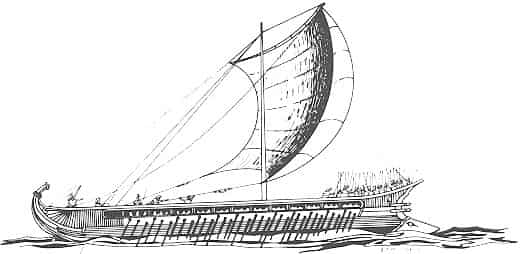El Imperio aqueménida (persa: شاهنشاهی هخامنشی; persa antiguo: 𐎧𐏁𐏂𐎶 Xšāça, «El Imperio»), (1), (2) es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas, (3) el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, Grecia, Bulgaria, Ucrania, Rumanía, Arabia Saudí, India, Jordania y Egipto. El imperio fue fundado por Ciro el Grande tras independizar Persia y conquistar Media en el año 550 a. C. (3) y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío el Grande (r. 522-486 a. C.), cuando llegó a abarcar parte de los territorios de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron de Persia el imperio más grande en extensión hasta entonces, (3) lo que la convirtió en quizás la primera superpotencia del mundo.(2)
El Imperio persa (en persa: شاهنشاهی ایران, romanizado: Šâhanšâhiye Irân, lit. ‘Irán imperial’) se refiere a cualquiera de una serie de dinastías imperiales que se centraron en la región de Persia (Irán) desde el siglo VI a. C., durante el reinado de Ciro el Grande del Imperio aqueménida, hasta el siglo XX d. C. con la dinastía Pahlavi. En 1979, después de la revolución iraní, la monarquía iraní fue reemplazada por la República Islámica.
Este es un mapa del Imperio Aqueménida que muestra su máxima extensión, durante el reinado de Darío I, hacia el año 500 a. C. Le he añadido más regiones según lo enumerado en la Inscripción de Behistún, que escribió el rey persa Darío relatando sus conquistas. Autor: Gabagool. Este enlace. CC BY 3.0.

Hacia el siglo VII a. C., los persas colonizaron la región de Persis, (4) en el suroeste de la meseta iraní. Desde Persis, Ciro se alzó y derrotó al Imperio medo, así como a Lidia y al Imperio neobabilónico, marcando el establecimiento formal de un nuevo sistema de gobierno imperial bajo la dinastía aqueménida. Su existencia terminó en el año 330 a. C. cuando el último rey aqueménida, Darío III, fue vencido por el conquistador macedonio Alejandro Magno, (3) ferviente admirador de Ciro el Grande. Esta conquista marcó un logro fundamental en su entonces activa campaña por su Imperio macedonio. (5), (6) La muerte de Alejandro desencadenó el inicio del periodo helenístico, y la mayor parte del territorio del caído Imperio aqueménida pasó a estar bajo el dominio del Reino Ptolemaico y el Imperio seléucida, ambos surgidos como sucesores del Imperio macedonio tras la Partición de Triparadiso en el 321 a. C.. El dominio helenístico se mantuvo durante casi un siglo antes de que las élites iranias de la meseta central reclamaran el poder bajo el Imperio parto. (4)
El imperio debe su nombre a la dinastía que lo gobernó: los aqueménidas, fundada por un personaje semilegendario, Aquémenes. (3) En la historia de Occidente, el Imperio aqueménida es conocido sobre todo por su condición de rival de los antiguos griegos, especialmente en dos períodos, las guerras médicas y las campañas del macedonio Alejandro Magno. En la era moderna, el Imperio aqueménida ha sido reconocido por la imposición de un exitoso modelo de administración centralizada y burocrática, por su política multicultural, por la construcción de complejas infraestructuras, tales como sistemas de carreteras y un sistema postal organizado (Chapar Janeh), por el uso de lenguas oficiales en todos sus territorios, y por el desarrollo de servicios civiles, incluyendo el de tener un ejército numeroso y profesional. Sus avances inspiraron la implantación de estilos de gobierno similares en diversos imperios posteriores. (7)

Aquémenes, considerado el fundador epónimo de la dinastía aqueménida, es una figura semilegendaria sobre la cual se tienen pocos detalles concretos. Según las tradiciones históricas y las genealogías reales, fue un líder o jefe tribal que vivió probablemente en el siglo VII a.C. en la región de Parsua, en el suroeste de Irán, y a partir de quien se derivó el nombre de la dinastía. Su existencia es mencionada principalmente en fuentes posteriores, como las inscripciones de los reyes persas y los textos griegos.
Aunque no hay evidencia directa de sus acciones, Aquémenes es representado como el antepasado de Ciro II el Grande, quien consolidó el Imperio Aqueménida. Las inscripciones de Darío I en Behistún lo mencionan como el fundador de la línea familiar, afirmando la legitimidad divina de los aqueménidas para gobernar.
Historiadores modernos consideran que Aquémenes pudo haber sido un líder tribal real o mítico, cuya figura fue engrandecida posteriormente para legitimar el poder de la dinastía. Su papel semilegendario lo coloca en una posición más simbólica que histórica, representando los orígenes de la dinastía en el contexto de una pequeña confederación tribal que eventualmente dio origen al gran imperio persa.
El Imperio aqueménida hacia el 500 a. de C. Se muestra el Camino Real persa y la división en satrapías en tiempos de Darío I. Mapa: William R. Shepherd derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,178 × 584 pixels, file size: 941 KB).

Orden y reinados en la Persia Aqueménida
1- Ciro II el Grande (559-530 a.C.)
Fundador del Imperio aqueménida. Conquistó Media, Lidia y Babilonia.Ciro el Grande (600/575 – 530 a. C.) fue el instaurador de la dinastía aqueménida de Persia (circa 559-530 a. C.) y el fundador del Imperio aqueménida (en persa antiguo: Haxāmanišiya), el cual fue el primer Imperio persa tras vencer a Astiages, último rey medo (550 a. C.) y extender, así, su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Este duró más de doscientos años hasta su conquista final por Alejandro Magno (332 a. C.).
Ciro el Grande respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba a través de un modelo exitoso de administración centralizada y de establecimiento de un gobierno que funcionara en beneficio y provecho de sus súbditos. La administración del Imperio mediante sátrapas y el principio vital de formar un gobierno en Pasargadae fueron obras de Ciro. Lo que a veces se denomina el Edicto de Restauración (en realidad, dos edictos), descrito en la Biblia como realizado por Ciro el Grande, dejó un legado duradero en la religión judía. Según Isaías 45:1 de la Biblia hebrea, Dios ungió a Ciro para esta tarea, incluso refiriéndose a él como un mesías (lit., ‘ungido’), además de ser la única figura no judía en la Biblia a la que se le llama así.
Ver: La Biblia
Artículo principal: Ciro el Grande en la Biblia
- En el Libro de Isaías (capítulos 40-56) se profetiza y celebra la victoria de Ciro el Grande, enviado, amado y ungido por Dios.
- En el Libro de Esdras (capítulo 1, 2-4) se presenta la versión larga del edicto de Ciro que pone fin el exilio judío en Babilonia. El mismo libro (capítulo 6, 3-12) hace una descripción de las memorias del Rey Ciro donde ordena realizar aportes económicos y logísticos al pueblo de Israel y brindar todo tipo de colaboración en la reconstrucción del templo, de los impuestos recaudados en su imperio. De igual forma, ordena honrar al Dios Todopoderoso de Israel y orar por el rey y su familia, y un terrible castigo para quien se atreva a alterar dicho decreto o atentar contra la casa de Dios.
- El Libro de Daniel posee varias referencias a Ciro.
- El Segundo libro de las Crónicas (36, 22-23) presenta otra versión recortada del edicto de Ciro.
Ciro el Grande. Foto: Charles Francis Horne Clarence Cook -. Dominio público.

Ciro el Grande también es reconocido por sus logros en materia de derechos humanos, política y estrategia militar, así como por su influencia en las civilizaciones de Oriente y Occidente. Originario de Persis, que corresponde aproximadamente a la actual provincia iraní de Fars, Ciro desempeñó un papel crucial en la definición de la identidad nacional del Irán moderno. La influencia aqueménida en el mundo antiguo se extendería finalmente hasta Atenas, donde los atenienses de clase alta adoptaron como propios aspectos de la cultura de la clase dirigente de la Persia aqueménida.
Ciro es una figura de culto entre los iraníes modernos, y su tumba sirve de lugar de veneración para millones de personas. En la década de 1970, el último Sha de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, identificó su famosa proclama inscrita en el Cilindro de Ciro como la declaración de derechos humanos más antigua que se conoce, y el Cilindro se ha popularizado desde entonces como tal. Esta opinión ha sido criticada por algunos historiadores occidentales por considerar que se ha malinterpretado el carácter genérico del Cilindro como una declaración tradicional que los nuevos monarcas hacen al comienzo de su reinado.
Ciro es la forma latinizada e hispanizada del griego Κῦρος (Küros), que a su vez deriva del persa antiguo Kūruš. En persa moderno se llama کوروش Kurosh.
Sobre su etimología, los autores clásicos Ctesias y Plutarco lo relacionaban con la palabra ‘agua’, aunque los autores modernos por lo general prefieren ‘joven’ o ‘el que humilla a su enemigo en una disputa verbal’. El epíteto «el Grande» es utilizado por las fuentes griegas, que también lo llaman «el Viejo» (o «el Mayor»), en contraposición al posterior Ciro el Joven.
Vaso griego que representa al rey lidio Creso, a punto de ser incinerado en una pira por orden de Ciro. User:Bibi Saint-Pol. Dominio público. Original file (2,304 × 1,923 pixels, file size: 2.14 MB).
Notas y referencias
- Muhammad A. Dandamayev (1993). «CYRUS iii. Cyrus II The Great». Encyclopædia Iranica.
- Dandamayev Cyrus (iii. Cyrus the Great) Cyrus’s religious policies.
- Schmitt Achaemenid dynasty (i. The clan and dynasty).
- The Cambridge Ancient History Vol. IV p. 42. See also: G. Buchaman Gray and D. Litt, The foundation and extension of the Persian empire, Chapter I in The Cambridge Ancient History Vol. IV, 2nd edition, published by The University Press, 1927. p. 15. Excerpt: The administration of the empire through satrap, and much more belonging to the form or spirit of the government, was the work of Cyrus …
- Jona Lendering (2012). «Messiah – Roots of the concept: From Josiah to Cyrus». livius.org.
- The Biblical Archaeology Society (BAS) (24 de agosto de 2015). «Cyrus the Messiah». bib-arch.org.
- Vesta Sarkhosh Curtis; Sarah Stewart (2005). Birth of the Persian Empire. I.B. Tauris. p. 7. ISBN 978-1-84511-062-8
- Amelie Kuhrt (3 de diciembre de 2007). The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period. Routledge. p. 47. ISBN 978-1-134-07634-5.
- Shabnam J. Holliday (2011). Defining Iran: Politics of Resistance. Ashgate Publishing, Ltd. pp. 38-40. ISBN 978-1-4094-0524–5.
- Margaret Christina Miller (2004). Athens and Persia in the Fifth Century BC: A Study in Cultural Receptivity. Cambridge University Press. p. 243. ISBN 978-0-521-60758-2.
- Llewellyn-Jones, 2017, p. 67.
- Neil MacGregor, «The whole world in our hands», in Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Practice, pp. 383–84, ed. Barbara T. Hoffman. Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-85764-3
- «The Cyrus Cylinder travels to the US». British Museum. 2012. Consultado el 21 de septiembre de 2013.
- «Cyrus cylinder, world’s oldest human rights charter, returns to Iran on loan». The Guardian. Associated Press. 10 de septiembre de 2010.
- «Oldest Known Charter of Human Rights Comes to San Francisco». 13 de agosto de 2013.
- Daniel, Elton L. (2000). The History of Iran. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. ISBN 0-313-30731-8.
- Mitchell, T.C. (1988). Biblical Archaeology: Documents from the British Museum. London: Cambridge University Press. ISBN 0-521-36867-7.
- Arnold, Bill T.; Michalowski, Piotr (2006). «Achaemenid Period Historical Texts Concerning Mesopotamia». En Chavelas, Mark W., ed. The Ancient Near East: Historical Sources in Translation. London: Blackwell. ISBN 0-631-23581-7.
- Todas las referencias a la Crónica de Nabonido y el Cilindro de Ciro son basadas en Pritchard 1969, Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament. Véase bibliografía.
- Algunos autores han propuesto interpretaciones alternativas a «Lidia». Véase Rollinger 2004 en la bibliografía.
- La idea de conquista no violenta es presentada por la Crónica de Nabonido y el Cilindro de Ciro. No obstante, documentos administrativos indican reparaciones en las fortificaciones de Babilonia meses después de su conquista. Véase Toloni 2005 en la bibliografía.
- «Isaías 45» Biblia Deuteroisaías.
- «Cyrus takes Babylon (539 BCE). Chronicle of Nabonidus».
- «Cyrus takes Babylon (539 BCE). Cyrus’ cylinder».
- Cyrus Cylinder
- «The Nabonidus Cylinder from Sippar». Archivado desde el original el 23 de abril de 2015. Consultado el 29 de enero de 2007.
- Libro I de la historia de Heródoto
- «Photius’ excerpt of Ctesias’ Persica (1)». Archivado desde el original el 31 de mayo de 2012. Consultado el 4 de febrero de 2006.
- Photius, Bibliotheca or Myriobiblion (Cod. 1-165, Tr. Freese)
- History of Iran Cyropaedia of Xenophon; The Life of Cyrus The Great, Book 1-.
- Diodorus Siculus, Library, Fragments of Book 9, Chapter 1, section 1
- LacusCurtius • Strabo’s Geography
- Browse By Author J-Project Gutenberg
- Justin’s History of the World
Bibliografía
- Briant, P. (2002): From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire, Eisenbrauns. ISBN 987-1-57506-120-7
- Dandamayev, M. (1993): «Cyrus II the Great«, en E. Yarshater (ed.) Encyclopædia Iranica.
- Lendering, J.: «Cyrus» Archivado el 7 de octubre de 2014 en Wayback Machine., en www.livius.org.
- Liverani, M. (1995): El Antiguo Oriente: historia, sociedad y economía.
- Oppenheim, A. L. (1969), traductor: «Babylonian and Assyrian Historical Texts», en Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, editado por J. B. Pritchard.
- Rollinger, R. (2004): «The Median Empire, the End of Urartu and Cyrus, the Great Campaign in 547 BC», en Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Cultural Relations Between Iran and West Asia, Tehran 2004, disponible en línea (pdf).
- Schmitt, R. (1993): «Cyrus, the name», en E. Yarshater (ed.): Encyclopædia Iranica.
- Shapur Shabizi, A. (1993): «», en E. Yarshater (ed.) Encyclopædia Iranica.
- Tolini, G. (2005): «Quelques éléments concernant la prise de Babylone par Cyrus (octorbe 539 av. J.-C)», en Arta (Achaemenid Research Texts and Archaeology), disponible en línea (pdf).
- Waters, M. (2004): «Cyrus and the Achaemenids», en Iran, n.° 41.
- Yildiz: E. (2001): Los arameos de Arpad, p. 10, disponible en línea.
- Kuhrt, Amélie (2013). The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period (en inglés). Routledge. ISBN 978-1-136-01694-3.
- Grayson (1975), Assyrian and Babylonian Chronicles.
Fuentes antiguas
- La Crónica de Nabonido de Crónicas mesopotámicas
- El reporte en verso de Nabonido
- The Prayer of Nabonidus (uno de los Rollos del Mar Muerto)
- El Cilindro de Ciro
- Heródoto (Historias)
- Ctesias (Persica)
- Libros bíblicos de Isaías, Daniel, Esdras y Nehemías
- Flavio Josefo (Antigüedades de los Judíos)
- Tucídides (Historia de la guerra del Peloponeso)
- Platón (Leyes (diálogo))
- Jenofonte (Ciropedia)
- Quinto Curcio Rufo (Library of World History)
- Plutarco (Vidas de Plutarco)
- Fragmentos de Nicolás de Damasco
- Arriano (Anabasis Alexandri)
- Polieno (Estratagemas)
- Justino (Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus) (en inglés)
- Polibio (Historias (Polibio))
- Diodoro Sículo (Bibliotheca historica)
- Ateneo (Deipnosophistae)
- Estrabón (Historia)
- Corán (Dhul-Qarnayn, Al-Kahf)
Fuentes modernas
- Toorawa, Shawkat M. (2011). «Islam». En Allen, Roger, ed. Islam; A Short Guide for the Faithful. Eerdmans. p. 8. ISBN 978-0-8028-6600-4.
- Bachenheimer, Avi (2018). Old Persian: Dictionary, Glossary and Concordance. Wiley and Sons. pp. 1-799.
- Ball, Charles James (1899). Light from the East: Or the witness of the monuments. London: Eyre and Spottiswoode.
- Boardman, John, ed. (1994). The Cambridge Ancient History IV: Persia, Greece, and the Western Mediterranean, C. 525–479 B.C. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-22804-2.
- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns. pp. 1-1196. ISBN 978-1-57506-120-7.
- Cannadine, David; Price, Simon (1987). Rituals of royalty : power and ceremonial in traditional societies (1. publ. edición). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-33513-2.
- Cardascia, G (1988). «Babylon under Achaemenids». Encyclopaedia Iranica. Vol. 3. London: Routledge. ISBN 0-939214-78-4.
- Chavalas, Mark W., ed. (2007). The ancient Near East : historical sources in translation. Malden, MA: Blackwell. ISBN 978-0-631-23580-4.
- Church, Alfred J. (1881). Stories of the East From Herodotus. London: Seeley, Jackson & Halliday.
- Curtis, Vesta Sarkhosh; Stewart, Sarah (2010). Birth of the Persian Empire. I.B.Tauris. pp. 1-160. ISBN 978-0-85771-092-5.
- Dandamaev, M. A. (1989). A political history of the Achaemenid empire. Leiden: Brill. p. 373. ISBN 90-04-09172-6.
- Dandamayev, Muhammad A. (1993). «Cyrus iii. Cyrus II The Great». Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7. pp. 516-521.
- Freeman, Charles (1999). The Greek Achievement: The Foundation of the Western World. New York: Viking. ISBN 0-7139-9224-7. (requiere registro).
- Fried, Lisbeth S. (2002). «Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 45:1». Harvard Theological Review 95 (4). S2CID 162589455. doi:10.1017/S0017816002000251.
- Frye, Richard N. (1962). The Heritage of Persia. London: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 1-56859-008-3
- Gershevitch, Ilya (1985). The Cambridge History of Iran: Vol. 2; The Median and Achaemenian periods. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20091-1.
- Llewellyn-Jones, Lloyd (2017). «The Achaemenid Empire». En Daryaee, Touraj, ed. King of the Seven Climes: A History of the Ancient Iranian World (3000 BCE – 651 CE). UCI Jordan Center for Persian Studies. pp. 1-236. ISBN 978-0-692-86440-1.
- Moorey, P.R.S. (1991). The Biblical Lands, VI. New York: Peter Bedrick Books . ISBN 0-87226-247-2
- Olmstead, A. T. (1948). History of the Persian Empire [Achaemenid Period]. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-62777-2
- Palou, Christine; Palou, Jean (1962). La Perse Antique. Paris: Presses Universitaires de France.
- Potts, Daniel T. (2005). Cyrus the Great and the Kingdom of Anshan. London: University of Sydney. pp. 1-27. (requiere registro).
- Schmitt, Rüdiger (1983). «Achaemenid dynasty». Encyclopaedia Iranica. vol. 3. London: Routledge.
- Schmitt, Rüdiger (2010). CYRUS i. The Name. Routledge & Kegan Paul.
- Tait, Wakefield (1846). The Presbyterian review and religious journal. Oxford University.
- Waters, Matt (1996). Darius and the Achaemenid Line. London. pp. 11-18. (requiere registro).
- Waters, Matt (2004). «Cyrus and the Achaemenids». Iran (Taylor & Francis, Ltd.) 42: 91-102. JSTOR 4300665. doi:10.2307/4300665.
- Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press. pp. 1-272. ISBN 978-1-107-65272-9.
2- Cambises II (530-522 a.C.)
Hijo de Ciro. Conquistó Egipto y expandió el imperio hacia el oeste.
Cambises II ―llamado en persa کمبوجیه Kambujiya― (muerto en 523 a. C.) fue un rey de Persia entre el 530 y el 523 a. C. de la dinastía aqueménida, hijo y heredero del fundador del Imperio persa, Ciro II el Grande.
Ascenso al trono
Cuando Ciro II conquistó Babilonia en 539 a. C., Cambises fue el encargado de dirigir las ceremonias religiosas (según cuenta la Crónica de Nabónido), y en el cilindro que contiene la proclamación de Ciro a los babilonios, el nombre de Cambises está ligado al de su padre en las oraciones a Marduk. En una tablilla fechada en el primer año de reinado de Ciro, se menciona a Cambises como rey de Babel.
Pero su autoridad debió ser efímera, pues hasta 530 a. C. no fue asociado al trono, cuando su padre partió hacia su última campaña contra los masagetas del Asia Central. Se han hallado numerosas tablillas en Babilonia de este momento de su ascensión y de su primer año de reinado, y donde Ciro es denominado «rey de naciones» (sinónimo de «rey del mundo»).
Tras la muerte de su padre en la primavera del 530 a. C., se convirtió en el soberano único del Imperio persa. Las tablillas encontradas en Babilonia acerca de su reinado abarcan hasta su octavo año de reinado, concretamente hasta marzo del 523 a. C. Heródoto establece la duración de su reinado en siete años y cinco meses, desde el año 530 a. C. hasta el verano del 523 a. C.
Campañas africanas
Tras la conquista de los países asiáticos por Ciro, era esperable que Cambises emprendiera la conquista de Egipto, el único estado independiente que subsistía en Oriente. Según la inscripción de Behistún de Darío I, antes de partir con su expedición, mandó asesinar a su hermano Esmerdis, a quien Ciro había designado gobernador de las provincias orientales. Los autores griegos clásicos dicen por el contrario que su asesinato se produjo tras la conquista de Egipto.
La guerra comenzó en 525 a. C., cuando al faraón Ahmose II lo sucedió su hijo Psamético III. Cambises había preparado la marcha de su ejército a través del desierto del Sinaí con la ayuda de tribus árabes, que le prepararon depósitos de agua, esenciales para que las tropas pudieran cruzar el desierto.
La esperanza del anterior faraón egipcio, Ahmose II, para conjurar la amenaza persa se basaba en una alianza con los griegos. Pero su esperanza fue vana cuando comprobó que las ciudades chipriotas y el tirano Polícrates de Samos (quien poseía una poderosa flota) decidieron pasarse al bando persa, como también hiciera Fanes de Halicarnaso, comandante de las tropas griegas mercenarias en Egipto, y el egipcio Udjahorresne de Sais, jefe de la flota egipcia.
Psamético III ante Cambises II. Museo del Louvre. Jean Adrien Guignet. Este enlace. Dominio público. Original file (1,600 × 854 pixels, file size: 740 KB).
Faraón
Finalmente, en la decisiva batalla de Pelusio, los persas derrotaron a los egipcios. Poco después, Menfis caía en manos de Cambises. Psamético III fue capturado y ejecutado tras intentar una rebelión. Las inscripciones egipcias de este periodo muestran que Cambises adoptó oficialmente los títulos y costumbres de los faraones, si bien no ocultó su desprecio por las costumbres y la religión egipcia.
Desde Egipto, Cambises planeó la conquista de los reinos nubios de Napata y Meroe, en el actual Sudán. Pero su ejército no pudo atravesar el desierto nubio, sufriendo elevadas pérdidas que le obligaron a retirarse. En una inscripción en Napata, actualmente en el Museo Egipcio de Berlín, el rey nubio Nastesen describe su victoria sobre las tropas de Kembasuden, personaje que se identifica con Cambises, y la captura de sus barcos.
Otra expedición de Cambises al oasis de Siwa también fracasó. A su vez, tuvo que renunciar a la conquista de Cartago por la negativa de sus marineros fenicios a atacar a sus compatriotas. Estos eran indispensables para cruzar el Mediterráneo y salvar así el desierto libio.
Últimos años
Mientras Cambises llevaba a cabo estas tentativas de expansión por África, en Persia un mago llamado Gaumata se hizo pasar por el hermano de Cambises, Bardiya/Esmerdis, que el rey había ordenado matar previamente en secreto, ante el temor de que se rebelase contra él tras partir hacia Egipto. De esta manera Gaumata consiguió el apoyo del pueblo, tras dictar varias medidas favorables, por lo que Cambises decidió emprender el retorno a Persia y castigar al usurpador.
Sin embargo, al comprobar que no podría vencer la revuelta, acabó suicidándose en marzo del 523 a. C., tal como narra Darío I en la inscripción de Behistún, mientras que Heródoto y Ctesias afirman, con menor credibilidad, que su muerte se debió a un accidente. Heródoto narra que Cambises murió en Ecbatana de Siria, la actual Hama; Flavio Josefo señala que su muerte se produjo en Damasco; mientras que Ctesias aboga por la ciudad de Babilonia, algo difícilmente posible.
Tradiciones
Hay varias fuentes principales que proporcionan la información acerca del reinado de Cambises, entre las que destacan las de los autores griegos Heródoto y Ctesias. El primero habla de Cambises en su relato de la historia de Egipto, donde Cambises aparece como el hijo legítimo de Ciro y de Nitetis, hija del faraón Apries. La muerte de Apries a manos del usurpador Amosis II fue lo que decidió a Cambises a vengarse del usurpador.
Esta versión de la historia es corregida por las tradiciones persas que también recoge Ctesias, junto con Heródoto, y que explican que Cambises deseaba contraer matrimonio con una de las hijas de Amosis, pero el faraón egipcio, consciente de que solo las mujeres persas eran declaradas reinas consortes, comprendió que su hija acabaría formando parte del harén real persa con un rango menor al de esposa. De esta forma decidió enviar a Cambises a una hija de su predecesor Apries, quien, humillado al descubrir este engaño, decidió vengarse preparando la invasión de Egipto.
Amosis ya había muerto cuando Cambises acometió la conquista del país, por lo que su venganza recayó en su hijo Psamético III, al que hizo beber la sangre del dios-toro Apis, por lo cual fue castigado con la locura, según las fuentes clásicas. Así, Cambises en su locura acabó con las vidas de su hermano y de su hermana Roxana, perdiendo finalmente su imperio a manos de un usurpador, y muriendo a causa de una herida (quizás autoinducida) en la cadera, el mismo lugar donde había mandado herir al animal sagrado. Otra historia relacionada con Cambises es la de Fanes de Halicarnaso, el jefe de los mercenarios griegos al servicio del faraón Amosis II, que decidió buscar la protección del rey persa, y que pagó su traición con la cruel muerte de sus dos hijos, que permanecieron en Egipto.
La tradición persa, por el contrario, cuenta que la causa de su locura fue el asesinato de su hermano Esmerdis, lo cual, unido a los abusos de la bebida, fueron señalados como causas de su prematura ruina.
Todas estas tradiciones se basan en diferentes pasajes tardíos de Heródoto, complementados con detalles familiares poco fiables de los fragmentos de Ctesias. Con la excepción de la escasa información que proporcionan las tablillas babilonias y algunas inscripciones egipcias, la única fuente de información coetánea que poseemos del reinado de Cambises es el relato de Darío I en la inscripción de Behistún. Por ello, es difícil tener una imagen fidedigna acerca del aunténtico carácter de Cambises, si bien todo apunta a que se comportó como un soberano despótico y sanguinario.
Cambises en Egipto. Grabado del siglo XIX. Grabado del siglo XIX que ilustra el desastre del ejército de Cambises II. from: Jacob Abbott Makers of History: Darius the Great. page 35 – El País.com. Dominio público.

El ejército perdido
Según Heródoto, Cambises envió un ejército de 50.000 hombres para someter al oráculo de Amón, ubicado en el oasis de Siwa. Cuando ya había atravesado la mitad del desierto que separa el oasis del valle del Nilo, una tormenta de arena sorprendió a sus hombres, sepultándolos para siempre. Muchos egiptólogos consideran esta historia como una leyenda, si bien mucha gente ha tratado de encontrar los restos de este ejército durante mucho tiempo.
Entre ellos se cuentan el conde László Almásy (en el que se basa la novela El paciente inglés, de Michael Ondaatje) y el moderno geólogo Tom Brown. La novela de Paul Sussman, El enigma de Cambises, narra la historia de las expediciones arqueológicas que rivalizaron en busca de sus restos.
En noviembre de 2009, los arqueólogos italianos Ángelo y Alfredo Castiglioni aseguraron haber encontrado restos de soldados sepultados bajos las arenas del desierto del Sáhara, al sur de Siwa. Hallaron artefactos aqueménidas que datan de la época de Cambises: armas de bronce, un brazalete de plata, pendientes y cientos de huesos humanos.
Referencias
- Heródoto, Historias, III, 66.
- H. Schafer: Die aethiopische königsinschrift des Berliner Museums, 1901.
- Flavio Josefo, Antigüedades de los judíos, XI, 2.
- A. Lincke: «Kambyses in der sage, litteratur und kunst des mittelalters», en Aegyptiaca: Festschrift für Georg Ebers (págs. 41-61). Leipzig, 1897.
- Ateneo, Banquete, XIII, 560.
- P. Sussman: El enigma de Cambises, 2004. ISBN 84-9793-231-5.
- «Angelo y Alfredo Castiglioni: hallazgos de artefactos aqueménidas de la época de Cambises», artículo en el sitio web Planeta Sapiens.
3- Esmerdis (en persa بردیا Bardiyā, también llamado Bardia o Bardija) fue un rey de Persia de la dinastía aqueménida (muerto en 523 a. C.), hijo menor de Ciro II y hermano de Cambises II, que también fueron monarcas.
Bardiya (Esmerdis) (522 a.C.). Su reinado fue breve y controvertido, pues algunos historiadores lo identifican como un impostor.
Su nombre griego se ha impuesto al tradicional persa, debido en parte a las formas adaptadas al griego por los autores clásicos de esta cultura. Ctesias lo llama Tonyoxarces (Pers. 8); para Jenofonte, quien recoge su nombre de Ctesias, es Tanooxares (Cyrop. Vin. 7); Justino lo llama Mergis (i. 9); y Esquilo, Mardos (Pers. 774). El nombre Esmerdis o Smerdis aparece así escrito en los poemas de Anacreonte y Alceo.
Biografía
Esmerdis era el hijo menor de Ciro II y hermano de Cambises II. De acuerdo con Ctesias, en su lecho de muerte Ciro lo designó como gobernador de las provincias orientales del imperio persa (cf. Jenofonte, Cyrop. Vin. 7). Según Heródoto y el propio Darío I, sucesor de Esmerdis (tal como Darío mandó grabar en la inscripción de Behistún), Cambises II, antes de partir en campaña contra Egipto, ordenó matar secretamente a su hermano Esmerdis, temiendo que pudiera intentar una rebelión durante su ausencia.
Su muerte no fue conocida por el pueblo, por lo que en la primavera del año 523 a. C. un usurpador llamado Gaumata, fingiendo ser Esmerdis, se autoproclamó rey de Persia en las montañas cercanas a la ciudad de Pishiyauvda. Debido al gobierno despótico de Cambises y a su larga estancia en Egipto, el pueblo entero (persas, medos y el resto de las naciones del imperio) reconoció al usurpador, especialmente cuando este autorizó la bajada de los impuestos durante tres años (Heródoto, III. 68).
Una vez al corriente de estos hechos, Cambises emprendió la marcha desde Egipto contra el usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanzas para su causa, acabó suicidándose en la primavera de 523 a. C. Según Darío, el verdadero nombre del usurpador era Gaumata, un sacerdote mago de Media. Este nombre ha sido preservado por Justino (i. 9), pero adjudicado al hermano del usurpador, quien es señalado como el verdadero instigador de la intriga, y el cual recibe a su vez el nombre de Oropastes (Patizeithes según Heródoto; según Ctesias, Sphendadates o Esfendádates).
La historia del falso Esmerdis es narrada por Heródoto y Ctesias de acuerdo con la tradición oficial, recogida en la inscripción de Behistún. Antes de morir, Cambises confesó públicamente el asesinato de su hermano, por lo cual el fraude del usurpador que se hacía pasar por Esmerdis quedó al descubierto. Pero, como cuenta Darío, nadie se atrevió a oponerse al usurpador, quien gobernó todo el imperio durante siete meses.
Algunos contratos que datan de su reinado han sido hallados en Babilonia, en los que aparece el nombre Barziya. La inscripción de Darío explica que el falso Esmerdis destruyó algunos templos (que Darío mandó reconstruir más tarde, durante su reinado), y trasladó las casas y rebaños de muchas gentes (inscripción de Behistún, i. 14), lo cual provocó un gran malestar entre los pueblos del imperio.
Desde entonces, el reinado de Gaumata fue considerado como de infausto recuerdo, y su muerte fue anualmente celebrada en Persia con una fiesta denominada El asesinato del mago, en la cual ningún mago tenía permiso para mostrarse como tal (Heródoto, ~ 79 Ctes. Pers. 15).
Al año siguiente de la caída del usurpador, otro pseudo-Esmerdis, llamado Vahyazdgta, se alzó contra Darío en Persia oriental. Al principio tuvo éxito. Sin embargo, fue derrotado, capturado y ejecutado (inscripción de Behistún, 40). Quizás se trate del personaje identificado como el rey Marafis el Marafiano (nombre de una tribu persa), quien es nombrado en la lista de reyes persas ofrecida por Esquilo (Pers. 778).
De acuerdo con Heródoto, Esmerdis tenía una hija llamada Parmis, la que posteriormente sería tomada en matrimonio por Darío.
4- Darío I
Darío I el Grande (522-486 a.C.). Reorganizó el imperio, consolidó su administración y llevó a cabo grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de Persépolis.
Darío I (en persa antiguo: Dārayawuš, «aquel que apoya firmemente el Bien»; en persa moderno: داریوش Dâriûsh; en griego clásico; Δαρεῖος Dareîos) (549-486 a. C.) fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia desde el año 521 al 486 a. C. Heredó el Imperio persa en su cenit, incluidos los territorios iranios, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor. Según algunos autores, el declive del Imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo, Jerjes I.
Según el relato tradicional, basado en el historiador griego Heródoto, Darío ascendió al trono tras asesinar al usurpador Gaumata, o falso Esmerdis, con la ayuda de otros seis aristócratas persas, siendo coronado a la mañana siguiente. La inscripción de Behistún, mandada a realizar por Darío, confirma su participación en la captura y muerte del usurpador, un miembro de la tribu de los magos, de origen medo según ambas fuentes, pero no coincide completamente con el relato griego. El nuevo soberano tuvo que hacer frente a numerosas revueltas desde el comienzo su reinado, sofocándolas con la ayuda de la nobleza aqueménida. También, amplió las fronteras del imperio conquistando Tracia y Macedonia, e invadiendo las tierras de los saces, una tribu escita que había luchado con los medos y eran considerados responsables de la muerte de Ciro II el Grande. Dirigió asimismo una expedición punitiva contra Atenas por la ayuda brindada por esta a los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica.
Entre sus logros se destaca la reforma administrativa y financiera del Estado; dividió el territorio conquistado en satrapías, asignando su gestión a un poderoso gobernador, con amplios poderes, el sátrapa. Implantó un sistema monetario unificado, organizó los códigos legales tradicionales de Egipto, por lo que Diodoro Sículo le llamó «el último legislador de Egipto» e hizo del arameo el idioma administrativo de las regiones occidentales del imperio. También impulsó proyectos de construcción, en especial en Susa, Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Entre los documentos primarios de su reinado se destaca la ya mencionada inscripción de Behistún, una autobiografía de gran valor para la historia y para el desciframiento de la escritura cuneiforme.
Darius the Great king of Persia. Foto: Surenae. CC BY-SA 4.0.

Naqsh-e Rostam
Naqsh I-Rustam (también conocido como Naqš-i Rustam, en persa mod. نقش رستم Naqš-i Rustam [næqʃe ɾostæm]) es un sitio arqueológico situado a unos nueve kilómetros al noroeste de Persépolis, en la provincia de Fars, en Irán. Se trata de una necrópolis que contiene un grupo de tumbas de los reyes aqueménidas, unos relieves en roca iraníes tallados en el acantilado, tanto de la época sasánida y el cubo de Zoroastro o Ka’ba-i-Zartosht, un edificio religioso zoroástrico muy importante. Queda a unos pocos cientos de metros de Naqsh-e Rajab, que contiene otro grupo añadido de relieves sasánidas.
Este emplazamiento es llamado Næqš-e Rostæm, «el retrato de Rostam», porque los persas pensaban que los bajorrelieves sasánidas bajo las tumbas representaban a Rostam, un héroe mitológico persa. Hay también siete grandes bajorrelieves en la roca de Naqsh-e Rustam, bajo las tumbas, esculturas mandadas hacer por los reyes sasánidas. Frente a la roca se encuentra Ka’ba-i-Zartosht, un monumento zoroástrico. En el extremo del sitio se encuentran dos pequeños altares de fuego.
Naqsh I- Rustam es una pared rocosa que tiene talladas cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, cruciformes y con bajorrelieves. Una de ellas, de acuerdo a la inscripción cuneiforme que presenta (véase inscripción DNa), es la tumba de Darío I, y las otras tres, a ambos lados de la de Darío I, son las de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, aunque no tienen ninguna inscripción que permita identificarlas con certeza. En la montaña de detrás de Persépolis hay otras dos tumbas semejantes, pertenecientes probablemente a Artajerjes II y Artajerjes III, además de una tumba inacabada que podría ser de Darío III, el último rey de la dinastía aqueménida, que fue derrocado por Alejandro Magno.
La tumba de Darío es uno de los dos modelos de tumbas del arte persa del periodo aqueménida y el prototipo de otras tumbas aqueménidas. Se trata de una tumba excavada en roca como los hipogeos egipcios; el otro modelo es el de la tumba de Ciro, en Pasargadas.
El 22 de mayo de 1997 el conjunto «Nasqsh-e Rostam y Naqsh-e Rajab» fue inscrito en la Lista Indicativa de Irán —paso previo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad—, en la categoría de bien cultural (n.º ref 898).
Naqsh-e Rostam, cerca de Shiraz. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (8,287 × 4,760 pixels, file size: 8.86 MB).
Las tumbas aqueménidas
Cuatro tumbas pertenecientes a reyes aqueménidas están talladas en la pared de roca. Están a considerable altura por encima del terreno.
Las tumbas se conocen localmente como las «cruces persas» por la forma de las fachadas de las tumbas. El lugar es conocido como salīb en árabe (صليب), quizás una corrupción de la palabra persa chalīpā, «cruz». La entrada a cada tumba está el centro de cada cruz, que se abre a un pasillo con tres cámaras y en cada hay tres tumbas. Probablemente, además del rey, sus parientes fueron enterrado en las tumbas. La parte superior de la cruz presenta el rey y la viga horizontal de cada una de las fachadas de la tumba se cree que es una réplica de la entrada del palacio Tachara en Persépolis.
Una de las tumbas está explícitamente identificada por una inscripción que la acompaña como la tumba de Darío I (r. 522-486 a. C.). Las otras tres tumbas se cree que son las de Jerjes I (r. 486-465 a. C.), Artajerjes I (r. 465-424 a. C.) y Darío II (r. 423-404 a. C.) respectivamente. Una quinta tumba, inacabada, pudo haber sido la de Artajerjes III, quien reinó como mucho dos años, pero más probablemente sea la de Darío III (r. 336-330 a. C.), el último de los reyes aqueménidas.
Las tumbas fueron saqueadas después de la conquista del imperio aqueménida por Alejandro Magno.
Vista panorámica de Naqsh-e Rostam. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (18,256 × 4,844 pixels, file size: 25.66 MB).
Detalle de los bajorrelieves
- El primero representa a Narsés (296-304), hijo mayor de Sapor I, siendo nombrado rey por la diosa Anāhītā (Nahid en persa moderno). Dicen que Narsés tomó el poder después de un golpe de Estado, contra Bahram lll.
- El segundo bajorrelieve está situado bajo la parte inferior de la tumba de Darío I y se compone de dos escenas. La superior representa a Bahram II (277-293) combatiendo al enemigo. Posiblemente, la parte inferior muestra la batalla de Bahram lll contra un enemigo.
- El tercero representa la conquista de Sapor I sobre Valeriano, emperador romano. En este bajorrelieve, Sapor I está sentado sobre un caballo y Valeriano es arrestado por Sapor l. También, enfrente de Sapor está arrodillado el Filipo el árabe, otro empreador romano. Más, en la parte arriba a la derecha se puede visitar el bajorrelieve de Kartir, un sacerdote zoroástrico.
- El cuarto bajorrelieve enseña la conquista de Ormuz II, un rey sasánida.
- El quinto, es una escultura que representa a Sapor ll batiendo a sus enemigos.
- El sexto bajorrelieve representa a Bahram II (277-293). El rey está de pie y a sus lados están los cortes. Desafortunadamente, este relieve se grabó en un relieve elimate, cuyo aproximadamente se remonta a hace 3000.
- Representación del fundador de los sasánidas, Ardashir I (226-242), este bajorrelieve lo representa siendo nombrado rey por Ahura Mazda.
Uno de los bajorrelieves de Naqsh-e Rostam que representa el triunfo de Sapor I sobre el emperador romano Valeriano y sobre Filipo el Árabe.
Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (7,727 × 4,421 pixels, file size: 9.25 MB).
Relieve en Naqsh-e Rostam de la victoria de Sapor I sobre Valeriano en Naqsh-e Rostam (ca. 241–272 d. C.), ubicado en Persépolis, Irán. Esta talla muestra una famosa escena en la cual el emperador romano, Valeriano se arrodilla ante Sapor I y solicita piedad. Sapor había vencido a Valeriano en la batalla de Edesa, en la cual la totalidad del ejército romano fue destruido y Valeriano fue hecho prisionero por Sapor. Esta fue la primera y única vez que un emperador romano fue hecho prisionero. Se muestra también al emperador Filipo el Árabe parado y el cuerpo de Gordiano III yace frente a las patas de la cabalgadura de Sapor.
El bajorrelieve de Naqsh-e Rostam que representa el triunfo de Sapor I sobre el emperador romano Valeriano y sobre Filipo el Árabe pertenece al período del Imperio sasánida, específicamente al reinado de Sapor I (o Shapur I), quien gobernó entre los años 240 y 270 d.C. Este periodo representa la consolidación del poder sasánida en Persia tras el derrocamiento del Imperio parto y el establecimiento de una nueva dinastía que revitalizó la cultura, la religión y la administración persa.
El relieve es un testimonio del apogeo del poder sasánida y del conflicto constante entre el Imperio sasánida y el Imperio romano en el siglo III d.C. En la escena, Sapor I aparece montado a caballo, mientras el emperador Valeriano se arrodilla en un gesto de sumisión. Este relieve conmemora la captura de Valeriano en la batalla de Edesa en el año 260 d.C., un evento sin precedentes en la historia romana, ya que fue la única ocasión en la que un emperador romano fue hecho prisionero. Filipo el Árabe, otro emperador romano, aparece también en la iconografía del relieve, simbolizando su derrota previa y su sumisión a Sapor.
Este período destaca por las ambiciones expansionistas de los sasánidas, quienes buscaban recuperar los territorios que habían formado parte del Imperio aqueménida. Asimismo, refleja la creciente tensión entre los dos imperios dominantes de la época: Roma en Occidente y Persia en Oriente. Naqsh-e Rostam, como sitio monumental, también es significativo porque alberga tumbas de antiguos reyes aqueménidas, lo que demuestra la intención sasánida de reivindicar la herencia cultural y política de sus predecesores aqueménidas. El relieve de Sapor I es, por tanto, una poderosa declaración de poder y legitimidad dinástica en un momento crucial de la historia persa.
Inscripción de Darío el Grande en Naqsh I-Rustam
La tumba de Darío I es la más grandiosa; cuenta en su entrada con cuatro columnas decoradas por una hilera de personajes, presidida por la figura de un rey ornado ante un altar de fuego, con el pie sobre un estrado.
Texto traducido de la inscripción:
- Ahura Mazda es el gran Dios, que creó esta tierra, que creó el cielo, que creó al hombre, que creó la felicidad para el hombre, que ha hecho a Darío rey, el rey de reyes, un señor para muchos.
- Soy Darío el Gran Rey, Rey de Reyes, Rey de países que contienen todo tipo de hombres, Rey de grandes territorios de esta gran Tierra, hijo de Histaspes, un aqueménida, un persa, hijo de un persa, un ario, que tiene una ascendencia aria.
- Darío el Grande dice: Por el favor de Ahura Mazda, estos son los países que he tomado fuera de Persia; he reinado sobre ellos, me han pagado un tributo; lo que les ha sido dicho por mí, lo han hecho; mi ley los ha sometido firmemente: Media, Elam, Partia, Aria, Bactriana, Sogdiana, Corasmia, Drangiana, Aracosia, Satagidia, Gandhara, Sind, Amirgia, escitas, escitas de gorros puntiagudos, Babilonia, Asiria, Arabia, Egipto, Armenia, Capadocia, Sardes, Jonia, los escitas del otro lado del mar, Skudra, los jonios que llevan pétasos, Libia, Etiopía, los hombres de Maka, Caria.
- Darío el Grande dice: Ahura Mazda, cuando vio la tierra con emoción, me la otorgó, me hizo Rey; soy Rey. Por el favor de Ahura Mazda, la someto a su lugar; lo que os digo, lo que han hecho, tal y como era mi deseo. Si pensáis «¿Cuántos países ha conquistado el Rey Darío?» Mirad las esculturas de aquellos que están sobre el trono, enseguida lo sabréis, enseguida será conocido por vosotros: la lanza del hombre persa ha ido muy lejos; enseguida será conocido por vosotros: un hombre persa ha librado batallas muy lejos de Persia.
- Darío el Rey dice: Lo que ha sido hecho, lo he hecho por la voluntad de Ahura Mazda. Ahura Mazda me ha prestado ayuda hasta que yo hiciera el trabajo. Que Ahura Mazda me proteja del mal, así como a mi casa real y a esta tierra: ¡Ruego a Ahura Mazda, que Ahura Mazda me lo de!
- Oh hombre, lo que es el mandato de Ahura Mazda, que no os repugne; no os apartéis del buen camino; no os levantéis en rebelión! sinceramente, por esta inscripción se reconocen las naciones sometidas del imperio aqueménida cuyas se han representado en la escalinata oriental del palacio Apadana.
Otra tumba y un bajorrelieve debajo. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (5,580 × 8,370 pixels, file size: 11 MB).
El cubo de Zoroastro o Ka’ba-i-Zartosht
Enfrente de las tumbas aqueménidas y los bajorrelieves sasánidas, existe un edificio religioso zoroástico, se llama Ka’ba-i-Zartosht. Lo más posible es que este edificio fue un tesoro de guardar el libro sagrado de los zoroástricos, Avesta. Además, alrededor de la pared del cubo de Zoroastro se puede ver algunas inscripciones sasánidas, fueron inscrito por orden de Sapor I y Kartir.
Véase también
- Taq-i Bostan (Bajorrelieves de varios reyes sasánidas)
- Bishapur (Ciudad sasánida)
- Pasargadas (Tumba de Pasargadas, Ciro II el Grande)
- Ka’ba-i-Zartosht (Monumento Zoroastriano en Naqsh-e Rostam)
- Arquitectura aqueménida
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Naqsh-e Rostam.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Naqsh-e Rostam.- Imagen de satélite en Google Maps
- Traducción al castellano de la versión elamita de la inscripción de Darío I (> textos reales > Darío I), por Enrique Quintana
- Naghsh-e Rostam (en inglés).
- Tumbas de Naqsh e Rostam en fotos (en francés).
- Naqsh-i Rustam (en inglés).
5- Jerjes I
Jerjes I (486-465 a.C.). Hijo de Darío I. Conocido por sus campañas contra Grecia, incluida la famosa batalla de las Termópilas y la derrota en Salamina.
Jerjes I (en antiguo persa: 𐎧𐏁𐎹𐎠𐎼𐏁𐎠, Xšaya-ṛšā, que significa «gobernador de héroes») (circa 519-465 a. C.), también conocido como Jerjes el Grande, fue el cuarto Gran Rey y Rey de Reyes del Imperio aqueménida (486-465 a. C.), hijo de Darío I y de Atosa, hija de Ciro II el Grande. Su nombre Jerjes (también escrito Xerxes) es una transliteración de la forma griega (Ξέρξης, «Xerxēs») de su nombre persa (griego: Ξέρξης Α΄ της Περσίας; latín: Xerxes I [rex Persarum]).
Jerjes I. Museo Nacional de Irán. Foto: Darafsh. CC BY 3.0. Original file (3,264 × 4,928 pixels, file size: 8.15 MB).
En la historia occidental, se recuerda a Jerjes principalmente por su invasión a Grecia en el 480 a. C., que concluyó en una derrota persa. Jerjes fue designado sucesor por Darío por encima de su hermano mayor Artobazan y heredó un vasto imperio multiétnico tras la muerte de su padre. Consolidó su poder aplastando revueltas en Egipto y Babilonia, y renovó la campaña de su padre para subyugar Grecia y castigar a Atenas y sus aliados por su interferencia en la revuelta jónica. En 480 a. C., Jerjes comandó personalmente un gran ejército y cruzó el Helesponto hacia Europa. Logró victorias en las Termópilas y en Artemisio, antes de capturar y arrasar Atenas. Sus ejércitos lograron el control de la Grecia continental al norte del istmo de Corinto hasta su derrota en la batalla de Salamina. Temiendo que los griegos lo dejaran atrapado en Europa, Jerjes se retiró junto con la mayor parte de su ejército de vuelta a Asia, dejando a Mardonio para que continuara la campaña. Mardonio fue derrotado en Platea al año siguiente, lo que puso fin de manera efectiva a la invasión persa.
Tras retornar a Persia, Jerjes se dedicó a proyectos de construcción a gran escala, muchos de los cuales habían sido dejados inconclusos por su padre. Supervisó la terminación de la Puerta de todas las Naciones, la Apadana y el Tachara en Persépolis, y continuó la construcción del Palacio de Darío en Susa. Mantuvo asimismo el Camino Real construido por su padre. En 465 a. C., Jerjes y su heredero Darío fueron asesinados por Artabano, comandante de la guardia real. Fue sucedido en el trono por su tercer hijo, que adoptó el nombre de Artajerjes I.
Académicos de la Biblia lo suelen identificar con Asuero, personaje del libro de Ester, el cual varios eruditos consideran como un romance histórico. No hay un consenso claro, sin embargo, con respecto a qué evento histórico dio base a la historia.
- «XERXES i. The Name». Encyclopædia Iranica.
- Marciak, Michał (2017). Sophene, Gordyene, and Adiabene: Three Regna Minora of Northern Mesopotamia Between East and West Impact of Empire (en inglés). Brill. p. 80. ISBN 9789004350724.
- Tavernier, Jan (2007) Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 B.C.): Lexicon of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian Texts, Peeters Publishers, ISBN 9042918330
- Carey, Brian Todd; Allfree, Joshua; Cairns, John (19 de enero de 2006). Warfare in the Ancient World. Pen and Sword. ISBN 1848846304.
- Stoneman, Richard (2015). Xerxes: A Persian Life. Yale University Press. p.9. ISBN 9781575061207.
- «Book of Esther | Summary & Facts». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 5 de septiembre de 2021.
- «ESTHER, BOOK OF». Encyclopaedia Iranica Online. Consultado el 5 de septiembre de 2021. «No existe corroboración para los eventos del libro en las fuentes históricas disponibles, y se han expresado dudas sobre su veracidad. Entre las teorías propuestas para dar cuenta de la historia, algunas han tratado de explicarla como una alegoría basada en historias mitológicas, babilónicas o elamitas, pero tales explicaciones no traen convicción. Quizás sea mejor suponer que el libro se basa en un tema popular de intrigas en la corte real y una escapada milagrosa, aunque no se puede excluir que contenga un núcleo de realidad histórica. [There is no corroboration for the events of the book in the available historical sources, and doubts have been expressed as to its veracity. Among the theories propounded to account for the story, some have tried to explain it as an allegory based on mythological stories, Babylonian or Elamite, but such explanations do not carry conviction. It is perhaps best to assume that the book is based on a popular theme of intrigues at the royal court and a miraculous escape, although it cannot be excluded that it does contain a kernel of historical reality.]».
- Meyers, Carol (2007). Barton, John; Muddiman, John, eds. The Oxford Bible Commentary (en inglés). Oxford University Press. p. 325. ISBN 9780199277186. «Como la historia de José en Génesis y el libro de Daniel, es una pieza de escritura en prosa ficticia involucrando la interacción entre extranjeros y hebreos/judíos. [Like the Joseph story in Genesis and the book of Daniel, it is a fictional piece of prose writing involving the interaction between foreigners and Hebrews/Jews.]».
- «CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Esther». www.newadvent.org. Consultado el 11 de septiembre de 2021. «Una opinión más aceptada entre los críticos contemporáneos es que la obra es sustancialmente histórica. Reconociendo el estrecho conocimiento del autor con las costumbres e instituciones persas, sostienen que los elementos principales de la obra le fueron proporcionados por tradición, pero que, para satisfacer su gusto por el efecto dramático, introdujo detalles que no eran estrictamente históricos. [A more generally accepted opinion among contemporary critics is that the work is substantially historical. Recognizing the author’s close acquaintance with Persian customs and institutions, they hold that the main elements of the work were supplied to him by tradition, but that, to satisfy his taste for dramatic effect, he introduced details which were not strictly historical.]».
- «El persa Jerjes I». La Factoria Histórica. 10 de agosto de 2011. Consultado el 13 de noviembre de 2018.
6- Artajerjes I, Longimano (465-424 a.C.) . Gobernó durante un periodo de relativa paz y estabilidad interna.
Artajerjes I (latín: Artaxerxes, en griego antiguo: Ἀρταξέρξης/Artaxérxês, y Ἀρτοξέρξης/Artoxérxês, en persa antiguo: 𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂 Artaxšacā,1 en persa moderno: اردشیر Ardašīr; también Artajerjes I Macrocheir (macrojeir) y Artajerjes I Longímano) fue un rey aqueménida del Imperio aqueménida desde el 465 hasta el 424 a. C.2 Sucede en el trono a su padre, Jerjes I, en el año 465 a. C. según fuentes históricas reconocidas. Y por otro lado los testimonios que nos proporcionan las fuentes griegas, persas y babilonias más antiguas concuerdan en qué el primer año reinante, fue en realidad en 475 a. C. ya que su padre Jerjes I ejerció corregencia con Darío durante 10 años, y 11 gobernando solo (21 Años como Rey y murió en 475 a. C). Existen otra evidencias de parte del historiador Tucídeles de que Artejerjes ya gobernaba en el año 471/470 a. C.
Artajerjes I at Naqsh-e Rostam. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (1,012 × 1,404 pixels, file size: 451 KB).
Artajerjes I, conocido como Longimano, fue rey del Imperio aqueménida desde el 465 hasta el 424 a.C. Su sobrenombre, Longimano, probablemente se refiere a una supuesta deformidad en su mano derecha, que se decía era más larga que la izquierda. Ascendió al trono tras el asesinato de su padre, Jerjes I, en un contexto de intrigas palaciegas y conflictos internos.
Su reinado estuvo marcado por una mezcla de estabilidad interna y desafíos externos. Uno de los eventos más significativos fue la revuelta de Egipto liderada por Inaro II, quien contó con el apoyo de Atenas. Artajerjes logró reprimir la rebelión después de un largo conflicto, reafirmando el control persa sobre Egipto. En el ámbito diplomático, negoció la llamada Paz de Calias con Atenas, un tratado que puso fin a las hostilidades entre Persia y las ciudades-estado griegas después de años de guerras.
Artajerjes también se destacó por su habilidad para mantener la cohesión del vasto imperio a pesar de las tensiones internas y las rebeliones en las satrapías. Fue un gobernante que priorizó la diplomacia y el equilibrio, y su reinado es recordado como un período de relativa estabilidad en comparación con el tumultuoso final del Imperio aqueménida.
En el ámbito cultural, Artajerjes I continuó el legado de sus predecesores en términos de grandes proyectos arquitectónicos. Ordenó la finalización de varias construcciones en Persépolis y otras ciudades importantes del imperio. Además, su reinado coincidió con la reconstrucción del Templo de Jerusalén, apoyada por el gobierno persa, lo que muestra su política de respeto hacia las religiones y culturas locales dentro del imperio.
Aunque su reinado no fue exento de dificultades, Artajerjes I logró mantener la unidad del Imperio aqueménida durante más de cuarenta años, dejando un legado de administración efectiva y capacidad de adaptación frente a las crisis.
Sucesión
Artajerjes era el segundo hijo de Jerjes y la reina Amestris. Su padre Jerjes murió asesinado por Artabano, un oficial de la corte, en agosto18 del año 464 a. C.; Artajerjes ascendió al trono recién en diciembre19 del mismo año, por aquel entonces tenía alrededor de veinte años. Las fuentes20 nos dicen que Artajerjes, engañado por Artabano, mató a Darío (primogénito de Jerjes) creyéndolo asesino de su padre, pero luego ejecutó a los verdaderos culpables. Aunque los detalles (por la naturaleza de las fuentes, tardías y basadas en rumores de corte) no se pueden tomar al pie de la letra, el contexto general refleja una sucesión conflictiva.
Un nuevo pretendiente, que se trataría de Histaspes, otro hijo de Jerjes, se alzó en la satrapía de Bactriana, pero fue derrotado al poco tiempo.
La rebelión egipcia
Los desórdenes internos por los que pasaba el Imperio persa fueron aprovechados por el líder libio Inaro para rebelarse en el Bajo Egipto. Con la ayuda de mercenarios atenienses, la primera expedición, comandada por el sátrapa Aquemenes, tío de Artajerjes, fue derrotada en Papremis hacia el 460 a. C. Aquemenes fue muerto por los rebeldes, y las tropas persas se refugiaron en el «Castillo Blanco» -la ciudadela- de Menfis.
En el 456 a. C., un ejército persa comandado por los sátrapas Megabizo y Artabazo reprimió la rebelión egipcia. Los mercenarios atenienses huyeron a Cirene, mientras que Inaro fue capturado y crucificado años más tarde. Egipto y Chipre se incorporaron así al imperio como provincias.
Artajerjes y Grecia
La política de Artajerjes con respecto a Grecia se concentró en el debilitamiento del predominio naval de la Liga de Delos, afianzado tras la batalla del Eurimedonte (c. 468 a. C.). Cerca de 457 a. C. una embajada persa fue enviada a Esparta para que ésta le declare la guerra a Atenas, y así apartar la atención ateniense de Egipto. La embajada fue infructuosa, y luego de la victoria persa en Egipto hubo enfrentamientos con Atenas en Chipre (c. 450 a. C.).
El progresivo retroceso frente a la Liga de Delos y las derrotas en Chipre habrían llevado al establecimiento (hacia 449 a. C.) de la llamada Paz de Calias, la cual, según Diodoro Sículo, presentaba las siguientes cláusulas:
- Se le concede la autonomía a las ciudades jónicas de Asia Menor
- Ningún sátrapa persa tiene jurisdicción sobre la costa del mar Egeo.
- Se prohíbe la navegación persa en el mar Egeo.
- Atenas no puede intervenir en los territorios persas.
Si bien se tienen dudas sobre la existencia y el contexto de este tratado, el fin de las hostilidades directas entre la Liga de Delos y Persia hacen pensar en, por lo menos, un acuerdo verbal entre ambas partes, aunque se cree que su contenido era diferente al que es expuesto por Diodoro Sículo.
Retrato bíblico en el Libro de Esdras
Artajerjes encargó a Esdras un sacerdote-escriba judío, a través de una carta de decreto, que se encargara de los asuntos eclesiásticos y civiles de la nación judía. Una copia de este decreto aparece en el Libro de Esdras, 7:13-28.
Esdras entonces abandonó Babilonia en el primer mes del séptimo año (aproximadamente 457 a. C.) del reinado de Artajerjes, al frente de una compañía de judíos que incluía a sacerdotes y levitas. Llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes del séptimo año (Calendario hebreo).
La reconstrucción de la comunidad judía en Jerusalén había comenzado bajo Ciro el Grande quien había permitido a los judíos cautivos en Babilonia regresar a Jerusalén y reconstruir el Templo de Salomón la casa de Jehová «Esto es lo que ha dicho Ciro el rey de Persia: ‘Todos los reinos de la tierra me los ha dado Jehová el Dios de los cielos, y él mismo me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, resulte su Dios estar con él. Así, pues, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa de Jehová el Dios de Israel —él es el Dios [verdadero]— la cual estaba en Jerusalén.» (Esdras 1:2,3,5). Una serie de judíos liderados por Zorobabel (descendiente del rey David) había en consecuencia regresado a Jerusalén en el año 537 a. C.
«Artajerjes I dando una carta a Ezra (Esdras)». Anderson, D. J. (Wood engraver). Esta fuente. Public Domain.
La escena de «Artajerjes I dando una carta a Ezra» hace referencia a un episodio registrado en el libro bíblico de Esdras. Según este relato, Artajerjes I, rey del Imperio aqueménida, otorgó una carta oficial a Ezra (Esdras), un sacerdote y escriba judío, para permitirle regresar a Jerusalén desde el exilio babilónico y fortalecer las prácticas religiosas y legales entre los judíos.
Ezra era un líder espiritual que desempeñó un papel fundamental en la restauración de la comunidad judía en Jerusalén tras el exilio. La carta, conocida como el decreto de Artajerjes, le concedía autoridad para enseñar la Ley de Dios, organizar a los judíos, supervisar las prácticas religiosas y nombrar jueces y magistrados que gobernaran de acuerdo con la Torá.
Además, el decreto incluía disposiciones favorables hacia el pueblo judío, como la exención de impuestos para los sacerdotes y levitas, y le otorgaba a Ezra recursos financieros y materiales para el templo de Jerusalén. Este acto por parte de Artajerjes reflejaba la política persa de tolerancia religiosa y de apoyo a las reconstrucciones de templos locales, con el objetivo de consolidar la lealtad de los diferentes pueblos dentro del vasto imperio.
Este episodio tiene un significado importante tanto histórico como religioso, ya que marcó un momento crucial en la reconstrucción de la identidad judía tras el exilio. También simboliza la relación entre el Imperio aqueménida y las comunidades sometidas, destacando la habilidad persa para gobernar un imperio multicultural mediante la diplomacia y el respeto por las tradiciones locales.
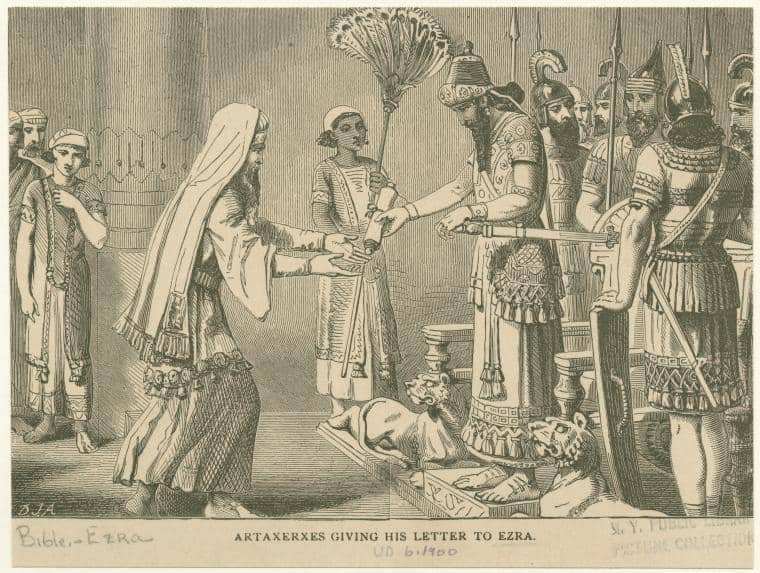
Actividad constructora e inscripciones reales. Artajerjes construyó en Persépolis un palacio, del que hoy quedan prácticamente solo los cimientos, y completó la llamada «Sala de las Cien Columnas» (la sala del trono), iniciada por Jerjes. Se cree que, siguiendo el precedente de Jerjes y Darío, fue enterrado en Naqsh-e Rostam (seis kilómetros al norte de Persépolis), aunque la tumba que se le atribuye es anónima.
Inscripciones. La mayor parte de sus inscripciones reales han sido halladas en Persépolis. Están escritas tanto en persa como en babilonio y elamita, y son menores en extensión y cantidad que las de sus predecesores.
Familia real y corte. Las fuentes griegas nos pintan un Artajerjes firme en cuanto a política exterior, pero débil frente a la corte y las mujeres de la familia real. Continuamente relacionan los hechos políticos con deseos de venganza o intrigas amorosas. Un problema abierto está en determinar cuánto hay en esto de rumores de la época, de inserciones literarias de los autores o de prejuicios de la sociedad griega, y cuánto refleja con cierto grado de veracidad la vida de la corte en tiempos de Artajerjes.
Entre las mujeres que se nos presentan con roles centrales dentro del reinado de Artajerjes están su madre Amestris y su hermana Amitis, esposa del sátrapa Megabizo. Damaspia, la reina, dio a luz un único hijo, el futuro Jerjes II. Según Ctesias, Artajerjes tuvo diecisiete hijos más, de los cuales Sogdiano y Oco (futuro rey Darío II) disputarían el trono con Jerjes II. Su hija Parisátide sería reina de su medio hermano Darío II, con quien engendraría al futuro rey Artajerjes II.
Jerjes II (424 a.C.) . Reinó brevemente, probablemente unos dos meses, antes de ser asesinado.
Jerjes II fue un rey persa, hijo y sucesor de Artajerjes I. Tras un reinado de cuarenta y cinco días, fue asesinado en 424 a. C. por orden de su hermano Sogdiano, que fue asesinado a su vez por Darío II.
Es un personaje histórico poco conocido, esencialmente por los escritos de Ctesias. Era supuestamente el único hijo legítimo de Artajerjes I y de su esposa Damaspia. Se sabe que ejerció como príncipe heredero de Persia.
La última inscripción que menciona a Artajerjes I en vida puede ser fechada el 24 de diciembre de 424 a. C. Jerjes aparentemente tomó el trono, pero dos de sus hermanos ilegítimos lo reclamaron. El primero era Sogdiano, hijo de una concubina de Babilonia. El segundo era Oco, hijo de la concubina Cosmartidene de Babilonia. Él se casó con su hermanastra Parisátide, la hija de Artajerjes I y de la concubina Alogyne (o Alogune) de Babilonia.
Supuestamente Jerjes solo era reconocido en Persia y Sogdiano en Elam. La primera inscripción de Darío II puede ser fechada el 10 de enero de 423 a. C., era ya sátrapa de Hircania y pronto fue reconocido por los medos, babilonios y egipcios.
Fue supuestamente embriagado y asesinado por Farnacias y Menostanes a las órdenes de Sogdiano.
Aunque Sogdiano ganó aparentemente el apoyo de sus regiones, murió unos meses más tarde. Darío II llegó así a ser el único gobernante del Imperio aqueménida reinando hasta 404 a. C.
8- Sogdiano (424-423 a.C.) . Reinó solo unos meses tras un golpe de estado.
Sogdiano fue brevemente rey de Persia durante el año 423 a. C. Era hijo bastardo del rey Artajerjes I y Alogine, una concubina babilona. Es conocido principalmente gracias al historiador griego Ctesias de Cnido.
Cuando Artajerjes murió fue sucedido por Jerjes II, su único hijo legítimo, pero este fue asesinado a su vez por Sogdiano y el eunuco Farnacias, después de reinar 42 días. Sogdiano se hizo con el trono, pero después de 6 meses y 15 días fue derrotado y muerto por su medio hermano Darío II Oco.
El último documento babilonio fechado en el reinado de Artajerjes I data del 24 de diciembre de 424 a. C. El próximo rey mencionado en los documentos es Darío II (el 10 de enero de 423 a. C.) siendo omitidos tanto Jerjes II como Sogdiano. Es posible, entonces, que la guerra fratricida se haya desatado apenas muerto Artajerjes, y que la autoridad de Darío haya sido reconocida en Babilonia desde un primer momento.
9- Darío II (423-404 a.C.) . Enfrentó dificultades internas y conflictos en las provincias del imperio.
Darío II (en persa: داریوش Dāriyūsch, en persa antiguo: Dārayavahusch, Dārayavausch, en griego antiguo: Δαρειος), llamado originalmente Oco y a menudo con el apodo de Noto (posiblemente del latín nothus, «viento austral», o noto, «nódulo», «tumor», en el sentido de «advenedizo», «bastardo»), fue rey de Persia de 423 a 404 a. C.
Artajerjes I, murió poco después del 24 de diciembre de 424 a. C., sucediéndole su hijo Jerjes II. Después de un mes y medio Jerjes fue asesinado por su hermano Sogdiano. Su hermano ilegítimo, Oco, sátrapa de Hircania, se rebeló contra Sogdiano con el apoyo del eunuco Artoxares, Arbario, el comandante de la caballería, y Arsames, sátrapa de Egipto. Tras una breve lucha, Oco mató a Sogdiano, y más tarde zanjó la tentativa de traición de su propio hermano Arsites para imitar su ejemplo.
Oco adoptó el nombre de Darío. Solo en textos más tardíos (del historiador Pausanias) recibe el epíteto de Noto («el viento del Sur» o «el advenedizo»; «el bastardo»). Ni Jerjes II ni Sogdiano están registrados en las numerosas tablillas babilonias de Nippur, en estas el reinado de Darío II sigue inmediatamente después al de Artajerjes I.
Del reinado de Darío sabemos muy poco, solo que él era bastante dependiente en su esposa Parisátide. En los primeros años de su reinado, tuvo que hacer frente a la rebelión del sátrapa Pisutnes y a las conspiraciones del eunuco Artoxares. Una rebelión de los medos en 409 a. C. es mencionada por Jenofonte. En los textos de Ctesias se registran algunas intrigas del harén, en los que ganó parte de su mala reputación.
No se entrometió en asuntos griegos, ni cuando los atenienses apoyaron en 413 a. C. al rebelde Amorges en Caria le provocó, ni cuando el poder ateniense fue roto en el mismo año ante Siracusa.
Dio las órdenes a sus sátrapas de Asia Menor, Tisafernes y Farnabazo II, para retrasar el envío de tributos de los pueblos griegos, y así empezar una guerra con Atenas, para este propósito se aliaron con Esparta. En 408 a. C. mandó a su hijo Ciro el Joven al Asia Menor, para continuar la guerra con más ardor. En 404 a. C. Darío II muere, después de un reinado de diecinueve años, sucediéndole Artajerjes II.
Vasos aqueménidas; parte posterior, un cuenco aflautado, pertenece a la época de Darío I o II, 522-486 a. C. o 432-405 a. C. Original file(2,260 × 1,688 pixels, file size: 1.23 MB).
Título original del fotógrafo «Rosemaniakos» en Flickr:
Frente: Una copa ceremonial para beber con forma de cabeza de animal o cuerno con una hermosa criatura leonina, era aqueménida; siglo V a.C., Irán. Oro; Altura: 17 cm. Fondo Fletcher, 1954 (54.3.3). Los recipientes en forma de cuerno que terminan en la cabeza de un animal tienen una larga historia en el Cercano Oriente, así como en Grecia e Italia. Los primeros ejemplos iraníes son rectos, con la copa y la cabeza del animal en el mismo plano. Más tarde, en el período aqueménida, la cabeza o protoma del animal se colocaba a menudo en ángulo recto con la copa, como en esta pieza. En la fabricación de este recipiente de oro, varias partes se unieron de forma invisible mediante soldadura, lo que demuestra una habilidad técnica sobresaliente. Ciento treinta y seis pies de alambre trenzado decoran la banda superior del recipiente en cuarenta y cuatro filas uniformes, y el techo de la boca del león está elevado con pequeñas costillas. Típico del estilo aqueménida, la ferocidad del león que gruñe ha sido atenuada y contenida por la convención decorativa. El león tiene una cresta que recorre su espalda; su melena tiene la apariencia disciplinada de un material tejido; y sus flancos están cubiertos por un penacho de avestruz. La inclusión del penacho, una desviación de la convención, sugiere que este león es alado y tiene algún significado sobrenatural.
Reverso: Cuenco acanalado, aqueménida, Darío I o II; 522-486 a.C. o 432-405 a.C., Irán. Oro; Altura: 11.1 cm. Fondo Harris Brisbane Dick, 1954 (54.3.1). En el siglo VI a.C., bajo el liderazgo de Ciro el Grande (r. 538-530 a.C.), la dinastía persa aqueménida derrocó a los reyes medos y estableció un imperio que eventualmente se extendería desde Europa oriental y Egipto hasta la India. Los gobernantes aqueménidas incluyeron a reyes tan célebres como Ciro, Darío I (r. 521-486 a.C.) y Jerjes I (r. 485-465 a.C.). Construyeron palacios y centros ceremoniales en Pasargada, Persépolis, Susa y Babilonia. La dinastía aqueménida duró dos siglos y terminó con las conquistas arrasadoras de Alejandro Magno, quien destruyó Persépolis en 331 a.C. El período aqueménida está bien documentado por las descripciones de escritores griegos y del Antiguo Testamento, así como por abundantes restos arqueológicos. Los cuencos y platos acanalados del período aqueménida continúan una tradición iniciada en el Imperio asirio. Si bien se ofrecían como regalos reales, parece que también eran valorados e intercambiados simplemente por el peso de los metales preciosos con los que estaban hechos.
Foto tomada en el Museo Metropolitano, Nueva York.
Darío II, también conocido como Darío Noto o Nothus, gobernó durante un período de tensiones internas y desafíos externos que marcaron el declive gradual del poder central del Imperio aqueménida. Uno de los aspectos destacados de su reinado fue su incapacidad para controlar completamente las disputas internas entre las facciones de la corte y las provincias, lo que debilitó la cohesión del imperio.
En el contexto histórico, el reinado de Darío II estuvo influenciado por la intensificación de los conflictos con las polis griegas. Durante la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, el Imperio aqueménida jugó un papel estratégico importante. Darío II, buscando aprovecharse de la debilidad griega y recuperar el control sobre las ciudades jónicas del Asia Menor, apoyó económicamente a Esparta. Este apoyo fue gestionado principalmente por su sátrapa Tisafernes y luego por Farnabazo, quienes proporcionaron recursos y financiamiento a la flota espartana. La intervención persa fue un factor decisivo en la victoria espartana en la guerra, lo que consolidó temporalmente la influencia persa en el Egeo y Asia Menor.
Otro aspecto interesante del reinado de Darío II fue el papel dominante de su esposa, Parisátide, quien ejerció una fuerte influencia política. Parisátide, conocida por su carácter ambicioso y su habilidad para maniobrar en la corte, protegió a sus aliados y conspiró contra sus enemigos. Su relación con los sátrapas y sus decisiones en asuntos de sucesión tuvieron implicaciones de largo alcance en la estabilidad del imperio.
Además, el reinado de Darío II fue testigo de un aumento en las rebeliones provinciales y una creciente descentralización del poder. Sátrapas como Tisafernes y Farnabazo ganaron mayor autonomía, lo que a menudo generó conflictos entre ellos. Estas tensiones reflejaban una erosión del control central y presagiaban las dificultades que enfrentarían los aqueménidas en los años posteriores.
En términos religiosos, Darío II continuó con las tradiciones aqueménidas de tolerancia hacia los diferentes cultos en su vasto imperio. Sin embargo, la presión económica y las luchas por el poder interno limitaron su capacidad para emprender grandes proyectos de construcción o campañas militares significativas.
En resumen, el reinado de Darío II representó un período de fragilidad en el Imperio aqueménida, marcado por conflictos internos, intervención en la política griega y el debilitamiento de la autoridad central, elementos que contribuyeron al desgaste del imperio en las décadas siguientes. Su habilidad para mantenerse en el trono frente a estas adversidades también refleja la complejidad y los desafíos de gobernar un imperio tan vasto y diverso.
10- Artajerjes II Mnemón (404-358 a.C.). Gobernó durante uno de los periodos más largos del imperio. Enfrentó la rebelión de su hermano Ciro el Joven y los problemas causados por la Guerra del Peloponeso en Grecia.
Artajerjes II Mnemón (c. 436 – 358 a. C.) fue rey de Persia desde 404 a. C. hasta su muerte. Su nombre original era Arsaces, pero adoptó el de Artajerjes como nombre de trono.
Defendió su pretensión al trono contra su hermano menor Ciro el Joven, el cual fue derrotado y muerto en la batalla de Cunaxa en el año 401 a. C., y contra un levantamiento de los sátrapas (gobernadores) de las provincias occidentales (366 – 358 a. C.).
También se enfrentó en una guerra contra los espartanos (otrora aliados del Imperio aqueménida), los cuales, bajo Agesilao II, invadieron Asia Menor. Para vencer a los espartanos, Artajerjes sobornó a Atenas, Tebas y Corinto, ciudades que se levantaron contra Esparta, iniciando la guerra de Corinto. En 386 a. C. Artajerjes II, abandonando a sus aliados, pactó con Esparta la Paz de Antálcidas. Este tratado devolvió el control de las ciudades griegas de Jonia y Eolia en la costa de Anatolia a los persas, mientras dejaba a Esparta como poder dominante en la Grecia peninsular.
A pesar de su éxito en Grecia, Egipto, que se había rebelado con éxito a principios de su reinado, permanecía independiente. El intento de reconquistar Egipto en 373 a. C. fue un fracaso total, pero en sus últimos años los persas lograron aplastar a un ejército conjunto egipcio-espartano que pretendía conquistar Fenicia.
Actividad constructora. Gran parte de la riqueza de Artajerjes se empleó en actividades de construcción
- En Susa: restauración del palacio de Darío I y de las fortificaciones, incluyendo un baluarte en la esquina sudoriental del recinto.
- En Ecbatana: construcción de una apadana y nuevas estatuas.
En cambio no hay evidencias de mucha actividad en Persépolis.
Tumba de Artajerjes II, Persépolis. Gran Rey (Shah) de Persia. Reinado 404-385 a. C. Fuente: Este enlace. Autor: Yeowatzup. CC BY 2.0. Original file (2,592 × 3,888 pixels, file size: 10.24 MB).
11-Artajerjes III Oco (358-338 a.C.). Restableció el control sobre Egipto y fortaleció el imperio.
Oco (en griego: Ὦχος Ochos u Oco en su forma latinizada), conocido por su nombre dinástico, Artajerjes III (en persa antiguo:𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂𐎠 Artaxšaçāʰ; en griego: Ἀρταξέρξης) fue Rey de Reyes del Imperio Aqueménida desde 359/58 hasta 338 a. C. Era hijo y sucesor de Artajerjes II y de su madre Estatira.
Antes de subir al trono, se desempeñó como sátrapa y comandante del ejército de su padre. Llegó al poder después de que uno de sus hermanos fuera ejecutado, otro se suicidara, el último fuera asesinado y su padre, Artajerjes II, muriera. Poco después de convertirse en rey, Artajerjes asesinó a toda la familia real para asegurarse su puesto como rey. Inició dos grandes campañas contra Egipto. La primera fracasó y le sucedieron rebeliones en toda la parte occidental de su imperio. Durante la segunda, derrotó finalmente a Nectanebo II, el faraón de Egipto, y devolvió el país al redil persa después de seis décadas.
En sus últimos años, el poder de Filipo II de Macedonia aumentaba en Grecia, donde intentó convencer a los griegos de que se rebelaran contra el Imperio Aqueménida. Artajerjes se opuso a sus actividades y, con su apoyo, la ciudad de Perinto resistió un asedio macedonio.
Hay pruebas de una renovada política de construcción en Persépolis en su vida posterior, donde Artajerjes erigió un nuevo palacio y construyó su propia tumba, e inició proyectos a largo plazo como la Puerta Inconclusa
Artaxerxes es la forma latina del griego Artaxerxes (Αρταξέρξης), a su vez procedente del persa antiguo Artaxšaçā («cuyo reinado es a través de la verdad»). Se conoce en otras lenguas como: Ir-tak-ik-ša-iš-ša, Ir-da-ik-ša-iš-ša en elamita; Ar-ta-ʾ-ḫa-šá-is-su en acadio y Ardašīr en persa medio y nuevo persa. Su nombre personal era Oco (en griego:«Ὦχος Ôchos»; en babilónico: 𒌑𒈠𒋢 Ú-ma-kuš).
- Schmitt, R. (1986b). «Artaxerxes». Encyclopaedia Iranica.
- Wiesehöfer, Joseph (1986). «Ardašīr I i. History». Encyclopaedia Iranica.
- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. ISBN 1-57506-031-0.
Relieve en la roca del Shah Artajerjes III en Persépolis. AR VLD – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Original file (2,913 × 3,884 pixels, file size: 6.74 MB).
Antecedentes.
Oco era el hijo legítimo de Artajerjes II y su esposa Estatira. Tenía dos hermanos mayores, Ariaspes y Darío (el mayor). También tuvo muchos hermanos ilegítimos nacidos de madres concubinas, que el escritor romano del siglo II d. C. Justino cifró en 115. De todos los hijos, Darío era el que había sido designado como heredero del imperio, por lo que recibió el privilegio real de llevar la tiara vertical. Sin embargo, el largo reinado de su padre frustró a este último, que ya tenía más de 50 años. Incitado por el antiguo sátrapa Tiribazo, comenzó a conspirar contra su padre para acelerar su sucesión. Darío esperaba recibir el apoyo de muchos cortesanos, incluidos cincuenta de sus hermanos ilegítimos, según Justino. Un eunuco descubrió la conspiración, y como resultado a Darío le convocaron a la corte y donde también lo ejecutaron, «junto con las esposas e hijos de todos los conspiradores» (Justino). El derecho de sucesión pasó entonces a Ariaspes. Sin embargo, Oco, con el apoyo de algunos eunucos, creó una serie de artimañas y acusaciones para que su hermano legítimo Ariaspes enloqueciera y se suicidara. Artajerjes II, que no quería a Oco, nombró a su hijo ilegítimo favorito Arsames como nuevo príncipe heredero. Sin embargo, pronto Arpates lo asesinó por mandato de Oco. Oco finalmente recibió el nombramiento como príncipe heredero, y poco después murió su padre.
- Schmitt, R. (1986a). «Artaxerxes III». Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 6.
- Dandamaev, Muhammad A. (1989). A Political History of the Achaemenid Empire. Brill. ISBN 978-9004091726.
- Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press. pp. 1-272. ISBN 9781107652729.
- Depuydt, Leo (2010). «New Date for the Second Persian Conquest, End of Pharaonic and Manethonian Egypt: 340/39 B.C.E.»
Moneda de Artabazo II. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CC BY-SA 3.0.

La rebelión de Artabazo
Artabazo fue un destacado sátrapa persa que desempeñó un papel importante durante el reinado de Artajerjes III (359-338 a.C.) en el Imperio aqueménida. Era miembro de una influyente familia noble persa y gobernador de una satrapía clave en el Asia Menor occidental. Su vida estuvo marcada por su participación activa en los asuntos políticos y militares del imperio, así como por sus conflictos con el poder central.
Durante el reinado de Artajerjes III, Artabazo estuvo involucrado en una rebelión contra el rey, una de las muchas que caracterizaron este período turbulento en el Imperio aqueménida. La rebelión de Artabazo comenzó alrededor de 356 a.C., cuando desafió la autoridad central en respuesta a disputas locales y rivalidades con otras figuras del imperio, incluidos sátrapas vecinos. Este acto de insubordinación reflejaba el creciente descontento entre las provincias y el debilitamiento de la cohesión del imperio.
Artabazo recibió apoyo de fuerzas mercenarias griegas, lideradas por estrategas como Caridemo, que ofrecieron su experiencia militar. Sin embargo, a pesar de algunos éxitos iniciales, la rebelión fue finalmente sofocada por el ejército de Artajerjes III. Artabazo se vio obligado a huir y buscar refugio en Macedonia, donde permaneció bajo la protección del rey Filipo II. Este exilio temporal resalta las conexiones entre los conflictos internos del imperio persa y las potencias emergentes de Grecia y Macedonia.
Más tarde, en un giro notable, Artabazo fue perdonado por Artajerjes III y restaurado a su posición de poder, una muestra de la política pragmática del monarca aqueménida, que reconocía la necesidad de reconciliarse con líderes regionales para mantener la estabilidad del imperio. Este regreso subraya la habilidad de Artabazo para navegar en el complejo panorama político de la época y su capacidad para mantener su influencia a pesar de las adversidades.
Artabazo es recordado como una figura que ejemplifica las tensiones internas y los desafíos de gobernar un imperio tan vasto como el aqueménida, especialmente durante el reinado de Artajerjes III, cuando las rebeliones y conflictos provinciales eran frecuentes y socavaban la autoridad central. Su historia también ilustra las interacciones entre Persia y el mundo griego, marcadas tanto por la cooperación como por la confrontación.
Primera campaña egipcia (351 a. C.)
Hacia el año 351 a. C., Artajerjes se embarcó en una campaña para recuperar Egipto, que se había rebelado bajo el mandato de su padre, Artajerjes II. Al mismo tiempo, había estallado una rebelión en Asia Menor que, apoyada por Tebas, amenazaba con convertirse en algo serio. Artajerjes levantó un vasto ejército y marchó a Egipto, donde se enfrentó a Nectanebo II. Tras un año de lucha contra el faraón egipcio, Nectanebo infligió una aplastante derrota a los persas con el apoyo de mercenarios dirigidos por los generales griegos: el ateniense Diofanto y el espartano Lamius. Artajerjes se vio obligado a retirarse y posponer sus planes de reconquista de Egipto.
- «Artaxerxes III PersianEmpire.info History of the Persian Empires». persianempire.info.
- Miller, James M. (1986). A History of Ancient Israel and Judah. John Haralson Hayes (photographer). Westminster John Knox Press. pp. 465. ISBN 0-664-21262-X.
- Ruzicka, Stephen (2012). Trouble in the West: Egypt and the Persian Empire, 525–332 BC. Oxford University Press. pp. 1-311. ISBN 9780199766628.
Moneda aqueménida de Hidrieo de Caria durante el reinado de Artajerjes III, que muestra al rey aqueménida en el anverso y a su sátrapa Idrio en el reverso. Alrededor de 350-341 a. C. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CARIA, Achaemenid Period. Circa 350-334 BC. CC BY-SA 3.0.

Rebelión de Chipre y Sidón.
Poco después de esta derrota egipcia, Fenicia, Anatolia y Chipre declararon su independencia del dominio persa. En el año 343 a. C., Artajerjes encomendó la responsabilidad de la supresión de los rebeldes chipriotas a Hidrieo, príncipe de Caria, que empleó a 8 000 mercenarios griegos y cuarenta trirremes, al mando de Foción el ateniense, y a Evágoras, hijo del anciano Evágoras, el monarca chipriota. Hidrieo logró reducir Chipre.
- Newton, Sir Charles Thomas; R.P. Pullan (1862). A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus & Branchidæ.
- «Artaxerxes III Ochus ( 358 BC to 338 BC )». PersianEmpire.info (en inglés). Consultado el 2 de marzo de 2008.
Campaña de Sidón de Belesys y Maceo. Artajerjes inició una contraofensiva contra Sidón al ordenar al sátrapa de Siria Belesys y a Maceo, el sátrapa de Cilicia, que invadieran la ciudad y mantuvieran a raya a los fenicios. Ambos sátrapas sufrieron aplastantes derrotas a manos de Tenés, el rey sidonio, que contó con la ayuda de 40 000 mercenarios griegos enviados por Nectanebo II y comandados por Mentor de Rodas. Como resultado, las fuerzas persas fueron expulsadas de Fenicia.
- «Artaxerxes III Ochus ( 358 BC to 338 BC )». PersianEmpire.info (en inglés). Consultado el 2 de marzo de 2008.
- Heckel, Waldemar (2008). Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire (en inglés). John Wiley & Sons. p. 172. ISBN 9781405154697.
Moneda de Tenés, el rey de Sidón que se rebeló contra el Imperio Aqueménida. Fechada en el 351/0 a. C. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. PHOENICIA, Sidon. Tennes. Circa 351-347 BC. CC BY-SA 3.0.

Campaña de Sidón de Artajerjes. Después de esto, Artajerjes dirigió personalmente un ejército de 330 000 hombres contra Sidón. El ejército de Artajerjes estaba compuesto por 300 000 soldados de a pie, 30 000 de caballería, 300 trirremes y 500 transportes o barcos de provisiones. Tras reunir este ejército, buscó la ayuda de los griegos. Aunque Atenas y Esparta le negaron la ayuda, logró obtener mil hoplitas tebanos con armas pesadas a las órdenes de Lacrates, tres mil argivos a las órdenes de Nicóstrato y seis mil eolios, jonios y dorios de las ciudades griegas de Anatolia. Este apoyo griego era numéricamente pequeño, pues no superaba los 10 000 hombres, pero constituía, junto con los mercenarios griegos de Egipto que se le acercaron posteriormente, la fuerza en la que más confiaba y a la que se debió principalmente el éxito final de su expedición.
El acercamiento de Artajerjes debilitó lo suficiente la resolución de Tenés, que intentó comprar su propio perdón entregando a 100 ciudadanos principales de Sidón en manos del rey persa, y luego admitiendo a Artajerjes dentro de las defensas de la ciudad. Artajerjes hizo que los 100 ciudadanos fueran atravesados con jabalinas, y cuando 500 más salieron como suplicantes para buscar su misericordia, Artajerjes los consignó al mismo destino. A continuación, Sidón fue quemada hasta los cimientos, bien por Artajerjes o por los ciudadanos sidonios. Cuarenta mil personas murieron en la conflagración. Artajerjes vendió las ruinas a un alto precio a los especuladores, que calculaban reembolsarse con los tesoros que esperaban sacar de entre las cenizas. Artajerjes posteriormente condenó a muerte a Tenés. Posteriormente, Artajerjes envió a los judíos que apoyaban la revuelta a Hircania, en la costa sur del mar Caspio.
Conquista de Egipto.
Véase también: Dinastía XXXI de Egipto
Fue probablemente en el año 340 o 339 a. C. cuando Artajerjes logró finalmente conquistar Egipto. Tras años de extensos y meticulosos preparativos, el rey reunió y dirigió en persona una gran hueste que incluía mercenarios griegos de Tebas, Argos, Asia Menor y los comandados por el mercenario traidor Mentor de Rodas, así como una flota de guerra y varios barcos de transporte. Aunque el ejército de Artajerjes superaba considerablemente al de su homólogo egipcio Nectanebo II, la dificultad de marchar a través de la tierra seca del sur de Gaza y de los numerosos ríos del Alto Egipto seguía planteando, como en anteriores invasiones, un reto, que se vio agravado, según Diodoro Sículo, por la negativa de los persas a hacer uso de guías locales. La invasión comenzó mal, ya que Artajerjes perdió algunas tropas en las arenas movedizas de Barathra, y un intento de sus tropas tebanas de tomar Pelusio fue contraatacado con éxito por la guarnición.
- Depuydt, Leo (2010). «New Date for the Second Persian Conquest, End of Pharaonic and Manethonian Egypt: 340/39 B.C.E.». Journal of Egyptian History 3 (2): 191-230. doi:10.1163/187416610X541709.
- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. ISBN 1-57506-031-0.
Artajerjes III como faraón de Egipto, moneda satrapal de Maceo en Cilicia. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CC BY-SA 3.0.

Artajerjes creó entonces tres divisiones de tropas de choque, cada una con un comandante griego y un supervisor persa, mientras que él mismo seguía al mando de las reservas. Una unidad, a la que asignó a los tebanos, una fuerza de caballería e infantería asiática, fue encargada de tomar Pelusio, mientras que una segunda, comandada por Mentor de Rodas y el eunuco Bagoas, fue enviada contra Bubastis. La tercera división, compuesta por los argivos, algunas tropas de élite no especificadas y 80 trirremes, debía establecer una cabeza de puente en la orilla opuesta del Nilo. Tras fracasar el intento de desalojar a los argivos, Nectanebo se retiró a Menfis, lo que provocó la rendición de la guarnición asediada de Pelusio. Bubastis también capituló, ya que los mercenarios griegos de la guarnición se pusieron de acuerdo con los persas tras enfrentarse a los egipcios. A esto le siguió una oleada de rendiciones, que abrió el Nilo a la flota de Artajerjes y provocó que Nectanebo se desanimara y abandonara su país.
Tras esta victoria sobre los egipcios, Artajerjes hizo destruir las murallas de la ciudad, inició un reino de terror y se dedicó a saquear todos los templos. Persia obtuvo una cantidad significativa de riqueza de este saqueo. Artajerjes también elevó los impuestos y trató de debilitar a Egipto lo suficiente como para que no pudiera rebelarse contra Persia. Durante los diez años que Persia controló Egipto, los creyentes de la religión nativa fueron perseguidos y los libros sagrados robados. Antes de regresar a Persia, nombró a Ferendares sátrapa de Egipto. Con las riquezas obtenidas por la reconquista de Egipto, Artajerjes pudo recompensar ampliamente a sus mercenarios. Luego regresó a su capital habiendo completado con éxito su invasión de Egipto.
- Lloyd, Alan B. (2019). «The Defence of Egypt in the Fourth Century BC: Forts and Sundry Failures». En Jeremy Armstrong; Matthew Trundle, eds. Brill’s Companion to Sieges in the Ancient Mediterranean. Leiden: Brill. pp. 111-134. ISBN 978-90-04-37361-7.
- «Persian Period II».
Tumba de Artajerjes III en Persépolis. Foto: Martin Yhlén – Flickr. CC BY-SA 2.0. Original file (4,288 × 2,848 pixels, file size: 4.58 MB).
Últimos años.
Tras su éxito en Egipto, Artajerjes regresó a Persia y pasó los siguientes años sofocando eficazmente las insurrecciones en varias partes del Imperio, de modo que pocos años después de su conquista de Egipto, el Imperio persa estaba firmemente bajo su control. Egipto siguió formando parte del Imperio Persa hasta la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno.
Tras la conquista de Egipto, no hubo más revueltas ni rebeliones contra Artajerjes. Mentor de Rodas y Bagoas, los dos generales que más se habían distinguido en la campaña egipcia, fueron ascendidos a puestos de máxima importancia. Mentor, que era gobernador de todo el litoral asiático, consiguió reducir a la sumisión a muchos de los jefes que durante los recientes problemas se habían rebelado contra el dominio persa. En el transcurso de unos pocos años, Mentor y sus fuerzas fueron capaces de someter y hacer depender toda la costa mediterránea asiática.
Bagoas regresó a la capital persa con Artajerjes, donde asumió un papel destacado en la administración interna del Imperio y mantuvo la tranquilidad en el resto del Imperio. Durante los últimos seis años del reinado de Artajerjes III, el Imperio persa estuvo regido por un gobierno vigoroso y exitoso.
Las fuerzas persas de Jonia y Licia recuperaron el control del Egeo y el Mediterráneo y se hicieron con gran parte del antiguo imperio insular de Atenas. En respuesta, Isócrates de Atenas empezó a pronunciar discursos llamando a una «cruzada contra los bárbaros», pero no quedaban fuerzas suficientes en ninguna de las ciudades-estado griegas para responder a su llamada.
Soldados de varias etnias del Imperio Aqueménida, tumba de Artajerjes III. Bernard Gagnon. (deriva de este enlace). CC BY-SA 4.0. Original file (2,213 × 1,092 pixels, file size: 3.79 MB).
Aunque no hubo rebeliones en el propio Imperio Persa, el creciente poder y territorio de Filipo II de Macedonia en Macedonia (contra el que Demóstenes advertía en vano a los atenienses) atrajo la atención de Artajerjes. En respuesta, ordenó que se utilizara la influencia persa para frenar y restringir el creciente poder e influencia del reino macedonio. En el año 340 a. C. se envió una fuerza persa para ayudar al príncipe tracio Cersobleptes a mantener su independencia. La ayuda prestada a la ciudad de Perinto fue lo suficientemente eficaz como para que el numeroso y bien equipado ejército con el que Filipo había iniciado el asedio de la ciudad se viera obligado a abandonar el intento. En el último año de gobierno de Artajerjes, Filipo II ya tenía planes para una invasión del Imperio Persa, que coronaría su carrera, pero los griegos no se unirían a él.
A finales de agosto/finales de septiembre del 338 a. C., el eunuco de la corte y chiliarca (hazahrapatish) Bagoas orquestó el envenenamiento y posterior muerte de Artajerjes III a través del propio médico de éste. (38), (39). La temprana muerte de Artajerjes III resultó ser un asunto problemático para Persia, y puede haber desempeñado un papel en el debilitamiento del país. La mayoría de los hijos de Artajerjes III, a excepción de Arses y Bisthanes, también fueron asesinados por Bagoas. Bagoas, actuando como hacedor de reyes, puso al joven Arsés (Artajerjes IV) en el trono.
- «Philip of Macedon Philip II of Macedon Biography» (en inglés).
- Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE. Cambridge University Press. pp. 1-272. ISBN 9781107652729.
- LeCoq, P. (1986). «Arses». Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 5. p. 548.
- J. Varza; Dr. M. Soroushian. «The Achaemenians, Zoroastrians in Transition» (en inglés).
Esfinge alada con cabeza de humano y cuerpo de león, que lleva un tocado con cuernos. Originalmente formaba parte de la fachada del Palacio G en Persépolis, Irán, construido por Artajerjes III (reinó del 358 al 338 a.C.). Posteriormente fue trasladada a la fachada norte del Palacio H. Procedente de Persépolis, Irán. Periodo aqueménida, siglo IV a.C. Museo Británico, Londres. Foto: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg). CC BY-SA 4.0. Original file (3,475 × 3,950 pixels, file size: 10.35 MB).
Legado
Véanse también: Zoroastrismo, Mitra y Anahita.
Históricamente, los reyes del Imperio Aqueménida eran seguidores de Zoroastro o estaban muy influenciados por la ideología zoroástrica. En el reinado de Artajerjes II se produjo un resurgimiento del culto a Anahita y Mitra, cuando en sus inscripciones de edificios invocó a Ahura Mazda, Anahita y Mitra e incluso colocó estatuas de sus dioses. Mithra y Anahita habían sido hasta entonces ignorados por los verdaderos zoroastrianos —desafiaron el mandato de Zoroastro de que Dios debía ser representado sólo por las llamas de un fuego sagrado. Se cree que Artajerjes III rechazó a Anahita y adoró sólo a Ahuramazda y Mitra. Una ambigüedad en la escritura cuneiforme de una inscripción de Artajerjes III en Persépolis sugiere que consideraba al padre y al hijo como una sola persona, lo que sugiere que los atributos de Ahuramazda se transferían a Mitra. Curiosamente, Artajerjes había ordenado que se erigieran estatuas de la diosa Anâhita en Babilonia, Damasco y Sardis, así como en Susa, Ecbatana y Persépolis.
El nombre de Artajerjes aparece en las monedas de plata (inspiradas en las atenienses) emitidas durante su estancia en Egipto. El reverso lleva una inscripción en escritura egipcia que dice «Faraón Artajerjes. Vida, prosperidad, riqueza».
- J. Varza; Dr. M. Soroushian. «The Achaemenians, Zoroastrians in Transition» (en inglés). Archivado desde el original el 26 de marzo de 2008. Consultado el 5 de marzo de 2008.
- Hans-Peter Schmidt (14 de enero de 2006). «i. Mithra In Old Indian And Mithra In Old Iranian». Archivado desde el original el 3 de marzo de 2008. Consultado el 5 de marzo de 2008.
- «The Origins Of Mithraism» (en inglés). Archivado desde el original el 7 de febrero de 2008. Consultado el 5 de marzo de 2008.
- «Silver tetradrachm of Artaxerxes III». Consultado el 24 de marzo de 2018.
Históricamente, los reyes del Imperio Aqueménida eran seguidores de Zoroastro o estaban muy influenciados por la ideología zoroástrica. The original uploader was Ploxhoi de Wikipedia en inglés. – Transferido desde en.wikipedia a Commons. Author: Kevin McCormick. CC BY-SA 3.0.

En la literatura.
Algunos creen que el Libro de Judit podría haberse basado originalmente en la campaña de Artajerjes en Fenicia, ya que Holofernes era el nombre del hermano del sátrapa capadocio Ariarates, vasallo de Artajerjes. Bagoas, el general que encuentra a Holofernes muerto, fue uno de los generales de Artajerjes durante su campaña contra Fenicia y Egipto.
El Libro de Judit es un texto del Antiguo Testamento que narra la historia de Judit, una viuda judía valiente y piadosa. Durante una campaña militar liderada por Holofernes, general del rey Nabucodonosor, contra Israel, Judit utiliza su astucia para infiltrarse en el campamento enemigo. Allí, seduce y decapita a Holofernes mientras él duerme, salvando así a su pueblo de la invasión.
Algunos estudiosos han propuesto que el relato de Judit podría haberse inspirado en eventos históricos relacionados con las campañas de Artajerjes III en Fenicia y Egipto. Se ha señalado que Holofernes era el nombre del hermano del sátrapa capadocio Ariarates, vasallo de Artajerjes, y que Bagoas, el general que encuentra a Holofernes muerto en el relato bíblico, fue uno de los generales de Artajerjes durante sus campañas.
Aunque estas coincidencias de nombres han llevado a especulaciones sobre una posible conexión, no existe evidencia concluyente que confirme que el Libro de Judit se basó directamente en las campañas de Artajerjes III. La narrativa de Judit es considerada por muchos como una obra de carácter novelesco, destinada a transmitir enseñanzas sobre la fe y el coraje, más que a relatar hechos históricos precisos-. cuadernosjudaicos.uchile.cl
El libro de Judith
53.282 visualizaciones 21 ago 2021 Cautivados por la Palabra | Manuel Pérez Tendero
¿Alguna vez te has enfrentado a dificultades que te superaban? ¿Alguna vez has sentido que la fuerza del mal es más fuerte que la tuya? Judit nos enseña a afrontar estos problemas no desde la fuerza o rindiéndonos (como quería hacer el pueblo de Israel), sino desde la oración: confiando en Dios, que no nos deja solos y actúa siempre con las mismas claves: partiendo de lo más pequeño y débil para salvarnos.
Índice del vídeo: 00:00 Introducción 01:07 Cuestiones introductorias: libro deuterocanónico 05:13 Cuestiones introductorias: Época 10:05 La trama del relato 18:15 Relación con otros libros de la Biblia 23:24 Algunas reflexiones 39:02 Conclusión.
Construcción.
Hay pruebas de una renovada política de construcción en Persépolis, pero algunos de los edificios estaban inacabados en el momento de su muerte. Dos de sus edificios en Persépolis fueron la Sala de las Treinta y Dos Columnas, cuya finalidad se desconoce, y el palacio de Artajerjes III. La inacabada Vía del Ejército y la Puerta Inconclusa, que conectaban la Puerta de Todas las Naciones y la Sala de las Cien Columnas, permitieron a los arqueólogos conocer la construcción de Persépolis. En el año 341 a. C., después de que Artajerjes regresara a Babilonia desde Egipto, parece que procedió a construir una gran Apadana cuya descripción está presente en las obras de Diodoro Sículo.
El palacio de Nabucodonosor II en Babilonia fue ampliado durante el reinado de Artajerjes III. La tumba de Artajerjes estaba excavada en la montaña detrás de la plataforma de Persépolis, junto a la tumba de su padre.
Persépolis (Irán). Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (8,325 × 4,609 pixels, file size: 10.68 MB).
Persépolis (en griego antiguo: Περσέπολις, Persépolis, literalmente ‘la ciudad persa’; en persa antiguo: 𐎱𐎠𐎼𐎿𐎠, romanizado: Pars; en persa: تخت جمشید, Tajt-e Yamshid ‘el trono de Jamshid’) fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 km de la ciudad iraní de Marvdasht (provincia de Fars), al pie del monte Kuh-e Rahmat cerca del lugar en que el río Pulwar desemboca en el Kur (Kyrus). Dista en torno a 75 km de la ciudad de Shiraz.
Su edificación comenzó entre 518 y 515 a. C. por orden de Darío I, como parte de un vasto programa de construcciones monumentales enfocadas a enfatizar la unidad y diversidad del Imperio persa aqueménida, la legitimidad del poder real y mostrar la grandeza de su reino. Las obras de Persépolis atrajeron trabajadores y artesanos venidos de todas las satrapías del imperio y por ello su arquitectura resultó de una combinación original de formas de estas provincias que crearon un estilo arquitectónico persa ya antes esbozado en Pasargada y que también se encuentra en Susa y Ecbatana. Esta combinación de saberes marcó igualmente el resto de las artes persas, como la escultura y la orfebrería. La construcción de Persépolis continuó durante dos siglos, hasta la conquista del imperio y la destrucción parcial de la ciudad por Alejandro Magno en 331 a. C.
El sitio fue visitado a lo largo de los siglos por viajeros occidentales, pero no fue hasta el siglo XVII que las ruinas se certificaron como la antigua capital aqueménida. Numerosas expediciones arqueológicas han permitido comprender mejor las estructuras, su aspecto original y las funciones que cumplieron.
Persépolis comprende un enorme complejo palacial sobre una terraza monumental que soporta múltiples edificios hipóstilos que tuvieron funciones protocolarias, rituales, emblemáticas o administrativas precisas: audiencias, apartamentos reales, administración del tesoro o recepción. Cerca de la terraza había otros elementos: tumbas reales, altares y jardines. También estaban las casas de la ciudad baja, de la que casi nada queda visible actualmente. Muchos bajorrelieves esculpidos en las escalinatas y puertas del palacio representan la diversidad de los pueblos que componían el imperio. Otros consagran la imagen de un poder real protector, soberano, legítimo y absoluto, donde se designa a Jerjes I como sucesor legítimo de Darío I el Grande. Las múltiples inscripciones reales en escritura cuneiforme de Persépolis están redactadas en persa antiguo, acadio o elamita. Están grabadas en varios lugares del sitio, destinadas a los mismos fines y especifican qué reyes ordenaron el levantamiento de los edificios.
La idea de que Persépolis tenía una ocupación únicamente anual y ritual dedicada a la recepción por el rey de los tributos ofrecidos por las naciones del imperio durante las ceremonias del Año Nuevo persa ha prevalecido durante mucho tiempo. Ahora sabemos con seguridad que la ciudad estaba permanentemente ocupada y que tenía un papel administrativo y político central para el gobierno del imperio. Los muchos archivos inscritos en tablillas de arcilla descubiertos en los edificios del tesoro y en las fortificaciones han permitido establecer estas funciones y proporcionan información valiosa sobre la administración imperial aqueménida y la construcción del complejo. Persépolis está inscrita 2 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979.
Ver: Persépolis
12-Arses (338-336 a.C.). Su breve reinado terminó con su asesinato.
Artajerjes IV Arsés, (en persa antiguo: *R̥šā, en griego antiguo: Ἀρσής) rey de Persia de la dinastía aqueménida (338-336 a. C.). Es conocido como Arsés en las fuentes griegas, y probablemente fuera ese su verdadero nombre antes de ascender al trono, cuando eligió entonces el nombre de Artajerjes (en persa antiguo: 𐎠𐎼𐎫𐎧𐏁𐏂𐎠, romanizado: Artaxšaçāʰ), en griego antiguo: Ἀρταξέρξης como otros reyes persas anteriores, incluido su padre y su abuelo.
Arsés ascendió al trono, después de que su padre Artajerjes III —que había conseguido un resurgimiento del Imperio aqueménida— fuera envenenado por el eunuco Bagoas. Este último puso a Arsés en el trono con la expectativa de poder controlarlo. Con el debilitamiento del Imperio aqueménida por el asesinato de Artajerjes III y la sucesión de Arsés, la Liga de Corinto envió tropas a Asia en 336 a. C.
Arsés, en un intento de liberarse de las influencias de Bagoas, intentó envenenar al eunuco, pero no lo consiguió, sino que él mismo sucumbió al veneno por orden de Bagoas. Bagoas puso en el trono a su primo Darío III.
Nombre. Se le conoce como Arses en las fuentes griegas y ese parece haber sido su verdadero nombre, pero la estela trilingüe de Letoon y los trozos de cerámica de Samaria informan de que tomó el nombre real de Artajerjes IV, siguiendo a su padre y a su abuelo.
Arses es la forma griega del en persa antiguo: R̥šā, que también está atestiguada en la forma en avéstico: Aršan- del avéstico se utiliza en múltiples nombres compuestos del persa antiguo, como Aršaka, Aršāma y Xšayaaršan El término está relacionado lingüísticamente con el griego arsēn, que significa «masculino, varonil».
Rey Artaxerxes IV Arses en un retrato de una moneda de la etapa Aqueménida. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CC BY-SA 3.0.

Artajerjes IV, también conocido como Arsés, gobernó el Imperio aqueménida entre el 338 y el 336 a.C. Su reinado fue breve y turbulento, marcado por crisis internas y amenazas externas. Artajerjes IV ascendió al trono tras el asesinato de su padre, Artajerjes III, un evento orquestado por el influyente eunuco y visir Bagoas. Este último había acumulado un poder considerable en la corte aqueménida y buscaba mantener el control a través de un monarca manipulable.
El contexto político del reinado de Artajerjes IV estuvo definido por la fragilidad del poder central, exacerbada por las ambiciones de Bagoas y la creciente presión externa ejercida por el ascenso de Macedonia bajo Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Las campañas militares de Filipo habían fortalecido la posición macedonia en Grecia, y los aqueménidas enfrentaban dificultades para mantener el control sobre sus territorios occidentales, especialmente las ciudades griegas de Asia Menor.
Internamente, el reinado de Artajerjes IV estuvo caracterizado por un creciente descontento entre la nobleza y los sátrapas provinciales. El debilitamiento de la autoridad central, iniciado durante las intrigas de Bagoas, complicó la gobernanza del vasto imperio aqueménida. Aunque Artajerjes IV intentó mantener cierta independencia frente al control de Bagoas, su resistencia resultó infructuosa. Eventualmente, el visir lo envenenó en el año 336 a.C., poniendo fin a su breve reinado.
La muerte de Artajerjes IV marcó el inicio de una nueva crisis de sucesión. Bagoas colocó a Darío III en el trono, con la esperanza de continuar ejerciendo su influencia. Sin embargo, Darío III logró neutralizar a Bagoas y consolidar cierto control sobre el imperio, aunque su reinado enfrentaría rápidamente la amenaza macedonia liderada por Alejandro Magno.
En términos históricos, el reinado de Artajerjes IV es visto como un periodo de transición y declive para el Imperio aqueménida. La inestabilidad política, combinada con las ambiciones de figuras como Bagoas y la falta de un liderazgo fuerte, prepararon el terreno para la eventual caída del imperio a manos de Alejandro Magno en los años siguientes.
No existen acuñaciones dinásticas de Artajerjes IV, pero se cree que puede estar representado como un joven gobernante con la corona faraónica en el reverso de algunas de las acuñaciones contemporáneas del sátrapa Maceo en Cilicia, mientras que su padre Artajerjes III aparece sentado, también con vestimenta faraónica, en el anverso.
Moneda de Maceo, sátrapa de Cilicia, 361/0-334 a. C., se cree que representa a Artajerjes III en el anverso y a un joven Arsés en el reverso. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CC BY-SA 3.0.

- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire (en inglés). Eisenbrauns. pp. 1-1196. ISBN 9781575061207. Consultado el 19 de febrero de 2024.
- LeCoq, P. (1986). «Arses». Encyclopædia Iranica, Volume II/5: Armenia and Iran IV–Art in Iran I (en inglés). London and New York: Routledge & Kegan Paul. p. 548. ISBN 978-0-71009-105-5. Consultado el 19 de febrero de 2024.
- Schmitt, R. (1986). «Artaxerxes III». (en inglés). London and New York: Routledge & Kegan Paul. pp. 658-65. ISBN 978-0-71009-106-2. Consultado el 19 de febrero de 2024.
- Waters, Matt (2014). Ancient Persia: A Concise History of the Achaemenid Empire, 550–330 BCE (en inglés). Cambridge University Press. ISBN 978-0521253697. Consultado el 19 de febrero de 2024.
13- Darío III
Darío III Codomano (en persa moderno: داریوش, Dāriyūsch, en persa antiguo: Dārayavahusch o Dārayavausch; circa 380-330 a. C.) fue el último rey persa de la dinastía aqueménida (336-330 a. C.).
En el año 338 a. C. el visir y eunuco Bagoas, jefe de la guardia real, envenenó al rey Artajerjes III, y promovió el ascenso de Arsés, hijo de Artajerjes. Sin embargo, ante el riesgo de que Arsés pudiera eliminarle, envenenó a Arsés a principios del año 336 a. C., e intentó instalar en el trono a un nuevo monarca que le resultara más fácil de controlar. Eligió para este fin a Darío, miembro relativamente lejano de la dinastía real, que se había distinguido en combate de campeones durante la guerra contra los cadusios (cadusii) del noroeste de Irán1 (Diodoro, Biblioteca histórica 17.6. 1-2), y que servía en ese momento como mensajero real (Plutarco, Vida de Alejandro, 18.7-8).
Darío era hijo de Arsames, hijo a su vez de Ostanes (hermano de Artajerjes II), y de Sisigambis, hija de Artajerjes II Mnemón; el apelativo Codomano parece ser una forma adaptada al griego de su verdadero nombre, antes de adoptar el de Darío, para así evocar a Darío I y ganar legitimidad sobre el trono. El nuevo rey pronto demostró ser más independiente y capacitado de lo esperado por Bagoas, que intentó recurrir de nuevo al veneno para eliminar al rey persa. Sin embargo, esta vez no tuvo éxito, ya que Darío, prevenido de las intenciones de Bagoas, le ordenó beber de la copa envenenada que este le ofrecía (Diodoro, op. cit. 17.5.6).
El Mosaico de Alejandro, que data de alrededor del año 100 a.C., es un mosaico romano de piso originalmente de la Casa del Fauno en Pompeya. Representa una batalla entre los ejércitos de Alejandro Magno y Darío III de Persia y mide 2,72 x 5,13 m (8 pies 11 pulgadas x 16 pies 9 pulgadas). El original se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Se cree que el mosaico es una copia de una pintura helenística de principios del siglo III a.C., posiblemente realizada por Filoxeno de Eretria. Carole Raddato from FRANKFURT, Germany – Detail of the Alexander Mosaic depicting the Battle of Issus between Alexander the Great & Darius III of Persia, from the House of the Faun in Pompeii, Naples Archaeological Museum. CC BY-SA 2.0.

Primeros años de reinadoEl nuevo rey trató de afirmar su control sobre un imperio inestable, en el cual muchos de sus territorios eran gobernados por sátrapas celosos de sus prerrogativas y poco leales, y poblados por súbditos descontentos y siempre dispuestos a la rebelión. Trató de afirmar el poderío persa de cara al exterior mediante la conquista de Egipto (334 a. C.), tras una campaña militar que debía demostrar el resurgimiento del poder aqueménida, si bien resultó ser la última conquista del imperio persa como tal.
Respecto al panorama exterior, hubo de prepararse ante la amenaza que suponía el rey Filipo II de Macedonia. En el año 336 a. C. Filipo había sido nombrado Hegemon por la Liga de Corinto para comandar el ejército greco-macedonio en la guerra panhelénica de venganza contra el Imperio persa, por la destrucción y el incendio de los templos de la Acrópolis ateniense durante la segunda guerra médica. Filipo destacó un ejército hacia Asia Menor, bajo el mando de sus generales Parmenión y Átalo, para liberar a las ciudades griegas que estaban bajo el control persa, ocupando tras diversos contratiempos la Tróade hasta el río Meandro. Sin embargo, el asesinato de Filipo detuvo la campaña militar, mientras su sucesor intentaba hacerse con el control de Macedonia y del resto de Grecia.
La guerra contra Alejandro
En abril del año 334 a. C., Alejandro III de Macedonia, que había sido confirmado como Hegemon por la Liga de Corinto, invadió Asia Menor a la cabeza de un ejército conjunto greco-macedonio. Tras desembarcar en la Tróade, tomó varias ciudades y aldeas de la costa egea (Lámpsaco entre ellas). Un ejército aqueménida de unos 50.000 efectivos, al mando de Memnón de Rodas, plantó cara al rey macedonio, siendo derrotado en la batalla del Gránico. Tras esta victoria, las fuerzas greco-macedonias avanzaron por la costa mediterránea en dirección a las Puertas Cilicias. Ante este avance, en 333 a. C. el propio Darío asumió el mando de los ejércitos persas para luchar contra el rey macedonio, pero su numeroso ejército fue ampliamente superado y derrotado en la batalla de Issos (12 de noviembre de 333 a. C.). Darío huyó cuando comprobó que la batalla estaba perdida, dejando atrás su carro, el campamento persa y a su propia familia, todo ello capturado por Alejandro, que trató con respeto a los prisioneros reales.
La familia de Darío frente a Alejandro Magno, obra de Justus Sustermans conservada en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Villanueva y Geltrú. Justus Sustermans – This image was provided to Wikimedia Commons by Biblioteca Museu Víctor Balaguer as part of an ongoing cooperative GLAMWIKI project with Amical Wikimedia. The artifact represented in the image is part of the permanent collection of Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Dominio público.

El ejército macedonio se dirigió entonces hacia el sur, para conquistar Fenicia, Palestina y Egipto, y asegurar así su retaguardia antes de marchar hacia el corazón del Imperio aqueménida. Darío envió varios mensajes sin éxito a Alejandro, en los cuales llegó a solicitar la devolución de su familia a cambio de un rescate, y a ofrecer al rey macedonio la posesión de los territorios situados al oeste del Éufrates para así finalizar la contienda. La negativa de Alejandro obligó a Darío a realizar una leva general en todas las satrapías del Imperio que aún controlaba. Reunió así un numeroso ejército, que incluía contingentes de numerosos pueblos sometidos (bactrianos, sogdianos, escitas, partos, árabes, armenios, medos, indios, etcétera), y que algunos autores clásicos estimaron en un millón de infantes, cien mil jinetes, doscientos carros con hoces afiladas en las ruedas, y quince elefantes de guerra. Darío concentró su ejército en Babilonia, y al ver el resuelto avance de Alejandro desde Egipto, seleccionó cuidadosamente en Mesopotamia el campo de batalla, escogiendo para tal fin la llanura de Gaugamela, cien kilómetros al oeste de la ciudad de Arbela (la actual Arbil, en Irak), para no cometer el mismo error que en Issos, donde la estrechez del campo había sido un inconveniente crucial en su derrota.
Alejandro llegó a las inmediaciones de la llanura a finales de septiembre de 331 a. C., con un ejército de 40.000 infantes y 7.000 jinetes, situando su campamento a 10 km del campamento persa. Poco antes de entablar combate, Estatira, esposa y hermana de Darío, falleció durante el parto del hijo que esperaba (Plutarco, Vida de Alejandro, 21.2-5).
Huida de Darío en la batalla de Gaugamela. Relieve en marfil del s. XVIII (Museo Arqueológico Nacional, Madrid). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file (3,056 × 2,292 pixels, file size: 2.01 MB).
Derrota y muerte
La batalla de Gaugamela finalizó con una gran derrota de los persas, ante la cual Darío emprendió la huida de nuevo, dirigiéndose a Arbela y más tarde a Ecbatana, la capital de Media. Alejandro ocupó las ciudades de Babilonia y Susa, antes de emprender la persecución de Darío para impedirle reunir un nuevo ejército en las satrapías más orientales. Por tanto Darío huyó de nuevo hacia Hircania, una satrapía situada al sur del Caspio, y desde allí trató de dirigirse a Bactra, la capital de Bactriana, perseguido de cerca por el ejército macedonio.
Sin embargo, al ver que Alejandro estaba decidido a capturar a Darío, un grupo de nobles, entre los que se encontraban los sátrapas Bessos, Barsaentes y Nabarzanes, tomaron a Darío como rehén, para así poder pactar con Alejandro y, al entregarlo, obtener del rey macedonio la independencia de las satrapías orientales que gobernaban. Enterado Alejandro de estos sucesos por un grupo de persas fugitivos, emprendió una rápida marcha para llegar hasta Darío (mediados de julio de 330 a. C.), pero poco antes de llegar al campamento de los sátrapas insurgentes, estos apuñalaron a Darío al tener conocimiento de su llegada, y emprendieron la huida. Darío solo sobrevivió unos instantes, agradeciendo el socorro que le brindó un destacamento macedonio. Se cuenta que Alejandro, al ver el cadáver de Darío, lloró y lo cubrió con su manto, diciendo: «No era esto lo que yo pretendía».
Alejandro prosiguió la conquista del imperio aqueménida, ahora con Bessos como su rival (quien se había autoproclamado emperador de Persia con el nombre de Artajerjes V) y con la excusa de vengar la muerte de Darío. No obstante, su duelo por Darío fue sincero: ordenó el traslado de su cuerpo a Ecbatana fuertemente custodiado, donde fue embalsamado y entregado a su madre para que oficiase los funerales por su hijo en Persépolis. Igualmente, una vez que Alejandro hubo capturado a Bessos, mandó condenarlo y ejecutarlo según las leyes persas por el asesinato de su soberano.
- JUSTINO, Marco Juniano (1542). «Libro Decimo». En STELSIO, Juan, ed. Epítome de las Historias Filípicas de Pompeyo Trogo (Jorge de Bustamante, trad.). Amberes.
14- Bessos (¿?-329 a. C.) fue un noble persa, sátrapa de Bactria y asesino y sucesor de Darío III. Reinó con el nombre de Artajerjes V entre julio de 330 a. C. y finales de verano del 329 a. C.
Contexto histórico
En el verano del 331 a. C., Bessos comandaba las tropas bactrianas como sátrapa. Esto necesariamente significa que era un noble muy importante y que probablemente estaba emparentado con el rey aqueménida Darío III, porque el sátrapa de Bactria, al norte del actual Afganistán, normalmente era el primero en la línea sucesoria, el mathišta (un príncipe de la corona habría gobernado Bactria un par de años y un rey sin hijos adultos habría nombrado para esta satrapía a un hermano). El parentesco o relación exacta entre Darío y Bessos no está clara.
El 1 de octubre del 331 a. C., el rey macedonio Alejandro Magno derrotó al ejército persa en la Batalla de Gaugamela. Durante el invierno, Darío se refugió en Ecbatana junto a su sátrapa Atropates, tratando de reclutar un nuevo ejército. Para ello ordenó a sus sátrapas enviar refuerzos, pero estos nunca llegaron. Se desconoce por qué.
Traición
A la llegada de Alejandro, Darío se vio entonces obligado a huir a las satrapías del este, que eran famosas por sus arqueros montados. Si llegaba a Bactria, podría ponerse a salvo. Sin embargo, Bessos, Barsaentes (sátrapa de Aracosia y Drangiana) y Satibarzanes (sátrapa de Aria) vieron la situación de forma diferente. Si permanecían leales a su rey, el ejército macedonio invadiría sus satrapías. En cambio, si arrestaban a Darío y lo entregaban a los invasores, no habría más guerra porque era improbable que los macedonios estuvieran interesados en territorios tan alejados, donde se verían forzados a renovar sus estrategias de guerra.
Así pues, arrestaron al rey cuando estaba en Partia. Probablemente querían entregarlo a Alejandro, pero para el rey macedonio esto era inaceptable. Si ejecutaba al prisionero, sus súbditos persas no serían nunca leales a la dominación macedonia, y si en cambio le perdonaba la vida, tendría que enfrentarse a grupos de resistencia persa. Para evitar tratar con los enemigos de Darío, Alejandro y su caballería marcharon al este, sembrando el terror entre Bessos y sus hombres. A inicios de julio del 330 a. C., Darío fue ejecutado y sus asesinos huyeron a Bactria.
«La pena de Bessus» hace referencia al castigo que recibió Bessus, un noble persa que desempeñó un papel importante en el Imperio aqueménida y que estuvo involucrado en la muerte del rey Darío III durante la invasión de Alejandro Magno.
Bessus era un sátrapa (gobernador) de la región de Bactria y, tras la derrota de Darío III en la batalla de Gaugamela (331 a.C.), traicionó a su rey. Mientras Darío III huía de las tropas de Alejandro, Bessus lo apresó y lo mató, esperando que esto le permitiera tomar el control de la región. Sin embargo, tras este acto de traición, Alejandro Magno lo persiguió y lo capturó.
El castigo de Bessus fue extremadamente cruel. Alejandro ordenó que le arrancaran la piel y le cortaran las manos antes de ser ejecutado. Este castigo fue un claro mensaje de Alejandro, mostrando la severidad con la que trataría a quienes traicionaran a sus monarcas y el respeto que sentía por Darío III como rey legítimo de Persia. Dibujo por Andre Castaigne. (1898-1899). Esta fuente. Dominio Público. Original file (2,257 × 1,621 pixels, file size: 1.02 MB).
El rey Bessos
La actuación de Bessos, aun siendo totalmente desleal, podría ser considerada razonable. El arresto y extradición de Darío podrían haber sido decisivos para salvar las satrapías del este, excepto por el hecho que Alejandro ya había decidido permanecer en Asia. Otros invasores habían dejado anteriormente el Imperio aqueménida, pero esta no era la idea del macedonio.
Si Bessos se hubiera rendido en ese momento del conflicto, se habría convertido probablemente en uno de los cortesanos más respetados de Alejandro (los otros asesinos, Satibarzanes y Barsaentes, fueron perdonados inicialmente). Sin embargo, tras pocas semanas, Bessos se autoproclamó rey tomando el nombre de Artajerjes V. Esto fue un grave error, ya que Alejandro se consideraba él mismo el rey legítimo de Persia, por lo que tenía que atacar a Bessos. De hecho, fue Bessos con esta actuación quien dio el pretexto definitivo a Alejandro para continuar su marcha hacia el este.
El fin de Bessos
Bessos trató de defender Bactria, y de hecho obligó a Alejandro a tomar una ruta alternativa por Drangiana, Aracosia y Gandara. En la primavera del 329 a. C., Alejandro cruzaba las montañas del Hindu Kush, que Bessos había dejado desguarnecidas creyendo que sólo un loco se atrevería a atravesarlas tan pronto llenas aún de nieve y hielo. Este error fue decisivo.
Bessos fue completamente sorprendido y se retiró al norte, a través del río Oxo. Trató posteriormente de impedir que los macedonios cruzaran el río incendiando todos los barcos disponibles, pero los invasores construyeron balsas y a los cinco días estaban ya al otro lado en el sudeste del actual Turkmenistán. Alejandro capturó fácilmente la capital de Bactria, Bactra. Ni las montañas, ni el desierto entre la ciudad ni el río mismo fueron obstáculos insalvables para los macedonios. Los persas, asombrados por estas hazañas, perdieron coraje, lo que indujo a los cortesanos Espitamenes y Datames a arrestar a su líder entregándolo a Ptolomeo, general, amigo y futuro biógrafo de Alejandro.
Alejandro mutiló cruelmente a Bessos al cortarle orejas y nariz. Esto era una práctica chocante para los griegos y macedonios, pero era lo que Alejandro, como rey persa, tenía que hacerle a un regicida. Dos siglos antes, Darío I había ordenado el mismo trato a Fraortes, rebelde medo, lo que se explica en la inscripción de Behistún. La automutilación de Zópiro, también en tiempos de Darío I, demuestra que estas cosas no eran infrecuentes.
Según Curcio Rufo, tras la mutilación, Bessos fue entregado al hermano de Darío, Oxatres. Alejandro le ordenó marchar con el prisionero hasta el lugar donde había asesinado a Darío, crucificarlo, asaetearlo y mantener alejados después a los buitres. Esto era para un zoroastriano un hecho desagradable, pues éstos creían que los muertos debían ser devorados por los pájaros. Según Plutarco, el castigo fue el descuartizamiento por medio de dos árboles a los que quedaron atadas sus extremidades.
- Curcio Rufo, Historia de Alejandro Magno, 7.40-43.
- Plutarco, Vida de Alejandro, 43.6.
Estos reyes gobernaron uno de los imperios más vastos y multiculturales de la antigüedad, que se extendía desde el mar Egeo hasta el Indo. Su cronología refleja tanto la grandeza como los desafíos que enfrentaron, desde la consolidación inicial hasta su caída ante la conquista macedónica y posteriormente su caída frente a la imperial Roma.
Fuentes
Las fuentes para el estudio del Imperio aqueménida son especialmente problemáticas, no tanto por su escasez como por ser a menudo contradictorias entre sí. Asimismo, no todas las regiones ni las épocas están documentadas por igual: en el aspecto cronológico, la mayor parte de la documentación se refiere al siglo V a. C., en tanto que de la época anterior a la conquista de Alejandro hay mucha menos información; en el aspecto geográfico, es mucho más abundante la información referente a las regiones occidentales del Imperio, más cercanas a las ciudades griegas, que a su parte oriental. (8)
Fuentes literarias
Antes de que se iniciasen las excavaciones arqueológicas, la historia aqueménida se conocía únicamente a través de los escritos de autores clásicos (griegos y, en menor medida, romanos), y de la Biblia. Entre los autores clásicos destaca particularmente el historiador griego Heródoto, que escribió en el siglo V a. C., y cuyo propósito principal es exaltar los éxitos de los griegos durante las Guerras Médicas. Su obra es útil para conocer el primer período de la historia aqueménida, especialmente en lo que se refiere a su frontera noroccidental. Durante el siglo IV a. C. aportan también información sobre el Imperio aqueménida las obras de Ctesias y de Jenofonte. Todos los autores griegos, sin embargo, coinciden en lo esencial de su visión del Imperio aqueménida: por un lado, admiran su riqueza y su poder, pero por otro consideran su sistema político corrupto y decadente, y presentan al monarca como una figura débil, víctima de las maquinaciones de las mujeres y los eunucos de la corte. (8)
En la Biblia, en los libros de Esdras y de Nehemías, los persas aparecen como restauradores del Templo de Jerusalén y defensores del culto a Yahvé: la imagen que de ellos se muestra es muy positiva, ya que acabaron con la cautividad de Babilonia. No obstante, en el Libro de Ester, muy probablemente escrito en época helenística, la imagen que se da de los persas es muy similar a la que puede encontrarse en las obras de autores griegos.
Fuentes epigráficas
En época aqueménida, el persa antiguo, antecesor del actual idioma persa hablado en Irán, se escribía en una variedad de escritura cuneiforme que solo comenzó a ser descifrada a comienzos del siglo XIX, gracias sobre todo a los esfuerzos de Henry Rawlinson y a su trabajo con la Inscripción de Behistún, que hace un relato pormenorizado de las circunstancias en que Darío I accedió al poder. Actualmente, se conocen numerosas inscripciones en antiguo persa, pero, con una sola excepción recientemente identificada, (9) estas se restringen al ámbito de las declaraciones de la realeza, expresiones de su poder e ideología. Son fuentes de información útiles para conocer la actividad constructora de los reyes, y la imagen que estos tenían de sí mismos, pero no suelen proporcionar información sobre otros ámbitos (la única de carácter narrativo es la de Behistún).
Junto con las inscripciones son también una importante fuente de información los textos en arameo y en egipcio demótico hallados en Egipto, (10) así como un número importante de documentos en idioma acadio hallados en Babilonia. Entre estos últimos se destacan numerosos archivos administrativos de los templos y de algunas familias poderosas como Egibi y Murashu. (8) Adicionalmente, los archivos elamitas de Persépolis (el de la Fortaleza y el del Tesoro) iluminan la «economía real» del área de las capitales. (11)
La Inscripción del Harén, de Jerjes I. Se trata de una inscripción bilingüe en persa (izquierda) y babilonio (derecha). Fabienkhan – Museo Nacional de Irán. Bilingual (left Old Persian, right Akkadian) Inscription of replacement for king Xerxes I found at the Persepolis Herem. Dominio público. Original file (2,265 × 1,155 pixels, file size: 780 KB).
Fuentes arqueológicas
Las excavaciones son todavía muy incompletas. Las principales son los grandes centros reales, Pasargada, Persépolis y Susa, así como tumbas rupestres como las de Naqsh-e Rostam. Las excavaciones se han visto dificultadas porque algunos sitios, como por ejemplo, Arbela y Ecbatana, están actualmente cubiertos por grandes ciudades modernas (Erbil y Hamadán, respectivamente). Otro factor negativo es el tradicionalmente escaso interés de los arqueólogos por el período en cuestión, lo que llevó a que los niveles de ocupación de época aqueménida hayan sido pobremente documentados. (12)
Historia. Batallas históricas
- 550 a. C. Rebelión persa.
- 547 a. C. Conquista de Lidia.
- 539 a. C. Caída de Babilonia.
- 525 a. C. Caída de Egipto.
- 499 a. C. Revuelta jónica.
- 330 a. C. Conquistada por Alejandro Magno.
Jean Charles Nicaise Perrin – Ciro y Astiages. Autor: Jean Charles Nicaise Perrin. Web Gallery of Art: Imagen Info about artwork. Dominio público.

Rebelión persa
La Revuelta persa , como se le conoce, fue la primera vez que la provincia unificada de la antigua Persis , después de la presentación voluntaria de los asirios y los medos dos veces anteriores, declaró su independencia, y comenzó su revolución, ya que más tarde se separa del Imperio medo . Sin embargo, se desconoce si su sometimiento era oficial. La revuelta fue provocada por las acciones de Astiages , el gobernante de media , que se extendió a otras provincias, que se aliaron con los persas. La guerra duró desde 552 a. C. hasta el 550 a. C. Los medos tenían los primeros éxitos en las batallas, pero la remontada por Ciro el Grande y el ejército era demasiado abrumador, y los medos fueron finalmente conquistados por 549 a. C.
Así, el primer imperio oficial persa nació. Todo comenzó el verano 553 a. C., y dio lugar a la aparición de Persia .
Batalla de Timbrea
La batalla de Timbrea fue un enfrentamiento decisivo librado entre el ejército lidio del rey Creso y el ejército del rey persa Ciro II el Grande, a finales del año 547 a. C. (546 a. C. según otra datación posible). La frontera lidia, para entonces, ya había sido reducida debido a la batalla de Pteria. Los lidios combatieron a los persas en proporción 3 a 1, venciendo los segundos en las planicies al norte de Sardes, obligando al contingente lidio a refugiarse en esta ciudad que cayó junto al resto del reino en el mismo año, tras el llamado Asedio de Sardes que duró 14 días.
Según el historiador Ctesias, Ciro II el Grande utilizó camellos en la batalla, haciendo montar a dos personas en cada uno, defendiéndose las espaldas mutuamente.
Batalla de Timbrea. diciembre de 547 a. C.. Dibujo: Walter Hutchinson 1877 – History Of The Nations Vol 2. Dominio público.

La batalla de Timbrea, según algunas tradiciones históricas, habría tenido lugar entre los medos y los persas en el contexto de la rebelión liderada por Ciro II el Grande contra Astiages, el último rey de Media, alrededor del 550 a.C. Aunque no todos los detalles son claros, este evento marca un punto crucial en la expansión persa y en el establecimiento del Imperio Aqueménida. La batalla es mencionada en relatos posteriores, como los de Heródoto, pero no se conocen referencias contemporáneas directas, lo que sugiere que algunos elementos pueden estar embellecidos o ser legendarios.
Desde el punto de vista estratégico, la batalla simboliza la culminación de las tensiones entre los medos, un pueblo que había dominado la región durante décadas, y los persas, quienes hasta ese momento eran vasallos de Media. Según las fuentes clásicas, Ciro derrotó a Astiages y capturó la capital meda, Ecbatana, integrando el territorio meda en el naciente imperio persa. Esto marcó la transición de hegemonía en la región, con los persas reemplazando a los medos como la principal potencia.
La importancia de la batalla de Timbrea radica en que consolidó el liderazgo de Ciro y le permitió unificar bajo su mando a varias tribus iranias, sentando las bases para la rápida expansión del Imperio Aqueménida. Además, representó una transformación en el orden político de Oriente Próximo, con el surgimiento de un estado que incorporó innovaciones en administración, política y relaciones multiculturales. Sin embargo, debido a la escasez de fuentes confiables, se discute si esta batalla fue un evento único o parte de una campaña más extensa que culminó en la derrota de Astiages.
Historiadores modernos sugieren que las narrativas tradicionales, como las de Heródoto, deben leerse con cautela, ya que contienen elementos que mezclan historia y mitología. A pesar de esto, la batalla de Timbrea sigue siendo un símbolo del genio militar y político de Ciro, que lo catapultó a la escena como uno de los grandes conquistadores de la historia.
Este contenido ha sido generado por ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI (2024).
Isaiah’s Vision of the Destruction of Babylon (Is. 13:1-22). Gustave Doré – Doré’s English Bible. Dominio público.

Parte occidental del Imperio aqueménida, con los territorios de Egipto. (500 aC). Autor: Anton Gutsunaev, Uirauna. CC BY-SA 4.0.
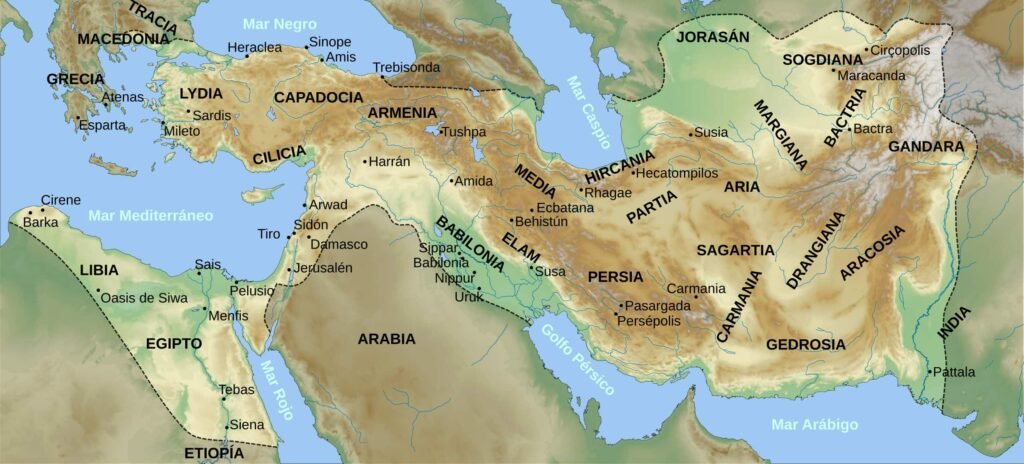
Cambises II, el rey persa hijo de Ciro el Grande, es conocido por liderar la conquista de Egipto en el año 525 a. C. Sin embargo, no se enfrentó a Psamético II, ya que este faraón había muerto mucho antes de este evento, específicamente en el año 589 a. C. Cambises se enfrentó al faraón Psamético III, el último gobernante de la dinastía XXVI de Egipto.
Durante la campaña, Cambises reunió un poderoso ejército compuesto por persas, medos y tropas de aliados griegos jonios. Una figura clave en la estrategia persa fue Fanes de Halicarnaso, un mercenario griego que había desertado de Egipto y brindó información crucial sobre las defensas egipcias. En la batalla decisiva de Pelusio, situada en el delta del Nilo, las fuerzas de Cambises derrotaron al ejército de Psamético III. Según algunas fuentes antiguas, como Heródoto, Cambises utilizó tácticas psicológicas al emplear gatos y otros animales sagrados en los escudos de sus soldados, sabiendo que los egipcios veneraban a estos animales.
Tras la victoria en Pelusio, Cambises avanzó hacia Menfis, la capital egipcia, donde capturó a Psamético III después de un breve asedio. Aunque inicialmente se mostró misericordioso con el faraón y su familia, Psamético fue ejecutado tiempo después debido a su participación en un intento de rebelión contra los persas. Con esta conquista, Cambises incorporó Egipto al Imperio Aqueménida, convirtiéndolo en una satrapía persa.
El dominio de Cambises en Egipto marcó el inicio de una nueva etapa en la historia egipcia bajo control extranjero, aunque su actitud hacia las tradiciones y cultura egipcia sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Algunas fuentes antiguas lo describen como un gobernante que profanó templos y mostró desprecio hacia la religión egipcia, mientras que otras sugieren que esas acusaciones podrían ser propaganda posterior para desacreditarlo.
Encuentro entre Cambises II y Psamético III, recreado por el pintor francés Adrien Guignet tras la batalla de Pelusio (525 a. C.). Autor: Jean Adrien Guignet. Dominio público.

Antecedentes
El faraón egipcio Amasis II falleció después de un próspero y extenso reinado, siendo sucedido por su hijo Psamético III, quien estuvo en el poder menos de seis meses. Este faraón joven e inexperto muy probablemente intentó todo lo que estaba a su alcance para defender a su país de la invasión persa, pero no tuvo éxito. Cambises había decidido conquistar Egipto, el único Estado que permanecía independiente en esa parte del mundo. Cambises se había preparado para marchar a través del desierto mediante una alianza que había sellado con los jefes árabes, que le proveyeron de agua.
Los motivos
Psamético había pensado que Egipto podría aguantar el ataque persa, gracias a una alianza que habían acordado con los griegos, pero sus esperanzas no se concretaron, ya que los pueblos chipriotas y el tirano Polícrates de Samos, que contaba con una gran flota, habían cambiado de idea y ahora se habían aliado a los persas. Polícrates envió 40 trirremes a los persas, confiando en que la tripulación fuera ejecutada por Cambises. Pero cuando estaban a mitad del camino la tripulación adivinó sus intenciones y regresaron al puerto.
Cambises II de Persia captura al faraón Psamético III después de su conquista de Egipto. Imagen de un sello persa, del siglo VI a. C. Desconocido – Scanned from Всемирная история. Dominio público-.

La batalla
El evento militar decisivo tuvo lugar en Pelusio. El enfrentamiento entre los dos ejércitos fue más una carnicería que una batalla. Los egipcios, al mando de un joven príncipe inexperto, no eran un contrincante a la altura de los persas. Y aunque algunos de los mercenarios seguramente opusieron resistencia, ellos estaban en desventaja numérica y no eran mejores guerreros que sus oponentes. Los egipcios debieron haber sufrido gran cantidad de bajas. Esto también puede deberse a que a lo mejor los egipcios se resistían a combatir con los persas, ya que los persas llevaban sus escudos adornados con la imagen de Bastet, la diosa con cabeza de gata o leona, que los egipcios tendrían reparo en golpear. Según Ctesias, cayeron unos 50 000 egipcios, mientras que los persas solo perdieron 7000 soldados. Después de este breve enfrentamiento, las tropas de Psamético huyeron, y pronto la retirada se convirtió en desbandada.
Las tropas que sobrevivieron intentaron refugiarse en la fortaleza de Pelusio pero, según la crónica del general y abogado macedonio Polieno, Cambises para evitar el asedio lanzó contra las murallas una oleada de animales que los egipcios consideraban sagrados (principalmente gatos), para obtener cobertura tras ellos; sin embargo, Heródoto no llegó a mencionar esta estratagema. Según la narración, el gato para los egipcios era un símbolo sagrado de protección, y debió desmoralizar a los egipcios ver que la diosa Bastet permitía que se ofendiera a los gatos de esa manera. Percibiendo esto como un signo de infortunio, se arrepintieron de esconderse en la fortaleza, y continuaron su huida. Los fugitivos no se detuvieron hasta llegar a Menfis, donde se refugiaron tras las murallas.
Benson, Douglas S. (2003). Pharaoh at War: The Iron Age: the armed conflicts of ancient Egypt from Ramoses XI to Ptolemy I, BC 1099 to BC 300 (en inglés) II. Mansfield: BookMasters.
Álvarez, Jorge (16 de julio de 2017). «Pelusium, la batalla que los persas ganaron a los egipcios lanzándoles gatos». La Brújula Verde. Consultado el 22 de abril de 2022.
Revuelta jónica
La revuelta jónica y revueltas asociadas en Eolia, Doria, Chipre y Caria fueron rebeliones militares por parte de varias regiones griegas de Asia Menor contra el dominio persa, que ocurrieron entre el 499 a. C. y el 493 a. C. En el centro de la rebelión estaba el descontento de las ciudades griegas de Asia Menor con los tiranos designados por Persia para gobernarlas, junto con las acciones individuales de dos tiranos milesios, Histieo y Aristágoras. Se trató de un episodio decisivo de la confrontación entre griegos y persas en la Antigüedad. Fue impulsada por Aristágoras, el tirano de Mileto, en el año 499 a. C. Constituyó el primer conflicto a gran escala entre ciudades griegas y el Imperio persa. Muchas ciudades ocupadas por los persas en Asia Menor y Chipre se alzaron contra sus dominadores. Los insurrectos lograron tomar Sardes pero el contraataque persa condujo a la derrota definitiva tras la batalla naval de Lade y la ocupación de Mileto en el 494 a. C.
Su origen fue la voluntad de Darío I de controlar las fuentes de aprovisionamiento de trigo y de madera para la construcción naval de Grecia. Para ello debía atacar, con la ayuda de los contingentes griegos jonios, en primer lugar, a los escitas, que habían creado un poderoso imperio en Rusia meridional y cuyas relaciones comerciales con los griegos eran fructuosas y activas. Estaba, sin duda, también la intención de controlar la ruta del comercio de oro, extraído de los montes Urales o de Siberia y con el que los escitas comerciaban a gran escala. Algunas expediciones contra los escitas acabaron en un estrepitoso fracaso, ya que estos aplicaban la táctica de la tierra quemada al ejército persa. El ejército persa escapó del desastre y el cerco gracias a la lealtad del contingente griego que guardaba el puente sobre el Danubio (Ister).
Sin embargo, Darío se aseguró el dominio de Tracia mientras que el rey Amintas I de Macedonia reconoce el señorío de Persia (513 a. C.). En el 508 a. C., la isla de Samotracia cayó bajo el yugo persa. Incluso Atenas solicitó, hacia 508, la alianza persa. De esta campaña Darío sacó la conclusión de que podía contar con la fidelidad de los griegos jonios. Estos, estimaban en cambio que podían, sin riesgos excesivos, sublevarse contra el dominio persa, puesto que la expedición contra los escitas había demostrado que el imperio aqueménida no era invulnerable.
Las ciudades de Jonia habían sido conquistadas por Persia alrededor del año 540 a. C. y posteriormente fueron gobernadas por tiranos nativos, nombrados por el sátrapa persa en Sardes. En 499 a. C., el tirano de Mileto, Aristágoras, lanzó una expedición conjunta con el sátrapa persa Artafernes para conquistar Naxos, en un intento de reforzar su posición. La misión fue una debacle y, al sentir su inminente destitución como tirano, Aristágoras decidió incitar a toda Jonia a la rebelión contra el rey persa Darío. En el 498 a. C., apoyados por tropas de Atenas y Eretria, los jonios avanzaron, capturaron y quemaron Sardes. Sin embargo, en su viaje de regreso a Jonia, fueron perseguidos por tropas persas y derrotados decisivamente en la batalla de Éfeso. Esta campaña fue la única acción ofensiva de los jonios, que posteriormente pasaron a la defensiva. Los persas respondieron en 497 a. C. con un ataque de tres frentes destinado a recuperar las zonas periféricas de la rebelión, pero la extensión de la revuelta a Caria significó que el ejército más grande, al mando de Daurises, se trasladara allí. Aunque inicialmente hizo una campaña exitosa en Caria, este ejército fue aniquilado en una emboscada en la Batalla de Pedaso. Esta batalla dio inicio a un punto muerto durante el resto del 496 a. C. y el 495 a. C.
Para el año 494 a. C., el ejército y la marina persas se habían reagrupado y se dirigieron directamente al epicentro de la rebelión en Mileto. La flota jónica intentó defender Mileto por mar, pero fue derrotada decisivamente en la batalla de Lade, tras la deserción de los samios. Luego, Mileto fue sitiada, capturada y su población quedó bajo el dominio persa. Esta doble derrota puso fin efectivamente a la revuelta y, como resultado, los carios se rindieron a los persas. Los persas pasaron el año 493 a. C. reduciendo las ciudades a lo largo de la costa occidental que aún resistían contra ellos, antes de finalmente imponer un acuerdo de paz en Jonia que generalmente se consideró justo y equitativo.
La Revuelta Jónica constituyó el primer conflicto importante entre Grecia y el Imperio Persa y, como tal, representa la primera fase de las Guerras greco-persas o guerras médicas. Aunque Asia Menor había vuelto al redil persa, Darío prometió castigar a Atenas y Eretria por su apoyo a la revuelta. Además, al ver que las innumerables ciudades-estado de Grecia representaban una amenaza continua para la estabilidad de su Imperio, según Heródoto, Darío decidió conquistar toda Grecia. En 492 a. C., comenzó la primera invasión persa de Grecia, la siguiente fase de las guerras greco-persas, como consecuencia directa de la revuelta jónica.
Mapa de las revueltas de las ciudades jonias previas a las guerras Médicas. Gráfico: MinisterForBadTimes & Fulvio314 rowanwindwhistler – CC BY-SA 3.0. Mayor resolución: 1,594 × 2,048 pixels.
Las revueltas jónicas fueron una serie de alzamientos ocurridos entre los años 499 y 493 a. C., protagonizados por las ciudades-estado griegas de Jonia, situadas en la costa de Asia Menor, contra el dominio del Imperio Persa. Estas ciudades, sometidas por los persas desde las conquistas de Ciro el Grande, se rebelaron principalmente debido al descontento con la administración persa, el pago de tributos excesivos y la pérdida de autonomía política. El líder inicial de la revuelta fue Aristágoras, el tirano de Mileto, quien buscó apoyo de otras polis griegas, logrando la participación de Atenas y Eretria.
El conflicto comenzó con un ataque a Sardes, la capital de la satrapía de Lidia, que fue incendiada por los rebeldes y sus aliados. Aunque este ataque tuvo cierto éxito inicial, la respuesta persa fue contundente. Las tropas del rey Darío I derrotaron a los jónicos en varias batallas, incluida la decisiva batalla de Lade en 494 a. C., que marcó el fin de la revuelta. Mileto fue saqueada y su población, esclavizada, como castigo ejemplar.
Estas revueltas tuvieron una relación directa con las guerras médicas, ya que marcaron el inicio del conflicto entre los griegos y el Imperio Persa. Darío I, indignado por la participación de Atenas y Eretria en la revuelta, decidió castigar a ambas polis y expandir el control persa en Grecia. Esto condujo a la primera invasión persa de Grecia en 490 a. C., que culminó con la batalla de Maratón, donde los atenienses lograron una sorprendente victoria.
En el contexto de las guerras médicas, las revueltas jónicas demostraron la capacidad de las polis griegas para unirse frente a una amenaza externa, aunque inicialmente fue limitada. También evidenciaron las tensiones entre el mundo griego y el Imperio Persa, que continuaron durante décadas, culminando en las grandes invasiones de Jerjes I y los conflictos posteriores. Las revueltas jónicas, aunque fracasaron en el corto plazo, sembraron las semillas de la resistencia griega contra Persia y tuvieron un impacto duradero en la historia del Mediterráneo.
La quema de Sardes por los griegos durante la revuelta jónica en el 498 a. George Derville Rowlandson. Hutchinson’s History of the Nations, Volume I (Published 1915). The burning of Sardis during the Ionian Revolt. Dominio público.

Etapas del conflicto
(…) Haría falta, sin embargo, a los persas más de 6 años para sofocar la rebelión. Los primeros combates fueron favorables a los jonios. La flota griega aniquiló a la flota fenicia en un primer combate en las costas de Panfilia, hacia 498 a. C. En tierra, los persas se prepararon a sitiar la ciudad de Mileto, cuando Caropino, hermano de Aristágoras, con la ayuda del contingente ateniense, orquestó una maniobra de diversión y asoló Sardes, la antigua capital de Creso, que era la sede de una satrapía. Pero a la vuelta, el sátrapa Artafernes, que se encontraba sitiando Mileto, los interceptó en la batalla de Éfeso y logró la victoria (primavera de 498 a. C.).
Al final del verano del 498, el cuerpo expedicionario griego, o al menos lo que quedaba de él, recogió el bagaje para volver a Atenas y a Eretria. Esta defección no impidió a la rebelión ganar amplitud. En el otoño de 498, el levantamiento, ganó Chipre, con excepción de Amatunte, así como la Propóntide y el Helesponto hasta Bizancio. Luego se sublevó Caria. A principios del 497 a. C., la situación de los persas era crítica, pero Darío I reaccionó con celeridad y llevó simultáneamente tres ejércitos y una nueva flota. En cuestión de un año (497 a. C.) la rebelión fue aplastada en Chipre y en las ciudades del Helesponto. En cuanto a los carios, fueron vencidos en el río Marsyas en el otoño de 497, a pesar de la ayuda de los milesios, y más tarde en Labraunda en el verano de 496 a. C. Parece que, por aquel entonces, Aristágoras se fugó a Tracia donde murió poco después (497) en un combate. En cuanto a Histieo, ejerció la piratería en el mar Egeo y fue muerto poco después.
Los carios se repusieron e infligieron una grave derrota a los persas en el siguiente otoño en Pedaso (496). Finalmente, se entablaron largas y penosas negociaciones y los carios no depusieron las armas hasta el 494 a. C.
Mileto se encontraba entonces sola. Al principio del año 494, los persas concentraron sus tropas contra Mileto. La ciudad fue asaltada simultáneamente por tierra y por mar. Una batalla naval, entre unas 350 naves griegas y 600 naves fenicias, egipcias y chipriotas se extendió a lo ancho de la isla de Lade durante el verano del 494 (batalla naval de Lade).Tras tratar con los persas las naves de Samos y Lesbos se retiran antes de comenzar la batalla y la flota griega es aniquilada. La ciudad fue tomada y arrasada poco después y su población deportada a las orillas del Tigris.
En el año 493 a. C., los persas sometieron a las últimas ciudades e islas rebeldes (Quíos, Lesbos y Ténedos), mientras que su flota navegó victoriosa por las costas del Helesponto y de Calcedonia.
Consecuencias de la derrota jónica
Esta derrota arrastró a la Grecia continental, en particular a Atenas, a una profunda reacción de tristeza. Así el poeta Frínico compuso una obra titulada La Toma de Mileto que hacía anegar en lágrimas al público (siendo condenado su autor a una multa de 1000 dracmas por haber recordado acontecimientos desgraciados).
La intervención militar persa en Asia Menor había traído a Darío I hacia Occidente y suscitado quizás en él ideas expansionistas, o al menos, el deseo de establecer en Grecia misma, regímenes que le fueran favorables. El papel jugado por Atenas y Eretria le mostraron la necesidad de imponer su autoridad sobre las dos orillas del mar Egeo. Sin embargo, si se exceptúa la suerte de Mileto, Darío usó una moderación relativa que impuso un fuerte tributo a las ciudades sublevadas pero permitiéndoles su autonomía.
- HERÓDOTO: Historias.
- Texto en español en Wikisource; trad. de Bartolomé Pou.
Año 330 a. C. Alejandro Magno conquista Persia
La conquista de Persia por Alejandro Magno en el año 330 a. C. es uno de los episodios más destacados de la historia antigua. Tras ascender al trono de Macedonia en 336 a. C., Alejandro inició una serie de campañas militares que culminarían en la caída del Imperio Aqueménida, el mayor de su tiempo. Motivado tanto por la ambición personal como por el deseo de continuar el legado de su padre, Filipo II, quien había planificado la invasión de Persia, Alejandro reunió un poderoso ejército compuesto por macedonios y griegos aliados, y cruzó el Helesponto en 334 a. C.
El conflicto comenzó con la batalla del río Gránico, donde Alejandro derrotó a los sátrapas persas locales, asegurando así el control de Asia Menor. En 333 a. C., tuvo lugar la crucial batalla de Issos, en la que Alejandro enfrentó directamente al rey persa Darío III. A pesar de estar en clara inferioridad numérica, la táctica y la disciplina del ejército macedonio resultaron decisivas. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia, lo que representó un duro golpe para su legitimidad como gobernante. Alejandro trató con respeto a los familiares de Darío, utilizando esta situación como una estrategia para presentarse como un líder magnánimo.
Después de Issos, Alejandro dirigió su atención hacia el control de la costa mediterránea, conquistando Fenicia y Egipto. En Egipto, fue recibido como un libertador y proclamado faraón. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y económico del mundo helenístico. Mientras tanto, Darío III intentó reorganizar sus fuerzas y ofreció a Alejandro una generosa propuesta de paz, que este rechazó, dejando en claro su intención de someter todo el Imperio Aqueménida.
En 331 a. C., Alejandro avanzó hacia el corazón del imperio persa y se enfrentó nuevamente a Darío III en la batalla de Gaugamela, cerca de la ciudad de Arbela. Esta batalla es considerada una obra maestra de estrategia militar. A pesar de la superioridad numérica persa, la habilidad táctica de Alejandro y la efectividad de la falange macedonia aseguraron una victoria decisiva. Darío volvió a huir, dejando el camino libre para que Alejandro tomara Babilonia, Susa, y finalmente Persépolis, la capital ceremonial del imperio. En un acto simbólico y controvertido, Alejandro permitió que Persépolis fuera incendiada, posiblemente como una represalia por la destrucción de Atenas durante las guerras médicas, aunque también pudo ser una decisión impulsada por sus soldados.
Darío III fue finalmente asesinado en el año 330 a. C. por uno de sus propios sátrapas, Besos, mientras intentaba huir hacia las regiones orientales. Alejandro persiguió a Besos y lo ejecutó, presentándose así como el vengador de Darío y el legítimo heredero del trono persa. Con la muerte de Darío, Alejandro consolidó su control sobre el imperio, adoptando algunas costumbres persas y casándose con princesas locales para reforzar su autoridad.
La conquista de Persia marcó un punto de inflexión en la historia antigua. Alejandro no solo destruyó el Imperio Aqueménida, sino que también inició un proceso de fusión cultural conocido como helenismo, que combinó elementos griegos y orientales en una nueva síntesis cultural. Su éxito militar redefinió la geopolítica de la región y dejó un legado que perduraría mucho después de su muerte en 323 a. C.
Historia
Persia comenzó como un estado tributario del Imperio medo, pero esta terminó derrocándolo y amplió sus dominios hasta abarcar Egipto y Asia Menor. Con Jerjes I llegó casi a conquistar la Antigua Grecia, pero fueron finalmente derrotados por las fuerzas griegas.
Antecedentes
El imperio aqueménida fue creado por persas nómadas. Los persas pertenecían a los grupos iranios que se habían establecido siglos atrás en la meseta de Irán, y habitaban la actual provincia de Fars (Irán), una región de tradicional influencia elamita. Se dedicaban de modo destacado a la cría de ganado y el pastoreo nómada, aunque con el tiempo fueron adoptando la agricultura. Es posible que el aqueménida no haya sido el primer imperio iranio, en tanto los medos, otro pueblo iranio, posiblemente establecieron un imperio de corta duración tras haber jugado un rol importante en derrocar a los asirios. (13) La historia de los primeros reyes persas, quienes habrían vivido durante el siglo VII a. C. y la primera mitad del siglo VI a. C., es poco conocida. Los aqueménidas gobernaron inicialmente la ciudad elamita de Anshan, cerca de la actual ciudad de Marvdasht; el título de «rey de Anshan» era una adaptación del anterior título elamita de «rey de Susa y Anshan». Existen versiones contradictorias sobre la identidad de los primeros reyes de Anshan. Según el Cilindro de Ciro (la genealogía más antigua de los aqueménidas), los reyes de Anshan fueron Teispes, Ciro I, Cambises I y Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, que fundó el imperio. De acuerdo con la genealogía tradicional, basada en la posterior Inscripción de Behistún escrita por Darío I (ca. 518 a. C.) y en el historiador griego Heródoto de Halicarnaso, los persas habrían sido gobernados por la dinastía aqueménida, fundada por su epónimo Aquemenes (en antiguo persa, Haxamaniš, ‘el que tiene el espíritu de un seguidor’ (14). Le sucedió su hijo Teispes (Cišpi), de quien se sabe por inscripciones de sus sucesores que utilizó el título de «rey de Anshan». (15) Ningún texto anterior menciona a Aquemenes. Heródoto, escribe que Ciro el Grande era hijo de Cambises I y Mandana de Media, hija de Astiages, rey del Imperio medo
La dinastía se habría dividido entonces en dos linajes: uno comenzado por Ciro I, rey de Anshan, y continuado por su hijo Cambises I y su nieto Ciro el Grande, y otro por Ariaramnes, bisabuelo de Darío I. Ciertas inscripciones se refieren a Ariaramnes y a su hijo Arsames como reyes de Persia. Esto llevó a que se especulara sobre una supuesta división del reino de Teispes entre Ciro I y Ariaramnes, quienes habrían reinado, respectivamente, en Anshan y en Persia. (16).
Resulta llamativo que, mientras Darío insiste constantemente en su ascendencia aqueménida, esta es completamente ignorada por Ciro el Grande, el cual solo se remonta hasta Teispes en sus inscripciones. Esto ha llevado recientemente a algunos estudiosos a pensar que las líneas de Ciro («téispida») y Darío («aqueménida») no estaban relacionadas. (17)
Según Heródoto, los persas de las épocas tempranas eran vasallos de sus poderosos vecinos, los medos.

Las grandes conquistas
Gracias a Ciro (555-529 a. C.), rey de Anshan, el dominio medo sobre la meseta iraní fue breve. Ciro creó un poderoso ejército siguiendo el modelo de los antiguos asirios. Cuando sucedió a su padre Cambises I en el 559 a. C., las entidades políticas hegemónicas en la región eran el Imperio neobabilónico, el reino medo, Lidia y Egipto.(18), (19). Ciro se sublevó contra el Imperio medo en el 553 a. C., y en el 550 a. C.. consiguió derrotar a los medos, capturando al rey medo Astiages, tomando su capital, Ecbatana, y llevando sus tesoros a Anshan. La Crónica de Nabonido informa que el rey persa resultó favorecido por el amotinamiento de las tropas medas contra su propio rey, hecho confirmado por la historia que narra Heródoto (i, 123-128) sobre la traición del general medo Harpago. (18) Una vez en Ecbatana, Ciro se autoproclamó sucesor de Astiages y asumió el control de todo el imperio. Al heredar el imperio de Astiages, también heredó los conflictos territoriales que los medos habían tenido tanto con Lidia como con el Imperio neobabilónico.
Cuando el poder en Ecbatana cambió de manos de los medos a los persas, muchos tributarios del Imperio medo creyeron que su situación había cambiado y se rebelaron contra Ciro. Esto obligó a Ciro a librar guerras contra Bactriana y los nómadas sacas de Asia Central. Durante estas guerras, Ciro estableció varias ciudades de guarnición en Asia Central, incluida la Cirrópolis. Tras unificar a los persas y someter a los medos, Ciro, llamado después «el Grande», emprendió la conquista de Babilonia (con lo que puso fin al Imperio neobabilónico), Siria, Judea y Asia Menor. El rey Creso de Lidia intentó aprovecharse de la nueva situación internacional avanzando hacia lo que hasta entonces había sido territorio medo en Asia Menor. Ciro dirigió un contraataque que no sólo repelió a los ejércitos de Creso, sino que también condujo a la captura de Sardes y a la caída del reino lidio en 546 o 545 a. C. (20) Ciro encargó al lidio Pacties la recaudación de tributos en Lidia y se marchó, pero una vez que Ciro se hubo marchado Pacties instigó una rebelión contra Ciro. Ciro envió al general medo Mazares para hacer frente a la rebelión, y Pacties fue capturado. Mazares, y tras su muerte Harpago, se dedicaron a reducir todas las ciudades que habían participado en la rebelión. El sometimiento de Lidia duró unos cuatro años en total.
Tumba de Ciro el Grande en Pasargada. Original file (1,024 × 931 pixels, file size: 617 KB). Autor foto: Wright.one. CC BY-SA 3.0.

Se cree que la guerra contra el Imperio neobabilónico, que se encontraba rodeado por los persas en sus fronteras oriental y septentrional, habría comenzado hacia finales de la década de 540 a. C. En octubre de 539 a. C., Ciro ganó una batalla contra los babilonios en Opis, luego capturó Sippar sin luchar antes de capturar finalmente la ciudad de Babilonia el 12 de octubre (a manos del general persa Gobrias, haciéndose presente Ciro días más tarde), donde el rey babilonio Nabonido fue hecho prisionero. Al tomar el control de la ciudad, Ciro se presentó a sí mismo en la propaganda como el restaurador del orden divino que había sido interrumpido por Nabonido, que había promovido el culto a Sin en lugar de a Marduk, (21), (22) y también se presentó como el restaurador de la herencia del Imperio neoasirio comparándose con el rey asirio Asurbanipal. La Biblia hebrea también elogia sin reservas a Ciro por sus acciones en la conquista de Babilonia, refiriéndose a él como el ungido de Yahvé. Se le atribuye la liberación del pueblo de Judá de su exilio y la autorización de la reconstrucción de gran parte de Jerusalén, incluyendo el Segundo Templo. (22) El nuevo gobernante asumió la titulatura regia babilonia, que incluía los títulos de rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad y rey de los países. Ciro se presentó a sí mismo como el «salvador» de las naciones conquistadas. Para reforzar esta imagen y «crear condiciones de cooperación con las elites locales», protegió los cultos (como el de Marduk en Babilonia) y restauró templos y otras infraestructuras en las ciudades recientemente adquiridas. Con ello Ciro se ganó el apoyo de buena parte de la casta sacerdotal de Babilonia, la que en los textos (el Cilindro de Ciro, el Poema sobre Nabonido) por lo general se muestra favorable hacia él. En el Tanaj, Ciro es bienvenido por el Segundo Isaías, un judío de Babilonia. Asimismo, de acuerdo a los libros bíblicos de Esdras y Nehemías, Ciro permitió regresar a Judea y reconstruir el Templo a los judíos cautivos en Babilonia. A diferencia de los conquistadores asirios y babilonios precedentes, Ciro trató con benevolencia a los pueblos sometidos y perdonó a los reyes enemigos. En general, Ciro siguió la estrategia de dejar las estructuras administrativas de los lugares conquistados, pero sometiéndolos al poder imperial.(25)
La inscripción de Behistún narra la historia de las luchas de Darío I contra los rebeldes.
Ciro murió en el 530 a. C. durante una campaña contra los masagetas de Asia Central, y fue sucedido por su hijo Cambises II (530-522), quien continuó su labor de conquista. Dirigió la conquista de Egipto, presumiblemente planeada con anterioridad. Falleció en julio de 522 a. C. como resultado de un accidente o suicidio, durante una revuelta liderada por un clan sacerdotal que había perdido su poder después de que Ciro conquistase Media. En el momento de la muerte de Cambises, el Imperio se extendía desde el Mediterráneo (incluyendo Egipto y Anatolia) hasta la cordillera del Hindu Kush en el actual Afganistán, lo que marcó la máxima extensión del Imperio aqueménida y configurando el mayor imperio hasta entonces conocido en el Próximo Oriente.
La inscripción de Behistún (en persa: بیستون) es una inscripción monumental en piedra de la época del imperio Aqueménida (siglo VI a. C.). Está inscrita sobre la pared de un acantilado en la provincia de Kermanshah, al noroeste de Irán, a unos 100 metros de altura. Fue ordenada inscribir por Darío I de Persia en algún momento posterior a su acceso al trono del Imperio persa en 522 a. C. y antes de su muerte en 486 a. C.
La inscripción incluye tres versiones del mismo texto, en tres lenguas diferentes, empleando escritura cuneiforme: persa antiguo, elamita y babilonio. Un oficial del ejército británico, sir Henry Rawlinson, transcribió la inscripción en dos momentos, en 1835 y 1843. Rawlinson pudo traducir el texto cuneiforme en persa antiguo en 1838, y los textos elamitas y babilonios fueron traducidos por él mismo y otros compañeros de profesión después de 1843, lo que ayudó a la comprensión de estas lenguas muertas, sus textos, detalles sobre su cultura y mitología, provocando un gran avance en el campo de estudio de la historia antigua. Esta inscripción es a la escritura cuneiforme lo que la piedra de Rosetta a los jeroglíficos egipcios: el documento clave para el desciframiento de una escritura antigua desconocida que muestra el mismo texto en otro idioma conocido. La lengua babilonia era una forma tardía del acadio; ambas son lenguas semíticas. La inscripción de Behistún fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006. Abarca una zona de protección de 187 ha y una zona de respeto de 361 ha.
La inscripción de Behistún, grabada en la pared de un acantilado, contiene el mismo texto en tres idiomas, donde se explica la historia de las conquistas del rey Darío I, y está ilustrada con imágenes talladas del soberano con otros personajes presentes.

La inscripción
El texto de la inscripción en su mayoría es una proclamación de las hazañas de Darío I de Persia previas a su acceso al trono, mencionando su victoria contra el usurpador Esmerdis, no obstante, también relata acontecimientos importantes de su reinado, como por ejemplo a las revueltas que tuvo que hacer frente, de forma que se recuerde su victoria sobre ellas. Los tres textos, que presentan básicamente el mismo contenido, están escritos en tres lenguas distintas, usando para cada uno una adaptación de la escritura cuneiforme. El panel inmediatamente bajo el friso está escrito en persa antiguo, una lengua indoeuropea. Los otros dos textos fueron escritos en elamita y babilonio, la primera una lengua elamo-drávida y la segunda, semítica. Darío gobernó el Imperio persa desde el año 521 a. C. hasta el 486 a. C. Cabe mencionar que el Imperio persa se encontraba en un gran momento ya que disponía de diversos territorios ubicados en la costa mediterránea, incluyendo varias islas griegas, parte de Egipto, la península de Anatolia en incluso llegando a ciertas partes del subcontinente indio. En algún momento hacia el 515 a. C. ordenó la creación de esta inscripción, que describiera un largo relato de su ascenso frente al usurpador Gaumata y las subsecuentes guerras victoriosas de Darío y el sofocamiento final de la rebelión, para ser así inscritas en un acantilado cercano a la moderna ciudad de Bisistun, en las colinas de los Montes Zagros de Irán, en el punto donde se yerguen desde el llano de Kermanshah. Se cree que Darío la situó en dicha zona para evitar expoliaciones enemigas futuras, manteniéndose así en la ubicación original durante la historia, perpetuando así su legado a las generaciones venideras y que todas fuesen conocedoras de él.
La inscripción mide aproximadamente 15 metros de alto por 25 de ancho, y se halla 100 metros por encima de un acantilado al lado de un antiguo camino que unía las capitales de Mesopotamia y Media (Babilonia y Ecbatana). Su acceso es muy complicado, ya que, después de su finalización, las laderas fueron eliminadas para hacer la inscripción más perdurable.
El texto en persa antiguo contiene 414 líneas en cinco columnas, el texto elamita incluye 593 líneas en ocho columnas y el babilonio tiene solo 112 líneas. La inscripción fue ilustrada con un bajorrelieve de la vida de Darío, dos sirvientes y diez figuras de un metro de altura, que representan los diferentes pueblos conquistados; el dios Ahura Mazda, representado como Faravahar, se muestra flotando sobre el conjunto de figuras mientras bendice al rey. Una figura parece haber sido agregada después de que las otras estuvieran acabadas, al igual que la barba de Darío, que es un bloque de piedra separado unido a la figura con pernos de hierro y plomo, un hecho realmente excepcional.
Behistun Inscription, Column 1 (DB I 1-15) boceto de Fr. Spiegel (1881). Autor: Desconocido. Dominio público. Original file (1,000 × 331 pixels, file size: 137 KB).
En la historia antigua
La primera referencia histórica de que se tiene noticia sobre la inscripción es a través del autor griego Ctesias de Cnido, quien conoció su existencia sobre el 400 a. C. Tácito asimismo la menciona e incluye una descripción de algunos de los antiguos monumentos auxiliares en la base del acantilado, donde había un manantial. Lo que se ha podido recuperar de ellos es coherente con la descripción de Tácito. Diodoro de Sicilia también escribe sobre el «Bagistanon» y sostiene que fue inscrito por la reina Semíramis de Babilonia.
Tras la caída del Imperio persa y los reinos herederos (el Imperio macedonio, el Imperio parto y el imperio sasánida), y después de que la escritura cuneiforme cayera en desuso, la naturaleza de la inscripción fue olvidada y se le atribuyó un origen cuando menos fantasioso o mítico. Durante siglos, en vez de ser atribuida a Darío (uno de los primeros reyes persas), se creyó que procedía del reino de Cosroes II de Persia (uno de los últimos). Una leyenda narraba que había sido creada por Farhad, amante de la esposa de Cosroes, Shirin. Exiliado por su transgresión, se encomendó a Farhad la tarea de horadar la montaña para encontrar agua; si tenía éxito, le darían autorización para casarse con Shirin. Tras muchos años y ya con media montaña suprimida, Farhad encontró agua, pero Cosroes le informó que Shirin había muerto. Farhad se volvió loco y se lanzó desde lo alto del acantilado. Naturalmente, Shirin no había muerto y se ahorcó al enterarse de la noticia.
Descubrimiento
No fue hasta 1598, cuando el inglés Robert Shirley la vio durante una misión diplomática en Persia en nombre de Austria, la cual era un petición del sah Abás El Grande que requería modernizar y entrenar a su ejército a semejanza del británico. Allí se interesó por ella y provocó que la inscripción atrajera por primera vez la atención de los eruditos de Europa Occidental. Pero Shirley, desconociendo la escritura y su significado, interpretó los relieves figurativos como cristianos, al igual que los demás occidentales que la visitaron sucesivamente: el general francés Gardanne, Sir Robert Ker Porter, y el explorador italiano Pietro della Valle, quienes llegaron a la conclusión de que era un relato de la ascensión de Jesús. Las interpretaciones bíblicas erróneas por parte de los europeos fueron abundantes en los dos siglos siguientes, incluyendo teorías tales como que se trataba de Cristo y sus apóstoles, las tribus de Israel o Salmanasar I de Asiria.
En 1835 sir Henry Rawlinson, un oficial del ejército británico que entrenaba al ejército del Sah de Persia, empezó a estudiar seriamente la inscripción. Como en esa época el nombre de la ciudad de Bisistún se había anglicizado en «Behistun», el monumento empezó a ser conocido como la «inscripción de Behistún». A pesar de su inaccesibilidad, Rawlinson consiguió escalar el acantilado y copiar la inscripción en persa antiguo. La versión en lengua elamita se encontraba al borde de un abismo, y la versión en lengua babilonia estaba cuatro metros más abajo; ambas estaban lejos de ser fácilmente alcanzables y se dejaron para ulteriores intentos.
Textos cuneiformes de la inscripción de Behistún. Original file (1,036 × 1,210 pixels, file size: 35 KB). Autor: Mschlindwein. CC BY-SA 3.0.

Pertrechado con el texto persa, y con una tercera parte de un silabario puesto a su disposición por el experto en escritura cuneiforme Georg Friedrich Grotefend, Rawlinson empezó a trabajar para descifrar el texto. Afortunadamente, la primera sección del texto contenía una lista de reyes persas idéntica a la descrita por Heródoto, con la única diferencia de que los nombres estaban en su original forma persa, en lugar de las transliteraciones griegas empleadas por éste. Emparejando los nombres y los caracteres, Rawlinson pudo descifrar en 1838 la forma cuneiforme usada por el persa antiguo.
Vinieron luego los dos textos restantes. Después de una prolongación de su servicio en Afganistán, Rawlinson volvió a estudiar la inscripción en 1843. Con unos tablones cruzó el espacio existente entre el texto en persa antiguo y el elamita, y lo copió. Entonces encontró a un resuelto chico de la zona que escaló por una grieta del acantilado con cuerdas y aparejos hasta el texto babilonio, de manera que se pudieran tomar moldes en papel maché. Rawlinson tradujo el texto y el lenguaje babilonios, independientemente de Edward Hincks, Julius Oppert y William Henry Fox Talbot, quienes también contribuyeron al descifrado. Edwin Norris y otros fueron los primeros que hicieron lo mismo con el elamita. Conociendo tres de los lenguajes primarios de Mesopotamia y tres variaciones de la escritura cuneiforme, además de otros grandes desciframientos como la de la tableta número 11 del Poema de Gilgamesh por George Smith en 1872 fueron varias de las claves para la fundación de la asiriología como disciplina.
Se cree que Darío quiso situar la inscripción en un lugar inaccesible para mantenerla a salvo de modificaciones. Su legibilidad jugó un papel secundario, pues el texto es completamente ilegible desde el nivel del suelo. El monumento sufrió algunos daños en la Segunda Guerra Mundial porque los soldados británicos lo usaban para prácticas de tiro. El rostro de Ahura Mazda está completamente destrozado.
Traducción castellana de la Inscripción de Behistún, junto con otras inscripciones de Darío.
Crisis y reestructuración
Según la Inscripción de Behistún, cuando Cambises se encontraba en Egipto, cierto Gaumata se rebeló en Media haciéndose pasar por Esmerdis (pers. Bardiya), el hermano menor de Cambises II, quien había sido asesinado unos tres años antes. Debido al despótico gobierno de Cambises y su larga ausencia en Egipto, «todos los pueblos, persas, medos, y las demás naciones», reconocieron al usurpador, especialmente porque él garantizaba el perdón de los tributos durante tres años (Heródoto iii, 68). Este Gaumata es uno de los sacerdotes revueltos contra el rey Cambises, a los que Heródoto llama magos. El pseudo-Esmerdis gobernó durante siete meses antes de ser derrocado en el 521 a. C. por un grupo de nobles encabezado por Darío, quien se proclamó rey en su lugar. Las posteriores rebeliones, desatadas a lo largo y a lo ancho del Imperio, fueron derrotadas sucesivamente por Darío y sus generales; en el 518 a. C. la paz se había restablecido. Para garantizar su legitimidad, el nuevo rey contrajo matrimonio con las esposas de su predecesor (una práctica usual), entre las que se incluían dos hijas y una nieta de Ciro. Una de ellas, Atosa, dio a luz al futuro soberano Jerjes I.
Es importante destacar que la pretensión de que Gaumata era un falso Esmerdis deriva de Darío. Los historiadores se encuentran divididos sobre la posibilidad de que la historia del impostor fuera un invento de Darío como justificación para su golpe de Estado. (26) Darío hizo afirmaciones semejantes cuando más tarde capturó Babilonia, anunciando que el rey babilonio no era, de hecho, Nabucodonosor III, sino un impostor llamado Nidintu-bel, (27) y cuando un año después de la muerte del primer pseudo-Esmerdis (Gaumata), un segundo pseudo-Esmerdis (llamado Vahyazdata) inició una rebelión en Persia.
Gaumata fue, según la inscripción de Behistún (erigida por Darío I), un mago medo que hacia 522 a. C. se sublevó en Media contra el soberano persa Cambises II, cuando este se encontraba en Egipto, fingiendo ser Esmerdis, su hermano menor. Cambises murió en el camino de regreso para reprimir la rebelión, y Gaumata reinó hasta que fue asesinado a su vez por Darío I en octubre de 521 a. C. Algunos autores sugieren que la «usurpación de Gaumata» fue solo un invento de Darío I para legitimar su propia usurpación.
Imperio aqueménida. El mundo hacia el 500 a. C. Original file (4,000 × 1,986 pixels, file size: 974 KB). CC BY 2.5. Glennznl.
La Inscripción de Behistún, tallada en una roca en lo que hoy es Irán, es una fuente crucial para entender la historia de Darío I y su ascenso al poder, además de los eventos que rodearon el reinado de su predecesor, Cambises II. En la inscripción, Darío I explica cómo tomó el poder y sofocó varias rebeliones en el Imperio Persa, incluyendo una que implicaba a un hombre llamado Gaumata.
Cambises II, el rey persa que conquistó Egipto, gobernó entre 530 y 522 a.C. Durante su reinado, Cambises estaba en Egipto cuando, según la Inscripción de Behistún, ocurrió una rebelión en Media, una región clave del imperio persa. Gaumata, un magio (sacerdote) de Media, se rebeló y se proclamó como el hermano de Cambises, Esmerdis (también conocido como Bardiya), quien había sido asesinado por Cambises unos años antes.
El asesinato de Esmerdis (Bardiya): La historia detrás de este acontecimiento tiene que ver con un hecho clave que ocurrió durante el reinado de Cambises. Según varias fuentes antiguas, Cambises había asesinado a su hermano Esmerdis (Bardiya), quien era legítimo heredero al trono persa. Esmerdis había sido aparentemente asesinado por Cambises en circunstancias poco claras, posiblemente por miedo a que desafiara su reinado. Cambises pudo haber matado a su hermano debido a una amenaza percibida, aunque algunas fuentes (como Heródoto) sugieren que la ejecución de Esmerdis podría haber sido el resultado de rumores de que Esmerdis planeaba un golpe.
Sin embargo, hay una controversia en torno a este evento, ya que en la Inscripción de Behistún, Darío I dice que Gaumata (el rebelde magio) se hizo pasar por Esmerdis, alegando ser el hermano de Cambises, que en realidad no estaba muerto. Esta suplantación fue posible porque Esmerdis había sido asesinado en secreto, y el pueblo no sabía que había muerto realmente.
La rebelión de Gaumata: En el año 522 a.C., mientras Cambises estaba ocupado en Egipto, Gaumata (un magio de Media) aprovechó la oportunidad para rebelarse. Gaumata se hizo pasar por Esmerdis, el hermano de Cambises, proclamándose rey y obteniendo el apoyo de los pueblos de Media. Debido a la falta de pruebas claras de la muerte de Esmerdis, muchos en el imperio creyeron a Gaumata y lo apoyaron como legítimo sucesor de Cambises.
La caída de Gaumata: La rebelión fue relativamente exitosa al principio, pero pronto Darío I, que era uno de los sátrapas (gobernadores) de Cambises, se levantó contra Gaumata. Darío, junto con otros nobles persas, derrotó a Gaumata y lo mató, restaurando el orden y la autoridad de la familia real. Darío luego tomó el trono de Persia, justificando su ascenso como la restauración del legítimo orden y la corrección de la rebelión de Gaumata.
En resumen:
- Cambises II, mientras estaba en Egipto, asesinó a su hermano Esmerdis (Bardiya) por razones políticas.
- Gaumata, un magio de Media, se hizo pasar por Esmerdis y proclamó ser él, aprovechando el misterio de su muerte y ganando seguidores.
- La rebelión de Gaumata fue sofocada por Darío I, quien finalmente asumió el trono y restauró el orden en el Imperio Persa.
Este evento es crucial en la historia de la dinastía aqueménida, ya que marca el ascenso de Darío I al poder y el fin de una serie de rebeliones que casi desestabilizan el imperio persa.

Guerras médicas
Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el Imperio aqueménida de Persia y las ciudades-estado del mundo helénico que comenzaron en 492 a. C. y se extendieron hasta el año 449 a. C. La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia en el 547 a. C. y tuvo dos momentos críticos en las dos expediciones fallidas de los persas contra Grecia, en el 490 a. C. y desde el 481 a. C. hasta el 479 a. C., conocidas respectivamente como primera y segunda guerra médica. El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras médicas fueron solo una fase, duró en total más de dos siglos y culminó con la conquista y disolución del Imperio aqueménida por Alejandro Magno en el siguiente siglo.
Los propios griegos se refirieron a estas guerras como el «asunto medo» (Μηδικά, Mĕdiká), pues aunque eran perfectamente conscientes de que el Imperio aqueménida, su enemigo, estaba gobernado por una dinastía persa, conservaron para este el nombre con que fue conocido antes, Media, una región contigua a Persia sometida a su imperio.
Las guerras médicas
Durante el primer tercio del siglo V a. C., persas y griegos compitieron por el dominio sobre las ciudades griegas de Asia Menor, las costas del Mediterráneo y el control de los puertos comerciales, así como el acceso al trigo de las costas del mar Negro. Estos conflictos fronterizos comenzaron con las sublevaciones jonias e incluyeron el incendio de Atenas por parte de los persas, en represalia por la destrucción de Sardes.
La primera fase (490 a. C.) consistió en una invasión por mar de un ejército persa enviado por Darío I. El ejército persa desembarcó en la Grecia continental, que protegía a las rebeldes colonias griegas bajo su égida. Milcíades encabezó un ejército que partió a detener a los persas; los venció sorprendentemente en la batalla de Maratón del 490 a. C.; debido a esta derrota, el rey persa se vio obligado a fijar los límites de su imperio de nuevo en Asia Menor.
A pesar de ello, para el siglo V a. C. los reyes aqueménidas gobernaban territorios que abarcaban aproximadamente Irán, Irak, Armenia, Afganistán, Turquía, Bulgaria, gran parte de Grecia, Egipto, Siria, Pakistán, Jordania, Israel, Cisjordania, Líbano, Caucasia, zonas de Asia Central, Libia, y el norte de Arabia. El Imperio con el tiempo se convirtió en el más grande del mundo antiguo.
La segunda fase de las guerras empezó el año 480 a. C., con una nueva invasión persa. El rey Jerjes I (485-465 a. C., persa antiguo Xšayarša, ‘héroe entre reyes’), hijo de Darío I, despachó un ejército por tierra a Grecia. Penetró en esta por el norte, sin encontrar apenas resistencia en Macedonia y Tesalia, pero un pequeño contingente griego lo detuvo durante tres días en las Termópilas. Se trataba de un ejército de las múltiples ciudades-Estado griegas de aproximadamente seis mil guerreros (espartanos, tespios, tebanos…) dirigidos por el rey de Esparta Leónidas I. Trescientos espartanos, setecientos tespios y cuatrocientos tebanos acaudillados por Leónidas murieron en la batalla conteniendo a los persas, mientras el resto del ejército se retiraba hacia Ática, tras ser traicionados por un griego que enseñó al enemigo un camino que le permitió atacarlos por la espalda. En la batalla naval simultánea en Artemisio, grandes tormentas destruyeron naves de los dos bandos. El enfrentamiento concluyó prematuramente cuando los griegos tuvieron noticia de la derrota en las Termópilas y se retiraron. Fue una victoria estratégica de los persas que les dio el control de Artemisio y del mar Egeo, que a partir de entonces dominaron sin oposición.
Después de su victoria en la batalla de las Termópilas, Jerjes saqueó Atenas, que había sido evacuada, y se preparó para enfrentarse a los griegos en el estratégico istmo de Corinto y el golfo sarónico. Los habitantes de Atenas se habían refugiado en la pequeña isla de Salamina; cuando los persas llegaron a Atenas la incendiaron y marcharon hacia la isla. En 480 a. C. los griegos obtuvieron una decisiva victoria en la batalla naval de Salamina, en la cual los pequeños y ágiles barcos atenienses derrotaron a los pesados y grandes barcos persas. El descalabro obligó a Jerjes a retirarse a Sardes. El ejército que dejó en Grecia, al mando de Mardonio, fue destruido en el año 479 a. C. en la batalla de Platea. La derrota final de los persas en Micala animó a las ciudades griegas de Asia a sublevarse, y marcó el final de las guerras médicas y de la expansión persa en Europa.
Un hoplita griego y un soldado persa combatiendo, en una escena de un kílix del siglo V a. C. Alexikoua, Alonso de Mendoza.
Un hoplita griego ataca con su espada a un infante persa. Fija su punto de apoyo en la pierna derecha En la vestimenta de éste último pueden apreciarse las franjas zigzagueantes que lleva en la casaca ceñida con manchas, ajustada con una hebilla y cubierta por una coraza. Lleva también un gorro con orejeras colgantes y va armado con arco y makhaira. Kílix del siglo V a. C., conocido como Copa de Edimburgo 187.213, del Pintor de Triptólemo; circa 480 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

Las Guerras Médicas, también conocidas como Guerras Greco-Persas, fueron una serie de conflictos entre el Imperio Persa y las ciudades-estado griegas que se desarrollaron a lo largo del siglo V a. C. En términos generales, se identifican dos grandes guerras médicas, cada una compuesta por múltiples campañas y batallas significativas:
Primera Guerra Médica (490 a. C.):
- Fue causada principalmente por la rebelión de las ciudades jonias (499-494 a. C.), que recibieron apoyo limitado de Atenas y Eretria. El rey persa Darío I, buscando castigar a estas ciudades por su intervención, lanzó una campaña contra Grecia.
- El evento más destacado fue la Batalla de Maratón (490 a. C.), donde los atenienses, con refuerzos de Platea, derrotaron al ejército persa.
Segunda Guerra Médica (480-479 a. C.):
- Tras la derrota en Maratón, el hijo de Darío, Jerjes I, organizó una invasión masiva para someter a las ciudades-estado griegas.
- Incluyó batallas emblemáticas como la Batalla de las Termópilas (480 a. C.), donde Leónidas y sus 300 espartanos resistieron heroicamente, y la Batalla de Salamina (480 a. C.), una decisiva victoria naval griega.
- En 479 a. C., los griegos lograron vencer definitivamente a los persas en la Batalla de Platea y la Batalla de Mícala, marcando el fin de las campañas persas en territorio griego.
Aunque a veces se consideran las tensiones posteriores, como las incursiones griegas en territorio persa bajo la Liga de Delos (liderada por Atenas), estas no forman parte de las «Guerras Médicas» en sentido estricto. Por tanto, se reconoce que fueron dos grandes guerras, cada una con importantes implicaciones políticas, culturales y militares para Grecia y Persia.
La humillante derrota Persa en Grecia – Guerras Médicas DOCUMENTAL
29 jun 2024
Descubre qué pasó después de la famosa batalla de las Termópilas y cómo se desarrolló la batalla de Salamina y cómo una liga de polis griegas lideradas por Atenas y Esparta consiguieron expulsar al todopoderoso imperio Persa que se presumía invencible. ✔ CAPITULOS DEL VIDEO 0:00 Invasión Persa de Grecia 4:25 Batalla de las Termópilas 7:57 Después de las Termópilas 9:50 Saqueo de Atenas 12:15 Defensa de Grecia 14:15 Tensión entre los Griegos 14:50 Consejo de los Helenos 16:19 Batalla de Salamina 22:50 Consecuencias — Voz y edición por:
Denis Ztoupas (Forgotten Heroes)
Antecedentes: la sublevación de Jonia
Artículo principal: Revuelta jónica
(Libros V y VI de la Historia de Heródoto)
En el siglo VII a. C. las ciudades jónicas se encontraban bajo la soberanía del reino de Lidia, si bien gozaban de cierta autonomía a cambio de pagarle tributo. En el año 546 a. C. el rey Creso de Lidia (el último monarca lidio en gobernar Jonia) fue derrotado por el rey persa Ciro, pasando desde entonces su reino y las ciudades griegas a formar parte del Imperio persa.
Darío I, sucesor de Ciro, gobernó las ciudades griegas con tacto y procurando ser tolerante. Pero, como habían hecho sus antecesores, siguió la estrategia de dividir y vencer: apoyó el desarrollo comercial de los fenicios, que formaban parte de su imperio desde antes, y que eran rivales tradicionales de los griegos. Además, los jonios sufrieron duros golpes, como la conquista de su floreciente suburbio de Naucratis, en Egipto, la conquista de Bizancio, llave del mar Negro, y la caída de Síbaris, uno de sus mayores mercados de tejidos y un punto de apoyo vital para el comercio.
De estas acciones se derivó un resentimiento contra el opresor persa. El ambicioso tirano de Mileto, Aristágoras, aprovechó este sentimiento para movilizar a las ciudades jónicas contra el Imperio persa, en el año 499 a. C. Aristágoras pidió ayuda a las metrópolis de la Hélade, pero solo Atenas, que envió veinte barcos (probablemente la mitad de su flota) y Eretria (en la isla de Eubea), acudieron en su ayuda; no recibió ayuda de Esparta. El ejército griego se dirigió a Sardes, capital de la satrapía persa de Lidia, y la redujo a cenizas, mientras que la flota recuperaba Bizancio. Darío I, por su parte, envió un ejército que destruyó al ejército griego en Éfeso y hundió la flota helena en la batalla naval de Lade.
Tras sofocar la rebelión, los persas reconquistaron una tras otra las ciudades jonias y, después de un largo asedio, arrasaron Mileto. Murió en combate la mayor parte de la población, y los supervivientes fueron esclavizados y deportados a Mesopotamia.
La primera guerra médica
Artículo principal: Primera guerra médica
(Libro VI de la Historia de Heródoto)
Darío I, rey de los persas entre 522 y 486 a. C.Tras el duro golpe dado a las polis jonias, Darío I se decidió a castigar a aquellos que habían auxiliado a los rebeldes. Según la leyenda, preguntó: «¿Quién es esa gente que se llama ateniense?», y al conocer la respuesta, exclamó: «¡Oh Ormuz, dame ocasión de vengarme de los atenienses!». Después, cada vez que se sentaba a la mesa, uno de sus servidores debía decirle tres veces al oído «¡Señor, acordaos de los atenienses!». Por eso encargó la dirección de la represalia a su sobrino Artafernes y a un noble llamado Datis.
La primera guerra médica consistió en la primera invasión persa de la Antigua Grecia, durante el transcurso de las guerras médicas. Comenzó en 492 a. C., y concluyó con la decisiva victoria ateniense en la batalla de Maratón en 490 a. C. La invasión, que constó de dos campañas distintas, fue ordenada por el rey persa Darío I, fundamentalmente con el objetivo de castigar a las polis (ciudades) de Atenas y Eretria. Estas habían apoyado a las ciudades de Jonia durante la revuelta jónica contra el gobierno persa de Darío I. Además de una acción de represalia ante su actuación en la revuelta, el rey aqueménida también vislumbró la oportunidad de extender su imperio en Europa y asegurar su frontera occidental.
La primera campaña (492 a. C.) fue dirigida por Mardonio, quien volvió a subyugar Tracia y obligó a Macedonia a ser vasalla del reino de Persia. Sin embargo, el progreso de la expedición militar fue impedido por una tormenta que sorprendió a la flota del general persa mientras costeaba el monte Athos. El siguiente año, habiendo dado muestras de sus intenciones, Darío despachó embajadores a todas partes de Grecia pidiendo la sumisión. Recibió la misma de todas excepto Atenas y Esparta, las cuales ejecutaron a los embajadores. Con Atenas desafiante y Esparta en guerra contra él, Darío ordenó una campaña militar para el siguiente año.
Mapa con los lugares clave de la invasiones persas en Grecia. User: Juan José Moral. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 992 × 794 pixels, file size: 4.63 MB). Fecha: 492 a.C-490 a.C.
Lugar: Tracia, Macedonia, Cícladas, Eubea, Ática.
Casus belli: Apoyo a la revuelta jónica.
Resultado:
- Victoria persa en Tracia y Macedonia
- Fracaso persa para capturar Atenas
Cambios territoriales: Persia sojuzga Macedonia, Naxos y otras islas del archipiélago de las Cícladas. Grecia continental permanece independiente.
Fuerzas en combate: 8000-9.000 Atenienses. 1000 Platenses
Total: 9000-10.000 Vs 10 000 Inmortales
10 000 infantería ligera. 5000 arqueros. 1000-3.000 caballería. 600 Trirremes. 100 000 remeros (no combatientes). Total: 26 000-28 000
La segunda campaña (490 a. C.) estuvo bajo el mando de Datis y Artafernes. La expedición se dirigió primero a la isla de Naxos, que fue capturada e incendiada, y a continuación fue pasando de isla en isla por el resto de las Cícladas, anexionándolas al Imperio persa. La expedición desembarcó en Eretria, que fue sitiada, y tras un corto período de seis días, tras esto, capturada y arrasada, sus ciudadanos fueron esclavizados. Por último, el ejército expedicionario se dirigió al Ática, desembarcando en Maratón, en su ruta hacia Atenas. Allí se topó con un ejército ateniense mucho más pequeño que, sin embargo, obtuvo una victoria destacada en la batalla de Maratón.
Dicha derrota evitó que la campaña concluyera en éxito, y la fuerza expedicionaria regresó a Asia. No obstante, la expedición había logrado la mayoría de sus objetivos al castigar a Naxos y Eretria y colocar a gran parte del mar Egeo bajo el dominio persa. Las metas sin alcanzar durante la campaña hicieron que Darío preparase una invasión mucho mayor a Grecia para subyugarla firmemente y castigar a Atenas y Esparta. Sin embargo, los conflictos internos del imperio retrasaron dicha expedición, y luego Darío, ya de edad avanzada, falleció. Fue así que su hijo Jerjes I lideró la segunda invasión persa a Grecia, que comenzó en el año 480 a. C.
Historiografía
Artículo principal: Heródoto
La principal fuente de las guerras médicas es el historiador griego Heródoto. La historiografía le considera el «padre de la Historia», (ref. Cicerón, Sobre las leyes i.5). Nació en 484 a. C., en Halicarnaso, ciudad griega de Asia Menor, en aquel entonces gobernada por los persas. Escribió su obra Historia entre el 440 y 430 a. C., intentando rastrear los orígenes de las guerras greco-persas, que aún se habrían considerado historia reciente (finalizaron por completo en 449 a. C.). El enfoque de Heródoto fue completamente novedoso, y al menos para la sociedad occidental, Heródoto es considerado el inventor de la Historia tal y como la conocemos hoy. Como expresa Holland:
«Por primera vez, un cronista se propone rastrear los orígenes de un conflicto no hasta un pasado tan antiguo o remoto que resultara fabuloso, no lo atribuye a los deseos o caprichos de ningún dios, ni tampoco al destino manifiesto de un pueblo, sino a explicaciones que él mismo pudiese verificar.» Holland
Holland, Tom (2006). «Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West». Abacus.
Muchos historiadores antiguos posteriores, aunque siguieron sus pasos, ridiculizaron a Heródoto. El primero de ellos, Tucídides. (Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, I, 22). No obstante, Tucídides decidió continuar su historia donde la dejaba Heródoto (en el sitio de Sestos), por lo que se presupone que consideró que Heródoto había hecho un buen trabajo resumiendo la historia precedente. Plutarco criticó a Heródoto en su ensayo «Sobre la malevolencia de Heródoto», donde describía al historiador como Philobarbaros (amante de los bárbaros), por no ser lo suficientemente favorable a los griegos. Lejos de desprestigiarle, este hecho hace suponer que Heródoto mantuvo un punto de vista bastante objetivo. (Holland). La visión negativa sobre Heródoto llegó hasta la Europa renacentista, aunque siguió siendo profusamente leído.
David Pipes. «Herodotus: Father of History, Father of Lies».
Sin embargo, desde el siglo XIX, su reputación ha sido rehabilitada espectacularmente por hallazgos arqueológicos que confirmaban repetidamente su versión de los eventos. La visión moderna considera que Heródoto hizo generalmente un trabajo notable en su Historia, pero también que algunos detalles específicos, especialmente fechas y cifras, deben ser contemplados con escepticismo. En cualquier caso, siguen existiendo historiadores que consideran que Heródoto inventó gran parte de su historia. (Fehling)-.
El historiador siciliano Diodoro Sículo, en su obra Biblioteca histórica escrita en el siglo I a. C., también hace una crónica de las guerras médicas, tomando como fuente principal al historiador griego Éforo de Cime. Este relato es bastante consistente con el de Heródoto. (Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica,). Las guerras médicas son también descritas en menor detalle por un gran número de historiadores antiguos, incluyendo a Plutarco y Ctesias de Cnido, y se hace alusión a las mismas por parte de muchos otros escritores como el dramaturgo Esquilo. Las evidencias arqueológicas, entre las que se encuentra la Columna de las Serpientes, respaldan algunos datos específicos del relato de Heródoto. (Nota a Heródoto IX, 81)
Antecedentes
Artículo principal: Revuelta jónica
La primera invasión persa de Grecia tuvo sus raíces inmediatas en la revuelta jónica, primera fase de las guerras médicas. Sin embargo, también fue el resultado de una interacción más antigua entre griegos y persas. En 500 a. C. el Imperio aqueménida era aún relativamente joven y con ansias expansionistas, pero vulnerable a las sublevaciones entre sus súbditos. (Holland). Por si eso no fuera suficiente, el rey persa Darío era un usurpador, y hubo de extinguir numerosas revueltas contra su reinado. Previamente a la revuelta jónica, Darío comenzó a expandir el Imperio en Europa, subyugando Tracia y forzando a Macedonia a convertirse en su aliado. Es muy posible que los intentos de invadir el resto de la políticamente fraccionada Grecia resultaran inevitables. La revuelta jónica amenazó directamente la misma integridad del Imperio persa, y los estados de la Grecia europea seguían representando una potencial amenaza para su estabilidad futura. Por tanto, Darío decidió someter y pacificar Grecia y el Egeo, al tiempo que escarmentaba a los implicados en la revuelta.
La revuelta jónica había comenzado con la infructuosa expedición contra Naxos, empresa común del sátrapa Artafernes y del tirano de Mileto, Aristágoras. Tras el incidente, Artafernes decidió apartar a Aristágoras del poder; pero antes de que pudiera hacerlo, Aristágoras abdicó, declarando a Mileto una democracia. El resto de ciudades de Jonia, al borde de la rebelión, siguieron sus pasos, expulsando a sus tiranos nombrados por Persia y declarándose igualmente democracias.
Artistágoras acudió a los estados de la Grecia europea en busca de apoyo, pero solo Atenas y Eretria le ofrecieron tropas.
La participación griega en la revuelta jónica es consecuencia de un complejo cúmulo de circunstancias, que comienzan con el establecimiento de la democracia ateniense a finales del siglo VI a. C. En 510 a. C., con la ayuda de Cleómenes I, rey de Esparta, los atenienses habían expulsado al tirano Hipias, quien gobernaba la ciudad. Junto a su padre Pisístrato, la familia de Hipias había gobernado en Atenas 36 de los últimos 50 años. Hipias huyó a la corte de Artafernes, sátrapa persa de Sardes, y le prometió el control de Atenas si le ayudaba a recuperar el gobierno. Entretanto, Cleómenes instaló una tiranía pro-espartana en Atenas, personificada en Iságoras, y opuesta a Clístenes, líder de la poderosa familia de los Alcmeónidas, que se consideraban herederos naturales del gobierno de Atenas. En una audaz maniobra, Clístenes prometió a los atenienses que instauraría una ‘democracia’ en Atenas, ante el horror del resto de la aristocracia. Las razones de Clístenes para sugerir una medida tan drástica, que reduciría sensiblemente el poder de su propia familia, no están claras. Es posible que percibiera que esos días de gobierno aristocrático finalizarían de cualquier modo; ciertamente deseaba evitar por cualquier medio que Atenas se convirtiera en un títere de Esparta. Por desgracia, a raíz de su propuesta, Clístenes y su familia fueron exiliados de Atenas por Iságoras, junto a otros disidentes. Habiéndoles sido prometida una democracia, los atenienses aprovecharon el momento y se rebelaron, expulsando a Cleómenes y a Iságoras. Clístenes regresó entonces a la ciudad (507 a. C.) y comenzó a establecer un gobierno democrático a un ritmo vertiginoso. La llegada de la democracia supuso una revolución en Atenas, que desde entonces se convirtió en una de las grandes potencias de Grecia. La recién llegada libertad y autogobierno de los atenienses implicaban una ulterior intolerancia al regreso de la tiranía de Hipias o cualquier otra forma de sometimiento, ya fuera por Esparta, Persia o terceros.
Darío I de Persia, imaginado por un pintor griego, siglo IV a. C. August Baumeister: Denkmäler des klassischen Alterums. Dominio público.

Cleómenes, como es lógico, no estaba demasiado contento con la situación, y marchó sobre Atenas con el ejército espartano. Los intentos del lacedemonio para restaurar a Iságoras en el gobierno terminaron en debacle, no obstante los atenienses, temiendo lo peor, ya habían enviado embajadores a Artafernes, a la ciudad de Sardes, pidiendo ayuda al Imperio persa. Artafernes solicitó que los atenienses le dieran «la tierra y el agua», símbolo tradicional de sumisión, a lo que accedieron los embajadores atenienses. A su regreso a Atenas, fueron censurados severamente por este hecho. En algún momento posterior, Cleómenes urdió un complot para reinstalar a Hipias en el gobierno de Atenas, que resultó inútil. Hipias huyó de nuevo a Sardes, e intentó persuadir a los persas para que sometieran Atenas. Los atenienses enviaron emisarios a Artafernes para disuadirle de emprender cualquier acción, ante lo que Artafernes respondió recomendándoles que aceptaran el regreso de Hipias en calidad de tirano. Los atenienses se opusieron, como era de esperar, y se declararon abiertamente en guerra con Persia. Habiéndose convertido así en enemiga del Imperio aqueménida, Atenas ya se encontraba predispuesta a apoyar a las ciudades jónicas cuando estalló la revuelta. El hecho de que las democracias jónicas estuvieran inspiradas por la ateniense sin duda ayudó en esta decisión, especialmente si es cierto que las ciudades jónicas fueron originalmente colonias atenienses.
La ciudad de Eretria también envió ayuda a los jonios, por razones no del todo claras. Posiblemente existían razones comerciales: Eretria era una ciudad comercial de la isla de Eubea, cuyo mercado se veía amenazado por la dominación persa del mar Egeo. Heródoto sugiere que los eretreios respaldaron la revuelta como agradecimiento al apoyo prestado por Mileto a su ciudad en una anterior guerra contra Calcis.
Atenienses y eretreios enviaron una fuerza expedicionaria de trirremes a Asia Menor. Mientras se encontraban allí, el ejército griego sorprendió a Artafernes, esquivándole y marchando hacia Sardes, donde quemaron la parte baja de la ciudad. No obstante, este fue el mayor de los logros griegos, ya que fueron perseguidos hasta la costa por jinetes persas, perdiendo muchos hombres en el proceso. A pesar de que sus acciones fueron inapreciables, tanto eretreios como atenienses se ganaron la enemistad eterna de Darío, quien juró castigar a ambas ciudades. La victoria persa en la batalla naval de Lade (494 a. C.) acabó prácticamente con la revuelta, y en 493 a. C. la flota persa sofocó los últimos focos de resistencia. La rebelión fue utilizada como una oportunidad de extender la frontera imperial a las islas del Egeo oriental y la Propóntide, que nunca había formado parte de los dominios persas. La completa pacificación de Jonia permitió a los persas planificar nuevos movimientos, extinguir la amenaza que suponía Grecia, y escarmentar a Atenas y Eretria.
492 a. C.: Campaña de Mardonio
En la primavera de 492 a. C. se creó una fuerza expedicionaria, que debía ser dirigida por Mardonio, el yerno de Darío. Consistía en una flota y un ejército de tierra. Mientras que su objetivo principal era castigar a Atenas y Eretria, como objetivo secundario tenía subyugar tantas ciudades griegas como fuera posible. Partiendo de Cilicia, Mardonio envió al ejército a través del Helesponto, mientras él viajaba con la flota. Navegó bordeando Asia Menor hasta Jonia, donde dedicó un tiempo a abolir las tiranías que gobernaban las ciudades jónicas. Irónicamente, dado que el establecimiento de gobiernos democráticos había representado un factor clave en la revuelta jónica, reemplazó las tiranías por democracias.
Desde allí la flota se dirigió al Helesponto. Cuando todo estuvo dispuesto, embarcó a las tropas de tierra para que cruzaran a Europa. El ejército marchó entonces a través de Tracia, reconquistándola, pues estas tierras ya formaron parte del Imperio persa en 512 a. C. durante la campaña de Darío contra los escitas. Cuando alcanzaron Macedonia, antiguo aliado, forzaron a este reino a convertirse en tributario de Persia, aunque permitiendo que mantuviera su independencia.
Mientras tanto, la armada llegó a Tasos, ante cuya visión la ciudad se sometió a los persas. La flota siguió la línea costera hasta Acanto en Calcídica, antes de intentar costear la ladera del monte Athos. Allí fueron sorprendidos por una violenta tempestad, que les empujó contra los acantilados. Según Heródoto, 300 naves naufragaron y 20 000 hombres perecieron.
Mientras el ejército acampaba en Macedonia, los brigios, una tribu tracia local, lanzaron una razia nocturna contra el campamento persa, acabando con muchas vidas e hiriendo al propio Mardonio. A pesar de sus heridas, el comandante se aseguró de que los brigios fueran derrotados y sometidos, y después dirigió su ejército de regreso al Helesponto, mientras los restos de la armada se retiraban igualmente a Asia. Aunque la campaña finalizó sin conseguir los principales objetivos, las tierras limítrofes con Grecia quedaban firmemente bajo control persa, y los griegos habían sido claramente avisados de las intenciones que Darío albergaba contra ellos.
Arqueros persas, posiblemente Inmortales. Friso del palacio de Darío en Susa, c. 510 a. C., Museo del Louvre. Desconocido – Jastrow (2005). Dominio público. Original file (924 × 1,322 pixels, file size: 1.06 MB).

Anexo_: Los Inmortales
Los Inmortales eran una fuerza militar de élite del Imperio Persa Aqueménida, famosa tanto por su destreza en el combate como por su papel simbólico en la propaganda imperial. Esta unidad se destacó por su disciplina, organización y lealtad, y desempeñó un papel crucial en las conquistas y la defensa del vasto imperio persa.
El nombre «Inmortales» proviene de las crónicas griegas, especialmente de Heródoto, quien los describió como un cuerpo de exactamente diez mil soldados cuya cantidad nunca disminuía. Esto significaba que cada vez que un soldado moría, desertaba o era incapacitado, inmediatamente era reemplazado por otro, manteniendo así la apariencia de una fuerza inmortal. Aunque este nombre puede haber sido una invención griega o una traducción interpretativa, los Inmortales representaban la fortaleza y la continuidad del poder persa.
Organización y Composición
Los Inmortales formaban parte del núcleo del ejército persa, una estructura que reflejaba el poder y la riqueza del imperio. Se componían exclusivamente de soldados persas y medos, grupos étnicos considerados los más confiables dentro del imperio. Esta exclusividad reforzaba su posición de élite. Además de los diez mil soldados regulares, la unidad incluía a oficiales superiores y a un contingente de servidores que llevaban provisiones, armas de repuesto y equipo logístico, lo que les permitía operar con eficacia durante largas campañas.
El ejército persa estaba organizado en grupos jerárquicos, y los Inmortales eran el equivalente a la guardia personal del Gran Rey. Esto les confería una posición privilegiada tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana de la corte. Actuaban como guardias en ceremonias oficiales y acompañaban al rey en sus campañas militares, asegurando su seguridad y proyectando la imagen de poder y estabilidad del imperio.
Equipamiento y Armamento
El equipo de los Inmortales reflejaba tanto su función militar como su estatus. Portaban armas ligeras y pesadas que les permitían adaptarse a diferentes tácticas en el campo de batalla. Su armamento principal consistía en lanzas, arcos y flechas, y espadas cortas. Las lanzas eran su herramienta clave para el combate cuerpo a cuerpo, mientras que los arcos les permitían actuar como efectivos arqueros en enfrentamientos a distancia.
Su vestimenta también era notable. Vestían túnicas elaboradas, generalmente de colores vivos y bordadas, que destacaban su posición de élite. Además, llevaban una armadura ligera hecha de escamas de metal o lino reforzado, diseñada para proporcionar protección sin limitar su movilidad. En la cabeza, utilizaban cascos o tocados que los distinguían del resto de los soldados, y en ocasiones llevaban máscaras decorativas que añadían un aura intimidante y misteriosa.
Los Inmortales también eran conocidos por llevar consigo un gran escudo de mimbre, que ofrecía una defensa efectiva contra flechas y otras armas de proyectil. Este escudo, aunque ligero, era suficientemente resistente como para proporcionar protección en combate.
Papel en las Campañas Militares
El papel de los Inmortales en las campañas militares del Imperio Persa era fundamental. Eran la fuerza de choque principal en muchas batallas importantes y a menudo lideraban los ataques en el frente. Su disciplina y entrenamiento los convertían en una unidad formidable, capaz de mantener formaciones cohesionadas incluso en las condiciones más adversas.
Uno de los ejemplos más destacados de su participación fue durante las guerras greco-persas, especialmente en la Batalla de las Termópilas (480 a.C.). Según las crónicas de Heródoto, los Inmortales desempeñaron un papel crucial en los esfuerzos persas por atravesar la estrecha defensa espartana liderada por Leónidas. Aunque enfrentaron una feroz resistencia, finalmente ayudaron a abrir el paso para el ejército persa, aunque a un alto costo.
Además de ser una fuerza de combate, los Inmortales también servían como símbolo de la autoridad del Gran Rey. Su presencia en el campo de batalla era una declaración de poder y prestigio, y su lealtad inquebrantable al monarca aseguraba la estabilidad interna del imperio.
Simbolismo y Propaganda
El simbolismo asociado con los Inmortales iba más allá de su destreza militar. Representaban la eternidad y la continuidad del Imperio Persa, una imagen cuidadosamente cultivada por los gobernantes aqueménidas. Su número constante de diez mil soldados transmitía la idea de que el poder persa era inagotable e indestructible.
Este simbolismo era reforzado por su participación en ceremonias imperiales y su rol como guardaespaldas del Gran Rey. Al situarse cerca del monarca en eventos públicos, los Inmortales proyectaban una imagen de orden y protección divina, vinculando su existencia con la estabilidad y la legitimidad del régimen.
Legado
Aunque los Inmortales dejaron de existir como unidad militar tras la caída del Imperio Aqueménida, su reputación perduró a lo largo de la historia. La descripción de Heródoto y otras fuentes griegas les otorgaron un estatus casi mítico, y a menudo son recordados como un ejemplo de la excelencia militar persa. Su influencia se extendió a lo largo de las generaciones, inspirando la creación de unidades similares en otros imperios.
En resumen, los Inmortales eran mucho más que una fuerza militar. Encarnaban la organización, el poder y la riqueza del Imperio Persa, sirviendo como un recordatorio constante de la grandeza de los aqueménidas. Su historia, transmitida a través de las crónicas antiguas, sigue siendo un testimonio del ingenio militar y la sofisticación cultural de una de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad.
491 a. C.: Diplomacia
Probablemente, razonando Darío que la expedición del año anterior contra Grecia había puesto al descubierto sus planes, y debilitado la resolución de las polis griegas, regresó a la vía diplomática en 491 a. C. Envió embajadores a todas las ciudades estado de Grecia, pidiendo «la tierra y el agua», símbolo tradicional de sumisión. La gran mayoría de ciudades respondieron favorablemente a su petición, temiendo la ira del rey persa. En Atenas, por el contrario, los embajadores fueron juzgados y ejecutados. En Esparta, simplemente fueron arrojados a un pozo. Este hecho dibujó firme e inexorablemente las líneas de batalla para el conflicto que había de llegar. Esparta y Atenas, a pesar de su reciente enemistad, lucharían juntas contra los persas.
No obstante, Esparta sufrió una serie de maquinaciones internas que desestabilizaron su situación. Las ciudades de Egina se sometieron a los embajadores persas, y los atenienses, preocupados ante la posibilidad de que Persia utilizara esta isla como base naval, pidieron a Esparta que interviniera. Cleómenes viajó a Egina para tratar personalmente con sus habitantes, pero ellos acudieron al otro diarca de Esparta, Demarato, que apoyó la resolución egineta. Cleómenes respondió acusando a Demarato de ilegítimo, con la ayuda de los sacerdotes de Delfos (a quienes había sobornado). Demarato fue reemplazado por su primo Leotíquidas. Con los dos diarcas en su contra, los eginetas capitularon, entregando rehenes a los atenienses como garantía de su palabra. Sin embargo, en Esparta se tuvo conocimiento de los sobornos de Cleómenes en Delfos, y fue expulsado de la ciudad. En el destierro, intentó ganarse el apoyo del Peloponeso septentrional, ante lo que los lacedemonios se echaron atrás y le invitaron a regresar a la ciudad. Cleómenes, no obstante, había llegado demasiado lejos, y en 491 a. C. fue encerrado, acusado de locura, y murió al siguiente día. Aunque el veredicto oficial fue de suicidio, es presumible que fuera asesinado. Le sucedió su hermanastro Leónidas I.
490 a. C.: Campaña de Datis y Artafernes
Aprovechándose del caos existente en Esparta, que dejaba a Atenas aislada de hecho, Darío decidió lanzar una expedición anfibia para castigar definitivamente a Atenas y Eretria. Reunió un ejército en Susa, y marchó a Cilicia, donde había fabricado una flota. El mando de la expedición le fue concedido a Datis el Medo y Artafernes, hijo del sátrapa Artafernes.
Lindos
Una vez reunida, la fuerza persa partió de Cilicia en dirección a Rodas. Una crónica del santuario de Atenea Lindia menciona que Datis asedió infructuosamente la ciudad de Lindos.
Naxos
La flota navegó entonces al norte, siguiendo la costa jónica hasta Samos, donde viraron al oeste rumbo al mar Egeo. Su siguiente destino fue Naxos, pretendían así escarmentar a sus habitantes por el fallido asedio de hacía una década. Muchos de sus habitantes huyeron a las montañas, pero aquellos que cayeron en manos persas fueron esclavizados. Después, los persas quemaron la ciudad y sus templos.
Las Cícladas
Continuando su ruta, la flota persa se aproximó a Delos, ante cuya visión muchos delios también abandonaron sus hogares. Tras la demostración de poder llevada a cabo en Naxos, Datis intentaba mostrar clemencia al resto de islas, si éstas se sometían a su yugo. Envió un heraldo a la isla, proclamando:
Hombres sagrados, ¿por qué habéis huido, malinterpretando mis intenciones? Es mi deseo, así como la orden de mi rey, no dañar la tierra donde nacieron los dos dioses, y tampoco a sus habitantes. Volved, pues, a vuestros hogares, y habitad en vuestra isla.
Entonces, quemó 300 talentos de incienso en el altar de Apolo, para mostrar su respeto por uno de los dioses de la isla. La flota bogó entonces de isla en isla a lo largo del Egeo, tomando rehenes y reclutando tropas en su camino a Eretria.
Caristo
Finalmente, los persas llegaron a la ciudad de Caristo, en la costa meridional de Eubea. Sus ciudadanos rehusaron entregar rehenes a los persas, por lo que fueron asediados y sus campos arrasados, hasta que se sometieron a Persia.
Sitio de EretriaPartiendo de Eubea, la flota persa se dirigió al primero de sus objetivos principales: Eretria. Según Heródoto, los eretreios dudaban cuál era el mejor modo de actuar: huir a las colinas, resistir un asedio, o rendirse a los persas. La decisión mayoritaria fue permanecer en la ciudad. Los eretreios no intentaron estorbar el desembarco persa, ni su avance, permitiéndoles así que iniciaran un sitio. Los persas atacaron las murallas durante seis días, con pérdidas en ambos bandos. El séptimo día, no obstante, dos reputados eretreios abrieron las puertas de la ciudad, traicionando la plaza a los persas. La ciudad fue arrasada, los templos y santuarios saqueados y después quemados. Los habitantes supervivientes, de acuerdo a las órdenes de Darío, fueron esclavizados.
Batalla de Maratón
La batalla de Maratón (en griego antiguo Μάχη τοῦ Μαραθῶνος; en griego moderno Μάχη του Μαραθώνα; en latín Marathonia pugna) fue un enfrentamiento armado que definió el desenlace de la primera guerra médica. Ocurrió el 12 de septiembre del 490 a. C. y tuvo lugar en los campos y la playa de la ciudad de Maratón, situada a pocos kilómetros de Atenas, en la costa este de Ática. Enfrentó por un lado al rey persa Darío I, que deseaba invadir y conquistar Atenas por su participación en la revuelta jónica, y, por otro lado, a los atenienses y sus aliados (de Platea, entre otros). Una proeza recordada en esta batalla por Heródoto fue la de Filípides, que recorrió el camino de Atenas a Esparta para pedir ayuda al ejército espartano. Esparta rehusó ayudar a los atenienses, alegando encontrarse en fechas de celebraciones religiosas.
Tras la revuelta de Jonia, Darío decidió castigar a la ciudad griega que había prestado ayuda a sus súbditos rebeldes. Después de tomar Naxos y Eretria, la expedición persa, con el consejo de Hipias, que esperaba recuperar el poder en Atenas, desembarcó en la playa de Maratón. Tras cinco días cara a cara, las falanges ateniense y platense aplastaron a la infantería persa que huyó y se embarcó de nuevo con fuertes bajas. El ejército griego se retiró rápidamente a Atenas para impedir el desembarco de la otra parte del cuerpo expedicionario persa en Falero, uno de los puertos de la ciudad.
Esta victoria puso fin a la primera guerra médica. Diez años después, tuvo lugar un nuevo ataque por orden de Jerjes I. La batalla de Maratón desempeñó un papel político importante mediante la afirmación del modelo democrático ateniense y el inicio de grandes carreras militares para los generales atenienses como Milcíades o Arístides el Justo.
Maratón sigue siendo una de las batallas más famosas de la Antigüedad, sobre todo a través de las conmemoraciones que suscitó, como la carrera de maratón en los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas.
Tropas griegas avanzando en la batalla de Maratón, Georges Rochegrosse, 1859. Georges Rochegrosse. Dominio público.

La flota persa se dirigió posteriormente hacia al sur, bajando por la costa ática hasta desembarcar en Maratón, aproximadamente a 25 millas (40,2 km) de Atenas, con el consejo de Hipias, hijo del anterior tirano de Atenas Pisístrato. Los atenienses, unidos a una pequeña fuerza procedente de Platea, marcharon a Maratón, y consiguieron bloquear las dos salidas al valle de Maratón. Mientras tanto Filípides, el mejor corredor de Atenas, fue enviado a Esparta para solicitar la movilización del ejército lacedemonio en apoyo de Atenas. Filípides llegó durante la festividad de las Carneas, un periodo sagrado de paz, y recibió la respuesta de que el ejército espartano no podría partir a la guerra hasta la siguiente luna llena. Consecuentemente, Atenas no podía esperar recibir refuerzos en un mínimo de diez días. Decidieron aguantar en Maratón por el momento, siendo reforzados por un contingente de hoplitas platenses.
Las posiciones se mantuvieron durante cinco días, tras los cuales los atenienses, por razones aún sin esclarecer, decidieron atacar a los persas. A pesar de la superioridad numérica persa, los hoplitas mostraron una efectividad devastadora, derrotando a las alas persas y volviéndose después hacia el centro del ejército medo. Los restos del ejército persa abandonaron el campo de batalla y huyeron hacia sus barcos. Heródoto narra que hasta 6400 cuerpos persas yacían en el terreno tras la batalla. Los atenienses perdieron únicamente 192 hombres y los platenses, 11.8
Inmediatamente después de la batalla, Heródoto afirma que la flota persa navegó circundando el cabo Sunio para atacar directamente Atenas, aunque algunos historiadores modernos sitúan este ataque justo antes de la batalla. De cualquier modo, los atenienses percibieron la amenaza que aún se cernía sobre su ciudad, y regresaron tan rápido como pudieron. Los atenienses llegaron a tiempo para evitar el desembarco persa, y estos, viendo que habían perdido su oportunidad, regresaron a Asia. Al siguiente día, llegó el ejército de Esparta, tras cubrir 220 km en tres días. Los espartanos visitaron el campo de batalla de Maratón, reconociendo que los atenienses habían conseguido una gran victoria.
Batallas de la Antigüedad clásica (I) | Maratón · La March
520 K suscriptores 410.868 visualizaciones 20 ene 2021¿Cuánto de mito y de hito hay en la victoria de los atenienses –junto a los plateos– frente al ejército persa en la batalla de Maratón (490 a. C)? El catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Quesada Sanz, analiza la contienda contrastando las fuentes y narraciones históricas de los acontecimientos con las investigaciones modernas. El mito ateniense en torno a la batalla de Maratón ha perdurado en la imagen de que «si Persia hubiera vencido en Maratón y Atenas hubiera abortado su sistema político, el mundo habría sido muy distinto», en palabras del conferenciante.
Consecuencias
Artículo principal: Segunda Guerra Médica
La derrota de Maratón terminó por el momento con las invasiones persas de Grecia. No obstante, Tracia y las islas Cícladas habían sido absorbidas por las aqueménidas, y Macedonia había sido reducida a un reino vasallo. Darío seguía decidido a conquistar Grecia, para asegurar la frontera occidental de su imperio. Además, Atenas había quedado impune por su participación en la Revuelta jónica y, al igual que Esparta, por el trato que ambas habían dispensado a los embajadores persas.
Por todo ello, Darío comenzó a reclutar un nuevo ejército, más poderoso, con la intención de someter toda Grecia. Sus planes se vieron perturbados en 486 a. C., con la rebelión de sus súbditos de Egipto. Esta rebelión pospuso indefinidamente los preparativos para la expedición. Darío murió mientras se disponía a marchar sobre Egipto, y el trono de Persia pasó a manos de su hijo Jerjes I. Jerjes aplastó la sublevación en Egipto, y retomó rápidamente los preparativos para invadir Grecia. La expedición estuvo lista en 480 a. C., comenzando en consecuencia la segunda invasión de Grecia, bajo el mando de Jerjes en persona.
Según Plinio el Viejo, la alfalfa fue introducida en Grecia durante este conflicto, posiblemente en forma de semillas llegadas con el forraje de la caballería persa. Pasó a ser un cultivo habitual destinado a la alimentación de los caballos.
Significado e importancia
Para los persas, ambas expediciones habían tenido éxito en esencia: habían capturado nuevos territorios para el imperio, y Eretria había sido castigada. La derrota en Maratón, por tanto, sólo suponía para ellos una derrota menor, que apenas tuvo efecto sobre los enormes recursos del Imperio aqueménida. Para los griegos, sin embargo, representaba una victoria plena de significado. Era la primera vez que griegos habían derrotado a persas, mostrándoles que no eran invencibles y la resistencia era una alternativa a la subyugación.
La victoria de Maratón representó un momento decisivo en la joven democracia ateniense, mostrando el poder que otorgaba la unidad y la autoconfianza. Ciertamente, la batalla marcaba de hecho el comienzo de una ‘edad dorada’ para Atenas y para toda Grecia. Tal y como menciona Holland:
«La victoria proporcionó a los griegos una fe en su destino que duraría tres siglos, durante los cuales se gestó la base de la cultura occidental.»
Por su parte, John Stuart Mill opinaba que:
«La batalla de Maratón, incluso mirada desde la perspectiva de la historia británica, tuvo mayor trascendencia que la batalla de Hastings».
Militarmente, mostró a los griegos el potencial de la falange hoplítica. Esta formación fue desarrollada durante los sempiternos enfrentamientos entre los propios griegos, y dado que cada ciudad-estado combatía del mismo modo, había sido imposible constatar las ventajas de la falange. Maratón fue el primer conflicto en que una falange se enfrentaba a tropas ligeras, y reveló lo devastadores que resultaban los hoplitas en la batalla. La formación en falange resultaba no obstante vulnerable a la caballería – razón de las precauciones griegas en la posterior batalla de Platea -, pero utilizada en las condiciones adecuadas, se mostró como un arma potencialmente devastadora. Parece que los persas ignoraron las lecciones militares de Maratón, a la luz de su segunda expedición: la composición de su infantería seguía siendo similar, a pesar de que la disponibilidad de hoplitas y otros infantes pesados en tierras controladas por Persia. Al haber triunfado contra los hoplitas en batallas previas, es posible que consideraran la derrota de Maratón como un caso excepcional.
Bibliografía
Fuentes primarias
- Heródoto, Historias
- Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso
- Diodoro Sículo, Biblioteca Histórica
- Lisias, Oración Fúnebre
- Platón, Menéxeno
- Jenofonte, Anábasis
- Cornelio Nepote De los Grandes Comandantes Extranjeros (Milcíades)
- Plutarco Vidas Paralelas (Arístides, Temístocles), Sobre la malicia de Heródoto
- Pausanias, Descripción de Grecia
- Marco Juniano Justino Epítome de la Historia Filípica de Pompeyo Trogo
- Focio, Biblioteca o Myriobiblon: Epítome de Persica de Ctesias
- Enciclopedia Suda
Fuentes secundarias
- Green, Peter (1996). «The Greco-Persian Wars». Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-20313-5.
- Holland, Tom (2006). «Persian Fire: The First World Empire and the Battle for the West». Abacus. ISBN 0-385-51311-9.
- Lazenby, J. F. The Defence of Greece 490–479 BC. Aris & Phillips Ltd., 1993. ISBN 0-85668-591-7
- Lloyd, Alan. Marathon: The Crucial Battle That Created Western Democracy. Souvenir Press, 2004. ISBN 0-285-63688-X
- Davis, Paul. 100 Decisive Battles. Oxford University Press, 1999. ISBN 1-57607-075-1
- Higbie, C. The Lindian Chronicle and the Greek Creation of their Past. Oxford University Press, 2003.
- Powell J., Blakeley D.W., Powell, T. Biographical Dictionary of Literary Influences: The Nineteenth Century, 1800-1914. Greenwood Publishing Group, 2001. ISBN 978-0-313-30422-4
- Fuller, J. F. C. A Military History of the Western World. Funk & Wagnalls, 1954.
- Fine, John Van Antwerp. (1983). The Ancient Greeks: A Critical History (en inglés). Harvard University Press. ISBN 0-674-03314-0.
- Fehling, D. Herodotus and His «Sources»: Citation, Invention, and Narrative Art. Translated by J.G. Howie. Leeds: Francis Cairns, 1989.
- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (History of the Greek nation volume Β), Atenas 1971
- Kampouris, M. (2000). Η Μάχη του Μαραθώνα, το λυκαυγές της κλασσικής Ελλάδος (The battle of Marathon, the dawn of classical Greece). Πόλεμος και ιστορία (War and History magazine), no. 26, January 2000, Communications Editions, Athens.
Tamaño de las fuerzas persas
El ejército aqueménida de los reyes persas, desde Ciro II el Grande a Darío III, durante sus casi dos siglos y medio de existencia (560-330 a. C.), estuvo integrado por contingentes de estados vasallos y de mercenarios, principalmente, griegos.
- de Souza, Philip (2009). «De Maratón a Platea». Madrid: RBA Coleccionables. pp. 22 y 23
Según Heródoto, la flota utilizada por Darío consistía en 600 trirremes. No existen datos en las fuentes históricas de cuántos transportes les acompañaban, si es que había alguno. Heródoto indica que 3000 transportes navegaron con los 1207 trirremes durante la invasión de Jerjes en 480 a. C. Algunos historiadores modernos aceptan esta proporción de barcos, aunque ha sido sugerido que el número de 600 representa la cifra conjunta de trirremes y transportes de tropas, o que adicionalmente a los 600 trirremes existían transportes de caballos.
Heródoto no hace una estimación del tamaño del ejército persa, indicando únicamente que formaban una «infantería numerosa en líneas muy cerradas». Entre otras fuentes, el poeta Simónides, casi contemporáneo de los hechos, contabiliza la fuerza de campaña en 200 000 soldados. Un escritor más tardío, el romano Cornelio Nepote estima las cifras en 200 000 infantes y 10 000 jinetes. Plutarco y Pausanias cifran a los persas en 300 000, el mismo número que menciona la Suda. Platón y Lisias afirman que fueron 500 000, y Marco Juniano Justino asciende esa cifra hasta 600 000.
Los historiadores modernos generalmente desestiman estas cifras por exageradas. Una posible aproximación para estimar el número de tropas consiste en calcular el número de infantes de marina transportados en 600 trirremes. Heródoto menciona que cada trirreme, durante la segunda invasión de Grecia, llevaba 30 infantes extra, además de unos 14 que formarían su dotación normal. Así, 600 trirremes podían fácilmente transportar entre 18 000 y 26 000 soldados. Los números propuestos para cuantificar la infantería persa se hallan en el rango de entre 18 000 y 100 000, mientras que el consenso se encuentra en una cifra aproximada de 25 000.
La infantería persa utilizada en la invasión formaba probablemente un grupo heterogéneo, reclutado en toda la extensión del Imperio. Según Heródoto, sin embargo, existía al menos una homogeneidad en el tipo de armadura que portaba y en su estilo de combate. En general, cada infante se armaba con un arco, una ‘lanza corta’ y una espada, portaba un escudo de mimbre, y su armadura consistía como mucho en un jubón de cuero. La única excepción a esta regla podía darse en las tropas de etnia persa, que podrían haber vestido un pectoral o armadura de escamas. Algunos contingentes podían portar una panoplia diferente; por ejemplo, los escitas, conocidos por su afinidad con el hacha. Las fuerzas de ‘élite’ de la infantería persa parece que consistían en las tropas de etnia persa, además de medos, casitas y escitas. Heródoto menciona específicamente la presencia de persas y escitas en Maratón. El estilo de combate utilizado por los persas consistía probablemente en mantenerse alejados del enemigo, utilizando sus arcos (o equivalente) para diezmar las filas rivales antes de acercarse cuerpo a cuerpo para ejecutar el golpe de gracia con sus lanzas y espadas.
Las estimaciones para la caballería rondan entre 1000 y 3000 jinetes. La caballería persa estaba compuesta normalmente por jinetes de etnia persa, bactrianos, medos, casitas y escitas. La mayoría de estos probablemente luchaban como caballería ligera. La flota debía contener al menos una pequeña proporción de barcos de transporte, ya que la caballería era transportada por mar. Heródoto escribe que la caballería embarcaba en los trirremes, aunque esto es muy improbable. Lazenby calcula que se necesitaban unos 30-40 transportes para embarcar a 1000 jinetes y sus caballos.
Contó con diversas unidades, armas e indumentaria. Darío I, mandó expediciones militares contras tracios y escitas e invadió Grecia (primera guerra médica) en la primera década del siglo V a. C. Su hijo Jerjes I siguió sus pasos unos diez años después, cruzando el estrecho del Helesponto con unos numerosísimos ejército y flota, dando lugar a la segunda guerra médica. Los reyes posteriores alternaron, entre apoyar militar o financieramente a Atenas o a Esparta, enfrentadas entre sí, y sus respectivas ligas (Confederación de Delos y Liga del Peloponeso, según sus intereses, durante la guerra del Peloponeso), en el siglo V a. C. En el siglo IV a. C., la preponderancia militar de las principales polis griegas como Tebas, (cf. hegemonía tebana) y el aumento del poderío militar del Reino de Macedonia con su rey Filipo II, y su hijo Alejandro Magno, marcaron el declive como potencia militar del Imperio aqueménida, en primer lugar, y su aniquilación y asimilación en el ejército macedonio, a medida que Alejandro conquistaba dicho Imperio, ulteriormente.
El núcleo del ejército, compuesto por huestes persas y medas, permitía mantener el orden en el vasto Imperio. Con el devenir del tiempo, la infantería y la caballería se convirtieron en las milicias más importantes, en tanto que se redujo el número de tropas que luchaban en carros de guerra, debido a su escasa maniobrabilidad.
De los sátrapas dependía una guarnición integrada por tropas locales, que dado el caso, se unían al ejército del soberano. El sátrapa en cuyo territorio se encontraban las guarniciones pagaba a la soldadesca, y en general en especie, salvo a los mercenarios griegos, presentes en cantidades considerables en las filas del ejército. Para las campañas militares importantes, los reyes hacían levas entre sus pueblos subyugados, desde tierras tan lejanas como la India o Egipto, siendo los persas y mercenarios de Asia Central y de Irán los más fiables.
Rodeaba al monarca una guardia real, constituida por las tropas de caballería y 10 000 arqueros, que los historiadores llamaron los Inmortales.
Inmortales persas, en una ceremonia en Irán del 2500 aniversario de la fundación del Imperio aqueménida por Ciro II el Grande. Desconocido. Este enlace. Dominio público.

Origen
Como en otros ámbitos, también en la esfera militar hubo grandes influencias transculturales en el imperio aqueménida. Ejemplo de ello son: el uso de insignias divinas colocadas en los carros como estandartes del ejército; la adopción de equipamiento, piezas de armadura y trajes elamitas, así como la adopción del tiro con arco de este pueblo en la infantería aqueménida; el empleo de los escudos en forma de ocho, llamados dypilon; la adopción del «peto» egipcio de lino, utilizado también por los asirios; la utilización de la armadura y de cascos de tipo kurgán, cascos conocidos en Elam; y lo que es más significativo, aspectos de la instrucción y los rituales militares transmitidos a través de las fuentes asirias y también por Heródoto.
Soldado medo. Aufnahme: Benutzer: Thomas Ihle – aus Palast des Xerxes, Persepolis. Original. CC BY-SA 3.0.
nota 2: Los textos persas los describen de diversas formas, aunque parece que se trataba de un disco alado. Cf. Heródoto, Historia VII.40. Jenofonte menciona un águila de oro como enseña real en la punta de la lanza de un jinete persa. Cf. Jenofonte, Anábasis I.10.12
nota 3: Jantzen incluye la ilustración de un tachón de bronce de este tipo de escudo, hallado en Samos, igual que los representados en Persépolis. Cf. Jantzen, U., Ägyptische und orientalische Bronzen aus den Heraion von Samos. Samos VIII. Bonn, 1972.
Dado el largo dominio militar de Asiria en Oriente Próximo, se ha sugerido a veces que el ejército neoasirio ejerciera una influencia en la formación del de los medos y de los persas, si bien había pocas pruebas directas de ello. Un fragmento de un relieve de piedra del Palacio Norte de Asurbanipal en Nínive, que representa arqueros elamitas y de otras procedencias, junto con guardias lanceros asirios en marcha hacia un grupo de sacerdotes, se ha identificado como una posible representación de arqueros auxiliares persas. La escena tiene visos de ser un desfile ceremonial en Arbela tras el regreso del ejército asirio de su victoria ante los elamitas en el río Ulai en el 653 a. C. La superficie del relieve muy erosionada, ocultaba a la vista un detalle fundamental: los lanceros aparecen en marcha con las armas invertidas. Este desfile militar se exhibe en el Museo Británico.
Organización
Las fuentes escritas persas aportan información sobre las listas de avituallamiento y algunos términos técnicos, pero no sobre la forma de luchar del ejército. Resulta difícil valorar su competencia a través de las fuentes escritas griegas, más amplias, debido a la parcialidad que comportan.
Regimientos y unidades
Los sistemas militares asirio y aqueménida también tenían mucho en común en lo relativo a la utilización de grandes formaciones de guardias profesionales que encabezaban unidades de reclutas, que cumplían con sus obligaciones con el Estado en persona o en especies.
En ambos casos, se empleaba una organización decimal, con secciones de 10 hombres, compañías de 100 y formaciones más voluminosas de 1000.
El término general para definir un ejército regular era spada. Dicho ejército estaba formado por un arma de infantería (en persa antiguo, pasti), una de caballería (asabari, jinetes) y, en algunas ocasiones también de camellos (usubari, jinetes de camellos) y carros. Todos ellos iban acompañados de un gran número de seguidores de campaña.
Los regimientos, compuestos de mil hombres, podían formar divisiones de diez mil. Hazabaram es el término persa para regimiento, palabra compuesta por hazara (mil) y el sufijo -bam que la convertía en sustantivo numeral. Un hazarapatish o «comandante de mil» mandaba cada regimiento, que se dividía en diez satabam de cien hombres. Cada satabam estaba bajo el mando de un satapatish comandante de unidad de cien y, a su vez, se dividía en diez databam de diez hombres, al mando del dathapatish, el comandante de la decena.
Formación del ejército persa. Primera fila: soldado de infantería con un gran escudo y una lanza, a continuación los arqueros. Los últimos son los comandantes y supervisores. Esta formación era buena para la defensa, pero pobre para el ataque. Scan by ru:user:Кучумов Андрей – Scanned from book Всемирная история (в четырёх томах) Древний мир. Сочинение профессора Оскара Егера(† 1910). Dominio público.
Diez hazabaram formaban una baivarabam, un regimiento de diez mil, bajo el mando del baivarapatish, el comandante de diez mil. Este último término es meramente especulativo, pues solo sobrevive en lengua avesta, emparentada con el persa.
Al comandante en jefe de la spada se le llamaba probablemente spadapatish, si bien al general con plena autoridad civil se le llamaba karana (en griego karanos).
Estos rangos militares aparecen, con su equivalente en griego, en la Ciropedia de Jenofonte.
Característico era que tanto los comandantes como los dignatarios participaran en la lucha, y muchos murieron en combate, como Ciro II en Escitia y Mardonio en Platea. Once de los hijos de Darío I tomaron parte en la primera guerra médica, y tres de ellos murieron en acción.
Infantería
La infantería de todos los ejércitos aqueménidas estaba formada por persas de nacimiento. A diferencia de lo que ocurría en las tropas griegas los mejores soldados ocupaban el centro de la formación. Estos guerreros se protegían con grandes escudos de cuero y mimbre. Las diversas armas ofensivas con las que luchaban eran lanzas, hachas, espadas, arcos y flechas. Su armadura ligera consistía en una coraza acolchada de lino y en un casco.
Inmortales
El regimiento más importante era el de los Inmortales, así llamados porque las bajas se reponían inmediatamente para mantener inalterados sus 10 000 hombres.
Los Inmortales contenían un regimiento de élite, los Lanceros del Rey, integrado exclusivamente por aristócratas, verdaderas tropas de élite integradas por persas, medos y elamitas. En los bajorrelieves de Persépolis aparecen representados con sus arcos. Probablemente sean Inmortales los guerreros que figuran en los ladrillos esmaltados de Susa, así como en numerosos sellos.
Se encargaban de la guardia de la tienda real mientras el rey se desplazaba o estaba en una expedición.
Se ha apuntado que el nombre «inmortales» (Ἀθάνατοι/athanoi en griego antiguo) se debe a una confusión griega de las palabras del persa antiguo anûšiya («miembros del séquito» o «criados») y anauša («inmortales»). Esta explicación encajaría con la terminología de los textos asirios y neobabilónicos en los que los guardias reales también eran conocidos como «miembros del séquito» (qurbute). No obstante, la similitud de las palabras en persa antiguo podría haber sugerido el nombre de anausha para los guardias como sobrenombre persa. La referencia de Heródoto a los persas «que el rey acostumbraba a llamar los “Inmortales”» resulta significativa, pues los reyes asirios también podían referirse a sus tropas de élite con epítetos aplicados comúnmente a los héroes divinos, como por ejemplo en el uso del término huradu.
Heródoto (VII.40-41) ofrece una descripción del ejército de Jerjes I cuando partió de Sardes para iniciar la invasión de Grecia. La vanguardia la componían mil jinetes persas de élite, a continuación figuraban mil lanceros, también de élite, con las puntas de sus lanzas apuntando al suelo, en señal de respeto a Jerjes, a quien precedían. El rey marchaba sobre un carro tirado por caballos neseos.nota 4 En este punto el relato es un tanto confuso. Tras el rey marchaban mil lanceros —los persas más valientes y de mayor alcurnia— que llevaban sus picas con las puntas hacia arriba; a continuación figuraba otro escuadrón de caballería, integrado por mil persas de élite, y tras la caballería, diez mil soldados de infantería, seleccionados entre el resto de los persas, que aunque el historiador de Halicarnaso no lo dice expresamente, posiblemente se trate de los Inmortales (cf. VII.83). Mil de ellos llevaban adornadas la extremidades inferiores de sus lanzas, con granadas de oro como contrapeso; estos 1000 rodeaban a los otros 9000, que llevaban granadas de plata. En este punto, Heródoto parece que describa una mezcla de «arquero protegido con escudo», con 9000 arqueros defendidos por un millar de lanceros con escudos. El texto griego establece una distinción para diferenciar a los Inmortales de la guardia estrictamente personal del soberano, integrada por 2000 lanceros y 2000 jinetes, cuya única misión era velar por la seguridad del monarca. Heródoto, termina su descripción añadiendo que también llevaban contrapesos con formas de granadas de oro los lanceros cuyas lanzas apuntaban al suelo, y manzanas del mismo metal quienes seguían más de cerca a Jerjes. Estos últimos recibían el nombre de mēlophóroi (melóforos), por los frutos que adornaban la parte inferior de sus lanzas. Después de los Inmortales marchaba un contingente de 10 000 jinetes persas, seguidos del resto de las tropas.
Quinto Curcio Rufo hace una descripción comparable a la de Claudio Eliano sobre los melóforos, consignada en la siguiente sección: «hacían gala de un lujo y una opulencia inauditos que les volvía más imponentes, entre los collares de oro, entre la ropas ornadas con oro, y entre las túnicas con mangas, adornadas con gemas».
Melóforos
Los melóforos (del griego antiguo οἱ μηλοφόροι/hoi mêlophoroi, literalmente «los portadores de manzanas»), eran una compañía de 1000 lanceros que constituían la guardia personal del Gran Rey.
Heráclides de Cime los describe en sus Persika:
«Son lanceros (doryphoroi) todos de nacimiento persa; tienen manzanas de oro sobre la punta de sus lanzas. Son 1000, escogidos en razón de su alta alcurnia (aristindēn) entre los 10.000 persas que llevan el nombre de Inmortales». Ateneo, Banquete de los eruditos XII.514c
Lancero, palacio de Darío I en Susa, tal vez un melóforo. Desconocido – Jastrow (2005). Dominio público
Mientras Alejandro recibía a sus allegados para cenar en su tienda, «se encontraban allí 500 persas vestidos con ropas de color púrpura y amarillo, llamados melóforos». Sensible a su aspecto impresionante, el rey macedonio los conservó y los utilizó a su servicio después de que pusiera fin al reinado de los Aqueménidas. Es probable que los lanceros y arqueros representados en los ladrillos esmaltados de la Apadana (sala de audiencia) del palacio de Darío I en Susa sean melóforos.
Estaban permanentemente junto al rey. En Gaugamela combatieron al lado de Darío III. Desfilaban justo antes del carro real en el cortejo de este monarca, situados después de los Parientes y de los Inmortales.
Tenían reservado un cuartel dentro de palacio. En suma, según la explicación de Hesiquio, eran los persas encargados de velar del rey y de servirle (therapeia)
Es probable que el quiliarca (jefe de mil) tuviera el mando de mil «guardias de corps» que constituían una élite en el seno de los Inmortales. Debido a las estrechas relaciones que los melóforos mantenían con el rey, la función de quiliarca no podía ser desempeñada más que por un personaje de total confianza; de ahí, sin duda, la posición de prestigio que le reconocían varios autores antiguos.
Sparabara
Sparabara (del persa, significa “portadores de escudo”) eran la infantería básica del ejército aqueménida. Eran generalmente los primeros a disposición para entablar combate con el enemigo. Aunque no se sabe mucho sobre ellos hoy, se cree que eran la espina dorsal del ejército persa, siendo su función primaria la formación de una pared de escudos para proteger a los arqueros de los proyectiles, y en caso de un ataque frontal, mantener la línea para un contraataque de infantería ofensiva, como los takabara.
Reconstrucción de un sparabara. Immortal4942 – Game Modification, riseofpersia.com. A Persian Sparabara Rendition. GPL.
Los sparabara eran tomados de los miembros de pleno derecho de la sociedad persa, entrenados desde la niñez para ser soldados, y mientras no prestaban el servicio militar, solían desempeñarse como cazadores y agricultores. Es por esto que no se los considera soldados profesionales, aunque estaban bien entrenados y tenían el coraje para mantener la formación sólida por tiempo suficiente hasta que se realizara un contraataque en la mayoría de las ocasiones.
Su armadura corporal solía ser únicamente una coraza de lino (linotorax) acolchado o endurecido, y portaban unos grandes escudos rectangulares hechos de cuero y cañas llamados spara, de los cuales proviene su nombre; una forma de defensa resistente, ligera y manejable a la vez. El spara era más que capaz de detener flechas y otros proyectiles, siendo esta su función primaria. Sin embargo, la protección que proporcionaba contra lanzas y otras armas de cuerpo a cuerpo era un poco más limitada debido a su constitución ligera. Además, las lanzas persas no proporcionaban el alcance necesario para atacar con efectividad a una falange entrenada. Esto los dejaba en gran desventaja contra infantería más pesada y de mayor alcance, como los hoplitas. Sin embargo, el sparabara podía tratar con la mayoría de los soldados de a pie de su época, especialmente la infantería ligera común en las regiones del este.
Se cree que bajo la dinastía sasánida de Persia, que se consideraba sucesora del Imperio aqueménida, se emplearon soldados basados en el sparabara de antaño utilizando armamento muy similar, con el mismo propósito de proteger a los arqueros de a pie, los cuales empezaron a reemplazar lentamente a los arqueros a caballo utilizados por sus predecesores arsácidas.
En el Oriente Próximo en el primer milenio a. C., la formación militar por excelencia era la compuesta por un arquero que disparaba parapetado tras un enorme escudo —el equivalente del pavés medieval—, que era sujetado por un camarada. En los primeros tiempos del Imperio, la mayoría de las fuerzas de infantería recibían el nombre de sparabara o «portadores de paveses», así llamados por los grandes escudos rectangulares o spara (en griego antiguo, gerrha) que portaban.
La subunidad táctica de la infantería estaba compuesta por los dathabam de diez, que acudían al campo de batalla en filas. Según refiere Nicholas Sekunda «el dathapatish se situaba frente al primer soldado de la primera fila y llevaba un spara. Detrás de él se colocaba el resto de la formación del dathabam, nueve soldados armados con un arco y un falquión». Blandía una espada de 1,8 m y debía proteger al resto del dathabam cuando el enemigo alcanzara la línea. A veces, todo el dathabam iba armado con arcos y el spara se colocaba como un muro en el frente para que toda la unidad pudiera disparar flechas.
Takabara
A estas tropas mercenarias, procedentes de tribus del Imperio aqueménida, se les solía encomendar tareas de guarnición o patrulla. Preferían luchar con sus armas nativas, por lo que usualmente no llevaban el mismo equipamiento que los sparabara. Luchaban con lanzas y taka, similar a la pelta de los peltastas de los ejércitos griegos, con cuyo nombre aparecen en la fuentes griegas, concretamente como peltophoroi (portadores de pelta). A diferencia de estos soldados helénicos de infantería ligera que utilizaban armas arrojadizas como las jabalinas, los takabara cuyos escudos y lanzas eran de mayor tamaño, solían luchar en el frente de la línea de batalla y participaban en combates cuerpo a cuerpo.
Arqueros y lanceros. South relief detail 100 columns palace Picture taken by myself in persepolis, Iran April 2006. Pentocelo~commonswiki. Dominio público.

Arqueros con escudos
En torno al 460 a. C., en la cerámica griega comienzan a aparecer arqueros equipados con diferentes escudos (spara). Eran de madera o de cuero, reforzados sus bordes con metal. Tenían forma de luna creciente: para facilitar una buena visión al arquero había un segmento recortado en la parte superior. Era similar a la pelta griega, pero de mayor tamaño. Parece ser que en persa antiguo estos escudos se llamaban taka.
Mercenarios. Hoceros
Heródoto menciona que los licios iban provistos de hoces. Esta arma era una especie de sable largo y corvo, como una cimitarra, cuya forma recordaba a la de una hoz.
nota 5: Véase guadaña de guerra
También figuraba entre el armamento de los carios y otros pueblos de Anatolia meridional. Se utilizaba a menudo contra la caballería. Heródoto narra tras su relato de la rebelión jónica, la expedición persa para someter Chipre, al mando del persa Artibio, al frente de un numeroso ejército. Informado de ello, el salaminio Onésilo solicitó ayuda a las polis jonias, que se la denegaron. Al llegar los persas a la llanura de Salamina, Onésilo se situó expresamente frente a Artibio, que montaba un caballo adiestrado para corvetear contra un hoplita. Onésilo encontró en su palafrenero cario un servidor astuto, pues cuando Artibio se abalanzaba sobre Onésilo, este hirió al persa mientras le embestía, y tal como había planeado con su asistente en el preciso instante en que el caballo engrifaba las patas contra el escudo de Onésilo, el cario le asestó un mandoble con su hoz y le cercenó las patas traseras.
Sarcófago de Alejandro
(Museo arqueológico de Estambul, 370 T), El Sarcófago de Alejandro es un sarcófago de piedra que data de finales del siglo IV a. C. y que estaba adornado por bajorrelieves de Alejandro Magno. Esta obra se ha conservado increíblemente bien y es famosa por su gran equilibrio estético. Es considerada, además, la pieza más destacada del Museo arqueológico de Estambul. Foto: Bjelica. CC BY-SA 4.0.

Descubrimiento e interpretación
El Sarcófago de Alejandro es uno de los cuatro grandes sarcófagos encontrados en parejas que se desenterraron en la necrópolis cercana a Sidón, Líbano, en 1887. Al principio se creyó que podía haber sido el sarcófago de Abdalónimo († 311 a. C.), el rey de Sidón elegido por Alejandro inmediatamente después de la Batalla de Issos (331 a. C.). Karl Schefold demostró de manera convincente que se hizo después de la muerte de Abdalónimo, a pesar del estilo clásico no influido por Lisipo. Seis escultores jonios firmaron la obra en dialecto ático.
Descripción
El sarcófago se construyó con forma de templo griego, en mármol del Pentélico que aún conserva rastros de policromía.
En un lateral de la pieza, los relieves muestran a Alejandro luchando contra los persas en la Batalla de Issos. Volkmar von Graeve ha comparado esta escena con la que muestra el famoso mosaico de Issos en Nápoles, concluyendo que la iconografía de ambas deriva de una obra común, un cuadro de Filoxeno de Eretria, ahora perdido. Representa a Alejandro montando a caballo, con una piel de león sobre su cabeza, y preparándose para arrojar una lanza sobre la caballería persa. Algunos estudiosos creen que la segunda figura que aparece a caballo se trata de Hefestión, el mejor amigo de Alejandro. La tercera figura se identifica a menudo como Pérdicas.
El lateral opuesto muestra a Alejandro y los macedonios cazando leones junto con Abdalónimo y los persas.
Los lados extremos representan una escena en la que Abdalónimo caza una pantera, y una batalla, posiblemente la de Gaza.
Alejandro frente a los persas en uno de los lados del sarcófago. Necrópolis Real de Sidón, en el que aparece un jinete persa sin escudo vestido a la usanza de los medos y tocado con la tiara persa. User: Patrickneil . CC BY-SA 2.5. Original file (1,440 × 900 pixels, file size: 1.23 MB).
Caballería
La necesidad de un cuerpo de caballería fue la enseñanza que obtuvo Ciro II el Grande cuando conquistó Lidia en el año 547 a. C. Repartió las tierras conquistadas entre los nobles, quienes criaron caballos e integraron dicho cuerpo. Por ejemplo, entregó 7 ciudades en el norte de Anatolia a un tal Pitarco, nombre griego. Quince mil nobles persas recibieron el título honorario de Huwaka (pariente) de parte de Ciro, quien les exigía se dirigieran a cualquier parte a caballo, de modo que era una vergüenza para ellos ser vistos caminando. La caballería de élite, «un millar de fuertes», procedían de la Huwaka.
Los medos también eran jinetes del ejército, y a partir del reinado de Darío I, los sacas de Asia Central fueron reclutados como caballería mercenaria. Probablemente la primera caballería persa fue creada a partir de excelente caballería de sus vecinos medos.
Los jinetes iban equipados casi como los infantes, aunque además llevaban dos jabalinas de madera de cornejo (en griego palta, plural, palton), de una longitud de entre 1,5 y 1,8 m, con puntas de bronce o de hierro. Tenían la posibilidad de lanzar una de estas jabalinas, mientras que la otra la empleaban para cargar, o también la arrojaban.
Algunos jinetes iban tocados con casco de metal, en lugar de la tradicional tiara, generalmente de bronce y de forma redondeada. Aunque no todos, se protegían con petos de lino reforzado, fabricados con dos capas de lino acolchadas con lana de algodón. También había corazas de escamas metálicas, pero eran más habituales las de lino, dado que aunque no resultaba tan eficaz como protección era más ligero y cómodo.
nota 6: Del persa تاره tara traducido en latín como tiara.
En un documento babilónico datado en el segundo año de reinado de Darío II (422 a. C.) figura escrito en acadio el equipamiento de un jinete: «un caballo con su mozo, su arnés y su caparazón de hierro, y un casco, un coselete de cuero, un escudo, 120 flechas, una maza de hierro, dos jabalinas con punta de hierro y su cuota de dinero».
Parece que en la caballería jamás se generalizó el escudo durante el periodo aqueménida. Los escudos ligeros de mimbre y caña se utilizaron por vez primera en torno al 450 a. C., y se piensa que fueron los mercenarios escitas, que hacían uso de un modelo de spara más pequeño y alargado, los que lo introdujeron. Esto se ha inferido de las escenas en que aparecen jinetes persas en la cerámica ática de figuras rojas.
La caballería aqueménida en Asia Menor. Autor: Dan Diffendale. Fuente: Este enlace. CC BY-SA 2.0. Original file (1,826 × 1,509 pixels, file size: 3.39 MB).
Cabalgaban sin sillas rígidas, como mucho sobre mantas acolchadas. No utilizaban estribos ni herraban a sus monturas.
Realizaban escaramuzas lanzando jabalinas o flechas, se retiraban y disparaban al enemigo cuando este se batía en retirada. En la lucha cuerpo a cuerpo, no trataban de desmontar a su adversario, sino que atacaban sus flancos vulnerables y su retaguardia. La caballera no solía cargar sobre formaciones de infantería sin romper.
El sátrapa y el rey se ocupaban de las unidades mercenarias de caballería. Las del rey constituían guarniciones permanentes estratégicamente localizadas. Las comunidades locales se encargaban de su manutención. Parte de los tributos se dedicaban a la compra, cría y cuidado de las monturas. La guarnición real estacionada en Cilicia era una de la más importantes, por su misión de prevención ante fuerzas invasoras o rebeldes que osaran penetrar por las Puertas Cilicias. Los mercenarios sagartios utilizaban puñales y lazos, estos últimos confeccionados con tiras de cuero trenzadas.
Aunque no eran los únicos que manejaban lazos, también lo usaban otras tribus iranias de Asia Central e Irán oriental. Los jinetes de Asia Central llevaban el cabello corto y no lucían bigote ni barba.
La flota
Hasta la conquista de Chipre y Egipto los persas no se vieron en la necesidad de construir y mantener una marina de guerra. Sin embargo, el dominio de todas las riberas del mediterráneo oriental y su conflicto permanente con los griegos les forzó a ello.
El ejército invasor de Egipto del rey aqueménida Cambises II solo podía marchar por el desierto costero si poseía una armada que lo aprovisionara y mantuviera. Ordenó construir una flota propia, que permitió a los persas conquistar el país del Nilo y, posteriormente, atacar Europa.
Las fuentes mencionan flotas constituidas por 600 y 300 barcos respectivamente, generalmente por 300 unidades. Para la expedición a Grecia de Jerjes I, la flota estaba compuesta de la siguiente manera: 300 barcos aportados por fenicios y sirios, 200 por los egipcios, 130 los chipriotas, 100 los cilicios, 30 los panfilios, 50 los licios, 30 los dorios de Asia, 70 los carios, 100 los jonios, 47 los griegos de las islas del mar Egeo, 60 los eolios y 100 los helespontios. Tarn sugiere que la flota de Jerjes se componía de 600 unidades procedentes de cinco zonas de reclutamiento, cada una de las cuales suministraba dos escuadras de 60 naves. También sugiere que este sistema sexagesimal procedía de los fenicios. Ctesias refiere que en la época de Ariaramnes, sátrapa de Capadocia, se envió contra las escitas 30 naves. Heródoto menciona una subunidad de 10 naves, las más veleras de la fuerza naval de Jerjes, que zarparon de la polis de Terma, divisaron 3 trirremes, persiguieron a una, la capturaron y degollaron a un tripulante. Según Sekunda, la cifra de 30 barcos se prestaba bien a las operaciones navales, pues un escuadrón de 30 barcos podía dividirse convenientemente en 3 unidades de 10 barcos cada una, que constituirían dos alas y un centro en la batalla.
Cada una de las naves tenía 30 marineros y tropa de su lugar de origen, pero también iban en cada una de ellas, persas, medos y sacas. Según Carlos Schrader «la presencia de estos soldados a bordo tendría por objeto impedir defecciones, ya que la armada persa estaba formada en su totalidad por pueblos occidentales, muy alejados del centro del imperio, algunos de los cuales, como chipriotas, egipcios o griegos, podían resultar de dudosa lealtad». Según Nicholas Segunda, los marineros etíopes, supuestamente se reclutaban de entre los nubios que trabajaban —y quizá también saqueaban— en los barcos mercantes que surcaban el Nilo.
Trirremes varados en la playa de Maratón. US gov – US gov-. A reconstruction of beached Persian ships at Marathon, prior to the battle. An EDSITEment reconstruction. Dominio público.

El mando último de los barcos recaía en un oficial persa. Como ocurría en el caso del ejército de tierra, los efectivos navales tenían sus propios jefes, subordinados a los almirantes persas de la flota, que eran los siguientes: Ariabignes, hijo de Darío; Prexaspes, hijo de Aspatines; Megabazo, hijo de Megábatas, y Aquémenes, hijo de Darío. Al frente de los navíos egipcios figuraba Aquémenes que era hermano de Jerjes por parte de padre y de madre, al frente de las fuerzas navales jonias y carias se hallaba Ariabignes, hijo de Darío y de la hija de Gobrias. Al mando del resto de los efectivos navales se hallaban los otros dos almirantes. El historiador de Halicarnaso no indica de qué almirante depedendían los fenicios y qué otras unidades estaban incorporadas a ellos.
Heródoto cifra el total de pentecónteros, triacónteros, cércuros y embarcaciones ligeras para el transporte de caballos en tres mil.
De los pueblos citados por Heródoto, quienes aportaban las naves más veleras eran los fenicios, en concreto las mejores eran las de Sidón. La táctica y pericia naval era la de los marineros fenicios, sobre todo los sidonios.
Las satrapías o ciudades marítimas estaban encargadas de proporcionar los barcos y de mantenerlos, aunque la política encaminada a la centralización del Imperio, hizo necesario que se construyeran astilleros reales, entre los que se conocen los de Menfis.
Impedimenta. Indumentaria
En el Museo del Louvre se exhiben unos frisos de ladrillos esmaltados policromados, con figuras de dos regimientos presumiblemente de Inmortales. Proceden del palacio de Darío I en Susa, la antigua capital elamita.
Aparecen con sus uniformes, casi idénticos a los de los frisos provenientes del palacio aqueménida de Babilonia. No parece que en ambos frisos se hayan representado unidades de élite de los Inmortales, puesto que no van cubiertos con sombreros acanalados, sino con diademas de tela amarilla. Se puede conjeturar, hasta cierto punto, basándose en Estrabón, que no fueran nobles, sino plebeyos persas que llevaban como tocado en la cabeza una «tela de algodón».
Ambos regimientos van equipados con lanza y arco. La distinción estriba en las túnicas de diferentes colores. Sobre las dos túnicas, unas insignias cosidas, podrían ser las representaciones de los correspondientes estandartes militares, y cabe la posibilidad de que a modo de placa fueran en la extremidad de las pértigas. En una de las insignias figura el rayo solar de ocho puntas, de origen asirio y consagrado al dios supremo Ahura Mazda. Reviste también importancia religiosa la segunda insignia que muestra un altar triple de fuego.
Originariamente toda la vestimenta de los persas fue de cuero según informa Heródoto, símbolo no solo de barbarie para el historiador de Halicarnaso, sino también de aquella vida austera y sencilla que los persas dejaron atrás el día en que se lanzaron a la conquista de Media y de Lidia.
El traje persa era cosido y ajustado al cuerpo, estampado de franjas zigzagueantes, antítesis del vestido ligero griego, haciendo uso del pantalón y del suéter. Su atuendo era así semejante al de los escitas —que curiosamente fue atenuada su presencia en la cerámica a partir del 490 a. C.—, aunque con la diferencia de que casi siempre se completaba con una especie de calzón o de quitón corto. Como novedad frente a los usos griegos se encuentran los grandes escudos rectangulares (γέρρον), la kopis, el carcaj y el estandarte.
Apadana de Persépolis, relieve del siglo V a. C. con soldados persas y medos, estos últimos llevan sombreros redondos. Foto: Arad-. CC BY-SA 3.0. Original file(1,908 × 1,284 pixels, file size: 983 KB).
La copa conservada en Oxford del Pintor de Brygos contiene representaciones de las tropas persas, que bien se trata de la plasmación de la observación personal del pintor o de bocetos hechos a partir de las ropas y equipamiento de los cadáveres. No es posible establecer la nacionalidad de las figuras de la copa, dado que persas, sacas, y hombres de otras nacionalidades pelearon en Maratón.Los personajes visten túnicas con mangas y pantalones confeccionados con cuero o fieltro, con aplicaciones de cintas de diversos colores. En las mangas, por lo general, hay una cinta cosida en la parte inferior y superior de la costura. La decoración del resto de la manga son cintas cosidas en sentido horizontal, en líneas rectas u onduladas, o a rayas en sentido vertical. En algunos casos cada manga está decorada de distinta manera y en otros son iguales. Están rematadas con un pequeño dobladillo en los puños.
En los pantalones, la parte anterior y posterior de cada pernera está recorrida por una cinta de color oscuro, se supone que siguiendo la costura. A veces es la parte exterior de la pernera donde está cosida, como en los pantalones militares del siglo XIX. La zona del pantalón que delimitan estas costuras verticales en ocasiones no se decora o si se hace es con cintas cosidas en sentido horizontal, en líneas rectas u onduladas.
No es habitual en el arte griego la capucha persa de cinco puntas que cubre la cabeza de un sparabara. Indicaría que el artista se basó en fuentes de la Batalla de Maratón.
La coraza tampoco es habitual. En ella figuran unos puntos pequeños situados en el centro de rombos, que tal vez representen remaches usados para fijar placas de bronce puestas entre dos capas de cuero, una en el interior y otra en el exterior de la pieza. Las líneas diagonales casi seguro que representan las costuras. Sería el equivalente a la brigantina medieval o renacentista. La parte inferior acaba en una falda de pteruges. Esta prenda parece estar confeccionada de cuero duro, cortada en flecos para no entorpecer el movimiento de los muslos. El pantalón tiene aplicaciones cosidas de un material más oscuro en forma de rombos u hojas de contorno irregular.
Las botas están atadas con una tira ancha de cuero que rodea los tobillos. Estas tiras terminarían en unas correas a modo de cordones que se atarían por debajo del pantalón, más arriba del tobillo. Este calzado tendría el propio color natural del curtido, sin teñir, aunque existen casos de representaciones de botas de color rojo, amarillo o azul.
Otro guerrero persa de esta copa tiene la parte de su coraza correspondiente al pecho cubierta por una capa de cuero decorada con rombos. A ambos costados de la coraza hay cosidas unas escamas de bronce en una base dura y sin forrar. Las hombreras también están hechas de escamas con los extremos redondeados, y las puntas están atadas con una cinta de cuero. La falda está elaborada con placas rectangulares metálicas terminadas en curva. Dichas placas están cubiertas con cuero y fueron pintadas mitad negras y mitad blancas siguiendo una diagonal. Debajo de la falda, el soldado viste una prenda que no parece una túnica sino más bien un mandil confeccionado con un material maleable, decorado con una única línea oscura trazada en paralelo al borde. Esta prenda protegería la ingle envolviéndola.
Armamento
Por lo que respecta a los combates ente hoplitas y persas, estos últimos fueron representados la mayoría de las veces como arqueros, soldado que se convirtió en sinónimo de guerrero persa; aunque su arco no respondía siempre al mismo esquema formal, sino que en unos casos era recto, en otros doble o tendido hacia atrás como el de los escitas. Fue frecuente en la iconografía el uso de armas cortantes como hachas (la sagaris/σάγαρις, de un solo filo, o la πέλεκυς, de doble filo) y espadas, dándose el caso ajeno a la tradición hoplítica de mostrarse el soldado persa como arquero y espadachín a la vez. Hay que notar también que la espada del persa no es la característica xifos (ξίφος) —si bien se utiliza también el término—, sino que se trata de una espada curva y cortante: la makhaira (μάχαιρα). Sirva como corroboración la denominación de los persas por Esquilo como «la gente armada con espada» (τὸ μαχαιροφόρον ἕθνος). En el mundo griego la makhaira era el instrumento del corte sacrificial, espada que Jenofonte tiempo después denominó con el término kopis (κοπίς).
Un persa que aparece en la copa de Oxford del Pintor de Brygos, cae bajo la carga de un hoplita. En el escudo del griego se aprecia la parte inferior de la cabeza de un toro. Debajo del escudo del hoplita se halla el spara (escudo) del iranio. Su coraza es idéntica al modelo de las corazas griegas compuestas. Su antebrazo derecho blande una espada tipo kopis de la que solo se distingue el pomo.
Del hoplita tomó el persa a veces la coraza, pero nunca las grebas ni el escudo redondo, sino una pelta o un escudo rectangular. Este soldado de a pie Llevaba una akinakes, daga larga y recta, de doble filo, de la que hablan Jenofonte y Heródoto, una lanza corta con astil de madera y contrapeso esférico con cabeza de metal, un carcaj con flechas de caña con punta de bronce o de hierro y un arco compuesto. Las flechas iban a alojadas en lo que los griegos llamaban gorytos, una mezcla de carcaj y funda para arco, inventado por los escitas. Se colocaba a la altura de la cintura. Disponía de dos compartimentos separados: en uno se colocaban las flechas, atadas con una correa de cuero, y el arco en el otro. Según Heródoto el gorytos que empleaban los escitas estaba cubierto de piel humana, arrancada de los miembros amputados de sus enemigos, lo que le confería su color blanco.
Las puntas de las flechas solían tener tres filos, algunos de 3 o 4 cm de longitud, y estaban huecas. Se colocaban en una vara de madera que a su vez se ensartaba en la vara principal, hecha de caña, ligera y hueca. Con sus puntas pequeñas, estas flechas relativamente ligeras eran más eficaces contra objetivos sin armar que para penetrar en un escudo o en una armadura. Esquilo dice que el arco era un símbolo tan importante para los persas como la dory, la lanza de punta de bronce para los griegos.
El arco compuesto, de alrededor de 1,2 m de longitud, era el arma por excelencia. Consistía en un alma de madera, cuya parte exterior estaba revestida con tendones laminados, y la exterior o posterior con asta. Merced a la elasticidad de los tendones, al tensar la cuerda, el asta y el vientre se comprimían y los tendones se estiraban. Explotando sus propiedades mecánicas, ambos materiales reaccionaban para propulsar la cuerda. Este tipo de arco era muy difícil de tensar y necesitaba el concurso de ambas piernas y brazos. La técnica de disparo, tanto de los escitas como de los persas consistía en estirar la cuerda hasta la barbilla o pecho del arquero con las puntas de tres dedos, sosteniendo la flecha entre los dedos índice y medio. El pulgar y el meñique no intervenían. Los arqueros disparaban flechas incendiarias masiva y frecuentemente al enemigo, lo que les permitía colgarse el carcaj en el costado, a la altura de la cintura.
La sagaris, también de origen escita, era un hacha con mango largo y estilizado, y una hoja pesada y cortante. La más usual era una ligera, que podían utilizar tanto los infantes como los jinetes. Blandida de forma eficaz con una sola mano, podía penetrar en casco un metálico o en una coraza.
El soldado de infantería se protegía con un escudo ligero de mimbre. Normalmente, se fabricaba con cañas trenzadas a través de una lámina húmeda de cuero. Cuando esta se endurecía, las virtudes combinadas de ambos materiales le conferían la capacidad de detener las flechas enemigas. El escudo pequeño, en forma de luna creciente con las puntas dirigidas hacia arriba, podía plantarse en el suelo, lo que permitía al arquero descargar sus flechas desde la espalda con relativa protección. Algunos soldados llevaban escudos ovales con segmentos circulares en (persa antiguo, taka) similares al aspis hoplita.
Algunos persas llevaban casco, pero solo los contingentes mesopotámicos o egipcios se protegían con armaduras.
Iconografía
En la cerámica ática y en la Batalla de Maratón, por un lado figuran amazonas y persas, iconografías bárbaras, representaciones de un alteridad en el imaginario griego, latente en la cerámica de figuras negras, abrumadoramente en la de figuras rojas, ocasionalmente manifiesta en blanco; por el otro gigantomaquias, centauromaquias, amazonomaquias, la propia guerra de Troya, y Teseo, héroe civilizador ateniense, que recogió el relevo de Heracles en perfecta y armoniosa sincronía con las celebraciones del triunfo sobre la hibris (ὗβρις) y la ἄτη persa, en las batallas de Maratón, Salamina, Platea, Eurimedonte.
Junto a los vasos cerámicos, y los frescos que representaban en el Pórtico Pecile (Stoa Pecile) la batalla de Maratón y de Énoe, de autoría incierta, de Micón o de Paneno, con la lucha de Teseo contra las amazonas, un mimetismo del conflicto entre griegos y bárbaros, y la pintura de los maratonómacos, beocios de Platea y atenienses que combatían contra unos persas que, cómo no, huían; y los trirremes fenicios vencidos por los griegos que chocaban los unos contra los otros de nuevo en desordenada maniobra de repliegue y huida; o la lucha de griegos frente a los seguramente persas del friso del templo de Atenea Niké.
Otros testimonios son un fragmento de pintura de la Casa de Dioniso, en Delos (siglo II-I a. C.), que muestra a un persa herido; la iconografía del mosaico de la Casa del Fauno, cuyo modelo podría haber sido un campo de batalla entre Darío III y Alejandro Magno pintado por Filoxeno de Eretria para Casandro de Macedonia; los combates del llamado sarcófago de Alejandro; la crátera apulia del Pintor de Darío, en Nápoles, o una miniatura de un manuscrito bizantino del siglo XI de los Cinegética del Pseudo-Opiano en el que se aprecia, como en dos vasos de factura apulia, a un Darío fugitivo perseguido por Alejandro.
Iconografías bárbaras que reflejan las más de las veces al enemigo, al eterno enemigo de frontera, subyugado, vencido, medroso, casi siempre fugitivo. Una imagen arquetípica de la larga duración y muy reveladora sobre las maneras de representarse la alteridad persa en el imaginario griego.
En la primera mitad del siglo V a. C., la iconografía cerámica ática se enriqueció con la aparición de soldados persas, poniéndose al servicio del triunfo de Atenas sobre la barbarie, del griego sobre el bárbaro asiático. La construcción de la alteridad persa en la iconografía cerámica ática tuvo además otros modelos sobre el mismo suelo heleno: por un lado, aprovechó por asimilación elementos de otras alteridades, como la escita, la frigia o la tracia, ya presentes en la cerámica de figuras negras;62 por otro lado configuró la visión desde el año 490 a. C. de guerreros persas frente a frente en el campo de batalla, así como la utilización de los botines de guerra ofrecidos como exvotos en los santuarios.63 Tampoco cabe desdeñar la información que podían haber obtenido los atenienses a través de sus hermanos del este, absorbidos por las satrapías occidentales del Imperio aqueménida, o también por supuesto, de los griegos que habían servido en la corte del Gran Rey.
Esos soldados persas huyendo en estampìda fueron también pintados en la Stoa Pecile de Atenas, y unos persas esculpidos en mármol frigio sostenían un trípode de bronce en el templo de Zeus Olímpico de la misma ciudad. Otras veces los persas habrían sido representados bajo la figura genérica de un oriental, que bien podría reflejar la mezcolanza étnica que formaba los contingentes militares aqueménidas.
Historia. La guerra en Occidente
Artículo principal: Guerras Médicas
Tras la sumisión definitiva de Jonia —la revuelta jónica— a la que puso fin la Batalla naval de Lade en 494 a. C., la toma de Mileto las conquistas de las islas del Egeo más importantes, como Samos, como consecuencia de la defección de los samios en Lade, la reducción por la flota fenicia de Quíos, Lesbos y Ténedos, y la recuperación del control del Helesponto, la fuerza naval abandonó Jonia y se apoderó de todas las poblaciones griegas de este estrecho, situadas a mano izquierda navegando desde el mar Egeo. Las de la orilla derecha ya habían sido tomadas en una campaña terrestre que dirigió Daurisas en 497/496 a. C.
En la primavera de 492 a. C., Mardonio, yerno de Darío, desde Cilicia cruzó el Helesponto a bordo de sus navíos, reunió un cuantioso número de barcos y un nutrido ejército de tierra y emprendió la marcha con el objetivo de conquistar Eretria y Atenas por la ayuda que habían prestado a los rebeldes jonios, pero en realidad un pretexto para conquistar el mayor número de ciudades griegas: la flota sometió las isla de Tasos, se logró la dominación militar de Macedonia desde el río Estrimón hasta Tesalia. Acto seguido, desde Tasos arrumbó sus naves hacia el continente europeo, y bordeó las costas egeas de Tracia hasta Acanto, de donde zarpó para intentar doblar la península de Acté, en la que está el monte Athos. Un huracán procedente del norte diezmó la flota, arrojando gran parte de las naves contra el Atos. Hubo 20.000 bajas y la pérdida de unos 300 barcos. Entretanto, Mardonio y el ejército de tierra acampados en Macedonia sufrieron un ataque nocturno por parte de los tracios brigos, que causaron muchas muertes e hirieron a Mardonio, quien luego los sojuzgó y ordenó después el regreso a Asia. Según H. Castritius la campaña persa, exceptuando el desastre naval, cumplió su misión si su propósito era consolidar su hegemonía en Tracia occidental y Macedonia.
El capítulo 239 del Libro VII de la Historia de Heródoto contiene afirmaciones controvertidas según la crítica, y consideradas como una interpolación, por el estilo y la asincronicidad (relata hechos de cuando Jerjes aún no había partido de Susa (484 a. C.) que denota en el paso del Libro VII al VIII. Asevera el historiador que los lacedemonios fueron los primeros que supieron que el rey aqueménida iba a atacar Grecia: «Demarato [rey espartano], hijo de Aristón, había buscado asilo entre los medos, y en mi opinión (la lógica por otra parte, abona mi suposición), no sentía simpatías hacia los suyos… Demarato, quiso informar a los lacedemonios… se le ocurrió la siguiente idea: cogió una tablilla de doble hoja, le raspó la cera y, escribió en la superficie de madera de la tabilla los planes del monarca; recubrió la tablilla con cera derretida, tapando el mensaje; al estar en blanco no levantaría sospechas ante los cuerpos de guardia apostados en el camino.»
Batalla de Maratón
La expedición griega
La guerra que amenazó a los griegos continentales desde la expedición abortada de 492 a. C., en la que la tempestad y los tracios impidieron a Mardonio dejar atrás Macedonia, no dio conquistas a los dos Estados ni a los dos pueblos; enfrentó a unas comunidades rurales desorganizadas con el gran reino conquistador, dueño virtual de la tierra.
En la década de 490 a 480 a. C. la integración de Grecia en el Imperio aqueménida podía parecer inscrita en la lógica del destino: tanto la voluntad del rey conquistador como la superioridad numérica y técnica de los persas parecía que debía engullir Grecia como habían engullido Jonia. Es exactamente lo que Heródoto hace decir a Jerjes y a Mardonio en la víspera de la expedición de 480 a. C. Hay quien opina que la asamblea convocada por Jerjes para deliberar sobre la campaña no es histórica, aunque pudiera tener una base histórica, que llegara a los oídos del historiador de sus informadores persas. Según C. Hignett, Mardonio encabezaba la opinión partidaria de la guerra y Artabano la contraria. Para el Gran Rey, según el excurso herodoteo, se trataba tanto de «castigar a los atenienses por todos los contratiempos que habían causado a los persas, y concretamente a mi padre… él no ha podido vengarse y por eso, yo en su nombre y en el de los demás persas no cejaré hasta que haya tomado e incendiado Atenas».
Paz de Calias
La paz de Callias es un tratado concluido en el año 449 a. C. por el cual el imperio aqueménida y los griegos pusieron fin a las guerras médicas, después de la victoria de Atenas en Salamina de Chipre en el mismo año. Lleva el nombre de Calias, el político ateniense que supuestamente lo negoció. Su existencia ha sido discutida desde la antigüedad y sigue siendo objeto de un animado debate entre los historiadores de hoy en día.
El contenido del tratado es contado por varias fuentes. Según Plutarco, el rey se compromete a permanecer siempre a paso de caballo desde el mar griego y a no viajar con largos barcos o barcos con espolón de bronce entre las islas Simplégades y las islas Quelidonianas. «Añade que, según Calixto, «estas condiciones no estaban estipuladas en un tratado: el bárbaro adoptó esta actitud por el miedo que había sentido» en la batalla del Eurimedonte. El propio Plutarco utiliza como fuente un texto de una colección de decretos recopilados por el general macedonio Crátero en el siglo II a. C. Para Diodoro Sículo, la paz de Callias requería que los persas reconocieran la autonomía de las ciudades griegas de Asia Menor; ningún sátrapa debía enviar tropas a menos de tres días de la costa, ningún buque de guerra persa debía entrar en las aguas entre Faselis y las Simplégades.
Se discute la realidad de esta paz: las fuentes del siglo a. C., en particular Tucídides, no la mencionan: la primera alusión se remonta al Panegírico de Isócrates, que se remonta al año 380 a. C. aproximadamente. El Tratado de Calias fue grabado en Atenas a mediados del siglo IV a. C., período durante el cual los atenienses volvieron a visitar y reinterpretar el siglo anterior. Teopompo lo denuncia explícitamente como una falsificación.
Reveses y reformas del siglo IV a. C.
CoracerosDebido al deficiente equipamiento de la infantería, los persas para el enfrentamiento con las falanges de hoplitas griegos confiaron en sus regimientos de coraceros. Farnabazo y su caballería lograron sorprender en el año 396 a. C. al rey espartano Agesilao II cerca de Dascilio. Un testigo de excepción de la carga de la columna de los coraceros sobre la desordenada caballería griega fue Jenofonte. Ente el 367 y 365 a. C., Jenofonte escribió los opúsculos De la equitación e Hipárquico, donde recomendaba la adopción por parte de la caballería ateniense de armaduras pesadas y las formaciones en columnas.
Farnabazo combinó los coraceros con carros escitas, los cuales se conocían en el siglo anterior, pero se ignora el alcance de su utilización. según Jenofonte, Ciro II los introdujo en el ejército, pero según Ctesias se utilizaron mucho antes. Las fuentes indias mencionan el empleo de carros escitas en las expediciones de los mauryas contra la confederación de Vajji cuando reinaba Áyata Shatru (494-467 a. C.) Se ignora si los carros escitas fueron una invención india adoptada por los persas o viceversa.
Lucha entre griegos y persas. Reconstrucción parcial policromada del Sarcófago de Alejandro. ANA BELÉN CANTERO PAZ – Flickr: Sarcófago de Alejandro. CC BY 2.0-. Original file (3,312 × 1,356 pixels, file size: 2.99 MB).
Reformas de Ifícrates
Tras la Paz de Antálcidas en 387 a. C., que puso fin a la guerra de Corinto innumerables mercenarios griegos quedaron libres para servir al rey Artajerjes II. La rebelión de Chipre fue sofocada y luego, en 379 a. C., Farnabazo II comenzó a reunir un gran contingente para una expedición a Egipto, con los mercenarios griegos como cabeza de lanza. Como la guerra había estallado de nuevo entre los griegos, solicitó a Atenas que le enviaran a su general Ifícrates, que se puso al mando de un número insuficiente de mercenarios debido al nuevo conflicto. Contó con 20.000 efectivos, pero solo unos 800 de estos mercenarios eran hoplitas, pues la pobreza reinante en Grecia durante el siglo IV a. C., había disminuido drásticamente el número de ciudadanos griegos que podía permitirse el equipamiento de un hoplita. Artajerjes intentó en vano la firma de la paz entre los griegos en el año 375 a. C. Para solucionar el problema, Ifícrates concibió la idea de los «peltastas de Ifícrates», que podían luchar en el frente de batalla y resistir a los hoplitas, convirtiendo a los 12.000 mercenarios griegos no hoplitas en tarabara. Los dotó con una pelta o un taka, escudo persa que según Diodoro Sículo era de igual tamaño que el de los hoplitas. Los proveyó de una lanza más larga, que pasó de los 2,4 m a los 3,6 m. Estos soldados recibieron el nombre de «ificráteos» en honor de su general y creador.
Moneda de plata de Datames. Anverso: el dios Baal de la polis de Tarso sedente, de perfil en su trono mirando al frente, el torso visto de frente, racimo de uvas bajo su mano derecha, y un águila encima de la misma mano. En la mano izquierda tiene un cetro. Las murallas de la ciudad (de Tarso) bordean la figura por su izquierda.
Reverso: El dios Anu desnudo y Datames mirándose. Autor: World Imaging. Dominio público.

Reformas de Datames
Datames, general y sátrapa de Capadocia, decidió en el año 372 a. C., reemplazar a Ifícrates como comandante en jefe de los mercenarios griegos por Timoteo, hijo del general ateniense Conón; también apartó a Farnabazo como general de las tropas expedicionarias egipcias.
Tras la derrota espartana en la batalla de Leuctra (371 a. C.), el dominio espartano sobre el Peloponeso se rompió, y nacieron las ligas aquea y acadia. Los lugares princiapels de reclutammiento de mercenarios dejaron casi totalmente de suministrarlos. Para solventar la escasez de mercenarios hoplitas se equipó y entrenó como hoplitas a 120.000 mercenarios asiáticos (kardaka). Se reformó asimismo el equipamiento de la caballería. Los coraceros persas se convirtieron rápidamente en catafractos. Se introdujo también las protecciones para los brazos. En su tratado Sobre la caballería, Jenofonte recomienda la silla de montar acorazada.
Las tropas de Datames, acantonadas en Acre, nunca emprendieron una expedición contra Egipto. Los enemigos de Datames, dispusieron al rey en su contra, por lo que dejó Acre y se marchó en el 368 a. C. a Capadacia, su satrapía.
Revueltas sátrapas
Los siguientes diez años fueron turbulentos para el Imperio, dividido entre las revueltas y las intrigas palaciegas. Las tropas de los terratenientes de las satrapías occidentales, que formaban parte de los regimientos de las sátrapas, había disminuido considerablemente su número por las guerras constantes. Jenofonte refiere que «en tiempos pasados, era una tradición nacional que los terratenientes extrajeran de sus tierras caballeros que marchaban a la guerra en caso de necesidad, mientras que los guardias fronterizos eran mercenarios. En cambio, ahora, a los porteros, a los panaderos, a los cocineros, a los escanciadores, a los encargados de los baños, a los encargados de servir la mesa y de retirarla, a los encargados de acostar y de levantar, y a los ayudas de cámara que los maquillan, dan masajes y arreglan otras descomposturas, a todos estos los soberanos los han convertido en caballeros para tenerlos como mercenarios».
En el 358 a. C, falleció Artajerjes II. Le sucedió Artajerejes II, quien se percató que los contingentes de los sátrapas ya no podían garantizar la paz en las fronteras occidentales y que los sátrapas recurrían a sus ejército para sus traiciones. En consecuencia, mandó desarticularlos. Fue entonces cuando se produjo una revuelta en la satrapía de Frigia helespóntica, la de Artabazo II.
Los epilektoi griegos
En los siguientes viente años en Grecia surgió un nuevo sistema político y militar. El modelo de polis daba paso gradualmente a federaciones. Los nuevos estados federales contaban con tropas escogidas permanentes (epilektoi), nutridas con sus propios ciudadanos. A estos contingentes, frecuentemente peltastas del tipo ificráteo más que hoplitas, había que pagarles regularmente, pero las reformas fiscales no avanzaban al mismo ritmo que las reformas militares. De este modo, los estados griegos tenía cuantiosos efectivos ciudadanos a los que no podían pagar. Mientras tanto, el rico Artabazo II necesitaba desesperadamente tropas. La solución a este problema redundó en el beneficio para el sátrapa y las federaciones griegas: los contingentes de mercenarios griegos no cobrarían directamente de los persas, sino que al estado al que pertenecían recibiría una suma específica para ofrecer su ejército en tiempos de paz.
La primera vez que Artabazo recibió ayuda fue de un ejército ateniense bajo las órdenes de Cares. Este hizo una incursión ene el interior de Frigia y consiguió hacia el 354 a. C. una victoria a la que el ateniense se refería como «la segunda Maratón». Es probable que las fuerzas atenienses de epilektoi, que participaron en la batalla de Taminas (347 a. C.), pero no en la de Mantinea (362 a. C.), fuera creado expresamente para esta campaña militar. El general tebano Pamenes sustituyó a Cares y logró una victoria. Artabazo y el rey persa llegaron a un acuerdo, y tras el rapto de Pamenes, el ejército tebano fue traspasado a Artajerjes III.
Disposición inicial de ambos ejércitos. Gráfico: Kirill Lokshin. Dominio público.
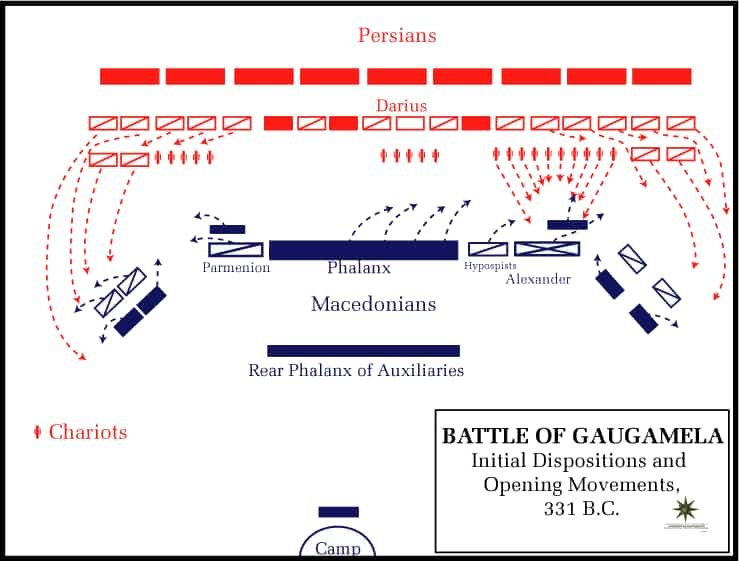
Tras aplastar la revuelta en el este de su Imperio, Artajerjes III estuvo ocupado los años siguientes con otros alzamientos en otras provincias. Finalmente, se centró en la reconquista de Egipto y contrató tropas de Argos, Tebas y de las polis griegas de Asia Menor. Estos efectivos estaban reforzados con algunos kardaka, pero la pretensión del rey era que la carga de las batallas recayera en las tropas griegas, a las que concebía prescindibles. La reconquista de Egipto terminó en el 343 a. C. Durante la invasión, el eunuco Bagoas mandó uno de los contingentes, y en el 338 asumió el rol de «Hacedor de reyes» cuando encargó el envenenamiento de Artajerjes II por su médico personal para entronizar a Arsés, hijo del rey persa. Arsés reinó menos de dos años, pues fue envenenado y fue nombrado rey Darío III. Bagoas también intentó envenenarlo, pero fue obligado a beberse el veneno y murió.
Darío III, aunque buen militar, carecía de la capacidad para salvar el Imperio, teniendo en cuenta que tenía que hacer frente al genio militar de Alejandro Magno (véase, Tácticas militares de Alejandro Magno y ejército de Darío III). Tras ser derrotado el ejército aqueménida en la batalla de Issos, Darió intentó con denuedo recuperar la iniciativa estratégica y tener listas las tropas que reemplazarían a las vencidas en dicha batalla. Mientras que el rey macedonio marchaba en dirección a Egipto, un ejército se dirigió a Anatolia para intentar contactar con su flota, que operaba en el mar Egeo, pero aunque su avance fue rápido no pudieron llegar a la costa. Mientras tanto, en Babilonia, se reunían nuevos efectivos de infantería con escudos y nuevas espadas, más largas que las que habían usado hasta entonces.
Darío III apostó por los carros escitas como apoyo de la caballería en sus enfrentamientos con el ejército macedonio, para abrir brechas en sus filas. Sin embargo en la crucial batalla de Gaugamela (331 a. C.), el frente de batalla de Alejandro era tan compacto que los carros no lograron abrir ninguna brecha y la caballería que rodeaba los flancos no encontró ningún objetivo contra el que cargar. El Imperio aqueménida se desmoronó poo después.
Bibliografía Ejército Aqueménida
- De Souza, Philip (2009). «De Maratón a Platea». Madrid: RBA Coleccionables. pp. 22 y 23. ISBN 978-84-473-6045-1.
- Sekunda, Nicholas (2009). «El ejército persa». Madrid: RBA Coleccionables. ISBN 978-84-473-6049-9.
- Briant, Pierre (1996). «Histoire de l’Empire perse». París: Fayard. ISBN 2-213-59667-0.
- Badian, E. «The Peace of Callias». The Journal of Hellenic Studies (en francés) (107 (1987)): 1-39.
- Schrader, Carlos (1976). La paz de Calias. Testimonios e interpretación. y la discusión de este libro por Édouard Will en la Revue Historique (abril de 1979), pp. 466-469.
La segunda guerra médica
La segunda guerra médica consistió en una invasión persa de la Antigua Grecia, que duró dos años (480 a. C.-478 a C.), en el transcurso de las guerras médicas. Mediante esta invasión, el rey aqueménida Jerjes I pretendía conquistar toda Grecia. La invasión fue una respuesta directa, aunque tardía, a la derrota en la primera guerra médica (492 a. C.-490 a C.), concretamente en la batalla de Maratón. Aquella batalla terminó con el intento de Darío I de sojuzgar Grecia. Tras la muerte de este rey, su hijo Jerjes dedicó varios años a planificar la segunda invasión, reuniendo un enorme ejército y una flota numerosa. Atenas y Esparta lideraron la resistencia griega, a la que se sumaron unas 70 polis. Sin embargo, la mayoría de las ciudades griegas permanecieron neutrales, o bien se sometieron a Jerjes.
La invasión comenzó en la primavera de 480 a. C. cuando el ejército persa cruzó el Helesponto y atravesó Tracia y Macedonia rumbo a Tesalia, cuyas ciudades se sometieron a Jerjes. El avance persa fue bloqueado en el paso de las Termópilas por una pequeña fuerza aliada bajo el mando del rey Leónidas I de Esparta. Simultáneamente, la flota persa fue interceptada por una flota aliada en los estrechos de Artemisio. En la conocida batalla de las Termópilas, el ejército griego retuvo al persa durante dos días, antes de ser atacado por el flanco desde un paso de montaña, tras lo cual la retaguardia aliada fue atrapada en el desfiladero y aniquilada. La flota aliada también se mantuvo firme durante dos días en la batalla de Artemisio, pero cuando recibió las noticias del desastre en las Termópilas, se retiró a Salamina.
Después de las Termópilas, toda Beocia y Ática cayeron en manos persas, que capturaron e incendiaron Atenas. No obstante, un gran ejército aliado fortificó el estrecho istmo de Corinto, protegiendo así el Peloponeso de la conquista persa. Ambos bandos buscaron entonces una victoria naval que pudiera alterar el curso de la guerra de manera decisiva. Temístocles, general ateniense, atrajo a la flota persa hasta los angostos estrechos de Salamina, donde el gran número de naves persas provocó el caos en su formación, y fueron totalmente derrotadas por la flota aliada. La victoria aliada en Salamina acabó con los sueños de una victoria rápida para Jerjes quien, temiendo verse atrapado en Europa, se retiró a Asia dejando al mando a su general Mardonio con las tropas de élite. Sus órdenes eran terminar la conquista de Grecia.
La primavera siguiente, los aliados reunieron el mayor ejército hoplita de su historia, y cruzaron el istmo hacia el norte, buscando la batalla con Mardonio. En la batalla de Platea, la infantería griega demostró su superioridad de nuevo, infligiendo una severa derrota a los persas y acabando con la vida de Mardonio en el proceso. El mismo día, una armada griega cruzó el mar Egeo y destruyó los restos de la flota persa en la batalla de Mícala. Con esta doble derrota, la invasión se dio por finalizada, y el poder naval persa quedó notablemente dañado. Los griegos pasarían entonces a la ofensiva, expulsando definitivamente a los persas de Europa, las islas del Egeo y Jonia. La guerra finalizó en 478 a. C.
- Fecha: 480 a C.-478 a C.
- Lugar: Tracia, Tesalia, Beocia, Ática y Jonia
- Casus belli: Apoyo a la Revuelta jónica
- Resultado: Victoria griega.
- Consecuencias: Atenas arrasada, amenaza persa a la Grecia continental eliminada; liberación de algunas islas del Egeo.
Mapa indicativo de los principales acontecimientos de la segunda invasión. Gráfico: Frank Martini, USMA; modificado por user:Sting y traducido por user:Juan José Moral – Mapa del Departamento de Historia de la Academia Militar de Estados Unidos. GFDL.

La Segunda Guerra Médica, librada entre el Imperio Persa y las ciudades-estado griegas entre los años 480 y 479 a.C., fue uno de los conflictos más trascendentales de la antigüedad. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la historia de la civilización occidental, consolidando la identidad cultural y política de las polis griegas frente a la amenaza de dominación extranjera.
El contexto de la Segunda Guerra Médica está profundamente arraigado en los acontecimientos de la Primera Guerra Médica, durante la cual los persas intentaron subyugar a los griegos tras la revuelta jónica. Aunque los persas, liderados por Darío I, fueron derrotados en la famosa Batalla de Maratón en el año 490 a.C., el conflicto no terminó allí. Diez años después, Jerjes I, hijo de Darío, emprendió una nueva campaña con el objetivo de completar la conquista de Grecia y vengar la derrota de su padre.
La preparación persa para la invasión fue meticulosa. Jerjes reunió un inmenso ejército y una flota considerable. Según Heródoto, los números persas eran astronómicos, aunque las cifras modernas sugieren que su ejército contaba con entre 100,000 y 200,000 soldados. El rey persa construyó un puente flotante sobre el Helesponto (actual estrecho de los Dardanelos) para cruzar desde Asia Menor hacia Europa y abrió un canal en el monte Athos para evitar las dificultades que habían afectado a su flota en la Primera Guerra Médica.
Trirreme griego. F. Mitchell, Department of History, United States Military Academy. Dominio público.
En respuesta a esta amenaza, las ciudades-estado griegas intentaron unificar sus esfuerzos, un hecho notable dada la tendencia de las polis a operar de manera independiente e incluso hostil entre sí. Atenas y Esparta asumieron roles de liderazgo. Atenas, con su poderosa flota, se encargó de las operaciones marítimas, mientras que Esparta, conocida por la excelencia de su ejército terrestre, lideró las defensas en tierra firme.
Uno de los episodios más célebres de la Segunda Guerra Médica fue la Batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. Este enfrentamiento tuvo lugar en un estrecho paso montañoso que conectaba el norte con el sur de Grecia. La defensa griega fue liderada por el rey espartano Leónidas, quien comandaba una coalición de aproximadamente 7,000 soldados, entre los que se encontraban 300 espartanos.
La estrategia griega en las Termópilas se basaba en la geografía del lugar. El estrecho paso anulaba la superioridad numérica persa, permitiendo a los griegos mantener una defensa sólida. Durante dos días, los griegos repelieron los ataques del ejército persa con habilidad táctica y valentía. Los hoplitas griegos, armados con lanzas y protegidos por escudos y corazas, combatieron en formación cerrada, aprovechando el terreno para maximizar su efectividad.
Sin embargo, la situación cambió cuando un traidor griego llamado Efialtes reveló a los persas la existencia de un sendero que rodeaba las Termópilas. Esto permitió a los persas flanquear a las fuerzas griegas. Al percatarse de la maniobra, Leónidas despidió a la mayoría de sus aliados para preservar sus vidas y permaneció en el paso con sus 300 espartanos, 700 tespios y algunos cientos de otros contingentes que eligieron quedarse. En una última resistencia heroica, Leónidas y sus hombres lucharon hasta la muerte, dejando un ejemplo de sacrificio y coraje que ha resonado a lo largo de la historia.
Aunque la batalla fue una victoria táctica para los persas, su impacto estratégico y moral fue inmenso. La resistencia griega en las Termópilas retrasó el avance persa y permitió a las ciudades-estado del sur preparar mejor sus defensas. Además, la valentía mostrada por los espartanos y sus aliados se convirtió en una fuente de inspiración para los griegos.
Simultáneamente, la flota griega bajo el mando de Temístocles se enfrentó a la persa en el estrecho de Artemisio, en un intento de detener su avance marítimo. Aunque la batalla fue indecisa, los griegos lograron infligir daños significativos a los persas antes de retirarse hacia el sur, hacia el golfo Sarónico.
Tras la caída de las Termópilas, Jerjes avanzó hacia el sur y saqueó Atenas, que había sido evacuada previamente por sus habitantes. Sin embargo, la guerra estaba lejos de decidirse. Temístocles ideó una estrategia audaz para enfrentarse a la flota persa en Salamina, un estrecho marítimo donde la superioridad numérica persa sería menos efectiva. En la Batalla de Salamina, los griegos lograron una victoria decisiva, destruyendo gran parte de la flota persa y obligando a Jerjes a retirarse a Asia Menor, dejando a su general Mardonio al mando de las fuerzas restantes.
El año siguiente, en 479 a.C., las fuerzas griegas, lideradas por los espartanos bajo Pausanias, derrotaron a los persas en la Batalla de Platea, mientras que la flota griega triunfó en la Batalla de Mícala, sellando el fin de la invasión persa.
La Segunda Guerra Médica fue un momento decisivo en la historia griega. Las victorias en Salamina, Platea y Mícala aseguraron la independencia de las polis griegas y marcaron el declive de la influencia persa en el Egeo. Estos eventos cimentaron el legado cultural y político de Grecia, influyendo en el desarrollo de la civilización occidental y sirviendo como símbolo de resistencia frente a la opresión.
Las Termópilas
La batalla de las Termópilas tuvo lugar durante la segunda guerra médica; en ella una alianza de las polis griegas, lideradas por Esparta (por tierra) y Atenas (por mar), se unieron para detener la invasión del Imperio persa de Jerjes I. El lapso de la batalla se extendió siete días, siendo tres los días de los combates. Se desarrolló en el estrecho paso de las Termópilas (cuyo nombre se traduce por «Puertas Calientes» – de θερμός,-ή,-όν ‘caliente’ y Πύλη,ης ‘puerta’; a causa de los manantiales de aguas termales que existían allí), en agosto o septiembre de 480 a. C.
Enormemente superados en número, los griegos detuvieron el avance persa situándose estratégicamente en la parte más angosta del desfiladero (se estima de 10 a 30 metros), por donde no pasaría la totalidad del ejército persa. En esas mismas fechas tenía lugar la batalla de Artemisio, donde por mar los atenienses combatían a la flota de provisiones persa.
La invasión persa fue una respuesta tardía a la derrota sufrida en el 490 a. C. en la primera guerra médica, que había finalizado con la victoria de Atenas en la batalla de Maratón.
Jerjes reunió un ejército y una armada inmensos para conquistar la totalidad de Grecia que, conforme a las estimaciones modernas, estaría compuesto por unos 250 000 hombres, aunque de más de dos millones según Heródoto. Ante la inminente invasión, el general ateniense Temístocles propuso que los aliados griegos bloquearan el avance del ejército persa en el paso de las Termópilas, a la vez que detenían a la armada persa en el estrecho de Artemisio.
Un ejército aliado formado por unos 7000 hombres, aproximadamente, marchó hacia el norte para bloquear el paso en el verano de 480 a. C. El ejército persa llegó al paso de las Termópilas a finales de agosto o comienzos de septiembre.
Leónidas en las Termópilas, por Jacques-Louis David (1814). Jacques-Louis David – Source. Dominio público. Original file (4,892 × 3,626 pixels, file size: 3.23 MB).
Durante una semana (tres días completos de combate), la pequeña fuerza comandada por el rey Leónidas I de Esparta bloqueó el único camino que el poderoso ejército persa podía utilizar para acceder a Grecia, en un ancho que no superaba los veinte metros (otras fuentes refieren cien metros). Las bajas persas fueron considerables, no así en el ejército espartano. Al sexto día, un residente local llamado Efialtes traicionó a los griegos mostrando a los invasores un pequeño camino que podían usar para acceder a la retaguardia de las líneas griegas. Sabiendo que sus líneas iban a ser sobrepasadas, Leónidas despidió a la mayor parte del ejército griego, permaneciendo allí para proteger su retirada junto con 300 espartanos, 700 tespios, 400 tebanos y posiblemente algunos cientos de soldados más, la mayoría de los cuales cayeron en los combates. Tras el enfrentamiento, la armada aliada recibió en Artemisio las noticias de la derrota en las Termópilas. Dado que su estrategia requería mantener tanto las Termópilas como Artemisio, y ante la pérdida del paso, la armada aliada decidió retirarse a Salamina. Los persas atravesaron Beocia y capturaron la ciudad de Atenas, que previamente había sido evacuada. Con el fin de alcanzar una victoria decisiva sobre la armada persa, la flota aliada atacó y derrotó a los invasores en la batalla de Salamina a finales de año.
Temiendo quedar atrapado en Europa, Jerjes se retiró con la mayor parte de su ejército a Asia, dejando al general Mardonio al mando de las tropas restantes para completar la conquista de Grecia. Al año siguiente, sin embargo, los aliados consiguieron la victoria decisiva en la batalla de Platea, que puso fin a la invasión persa.
Tanto los escritores antiguos como los modernos han utilizado la batalla de las Termópilas como un ejemplo del poder que puede ejercer sobre un ejército el patriotismo y la defensa de su propio terreno por parte de un pequeño grupo de combatientes. Igualmente, el comportamiento de los defensores ha servido como ejemplo de las ventajas del entrenamiento, el equipamiento y el uso del terreno como multiplicadores de la fuerza de un ejército, y se ha convertido en un símbolo de la valentía frente a la adversidad insuperable.
En este mapa se pueden observar los avances griegos y persas hacia las Termópilas y Artemisio. Las líneas sobre el mar marcan las líneas de abastecimiento persa, combatidas por la flota Ateniense. Eric Gaba. Sting. CC BY-SA 3.0. Original file (1,985 × 2,425 pixels, file size: 4.42 MB).
Trasfondo histórico
La expansión constante de los griegos por el Mediterráneo, tanto hacia oriente como occidente, les llevó a crear colonias y ciudades importantes (como Mileto, Halicarnaso, Pérgamo) en las costas de Asia Menor (hoy Turquía). Estas ciudades pertenecían a la denominada Jonia helénica, la cual fue tomada totalmente por los persas tras la caída del reino de Lidia.
Tras varias rebeliones de estas ciudades contra los persas, se logró un equilibrio, donde finalmente el Imperio aqueménida les concedió un grado de autonomía a cambio de fuertes tributos, a pesar de lo cual los colonos helenos siguieron aspirando a la libertad absoluta. Se sublevaron contra el poder imperial y obtuvieron algunas victorias iniciales, pero conocían su inferioridad ante el coloso asiático, por lo que pidieron ayuda a los griegos continentales. Los espartanos se negaron en un principio, pero los atenienses sí los apoyaron, dando comienzo a las guerras médicas.
El poderoso ejército de Jerjes, que se estima en alrededor de 500 000 hombres (sin embargo, se considera hoy en día que la logística de la época solo podría haber alcanzado para unos 250 000), mejor equipados que aquellos bajo el mando de Darío, partió en 480 a. C.
Llevaban en la cabeza una especie de sombrero llamado tiara, de fieltro de lana; alrededor del cuerpo, túnicas de mangas guarnecidas a manera de escamas; cubrían sus piernas con una especie de pantalón largo; en vez de escudos de metal portaban escudos de mimbre; tienen lanzas cortas, arcos grandes, flechas de caña de aljabas y puñales pendiendo de la cintura. (Plutarco)
El Estado Mayor de Jerjes estaba compuesto por seis miembros, muchos de ellos parientes cercanos del rey: Mardonio, Tritantacmes, Esmerdomenes, Masistes, Gergis y Megabizo.
Para cruzar el Helesponto, en un pasaje de Heródoto se nos cuenta cómo se construyó un imponente puente de barcas por el cual el ejército de Jerjes debía atravesar el mar, pero una tormenta lo destruyó, y Jerjes culpó al mar ordenando a sus torturadores que dieran mil latigazos como castigo a las aguas.
Finalmente cruzó el mar y siguiendo la ruta de la costa se adentró en la península. Paralelamente, la flota avanzaba bordeando la costa, para lo cual se construyó también un canal para evitar el tempestuoso cabo del monte Athos. Las tropas helenas, que conocían estos movimientos, decidieron detenerlos el máximo tiempo posible en el desfiladero de las Termópilas (que significa «Puertas Calientes»). Al menos el tiempo suficiente para asegurar la defensa de Grecia en el istmo de Corinto.
En este lugar, el rey espartano Leónidas I situó a unos 300 soldados espartanos y 1000 más de otras regiones. Jerjes le envió un mensaje exhortándoles a entregar las armas, a lo que respondieron: «Ven y tómalas», Μολὼν λαβέ Molon labe en griego antiguo. Tras cinco días de espera, y viendo que su superioridad numérica no hacía huir al enemigo, los persas atacaron.
El ejército griego se basaba en el núcleo de la infantería pesada de los hoplitas, soldados de infantería con un gran escudo (hoplon, de ahí su nombre), una lanza, coraza y cnémidas de protección. Formaban en falange, presentando un muro de bronce y hierro con el objetivo de detener a los enemigos en la lucha cuerpo a cuerpo.
Las técnicas persas se basaban en una infantería ligera, sin corazas y con armas arrojadizas principalmente, además de la famosa caballería de arqueros y carros. El único cuerpo de élite persa eran los llamados «Inmortales», soldados de infantería pesada que constituían la guardia personal del rey persa.
Sin embargo, en aquel desfiladero tan estrecho los persas no podían usar su famosa caballería, y su superioridad numérica quedaba bloqueada, pues sus lanzas eran más cortas que las griegas. La estrechez del paso les hacía combatir con similar número de efectivos en cada oleada persa, por lo que no les quedó más opción que replegarse después de dos días de batalla.
La flota ateniense, al mando del estratega Temístocles, fue decisiva para debilitar los aprovisionamientos persas vía marítima, y crucial en la victoria naval en Salamina. Temístocles había enfrentado a los persas 10 años atrás, en la victoria de la batalla de Maratón. Tungsten – EDSITEment. An EDSITEment-reconstructed Greek fleet of galleys based on sources from The Perseus Project. Dominio público.

Pero ocurrió que un traidor llamado Efialtes condujo a Jerjes a través de los bosques para llegar por la retaguardia a la salida de las Termópilas.
La protección del camino había sido encomendada a 1000 focidios, que tenían excelentes posiciones defensivas, pero éstos se acobardaron ante el avance persa y huyeron. Al conocer la noticia, algunos griegos señalaron lo inútil de su situación para evitar una matanza, y entonces Leónidas decidió dejar partir a los que quisieran marcharse, quedándose él, su ejército de 300 espartanos y 700 hoplitas de Tespias, firmes en sus puestos.
Atacados por el frente y la espalda, los espartanos y los tespios sucumbieron después de haber aniquilado a 10 000 persas. Posteriormente se levantaría en ese lugar una inscripción (Heródoto VII 228):
ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι«Extranjero, informa a los espartanos de que aquí
yacemos, obedeciendo a sus preceptos».Una nota sobre la traducción: ya sea de forma poética o interpretada el texto no debería leerse en tono imperativo sino como una petición de ayuda parte de un saludo para un visitante. Lo que se busca en la petición es que el visitante, una vez deje el lugar, vaya y les anuncie a los espartanos que los muertos siguen aún en las Termópilas, manteniéndose fieles hasta el fin, de acuerdo a las órdenes de su rey y su gente. No les importaba a los guerreros espartanos morir, o que sus conciudadanos supieran que habían muerto. Al contrario, el tono usado es que hasta su muerte se mantuvieron fieles. Se puede traducir de muchas formas, usando «Lacedemonia» en vez de «Esparta», sacrificando comprensión por literalidad.
Batalla de Salamina
La batalla de Salamina (en griego: Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος, Naumakhía tḗs Salamīnos) fue un combate naval, que enfrentó a una alianza de ciudades-estado griegas con la flota del Imperio persa en el 480 a. C. en el golfo Sarónico, donde la isla de Salamina deja dos estrechos canales que dan acceso a la bahía de Eleusis, cerca de Atenas. Este enfrentamiento fue el punto álgido de la segunda guerra médica.
Para frenar el avance persa, los griegos bloquearon el paso de las Termópilas con una pequeña fuerza mientras una armada aliada, formada esencialmente por atenienses, se enfrentaba a la flota persa en los cercanos estrechos de Artemisio. En la batalla de las Termópilas fue aniquilada la retaguardia de la fuerza griega, mientras que en la batalla de Artemisio los helenos sufrieron grandes pérdidas y se retiraron al tener noticia de la derrota en las Termópilas, lo que permitió a los persas conquistar Beocia y el Ática. Los aliados prepararon la defensa del istmo de Corinto al tiempo que su flota se replegaba hasta la cercana isla de Salamina.
Aunque muy inferiores en número, el ateniense Temístocles convenció a los aliados griegos para combatir de nuevo a la flota persa con la esperanza de que una victoria decisiva impidiera las operaciones navales de los medos contra el Peloponeso. El rey persa Jerjes I deseaba un combate definitivo, por lo que su fuerza naval se internó en los estrechos de Salamina y trató de bloquear ambos, pero la estrechez de los mismos resultó un obstáculo, pues dificultó sus maniobras y los desorganizó. Aprovechando esta oportunidad, la flota helena se formó en línea, atacó y logró una victoria decisiva gracias al hundimiento o captura de al menos 200 navíos persas.
Jerjes se tuvo que retirar hacia Asia junto con gran parte de su ejército, pero dejó a su general Mardonio y a sus mejores tropas para intentar completar la conquista de Grecia. Sin embargo, al año siguiente lo que restaba del ejército medo fue derrotado en la batalla de Platea y la armada persa en la batalla de Mícala. Tras estos reveses los persas no volvieron a intentar la conquista del mundo heleno. Las batallas de Salamina y Platea marcaron un punto de inflexión en el curso de las guerras médicas, pues en adelante las polis griegas tomaron la iniciativa y pasaron a la ofensiva. Algunos historiadores creen que una victoria persa en Salamina hubiera alterado profundamente la evolución de la antigua Grecia, y por extensión de todo el mundo occidental, motivo por el que la batalla de Salamina es considerada uno de los combates más importantes de la historia de la humanidad
La batalla de Salamina, óleo sobre tela pintado en 1868 por Wilhelm von Kaulbach. Wilhelm von Kaulbach. Dominio público. Original file (5,032 × 2,840 pixels, file size: 4.54 MB).
Con el paso de las Termópilas franco, toda la Grecia central estaba a los pies del rey persa. Tras la derrota de Leónidas, la flota griega abandonó sus posiciones en Eubea y evacuó Atenas, buscando refugio para las mujeres y los niños en las cercanías de la isla de Salamina. Desde ese lugar presenciaron el saqueo e incendio de la Acrópolis por las tropas dirigidas por Mardonio.
A pesar de ello, Temístocles aún tenía un plan: atraer a la flota persa y entablar batalla en Salamina, con una estrategia que lograría vencerles. Se cuenta que Temístocles envió a su esclavo Sicino ante el rey de Persia (o el eunuco Arnaces, según la fuente), haciéndose pasar por traidor, para contarle que parte de la armada griega escaparía de noche, incitando de este modo a Jerjes para que dividiera su flota enviando parte de ella a cerrar el canal por el otro lado, pero no está comprobado.
Lo cierto es que Jerjes decidió entablar combate naval, utilizando un gran número de barcos, muchos de ellos de sus súbditos fenicios. Sin embargo, la flota persa no tenía coordinación al atacar, mientras que los griegos tenían perfilada su estrategia: sus alas envolverían a los navíos persas y los empujarían unos contra otros para privarlos de movimiento. Su plan resultó, y el caos cundió entre la flota persa, con nefasto resultado: sus barcos se obstaculizaron y chocaron entre sí, yéndose a pique muchos de ellos, y contando además con que los persas no eran buenos nadadores, mientras que los griegos al caer al mar podían nadar hasta la playa. La noche puso fin al combate, tras el cual se retiró destruida la otrora poderosa armada persa. Jerjes presenció impotente la batalla, desde lo alto de una colina.
Los helenos sabían que cuando llega la hora del combate, ni el número ni la majestad de los barcos ni los gritos de guerra de los bárbaros pueden atemorizar a los hombres que saben defenderse cuerpo a cuerpo, y tienen el valor de atacar al enemigo. (Plutarco)
Fin de la segunda guerra médica
Temístocles quiso llevar la guerra a Asia Menor, enviar allí la flota y sublevar las colonias jónicas contra el rey de Persia, pero Esparta se opuso, por el temor de dejar desprotegido el Peloponeso.
La guerra continuó al volver el ejército persa para invadir el Ática en 479 a. C. comandado por Mardonio bajo las órdenes de Jerjes I. Mardonio ofreció la libertad a los griegos si firmaban la paz, pero el único miembro del consejo de Atenas que votó a favor fue condenado a muerte por sus compañeros. De esta forma, los atenienses hubieron de buscar refugio nuevamente en Salamina, y su ciudad fue incendiada por segunda vez.
Al enterarse de que el ejército espartano (increpado con amenazas por los atenienses para que les prestaran ayuda) se dirigía contra ellos, los persas se retiraron hacia el Oeste, hasta Platea. Dirigidos por su regente Pausanias, conocido por su sangre fría, los espartanos, junto a los atenienses y los demás aliados griegos, lograron otra importante victoria sobre los persas (batalla de Platea, 27 de agosto de 479 a. C.), capturando de paso un gran botín que les estaba esperando en el campamento persa. Además de la victoria en Platea, ocurrió poco tiempo después el hundimiento de la flota persa en Mícala, que fue además la señal para el levantamiento de los jonios contra sus opresores. Los persas se retiraron de Grecia, poniendo así fin a los sueños de Jerjes I de conquistar el mundo helénico.
En 479 a. C., los griegos lograron vencer definitivamente a los persas en la Batalla de Platea y la Batalla de Mícala, marcando el fin de las campañas persas en territorio griego.
Platea. La batalla decisiva de las Guerras Médicas.
En esta clase analizamos en detalle la compleja secuencia de combates y maniobras de la Batalla de Platea, que en agosto del 479 a.C. representó la derrota definitiva de los persas en su intento de invasión y conquista de Grecia.
Mícala: La última campaña de las guerras médicas
Darío Sánchez Vendramini 18,2 K suscriptores
19.159 visualizaciones Fecha de estreno: 24 nov 2023
En esta clase analizamos la campaña naval llevada a cabo por los griegos contra los persas en 479/478 a.C., que podemos considerar como el final de la Segunda Guerra Médica. Consideramos en detalle la Batalla de Mícala propiamente dicha y el sitio que los atenienses llevaron a cabo contra la ciudad de Sestos en el Quersoneso Tracio.
Pentecontecia
Artículo principal: Pentecontecia
Aparece la llamada Pentecontecia, término usado para referirnos al período de la historia de Grecia desde la derrota de los persas en la segunda guerra médica en Platea, al inicio de la guerra del Peloponeso, concretamente la guerra arquidámica, en 432 a. C.
Fue un conflicto que enfrentó a las ciudades de la Liga del Peloponeso, encabezadas por Esparta, a las de la Liga de Delos, encabezadas por Atenas, y el comienzo de la tercera guerra médica en 471 a. C.
La Pentecontecia (en griego antiguo: πεντηκονταετία/pentēkontaetía, ‘período de cincuenta años’) es el término que se usa para referirse al período de la historia de Grecia que comprende desde la derrota de los persas en la segunda guerra médica en Salamina y Platea (480 y 479 a. C.), hasta el inicio de la guerra del Peloponeso en 433 a. C. El término es originario de Tucídides, quien lo usa en su descripción de este período. La Pentecontecia está marcada por la ascensión de Atenas como polis dominante en el mundo griego y el auge de la democracia ateniense. Como Tucídides se centra en estas evoluciones, el término es generalmente utilizado cuando se discute del desarrollo ateniense.
Poco después de la victoria griega en 480 a. C., Atenas asumió el liderazgo de la Liga de Delos, una coalición de ciudades estados que deseaban seguir con la guerra contra Persia. Esta liga experimentó una serie de éxitos y pronto se estableció como el poder militar dominante en el mar Egeo. Al mismo tiempo, el poder de Atenas seguía creciendo y con él el control sobre la Liga. Así, buen número de aliados se vieron reducidos pronto al estatus de meros contribuyentes y a mediados del siglo V a. C. la Liga se había transformado en el Imperio de Atenas. Atenas se beneficiaba enormemente de estos tributos, con lo que se dio un gran auge cultural y de embellecimiento de la ciudad; la democracia, mientras tanto, se convirtió en lo que hoy se conoce como democracia radical o de Pericles, en la cual la Ekklesía (Asamblea de ciudadanos) y los jurados tenían casi el total control sobre el estado.
Los últimos años de la Pentecontecia estuvieron marcados por el aumento de la conflictividad entre Atenas y los tradicionales poderes terrestres de Grecia. Entre 460 a. C. y 445 a. C., Atenas luchó contra una coalición de ciudades interiores en lo que ahora se llama primera guerra del Peloponeso (457-446/445 a. C.). Durante este conflicto, Atenas ganó y perdió el control sobre grandes áreas de la Grecia central. El conflicto finalizó con la Paz de los Treinta Años, que duró hasta el final de la Pentecontecia y el inicio de la guerra del Peloponeso.
La rotura de la paz fue provocada por una creciente tensión entre Atenas y varios aliados de Esparta. La alianza de Atenas con Córcira y el ataque sobre Potidea enojó a Corinto y el Decreto Megarense impuso estrictas sanciones económicas a Mégara, otro aliado de Esparta. Estas disputas, junto a la percepción general de que el poder de Atenas había crecido tanto que era peligroso, hicieron que se rompiera la Paz de los Treinta Años (446 -445 a. C.); la guerra del Peloponeso empezó en 431 a. C.
La tercera guerra médica
Las Guerras de la Liga Delos también conocida como la Tercera guerra médica (477–449 a. C. fueron una serie de campañas libradas entre la Liga de Delos de la Atenas y sus aliados (y posteriores súbditos), y el Imperio aqueménida de la Persia antigua. Estos conflictos representan una continuación de las guerras médicas, tras la Revuelta Jónica y las primera y segunda invasiones persas de Grecia.
La alianza griega, centrada en Esparta y Atenas, que había derrotado a la segunda invasión persa, había seguido inicialmente este éxito capturando las guarniciones persas de Sestos y Bizancio, ambas en Tracia, en 479 y 478 a. C. respectivamente. Tras la toma de Bizancio, los espartanos decidieron no continuar con el esfuerzo bélico y se formó una nueva alianza, comúnmente conocida como la Liga de Delos, en la que Atenas era la potencia dominante. Durante los 30 años siguientes, Atenas asumiría gradualmente una posición más hegemónica sobre la liga, que fue evolucionando hasta convertirse en el Imperio ateniense.
A lo largo de la década de 470 a. C., la Liga de Delos hizo campaña en Tracia y el Egeo para expulsar a las guarniciones persas que quedaban en la región, principalmente bajo el mando del político ateniense Cimón. A principios de la década siguiente, Cimón comenzó a hacer campaña en Asia Menor, tratando de fortalecer la posición griega allí. En la Batalla del Eurimedonte en Panfilia, los atenienses y la flota aliada lograron una asombrosa doble victoria, destruyendo una flota persa y desembarcando después la infantería de marina de los trirremes para atacar y derrotar al ejército aqueménida. Tras esta batalla, los persas adoptaron un papel esencialmente pasivo en el conflicto, ansiosos por no arriesgarse a la batalla siempre que fuera posible.
Hacia finales de la década de 460 a. C., los atenienses tomaron la ambiciosa decisión de apoyar una revuelta en la satrapía egipcia del Imperio aqueménida. Aunque la fuerza griega logró un éxito inicial, no pudo capturar la guarnición persa en Menfis, a pesar de un asedio de tres años. Los persas contraatacaron y la fuerza ateniense fue asediada durante 18 meses, antes de ser aniquilada. Este desastre, unido a la primera guerra del Peloponeso, disuadió a los atenienses de reanudar el conflicto con Persia. En el 451 a. C., se acordó una tregua en Grecia y Cimón pudo dirigir una expedición a Chipre. Sin embargo, mientras sitiaba Citio Cimón murió, y las fuerzas atenienses decidieron retirarse, obteniendo otra doble victoria en la batalla de Salamina en Chipre. Esta campaña marcó el fin de las hostilidades entre la Liga de Delos y Peel Imperio aqueménida, y algunos historiadores antiguos afirman que se acordó un tratado de paz, la Paz de Calias, para cimentar el final definitivo de las guerras greco-persas.
El «imperio de Atenas» en 431 a. C., heredero directo de la Liga de Delos que se había creado tras el final de la segunda guerra médica. Autor: Marsyas. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 993 × 794 pixels, file size: 3.8 MB).
La Liga de Delos fue una alianza militar y política liderada por Atenas, establecida en el año 478 a.C. con el objetivo inicial de continuar la lucha contra el Imperio Persa tras las Guerras Médicas. Sin embargo, hacia el año 431 a.C., la Liga ya no era simplemente una coalición de ciudades-estado griegas unidas por un propósito común, sino que se había transformado en un instrumento del imperialismo ateniense, siendo un factor clave en el estallido de la Guerra del Peloponeso.
En sus comienzos, la Liga de Delos tuvo como propósito la defensa colectiva contra los persas y la liberación de las ciudades griegas de Asia Menor aún bajo control persa. Su nombre deriva de la isla de Delos, donde originalmente se guardaba el tesoro común de la alianza y donde se realizaban reuniones de sus miembros. Las ciudades participantes contribuían con barcos, soldados o tributos en forma de dinero para sostener el esfuerzo militar. Atenas, como la polis más poderosa de la alianza, asumió el liderazgo militar y la gestión de los recursos.
Con el tiempo, la Liga cumplió su objetivo inicial de debilitar la amenaza persa, especialmente tras las victorias en batallas como la de Eurimedonte en 466 a.C. Sin embargo, mientras la amenaza persa disminuía, Atenas comenzó a consolidar su dominio sobre los miembros de la Liga. Algunas ciudades, que deseaban abandonar la alianza al considerar que ya no era necesaria, fueron forzadas a permanecer mediante el uso de la fuerza militar. La contribución voluntaria de barcos se transformó en un tributo obligatorio en dinero, lo que otorgó a Atenas los recursos para expandir su poderío naval y emprender proyectos ambiciosos como la construcción del Partenón.
En 454 a.C., el tesoro de la Liga fue trasladado de Delos a Atenas, consolidando aún más el control ateniense. Este acto simbolizó el paso de una alianza igualitaria a un imperio ateniense, con los otros miembros subordinados a la hegemonía de Atenas. A medida que Atenas crecía en poder, su relación con otras poleis griegas, especialmente con Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso, se deterioró.
En 431 a.C., las tensiones acumuladas entre Atenas y Esparta, exacerbadas por las ambiciones imperiales de Atenas y los conflictos económicos y territoriales entre las dos ligas rivales, desembocaron en el estallido de la Guerra del Peloponeso. En este contexto, la Liga de Delos se convirtió en una herramienta clave para financiar y sostener la maquinaria de guerra ateniense, pero también fue una de las razones del resentimiento y la hostilidad de otras ciudades-estado griegas hacia Atenas.
La Liga de Delos, por lo tanto, pasó de ser una alianza defensiva contra Persia a un imperio liderado por Atenas, cuyas políticas imperialistas jugaron un papel significativo en el colapso de la unidad griega y en el conflicto prolongado y devastador de la Guerra del Peloponeso.
Durante esta época los atenienses y los espartanos fundan la Liga ático-délica en memoria de la simaquia, que tendría como principal objetivo proteger a Atenas y las colonias jonias del Asia Menor. Esta liga estaría totalmente comandada por Atenas, que llevaría así las directrices en todos los aspectos posibles, por lo que de esta manera se convierte en el mayor pueblo de Grecia política, económica, social, cultural y militarmente, sobrepasando a la propia Esparta.
En este momento Temístocles es mal visto por el pueblo ateniense y es exiliado, de modo que huye a las fronteras del Imperio aqueménida, y allí se pone bajo el mando del nuevo soberano persa, Artajerjes I, que junto a sus influencias y el acérrimo odio que ambos sentían por la cultura griega, se decide avanzar hacia las costas griegas para someterlas definitivamente bajo el dominio persa.
Cimón, hijo de Milcíades, enterado de las intenciones de Artajerjes I, avanza hasta la actual Turquía y derrota al ejército persa en la batalla del río Eurimedonte en el 467 a. C.
Tras esta gran victoria, Cimón decide que se debe de nuevo promulgar la amistad y paz con el pueblo espartano, pero los atenienses no consideran esa opción de igual manera y los destierran por orden de Efialtes, cuyo mandato no duró mucho y fue sucedido por Pericles, que dominó Atenas hasta su muerte en 429 a. C. Pericles continúa la guerra contra Persia, en la que destacan dos decisiones que tomó, la primera la de solicitar a Cimón su vuelta del destierro y la segunda, la firma de un tratado de paz con Artajerjes I, el cual lo acepta, llamado Paz de Calias, en 448 a. C. que estipula ciertas condiciones para ambos pueblos y que es presidido por este, razón por la que fue mandado de vuelta del exilio, aunque realmente está demostrado que fue presidido por Calias, ya que en el año del tratado, Cimón ya había muerto, por lo que se piensa fue realizado en su honor y recuerdo.
Las guerras médicas llegan a su fin mediante las condiciones impuestas por los griegos a los persas, a saber:
desistir definitivamente en su conquista y expansión de Grecia; no volver a navegar por el mar Egeo; se les permite comerciar con las colonias griegas de Asia Menor.
Las Guerras Médicas fueron una serie de enfrentamientos entre el Imperio Persa y las ciudades-estado griegas que tuvieron lugar entre los años 490 y 479 a.C. Estas guerras surgieron como resultado de la expansión persa en el Mediterráneo oriental y la resistencia de las polis griegas frente a la dominación extranjera.
El conflicto tuvo dos etapas principales. La Primera Guerra Médica comenzó en el año 490 a.C., cuando Darío I intentó castigar a Atenas y Eretria por su apoyo a la Revuelta Jónica. Culminó con la victoria griega en la Batalla de Maratón, donde los atenienses repelieron a los persas en un enfrentamiento terrestre decisivo. La Segunda Guerra Médica, más extensa y crítica, se desarrolló entre 480 y 479 a.C., liderada por Jerjes I, el hijo de Darío. Esta campaña incluyó eventos icónicos como la heroica resistencia griega en la Batalla de las Termópilas y la victoria naval en Salamina, seguida por la derrota persa en las batallas de Platea y Mícala, que sellaron el fin de la invasión persa.
El saldo definitivo de las Guerras Médicas fue la consolidación de la independencia de las ciudades-estado griegas, especialmente de Atenas, que emergió como una potencia naval dominante en el Egeo. Las derrotas persas limitaron su influencia en Grecia, marcando el inicio del declive de su hegemonía en la región. Al mismo tiempo, la victoria fortaleció la identidad cultural griega, celebrando los valores de libertad y autogobierno frente a la tiranía extranjera.
Sin embargo, el periodo posterior a las Guerras Médicas estuvo lejos de ser pacífico. Atenas utilizó la Liga de Delos, originalmente una alianza defensiva contra Persia, como un instrumento para construir un imperio marítimo. Esto generó tensiones crecientes con Esparta, que lideraba la Liga del Peloponeso y representaba un modelo político y militar opuesto. La rivalidad entre ambas potencias culminó en la Guerra del Peloponeso, que comenzó en el año 431 a.C.
Este nuevo conflicto, que se extendió durante 27 años, fue una lucha entre el imperialismo ateniense y la hegemonía terrestre espartana. Fue mucho más destructivo para Grecia que las Guerras Médicas, debilitando profundamente a las polis y dejando el mundo griego vulnerable a amenazas externas en los siglos posteriores.
De Jerjes I a Artajerjes II
Después de los fracasos militares de la segunda guerra médica, los aqueménidas detuvieron su expansión y perdieron algunos territorios. Cuando Jerjes murió asesinado en el 465 a. C., se desató una crisis sucesoria en la que terminaría por imponerse Artajerjes I (465-424 a. C.), quien trasladó la capital de Persépolis a Babilonia. Fue durante este reinado que el elamita dejó de ser el idioma del gobierno, y ganó en prominencia el arameo. Fue probablemente durante este reinado que se introdujo como calendario nacional el calendario solar (basado en el babilónico).
Artajerjes I murió fuera de Persis, pero su cuerpo fue llevado allí para ser enterrado junto a sus antepasados, probablemente en Naqsh-e Rustam. Se produjo una situación similar a la de la muerte de Jerjes I. Los tres hijos de Artajerjes disputaron el trono, sucediéndose en el mismo año Jerjes II (su hijo mayor, que le sucedió y fue asesinado por uno de sus hermanastros unas pocas semanas más tarde), Sogdiano, y Darío II. Darío II, que estaba en Babilonia cuando murió su hermano Jerjes, reunió apoyo para sí mismo, marchó hacia el Este y depuso y ejecutó al asesino y fue coronado en su lugar.
Darío II reinó en el período 424 a. C.-404 a. C. y colaboró con Esparta en la guerra del Peloponeso. Desde el año 412 a. C., Darío II, por insistencia de Tisafernes, apoyó primero a Atenas y luego a Esparta, pero en el año 407 a. C. el hijo de Darío, Ciro el Joven fue nombrado para reemplazar a Tisafernes y cedió totalmente el apoyo a Esparta que finalmente derrotó a Atenas en 404. Ese mismo año, Darío cayó fatalmente enfermo y murió en Babilonia. En su lecho de muerte, su esposa babilonia, Parisatis pidió a Darío que fuese coronado su segundo hijo, Ciro el Joven, pero Darío se negó.
Bol de oro aqueménida con imaginería de leones. User: Nightryder84. CC BY-SA 3.0.

A Darío le sucedió su hijo Artajerjes II, que reinó en el período 404 a. C.-359 a. C. Plutarco cuenta (probablemente por autoridad de Ctesias) que el desplazado Tisafernes se acercó al nuevo rey el día de su coronación para advertirle de que su hermano menor, Ciro el Joven estaba preparándose para asesinarlo durante la ceremonia. Artajerjes arrestó a Ciro y lo habría ejecutado si no hubiese intercedido su madre Parisatis. Ciro fue entonces enviado como sátrapa de Lidia, donde preparó una rebelión armada que estalló en el año 401 a. C. Con mercenarios griegos, Ciro obtuvo la victoria en la batalla de Cunaxa, pero resultó muerto en la misma. Así, Artajerjes II conservó el trono, construyó una gran flota, y recuperó el dominio de Asia Menor y Chipre.
Artajerjes II fue el rey aqueménida que tuvo más largo reinado (45 años). Seis siglos más tarde, Ardacher I, fundador del segundo Imperio persa, se consideraría a sí mismo como el sucesor de Artajerjes, un gran testimonio de la importancia de Artajerjes para la mentalidad persa. Durante su reinado se realizaron actividades de construcción en Susa y Ecbatana. Aunque no se conocen construcciones suyas en Persépolis, fue él el primer rey aqueménida en ser enterrado en sus cercanías.28 En el ámbito religioso, Artajerjes protegió el culto de los dioses iranios Mitra y Anahita, a los cuales introdujo en sus inscripciones a la par de Ahura Mazda. De acuerdo a la información proporcionada por Beroso, Artajerjes protegió el culto de Anahita en numerosas regiones del Imperio, incluyendo áreas occidentales no-iránicas como Damasco y Sardes.
Igualmente, pueden datarse de este reinado la extraordinaria innovación de los cultos de santuarios zoroastrianos, y fue probablemente durante este período que el zoroastrismo se difundió a través de Asia Menor y el Levante mediterráneo y desde allí a Armenia. Los templos, aunque servían a un propósito religioso, no eran sin embargo un acto puramente desinteresado: también servían como importante fuente de ingresos. De los reyes babilónicos, los aqueménidas habían tomado el concepto de impuesto del templo obligatorio, un diezmo que todos los habitantes pagaban al templo más cercano a su tierra u otra fuente de ingresos (Dandamaev & Lukonin, 1989: 361–362). Una parte de este ingreso llamado el quppu ša šarri (‘arcón del rey’) ―una ingeniosa institución originariamente introducida por Nabónido― fue entonces pasada al gobernante.
Tesoro del Oxus
El tesoro del Oxus es una colección de ciento setenta objetos de metalurgia en plata y oro de la época aqueménida, datados entre el 550 a. C. y el 330 a. C. Se encuentra en su casi totalidad en el Museo Británico de Londres, salvo algunas piezas que se hallan en el Museo de Victoria y Alberto de la misma ciudad.
nota 1: «Oxus» es la transliteración habitual del topónimo griego antiguo. En textos en castellano se encuentra también la denominación «Oxo»
Se cree que fue hallado entre 1876 y 1880 en la ribera norte del río Amu Daria (antiguamente conocido como Oxus u Oxo), en el actual Tayikistán (antigua región histórica de Bactriana), y constituye el tesoro mejor conocido de objetos de oro y plata de la época aqueménida. Es de extraordinaria importancia no solo por la calidad de sus piezas, sino porque ha constituido la base del estudio de la orfebrería aqueménida.
nota 2: Aunque el Amu Daria se considera convencionalmente el límite norte de Bactriana, situándose Sogdiana al norte del río, tanto la satrapía helenística como el reino grecohelenístico de Bactriana incluían también Sogdiana.Ramsey, 2003: pp. 4-5
El tesoro, integrado por miniaturas de carros con sus caballos, sellos, figuras, brazaletes, anillos, monedas, jarras, placas votivas y objetos personales, fue vendido en bazares de la India británica (en el actual Pakistán) y reunido de nuevo por el anticuario inglés Augustus Wollaston Franks, el cual lo legó al Museo Británico en 1897.
Piezas de vajilla. El historiador Heródoto en los volúmenes de su Historia sobre las guerras médicas, dice:
Cuando el gran rey [..] se pone al frente de sus tropas y marcha contra el enemigo, lleva dispuestas [..] hasta el agua del río Choaspes que pasa por Susa [..]. Con este objeto le siguen [..] muchos carros [..] que conducen unas vasijas de plata en que va cocida el agua del Choaspes.
Aquel naufragio [el de la flota persa en las costas de Magnesia], en efecto, fue una mina de oro para un ciudadano de Magnesia [..] pues en algún tiempo recogió allí mucho vaso de oro y mucho asimismo de plata. Heródoto, Historia I, 188; VII, 190.39
Así se sabe que en la corte persa se utilizaban en los banquetes piezas de oro y plata. En los relieves de la Apadana de Persépolis se aprecian las representaciones de las delegaciones medas, armenias y lidias que llevan en sus manos recipientes entre los que hay ánforas y jarras con los cuerpos acanalados o lisos. Las piezas de mesa del tesoro del Oxus, también de oro, plata y plata dorada, tienen en algunos ejemplares la decoración acanalada, cenefas, flores de loto y hojas de loto superpuestas —que son una invención aqueménida inspirada en anteriores utensilios iraníes.
La mayor parte de estos objetos de metal aqueménidas se trabajaron martilleando o curvando las láminas del metal utilizado, los detalles se hacían con cincel y acababan las piezas con el bruñido; algunas vasijas y tinajas parece que se realizaron mediante el moldeo a la cera perdida.
Entre los objetos de mesa se encuentra una jarra de oro, con el cuerpo acanalado horizontal y boca ancha; después de haber sido realizada con la cera perdida, de la que hay muestras de la fundición en su interior, se enganchó el asa, el extremo superior de la cual tiene forma de cabeza de león, como si quisiera morder el borde de la jarra. La decoración se hizo con cincel.
Vasijas de oro del tesoro del Oxus. Foto: Nickmard Khoey (Flikr.com/photos). CC BY-SA 2.0.

El Tesoro del Oxus es un conjunto extraordinario de artefactos de oro y plata, datados aproximadamente entre los siglos V y IV a.C., y representa una de las colecciones más ricas y valiosas del arte del periodo aqueménida. Fue descubierto en las cercanías del río Oxus (hoy conocido como el Amu Daria), en la región de Bactria, que corresponde a la actual área del norte de Afganistán y partes de Asia Central. Esta región formaba parte del Imperio Aqueménida, lo que establece una conexión directa entre el tesoro y la Persia aqueménida.
El tesoro incluye una amplia variedad de objetos: brazaletes, collares, anillos, fíbulas, ornamentos para caballos, figuras humanas y animales, recipientes de oro y plata, y monedas. Su calidad artística refleja la maestría de los artesanos persas y bactrianos, así como la influencia multicultural que caracterizó al Imperio Aqueménida. Esta influencia combinaba estilos de distintas regiones del vasto imperio, incluyendo Mesopotamia, Egipto, Anatolia y, por supuesto, Persia.
La relación del Tesoro del Oxus con el Imperio Aqueménida se observa tanto en su estilo artístico como en su contexto histórico. Los objetos presentan motivos típicos del arte aqueménida, como animales estilizados, escenas de caza y figuras humanas que probablemente representan a dignatarios persas o a la nobleza local asociada al imperio. Además, el hallazgo de monedas aqueménidas en el tesoro refuerza su vínculo con el periodo persa.
La región de Bactria fue un importante centro administrativo y cultural dentro del Imperio Aqueménida. Sirvió como un punto clave para el comercio y la administración en las fronteras orientales del imperio. El tesoro podría haber sido un depósito de riqueza acumulada por una élite local que mantenía vínculos con la corte aqueménida, o incluso un tributo destinado a los gobernantes persas. También se ha sugerido que podría haber sido escondido durante un periodo de conflicto o inseguridad, como las campañas de Alejandro Magno, quien conquistó Bactria hacia el 329 a.C.
En suma, el Tesoro del Oxus no solo es un testimonio de la riqueza material del Imperio Aqueménida, sino también de su diversidad cultural y de la integración de las regiones periféricas en su estructura política y económica. Es un reflejo tangible de cómo las tradiciones locales, como las del complejo Bactria-Margiana, se entrelazaron con la influencia imperial persa para crear una síntesis única de arte y poder.
Pez hueco de oro, parte del tesoro. Es posible que fuera un recipiente para aceite o perfumes, aunque tiene un gancho sobre la aleta para colgarlo. Cabe pues la posibilidad de que formara parte de un colgante. Foto: Nickmard Khoey. Flikr.com . CC BY-SA 2.0.

Todos los pueblos de Oriente Próximo fueron reunidos bajo un único Estado por Ciro el Grande (550 a. C.-529 a. C.). Pero fue durante el reinado de Darío I (521 a. C.-486 a. C.) cuando la dinastía vivió su máximo esplendor y el Imperio aqueménida se extendió hasta la India. Darío hizo construir grandes palacios reales en Susa y Persépolis, y dejó testimonio en las placas de oro y plata que se han encontrado depositadas en los cimientos de la sala Apadana de Persépolis:
Éste es el reino que ostento, desde los escitas, que están más allá de Sogdiana, hasta Etiopía; desde el Sind hasta Sardes.
Aunque se desconoce el lugar exacto del que procede el tesoro del Oxus, la región en la que se halló había formado parte de Bactriana durante la Antigüedad. No es conocido si Bactriana formó parte del Imperio medo, pero formó parte del Imperio aqueménida desde su conquista por Ciro el Grande en una campaña llevada a cabo probablemente entre el 545 a. C. y el 540 a. C. Desde entonces, fue una de las principales satrapías del Imperio persa. Durante la guerras intestinas del año 522 a. C., Dadarsi, sátrapa de Bactriana, fue un valioso aliado del rey Darío I. Ya en el reinado de Jerjes I, el sátrapa Masistes intentó fallidamente iniciar una rebelión. Del mismo modo, cerca del 462 a. C. estalló en Bactriana una revuelta contra el rey Artajerjes I, liderada por su hermano Histaspes (Diodoro Sículo, XI 68) o por un sátrapa llamado Artabano (Ctesias, 35). Después de que Darío III fuera derrotado por Alejandro Magno, su asesino (Besos), el sátrapa de Bactriana, intentó organizar una resistencia nacional en su satrapía. Alejandro conquistó Bactriana sin mucha dificultad. Solo en Sogdiana, al norte de Bactriana, encontró una resistencia fuerte. Bactriana se volvió una provincia del Imperio grecomacedónico.
Las artes suntuarias aqueménidas
El arte aqueménida, como su religión, fue una mezcla de muchos elementos. Los aqueménidas tomaron las formas artísticas y las tradiciones religiosas y culturales de muchos de los antiguos pueblos de Oriente Próximo y los combinaron en una forma única y característica. Su arte oficial —llamado estilo cortesano, se supone que por imposición más o menos oficial— sobre todo en arquitectura, se observa unificado, con pocas variantes, a través de los palacios construidos en todo su territorio. La característica más importante en estos edificios eran la inclusión de unas columnatas en las llamadas apadanas
Las artes suntuarias fueron un componente fundamental de la producción artística aqueménida. Los persas, al igual que los medos, gustaban de los objetos bellamente trabajados: alfombras, colgaduras, armas, arneses… Su amor por el decorativismo pasó pronto a la arquitectura y a los relieves. Ejemplos de la abundancia de adornos, recipientes de lujo y toda clase de complementos, y de su paso al resto de disciplinas artísticas, son diversos relieves de la capital persa de Susa. Por ejemplo, el friso que representa a los arqueros reales del palacio de Darío muestra a cada uno de los guerreros portando pulseras en sus muñecas.
En la época de esplendor del imperio aqueménida existieron talleres de orfebrería en las capitales imperiales de Susa y Persépolis, los cuales producían piezas que luego se difundían por todo el Imperio. El gusto por la ornamentación de los persas, unida a la riqueza y el poder de la corte y la nobleza favorecieron la labor de estos talleres. La producción artística de joyas, como brazaletes, torques y pendientes, dada su abundancia, apunta a procesos no puramente artesanales, sino de fabricación en serie.
Relieve aqueménida mostrando un ánfora con asas zoomorfas. Foto: Aryamahasattva. CC BY-SA 3.0.

Al igual que el resto del arte aqueménida, la producción de los orfebres muestra también la fusión de técnicas y motivos de las culturas de la antigua Asia occidental que integraban el imperio. Entre las técnicas utilizadas, predomina la incrustación de piedras polícromas en el oro, lo que conseguía dar una especial policromía a las piezas. Entre los motivos, perdura el viejo motivo iranio de los animales enfrentados en los extremos de las asas de los recipientes, en ánforas y en brazaletes abiertos. También se manifiesta la preferencia persa por los vasos elaborados en metales preciosos en lugar de los vasos de arcilla pintados. Un signo en la decoración de las vajillas son las líneas acanaladas (en su gran mayoría realizadas en oro y plata para su utilización en banquetes reales), las ánforas con asas zoomorfas antes citadas, y ritones (vasos rituales que contienen el agua utilizada en las ceremonias de purificación previas a los sacrificios; solían ser vasijas de plata u oro en forma de cuerno con la apertura en la parte ancha del cuerno y la cabeza de un animal, generalmente un león, símbolo de la realeza, en su base). Muchas de ellas decoradas con motivos animales.
Por otra parte los objetos de uso más humilde o popular, estaban realizados con un carácter más local y por lo tanto no con la misma uniformidad en todo el imperio.
Diversos objetos pertenecientes al tesoro del Oxus en el Museo Británico. Nickmard Khoey. Flikr.com. CC BY-SA 2.0.

El contenido del tesoro. Miniaturas
De los carros aqueménidas hay representaciones en las artes mayores como los relieves en piedra de Persépolis y en las artes menores en relieves en sellos y gemas preciosas, normalmente con dos ruedas y con variaciones tipológicas locales. En el antiguo Oriente Próximo los carros de dos ruedas eran tirados por dos o más caballos y se representan transportando entre dos y cuatro personas. Se utilizaban para la guerra, la caza o simplemente para pasear y sus usuarios eran personajes de alta categoría social.
Las cabinas de los carros tenían una estructura rectangular y en las dos miniaturas en oro del tesoro del Oxus se muestra una partición longitudinal de la cabina, que se podía utilizar como asiento. Las ruedas de los dos carros en miniatura pertenecientes al tesoro del Oxus y las del carro de Darío III mostrado en el mosaico de Issos (encontrado en Pompeya) son prácticamente idénticas.
Carro de cuatro caballos de oro: la pieza mide 18,8 cm de largo. La caja de la cabina está abierta por el costado trasero. La parte frontal es más alta con ornamentación de triángulos y una cabeza de Bes. Las ruedas son de dimensiones considerables, con ocho radios y toda la banda exterior está cubierta de bolitas. En la cabina hay un banco donde está sentada la figura principal, vestida con túnica larga («kandys») y también largas mangas de tipo medo.
nota: El vestido medo era una túnica con cinturón que se llevaba con pantalones y a veces con chaqueta (kandys) y un tocado con cogotera atada por debajo de la barbilla o casquete bombeado.
En la cabeza tiene colocada una capucha. A su lado se encuentra el conductor que lleva la cabeza cubierta y una túnica corta. Las piernas de las dos figuras que se fijan en el carro están hechas con hilo de oro. El carro se une a los cuatro caballos mediante dos varas que acaban en un solo yugo con agujeros para cada uno de los animales. Cada uno de ellos tiene dos correas a la altura del cuello. A los caballos les faltan siete patas y los radios de las ruedas son imperfectos. El hecho de que en este carro se incluya como decoración una cabeza de Bes (deidad protectora de los jóvenes en el Imperio persa) se cree que es para que fuera destinada a un niño o a usarse como exvoto.
Carro de un caballo de oro: la pieza del carro mide 8,4 cm de largo. En este carro faltan más piezas que en el anterior: no tiene ruedas, al personaje principal le falta la cabeza y también falta un caballo. La cabina del carro es de forma alargada y tiene en su centro un banco. En las bandas laterales hay dos aberturas que hacen de asideros. Tiene dos brazos como la pieza anterior pero hechos con dos varas planas de hierro. El caballo tiene una cabeza más detallada y mide 4,3 cm de largo.
Carro de cuatro caballos de oro en el Museo Británico. © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons. Dominio público.

Joyas
En el arte de la joyería del periodo aqueménida destacaba la decoración polícroma gracias a la técnica, característica de esta época, de la incrustación de piedras preciosas y esmaltes, siendo las más populares la turquesa, el lapislázuli, la cornalina, el cristal de roca, el ágata y el nácar. Se cree que este arte procedía de Egipto, donde ya había una gran tradición de joyería polícroma desde el segundo milenio a. C. Así consta en una inscripción de Darío donde dice: «… los orfebres que trabajaban el oro (en el palacio) eran medos y egipcios».
Los brazaletes generalmente tenían acabados en forma de cabeza de animal, principalmente de león y de grifo, de cabras aladas y dragones. Los ejemplos más conocidos de brazaletes con incrustaciones son los del tesoro del Oxus.
Entre los diversos brazaletes que forman parte del tesoro del Oxus destacan dos muy parecidos (los dos en el Museo Británico, uno donado por A. Wollaston Franks y el otro adquirido por Burton y más tarde por el Museo Victoria y Alberto y a día de hoy en depósito a largo plazo en dicho museo). Estos dos brazaletes tienen diversas partes realizadas individualmente y después unidas. Aunque al principio se creía que el aro de la pulsera era macizo, se ha demostrado, por un agujero producido en un brazalete, que es un tubo vacío. La técnica utilizada fue el moldeo a la cera perdida. También fueron modeladas en cera las cabezas de los animales y las partes lisas se pulieron. Algunos elementos como las alas de los grifos fueron soldados. Los orfebres que realizaron los brazaletes eran profesionales de gran nivel técnico y estético. Estas pulseras son el ejemplo más notable del tesoro del Oxus junto con el carro en miniatura.
Brazalete de oro con acabados en forma de grifo en el Museo Británico. © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons. Dominio público. Original file (1,782 × 1,781 pixels, file size: 3.89 MB).
En el mundo antiguo era muy común la tradición de ofrendar a los dioses de los templos su representación propia en estatuillas, bien para pedir un favor, para dar las gracias por algún favor recibido (exvoto) o simplemente, en señal de respeto. Estas se solían hacer en diferentes materiales como la terracota, la plata y el oro. Entre las piezas que forman el tesoro del Oxus se encuentran diversas estatuillas votivas que se cree proceden de un templo cerca del río Oxus, fechadas en los siglos V y IV a. C.
En primer lugar, destaca la estatuilla que muestra a un personaje joven masculino sobre un pedestal de dos peldaños. Se presenta completamente desnudo, con sólo un casquete sobre la cabeza, por lo que le sobresale un bucle de pelo sobre su frente. Tiene las orejas perforadas y el que no tenga barba se ha relacionado con la estatuaria griega, aunque el casquete abombado es de un estilo persa que también se puede observar en los relieves de Persépolis. Su actitud es firme, con los brazos en ángulo recto hacia el frente y unos puños cerrados que tienen agujeros verticales para sujetar unos objetos, en la actualidad desaparecidos. Tiene una altura de 29,2 cm y está realizada en plata.
Estatuilla votiva, Museo Británico. PHGCOM (self-made, photographed at the British Museum). Oxus_treasure statuette. Dominio público. Original file (1,252 × 2,865 pixels, file size: 1.2 MB).

También cabe mencionar la estatuilla votiva de plata dorada y representando a un hombre vestido al estilo persa. Esta figura sostiene un manojo de varas sagradas («barsomes») en la mano izquierda y lleva un sombrero con una franja en la parte superior con almenas grabadas. Es posible que quisiera representar a un rey. Mide 14,8 cm.
Otras estatuillas más pequeñas, de unos cinco centímetros, están realizadas en oro y vestidas con abrigos de mangas anchas que parecen vacías y con adornos imitando bordados. Llevan altos casquetes que les cubren, además, las orejas y parte de la barba. En la mano derecha sostienen unos «barsomes».
Hay una cabeza de oro perteneciente a una figura de un joven imberbe. Tiene un estilo diferente a las otras, su técnica es tosca y resulta difícil atribuirla a una escuela concreta por lo que se cree que fuera de fabricación local.
Cabeza de oro. Foto: Nickmard Khoey. (Flikr.com). CC BY-SA 2.0.

El tesoro del Oxus no es sólo el conjunto mejor conocido de piezas de oro y plata del periodo aqueménida. Su importancia estriba en que prácticamente todas las valoraciones sobre la orfebrería en oro y plata aqueménida (factura de los objetos, estilo, iconografía… incluso las valoraciones sobre su autenticidad) se han basado en las piezas del tesoro del Oxus. Esto es así porque, desde que el tesoro del Oxus fue adquirido por el Museo Británico, numerosos sitios han sido excavados en Irak, Turkmenistán y la antigua Bactriana sin encontrar ningún conjunto de piezas comparable al del tesoro del Oxus. Por ejemplo, la ya citada excavación del templo de Takhti-Sangin estaba compuesta fundamentalmente por piezas de bronce y marfil, en su mayoría del periodo helenístico.
La autenticidad del tesoro del Oxus ha sido cuestionada. El más contundente ha sido Oscar White Muscarella, arqueólogo estadounidense, antiguo conservador del Museo Metropolitano de Arte y autor de The lie became great: the forgery of ancient Near Eastern cultures. Muscarella ha criticado lo que denomina «arqueología de bazar» (la tendencia por parte de los museos de adquirir piezas no mediante excavaciones, sino comprándoselas a comerciantes locales, creyendo las fantasiosas historias que cuentan sobre su origen y, de esta forma, falsificando la comprensión de la Historia). Muscarella considera que no existió un tesoro, sino que la historia de su hallazgo (que considera increíble) proviene de las fantasías de los comerciantes de los bazares de Rawalpindi, y que varios de los objetos son posiblemente falsificaciones. En concreto, por lo que respecta a las placas, Muscarella afirma que tienen un acabado tosco y sin ninguna relación con hallazgos aqueménidas excavados de forma profesional. Estas conclusiones han sido negadas por los especialistas del Museo Británico, que aluden a exámenes científicos, análisis históricos y el descubrimiento de piezas paralelas a las del tesoro del Oxus como pruebas de la autenticidad del tesoro.
Referencias Tesoro del rio Oxus
- Curtis/Tallis, 2005: p. 47
- Achaemedid Rule Archivado el 29 de mayo de 2015 en Wayback Machine., dentro de la serie dedicada a Afganistán en el Undersecretary of Defense Legacy Resource Management Program del US Central Command (en inglés)
- Holt, 2003: p. 35
- The Site of Ancient Town of Takhti-Sangin, UNESCO (en inglés)
- Boris I. Marshak. Museo Miho, ed. «Masterpieces from Tajikistan» (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2010.
- VV.AA. (2006). «El tesoro del Oxus». Historia del Arte. Mesopotamia. Salvat. pp. 256-257. ISBN 84-471-0323-4.
- Ramsey, 2003: pp. 18-19
- Holt, 2003: p. 36
- Conrado i Villalonga, Josep F. de (2006) Presentació L’Imperi oblidat, Fundació La Caixa ISBN 84-7664-888-X
- Briant, 2006: pp. 17-18
- ARTEHISTORIA – Grandes Momentos del Arte – Ficha Las raíces del mundo y del arte aqueménida
- Argullol, Rafael (1983). «El arte: los estilos artísticos». Historia del Arte 2. Barcelona: Carroggio. pp. 94-99. ISBN 84-7254-313-7.
- Russo-Bukharan War 1868, Armed Conflict Events Database, OnWar.com (en inglés).
- Holt, Frank Lee (mayo/Junio 2005). «Stealing Zeus’s Thunder». Saudi Aramco World. Consultado el 17 de julio de 2010.
- Holt, 2003: pp. 31-35.
- The British Museum (ed.). «The Oxus treasure» (en inglés). Archivado desde el original el 3 de junio de 2010. Consultado el 30 de junio de 2010.
- Dalton, 1964: pp. xiii-xv, citado en Holt, 2003: p. 29
- Harding, Luke (10 de abril de 2007). The Guardian, ed. «Tajik president calls for return of treasure from British Museum» (en inglés). Consultado el 5 de julio de 2010.
- Tallis, 2006: p. 227.
- British Museum (ed.). «Gold griffin-headed armlet from the Oxus treasure» (en inglés). Archivado desde el original el 22 de mayo de 2010. Consultado el 2 de julio de 2010.
- Curtis, 2006: p. 136.
- Dalton, 1964: p. 32.
- Armbruster, 2006: pp. 139-140.
- Curtis/Tallis, 2006: p. 167.
- British Museum (ed.). «Cast silver statuette from the Oxus treasure» (en inglés). Archivado desde el original el 9 de agosto de 2010. Consultado el 2 de julio de 2010.
- Curtis/Tallis, 2006: p. 175
- British Museum (ed.). «Cast silver statuette of a bearded man, from the Oxus treasure» (en inglés). Archivado desde el original el 9 de agosto de 2010. Consultado el 2 de julio de 2010.
- British Museum (ed.). «Gold head from the Oxus treasure» (en inglés). Archivado desde el original el 24 de mayo de 2010. Consultado el 2 de julio de 2010.
- Heródoto (1989). Los nueve libros de la historia. EDAF. ISBN 8476403518.
- Simpson, 2006: pp.108-109
- Armbruster, 2006: p. 117
- British Museum (ed.). «Oxus treasure» (en inglés). Consultado el 7 de julio de 2010.
- British Museum (ed.). «Ceremonial gold scabbard from the Oxus treasure» (en inglés). Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2010. Consultado el 2 de julio de 2010.
- Peter Watson (19 de diciembre de 2003). «All that glisters isn’t old». The Times (en inglés). Consultado el 15 de julio de 2010.
- Museo Miho (ed.). «Treasures of the Ancient Bactria» (en inglés). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2008. Consultado el 18 de julio de 2010. «Our exhibit, which could be considered the second Oxus Treasure, reveals how Persian and Greek influences gave birth to ancient Bactria’s magnificent culture and spiritual world.»
- «Rebirth of the Oxus Treasure: Second Part of the Oxus Treasure from the Miho Museum Collection». Ancient Civilizations (from Scythia to Siberia) 4: 306-311. 1997.
- Muscarella, 2000: pp. 208-209
- John Curtis. British Museum, ed. «Forgotten Empire – The World of Ancient Persia:The British Museum» (en inglés). Archivado desde el original el 19 de agosto de 2010. Consultado el 7 de julio de 2010.
- «El Museo Británico reúne los tesoros de ‘Un Imperio Olvidado’, el persa». El Mundo. Agencia EFE. 7 de septiembre de 2005. Consultado el 28 de julio de 2010.
- British Museum (ed.). «British Museum Exhibition Archive: Forgotten Empire: the world of Ancient Persia» (en inglés). Consultado el 18 de julio de 2010.
- «’El imperio olvidado’ revisa la Persia antigua como modelo de tolerancia». El País. 8 de marzo de 2006. Consultado el 28 de julio de 2010.
- ciutatoici.com (ed.). «L’imperi oblidat. El món de l’antiga Pèrsia» (en catalán). Consultado el 7 de julio de 2010.
Bibliografía
- Armbruster, Barbara (2006). «Aspectes tècnics de les polseres de l’Oxus». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Briant, Pierre (2006). «La història de l’Imperi Persa (550-330 aC)». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Curtis, John; Tallis, Nigel (2005). Forgotten empire: the world of ancient Persia (en inglés). University of California Press. ISBN 9780520247314.
- Curtis, John; Tallis, Nigel (2006). «Costums religiosos i funeraris». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Curtis, John (2003). «Oxusschatz». Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 10. Walter De Gruyter. ISBN 978-3-11-018535-5.
- Curtis, John (2006). «L’arqueologia del període aquemènida». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Curtis, John (2006). «Joies i ornaments personales». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Dalton, O.M (1964). The Treasure Of the Oxus with Other Examples Of Early Oriental Metal-Work (en inglés) (3ª edición). Londres: British Museum.
- Holt, Frank Lee (2003). «Alexander the Great and the mystery of the elephant medallions». Hellenistic culture and society (en inglés) 44. University of California Press. ISBN 9780520238817.
- Litvinsky, Boris (2000). «A Finial from the Temple of the Oxus in Bactria». Phartica (en inglés) (Pisa) (2). ISSN 1128-6342.
- Muscarella, Oscar White (2000). The lie became great: the forgery of ancient Near Eastern cultures (en inglés). BRILL. ISBN 9789056930417.
- Ramsey, Gillian Catherine (2003). Kingship in Hellenistic Bactria (en inglés). University of Regina.
- Simpson, John (2006). «La taula reial». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Tallis, Nigel (2006). «El món de l’antiga Pèrsia». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
- Tallis, Nigel (2006). «Els transports i les arts militars». L’imperi oblidat (en catalán). Barcelona: Fundació La Caixa. ISBN 84-7664-888-X.
Fin del Imperio persa
El final del Imperio persa aqueménida se produjo en un contexto de grandes transformaciones políticas y militares en el mundo antiguo, marcadas por la expansión de Alejandro Magno. Este evento, que tuvo lugar en el siglo IV a.C., fue el resultado de una serie de factores internos y externos que condujeron a la caída de una de las civilizaciones más vastas y poderosas de la historia antigua.
El declive del Imperio persa comenzó a gestarse durante el reinado de Darío III, quien ascendió al trono en el año 336 a.C. Su gobierno se caracterizó por una debilidad estructural en comparación con sus predecesores. Para entonces, el imperio ya había experimentado desafíos significativos, como rebeliones internas y la pérdida de cohesión entre las satrapías (provincias) que componían su vasto territorio. Estas debilidades fueron explotadas por Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, quien inició su campaña contra Persia en 334 a.C.
El contexto histórico en el que se desarrollaron estos eventos estuvo marcado por el auge de las polis griegas, especialmente Atenas y Esparta, y por el posterior surgimiento de Macedonia como una potencia bajo el liderazgo de Filipo II, el padre de Alejandro. Filipo había logrado unificar a los griegos bajo la Liga de Corinto, preparando el camino para que Alejandro liderara la campaña contra Persia con el pretexto de vengar las invasiones persas de Grecia durante las Guerras Médicas un siglo antes.
La primera gran confrontación entre Alejandro y las fuerzas persas ocurrió en la batalla del río Gránico, en 334 a.C. Alejandro logró una victoria decisiva que le permitió controlar Asia Menor. Este triunfo inicial fue seguido por la emblemática batalla de Issos, en 333 a.C., donde Alejandro enfrentó directamente a Darío III. Aunque el ejército persa era numéricamente superior, las tácticas innovadoras y la disciplina de las tropas macedonias resultaron en una aplastante derrota para Darío, quien huyó del campo de batalla dejando atrás a su familia.
El clímax de la campaña llegó con la batalla de Gaugamela, en 331 a.C., considerada una de las batallas más importantes de la historia antigua. A pesar de contar nuevamente con una ventaja numérica, Darío no pudo superar la estrategia de Alejandro, que incluyó el uso magistral de su caballería y falange. La derrota en Gaugamela selló el destino del Imperio persa, ya que permitió a Alejandro avanzar hacia las principales ciudades persas, como Babilonia, Susa y Persépolis.
La caída de Persépolis en 330 a.C. marcó simbólicamente el fin del poder aqueménida. La ciudad, un centro de administración y cultura del imperio, fue saqueada e incendiada, posiblemente como represalia por la quema de Atenas durante las Guerras Médicas o como un acto calculado para desmoralizar a los persas. Darío III, por su parte, intentó reorganizar la resistencia, pero fue traicionado y asesinado por uno de sus propios sátrapas, Bessos, mientras huía hacia el este.
Las consecuencias de la caída del Imperio persa fueron profundas y duraderas. En primer lugar, el vasto territorio persa, que se extendía desde el mar Egeo hasta la India, quedó bajo el control de Alejandro. Esto marcó el inicio de la era helenística, caracterizada por la fusión de las culturas griega y persa. Alejandro adoptó muchas costumbres persas, incluyendo el uso de títulos y vestimentas reales, lo que simbolizaba su intención de integrar las tradiciones de ambos mundos.
El fin del imperio también alteró significativamente el panorama político de Oriente Próximo. Aunque Alejandro intentó gobernar su vasto imperio como un todo unificado, su prematura muerte en 323 a.C. provocó la fragmentación del territorio entre sus generales, conocidos como los diádocos. Esto llevó al surgimiento de reinos helenísticos como el seléucida, que ocuparon gran parte del antiguo territorio persa.
Internamente, el fin del dominio persa significó el colapso de una estructura administrativa altamente centralizada que había sido un modelo de gobernanza para su época. Sin embargo, muchas de las instituciones persas, como el sistema de satrapías y la red de comunicaciones, fueron adoptadas por los nuevos gobernantes, asegurando una continuidad administrativa en la región.
Cronológicamente, la caída del Imperio persa debe entenderse dentro de un periodo de transición global que vio el declive de las grandes monarquías orientales y el ascenso de la influencia griega. Este proceso fue fundamental para la configuración de la civilización occidental y la posterior expansión del Imperio romano, que se nutriría de las tradiciones helenísticas nacidas tras la caída de Persia.
En términos culturales, la desaparición del imperio no significó el fin de la civilización persa. Bajo el dominio helenístico y, más tarde, el del Imperio parto y sasánida, las tradiciones persas continuaron evolucionando, dejando un legado que sigue siendo influyente hasta nuestros días. La caída del Imperio aqueménida no fue el fin de Persia, sino el inicio de una nueva etapa en su historia, marcada por la resistencia y adaptación ante los cambios políticos y culturales de su tiempo.
Política y administración
El Imperio aqueménida fue un Estado multinacional dominado por los persas, en el que los cargos de importancia correspondían a miembros de esta etnia. (30)Continuamente se subraya, en las inscripciones reales, la condición de persa (o, más concretamente, de ario) del rey, de su familia y de su dios, Ahura Mazda. (30)Parece, sin embargo, que los diferentes pueblos del Imperio, y muy especialmente aquellos de mayor antigüedad, como asirios, babilonios, judíos o egipcios, disfrutaron de una gran autonomía, y pudieron conservar sus costumbres, sus instituciones, su lengua y su religión, en tanto que la administración quedaba bajo control persa. Este respeto a la individualidad de los diferentes pueblos sometidos se pone de manifiesto, por ejemplo, en los relieves de las escalinatas que llevan a la apadana de Persépolis que tenía una función ceremonial relacionada con la recepción de los tributos, en los que se muestran las diferentes ofrendas: por ejemplo, de Arabia se llevan tejidos, camellos e incienso; de Nubia vasijas, colmillos de elefante, okapis, jirafas, tributos de oro refinado, troncos de ébano; de Bactria, vasijas y camellos. Cada grupo se diferencia claramente de los demás por su atuendo.
El centro administrativo del imperio se encontraba en el palacio real, con un complicado aparato burocrático. Desde la época de Darío, la sede real se situó en la ciudad de Susa, aunque el monarca pasaba temporadas en Babilonia y Ecbatana. Las ciudades más importantes de Fars, Pasargada y Persépolis, no fueron nunca sedes de gobierno.
Entre los logros del reinado de Darío se incluyen una codificación de los datos, un sistema legal universal sobre el que se basaría gran parte de la ley irania posterior, y la construcción de una nueva capital en Persépolis, donde los Estados vasallos ofrecerían su tributo anual en la fiesta del equinoccio de primavera.
Súbditos con sus tributos en un bajorrelieve de Persépolis. Negroni F – http://www.iran-info.fr. CC BY 2.5.

Organización social
La organización social del imperio es poco conocida. (31) La mayoría de los investigadores opina que persistía la división en tres estratos o castas característica, según Georges Dumézil, de los pueblos indoiranios e indoeuropeos en general, que aparece reflejada en el Avesta: guerreros, sacerdotes y campesinos.
Estrechamente imbricada con esta división en tres castas, existía una estructura tribal basada en la ascendencia patrilineal. Según Heródoto (i, 125), en época de Ciro el Grande la sociedad persa estaba formada por numerosas tribus, «eran los arteatas, los persas propiamente dichos, los pasagardas, los merafios y los maios». (32) Cada tribu se dividía a su vez en clanes: los aqueménidas eran, de hecho, un clan perteneciente a la tribu de los pasagardas.
Los cargos de la administración imperial estaban reservados a los miembros de las principales familias de la aristocracia, aunque no era suficiente con la pertenencia a la nobleza: había que contar también con el favor del rey, que era quien disponía los nombramientos y distribuía los cargos en los territorios conquistados.
La práctica de la esclavitud en la Persia aqueménida estaba en general prohibida, aunque hay evidencia de que los ejércitos conquistados o rebeldes eran vendidos en cautiverio. (33) Según atestiguan los documentos de Persépolis, los trabajadores que dependían del Estado en la región de Parsa no eran esclavos sino asalariados.
El llamado Brazalete de Oxus, perteneciente al Tesoro del Oxus, de época aqueménida. Los artículos de joyería eran bienes de prestigio muy apreciados por la aristocracia aqueménida, y su intercambio cumplía un rol fundamental en el sistema político. El brazalete del Oxus, que forma parte del conocido como Tesoro del Oxus, es un brazalete de oro que data del año 500 a. C., en época de la dinastía Aqueménida fundada por Ciro II el Grande, que dominó Persia y gran parte de Mesopotamia desde el año 550 a. C. hasta su caída provocada por la conquista de Alejandro Magno en el año 331 a. C.
Manuel Parada López de Corselas User: Manuel de Corselas ARS SUMMUM, Centro para el Estudio y Difusión Libres de la Historia del Arte. Dominio público.

Dones y honores reales
De acuerdo con Pierre Briant, un aspecto fundamental del sistema político aqueménida era la circulación de prestaciones de servicio personal hacia el rey, y de dones y honores desde el rey. Tanto en las inscripciones reales como en los autores clásicos se puede observar la importancia que se le otorgaba a la noción de recompensar al servidor leal. Los dones reales incluían vestimenta y joyería de lujo, que marcaban el prestigio y la posición social de sus portadores, así como títulos y cargos de poder. Las fuentes clásicas aluden frecuentemente a títulos de gran prestigio, como el de «amigo del rey» y el de «compañero de mesa del rey». En cuanto a este último, es remarcable la importancia ideológica que poseía la mesa: se trataba de un símbolo de la redistribución real. Refiriéndose a Ciro el Joven, Jenofonte sostiene que «de todos los hombres él era el que distribuía más regalos entre sus amigos» y que cuando «recibía un vino particularmente bueno, enviaba usualmente el cántaro medio lleno a uno de sus amigos» (Anábasis, I. 9. 22-26). La entrega en matrimonio de hijas del rey era asimismo considerada como un don real. (34)
Esta circulación de dones y honores constituía un sistema de intercambio desigual entre el rey y la nobleza. Mientras que el don del rey obligaba al súbdito a contraprestarlo con servicios, el rey se reservaba el modo y el tiempo de recompensar a sus benefactores, en caso de que lo juzgara necesario. No era concebible que un súbdito le reclamase al rey una recompensa por los servicios prestados. Adicionalmente, este sistema tiene como consecuencia la ligazón del éxito de la nobleza a su lealtad al rey, en detrimento de las lealtades clánicas. Esta circunstancia se expresa en las inscripciones reales con el concepto de bandaka, interpretable como «servidor fiel». (35)
Las satrapías
Los aqueménidas permitían cierta autonomía regional en la forma del sistema de satrapías. Una satrapía era una unidad administrativa, usualmente organizada sobre una base geográfica. El término «satrapía» proviene de las fuentes griegas («satrapeia»). La voz griega procede del antiguo persa xsaça-pā-van, que designa a la persona que gobierna este territorio (el sátrapa), y que significa algo así como «protector del Imperio». (36) No hay acuerdo en cuanto a si el término dahyu (plural dahyāva), que aparece en las inscripciones reales, puede ser interpretado en el sentido de «satrapía», como sostienen algunos autores, (36) o si carece de cualquier implicación administrativa. (37) La organización de las satrapías, cuya extensión era muy variable, reutilizaba en parte las estructuras previas a la conquista, permitiendo subsistir hasta cierto punto a las antiguas instituciones de poder locales.
Los sátrapas eran usualmente elegidos tanto por sus servicios prestados al rey como por la pertenencia a un linaje aristocrático; de hecho, muchos de ellos formaban parte de la dinastía real. No eran funcionarios civiles en el sentido moderno, sino que mantenían relaciones de subordinación personal con el rey. En las capitales satrapales se formaban pequeñas cortes a semejanza de la imperial, y el sátrapa vivía usualmente junto a su familia. Existía cierta tendencia a que el mando de la satrapía pasara de padres a hijos (un caso paradigmático es el de la dinastía farnácida). No obstante, solo el rey poseía la prerrogativa de nombrar sátrapas, al menos idealmente. A pesar de la autonomía local relativa que permitía el sistema de satrapías, inspectores reales, los llamados «ojos y oídos del rey» recorrían el Imperio e informaban sobre las condiciones locales y controlaban el comportamiento de los sátrapas. En cuanto a los ejércitos provinciales, no queda claro si sus comandantes dependían directamente de la autoridad central, o si respondían al sátrapa local. (38)
Economía
El Imperio aqueménida recaudaba cuantiosos impuestos, parte de los cuales se amonedaban en oro y plata acuñándose monedas como el dárico y el siclo. Gran parte de los ingresos se iban en construcción de obra pública, como la red de caminos con los que se pretendía unir las diversas partes del Imperio, el más famoso de los cuales es el Camino Real de Susa a Sardes. Darío I construyó palacios y monumentos en las capitales: Susa y Persépolis. El tercer gran gasto del Imperio lo constituía el enorme ejército.
El comercio era amplio, y bajo los aqueménidas hubo una infraestructura eficiente que facilitaba el intercambio de artículos desde los más lejanos extremos del Imperio. Las tarifas sobre el comercio eran una de las principales fuentes de ingresos del Imperio, junto con la agricultura y los tributos.
Moneda
Darío I fue probablemente el primer monarca aqueménida en acuñar moneda, (30) por entonces una innovación relativamente reciente, ya que Creso, el rey de Lidia derrotado por Ciro el Grande, había sido el primero en introducir un verdadero sistema monetario. Darío revolucionó la economía introduciendo un patrón monetario bimetálico (a semejanza del lidio, según Heródoto, i, 94) en oro y plata. La moneda de oro era el dárico, (39) de unos 8,34 gramos de peso. (30) 3000 dáricos equivalían a un talento, la unidad monetaria más elevada. La moneda de plata era el siclo, de aproximadamente 5,56 g de peso y de gran pureza. 20 siclos de plata equivalían a un dárico de oro.
El sistema monetario aqueménida se mantuvo en vigor hasta ser desplazado por las acuñaciones de Filipo II y, sobre todo, de Alejandro Magno, en la segunda mitad del siglo IV a. C. Durante todo el tiempo que se mantuvieron en circulación, las monedas aqueménidas apenas variaron su aspecto. De forma aproximadamente ovalada, tanto el dárico como el siclo tienen en el anverso una figura idealizada, posiblemente el propio monarca,40 que aparece con un arco en su mano izquierda y una lanza en la derecha (las monedas eran popularmente conocidas entre los griegos como taxotai, «arqueros»). En el reverso hay únicamente un cuadrado incuso.30
Acuñar moneda de oro era una prerrogativa real. Los sátrapas y generales, así como las ciudades autónomas y príncipes locales, solo podían acuñar monedas de plata y de cobre. (30)
Dárico aqueménida, circa 490 a. C. Deflim. Dominio Público.

Comunicaciones
Para facilitar las comunicaciones en su extenso imperio, Darío ordenó la construcción de varias carreteras que unían Susa y Babilonia con las capitales más importantes de las satrapías. Es conocida por la descripción que de ella hace Heródoto (v, 52-54; VIII, 98) la «calzada real», que unía Susa con Sardes, atravesando Asiria, Armenia, Cilicia, Capadocia y Frigia, con una longitud total de 2600 km (13 500 estadios, o 450 pasarangas), que por regla general se tardaba tres meses en recorrer. (41) A lo largo de la calzada, había postas situadas a una jornada de distancia las unas de las otras, y los lugares más vulnerables, como los vados de los ríos y los puertos de montaña, estaban custodiados por soldados. (42) Relevos de correos a caballo podían alcanzar las regiones más remotas en quince días. Sin duda otras carreteras tuvieron igual o mayor importancia, aunque fueran menos conocidas por los autores griegos: (43) su existencia y eficaz funcionamiento ha sido constatado por las tablillas de Persépolis. El sistema postal creado por Darío despertó la admiración de Heródoto por su gran eficacia.
Un gran desarrollo alcanzaron también en época aqueménida las comunicaciones marítimas. Darío I ordenó la apertura del canal en el istmo entre el brazo oriental del Nilo y el Mar Rojo, construido por el faraón Necao II, ensanchándolo significativamente, de forma que, según Heródoto, dos trirremes podían navegar en paralelo por sus aguas. Como consecuencia, el comercio entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo se incrementó considerablemente. Por encargo de Darío, el navegante Escílax de Carianda exploró la ruta marítima entre Mesopotamia y el valle del Indo. La ruta comercial entre Mesopotamia y Egipto circunnavegaba la península arábiga.
Cultura
Lenguas
En el Imperio se hablaba una amplia variedad de lenguas. Los persas, al menos en la primera etapa del Imperio, utilizaban el persa antiguo, una variedad lingüística irania de la rama suroccidental, emparentado con el medo, perteneciente a la noroccidental. En un principio, los persas no utilizaban la escritura, y el persa antiguo solo comenzó a escribirse cuando, por orden de Darío I, se inventó una escritura cuneiforme ad hoc para la inscripción de Behistún. Una sección de la persa antiguo parte de la inscripción trilingüe de Behistún. Otras versiones están en babilónico y elamita.
Muy probablemente, eran pocos los que podían leer la escritura cuneiforme, y tal vez por eso las inscripciones reales eran generalmente trilingües en persa antiguo, babilonio y elamita (añadiéndose a veces el egipcio en escritura jeroglífica). (30) Se han hallado incluso papiros con traducciones al arameo de algunas inscripciones reales. (44). El uso escrito del persa antiguo parece haberse prácticamente restringido a las inscripciones reales; hasta el momento se ha identificado tan solo un documento administrativo en este idioma, aunque aparece también en algunos sellos y objetos artísticos. El hecho de que aparezca principalmente en inscripciones aqueménidas del oeste de Irán sugiere entonces que el persa antiguo era el idioma común de esa región. Sin embargo, en el reinado de Artajerjes II, la gramática y la ortografía de las inscripciones estaban tan «lejos de la perfección» (45) que se ha sugerido que los escribas que compusieron aquellos textos ya habían olvidado en gran medida el idioma, y tenían que basarse en inscripciones más antiguas, que ellos en gran medida reproducían textualmente. (46)
Durante los reinados de Ciro y Darío, y mientras la sede del gobierno estuvo incluso en Susa, en Elam, el idioma de la cancillería aqueménida fue el elamita, tanto en la región de Fars como, cabe suponer, en Elam; así lo atestiguan los documentos hallados en Persépolis que revelan detalles del funcionamiento cotidiano del Imperio. (47) En las grandes inscripciones rupestres de los reyes, los textos en elamita siempre están acompañados de inscripciones en acadio y antiguo persa, y parece que en estos casos, los textos elamitas son traducciones de los antiguos persas. Es por lo tanto posible que aunque el elamita se usaba por el gobierno de la capital en Susa, no era un idioma estandarizado del gobierno por todos los lugares del Imperio. El uso del elamita no está comprobado después del año 458 a. C.
Una sección de la persa antiguo parte de la inscripción trilingüe de Behistún. Otras versiones están en babilónico y elamita. KendallKDown – From my own collection. CC BY-SA 3.0. Original file (1,280 × 841 pixels, file size: 515 KB).

Después de la conquista de Mesopotamia, la lengua más utilizada en la administración para el conjunto del Imperio fue el arameo, que servía también como lengua de comunicación interregional: el hecho de que para escribirlo se utilizase un alfabeto facilitaba además las comunicaciones. De hecho, se han encontrado documentos en arameo en lugares tan distantes entre sí como Elefantina, en el Alto Egipto, Sardes, en Asia Menor, y la región de Bactriana en el extremo nororiental. (30), (48). Según la Encylopedia Iranica, «el uso de un único idioma oficial, que los modernos estudiosos han denominado arameo oficial o arameo imperial, puede suponerse que contribuyó en gran medida al sorprendente éxito de los aqueménidas a la hora de mantener unido su extenso imperio durante tanto tiempo». (49). En 1955, Richard Frye cuestionó la clasificación del arameo imperial como un «idioma oficial» señalando que no ha sobrevivido ningún edicto que expresamente y sin ambigüedad proporcionara tal estatus a ningún idioma en particular. (50) Frye reclasifica el arameo imperial como la «lingua franca» de los territorios aqueménidas, sugiriendo que en la época aqueménida el uso del arameo estaba más extendido de lo que generalmente se cree. Muchos siglos después de la caída del Imperio, seguiría utilizándose en Persia una escritura derivada de la aramea, la escritura pahlavi, que se caracteriza además por el uso de numerosas palabras arameas como logogramas o ideogramas. (51)
Otras lenguas, como el egipcio demótico, el griego antiguo, el lidio y el licio junto con otras lenguas anatolias eran de uso estrictamente local en la parte occidental del imperio. En el noreste, el idioma jorasmio, el bactriano, el khotanés y el sogdiano se usaron ampliamente.
Costumbres
Heródoto menciona que los persas celebraban grandes fiestas de cumpleaños, «En sus comidas usan de pocos manjares de sustancia, pero sí de muchos postres, y no muy buenos. Por eso suelen decir los persas que los griegos se levantan de la mesa con hambre» (l, 133). (32) Del mismo modo, observó que los persas bebían vino en gran cantidad y que «después de bien bebidos, suelen deliberar acerca de los negocios de mayor importancia. Lo que entonces resuelven, lo propone otra vez el amo de la casa en que deliberaron, un día después; y si lo acordado les parece bien en ayunas, lo ponen en ejecución, y si no, lo revocan. También suelen volver a examinar cuando han bebido bien aquello mismo sobre lo cual han deliberado en estado de sobriedad». (32)
De sus métodos de saludo, afirma que los iguales se besaban en los labios, si alguno de ellos «fuese de condición algo inferior, se besan en la mejilla; pero si la diferencia de posición resultase excesiva, postrándose, reverencia al otro» (Libro I, CXXXIV). Se sabe que los hombres de alto rango practicaban la poligamia, y se decía que tenían un número de esposas y un número incluso mayor de concubinas. En cuanto a las relaciones con el mismo sexo, los hombres de alto rango mantenían favoritos, como Bagoas, que fue uno de los favoritos de Darío III y que más tarde se convirtió en erómeno de Alejandro. La pederastia persa y sus orígenes se debatieron incluso en tiempos antiguos, considerando Heródoto que lo habían aprendido de los griegos; (52) sin embargo, Plutarco afirma que los persas usaban a chicos eunucos con tal fin mucho antes de que existiera contacto entre las culturas. (53)
El Imperio aqueménida fue construido sobre los principios más básicos —los de la verdad y la justicia—, que formaban la base de la cultura aqueménida. Heródoto señaló (i, 138) que «tienen por la primera de todas las infamias el mentir, y por la segunda, contraer deudas; diciendo, entre otras muchas razones, que necesariamente ha de ser mentiroso el que sea deudor». (32) Heródoto también dice que a los jóvenes persas, «desde los cinco hasta los veinte años, solamente les enseñan tres cosas: montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad». (32) Hasta los cinco años los niños pasan todo el tiempo junto a las mujeres y nunca conocen a su padre, «y esto se hace con la mira de que si el niño muriese en los primeros años de su crianza, ningún disgusto reciba por esto su padre».
En el Irán aqueménida, la mentira, drauga, se consideraba pecado capital y era punible con la muerte en algunos casos extremos. Tablillas descubiertas por los arqueólogos de los años 1930 en el yacimiento de Persépolis proporcionan evidencia adecuada sobre el amor y la veneración por la cultura de la verdad durante el período aqueménida. Estas tablillas contienen los nombres de iranios corrientes, principalmente comerciantes y almacenistas. (47) Según el profesor Stanley Insler de la Universidad de Yale, hasta 72 nombres de oficiales y pequeños burócratas encontrados en estas tablillas contienen la palabra verdad. (55) Por ejemplo, dice Insler, tenemos Artapana, protector de la verdad, Artakama, amante de la verdad, Artamanah, de pensamiento sincero, Artafarnah, poseedor del esplendor de la verdad, Artazusta, que se complace en la verdad, Artastuna, pilar de verdad, Artafrida, que prospera con la verdad y Artahunara, que tiene la nobleza de la verdad. Fue Darío el Grande, que estableció la ordenanza de las buenas regulaciones durante su reinado. El testimonio del rey Darío sobre su constante batalla contra la mentira se encuentra en inscripciones cuneiformes. Grabada en la montaña de Behistún en la carretera a Kermanshah, Darío testimonia:
Yo no era un mentiroso, no hacía el mal… Me conduje con rectitud. No hice el mal ni al débil ni al poderoso. El hombre que cooperó con mi casa, a ese le recompensé bien; el que me hizo daño, a ese castigué bien.
Darío estuvo muy ocupado manejando rebeliones a gran escala que estallaron por todo el Imperio. Después de luchar con éxito con nueve traidores en un año, Darío documentó sus batallas contra ellos y nos dice cómo era la mentira que les hizo rebelarse contra el Imperio. En Behistún, Darío dice:
Yo batí y apresé a nueve reyes. Uno se llemaba Gaumata, un mago; él mintió; así dijo él: Yo soy Esmerdis, el hijo de Ciro… Uno, de nombre Acina, un elamita; él mintió; así dijo él: Yo soy rey en… Uno, de nombre Nidintu-Bel, un babilonio; él mintió; así dijo él: Yo soy Nabucodonosor, el hijo de Nabonido. El rey Darío entonces nos dice, la Mentira los hizo rebeldes, de manera que esta gente engañó al pueblo. (56)
Religión
Artículo principal: Religión de la Persia AqueménidaLa religión en la Persia aqueménida fue un aspecto fundamental de la vida cultural, política y social del imperio. En este vasto territorio, que se extendía desde el Mar Egeo hasta el Indo, convivían múltiples tradiciones religiosas, reflejando la diversidad cultural y étnica del imperio. No obstante, la religión predominante estaba profundamente influenciada por el zoroastrismo, una fe que marcó de manera significativa la identidad del Imperio aqueménida.El zoroastrismo, fundado por el profeta Zoroastro (o Zarathustra), es una religión dualista centrada en la lucha entre el bien y el mal. Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, era considerado el creador del universo y el símbolo del bien absoluto. Su antagonista, Angra Mainyu (o Ahriman), representaba las fuerzas del caos y la destrucción. El zoroastrismo enseñaba que los humanos tenían un papel activo en esta lucha cósmica, y sus acciones éticas y elecciones morales influían en el equilibrio entre el bien y el mal.
Bajo los aqueménidas, especialmente durante los reinados de Ciro el Grande, Darío I y sus sucesores, Ahura Mazda fue venerado como el dios supremo. Darío I, en particular, promovió la figura de Ahura Mazda en las inscripciones reales, como las de Behistún, donde se atribuye su poder y éxito a la voluntad divina de este dios. Sin embargo, no se puede afirmar con certeza que los aqueménidas fueran estrictamente zoroastrianos en el sentido doctrinal, ya que su práctica religiosa incluía elementos más antiguos de la tradición indo-iraní y una notable tolerancia hacia otras religiones dentro del imperio.
El Imperio aqueménida se caracterizó por su política de tolerancia religiosa, un aspecto clave para gobernar un territorio tan vasto y diverso. Los reyes aqueménidas permitieron la práctica de las religiones locales en sus regiones respectivas. Este enfoque pragmático aseguraba la lealtad de las distintas poblaciones bajo su control. Por ejemplo, Ciro el Grande permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, un acto que quedó registrado en la Biblia y consolidó la reputación de Ciro como un gobernante justo y piadoso.
El zoroastrismo influyó en los rituales cortesanos y en la estructura simbólica del poder aqueménida. Los fuegos sagrados, que simbolizaban la pureza y la presencia divina, eran esenciales en las prácticas rituales. Aunque no hay evidencia directa de templos zoroastrianos construidos por los aqueménidas, se sabe que los fuegos sagrados eran mantenidos en altares y que su cuidado era considerado una parte importante de la vida religiosa.
Los magos, una clase sacerdotal de origen meda, desempeñaron un papel importante en la administración y los rituales religiosos del imperio. Los magos eran responsables de realizar ceremonias, interpretar los textos sagrados y servir como consejeros espirituales. Sin embargo, la relación entre los magos y los gobernantes aqueménidas no siempre fue armónica. Heródoto describe una revuelta de los magos conocida como la «Revuelta de los Magos», que involucró la usurpación del trono después de la muerte de Cambises II.
Además del zoroastrismo, las regiones del imperio continuaron practicando sus propias tradiciones religiosas. En Babilonia, los cultos a Marduk y otras deidades mesopotámicas persistieron; en Egipto, los faraones aqueménidas adoptaron títulos y ceremonias para ser reconocidos como gobernantes legítimos bajo la religión egipcia; y en Anatolia, las prácticas religiosas locales se mezclaron con influencias persas. Este sincretismo religioso refleja la flexibilidad del modelo de gobierno aqueménida y su capacidad para integrar diversas tradiciones bajo una administración centralizada.
En términos de arquitectura religiosa, no hay evidencia de templos zoroastrianos en el sentido estricto, pero los complejos palaciegos como los de Persépolis y Pasargada eran espacios con fuertes connotaciones religiosas y simbólicas. Las representaciones de Ahura Mazda y las escenas de rituales sagrados en los relieves de Persépolis subrayan la conexión entre la religión y la legitimidad política de los aqueménidas. Estas representaciones destacan la piedad de los reyes y su rol como intermediarios entre el cielo y la tierra.
En conclusión, la religión en la Persia aqueménida estaba dominada por el zoroastrismo, pero era una versión flexible y adaptativa que permitía la coexistencia de múltiples tradiciones religiosas dentro del imperio. Esta política de tolerancia religiosa no solo facilitó el control político, sino que también permitió un enriquecimiento cultural que caracterizó al Imperio aqueménida como una de las civilizaciones más inclusivas y sofisticadas de la antigüedad. La conexión entre religión y poder político fue un pilar fundamental del éxito aqueménida y dejó un legado duradero que influiría en las civilizaciones posteriores, incluyendo a los sasánidas y más allá.
Ahura Mazda tal como es representado en los bajorrelieves de la realeza aqueménida. The original uploader was Ploxhoi de Wikipedia en inglés. Transferido desde en.wikipedia a Commons. Author: Kevin McCormick.

Ahura Mazda es la divinidad suprema del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo que tuvo un impacto significativo en la antigua Persia, especialmente durante el periodo aqueménida. Su nombre significa «Señor Sabio» o «Señor de la Sabiduría», y representa el principio del bien, la verdad y la luz. En el dualismo ético y metafísico del zoroastrismo, Ahura Mazda es el creador del universo, el guardián del orden cósmico (asha) y el opuesto de Angra Mainyu, el espíritu del mal y la destrucción.
Naturaleza y atributos
Ahura Mazda es descrito como eterno, omnisciente y omnipotente. Su esencia es la verdad, la justicia y la bondad, y su principal propósito es mantener el orden cósmico frente al caos y la mentira (druj). A diferencia de muchas religiones antiguas, Ahura Mazda no es representado como un dios antropomórfico, sino como una fuerza divina abstracta. Sin embargo, en el arte persa, se le asocia frecuentemente con el símbolo del faravahar, un disco alado que representa la divinidad, el espíritu protector y la conexión entre lo celestial y lo terrenal.Creación del universo
Según el zoroastrismo, Ahura Mazda creó el universo en siete etapas, conocidas como las siete creaciones: el cielo, el agua, la tierra, las plantas, los animales, la humanidad y el fuego (representando la energía divina). Estas creaciones están diseñadas para ser el campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal, donde los humanos, dotados de libre albedrío, desempeñan un papel crucial en esta lucha cósmica.Relación con los humanos
Ahura Mazda se comunica con los humanos a través de los amesha spenta (inmortales benevolentes), que son aspectos divinos o emanaciones de su esencia. Cada uno de ellos representa un principio ético o cósmico, como la verdad, la piedad y la devoción. Los humanos están llamados a seguir el camino de Ahura Mazda, viviendo según el principio de asha, que implica la verdad, la justicia y la armonía.En el periodo aqueménida
Durante el periodo aqueménida, Ahura Mazda fue venerado como el dios supremo del imperio. En inscripciones como las de Behistún, Darío I declara que Ahura Mazda le otorgó el poder y legitimidad para gobernar. Aunque no hay evidencia directa de templos dedicados a Ahura Mazda durante este periodo, su culto estaba estrechamente relacionado con la figura del rey, quien se consideraba su representante en la tierra. Este vínculo reforzaba la autoridad divina del gobernante y la cohesión del imperio.Simbología y culto
El culto a Ahura Mazda no implicaba ídolos ni templos elaborados, sino altares de fuego, donde se mantenía encendido el fuego sagrado, un símbolo de pureza y presencia divina. El fuego desempeñaba un papel central en las ceremonias religiosas, siendo un elemento purificador y un recordatorio de la presencia de Ahura Mazda.Legado
Ahura Mazda no solo fue central en la religión zoroastriana, sino que su influencia trascendió a otras tradiciones. El concepto de un dios supremo, justo y creador influyó en las religiones abrahámicas posteriores, especialmente en el judaísmo durante el exilio babilónico, cuando los persas bajo Ciro el Grande permitieron el retorno de los judíos a Jerusalén. Además, el zoroastrismo, con Ahura Mazda como figura central, marcó profundamente la espiritualidad persa, siendo revivido durante el periodo sasánida y permaneciendo hasta hoy como una religión viva.En resumen, Ahura Mazda es más que una divinidad del zoroastrismo; es un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un ideal ético y un modelo de orden cósmico que ha dejado una huella duradera en la historia religiosa y cultural de la humanidad.
Este contenido ha sido generado por ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI (2024).
Los persas antiguos ejercieron su influencia más duradera por medio de la religión. Sus doctrinas religiosas tenían origen remoto y se habían desarrollado mucho cuando iniciaron sus conquistas. Y era tan poderosa su atracción y tan maduras las condiciones para que fuesen aceptadas, que se extendieron por casi toda el Asia Occidental. Substituyeron a otras religiones y a creencias que se venían manteniendo desde hacía siglos. Trastornaron y modificaron la visión del mundo que tenían hasta entonces las naciones.
A lo largo del Imperio se practicaban diversas religiones, correspondientes a las tradiciones de los pueblos conquistados. Así, Ciro rindió culto a Marduk al conquistar Babilonia y Cambises II se proclamó faraón en Egipto practicando la religión propia del lugar. El promover cultos reales de los pueblos conquistados tenía la función de legitimar el poder imperial.
No obstante, la élite persa que dirigía el Imperio practicaba el zoroastrismo o mazdeísmo, con su culto al fuego, y desde el reinado de Darío I se registra en las inscripciones la adopción del culto a Ahura Mazda como deidad protectora de la monarquía. La Inscripción de Behistún dice: «Darío el Rey dice: por el favor de Ahuramazda yo soy Rey, Ahuramazda me concedió el reino». (57) Bajo el mecenazgo de los reyes aqueménidas, y para el siglo V a. C. convertida en religión de Estado de facto, el zoroastrismo alcanzaría todos los rincones del Imperio.
El príncipe-profeta Zoroastro (o Zaratustra) había comenzado a predicar el mazdeísmo hacia el año 700 a. C. Fue durante el período aqueménida cuando el zoroastrismo alcanzó el suroeste de Irán, donde pasó a ser aceptado por los gobernantes y a través de ellos se convirtió en un elemento definidor de la cultura persa. La religión no solo estuvo acompañada de la formalización de los conceptos y divinidades del panteón (Indo-)Iranio tradicional sino que también introdujo varias ideas nuevas, como el libre albedrío. Se trataba de una religión dualista, en la que el mundo estaba regido por dos principios: el bien (Ormuz o Ahura-Mazda, simbolizado por la luz, el Sol) y el mal que no era un dios aparte, si no el espíritu del mal representado en Arimán, Zoroastro distinguió los dos polos de una dinámica particular: la creación y la destrucción, contempladas como un todo en Ahura Mazda. (58) Los seres humanos debían llevar una vida pura y emprender buenas acciones para conseguir que el bien triunfara sobre el mal. Esta religión carecía de templos, alzándose simplemente altares al aire libre donde ardía una llama permanentemente. Esta doctrina consta en el Zend Avesta.
Zoroastro creía que su misión consistía en purificar las creencias tradicionales de su pueblo, desarraigar el politeísmo, el sacrificio de animales y la magia, y elevar el culto a un nivel más espiritual y ético. El movimiento que dirigió, era el acompañamiento natural de la veneración de la vaca y su prescripción de que se cultivara la tierra como un deber sagrado. A pesar de sus reformas, muchas de las viejas supersticiones sobrevivieron, como suele suceder generalmente, y se fueron mezclando poco a poco con los ideales nuevos.
Entre los otros dioses indoiranios reverenciados en el Imperio se incluyen Mitra (deidad solar asociada a la nobleza y los guerreros) y la diosa Anahita. A mediados del siglo V a. C., esto es, durante el reinado de Artajerjes I y Darío II, Heródoto escribió «[los persas] no tienen imágenes de los dioses, ni templos ni altares, y consideran una signo de locura usarlos. Esto viene, creo yo, de que ellos no creen que los dioses tengan la misma naturaleza que los hombres, como imaginan los griegos.» Afirma que los persas ofrecen sacrificios a: «el sol y la luna, a la tierra, al fuego, al agua, y a los vientos. Estos son los únicos dioses cuya veneración les ha llegado desde los tiempos antiguos. En una época posterior comenzaron a venerar a Urania, que ellos tomaron prestada de los árabes y los asirios. Militta es el nombre por el que los asirios conocen a esta diosa, a quien los árabes llaman Alitta y los persas Anahita.» El nombre original aquí es Mithra, lo que desde entonces se ha explicado como una confusión de Anahita con Mitra, comprensible puesto que ambos eran venerados conjuntamente en un solo templo.
Esfinge alada del Palacio de Darío en Susa (ca. 510 a. C.). Autor: Jastrow (2005). Dominio Público.

Por el sacerdote-estudioso babilonio Beroso, quien ―aunque escribía más de setenta años después del reinado de Artajerjes II Mnemon― documenta que el emperador había sido el primero en hacer estatuas de culto de divinidades e hizo que las colocaran en templos en muchas de las principales ciudades del Imperio (Beroso, III.65). Beroso también confirma a Heródoto cuando él dice que los persas no sabían nada de imágenes de los dioses hasta que Artajerjes II erigió aquellas imágenes. Como medio de sacrificio, Heródoto añade que «ellos no alzan ningún altar, no encienden ningún fuego, ni vierten libación alguna». Esta frase se ha interpretado para identificar una acreción crítica (pero tardía) al zoroastrismo. Un altar con fuego de madera ardiendo y el servicio Yasna en el que se vierten libaciones son todos claramente identificables con el moderno zoroastrismo, pero aparentemente, eran prácticas que no se habían desarrollado todavía a mediados del siglo V a. C. Boyce también asigna ese desarrollo al reinado de Artajerjes II (siglo IV a. C.), como una respuesta ortodoxa a la innovación de los cultos de santuarios.
Heródoto también observa que «ningún rezo ni ofrenda puede hacerse sin que esté un mago presente» pero esto no debe confundirse con lo que hoy se entiende por mago, que es un magupat (persa moderno, mobed), un sacerdote zoroastrista. Ni la descripción del término por Heródoto como una de las tribus o castas de los medos implica necesariamente que estos magos fueran medos. Ellos simplemente eran un sacerdocio hereditario que se encontraba por todo Irán oeste y aunque, en origen, no se asociaban con ninguna religión en particular, tradicionalmente eran responsables de todos los rituales y servicios religiosos. Aunque la identificación inequívoca de los magos con el zoroastrismo vino después (época sasánida, siglo III), es del magus de Heródoto de mediados del siglo V a. C. que el zoroastrismo se vio sujeto a modificaciones doctrinales que son hoy consideradas como revocaciones de las enseñanzas originales del profeta. También, muchas de las prácticas rituales descritas en el Vendidad del Avesta (como la exposición de los muertos) ya se practicaban por los magos de la época de Heródoto.
Los sacrificios de caballos en honor al rey se realizaban en época aqueménida, al menos desde el reinado de Cambises I hasta la llegada de Alejandro Magno, estando prescrito que los caballos para los sacrificios mensuales en la tumba de Ciro I debían ser blancos, criados en los haras de Media. (59) Según Heródoto los caballos blancos de Ciro I eran sagrados (I:181). (60)
Arte y arquitectura
Artículo principal: Arte aqueménidaEl arte y la arquitectura del periodo aqueménida reflejan la grandeza y la diversidad cultural del Imperio Persa, que abarcó un vasto territorio desde el Mediterráneo hasta la India. Este periodo, que se extiende aproximadamente desde el 550 a.C. hasta la caída de Persepolis en el 330 a.C., está marcado por un estilo artístico que combina influencias de las culturas sometidas, como Mesopotamia, Egipto, Anatolia y Grecia, con una visión persa unificadora que buscaba expresar el poder y la legitimidad del dominio aqueménida.
La arquitectura aqueménida es quizá la manifestación más visible y perdurable de su arte. Los palacios y complejos ceremoniales construidos por los reyes aqueménidas, como Ciro el Grande, Darío I y Jerjes, son monumentos emblemáticos que destacan por su escala, majestuosidad y atención al detalle. Pasargada, fundada por Ciro, es uno de los primeros ejemplos de arquitectura real aqueménida. Este sitio destaca por su diseño ajardinado y su uso de terrazas elevadas. Su tumba monumental, atribuida al propio Ciro, es un ejemplo de simplicidad y funcionalidad, con influencias de la arquitectura elamita y mesopotámica.
Persepolis, construida principalmente por Darío I y ampliada por sus sucesores, es el complejo arquitectónico más famoso del periodo aqueménida. Diseñada como un centro ceremonial y administrativo, Persepolis combina elementos arquitectónicos de las regiones que conformaban el imperio. Las columnas de los palacios, con capiteles decorados con figuras de animales como toros, leones y grifos, son una característica distintiva. Estas figuras no solo son ornamentales, sino que simbolizan la fuerza y la protección del imperio. La Apadana, o sala de audiencias, es una de las estructuras más destacadas, con columnas gigantescas y relieves que representan procesiones de delegaciones de los pueblos del imperio, llevando tributos al rey. Estos relieves son una obra maestra de la escultura aqueménida, mostrando un notable grado de detalle y una estilización característica que enfatiza la dignidad y el respeto mutuo.
La escultura en relieve es una forma artística predominante del periodo. Además de los relieves de Persepolis, las inscripciones reales, como las de Behistún, son ejemplos sobresalientes de arte y propaganda. La inscripción de Behistún, encargada por Darío I, combina texto y figuras esculpidas para narrar su ascenso al poder y legitimar su gobierno. Esta inscripción no solo tiene un valor histórico y artístico, sino que también es un documento lingüístico fundamental, ya que incluye versiones en persa antiguo, elamita y acadio.
El uso del oro, la plata y otros materiales preciosos en el arte decorativo y los objetos de lujo también destaca en el periodo aqueménida. Los rhytons o copas rituales, a menudo decoradas con cabezas de animales como leones o grifos, muestran la habilidad técnica de los artesanos aqueménidas y la integración de estilos locales y persas. Estos objetos no solo eran funcionales, sino que también tenían un propósito ceremonial y simbólico, reforzando la imagen del rey como un gobernante divinamente respaldado.
El urbanismo y el diseño de jardines, conocidos como paridaiza o paraísos, también son una contribución significativa del arte aqueménida. Estos jardines amurallados, que combinaban elementos de la naturaleza cuidadosamente ordenados con estructuras arquitectónicas, no solo eran espacios de recreación, sino también manifestaciones simbólicas del orden cósmico y la fertilidad bajo la protección del rey.
En resumen, el arte y la arquitectura del periodo aqueménida son una síntesis de tradiciones culturales diversas adaptadas para reflejar la ideología y la autoridad de un imperio vasto y multicultural. Desde la monumentalidad de sus palacios hasta los detalles de sus relieves y objetos de lujo, cada elemento contribuye a un mensaje unificado de poder, legitimidad y armonía imperial. Este legado artístico no solo es un testimonio del ingenio y la habilidad técnica de los artesanos de la época, sino también una fuente invaluable para entender la visión y los valores de la Persia aqueménida.
Ritón de oro hallado en Ecbatana; conservado en el Museo Nacional de Irán. CC BY-SA 3.0.
Los ritones, como el famoso ritón de oro hallado en Ecbatana y conservado en el Museo Nacional de Irán, eran recipientes rituales o ceremoniales que desempeñaban un papel significativo en la cultura y la práctica religiosa de la Persia aqueménida y otras civilizaciones del mundo antiguo. Su forma característica, generalmente compuesta por un cuerpo tubular que termina en una figura de animal o en un motivo decorativo, los hace fácilmente reconocibles.
Estos artefactos solían estar hechos de materiales preciosos como oro, plata o bronce, lo que subraya su uso en contextos exclusivos, ya sea en ceremonias religiosas, banquetes reales o como ofrendas votivas. El diseño del ritón no solo tenía una función práctica, sino también simbólica. El extremo decorado con cabezas de animales como toros, leones, grifos o incluso criaturas mitológicas añadía un significado protector o divino al objeto, vinculando su uso a conceptos de fuerza, poder o fertilidad.
El uso principal de los ritones era servir como vasos para verter líquidos, generalmente vino, agua o libaciones sagradas. El líquido se vertía desde la boca del recipiente o a través del extremo decorado, dependiendo del diseño específico del ritón. En contextos ceremoniales, el acto de verter el líquido tenía un significado ritual, como honrar a los dioses, garantizar la fertilidad de la tierra o simbolizar la unión entre el gobernante y las fuerzas divinas.
En el caso del ritón de oro de Ecbatana, su material y su exquisita factura sugieren que fue destinado para un uso relacionado con la élite, como parte de un ritual de la corte o un banquete solemne. Ecbatana, una ciudad importante del imperio aqueménida, era un centro político y cultural, lo que refuerza la idea de que este artefacto tenía un significado especial, no solo funcional, sino también como una muestra de la riqueza y el refinamiento del imperio.
En conclusión, los ritones eran más que simples recipientes; eran objetos cargados de simbolismo, utilizados para actos rituales o ceremoniales que reforzaban las creencias religiosas, el prestigio de los gobernantes y la cohesión cultural en un imperio tan diverso como el aqueménida. El ritón de Ecbatana es un testimonio elocuente de la maestría artística y la profundidad espiritual de esta civilización.
El arte persa aqueménida era predominantemente monárquico, sus mayores monumentos son los palacios, que comenzaron a construirse a principios del siglo VII, algunos con inscripciones trilingües en sus paredes como las que han sido encontradas en el palacio de Pasargada en viejo persa, elamita y babilónico. (61)
El arte aqueménida, como la religión aqueménida, fue una mezcla de muchos elementos. Lo mismo que los aqueménidas eran tolerantes en materia de gobierno y costumbres locales, mientras los persas controlaran la política general y la administración del Imperio, también eran tolerantes en el arte mientras el efecto final fuese persa. En Pasargada, la capital de Ciro II y Cambises II, y en Persépolis, la ciudad vecina fundada por Darío el Grande y usada por todos sus sucesores, uno puede seguir el rastro hasta un origen extranjero de casi todos los diversos detalles en la construcción y embellecimiento de la arquitectura y de los relieves esculpidos; pero la concepción, el planeamiento y el acabado del producto son distintivamente persas.
Ciro construyó su capital, Pasargada, en el territorio original de los persas. En ella es posible apreciar la fusión de estilos de diferentes partes del Imperio, característica de los soberanos aqueménidas. Cuando decidió construir Pasargada, tenía detrás una larga tradición artística que probablemente era distintivamente irania ya que era en muchos sentidos igual a cualquier otra. La sala hipóstila en arquitectura puede hoy verse como perteneciente a una tradición arquitectónica de la meseta iraní que se remonta a través del período medo hasta al menos el principio del I milenio a. C. Las ricas obras de oro aqueménidas, que según las inscripciones parece que fueron especialidad de los medos, fue en la tradición de la delicada metalistería que se encuentra en la época de la Edad de Hierro II en Hasanlu e incluso antes en Marlik.
Este estilo artístico aqueménida es particularmente evidente en Persépolis: con su cuidadosamente proporcionada y bien organizada planta, rica ornamentación arquitectónica y magníficos relieves decorativos, el palacio es uno de los grandes legados artísticos del mundo antiguo. En su arte y arquitectura, Persépolis celebra al rey y el oficio del monarca y refleja la percepción que Darío tenía de sí mismo como el líder de un conglomerado de pueblos a los que había dado una nueva y única identidad. Los aqueménidas tomaron las formas artísticas y las tradiciones religiosas y culturales de muchos de los antiguos pueblos de Oriente Medio y los combinaron en una forma única.
Al describir la construcción de su palacio en Susa, Darío dice que «Se trajo madera de cedro de allí (una montaña llamada Líbano), la madera de yaka se trajo de Gandhara y de Carmania. El oro se trajo de Sardes y de Bactria… la piedra preciosa lapislázuli y cornelina… se trajo de Sogdiana. La turquesa de Corasmia, la plata y el marfil de Egipto, la ornamentación de Jonia, el marfil de Etiopía y de Sind (Pakistán) y de Aracosia. Los canteros que trabajaron la piedra eran de Jonia y de Sardes. Los orfebres eran medos y egipcios. Los hombres que tallaron la madera, eran de Sardes y Egipto. Los que trabajaron el ladrillo cocido, esos eran babilonios. Los hombres que adornaron el muro, esos eran medos y egipcios».
Era un arte imperial a una escala que el mundo no había visto antes. Los materiales y los artistas eran tomados de todas las tierras gobernadas por los grandes reyes, y de ese modo gustos, estilos y motivos se mezclaron juntos en un arte ecléctico y una arquitectura que en sí misma reflejaba el Imperio y el entendimiento aqueménida de cómo ese imperio debía funcionar.
La afición de los persas aqueménidas por el revestimiento arquitectónico hizo que disminuyera el rol de la escultura de bulto entero en favor de la técnica del relieve y el bajorrelieve. Los palacios estaban decorados con impresionantes bajorrelieves, imágenes decorativas algunas de tamaño colosal. En el palacio de Darío las escalinatas están decoradas con bajorrelieves de criados que suben los escalones llevando fuentes y comida. También se conservan relieves donde se muestran las ceremonias religiosas y de Año Nuevo, audiencias de Darío, banquetes y gente con ofrendas. (61).
Imagen del Amuleto-pendiente aqueménida con cabeza de leona, finales del siglo VI-IV a. C., de Susa. Museo del Louvre. Marie-Lan Nguyen y un autor más. Dominio público.

El imperio aqueménida ocupaba un territorio muy vasto, desde Pakistán por el este hasta Egipto por el oeste, y desde el mar de Aral al norte, hasta el Océano Índico al sur. Debido a la imposibilidad de administrar esa enorme extensión de forma directa desde la corte en Irán, el imperio se dividió en provincias o satrapías. De esa manera, se tenía un cierto grado de unificación. Sin embargo dicha uniformidad se cuestiona que se extendiera a las artes y que los restos materiales tuvieran algún tipo de homogeneidad.
Era un arte monumental cortesano que simbolizaba el poder del Imperio y la grandeza del poder de sus reyes. Todos los aspectos del arte aqueménida son originales. No da la impresión de ser una arte extranjero en su conjunto, ya que fue el resultado de condiciones históricas específicas, una cierta ideología y una cierta vida social que otorgó a las formas adoptadas nuevas funciones y un nuevo significado. Por lo tanto, las adopciones y las influencias son solo formales.
Las normas de la arte aqueménida, o más exactamente del estilo palaciego aqueménida, posteriormente, a mediados del siglo IV a. C., se completarían con otros modelos y motivos. El estilo palaciego aqueménida se difundió ampliamente, creando una unidad cultural de facto desde el Indo hasta el litoral de Asia Menor.
Existen ciertos tipos de edificaciones y objetos que aparecen por todo el Imperio, a menudo decorados de forma característica. Ese tipo de ornamentación se denomina en ocasiones «estilo cortesano», desde la suposición de que constituía un estilo artístico oficial.
Respecto a la arquitectura en concreto, los edificios de columnatas conocidos como apadanas se hallan en diversos sitios del Imperio. La utilización de cantería monumental a veces se ha determinado que es un indicio del periodo aqueménida, como por ejemplo en Fenicia.
El arte aqueménida comprende relieves de frisos, trabajos en metal como el Tesoro del Oxus, decoración de palacios, mampostería de ladrillos vidriados, artesanía fina (albañilería, carpintería, etc.) y jardinería. Aunque los persas tuvieron artistas, con sus estilos y técnicas, de todos los rincones de su imperio, no produjeron simplemente una combinación de estilos, sino una síntesis de un nuevo estilo persa único.
En cuanto a la iconografía, los objetos cuya decoración consiste en imágenes de personas con indumentaria meda o persa se pueden identificar con facilidad con el período aqueménida.
Había objetos en uso de forma simultánea en distintas pares del imperio: Las joyas con incrustaciones polícromas son características en este período, así como los brazaletes con cabezas de animales, o incluso bisutería, como por ejemplo los colgantes de cerámica vidriada y decorada de estilo egipcio. Asimismo la artesanía, como por ejemplo los cuencos llamados fíalas, que con frecuencia son de oro y plata. No obstante deberían considerarse casos excepcionales, ya que la mayoría de objetos de uso habitual no estaban diseminados a lo largo y ancho del imperio. Incluso resulta difícil reconocer la cerámica del periodo aqueménida. Así que al hablar de uniformidad de la cultura material el panorama es ambiguo en lo relativo a las distintas zonas como al tipo de objetos, y no solo los artísticos.
En algunas regiones centrales del imperio hay una gran influencia aqueménida, aunque en otras se da una continuación de las tradiciones autóctonas.
Bibliografía sobre arte Aqueménida
- Solé, Gerardo; Bachs, Elisenda; Castelreanas, A. (1988). Los grandes descubrimientos de la arqueología 3. Barcelona: Planeta-De Agostini. ISBN 84-395-0686-4.
- André-Salvini, Béatrice; Armbruster, Barbara; Benoit, Agnés; Briant, Pierre; Finkel, Irving; Jafar-Mohammadi, Zahra (2006). El imperio olvidado. El mundo de la Antigua Persia. Barcelona: Fundación la Caixa. ISBN 84-7664-887-1.
- Dandamaev, M.A.; Lukonin, V.G. (1980). Cultura y economía del Irán antiguo. Sabadell: Ausa. ISBN 84-86329-68-X.
- Schmidt, E.F. (1953). Persepolis I. Structures, Reliefs, Inscriptions (en inglés). Chicago: Oriental Institute Publicactions.
- Schmidt, E.F. (1957). Persepolis II. Contents of the Treasury and Other Discoveries (en inglés). Chicago: Oriental Institute Publicactions.
- King, L.W.; Thompson, R.C. (1907). The Inscription of Darius the Great at Behistun (en inglés). Londres.
- Walker, C.B.F. (1997). Curtis, J.E., ed. Achaemenid chronology and the Babylonian sources (en inglés).
- Seidi, U. (1976). «Ein relief Dareios I in Babylon». Archäologische Mitteilungen aus Iran (en alemán) (9).
- Haenrick, E. (1997). Curtis, J.E., ed. Babylonia under Achaemenid rule (en inglés).
- Curtis, J.E. (1995). «Tehe Achaemenid period in Northern Iraq». En Briant, Pierre, ed. (en inglés).
- Curtis, J.E. (19952). «Greek Influence on Achaemenid Art and Architecture». En Villinga, A., ed. The Greeks in teh East (en inglés) (Londres: British Museum).
- Moorey, P.R.S. (1980a). «Cemeteries of the First Millenium BC a Deve Hüyuk, near Carchemish, Salvages by T.E. Lawrence and C.I. Woolley in 1913». BARS-S87 (en inglés) (Oxford).
- Stucky, R.A. (1998). «Le sanctuaire d’Échmoun à Sidon». National Museum News (en francés).
- Stucky, R.A.; Mathys, H.P. (2000). «Le sanctuaire sidonien d’Échmoun. Aperçu historique du site, des fouilles et des découvertes faites à Bostan ech-Cheikh». Baal (en francés) (4).
- Jidejian, N. «Greater Sidon and its cities of the dead». National Museum News (en inglés).
- Litvinsky, B.A.; Pichikiyan, I.R. (2000). The Hellenistic Temple of the Oxus in Bactria (South Tajikistan (en inglés). Moscú.
- Bivar, A.D.H. (1988). «The Indus Lands». Cambridge Ancient History (en inglés) 4 (2ª edición).
- Gnoli, Gherardo (1993). «Dahan-e Golaman». Encyclopaedia Iranica (en inglés) 6.
Arquitectura aqueménida
(en persa: معماری هخامنشیان) se refiere a los logros arquitectónicos del imperio aqueménida, manifestados en la construcción de ciudades espectaculares utilizadas para el gobierno y habitación de los ciudadanos. (Persépolis, Susa, Ecbatana), templos construidos para la veneración y reuniones (como los templos del Zoroastrismo), y mausoleos erigidos en honor de los reyes caídos (como la tumba de Ciro II el Grande). La característica por excelencia de la arquitectura persa era su naturaleza ecléctica con elementos asirios, y de la Grecia asiática, todos incorporados, y aún manteniendo una identidad persa única que se aprecia en el producto terminado. La arquitectura aqueménida está clasificada académicamente en Arquitectura persa en términos de su estilo y diseño.
El patrimonio arquitectónico aqueménida, comenzando con la expansión del imperio alrededor de 550 a. C., fue un periodo de crecimiento artístico que dejó un extraordinario legado arquitectónico que va desde la solemne tumba de Ciro el Grande en Pasargada a las espléndidas estructuras de la opulenta ciudad de Persépolis. Con el advenimiento del Imperio sasánida, la dinastía sasánida (224-624 d. C.) revivió la tradición aqueménida con la construcción de templos dedicados al fuego, y palacios monumentales. Las estructuras existentes más llamativas a día de hoy quizá sean las ruinas de Persépolis, una ciudad antaño opulenta establecida por el rey aqueménida Darío I para funciones gubernamentales y ceremoniales, y que también tenía la función de ser una de las cuatro capitales del imperio. Se tardarían 100 años en terminar Persépolis, y finalmente fue saqueada y quemada por las tropas de Alejandro Magno en 330 a. C. Infraestructuras arquitectónicas similares también se erigieron en Susa y Ecbatana por Darío el Grande, sirviendo funciones similares que Persépolis, tales como la recepción de dignatarios y delegados extranjeros, realización de ceremonias imperiales y deberes, y también albergaba a los reyes.
- Charles Henry Caffin (1917). How to study architecture. Dodd, Mead and Company. p. 80.
- Fallah’far, Sa’id (2010). The Dictionary of Iranian Traditional Architectural Terms (Persian: فرهنگ واژههای معماری سنتی ایران). Kamyab Publications. p. 44. ISBN 978-964-350-316-1.
- Marco Bussagli (2005). Understanding Architecture. I.B.Tauris. p. 211.
- Charles Gates (2003). Ancient cities: the archaeology of urban life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome. Psychology Press. p. 186.
Panorámica de las ruinas de Persépolis. Elnaz Sarbar – Taken by Elnaz Sarbar, cropped and adjusted by User:Kaveh – Original. CC BY-SA 2.0. Original file (1,600 × 1,200 pixels, file size: 357 KB).
Demografía
El Imperio aqueménida llegó a abarcar un área de 5,5 millones de km², (62) con una población de 30 a 35 millones de habitantes según el historiador Makis Aperghis, (63) distribuidos de la siguiente manera: cinco a seis millones en Egipto, dos millones en Sogdiana y Bactria, medio millón en Margiana, medio millón en el centro y este de Persis, un millón en Susiana y oeste de Persis, medio millón en el norte de Siria, dos millones en Cilicia, cinco millones en el oeste y sur de Asia Menor, millón y medio a dos millones en el sur de Siria y Palestina, cinco a seis millones en Mesopotamia y al menos siete millones en las regiones más orientales del Imperio.(64) El historiador Colin McEvedy da la estimación más baja, unos diecisiete millones en total. Los distribuía del siguiente modo: tres millones y medio para Egipto, doce millones en Asia Occidental y millón y medio para Asia Central y el valle del Indo. (65) Otro autor, Walter Scheidel, da una cifra intermedia de veinte a veinticinco millones, (66) equivalente al 12% de la población mundial de la época.(67)
Referencias
- R. Schmitt (2011). «Achaemenid Dynasty». Encyclopædia Iranica.
- Shapour Shahbazi, Alireza (2012). Touraj Daryaee, ed. The Oxford handbook of Iranian history. Oxford: Oxford University Press. p. 131. ISBN 978-0-19-973215-9. doi:10.1093/oxfordhb/9780199732159.001.0001.
- Amélie Kuhrt (2002): El Oriente Próximo en la Antigüedad (volumen dos, pág. 298). Barcelona: Crítica, 2002. ISBN 84-8432-163-0.
- Sacks, David; Murray, Oswyn; Brody, Lisa (2005). Encyclopedia of the Ancient Greek World. Infobase Publishing. p. 256. ISBN 978-0-8160-5722-1.
- Ulrich Wilcken (1967). Alexander the Great. W.W. Norton & Company. p. 146. ISBN 978-0-393-00381-9. (requiere registro).
- Taagepera, Rein (1979). «Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D». Social Science History 3 (3/4): 123. JSTOR 1170959. doi:10.2307/1170959. «A superimposition of the maps of Achaemenid and Alexander’s empires shows a 90% match, except that Alexander’s realm never reached the peak size of the Achaemenid realm.»
- Schmitt, Rüdiger (21 de julio de 2011). «Achaemenid Dynasty». Encyclopædia Iranica. Archivado desde el original el 29 de abril de 2011. Consultado el 4 de marzo de 2019.
- Kuhrt, Amélie: The Ancient Near East: C.3000-330 B.C.. Routledge, 1995. ISBN 0-415-16762-0; págs. 647-652. Disponible en línea (en inglés).
- Una tablilla administrativa hallada en Persépolis (Stolper, M. W.; & Tavernier, J. (2007), «An Old Persian Administrative Tablet from the Persepolis Fortification», ARTA 2007.001). Se desconoce si el documento refleja una práctica más extendida o se trata de un caso excepcional.
- Véase Papiros de Elefantina.
- G. Cameron: Persepolis treasury tablets;
R. Hallock: Persepolis fortification tablets. - Ch. Gates: «The place of the achaemenid persian period in archaeological research in Cilicia and Hatay (Turkey)», en P. Briant y R. Boucharlat: «L’archéologie de l’empire achéménide: nouvelles recherches», en Persika, 6. París: Éditions de Boccard, 2005.
- Van de Mieroop, Marc (25 de junio de 2015). A history of the ancient Near East ca. 3000–323 BC (Third edición). Chichester, West Sussex, UK. ISBN 978-1-118-71817-9. OCLC 904507201.
- Schmitt, R: «Achaemenid dynasty», en Encyclopaedia iranica.
- R. Schmitt: «Cispis», en Encyclopaedia iranica. Su bisnieto Ciro II le otorga tal título en el Cilindro de Ciro.
- Shahbazi, A. Sh.: «Arsames» y «Ariaramna», en Encyclopaedia iranica.
- M. Waters: «Cyrus and the achaemenids», en Iran, 42, 2004; con bibliografía anterior.
- Muhammad A. Dandamaev: A political history of the achaemenid empire. Brill Academics Publisher, 1990. ISBN 978-90-04-09172-6. Páginas 14-. Disponible en línea (en inglés).
- En caso de considerarse la inscripción de Arsames como auténtica, Ciro también habría sucedido al todavía viviente Arsames como rey de Persia, uniendo así los reinos de Anshan y Persia.
- Anteriormente se solía considerar el año 547 a. C. como la fecha de la conquista (cf. Dandamaev, op. cit.), pero estudios más recientes han demostrado que esto se basaba en una interpretación errónea de la Crónica de Nabonido (R. Rollinger, «The Median «Empire», the End of Urartu and Cyrus’ the Great Campaign in 547 B.C.«; L. Lendering, «The End of Lydia: 547? Archivado el 6 de septiembre de 2013 en Wayback Machine.»; con bibliografía anterior).
- Kuhrt, Amélie (1983-02). «The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy». Journal for the Study of the Old Testament (en inglés) 8 (25): 83-97. ISSN 0309-0892. doi:10.1177/030908928300802507. Consultado el 20 de abril de 2023.
- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander : a history of the Persian Empire. Eisenbrauns. ISBN 978-1-57506-574-8. OCLC 785943651. Consultado el 20 de abril de 2023.
- Isaías 41:2–4; 45:1–3
- Briant 2002, pág. 79.
- En general, véase Briant 2002, págs. 46, 79.
- Bardiya also called Smerdis en Wayback Machine.
- Nidintu-Bêl (en inglés)
- Briant 2002, p. 675. El historiador griego Polibio señala que Ecbatana fue ampliada lujosamente con columnas doradas y tejas en el tejado de plata y cobre (Polibio, 10.27.12).
- Briant 2002, pp. 676-677
- Artículo «Achaemenid Dynasty», en Encyclopaedia Iranica.
- Para esta sección, véase P. Briant, «Class system» ii. «In Median and Achaemenid Periods», en Encyclopaedia Iranica.
- Heródoto: Los nueve libros de la Historia. Año 1989. Biblioteca Edaf. Traducción de P. Bartolomé Pou. ISBN 84-7640-351-8.
- M. Dandamayev, «Foreign Slaves on the Estates of the Achaemenid Kings and their Nobles,» en Trudy dvadtsat’ pyatogo mezhdunarodnogo kongressa vostokovedov II, Moscú, 1963, pp. 151-52
- Briant 2002, pp. 302-324.
- Briant 2002, pp. 324-338.
- Artículo «Achaemenid Satrapies», en Encyclopaedia Iranica (en inglés).
- Cameron, George (1973): «The Persian satrapies and related matters», Journal of Near Eastern Studies 32, pp. 47-56; Cook, J.M.: «The rise of the Achaemenids and establishment of their empire«, pp. 261-262, en Ilya Gershevitch, The Cambridge History of Iran; Briant (2002), pp. 63-67, 177, 338-347, 390-391, 909.
- Briant 2002, pp. 338-349
- Sobre la etimología del nombre no existe unanimidad: para los antiguos griegos, hacía referencia a Darío el Grande, pero entre los historiadores modernos está extendida la opinión de que se relaciona con una forma hipotética del antiguo persa *dari («dorado»).
- No existe consenso acerca de si la figura representada es el propio rey aqueménida, un héroe o una divinidad.
- Heródoto, v, 53.
- Kuhrt, Amélie: El Oriente Próximo en la Antigüedad, vol. 2. ISBN 84-8432-163-0. Página 348.
- Liverani, M. El Antiguo Oriente: Historia, sociedad y economía, p. 714.
- Cowley, A. (1923): Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., Clarendon Press, pp. 248-271; Tavernier, J. (2001): «An Achaemenid Royal Inscription», JNES 60 n. 3.
- Ware, James R. and Kent, Roland G. (1924). «The Old Persian Cuniform Inscriptions of Artaxerxes II and Artaxerxes III». Transactions and Proceedings of the American Philological Association 55: 52-61. doi:10.2307/283007. p. 53
- Gershevitch, Ilya (1964). «Zoroaster’s own contribution». Journal of Near Eastern Studies 23 (1): 12-38. doi:10.1086/371754. p. 20.
- Dandamayev, Muhammad (2003). «Persepolis Elamite Tablets». Encyclopedia Iranica. Archivado desde el original el 19 de mayo de 2006. Consultado el 9 de enero de 2007.
- Para los documentos arameos recientemente hallados en Afganistán, véase Naveh, Joseph & Shaked, Shaul (2006), Ancient Aramaic Documents from Bactria, Studies in the Khalili Collection, Oxford: Khalili Collections, ISBN 1-874780-74-9. Para Asia Menor, Achemenet.com > Documents > textes epigraphics d’Anatolie.
- Shaked, Saul (1987). «Aramaic». Encyclopedia Iranica 2. New York: Routledge & Kegan Paul. pp. 250-261. p. 251.
- Frye, Richard N. (1955). «Review of G. R. Driver’s «Aramaic Documents of the Fifth Century B. C.»». Harvard Journal of Asiatic Studies 18 (3/4): 456-461. doi:10.2307/2718444. p. 457.
- Geiger, Wilhelm & Ernst Kuhn (2002). Grundriss der iranischen Philologie: Band I. Abteilung 1. Boston: Adamant. pp. 249ff.
- Heródoto. Historias. «[…] más todavía ellos adoptan todo tipo de lujos cuando oyen hablar de ellos, y en particular han aprendido de los helenos a tener relaciones con chicos[…]»
- Plutarco. Sobre la malicia de Heródoto. «El propio Heródoto dice que los persas aprendieron la profanación del propio sexo masculino de los griegos. Sin embargo, ¿cómo podían los griegos haber enseñado esta impureza a los persas, entre quienes, como han confesado muchos, los chicos se castraban mucho antes de que llegaran a los mares griegos?»
- Garrison, Mark B. and Root, Margaret C. (2001). Seals on the Persepolis Fortification Tablets, Volume 1. Images of Heroic Encounter (OIP 117). Chicago: Online Oriental Institute Publications. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2013. Consultado el 9 de enero de 2007.
- Insler, Stanley (1975). «The Love of Truth in Ancient Iran». Archivado desde el original el 5 de mayo de 2007. Consultado el 9 de enero de 2007. En Insler, Stanley; Duchesne-Guillemin, J. (ed.) (1975). The Gathas of Zarathustra (Acta Iranica 8)’. Liege: Brill..
- «Darius, Behishtan (DB), Column 1». De Kent, Roland G. (1953). Old Persian: Grammar, texts, lexicon. New Haven: American Oriental Society.
- (Dârayavauš \ xšâyathiya \ vašnâ \ Auramazdâha \ adam \ xšâyathiya \ amiy \ Auzamazdâ \ xšaçam \ manâ \ frâbara \ thâtiy, I:XI-XII) «The Behistun Inscription (translation I)» Archivado el 24 de marzo de 2015 en Wayback Machine., en Livius. Articles on ancient history, en inglés).
- [1]
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 8 de agosto de 2016. Consultado el 10 de enero de 2006.
- Texto 1.181 de Heródoto.
- Ghirshman, Roman (1964). Persia: protoiranios, medos y aqueménidas. Madrid, Aguilar.
- Turchin, 2006, p. 222.
- Aperghis, 2006, p. 54.
- Aperghis, 2006, pp. 54-56.
- McEvedy, 1978, p. 125.
- Scheidel, 2007, p. 63.
- Scheidel, 2020, p. 103.
Bibliografía
Citada
- Aperghis, Makis (2006). «Population – production – taxation -coinage: a model for the Seleukid economy». En Archibald, Zofia H.; Davies, John; Gabrielsen, Vincent; Graham, Oliver, ed. Hellenistic Economies (en inglés). Londres: Taylor & Francis. pp. 49-73. ISBN 9781134565924.
- Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire (en inglés). Ann Arbor: Pennsylvania State University Press & Eisenbrauns. ISBN 9781575061207.
- McEvedy, Colin; Richard, Jones (1978). Atlas of World Population History (en inglés). Harmondsworth: Puffin.
- Scheidel, Walter (2001). «Demography». En Scheidel, W.; Morris, I.; Saller, R., ed. The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 38-86. ISBN 9789004115255.
- Scheidel, Walter (2020). «The Scale of Empire: Territory, Population, Distribution». En Bang, Peter Fibiger; Bayly, C. A.; Scheidel, Walter, ed. The Oxford World History of Empire: The Imperial Experience (en inglés) I. Oxford: Oxford University Press. pp. 91-110. ISBN 978-0-19-977311-4.
- Stronach, David (1997). «Darius at Pasargadae: A neglected Source for the History of Early Persia». Topoi (en inglés) (Suppl. 1): 351-363.
- Stronach, David (1997). «Anshan and Parsa: Early Achaemenid History, Art and Architecture on the Iranian Plateau». Mesopotamia and Iran in the Persian Period: Conquest and Imperialism 539–331 (en inglés). Londres: British Museum Press. pp. 35-53.
- Turchin, Peter; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D. (2006). «Orientation of Historical Empires». Journal of World-Systems Research (en inglés) XII (2): 218-229. ISSN 1076-156X. Archivado desde el original el 17 de mayo de 2016. Consultado el 22 de enero de 2021.
Sugerida
- Bengtson, Hermann (1973). Griegos y persas: El mundo mediterráneo en la Edad Antigua I. Madrid: Siglo XXI.
- Cook, John Manuel (1983). The Persian Empire (en inglés). Nueva York: Schocken Books. ISBN 9780805238464.
- Dandamaev, Muhammed Abdulkadirovich; Lukonin, Vladimir Grigorevich; Dandash, Essmat A. (1991). Cultura y economía del Irán antiguo. Sabadell: Ausa. ISBN 9788486329686.
- Frye, Richard Nelson (1984). The History of Ancient Iran (en inglés). Múnich: C. H. Beck. ISBN 9783406093975.
- Olmstead, Albert Ten Eyck (1948). History of the Persian Empire (en inglés). Chicago: University of Chicago Press.
- Wiesehöfer, Josef (1998). Das antike Persien von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. (en alemán). Zúrich: Artemis & Winkler.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Imperio aqueménida.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Imperio aqueménida.- El primer Imperio Persa (www.digitalreview.com.ar).
- «Los inicios de la dinastía Aqueménida y la formación del Imperio Persa» – Israel Campos Méndez (pdf) (www.laiesken.net).
- Irán, la Gloria olvidada – Película documental sobre el Antiguo Irán (aqueménidas y sasánidas) Archivado el 28 de abril de 2010 en Wayback Machine. (www.farsmovie.com).
- Achemenet El principal recurso electrónico para el estudio de la historia, la literatura y la arqueología del Imperio persa (www.achemenet.com).
- Persépolis antes de la incursión (proyecto de gira virtual en www.virtualtourengine.com).
- Museo aqueménida virtual e interactivo(Mavi) (www.museum-achemenet.college-de-france.fr).
- Livius.org sobre Achaemenids
- Livius.org sobre Achaemenid Royal Inscriptions Archivado el 18 de diciembre de 2016 en Wayback Machine.
- Arte aqueménida en la Iran Chamber Society (www.iranchamber.com)
- Proyecto de archivo de fortificación de Persépolis (persepolistablets.blogspot.com).
- Fotos de los portadores de tributos de las 23 satrapías del Imperio aqueménida, de Persépolis Archivado el 31 de agosto de 2021 en Wayback Machine. (www.persianempire.info).
- Thomas R. Martin: An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander (Panorama de la historia de la Grecia Antigua desde la época micénica hasta la de Alejandro); texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus.
- The Attack on the Persian Empire (‘el ataque al Imperio persa’ por parte de Alejandro).
- Esta página se editó por última vez el 20 marzo 2025 a las 00:48.
- El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución-Compartir-Igual 4.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales.