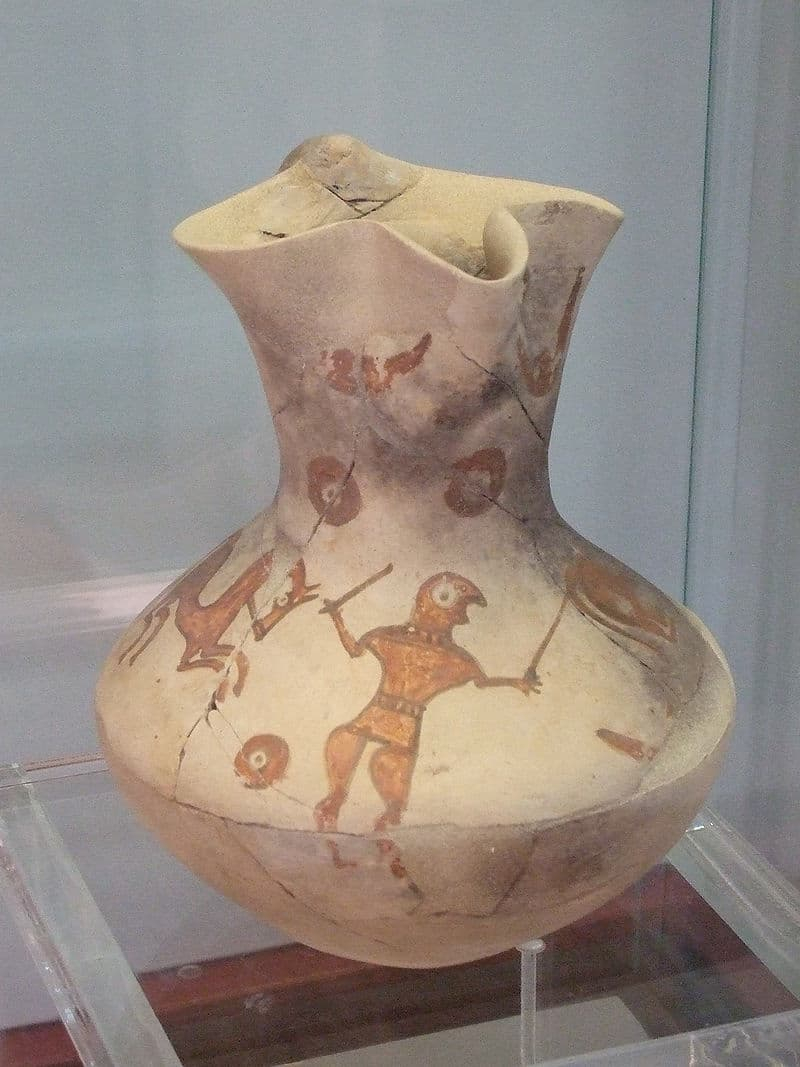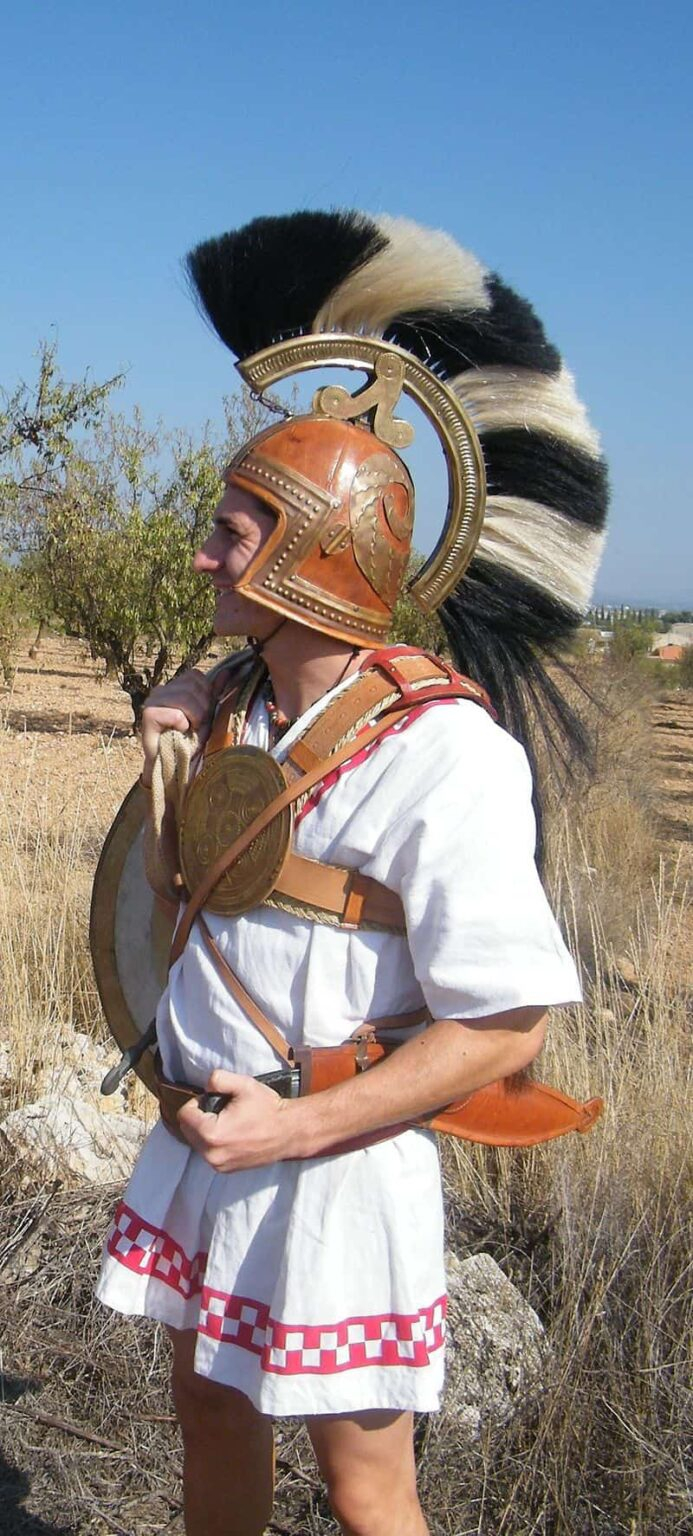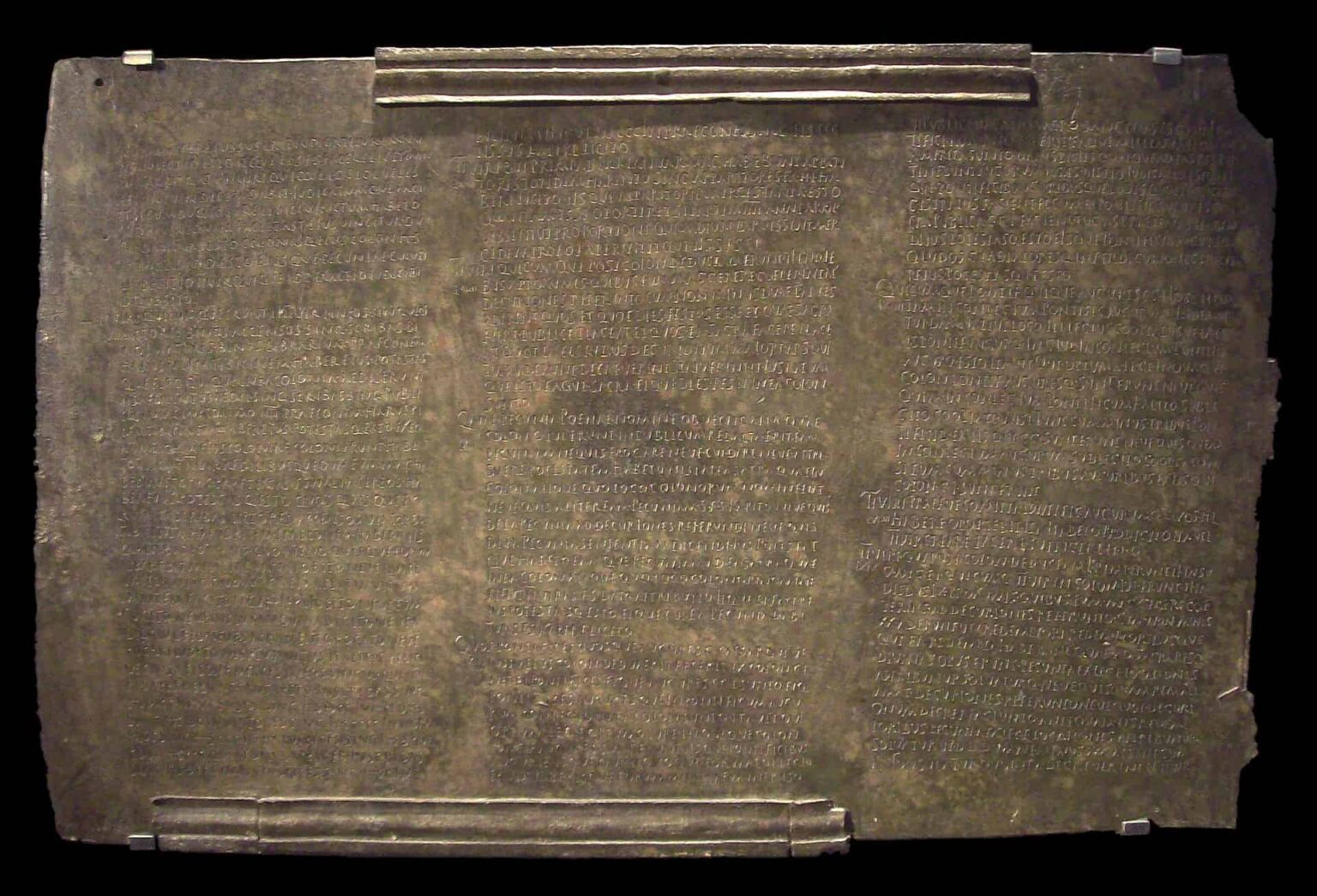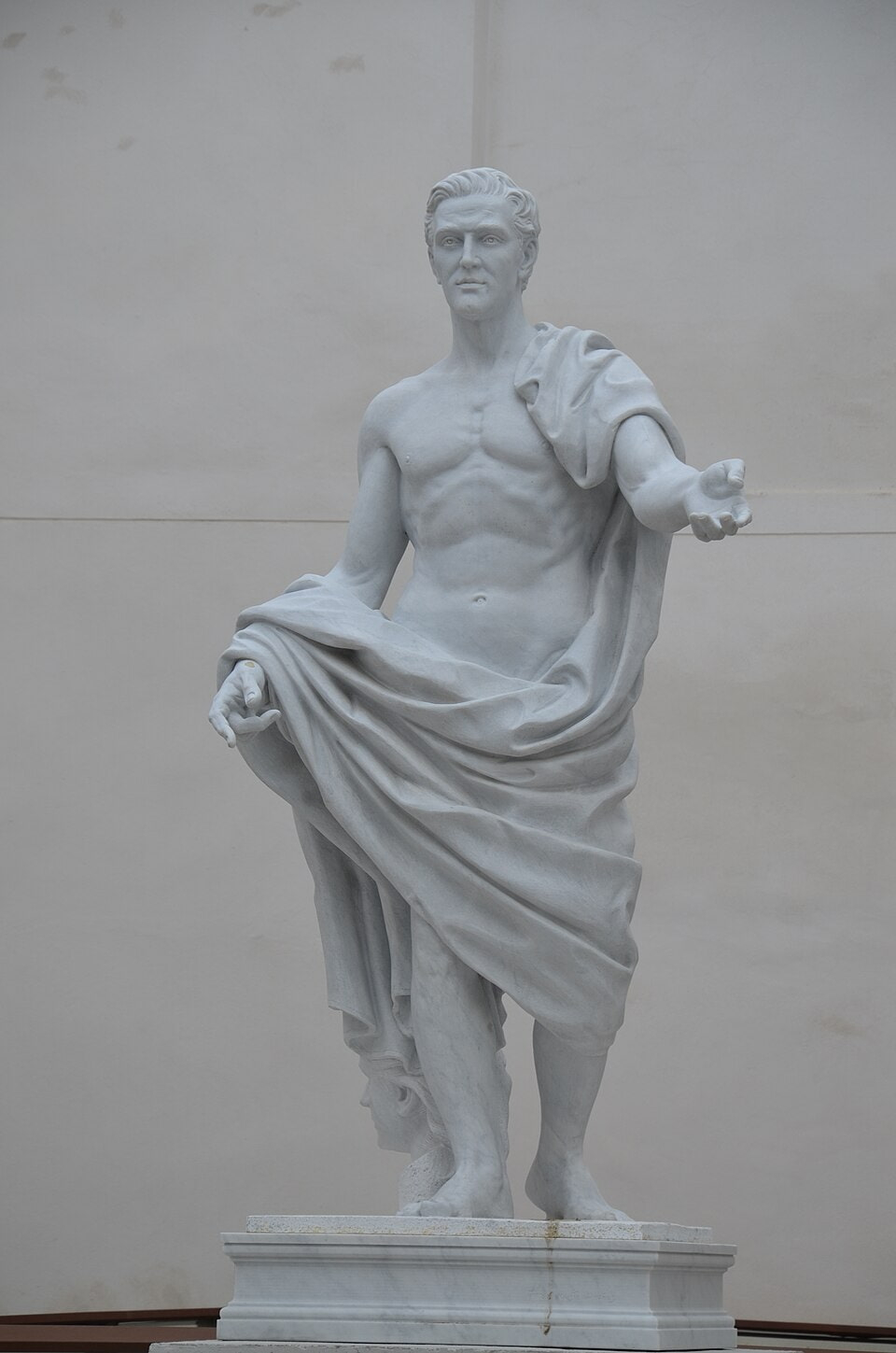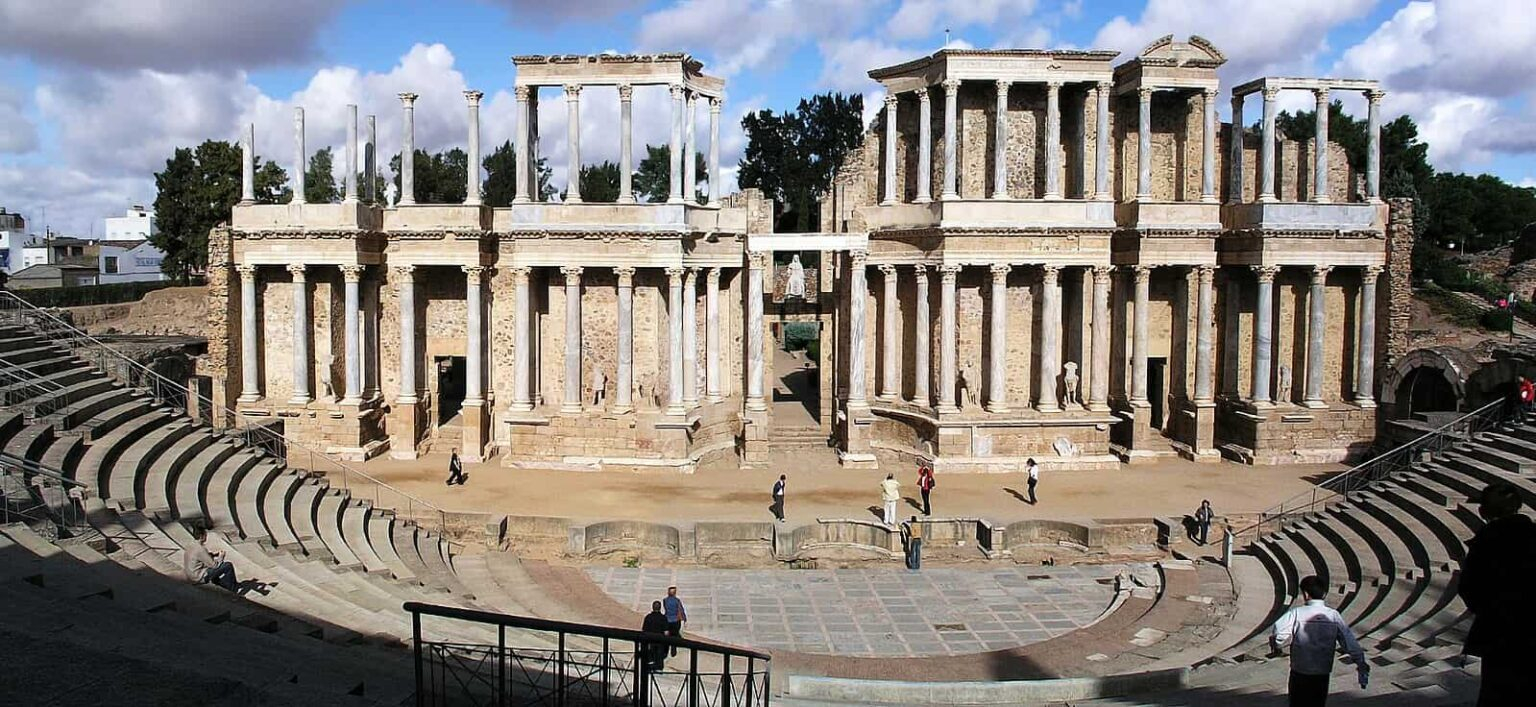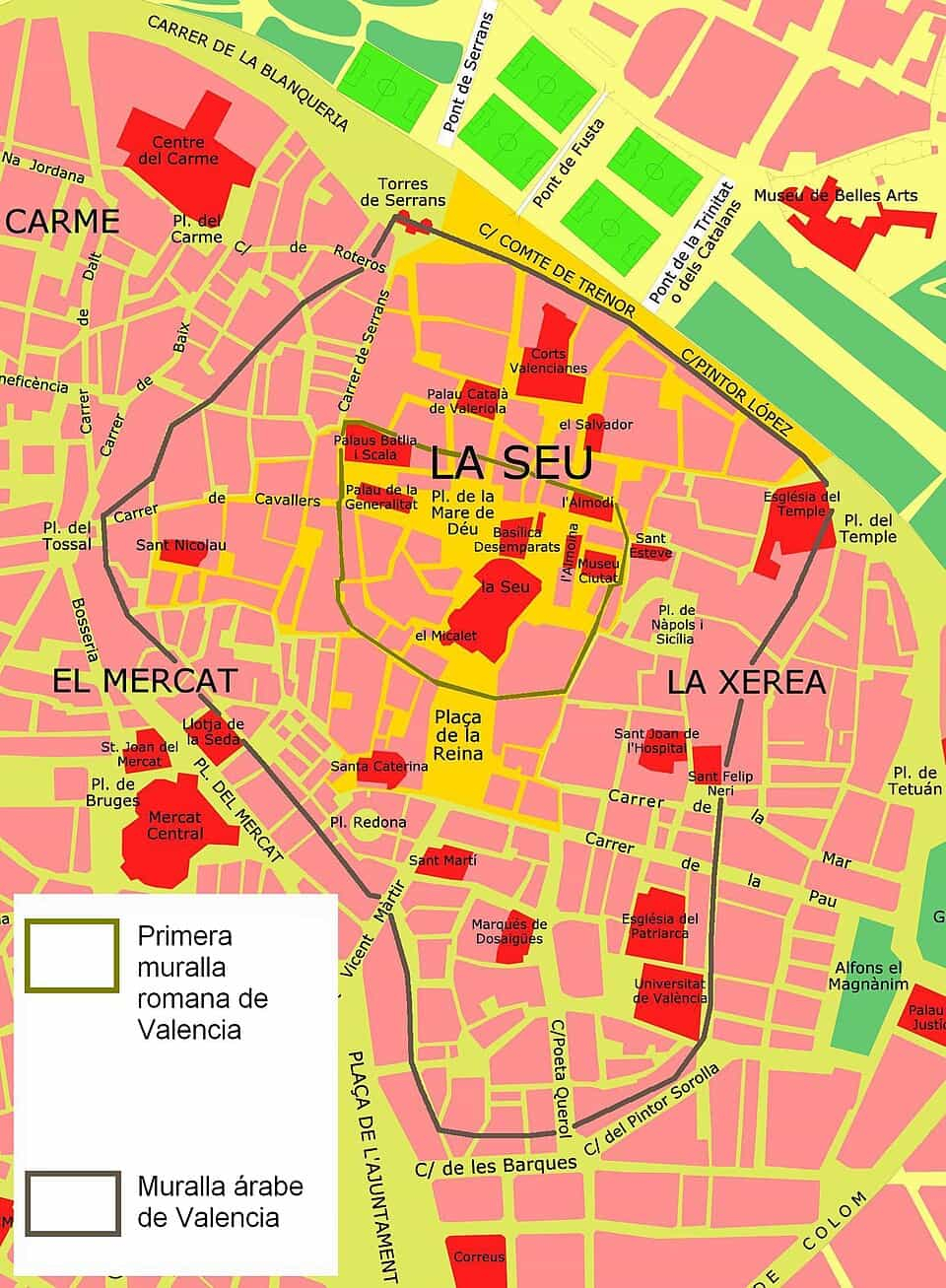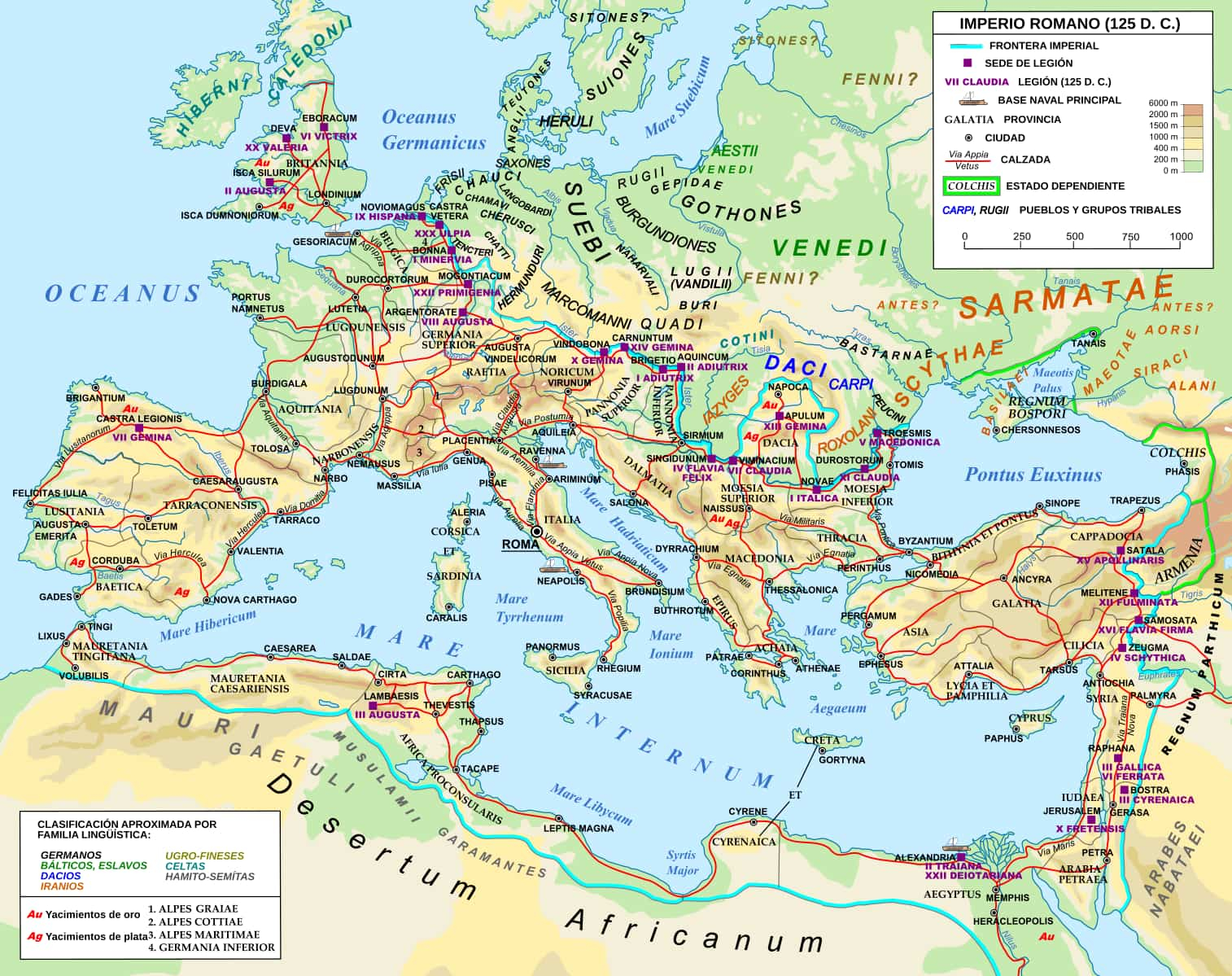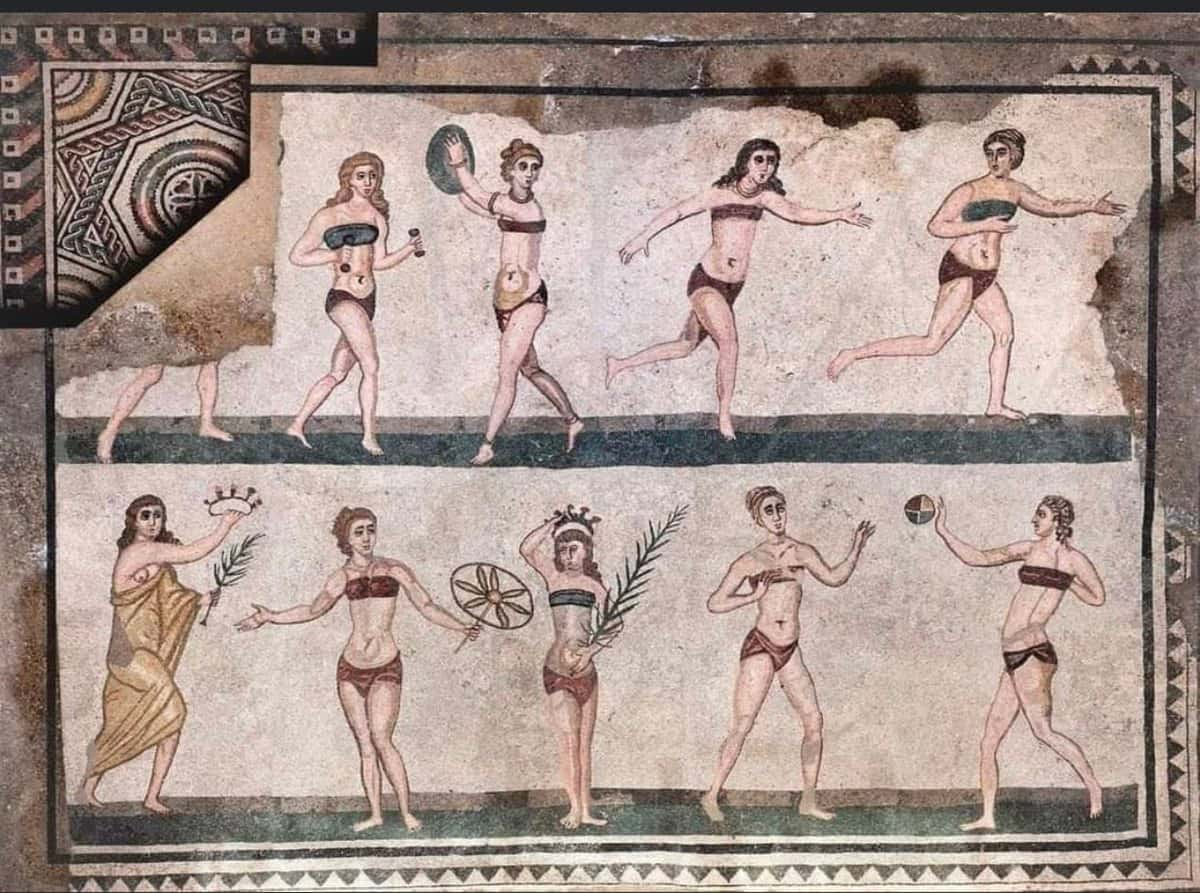El puente sobre el río Guadalquivir, al fondo la Torre de la Calahorra. Este monumento está declarado en el registro de bienes de interés cultural del patrimonio histórico español. Foto: Rafesmar. CC BY-SA 4.0. Original file (5,184 × 3,456 pixels, file size: 3.99 MB). Ver art. principal.
El Puente Romano de Córdoba, que cruza el río Guadalquivir, fue construido en el siglo I a. C. durante la época romana, probablemente bajo Augusto. Sustituyó a un antiguo paso de madera y se convirtió en una infraestructura clave de la Vía Augusta, que conectaba la región bética con el resto de Hispania y el Mediterráneo.
Con sus dieciséis arcos de piedra, este puente ha sido reformado y mantenido a lo largo de los siglos —visigodos, musulmanes y cristianos lo adaptaron a sus necesidades—, lo que explica su excelente estado de conservación actual. Es uno de los ejemplos más notables de la durabilidad de la ingeniería civil romana en la península ibérica.
Al extremo sur del puente se alza la Torre de la Calahorra, una fortificación de origen islámico erigida para proteger el acceso a la ciudad. Reformada en época cristiana, hoy alberga un museo histórico y constituye, junto al puente, un conjunto monumental que ilustra la superposición de culturas que caracteriza a Córdoba.
El Imperio romano fue una de las estructuras políticas, culturales y territoriales más vastas y duraderas de la Antigüedad. A lo largo de más de cinco siglos, Roma extendió su dominio desde las islas británicas hasta el desierto de Arabia, y desde el Atlántico hasta las orillas del Éufrates, creando un espacio unificado en torno al Mediterráneo que los antiguos llamaron Mare Nostrum, “nuestro mar”.
Más allá de su poder militar, Roma supo articular un modelo de gobierno, derecho y cultura que dejó una huella indeleble en la historia posterior. Su red de calzadas, acueductos, ciudades planificadas y monumentos públicos transformó paisajes enteros y facilitó la integración económica y administrativa de territorios muy diversos. La expansión del latín, del derecho romano y de las instituciones imperiales dio forma a buena parte de la identidad de Europa occidental y del Mediterráneo.
El Imperio no fue solo una maquinaria política: fue también un espacio de intercambio intenso, donde pueblos, religiones e ideas convivieron, se mezclaron y dieron lugar a nuevas formas de vida. Aun tras su caída en Occidente en el siglo V, su legado continuó vivo durante siglos en las lenguas, las leyes, la religión, el urbanismo y la memoria cultural de los pueblos que habían formado parte de él.
Máxima expansión del Imperio romano. (Año 117 d.C). Mapa: ArdadN de Wikipedia en inglés. Spanish version Nachosan. Dominio Público. Original file (SVG file, nominally 2,180 × 1,600 pixels, file size: 1.89 MB).

Se conoce como Hispania romana a los territorios de la península ibérica y las islas Baleares durante el periodo histórico de dominación romana.
Este periodo se encuentra comprendido entre 218 a. C. (fecha del desembarco romano en Ampurias) y los principios del siglo V (cuando, tras la caída del Imperio romano de Occidente, en 476, entran los visigodos en la Península, sustituyendo a la autoridad de Roma). A lo largo de este extenso periodo de prácticamente siete siglos, tanto la población como la organización política del territorio hispánico sufrieron profundos e irreversibles cambios, y quedarían marcadas para siempre con la inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas.
De hecho, tras el periodo de conquistas, Hispania pasó a ser en una parte fundamental del Imperio romano, proporcionando a este un enorme caudal de recursos materiales y humanos, y siendo durante siglos una de las partes más estables del mundo romano y cuna de algunos gobernantes del imperio.
El proceso de asimilación del modo de vida romano y su cultura por los pueblos sometidos se conoce como romanización. El elemento humano fue su más activo factor, y el ejército el principal agente integrador.
La sociedad hispana se organizó como la del resto del Imperio romano, en hombres libres y esclavos. Los hombres libres podían participar en el gobierno, votar en las elecciones y ser propietarios de tierras. Los esclavos, en cambio, no tenían ningún derecho y eran propiedad de algún hombre libre. Las mujeres podían ser libres o esclavas, pero no tenían los mismos derechos que los hombres.
-Introducción
-Terminología: Iberia e Hispania
-Historia:
A-Conquista de Hispania.
– Introducción
– La invasión de Roma
– La guerra entre Cartago y Roma
– Las guerras de conquista
– Viriato y la rebelión de Lusitania
– La guerra contra los pueblos celtíberos
– Numancia
– Las guerras civiles
– Las guerras cántabras
B- Romanización de Hispania.
– Introducción. Definición
– Organización política. Divisiones administrativas.
– Instituciones y administración
– Derecho romano y ciudadanía
– Religión y culto imperial
– Transformación de las élites indígenas
– La organización política local
– Las magistraturas locales
– La Curia
– La Lengua y cultura latina
C- Economía y sociedad
– Agricultura, minería y comercio
– Vías romanas y comunicaciones
– Vida urbana y rural
– Esclavitud y estratos sociales
D- Ciudades
Las primeras ciudades privilegiadas con el estatuto de colonia romana fueron:
- Corduba (Corduba Colonia Patricia, actual Córdoba) en el 46 a. C.
- Tarraco (Colonia Iulia Vrbs Triumphalis Tarraconensis, actual Tarragona) en el 45 a. C.
- Emerita (Colonia Iulia Augusta Emerita, actual Mérida) en el 25 a. C.
- Carthago Nova (Colonia Vrbs Iulia Nova Carthago, actual Cartagena) en el 44 a. C.
- Valentia edetanorum.
- Hispalis (Colonia Iulia Romula Hispalis, actual Sevilla) en el 45 a. C.
- Cesaraugusta (Colonia Caesar Augusta, actual Zaragoza) en el 14 a. C.
- Astigi (Colonia Augusta Firma Astigi, actual Écija) en el 14 a. C.
- Illici (Colonia Iulia Ilici August, actual Elche).
- Tucci (Colonia Augusta Tuccitana, actual Martos)
- Acci (Colonia Iulia Gemela Acci, actual Guadix).
-Obras militares
-Obras civiles
-Calzadas y vías
-Puentes y acueductos
-Las infraestructuras urbanas
-La transformación de las sociedades prerromanas
-Crisis y transformación (siglos III–V)
-Legado romano en Hispania
-Documental: “La romanización de Hispania”
-Referencias y Bibliografía
Terminología: Iberia e Hispania
El topónimo latino Hispania era el nombre que los romanos daban a la península ibérica y territorios asociados. La etimología del término Hispania es discutida, con varias hipótesis alternativas sobre su procedencia. En general, las fuentes señalan que existía con anterioridad a los romanos, pues el término Hispania no presenta una raíz latina. Tampoco parece tener origen griego, lo que ha llevado a la formulación de distintas teorías sobre su origen, siendo algunas controvertidas.
Las etimologías más aceptadas en la actualidad prefieren suponer un origen fenicio de la palabra. En 1674, el francés Samuel Bochart, basándose en un texto de Gayo Valerio Catulo donde llama a España cuniculosa (‘conejera’), propuso que ahí podría estar el origen de la palabra España. De esa forma, dedujo que en hebreo (lengua semítica, emparentada con el fenicio) la palabra spʰ(a) n (שָׁפָן) podría significar ‘conejo’, ya que el término fenicio *i-špʰanim literalmente significaría: ‘de damanes’ (špʰanim es la forma plural de šapʰán, ‘damán’, Hyrax syriacus, unos mamíferos similares al conejo extendidos por África y el Creciente Fértil), que fue como los fenicios decidieron, a falta de un vocablo mejor, denominar al conejo Oryctolagus cuniculus, animal poco conocido por ellos y que abundaba en extremo en la península. Otra versión de esta misma etimología sería *ʾi-špʰanim ‘Isla de conejos’ (o, de nuevo literalmente, damanes). Esta segunda explicación se hace necesaria porque en latín clásico la H se pronunciaba aspirada, haciendo imposible derivarla de la S sorda inicial (leyes de Grimm y Verner).
Otra posibilidad respecto de la raíz fenicia span es su significado de ‘oculto’, que indicaría que tomaban a Hispania como un país escondido y remoto.
Por otra parte, el conejo no era el único animal que llamaba la atención por su abundancia. Los griegos llamaron a la península Ophioússa, que significa ‘tierra de serpientes’, que luego cambiaron por Iberia, pues iber era una palabra que oían constantemente entre los habitantes de la península. Es un término geográfico, aunque no se le puede asignar en concreto al río Ebro, ya que se oía del mismo modo por toda la Andalucía actual. Algunos lingüistas piensan que significaba simplemente ‘río’, pero todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre la palabra.
Otra posibilidad, propuesta por el sevillano Trigueros en 1767, la derivaría del fenicio *sp(a)n (norte), como era la península ibérica con respecto al norte de África, desde donde fenicios y cartagineses llegaban a ella, de manera que *I-Span-ya sería la ‘isla del Norte’.
En cuanto a la citada hipótesis de que Hispania provendría del fenicio *´y-spn-y´ (pro. I-span-ia), que significaría «isla de los conejos», es importante señalar que si bien el término spn («conejo») está documentado desde el segundo milenio antes de Cristo en ciertos textos ugaríticos, no puede decirse lo mismo del nombre de España o Ispania con tal forma, «I-spn-ya», que de momento –cualquiera que sea su significado etimológico– es solo una suposición, pues no ha sido hallada hasta la fecha ni una sola inscripción donde pueda leerse la secuencia completa: ´y-spn-y´ (pro. I-span-ia).
Los fenicios constituyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, Málaga (Malaka) o Cádiz (Gádir). Los romanos tomaron la denominación de los vencidos cartagineses, cuya principal capital estaba situada en Qart Hadasht (actual Cartagena), interpretando el inicio ʔi- como ‘costa, isla; o tierra’, con -ya con el significado de ‘región’. Los romanos le habrían dado a Hispania el significado de ‘tierra abundante en conejos’, un uso recogido por Cicerón, César, Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y, en particular, Catulo, que se refiere a Hispania como península cuniculosa (en algunas monedas acuñadas en la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania como una dama sentada y con un conejo a sus pies). Abundando en el origen fenicio del término, Isidoro de Sevilla, en sus Etimologías, postula que tiene su origen en Ispani, el topónimo fenicio-púnico de Sevilla, ciudad a la que los romanos denominaron Hispalis.
Sobre el origen fenicio del término, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros propuso en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en 1767 una teoría diferente, basada en el hecho de que el alfabeto fenicio (al igual que el hebreo) carecía de vocales. Así spn (sphan en hebreo y arameo) significaría en fenicio ‘el Norte’, una denominación que habrían tomado los fenicios al llegar a la península ibérica bordeando la costa africana, viéndola al norte de su ruta, por lo que i-spn-ya sería la ‘tierra del Norte’.
La teoría más reciente proviene de Jesús Luis Cunchillos y José Ángel Zamora, expertos en filología semita del CSIC, quienes tras analizar todas las hipótesis y realizar un estudio filológico comparativo entre varias lenguas semitas, han llegado a la conclusión de que la hipótesis más probable sería *I-span-ya, ‘isla/costa de los forjadores o forjas (de metales)’, o sea, ‘isla/costa donde se baten o forjan metales’, hecho que además estaría justificado por la intensa actividad minera y metalúrgica que existía en las costas de Andalucía, o reino de Tartessos, en los tiempos de la llegada de los fenicios, quienes entre otras razones establecieron sus colonias en estas tierras precisamente atraídos por su gran riqueza minera, célebre en toda la antigüedad.
Los escritores latinos usaron el nombre de Hispania en lugar de Iberia. El escritor latino Ennio, que vivió entre los años 239 y 169 a. C., es el primero que llama Hispania a Iberia en su Historia Romana. En el siglo I a. C. los escritores latinos se refirieron a la península ibérica indistintamente como Hispania o Iberia. El citado geógrafo Estrabón, cuyo libro tercero de su Geografía es el documento más importante sobre la etnología de los pueblos de la Hispania Antigua, afirma expresamente que se utilizaban indistintamente en su tiempo, el siglo I, los nombres de Iberia e Hispania. Su extensión, según Trogo Pompeyo, es menor que la Galia y la de África.
Con el nombre de Ibería los primeros griegos designaron todo el país a partir del Rhodanos y del istmo que comprenden los golfos galáticos; mientras que los griegos de hoy colocan su límite en el Pyrene y dicen que las designaciones de Iberia e Hispania son sinónimas.
- Formaba parte de la nomenclatura oficial de tres provincias romanas: Hispania Ulterior Baetica, Hispania Citerior Tarraconensis e Hispania Ulterior Lusitania. Otras provincias formadas después fueron Carthaginensis, Gallaecia y Balearica. Posteriormente el concepto evolucionó hasta incluir, en el bajo imperio, a la provincia de Mauritania Tingitana.
- Mª Cruz Fernández Castro (2007): «Los inmigrantes fenicios», en La península ibérica en época prerromana, p. 40, ISBN 978-84-9815-764-2.
- Espinosa, P. (2006). «Hallado en Cádiz un muro de 3.000 años». Cádiz: El País. Consultado el 30 de septiembre de 2007.
- Según el proyecto de arquitectura protohistórica ibérica.
- El término parece también en el topónimo ʔybšm ‘Ibiza’, M. J. Fuentes (1997): Diccionari abreujat fenici-català, p. 18, ISBN 84-477-0812-5.
- Gramática elemental fenicia. Jesús-Luis Cunchillos y José-Ángel Zamora. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1997, pp. 141-154. ISBN 84-00-07702-4.
- Linch, John (director), Fernández Castro, María Cruz (segundo tomo), Historia de España El País, volumen II, La península Ibérica en época prerromana, p. 40. «Dossier: La etimología de España, ¿tierra de conejos?», ISBN 978-84-9815-764-2.
- García Bellido, Antonio, La Península Ibérica en los comienzos de su historia. 1995, pag. 90-91. Antonio García Bellido, España y los españoles hace dos mil años, Espasa Calpe, 1945, ISBN 84-239-0515-2, pag. 51, notas 1 y 2.
Castillo de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz). En este lugar se hallaba el Templo de Hércules Melkart. Fotografía tomada por el usuario Peejayem. CC BY-SA 3.0.

En este islote, situado frente a la costa de San Fernando (Cádiz), se erige el actual Castillo de Sancti Petri, una fortificación defensiva construida entre los siglos XVI y XVIII para proteger la entrada del caño de Sancti Petri y la bahía de Cádiz.
Pero mucho antes de la época moderna, en este mismo lugar se encontraba el legendario Templo de Hércules-Melqart, uno de los santuarios más célebres del mundo antiguo. Fundado por los fenicios gaditanos en honor a Melqart —dios protector de Tiro—, el templo fue posteriormente identificado por los griegos y romanos con Hércules, el héroe divinizado.
Según las fuentes clásicas, reyes, generales y filósofos visitaron este santuario para rendir culto o consultar oráculos. Se decía incluso que en su interior se guardaban las cenizas de Hércules y que Aníbal ofreció sacrificios aquí antes de emprender su marcha hacia Roma.
Hoy, el islote conserva el castillo como vestigio militar, pero su entorno evoca una continuidad histórica que une el mundo fenicio, el romano y el moderno en un mismo espacio geográfico.
Historia
Conquista de Hispania
Se conoce como conquista romana de Hispania al periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias (218 a. C.) y la conclusión de la conquista romana de la península ibérica al finalizar las guerras cántabras por César Augusto (19 a. C.), así como a los hechos históricos que conforman dicho periodo.
Introducción
Antes de la llegada de Roma, las costas de la península ibérica ya habían sido escenario de intensos contactos con otros pueblos mediterráneos. Los griegos fueron los primeros en establecer enclaves comerciales en el noreste peninsular, fundando colonias como Emporion (Ampurias) y Rhode, desde donde comerciaban con las poblaciones indígenas. Sin embargo, el verdadero poder económico y marítimo en la región lo ejercieron los fenicios, procedentes de Tiro, que desde el siglo IX a. C. fundaron importantes puertos y factorías en el sur y sureste, como Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga) o Abdera (Adra). Su influencia se prolongó durante siglos, especialmente a través de la expansión cartaginesa.
Fue precisamente en Ampurias, enclave de origen griego en la actual costa catalana, donde se produjo en 218 a. C. el desembarco de las legiones romanas durante la Segunda Guerra Púnica. A partir de este momento comenzó la conquista romana de Hispania, un proceso largo y complejo que se extendió a lo largo de casi dos siglos, desde las primeras victorias sobre los cartagineses hasta la sumisión de los pueblos del norte en las guerras cántabras (19 a. C.).
Este desembarco marcó el inicio de una transformación profunda del territorio, que pasaría de ser un mosaico de culturas indígenas y colonias comerciales extranjeras a formar parte integral del mundo romano.
La Iberia cartaginesa fue un periodo de la historia antigua de la península ibérica que comenzó con el paso de la dirección de las colonias fenicias al Imperio cartaginés (coincidiendo con la caída de las antiguas metrópolis fenicias del Mediterráneo oriental, particularmente Tiro, ante Nabucodonosor II -572 a. C.-) y se mantuvo en el tiempo hasta su derrota frente a los romanos en la segunda guerra púnica (206 a. C.).
Espacialmente se limitó a la mitad sur de la península ibérica. El topónimo Iberia era el usado en lengua griega, mientras que Hispania era el usado en latín por los romanos, derivado probablemente del topónimo fenicio-cartaginés y-spny («costa del norte»).
Cartago era la principal colonia fenicia, beneficiada por su posición central en el Mediterráneo. La bibliografía suele utilizar los adjetivos «semita» y «púnico» para referirse tanto a fenicios como a cartagineses.
La presencia cartaginesa en Iberia sucedió a la fenicia, que se remontaba a finales del II milenio a. C., con la fundación mítica de Gadir (Cádiz); aunque el periodo de formación efectiva de las colonias comenzaría en torno al siglo VIII a. C (Sexi -Almuñécar-, Abdera -Adra-). El no menos mítico reino de Tartessos fue el interlocutor indígena principal de los fenicios en el sur peninsular, particularmente rico en metales (oro, plata y cobre) muy demandados en Oriente. Las colonias fenicias obtuvieron el control de las rutas comerciales mediterráneas en competencia con las colonias griegas, que fueron excluidas de la zona del Estrecho de Gibraltar. Las rutas atlánticas fueron monopolizadas por los fenicios, que se beneficiaron del comercio de los metales (estaño de las islas británicas y Galicia).
Ya antes de la primera guerra púnica, entre los siglos VIII y VII a. C., los fenicios —y posteriormente los cartagineses— habían hecho acto de presencia en la parte sur de la península ibérica y en la zona de Levante, al sur del Ebro. Se asentaron a lo largo de estas franjas costeras en un gran número de instalaciones comerciales que distribuían por el mediterráneo los minerales y otros recursos de la Iberia prerromana. Estas instalaciones, consistentes en poco más que almacenes y embarcaderos permitían no solo la exportación, sino también la introducción en la Península de productos elaborados en el Mediterráneo oriental, lo que tuvo el efecto secundario de la adopción por parte de las culturas autóctonas peninsulares de ciertos rasgos orientales.
También sobre el siglo VII a. C., los griegos establecerían sus primeras colonias en la costa norte del Mediterráneo peninsular procedentes de Massalia (Marsella), fundando ciudades como Emporion (Ampurias) o Rhode (Rosas), aunque al mismo tiempo fueron diseminando por todo el litoral centros de comercio, aunque no destinados a fundar nuevas polis. Parte del peso comercial griego, sin embargo, era llevado a cabo por los fenicios, que comerciaban en la Península con artículos de y con destino a Grecia.
Como potencia comercial en el Mediterráneo occidental, Cartago ampliaba sus intereses hasta la isla de Sicilia y el sur de Italia, lo que pronto resultó muy molesto para el incipiente poder que surgía desde Roma. Finalmente, este conflicto de intereses económicos (ya que no territoriales, puesto que Cartago no se había demostrado como una potencia invasora) desembocaron en las llamadas guerras púnicas, de las cuales la primera de ellas no terminó sino en un inestable armisticio, habiendo generado una animadversión entre ambas culturas que conduciría a la segunda guerra púnica, la cual terminaría 12 años más tarde con el dominio efectivo de Roma sobre el levante y el sur peninsular. Posteriormente, Cartago sufriría la decisiva derrota en Zama que la borraría de la escena histórica.
A pesar de haberse impuesto sobre la potencia rival del Mediterráneo, Roma todavía tardaría dos siglos en dominar por completo la península ibérica, ganándose con su política expansionista la enemistad de la práctica totalidad de los pueblos del interior. Se considera que los abusos a los que estos pueblos fueron sometidos desde el principio fueron en gran parte culpables del fuerte sentimiento antirromano de estas naciones. Tras años de cruentas guerras, los pueblos autóctonos de Hispania fueron finalmente aplastados por el rodillo militar y cultural romano, desapareciendo en este proceso de choque cultural, aunque no sin antes dejar el indeleble ejemplo de la resistencia feroz ante un enemigo muy superior.
La invasión de Roma
Roma envió a Hispania tropas al mando de Cneo y Publio Cornelio Escipión. Cneo Escipión fue el primero que llegó a Hispania, mientras su hermano Publio se desviaba hacia Massalia con el fin de recabar apoyos y tratar de cortar el avance cartaginés. Emporion o Ampurias fue el punto de partida de Roma en la península. Su primera misión fue buscar aliados entre los iberos. Consiguió firmar algunos tratados de alianza con jefes tribales íberos de la zona costera, pero probablemente no logró atraer a su causa a la mayoría. Así por ejemplo sabemos que la tribu de los Ilergetes, una de las más importantes al norte del Ebro, era aliada de los cartagineses. Cneo Escipión sometió mediante tratado o por la fuerza la zona costera al norte del Ebro, incluyendo la ciudad de Tarraco, donde estableció su residencia.
La guerra entre Cartago y Roma
El primer combate importante entre cartagineses y romanos tuvo lugar en Cissa (218 a. C.) probablemente cerca de Tarraco, aunque se ha pretendido identificarla con Guisona en la actual provincia de Lérida. Los cartagineses, al mando de Hannón, fueron derrotados por las fuerzas romanas al mando del propio Cneo Escipión. El caudillo de los Ilergetes, Indíbil, que combatía en el bando cartaginés, fue capturado. Pero cuando la victoria de Cneo era un hecho, acudió Asdrúbal Barca con refuerzos y dispersó a los romanos, sin derrotarlos. Las fuerzas cartaginesas regresaron a su capital Qart Hadasht (Cartagena), y los romanos a su base principal, la ciudad de Tarraco.
En 217 a. C. la flota de Cneo Escipión venció a la de Asdrúbal Barca en el río Ebro. Poco después llegaron refuerzos procedentes de Italia, al mando de Publio Escipión, y los romanos pudieron avanzar hasta Sagunto.
A Cneo y Publio Escipión hay que atribuir la fortificación de Tarraco y el establecimiento de un puerto militar. La muralla de la ciudad se construyó probablemente sobre la anterior muralla ciclópea; se aprecian en ella marcas de picapedrero ibéricas, ya que para su construcción debió emplearse la mano de obra local.
En 216 a. C. Cneo y Publio Escipión combatieron contra los íberos, probablemente de tribus del sur del Ebro. Los ataques de estos íberos fueron rechazados.
En 215 a. C. los cartagineses recibieron refuerzos al mando de Himilcón Fameas, y se dio un nuevo combate en sur del río Ebro, cerca de la actual Amposta o de San Carlos de la Rápita, en la llamada batalla de Ibera. La rebelión de Sifax, aliado de Roma, en Numidia (Argel y Orán), obligó a Asdrúbal a volver a África con sus mejores tropas (214 a. C.) dejando el campo libre en Hispania a los romanos. Asdrúbal Barca, ya en África, obtuvo el apoyo del otro rey númida, Gala, señor de la región de Constantina, y con ayuda de este (y del hijo de Gala, Masinisa), derrotó a Sifax.
En 211 a. C. Asdrúbal Barca regresó a la península. Le acompañaba Masinisa con sus guerreros númidas.
Quizás entre el 214 y el 211 a. C., Cneo y Publio Escipión remontaron el Ebro. Sabemos seguro que el 211 a. C., los Escipiones contaban en su ejército con un fuerte contingente de mercenarios celtíberos, compuesto de varios millares de combatientes. Los celtíberos actuaban frecuentemente como soldados de fortuna.
Las fuerzas cartaginesas se estructuraron en tres ejércitos, comandados respectivamente por los hermanos Barca Asdrúbal y Magón, y por otro Asdrúbal (hijo este último del comandante cartaginés Aníbal Giscón, muerto en la primera guerra púnica). Por su parte, los romanos se organizaron en otros tres grupos, comandados por Cneo y Publio Escipión y por Tito Fonteyo.
Escipión el Africano. Busto de la época en el Museo Nacional de Nápoles. Foto: Miguel Hermoso Cuesta. CC BY-SA 3.0. Original file (3,038 × 5,021 pixels, file size: 2.64 MB).
Asdrúbal Giscón y Magón Barca, apoyados por el númida Masinisa, vencieron a Publio Escipión, que resultó muerto. Cneo Escipión hubo de retirarse al desertar los mercenarios celtíberos, a los que Asdrúbal Barca ofreció una suma mayor que la pagada por Roma. Cneo murió durante la retirada, y los cartagineses estaban a punto de pasar el río Ebro cuando un oficial llamado Lucio Marcio Séptimo, elegido como general por las tropas, les rechazó. El escenario de estos combates es incierto, pero sabemos que Indíbil combatía de nuevo con los cartagineses. El combate tuvo lugar en 211 a. C.
En 210 a. C. una expedición al mando de Cayo Claudio Nerón logró capturar a Asdrúbal Barca, pero este traicionó su palabra y huyó deshonrosamente.
El Senado romano decidió enviar un nuevo ejército al Ebro, para evitar el paso del ejército cartaginés hacia Italia. El mando de este ejército fue confiado a Escipión el Africano, hijo del general de igual nombre, muerto en combate en 211 a. C.
Publio Escipión (hijo) llegó a Hispania acompañado del procónsul Marco Silano, que debía suceder a Claudio Nerón, y del consejero Cayo Lelio, jefe de la escuadra.
A su llegada los tres ejércitos cartagineses se hallaban situados así: el ejército de Asdrúbal Barca tenía sus posiciones en la zona del nacimiento del Tajo; el ejército de Asdrúbal hijo de Giscón se situaba en Lusitania, cerca de la actual Lisboa; y el ejército de Magón quedaba ubicado en la zona del estrecho de Gibraltar.
Publio Escipión, en un golpe audaz, dejó desguarnecido el Ebro, y atacó Cartago Nova por tierra y mar. La capital púnica peninsular, dotada de una guarnición insuficiente al mando de un comandante llamado también Magón (comandante de Cartago Nova), hubo de ceder, y la ciudad quedó ocupada por los romanos. Publio Escipión regresó a Tarraco antes de que Asdrúbal pudiera traspasar las desguarnecidas líneas del Ebro.
Tras esta audaz operación una buena parte de la Hispania Ulterior se sometió a Roma. Publio Escipión supo atraerse a varios caudillos íberos, hasta entonces aliados de los cartagineses, como Edecón, enemistado con Cartago desde que su mujer y sus hijos fueron tomados como rehenes, Indíbil, por la misma causa, y Mandonio, afrentado por Asdrúbal Barca.
En el invierno de 209 a 208 a. C., Publio Escipión avanzó hacia el Sur, y chocó con el ejército de Asdrúbal Barca (que a su vez avanzaba hacia el Norte) cerca de Santo Tomé, en la aldea de Baecula, donde tuvo lugar la batalla de Baecula, y el yacimiento arqueológico fue descubierto por Antonio Ceacero Hernández en 1982; después los arqueólogos dedujeron que allí se desarrolló la batalla de Baécula. Publio Escipión se atribuyó la victoria, lo cual es dudoso, pero, si tal fue el caso, no logró impedir que Asdrúbal Barca siguiera el avance hacia el Norte con la mayor parte de sus tropas. En su avance hacia el Norte Asdrúbal llegó a los pasos occidentales pirenaicos.
Así pues, se sabe que Asdrúbal cruzó los pirineos a través del país de los vascones. Probablemente trataría de concertar una alianza con éstos, aunque en cualquier caso, los vascones carecían de medios para oponerse al avance cartaginés. Asdrúbal acampó en el Sur de las Galias, y después entró en Italia en 209 a. C.
En 208 a. C. Magón Barca se retiró con sus fuerzas a las islas Baleares, y Asdrúbal Giscón se mantuvo en Lusitania.
En 207 a. C., reorganizados los cartagineses y con refuerzos procedentes de África al mando de Hannón, pudieron recobrar la mayor parte del Sur de la península. Tras someter Hannon esta zona, regresó Magón con sus fuerzas, y se trasladó a la zona Asdrúbal Giscón. Pero poco después las fuerzas de Hannon y de Magón fueron derrotadas por el ejército romano mandado por Marco Silano. Hannon fue capturado, y Asdrúbal Giscón y Magón hubieron de fortificarse en las principales plazas fuertes.
Asdrúbal Giscón y Magón Barca recibieron nuevos refuerzos desde África en 206 a. C., y por su parte reclutaron un contingente de indígenas, y presentaron batalla a los romanos en Ilipa (la actual Alcalá del Río, en la provincia de Sevilla), pero en esta ocasión Publio Escipión hijo obtuvo una clara victoria. Magón y Asdrúbal Giscón se refugiaron en Gades, y Publio Escipión quedó dueño de todo el sur peninsular, y pudo cruzar a África donde se entrevistó con el rey númida Sifax, que antes le había visitado en Hispania.
Una enfermedad de Publio Escipión fue aprovechada por una unidad del ejército para amotinarse en demanda de sueldos atrasados, y esto, a su vez, fue aprovechado por los Ilergetes y otras tribus ibéricas para rebelarse, al mando de los caudillos Indíbil de los Ilergetes y Mandonio de los Ausetanos, rebelión dirigida esencialmente contra los procónsules Lucio Cornelio Léntulo y Lucio Manlio Acidino. Publio Escipión apaciguó el motín y puso un final sangriento a la revuelta de los iberos. Mandonio fue preso y ejecutado en 205 a. C.; Indíbil logró escapar.
Magón y Asdrúbal Giscón abandonaron Gades con todos sus barcos y sus tropas para acudir a Italia en apoyo de Aníbal, y tras la salida de estas fuerzas, Roma quedó dueña de todo el Sur de Hispania. Roma dominaba ahora desde los Pirineos al Algarve, siguiendo la costa. El dominio romano alcanzaba hasta Huesca, y desde allí hacia el Sur hasta el Ebro y por el Este hasta el mar.
Mapa de la conquista romana de Hispania, indicando las últimas batallas de la Segunda Guerra Púnica . Mapa: NACLE. CC BY-SA 4.0. En conjunto, el mapa muestra cómo Roma pasó de un desembarco estratégico en el noreste a un dominio total de la península, en un proceso que combinó campañas militares, fundación de ciudades, control de recursos y construcción de infraestructuras. Este largo periodo (casi 200 años) sentó las bases para la posterior romanización profunda de Hispania.
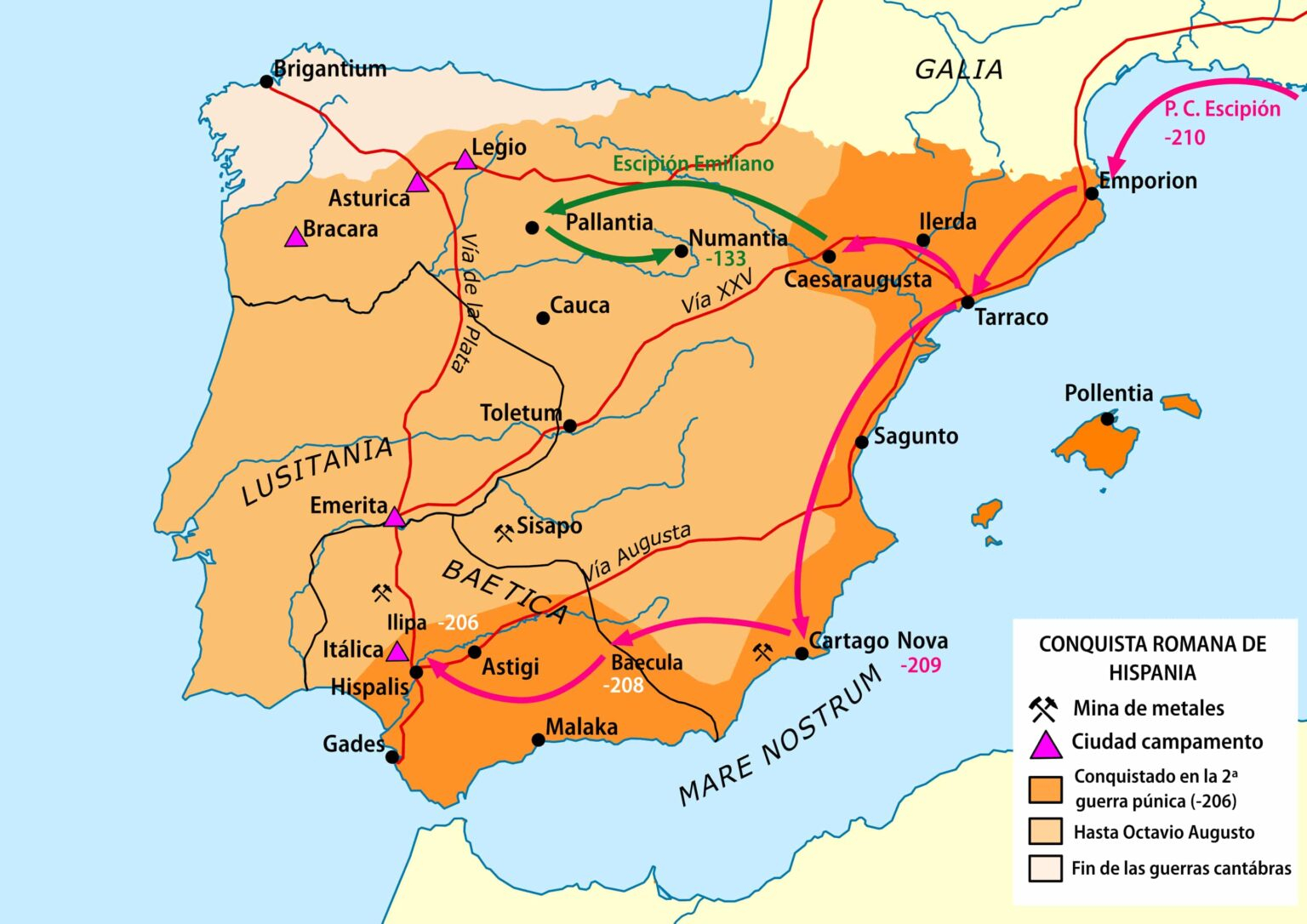
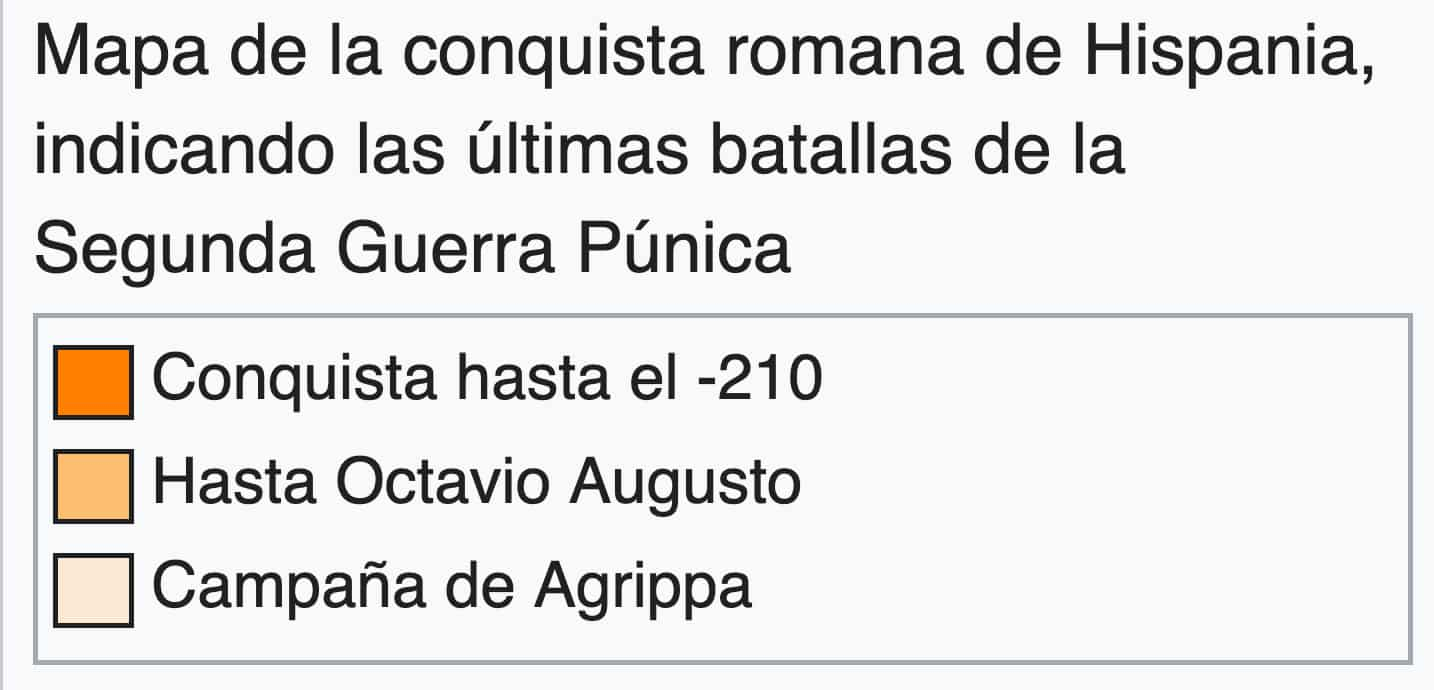
🧭 1. Primeras campañas romanas (218–206 a. C.)
Las flechas rosas marcan las rutas seguidas por Publio Cornelio Escipión y sus tropas durante la Segunda Guerra Púnica.
En 210 a. C., Escipión desembarca en Emporion (Ampurias), en la costa nororiental, utilizando este puerto griego como base de operaciones.
Desde allí, avanza hacia el sur para enfrentarse a los cartagineses, conquistando puntos estratégicos como Carthago Nova (Cartagena) en 209 a. C. y obteniendo el control de una de las zonas más ricas en recursos mineros.
Las batallas de Bæcula (208 a. C.) y Ilipa (206 a. C.) consolidan el dominio romano sobre el valle del Guadalquivir y gran parte del sur peninsular, lo que después se conocerá como la provincia Ulterior.
Las zonas en naranja oscuro corresponden a los territorios conquistados durante esta fase inicial, fundamentalmente en el sur y sureste, que eran las regiones más urbanizadas y ricas gracias a la minería y el comercio mediterráneo.
🏛️ 2. Progresiva expansión hacia el interior
Tras derrotar a Cartago, Roma dirigió su atención hacia el interior de la península.
Se establecieron ciudades-campamento (marcadas con triángulos violetas) como Itálica, Astigi, Emerita, Legio o Asturica, que sirvieron como núcleos militares y administrativos para consolidar el control romano.
El mapa señala con líneas rojas la red de vías romanas principales, como la Vía Augusta a lo largo del litoral mediterráneo y la Vía de la Plata, que conectaba el sur con el noroeste. Estas infraestructuras fueron clave tanto para fines militares como económicos.
⚔️ 3. Resistencia en el norte y final de la conquista (133–19 a. C.)
La conquista del centro y norte peninsular fue mucho más lenta y complicada.
El mapa marca con flechas verdes las campañas de Escipión Emiliano contra Numancia (133 a. C.), símbolo de la tenaz resistencia celtibérica.
La incorporación efectiva de las regiones montañosas del noroeste (Asturias, Cantabria y Galicia) no se logró hasta las guerras cántabras, culminadas en 19 a. C. bajo Octavio Augusto. Esta fase marca el fin de la conquista y la integración definitiva de Hispania en el Imperio.
⛏️ 4. Recursos y ciudades
Las picas y martillos indican las zonas mineras, como Cartagena o Sisapo, que fueron uno de los principales motores de la expansión romana: el control de las minas de plata, hierro y otros metales fue esencial para financiar la maquinaria militar y la economía imperial.
Provincias romanas de Hispania. Mapa de España y Portugal sobre la conquista de Hispania desde 220 a.C. a 19 a.C. y sus fronteras provinciales. Basado en otros mapas, los avances territoriales y fronteras provinciales son orientativos. Mapa: I, HansenBCN-. CC BY-SA 3.0.

Durante los siglos de dominio romano, la Península Ibérica fue progresivamente incorporada al Imperio y dividida en distintas provincias administrativas que reflejaban tanto el avance militar como la consolidación política de Roma en el territorio. Al principio, tras la Segunda Guerra Púnica, Roma controlaba solo la franja mediterránea y meridional, pero a medida que las campañas se extendieron hacia el interior y el norte, se fueron reorganizando los límites provinciales para facilitar el control y la explotación de los recursos.
Las fronteras provinciales no fueron estáticas: evolucionaron con las necesidades estratégicas y las reformas imperiales. Primero se establecieron dos provincias principales, la Citerior y la Ulterior, que abarcaban respectivamente el noreste y el sur peninsular. Con el tiempo, estas divisiones se hicieron más complejas. Bajo Augusto, a finales del siglo I a. C., se fijó la estructura provincial clásica: Tarraconense, Bética y Lusitania, cada una con su capital y funciones específicas dentro del aparato administrativo romano.
Estas fronteras, aunque orientativas y sujetas a cambios, permiten comprender cómo Roma articuló su dominio sobre un territorio tan diverso geográfica y culturalmente como Hispania, integrándolo plenamente en la red imperial.
Cabeza de una antigua estatua romana de bronce, que a su vez era parte de un grupo escultórico. Fue hallada en el templo romano del yacimiento arqueológico de Cabezo de Alcalá, en Azaila (Provincia de Teruel, Aragón, España). Es una representación de un joven noble local, datada en el primer tercio del siglo I a. C. (Edad de Hierro II). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file (1,808 × 2,794 pixels, file size: 1.7 MB).
Las guerras de conquista
La revuelta íbera (197-195 a. C.) fue una rebelión de los pueblos íberos de las provincias Citerior y Ulterior, creadas poco antes en Hispania por el Estado romano para regularizar el gobierno de estos territorios, contra esa dominación romana en el siglo II a. C.
A partir de 197 a. C. la República romana dividió sus conquistas en el sur y este de la península ibérica en dos provincias: Hispania Citerior e Hispania Ulterior, cada una de ellas gobernada por un pretor. Aunque varias causas se han planteado como posibles responsables del conflicto, la más aceptada es la derivada de los cambios administrativos y fiscales producidos por la transformación del territorio en dos provincias.
Iniciada la revuelta en la provincia Ulterior, Roma envió a los pretores Cayo Sempronio Tuditano a la provincia Citerior y Marco Helvio Blasión, a la Ulterior. Poco antes de que la rebelión se propagase hasta la provincia Citerior, Cayo Sempronio Tuditano murió en combate. Sin embargo, Marco Helvio Blasión, que al llegar a su provincia se dio de bruces con la revuelta, consiguió una importante victoria sobre los celtíberos en la batalla de Iliturgi. La situación seguía lejos de estar controlada, y Roma envió a los pretores Quinto Minucio Termo y a Quinto Fabio Buteón en un nuevo intento de solucionar el conflicto. No obstante, aunque éstos lograron algunas victorias, como en la batalla de Turda, donde Quinto Minucio logró incluso capturar al general hispano Besadino, tampoco consiguieron resolver del todo la situación.
Fue entonces cuando Roma hubo de enviar en 195 a. C. al cónsul Marco Porcio Catón al mando de un ejército consular a suprimir la revuelta, quien, cuando llegó a Hispania, encontró toda la provincia Citerior en rebeldía, con las fuerzas romanas controlando solo algunas ciudades fortificadas. Catón estableció una alianza con Bilistages, rey de los ilergetes, y contaba también con el apoyo de Publio Manlio, recién nombrado pretor de Hispania Citerior y enviado como ayudante del cónsul. Catón se dirigió hacia la península ibérica, desembarcó en Rhode y sofocó la rebelión de los hispanos que ocupaban la plaza. Posteriormente se trasladó con su ejército a Emporion, donde se libraría la mayor batalla de la contienda, contra un ejército indígena ampliamente superior en número. Después de una larga y difícil batalla, el cónsul logró una victoria total, consiguiendo infligir 40 000 bajas en las filas enemigas. Después de la gran victoria de Catón en esta batalla decisiva, que había diezmado las fuerzas hispanas, la provincia Citerior cayó de nuevo bajo control de Roma.
Por otro lado, la provincia Ulterior seguía sin estar controlada, y el cónsul hubo de dirigirse hacia la Turdetania para apoyar a los pretores Publio Manlio y Apio Claudio Nerón. Catón intentó establecer una alianza con los celtíberos, que actuaban como mercenarios pagados por los turdetanos y cuyos servicios necesitaba, pero no logró convencerles. Tras una demostración de fuerza, pasando con las legiones romanas por el territorio celtíbero, les convenció para que volvieran a sus tierras. La sumisión de los indígenas era solamente una apariencia, y cuando corrió el rumor de la salida de Catón hacia Roma, la rebelión se reanudó. Catón hubo de actuar de nuevo con decisión y efectividad, venciendo a los sublevados definitivamente en la batalla de Bergium. Finalmente, Catón vendió a los cautivos como esclavos y los indígenas de la provincia fueron desarmados.
Desde 197 a. C. la parte de la península ibérica sometida a Roma quedó dividida en dos provincias: la Citerior, al norte —la futura Tarraconense, con Tarraco por capital—, y la Ulterior al sur, con capital en Córdoba. El gobierno de estas dos provincias correspondería a dos procónsules, llamados también pretores o propretores, bianuales, lo que a menudo resultará incumplido.
Ya el mismo 197 a. C. la provincia Citerior fue escenario de la rebelión de los pueblos íberos e ilergetes, que el procónsul Quinto Minucio Termo tuvo dificultades para controlar. La provincia Ulterior, tras la rebelión de los turdetanos, escapó del control de Roma, muriendo su gobernador. Roma hubo de enviar en 195 a. C. al cónsul Marco Catón, quien cuando llegó a Hispania encontró toda la provincia Citerior en rebeldía, con las fuerzas romanas controlando solo algunas ciudades fortificadas. Catón venció a los rebeldes en el verano de este mismo año y recobró la provincia pero no logró atraerse a sus naturales, ni a los celtíberos que actuaban como mercenarios pagados por los turdetanos y cuyos servicios necesitaba. Tras una demostración de fuerza, pasando con las legiones romanas por el territorio celtíbero, les convenció para que volvieran a sus tierras. La sumisión de los indígenas era aparente, y cuando corrió el rumor de la salida de Catón hacia Italia, la rebelión se reanudó. Catón actuó con decisión, venció a los sublevados y vendió a los cautivos como esclavos. Todos los indígenas de la provincia fueron desarmados. Catón regresó a Roma con un triunfo otorgado por el Senado y un enorme botín de guerra, consistente en más de once mil kilos de plata, más de 600 kg de oro, 123 000 denarios y 540 000 monedas de plata, todo ello arrebatado a los pueblos hispánicos en sus acciones militares. Tal como había prometido a Roma antes de su campaña, «la guerra se alimentará de sí misma». (…)
Desarrollo de la segunda guerra púnica. Mapa: Inkscape. CC BY-SA 3.0.

Este mapa representa de forma clara y didáctica el desarrollo geográfico de la Segunda Guerra Púnica (218–202 a. C.), uno de los conflictos más decisivos de la historia antigua, que enfrentó a Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental.
En él se muestran las principales rutas militares, ofensivas, y batallas tanto en la península ibérica como en Italia, el norte de África y el Mediterráneo central.
🟩 1. Ruta de Aníbal Barca (línea verde)
Aníbal, general cartaginés, partió desde Cartago Nova (actual Cartagena) tras conquistar Sagunto en el 218 a. C., lo que fue el detonante directo de la guerra.
Desde Hispania emprendió su célebre marcha terrestre hacia Italia, atravesando los Pirineos, la Galia y los Alpes, una hazaña militar sin precedentes.
Ya en el norte de Italia, derrotó a los romanos en varias batallas: río Ticino y río Trebia (218 a. C.), lago Trasimeno (217 a. C.) y la batalla de Cannas (216 a. C.), considerada una de las mayores derrotas romanas de la historia.
🟥 2. Ruta de Asdrúbal (línea morada)
Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, quedó al mando de las tropas cartaginesas en Hispania.
Intentó seguir a Aníbal y llevar refuerzos a Italia, pero fue interceptado por los romanos y derrotado en la batalla del Metauro (207 a. C.), lo que frustró el plan cartaginés de un ataque coordinado.
🟦 3. Ofensivas romanas (líneas rojas)
Mientras Aníbal combatía en Italia, Roma lanzó ofensivas decisivas en Hispania y África.
Desde Emporion (Ampurias), Publio Cornelio Escipión inició la conquista de la costa levantina, tomando Cartago Nova en 209 a. C. y ganando la batalla de Ilipa en 206 a. C., lo que eliminó la presencia cartaginesa en la península ibérica.
Posteriormente, Escipión llevó la guerra a África y derrotó a Aníbal en la batalla de Zama (202 a. C.), cerca de Cartago. Esta victoria puso fin a la guerra y consolidó el poder romano en el Mediterráneo occidental.
Otro procónsul de Hispania, Marco Fulvio Nobilior, combatió posteriormente otras rebeliones.
Se acometió después la conquista de Lusitania, con dos destacadas victorias: en 189 a. C. la obtenida por el procónsul Lucio Emilio Paulo, y en 185 a. C. la obtenida por el pretor o procónsul Cayo Calpurnio (esta última más que dudosa).
La conquista de la zona central, la región llamada Celtiberia, se acometió en 181 a. C. por Quinto Fulvio Flaco, quien venció a los celtíberos y sometió algunos territorios. Pero la empresa fue obra principalmente de Tiberio Sempronio Graco (179 a 178 a. C.) que conquistó treinta ciudades y aldeas, algunas mediante pactos y otras valiéndose de la rivalidad de los celtíberos con los vascones situados más al norte, con los cuales probablemente concertó las alianzas necesarias para facilitar la dominación romana en la región de Celtiberia.
Quizás en esta época algunas de las aldeas o ciudades vasconas ya habían sido sometidas (o lo fueron posteriormente) pero una parte importante de los vascones debió acceder al dominio romano voluntariamente, por alianza. Tiberio Sempronio Graco fundó sobre la ciudad ya existente de Ilurcís la nueva ciudad de Graccuris o Gracurris o Graecuris (probablemente la actual Alfaro, en La Rioja, o la ciudad de Corella en Navarra), de estructura romana, donde parece ser que fueron asentados grupos celtíberos organizados en bandas errantes. Esta fundación se situaría en 179 a. C. si bien la referencia escrita es posterior. Se cree que la fundación de esta ciudad tenía como finalidad la civilización de la zona celtibérica y la difusión de la cultura romana.
Graccuris debía encontrarse en la zona que durante los siguientes años se disputarán celtíberos y vascones, zona que coincide en líneas esenciales con el Valle del Ebro. Probablemente a Tiberio Sempronio Graco hay que atribuir la mayoría de los tratados concertados con los vascones y los celtíberos. En general los pactos establecían para las ciudades o aldeas un tributo pagadero en plata o productos naturales. Cada ciudad o aldea debía aportar un contingente prefijado para el ejército. Solo algunas ciudades conservaron el derecho a emitir moneda.
Pero los habitantes de las ciudades sometidas por la fuerza no eran casi nunca súbditos tributarios: Cuando ofrecían resistencia y eran derrotados eran vendidos como esclavos. Cuando se sometían antes de su derrota total, eran incluidos como ciudadanos de su ciudad pero sin derecho de ciudadanía romana.
Cuando las ciudades se sometían libremente, los habitantes tenían la condición de ciudadanos, y la ciudad conservaba su autonomía municipal y a veces la exención de impuestos. Los procónsules (llamados también pretores o propretores), es decir los gobernadores provinciales, tomaron la costumbre de enriquecerse a costa de su gobierno. Los regalos forzados y los abusos eran norma general. En sus viajes el pretor o procónsul, y otros funcionarios, se hacían hospedar gratuitamente; a veces se hacían requisas. Los pretores imponían suministros de granos a precios bajos, para sus necesidades y las de los funcionarios y familiares, y a veces también para los soldados. Las quejas eran tan fuertes que el Senado romano, tras oír una embajada de provinciales hispanos, emitió en 171 a. C. unas leyes de control: Los tributos no podrían recaudarse mediante requisas militares; los pagos en cereales eran admisibles pero los pretores no podrían recoger más de un quinto de la cosecha; se prohibía al pretor fijar por sí solo el valor en tasa de los granos; se limitaban las peticiones para sufragar las fiestas populares de Roma; y se mantenía la aportación de contingentes para el ejército. No obstante, como el enjuiciamiento de los procónsules que habían cometido abusos correspondía al Senado a través del Pretor de la Ciudad, rara vez algún procónsul fue juzgado.
Situación de la península en torno al 156 a. de C. Mapa: Alcides Pinto. CC BY-SA 4.0.

Hacia el 156 a. C., la península ibérica presentaba un panorama étnico y cultural muy diverso. Aunque la República romana ya había establecido su dominio sobre buena parte del sur y el este peninsular —organizado en las provincias de Hispania Citerior e Hispania Ulterior—, la mayor parte del territorio seguía habitada por una gran variedad de pueblos indígenas, que mantenían sus estructuras políticas, sociales y culturales propias.
En la franja mediterránea, especialmente en el noreste, existían colonias griegas como Emporion y Rodas, que servían como enclaves comerciales y puntos de contacto entre el mundo indígena y las potencias mediterráneas. En el sureste y el valle del Guadalquivir, en torno a ciudades como Gadir o Cartago Nova, la influencia púnica y romana ya era dominante, con una red urbana y económica bien desarrollada.
En el interior peninsular habitaban pueblos de raíces indoeuropeas y preindoeuropeas, como celtíberos, vacceos, arevacos, lusitanos y vetones, organizados en comunidades tribales o confederaciones de ciudades. Los celtíberos, situados entre la Meseta oriental y el sistema Ibérico, representaban uno de los grupos más cohesionados y militarmente activos, y serían protagonistas de largas resistencias frente a Roma. Los lusitanos, al oeste, destacaban por su movilidad y por la posterior figura de Viriato, símbolo de la oposición indígena.
En el norte, regiones como Galicia, Asturias y la Cordillera Cantábrica estaban pobladas por pueblos célticos y montañeses, como galaicos, astures y cántabros. Estas zonas, montañosas y difíciles de controlar, serían de las últimas en integrarse en el dominio romano, ya entrado el siglo I a. C.
Por su parte, en el sur y valle del Guadalquivir se encontraban pueblos como los túrdulos y turdetanos, herederos de antiguas culturas tartésicas, con un grado de desarrollo urbano y cultural superior al de otras zonas. Esta región fue la más rápidamente romanizada, en gran parte debido a su riqueza agrícola y minera.
La península ibérica en esta época no era un territorio homogéneo, sino un auténtico mosaico de pueblos con distintos grados de desarrollo, organización y contactos exteriores. Roma aprovechó esta diversidad para avanzar poco a poco, primero controlando las zonas costeras más desarrolladas y luego extendiéndose hacia el interior, donde la resistencia sería más prolongada.

Viriato y la rebelión de Lusitania
Guerras lusitanas es la denominación historiográfica de las guerras que mantuvo la República romana con un conjunto de pueblos del oeste de la península ibérica, a los que los propios romanos llamaban lusitanos, y cuyo territorio fue incorporado a la provincia denominada Hispania Ulterior. Tuvieron lugar entre 155 a. C. – 139 a. C., siendo en parte simultáneas a las guerras celtíberas (guerra numantina, desde el 154 a. C., en el territorio que fue incorporado a la Hispania Citerior). La guerra lusitana fue también llamada Purinos Polemos (que significa la Guerra Fiera).
Los lusitanos se rebelaron contra Roma en dos ocasiones (155 a. C. y 146 a. C.), siendo derrotados en ambos casos.
Probablemente fuera Lusitania la zona de la Península que más tiempo resistió el empuje invasor de Roma. Ya desde el año 155 a. C., el caudillo lusitano Púnico efectuó importantes incursiones en la parte de Lusitania dominada por los romanos, terminando con la paz de más de veinte años lograda por el anterior pretor, Tiberio Sempronio Graco. Púnico obtuvo una importante victoria frente a los pretores Manilio y Calpurnio, causándoles alrededor de seis mil muertos.
Tras la muerte de Púnico, Césaro tomó el relevo de la lucha contra Roma, venciendo de nuevo a las tropas romanas el año 153 a. C., y arrebatando a éstas sus estandartes, los cuales fueron triunfalmente mostrados al resto de los pueblos ibéricos como muestra de la vulnerabilidad de Roma. Por entonces, también los vetones y los celtíberos se habían unido a la resistencia, dejando la situación de Roma en Hispania en un estado de suma precariedad. Lusitanos y vetones saqueaban las costas mediterráneas, aunque en lugar de asegurar su posición en la Península, se desplazaron hacia el norte de África de mano de Cauceno. Es en este año cuando llegan a Hispania los dos nuevos cónsules, Quinto Fulvio Nobilior y Lucio Mumio. La urgencia por restituir el dominio sobre Hispania hizo que los dos cónsules entraran en su cargo con dos meses y medio de anticipación. Los lusitanos desplazados a África fueron derrotados en Okile (actualmente Arcila, Marruecos) por Mumio, que les forzó a aceptar un tratado de paz. Por su parte, el cónsul Servio Sulpicio Galba había sometido a los lusitanos en la Península, muchos de los cuales fueron asesinados.
Nobilior fue sustituido al año siguiente (152 a. C.) por Marco Claudio Marcelo que ya había sido procónsul el 168 a. C. Este fue a su vez sucedido el año 150 a. C. por Lucio Licinio Lúculo, que se distinguió por su crueldad y su infamia.
El 147 a. C., un nuevo líder lusitano llamado Viriato vuelve a rebelarse contra el poder de Roma. Huido de las matanzas de Servio Sulpicio Galba tres años antes, y reuniendo a las tribus lusitanas de nuevo, Viriato inició una guerra de guerrillas que desgastaba al enemigo, aunque sin presentarle batalla en campo abierto. Condujo numerosas incursiones y llegó incluso a las costas murcianas. Sus numerosas victorias y la humillación a la que sometió a los romanos le valieron la permanencia durante siglos en la memoria hispánica como el referente heroico de la resistencia sin tregua. Viriato fue asesinado sobre el año 139 a. C. por sus propios lugartenientes, muy probablemente sobornados por Roma. Con la muerte de Viriato desaparece también la última resistencia organizada de los lusitanos, y Roma continuaría adentrándose en la Lusitania, de lo que es buen testimonio el Bronce de Alcántara, datado en 104 a. C.
Campaña de Viriato contra los romanos. Mapa: NACLE. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,052 × 744 pixels, file size: 1.04 MB).
Este mapa representa las Guerras Lusitanas (siglo II a. C.), un conflicto prolongado entre los lusitanos, pueblo indígena de la península ibérica, y el poder romano, que tuvo como figura principal al líder guerrillero Viriato.
La zona en color rojizo corresponde al territorio habitado por los lusitanos, situado principalmente en el actual centro y sur de Portugal y parte del oeste de España. Las áreas en beige representan las provincias romanas de Hispania Citerior y Ulterior, creadas tras la conquista inicial romana.
⚔️ 1. Incursiones lusitanas iniciales
Las flechas azules muestran las incursiones de los lusitanos en territorio controlado por Roma hacia 150 a. C., antes de la aparición de Viriato como líder. Estas incursiones consistían en ataques rápidos y bien organizados contra zonas romanizadas de la Hispania Ulterior, incluyendo ciudades y campamentos romanos. En este contexto se produjeron episodios de gran violencia, como la masacre de lusitanos en 150 a. C. por el pretor Servio Sulpicio Galba, quien atrajo a los lusitanos con falsas promesas de tierras para luego traicionarlos y matarlos. Este hecho encendió el odio contra Roma y preparó el terreno para la rebelión liderada por Viriato.
🟥 2. Campañas de Viriato (147–145 a. C.)
Las flechas rojas muestran las incursiones dirigidas por Viriato, un caudillo lusitano que se convirtió en el principal adversario de Roma durante varios años. Entre 147 y 145 a. C., Viriato organizó una serie de brillantes operaciones militares, basadas en tácticas de guerra de guerrillas, aprovechando el conocimiento del terreno montañoso para hostigar y derrotar a contingentes romanos más numerosos y mejor equipados.
El mapa señala importantes batallas de Viriato (estrellas rojas), como las cercanas al río Tajo y Monte Venus, donde consiguió resonantes victorias.
También muestra sus campañas hacia el este, alcanzando Segóbriga (146 a. C.), en la actual provincia de Cuenca, lo que evidencia la amplitud de sus incursiones y su capacidad para amenazar territorios en el interior peninsular.
🏛️ 3. Respuesta romana
Roma reaccionó enviando sucesivamente varios cónsules y pretores, pero muchos fueron derrotados o sufrieron humillantes retiradas. La habilidad de Viriato para evitar enfrentamientos directos en terreno abierto y desgastar a las legiones le dio un carácter casi legendario.
Finalmente, Roma recurrió a la traición: en el 139 a. C., Viriato fue asesinado mientras dormía por tres de sus aliados, sobornados por los romanos. Con su muerte, la resistencia lusitana perdió cohesión y las guerras lusitanas se fueron apagando, facilitando la romanización progresiva de estas tierras.
Este mapa ilustra claramente cómo, desde su territorio original en Lusitania, los grupos indígenas lanzaron incursiones hacia el sur y el este, desafiando el control romano sobre la península. La campaña de Viriato fue el momento culminante de esta resistencia, y aunque acabó con su muerte, marcó profundamente la historia de la conquista romana de Hispania como símbolo de resistencia frente al poder imperial.
La muerte de Viriato, por José Madrazo, pintado en 1814. José de Madrazo. Dominio Público. Original file (3,051 × 2,032 pixels, file size: 8.96 MB).
La guerra contra los pueblos celtíberos
Se denominan guerras celtíberas o guerras celtibéricas a los enfrentamientos bélicos producidos a lo largo de los siglos III y II a. C. entre la República romana y los distintos pueblos celtíberos que habitaban en la zona media del Ebro y la meseta superior. Estos enfrentamientos tuvieron una extensión temporal muy desigual en la duración, con diversas treguas, pactos, asedios y batallas.
Estos conflictos se desarrollaron a lo largo de los siglos III y II a. C., en un contexto de expansión romana tras la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma buscaba consolidar su control sobre el interior peninsular.
A diferencia de otras campañas más breves y decisivas, las guerras celtibéricas se caracterizaron por su larga duración y complejidad. Hubo periodos de intensas operaciones militares alternados con treguas temporales, pactos políticos, asedios prolongados y enfrentamientos de diversa escala. Los celtíberos, organizados en tribus y confederaciones como los arevacos, belli y titos, ofrecieron una resistencia firme, utilizando tanto la guerra abierta como tácticas defensivas en sus oppida (ciudades fortificadas).
Entre los episodios más destacados figuran el asedio de Numancia, que se convirtió en símbolo de la tenacidad indígena frente al poder romano, y diversas campañas que implicaron a cónsules de gran relevancia política en Roma. En conjunto, estos conflictos no solo representaron un choque militar, sino también un encuentro entre dos mundos: la estructura imperial romana y las sociedades tribales de la Meseta.
Noroeste Hispania. Lugar aproximado de las guerras. Mapa: Carlosblh. Dominio Público.
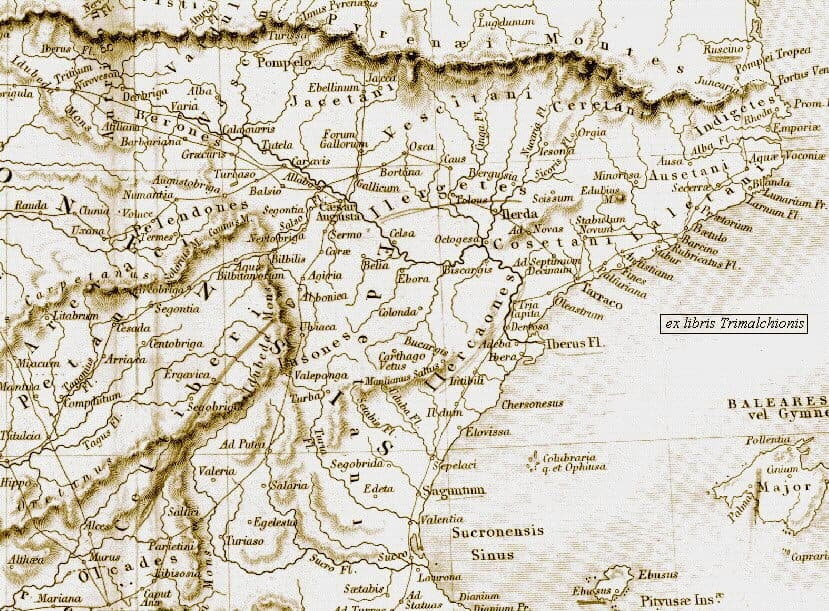
Antecedentes de las guerras celtíberas
A la llegada de los romanos, los celtíberos que estaban gobernados por príncipes, no por reyes, tendían a formar una gran confederación y a ejercer su influencia en áreas muy alejadas de su territorio. Las relaciones entre Celtiberia y la Oretania, en el valle alto del Betis, eran intensas, en Cástulo en un cementerio del siglo IV a. C., las armas y broches típicos de la Celtiberia son abundantes. La tendencia a la unificación de Celtiberia no parece que fuera obra de ningún jefe político o militar, sino un proceso interno, donde el papel más importante fue la posesión de las minas.
Las fuentes clásicas, refiriéndose a la Celtiberia, hacen mención de un país pobre, con clima riguroso, con un hábitat diseminado, usualmente tipo poblado, de extensión muy reducida. La principal actividad económica que desarrollaban los celtíberos era la ganadería influidos por la pobreza del suelo, desconocimiento de las técnicas agrícolas avanzadas y concentración de la riqueza en una jerarquía guerrera, lo que originó una fuerte desigualdad social que se traduciría en la organización de bandas de mercenarios y bandoleros que buscaban en el uso de las armas una posible salida a esa tradicional penuria.
Las estimaciones hablan de que la población de la Celtiberia prerromana probablemente sería entre 225 000 y 585 000 gentes, basados en una densidad demográfica estimada de cinco a trece habitantes por kilómetro cuadrado, en un territorio de aproximadamente 45 000 km². Sobre la base de esto los estudiosos modernos estiman que en la región había entre 18 000 y 50 000 iuventus en capacidad de portar armas, cifras confirmadas por el tamaño que alcanzaban a tener los mayores ejércitos celtiberos, entre 15 000 y 35 000 combatientes.
El asedio de Numancia. Mechanical Curator collection. Dominio Público.
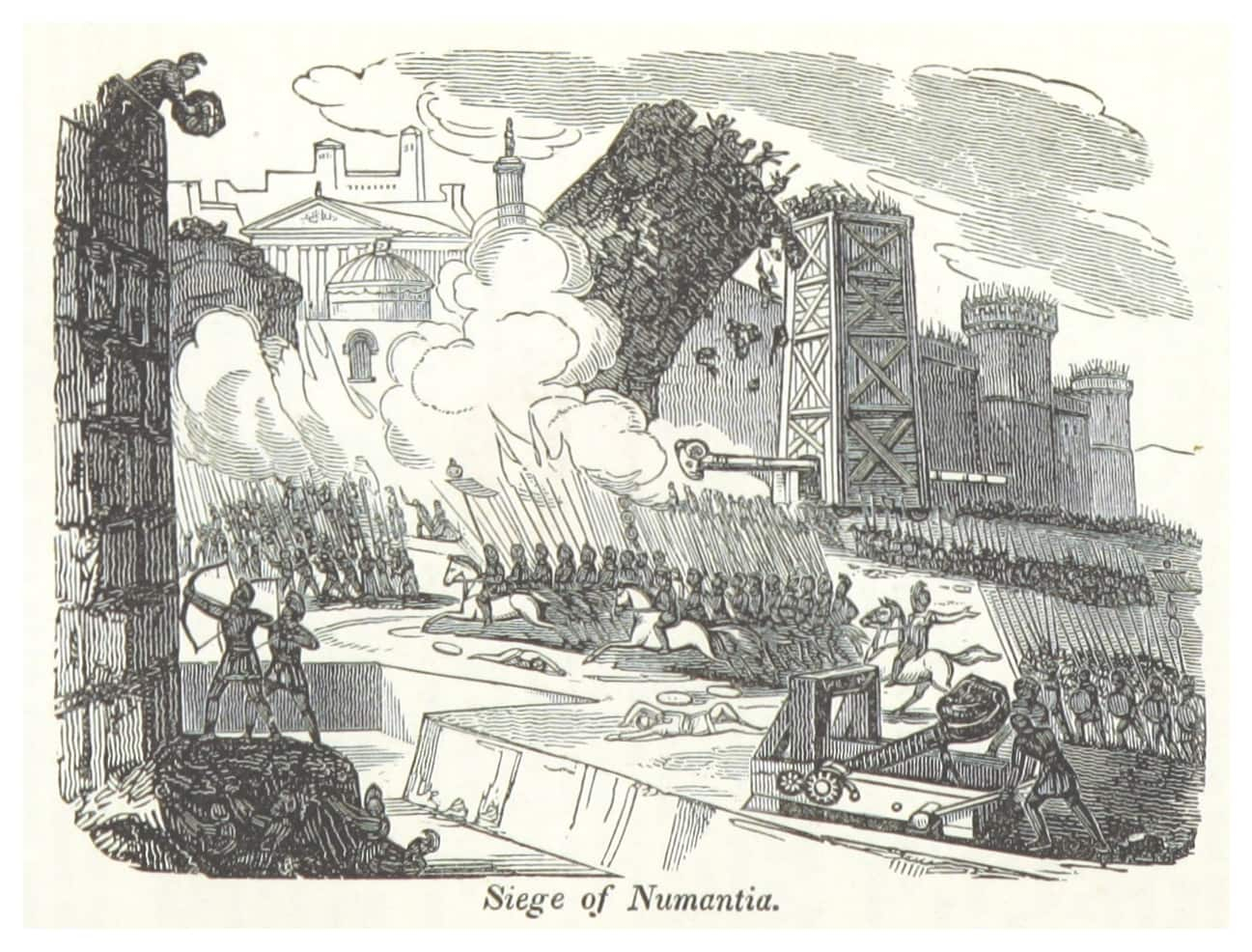
Guerras celtíberas
La guerra entre Roma y los pueblos celtíberos se desarrolló en un contexto de expansión imperial que llevó a la República romana a extender su dominio desde las zonas costeras de la península ibérica hacia el interior. Tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, Roma heredó sus antiguos territorios en el sur y el este peninsular. Sin embargo, el control efectivo de la Meseta y del valle medio del Ebro se encontró con la resistencia organizada de un conjunto de pueblos de origen mixto celta e indígena, conocidos como celtíberos. Estos grupos habitaban zonas estratégicas y de difícil acceso, y estaban organizados en comunidades tribales que podían unirse en confederaciones para resistir las incursiones romanas.
Las guerras celtibéricas se prolongaron durante buena parte del siglo II a. C. y fueron marcadas por un ritmo irregular de enfrentamientos, treguas y pactos temporales. Roma emprendió sucesivas campañas con distintos comandantes, pero la orografía del territorio y la cohesión social de las tribus celtíberas dificultaron su sometimiento. Ciudades fortificadas como Segeda, Termancia o Uxama, además de Numancia, se convirtieron en centros neurálgicos de la resistencia. Los celtíberos no solo defendían su territorio, sino también su autonomía política y su modo de vida frente a la imposición de la autoridad romana.
Las consecuencias de estos enfrentamientos fueron profundas. En primer lugar, Roma consolidó finalmente su dominio sobre la Meseta y el valle medio del Ebro, incorporando estos territorios a la estructura administrativa provincial. Se establecieron guarniciones y colonias militares que facilitaron la integración política, económica y cultural. La resistencia prolongada obligó a Roma a desarrollar nuevas estrategias militares adaptadas a la geografía peninsular, como los asedios prolongados y el control de recursos logísticos, lo que aumentó la experiencia de sus ejércitos en escenarios complejos.
En el plano indígena, la derrota supuso el progresivo desmantelamiento de las estructuras tribales autónomas y la integración forzada en el sistema romano. Las élites locales fueron incorporadas a la administración imperial, muchas veces mediante pactos que les otorgaban beneficios a cambio de lealtad. La lengua, el derecho, la religión y el urbanismo romanos comenzaron a difundirse por estas regiones, marcando el inicio de un proceso de romanización que transformaría profundamente la vida social y cultural de la zona. Así, las guerras celtibéricas no solo representaron una etapa militar de resistencia, sino también el momento decisivo en el que Roma logró someter el interior peninsular, abriendo el camino a su plena integración en el mundo romano.
Las citas sobre los celtíberos, de los autores clásicos, suelen hacer referencias concretas a la belicosidad de estos pueblos, conocidos por los romanos como mercenarios de los cartagineses, desde la segunda guerra púnica.
Cuando los romanos desembarcan en Ampurias en el 218 a. C., su pretensión era cortar la fuente de suministros, tanto materiales como humanos, que desde la península ibérica abastecía al ejército de Aníbal. Sin embargo, tras la expulsión de los cartagineses, decidieron quedarse en Iberia, ocupando el Levante y Andalucía, las zonas más ricas y desarrolladas de Iberia.
Ya desde la rebelión de los pueblos íberos, en el 195 a. C., los celtíberos habían sido mercenarios de los turdetanos, vencidos por el cónsul Catón, que regresó a sus bases en Tarraco atravesando, por primera vez, la Celtiberia y organizando la explotación sistemática de las provincias de Hispania.
Los celtíberos según Diodoro: Este pueblo suministra para la guerra no solo una excelente caballería, sino también una infantería que destaca por su valor y capacidad de sufrimiento. Visten ásperas capas negras, cuya lana recuerda al fieltro. En cuanto a las armas, algunos celtíberos llevan escudos ligeros semejantes a los de los celtas y otros grandes escudos redondos del tamaño del aspis griego. Sobre sus piernas y espinillas trenzan bandas de pelo y cubren sus cabezas con cascos de bronce adornados de cimeras rojas. Llevan espadas de dos filos forjadas con excelente acero y también llevan, para el combate cuerpo a cuerpo, puñales de una cuarta de largo. Utilizan una técnica especial en la fabricación de sus armas. Entierran piezas de hierro y las dejan oxidar durante algún tiempo aprovechando solo el núcleo, con lo cual obtienen magníficas espadas y otras armas. Un arma fabricada de este modo corta cualquier cosa que encuentre en su camino, por lo cual no hay escudo, casco o cuerpo que resista su golpe….
Primera guerra celtíbera o de los lusones
Los romanos siguieron a partir de entonces el modelo de explotación marcado por Catón, desarrollándose rebeliones de las tribus del centro de la península ibérica. En el año 193 a. C. el procónsul Marco Fulvio Nobilior vence a una coalición de vacceos, vetones y celtíberos (lusones) en las cercanías de Toletum (Toledo), capturando vivo al jefe de la coalición Hilerno, las tropas dispersas se refugian en la ciudad Bela de Contrebia Belaisca, que es tomada por el cónsul y reprimido el levantamiento.
La primera guerra celtíbera (181-179 a. C.) fue una continuación de estos conflictos. Fue una guerra defensiva por parte de Roma: se trataba de impedir la unión y proyección de los celtíberos sobre los bordes de la Meseta y su expansión hasta la Hispania Ulterior, el valle del Ebro y el Levante ibérico.
En el año de 180 a. C., Tiberio Sempronio Graco, procónsul de la Hispania Citerior, inicia las luchas para someter a los celtíberos de la Meseta Norte, y acudió desde la Bética para liberar del asedio de 20 000 celtíberos a la ciudad de Caraues (Magallón), aliada de los romanos, con un ejército de 8000 infantes y 5000 jinetes. Tomó Contrebia y pueblos vecinos, repartiendo las tierras entre los indígenas y fundando Gracurris (Alfaro), para instalar en ella a las bandas de celtíberos sin tierras. Finalmente, en el 179 a. C. derrota a los celtíberos en la batalla del Moncayo y acaba definitivamente con la rebelión, frenando radicalmente la expansión celtíbera fuera de los límites de su territorio.
Firmó pactos con las tribus de los belos y los titos, consiguiendo una cierta pacificación y atracción de las élites indígenas hacia Roma. Por estos pactos, los oppida celtíberos deberían pagar un tributo anual y prestar servicio militar en las legiones romanas, a cambio podrían mantener la autonomía y se prohibía amurallar nuevas ciudades. Estos pactos serían invocados, en muchas ocasiones, en los enfrentamientos futuros.
Si bien el gobierno de Graco no difería demasiado de la política que Escipión había iniciado con el dominio romano en la península, en su gobierno se refleja un intento de consolidar e integrar las provincias hispanas en la administración romana. La postura de Roma, agravada por los problemas sociales y la pobreza de muchos sectores indígenas que les obligaba a un bandolerismo endémico sobre las ricas tierras del sur, aliadas de Roma, desembocó en nuevos períodos de lucha.
Segunda guerra celtíbera, o de los belos, titos y arévacos, o del fuego
La excusa para el comienzo de la segunda fase de la guerra (154-152 a. C.) ocurre en el 154 a. C. con la ampliación de la fortificación de Segeda, capital de los belos. El Senado romano lo consideró como una infracción de los acuerdos de Graco de 179 a. C. y una amenaza para sus intereses en Hispania. Sin embargo, Polibio atribuye el origen de la guerra al comportamiento de los gobernadores romanos, que habían convertido la administración romana en insoportable para los indígenas.
El senado romano prohibió continuar la muralla y exigió, además, el tributo establecido con Graco. Los segedenses arguyeron que la muralla era una ampliación y no una nueva construcción y que se le había exonerado del pago del tributo después de Graco.
Roma envió al Cónsul Nobilior al mando de 30 000 hombres. Al enterarse los habitantes de Segeda, se refugiaron en Numancia, oppidum de la tribu de los arévacos, donde eligieron jefe de las dos tribus, arévacos y belos, a Caro de Segeda. Nobilior marchó por el valle del Ebro hacia Segeda, donde destruyó la ciudad, tomo Ocilis (Medinaceli) y avanzó por Almazán hacia Numancia. En el camino, Caro con 20 000 soldados y 5000 jinetes logró emboscar a los romanos cuando pasaban, causándoles 6000 bajas, pero al perseguirlos en desorden, la caballería romana cayó sobre él, matando al mismo Caro y salvando al ejército. Después llegó ante Numancia, donde se le unieron tropas enviadas por Massinisa, que incluían diez elefantes de guerra, pero sufrió otra dura derrota al desbandarse dichos animales. Tras varias derrotas y de pasarse Ocilis, donde mantenía las provisiones y el dinero, al bando de los celtíberos, a Nobilior no le quedó otro remedio que recluirse en su campamento a pasar el invierno, donde murieron muchos soldados de frío y en escaramuzas con los indígenas.
Al año siguiente, llegó como sucesor en el mando el cónsul Claudio Marcelo con 8000 soldados y 500 jinetes, cercó a Ocilis a la que supo atraerse y les concedió el perdón. Ante las condiciones magnánimas de rendición, rehenes y cien talentos de plata, Nertobriga también pidió la paz. Marcelo les puso la condición de que todos los pueblos, arévacos, belos y titos, la pidieran a la vez, cosa que consiguió, pero algunos pueblos se opusieron porque habían soportado sus razias durante la guerra. Marcelo decidió enviar embajadores de cada parte para que dirimieran sus rencillas y recomendó al Senado la aprobación de los tratados. El Senado desestimó la oferta de paz y preparó un nuevo ejército al mando del cónsul Licinio Lúculo, quien tenía como lugarteniente a Publio Cornelio Escipión Emiliano.
Marcelo declaró de nuevo la guerra a los celtíberos, que tomaron la oppidum de Nertóbriga, persiguió a los numantinos acorralándolos en la ciudad. El jefe de los numantinos, Litennón, pidió la paz en nombre de todas las tribus. Marcelo exigió rehenes y dinero y aceptó la paz antes de la llegada de Lúculo.
Ruinas actuales de Numancia. Foto: Txo. Dominio Público. Original file (2,048 × 1,536 pixels, file size: 945 KB).
Tercera guerra celtíbera o guerra de Numancia
Se conoce como guerra numantina (de Bellum Numantinum en la Historia romana de Apiano) al último conflicto que tuvo lugar en Hispania entre la República romana y las tribus celtíberas que habitaban las inmediaciones del Ebro. Fue, a su vez, el epílogo de las guerras celtíberas. Esta contienda se resolvió tras veinte años de guerras intermitentes. La primera fase de la guerra se inició en el 154 a. C. debido a una revuelta de las tribus celtíberas del Duero. Esta primera fase finalizó en el 151 a. C., pero, en el 143 a. C. surgió de nuevo una insurrección en la ciudad de Numancia, que fue asediada y tomada por el cónsul Escipión Emiliano en una fecha indeterminada, pero dentro de los primeros meses del 133 a. C.
El último día de Numancia (1881), de Alejo Vera, refleja el momento en que los últimos defensores numantinos deciden suicidarse antes de ser capturados por los romanos. Original file (1,886 × 1,256 pixels, file size: 1.79 MB).
⚔️ La Guerra Numantina (143–133 a. C.)
La llamada guerra numantina (Bellum Numantinum), narrada en buena parte por el historiador griego Apiano, fue el último y más decisivo conflicto entre la República romana y los pueblos celtíberos, particularmente la tribu de los arevacos, cuyo principal oppidum (ciudad fortificada) era Numancia, situada cerca de la actual Soria.
Este conflicto fue el epílogo de casi veinte años de guerras intermitentes, en las que Roma intentó sin éxito someter completamente el interior peninsular. La guerra numantina evidenció las dificultades del ejército romano para dominar un territorio agreste y resistencias locales muy cohesionadas.
📜 1. Antecedentes y primera fase (154–151 a. C.)
La primera gran insurrección celtibérica se produjo en 154 a. C., cuando las tribus del valle del Duero, especialmente los belli y titos, se rebelaron contra la presencia romana. El detonante fue la fundación por parte de Roma de la ciudad de Segeda, en territorio de los belli, lo que contravenía acuerdos anteriores. Roma reaccionó enviando al cónsul Quinto Fulvio Nobilior, que sufrió reveses importantes a manos de los celtíberos, incluidos combates cerca de Numancia.
Aunque los romanos lograron finalmente una paz precaria hacia 151 a. C., esta fase dejó patente que las tribus indígenas podían resistir con eficacia prolongada.
🏛️ 2. Insurrección numantina (143–133 a. C.)
En 143 a. C., estalló una nueva insurrección encabezada por Numancia, que se convertiría en el centro simbólico y estratégico de la resistencia arevaca. Roma respondió enviando sucesivamente varios cónsules, pero durante años sus campañas fracasaron estrepitosamente. La ciudad, pequeña pero fortificada, situada en una meseta rodeada de colinas y ríos, resultó ser un punto casi inexpugnable para las legiones romanas.
Los numantinos practicaron una defensa móvil, basada en incursiones rápidas y en el conocimiento del terreno, evitando combates en campo abierto. Además, aprovecharon el clima y las dificultades logísticas romanas para mantener el asedio en condiciones precarias. La resistencia numantina humilló a varios comandantes romanos, algunos de los cuales firmaron pactos sin autorización del Senado, lo que provocó escándalos en Roma.
⚔️ 3. El cerco de Escipión Emiliano (134–133 a. C.)
La situación cambió radicalmente cuando en 134 a. C. el Senado encargó la campaña al prestigioso general Publio Cornelio Escipión Emiliano, héroe de la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Escipión emprendió una estrategia completamente distinta:
Reorganizó el ejército, eliminando los lujos, endureciendo la disciplina y asegurando las rutas de suministro.
Evitó los enfrentamientos directos con los numantinos y en su lugar construyó un sistema de cerco total, con un cinturón de fortificaciones y empalizadas alrededor de la ciudad, de unos 9 kilómetros, cortando cualquier vía de escape o aprovisionamiento.
Bloqueó el río Duero mediante torres y cadenas para impedir que entraran víveres.
Este asedio total sometió a Numancia a una presión extrema. Las esperanzas de ayuda exterior se desvanecieron, y la ciudad quedó completamente aislada.
🏙️ 4. La caída de Numancia (133 a. C.)
Después de varios meses de resistencia heroica, Numancia fue vencida por el hambre y las enfermedades. Los habitantes, según las fuentes romanas, optaron en su mayoría por el suicidio colectivo antes que la rendición, incendiando sus casas y destruyendo sus bienes. Solo unos pocos supervivientes fueron hechos prisioneros y exhibidos en el triunfo romano.
La caída de Numancia en 133 a. C. simbolizó el final de la resistencia celtibérica organizada. La victoria de Escipión tuvo un enorme impacto en Roma, y el general fue celebrado con honores triunfales. Sin embargo, la brutalidad del asedio y la obstinada resistencia numantina convirtieron a la ciudad en un símbolo de libertad y resistencia en la memoria histórica hispana.
La guerra numantina representó la culminación de las guerras celtibéricas y evidenció tanto la potencia militar romana como la capacidad de resistencia de las comunidades indígenas. Su desenlace allanó el camino para la progresiva romanización de la Meseta, aunque no eliminó por completo los focos de resistencia en otras regiones.
Numancia quedó en la historia como la “ciudad indomable”, cuya caída no fue resultado de la derrota militar directa, sino de la resistencia desesperada frente a un asedio sistemático.
La Destrucción de Numancia (1802), por Juan Antonio Ribera (conservado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Dominio Público. Original file (1,313 × 1,050 pixels, file size: 171 KB).
Con el final de la guerra y la pacificación en la región, Escipión Emiliano regresó a Roma rodeado de honores y un gran botín. Su victoria le valió el apodo de Numantino. Su gran triunfo trajo una era de paz a Hispania, que se mantuvo hasta el inicio de la guerra de Sertorio (82 a. C.-72 a. C.). Tras el posterior conflicto de las guerras cántabras (29 a. C.-19 a. C.), la región acabó asumiendo totalmente la romanización, perdiendo en el tiempo sus raíces.
La Celtiberia había sufrido años de lucha continua que ocasionaron el desplazamiento y la reducción de las poblaciones y la devastación generalizada del territorio, con las consiguientes secuelas sociales y económicas. Pero también Roma sufrió las consecuencias del enfrentamiento tan duradero. Las lagunas del sistema político-legislativo republicano quedaron en evidencia, la dilatada duración de la guerra fue fruto del rígido mecanismo jurídico romano y de las rivalidades internas de las distintas facciones senatoriales. La leva continua de campesinos itálicos, base del ejército romano republicano, para las distintas campañas incrementó las tensiones sociales que tuvieron su apogeo poco después, en la época de los Gracos. El alistamiento por Escipión de clientes y amigos sirvió de precedente a otros posteriores y esbozó unos métodos de corte principesco que, en el siglo siguiente, acabarían con el régimen republicano en Roma.
- Dáithí Ó hÓgáin (2003). The Celts: a history. Rochester: Boydell Press, pp. 120. ISBN 1-0-85115-923-0.
- Alberto J. Lorrio & Philippe Gardes (2001). Ercavica: la muralla y la topografía de la ciudad. Real Academia de la Historia, Madrid, pp. 69, ISBN 978-84-95555-10-6. La población de la ciudad era de unos 8000 a 16 000 personas, probablemente solo 2000 a 4000 eran hombres adultos.
- José María Blázquez (1975). Ciclos y temas de la Historia de España: La romanización. La sociedad y la economía en la Hispania romana. Tomo II. Madrid: Ediciones AKAL, pp. 69-70. ISBN 84-7090-068-4.
- Enric Cabrejas (6 de marzo de 2014). «Retógenes ‘El Caraunio’». Arque-Historia. Archivado desde el original el 9 de enero de 2017. Consultado el 15 de enero de 2017.
- «Personajes: Retógenes». Arte Historia. Consultado el 15 de enero de 2017.
- Textos clásicos – Apiano de Alejandría – Historia de Roma: Sobre Iberia.
Sobre la ciudad de Numancia
Numancia es el nombre de una desaparecida población celtíbera situada sobre el Cerro de la Muela, en Garray, provincia de Soria, en Castilla y León (España), a siete kilómetros al norte de la actual ciudad de Soria. La resistencia de sus habitantes al asedio realizado por las tropas de la república de Roma bajo las órdenes de Publio Cornelio Escipión Emiliano en el verano del año 133 a. C., que prefirieron suicidarse antes que rendirse a sus atacantes, ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia, acuñándose la expresión «resistencia numantina».
Su primera ocupación data del Calcolítico o comienzos de la Edad del Bronce, (entre el 1800 a. C.-1700 a. C.). Perduraría un asentamiento de la cultura castreña de la Edad del Hierro hasta el siglo IV a. C. La primera mención histórica de Numancia ocurre durante la expedición de Catón de 195 a. C. En el año 153 a. C. tuvo lugar el primer conflicto grave con Roma, al socorrer a la población bella de Segeda (entre Mara y Belmonte de Gracián, en Zaragoza). La coalición consiguió derrotar a un ejército de 30 000 hombres mandados por el cónsul Quinto Fulvio Nobilior.
Tras veinte años repeliendo los continuos e insistentes ataques romanos, en el año 134 a. C., el Senado romano confirió a Publio Cornelio Escipión Emiliano el Africano Menor la labor de destruir Numancia, a la que finalmente puso sitio, levantando un cerco de nueve kilómetros apoyado por torres, fosos, empalizadas, etc. Tras 13 meses de hambruna y enfermedades, agotados sus víveres, los numantinos decidieron poner fin a su situación en el verano del año 133 a. C. Algunos de ellos se entregaron en condición de esclavos, mientras que la gran mayoría decidió optar por el suicidio. La ciudad fue repoblada, posiblemente con pueblos celtíberos vecinos, y sufrió nuevas destrucciones durante las Guerras Sertorianas. En el siglo III comenzó su decadencia definitiva, generalmente se ha considerado que la ciudad dejó de ser ocupada en el siglo IV d. C., aunque nuevos hallazgos sugieren un asentamiento visigodo en el siglo VI d. C
Origen y situación
Las fuentes clásicas adscriben la ciudad alternativamente al pueblo de los pelendones o de los arévacos. Plinio el Viejo afirma que se trataba de una ciudad pelendona, aunque otros autores, como Estrabón y Ptolomeo, la sitúan entre los arévacos. No quedando claro el auténtico precursor de la ciudad de Numancia, actualmente se considera que la zona fue controlada originalmente por los pelendones, hasta que fueron desplazados por los arévacos hacia el norte de Soria a partir del siglo IV a. C. Durante las guerras celtibéricas, Numancia sería una ciudad arévaca, y bajo la administración romana se restituiría a los pelendones.
La ubicación geográfica de la ciudad celtíbera se sitúa en el Cerro de la Muela, en la localidad soriana de Garray, un punto estratégico delimitado por las montañas del Sistema Ibérico, desde el Pico de Urbión hasta el Moncayo, rodeado por los fosos del río Duero y su afluente, el río Merdancho.
El nombre de Numancia lo conocemos por los autores latinos anteriormente citados a partir del siglo II a. C. debido a su enfrentamiento con Roma. En lengua celtibérica, se encontró una inscripción en un recipiente cerámico (MLH K.9.3) con la inscripción nouantikum, quizás un genitivo plural derivado del nombre de la ciudad.
Otra versión es la del profesor G.T.A., en la que Numancia sería una palabra celta de origen indoeuropeo que podría significar:
- De noma o numa – (también en latín y en griego) – pasto/s, y -ancia = amplios o extensos, equivaldría a pastos extensos o amplios; teniendo en cuenta que la principal actividad económica que practicaban era el pastoreo, la ganadería y otras actividades agrícolas.
- O de (n)uma -(también en latín y griego,umere/y ume = humedad/
Reconstrucción de una vivienda celtibérica en Numancia. Por: dr_zoidberg – Numancia Uploaded by ecemaml. CC BY-SA 2.0.

Primeros asentamientos
Los primeros asentamientos humanos en Numancia se establecieron en el III milenio a. C., cuando la zona era densamente boscosa y contaba con una fauna rica en ciervos, jabalíes, osos, lobos, liebres, conejos, caballos, etc. Los pastos eran abundantes y en ellos se criaban cabras y ovejas, que eran la principal fuente de riqueza y economía. Estos primeros asentamientos consistían en cabañas construidas con materiales perecederos, ya que en ellas habitaban pastores que realizaban movimientos estacionales con sus rebaños. La región tenía un clima muy duro, con fuertes heladas y nevadas abundantes, donde soplaba el cizicus o cierzo, un frío viento del norte.[4]
Hacia el siglo VII a. C., en este asentamiento se utilizaban cerámicas hechas a mano, con formas bitroncocónicas. Desde el siglo VII a. C. el asentamiento pasó a ser un castro, típico de la cultura castreña de la provincia de Soria; este tipo de asentamientos estaban muy bien fortificados y su base económica era mayoritariamente ganadera. La cerámica pasó a tener posteriormente formas lisas sin decoración, similares a las aparecidas en Navarra y La Rioja. A principios del siglo IV a. C. aparecieron decoraciones cerámicas realizadas a peine o con incrustaciones de botones metálicos, lo que indica un momento inmediatamente anterior al establecimiento de la cultura celtíbera, en la cual aparecieron ya cerámicas a torno y decoraciones concéntricas y con estampados. En este momento, hacia el 350 a. C., Numancia pasó a tener un número importante de habitantes y nació como ciudad. Los numantinos aprendieron entonces el manejo del horno oxidante, el torno de alfarero y el uso de la pintura para decorar cerámica, a partir de los conocimientos de sus vecinos celtíberos del este, que por estar en el valle del Iber o Ebro ya habían sido iberizados.
La ciudad celtíbera
El profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director de uno de los equipos arqueológicos que trabajó en Numancia, Alfredo Jimeno, la describía así:
«La amplia superficie excavada (unas seis hectáreas) aporta pocas referencias de la ciudad más antigua (destruida en el 133 a. C. por Escipión Emiliano, ofreciendo una mejor información de la ciudad celtíbera del siglo I a. C. y de la romana imperial, que presentan una ordenación en retícula irregular, sin dejar espacios libres o plazas.»
Alfredo Jimeno. Revista de Historia de Iberia vieja, número 6. 2005
Empedradas con cantos rodados, las calles se orientaban en dirección este-oeste, excepto dos calles principales en dirección norte-sur. Todas estaban diseñadas de manera que pudiesen cortar el viento norte. Poseían una estructura entrecortada. En cada cruce, las calles continuaban en el mismo sentido pero un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, con el fin de que las esquinas de las casas cortasen el viento.
Cuando llovía, los desagües de las casas vertían el agua y el lodo a la misma calle. La presencia del río Duero implicaba zonas encharcadas en el territorio.
Las casas se agrupaban en manzanas y se alineaban aquellas más cercanas a la muralla. Las casas, de unos 50 m², tenían tres habitaciones. Los primeros hogares célticos fueron de dos estancias, y con el tiempo se añadió la tercera, frente a la casa y con la puerta cerrada. En la habitación principal, los numantinos comían y dormían; empleaban otro cuarto como despensa y un tercero como vestíbulo y entrada.
Las casas eran construidas principalmente con piedra, aunque había elementos de madera, adobe, barro y paja; la techumbre quedaba constituida por trenzados de centeno. Los numantinos recubrían el suelo con tierra apisonada para caldear el ambiente. Las casas eran cálidas y acogedoras. Había corrales rectangulares, anexos a las casas.
En cuanto a la alimentación: La carne se alternaba con los cereales, frutos secos y legumbres. También había vino con miel y la famosa cerveza llamada caelia, hecha de trigo fermentado.
Una muralla reforzada por varios torreones, con cuatro puertas de entrada y salida, defendía a sus habitantes, que pudo llegar hasta un aproximado de 2000 personas, cohabitando al mismo tiempo.
Jarrón numantino del siglo I a. C. Museo Numantino (Soria). Foto: Ecelan. CC BY-SA 4.0. Original file (2,136 × 2,848 pixels, file size: 1.33 MB).
Economía
La principal fuente de datos sobre la antigua vida en Numancia proviene de la arqueología, puesto que apenas subsisten restos escritos sobre la vida normal de sus habitantes. Se cree que durante la ocupación prerromana su principal fuente económica era la ganadería. Hay constancia de pagos a otros pueblos e incluso a Roma por medio de pieles de buey o de capas de lana (sagum) en grandes cantidades.
La carne y la leche fueron los alimentos básicos de su dieta, infiriéndose esto último por diversas representaciones cerámicas, las cuales demuestran que los animales más importantes fueron el conejo, el buey, la cabra y la oveja.
La agricultura no fue una actividad muy importante en la estructura comercial de los numantinos. A fin de suplir esta y otras carencias, se sabe que mantuvieron relaciones comerciales con diversos pueblos cercanos para adquirir productos de primera necesidad. Entre estos últimos, se cuentan especialmente los vacceos, que les procuraban trigo y otros cereales, motivo por el cual los romanos quemaron los campos de cereal de los vacceos para propiciar el aislamiento de Numancia y su posterior asedio.
Recreación de las murallas en Numancia de la actualidad (Soria, Spain). CC BY 3.0. Original file (2,048 × 1,536 pixels, file size: 574 KB).

Numancia en la actualidad
En el siglo XXI, Numancia es un yacimiento arqueológico de la provincia de Soria, declarado Bien de Interés Cultural incoado desde el 25 de agosto de 1882 y declarado el 29 de agosto de 1882. Los terrenos en los que se asienta el yacimiento fueron parte de las propiedades del vizcondado de Eza hasta que en 1917 Luis de Marichalar y Monreal (abuelo de Álvaro de Marichalar) los donó al Estado.
Desde 2003 y hasta 2020 se efectuaron trabajos de excavación en la Manzana XXIII queriendo subsanar las dudas arqueológicas existentes en el yacimiento, en torno a los espacios domésticos, puesto que las otras manzanas fueron excavadas por Schulten, Melida, Taracena y otros arqueólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los cuales no usaban metodología arqueológica de documentación exhaustiva de localización e identificación de los espacios.
Estas excavaciones fueron realizadas por arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Alfredo Jimeno, mediante fondos de la Junta de Castilla y León. Se realizaron campañas en el yacimiento en los meses de julio y agosto, y posteriormente, los restos arqueológicos fueron analizados en los laboratorios de dicha universidad. Estas excavaciones cesaron en 2020.
En 2016 se adecuó la manzana XXIV para proceder a los trabajos de excavación de la parcela de 1800 m². Se estimaron cuatro años para finalizar las excavaciones.
El conjunto del yacimiento de Numancia fue incluido en la Lista roja de patrimonio en peligro, que la asociación Hispania Nostra empezó a elaborar en el año 2006.
- Los celtíberos. Etnias y Estados – Francisco Burillo.
- Celtibería – Álvaro Capalvo.
- Celtíberos. Tras las huellas de Numancia Catálogo de la Exposición- Ed. Alfredo Jimeno.
- Numancia – José Luis Corral Lafuente.
- Numancia: 20 años de asedio – Revista Historia de Iberia vieja nº 6.
- Espacio y sociedad en la Soria medieval, siglos XIII-XV – Asenjo González, M..
- Historia de Numancia – Adolf Schulten.
- The Army of the Roman Republic. The Second Century BC, Polybius and the Camps at Numantia, Spain – Michael J. Dobson Oxbow Books, 2008.
Las guerras civiles
Hispania no fue ajena a las disputas políticas y militares de los últimos años de la República Romana, cuando Quinto Sertorio se enfrentó al partido de los aristócratas encabezado por Sila en 83 a. C. Al perder en Italia, Quinto se refugió en Hispania, continuando la guerra contra el gobierno de Roma y estableciendo todo un sistema de gobierno con capital en Huesca (Osca). Finalmente, fue Pompeyo quien, tras varios intentos de incursión en Hispania, terminó con Quinto Sertorio utilizando más la intriga política que la fuerza militar. Posteriormente el apoyo peninsular a Pompeyo fue la causa de una nueva guerra en Hispania entre sus seguidores y los de Julio César, conflicto que finalizó en 49 a. C. con la victoria de Julio César.
Representación grabada de la Batalla de Munda (45 a. C.), último gran enfrentamiento de las guerras civiles entre Julio César y los pompeyanos en Hispania. Obra atribuida a Matthäus Merian, dominio público (Wikimedia Commons). Original file (1,040 × 483 pixels, file size: 1.09 MB).
Julio César y la guerra contra Pompeyo
Tras la conquista de los pueblos celtíberos y la consolidación del dominio romano en la península ibérica, Hispania se convirtió en un territorio estratégico de enorme importancia dentro del mundo romano. A mediados del siglo I a. C., la península fue escenario de algunos de los episodios más decisivos de las guerras civiles romanas, en particular el conflicto entre Julio César y Pompeyo, dos de las figuras más destacadas de la República romana tardía.
El enfrentamiento entre César y Pompeyo tuvo su origen en tensiones políticas acumuladas en Roma tras la ruptura del llamado Primer Triunvirato, la alianza informal entre César, Pompeyo y Craso. Tras la muerte de Craso y el ascenso político y militar de César gracias a sus campañas en la Galia, las relaciones con Pompeyo se deterioraron. El Senado, apoyado por Pompeyo, exigió a César que disolviera su ejército y regresara a Roma como un simple ciudadano. César se negó y en el año 49 a. C. cruzó el río Rubicón con sus tropas, desatando una guerra civil.
Julio César invade Hispania como parte de su guerra contra Pompeyo por el poder en Roma. Para entonces, Pompeyo se había refugiado en Grecia, y lo que César pretendía era eliminar el apoyo a Pompeyo en occidente y aislarle del resto del imperio.
La primera batalla entre Julio César y los pompeyanos en Hispania fue la batalla de Ilerda (Lérida), y aunque las fuerzas parecían igualadas en número la victoria se inclinó al lado cesariano. Las tropas se posicionaron en las dos orillas del río Segre. Afranio y Petreyo, los hombres de confianza de Pompeyo, se refugiaron tras los muros de Ilerda tras la riada del Segre a finales de junio del 49 a. C., lo que César aprovechó para remontar el río, cruzarlo y buscar avituallamiento antes de atacar a los leales a su enemigo que, acorralados y sin provisiones, se rindieron el 2 de agosto sin oponer apenas resistencia. Mientras tanto, en la Bética, Varrón trataba de hacerse fuerte, pero César cosechaba mayores simpatías entre los locales porque estos recordaban con agrado todo lo que había hecho por ellos cuando era gobernador de Hispania. El consejo de notables de las principales ciudades se decantó por César y Varrón no tuvo más remedio que someterse a su enemigo.
En esta guerra César sufrió el amotinamiento de las tropas de Plasencia, que habían comenzado a saquear toda la región, noticia que llegó junto con la comunicación de que en Roma había sido nombrado dictador a propuesta del pretor M. Emilio Lépido. La guerra proseguiría por tierra y mar. En Albania tuvo lugar la batalla de Dirraquio y luego en Grecia la batalla de Farsalia el 9 de agosto de 48 a. C., que volvió a poner en fuga a Pompeyo. Posteriormente, Pompeyo sería asesinado en las costas de Egipto por Ptolomeo XIII, que quería ganarse así el favor de César. César, sin embargo, no solamente no apoyó este gesto, que le pareció de cobardía, sino que hizo liquidar a los traidores que habían vendido a su enemigo.
Sin embargo, pese a la muerte de Pompeyo, los partidarios de este seguían teniendo mucho poder en África y, sobre todo, seguían controlando muchos territorios de Hispania. Finalmente, la de Munda en 45 a. C., fue la última batalla de esta guerra y acabó con las aspiraciones de los pompeyanos supervivientes, sus hijos Cneo y Sexto.
Su victoria sin paliativos en Hispania fue determinante para la carrera política de César y le permitió regresar a Roma para ser investido como dictador perpetuo. Un año más tarde, Julio César sería asesinado a las puertas del Senado de Roma, y su sobrino-nieto Cayo Julio César Octaviano, tras una breve lucha por el poder contra Marco Antonio, fue nombrado cónsul para, posteriormente, ir acumulando poderes que finalmente conducirían a la agonizante república romana hasta el imperio.
Las guerras cántabras
Las guerras cántabras (Bellum Cantabricum) fueron unos enfrentamientos que tuvieron lugar del año 29 a. C. al 19 a. C. entre la Antigua Roma y los distintos pueblos cántabros y astures, que habitaban territorios conocidos ya por los antiguos romanos como Cantabria y Asturia en el noroeste de la península ibérica, en regiones coincidentes en su mayor parte con las actuales comunidades autónomas de Cantabria y Asturias y partes de las actuales provincias de León, Palencia y Burgos.
Los enfrentamientos mantenidos por el Imperio romano contra los diversos pueblos del norte hispano, cántabros y astures principalmente, representaban la culminación de la larga conquista de la península ibérica. La resonancia de estas guerras sobrepasó a la de gran parte de las emprendidas por la Antigua Roma a lo largo de su historia. La razón de ello no hay que buscarla en el ámbito estrictamente militar, sino en el alcance político que se le concedió a la conquista del norte peninsular, única operación dirigida personalmente por el emperador Augusto.
Durante el gobierno de César Augusto, Roma se vio obligada a mantener una cruenta lucha contra las tribus astures y cántabras, unos pueblos de guerreros celtas del norte de Hispania que presentaron una feroz resistencia a la ocupación romana, poniendo en jaque durante muchos años a las poderosas legiones de Roma. El propio emperador hubo de trasladarse a Segisama, actual Sasamón (Burgos), para dirigir en persona la campaña. Finalmente el Imperio romano logró la victoria total y absoluta sobre estas tribus, ocupando totalmente la Península. Roma adoptó con estos pueblos una cruel política de exterminio que supuso la práctica extinción de esta cultura prerromana. Con el final de esta guerra terminarán los largos años de luchas civiles y guerras de conquista en los territorios de la península ibérica, inaugurando una larga época de estabilidad política y económica en Hispania.
Nota 1: Doscientos años antes de la contienda, el historiador Catón el Viejo ya dice «fluvium Hiberum: is oritur ex Cantabris» (El río Ebro nace en tierra de cántabros); por lo tanto la ubicación de Cantabria ya era perfectamente conocida por los romanos.
Nota 2: Hacia la parte de oriente los kallaikoi limitan con los ástoures y con los íberes y los demás [carpetanos, vetones y vacceos] con los keltíbres «..ἐκ δὲ τοῦ ἑσπερίου τῶν τε Ἀστύρων (Ástoures) τινὲς καὶ τῶν Καλλαϊκῶν (kallaikoi) καὶ Ὀυακκαίων, ἔτι δὲ Ὀυεττώνων καὶ Καρπητανῶν.» (Estrabón, Geographia III, 4, 12.); narra la expedición militar de Bruto Galaico de los años 138-136 a. C.
Este fragmento de Lucio Anneo Floro, historiador romano del siglo II d. C., es una de las fuentes literarias más citadas para comprender el contexto inicial de las Guerras Cántabras. Floro, en su obra Epitoma de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC, resume la historia de Roma y dedica un pasaje relevante a las campañas de Augusto en Hispania.
En este texto, Floro señala que toda Hispania estaba ya pacificada, excepto una franja noroccidental de la Hispania Citerior, situada entre la cordillera Cantábrica y el océano Atlántico. Allí habitaban dos pueblos que permanecían “inmunes imperii”, es decir, no sometidos al poder de Roma: los cántabros y los astures. Floro los describe como “duae validissimae gentes”, dos de las naciones más fuertes de la península, destacando su poder militar y su resistencia.
Este testimonio es clave porque retrata el momento en que el Imperio, ya en tiempos de Augusto, se propuso completar la conquista de Hispania iniciada más de dos siglos atrás. Para Roma, el norte peninsular representaba el último reducto indómito: una región montañosa, difícil de acceder, con pueblos organizados en clanes guerreros que conocían bien el terreno y practicaban tácticas de guerrilla.
Floro también refleja la visión romana de “pacificación” como sinónimo de conquista completa. Cuando dice “sub occasu pacata erat fere omnis Hispania” (“en el occidente estaba ya en paz casi toda Hispania”), está utilizando el lenguaje oficial del Imperio, que consideraba la resistencia indígena como un obstáculo residual frente a una dominación ya establecida. Sin embargo, en la práctica, la resistencia cántabra y astur fue intensa y prolongada, obligando a Augusto a intervenir personalmente en el 26 a. C., con varias legiones y operaciones combinadas por tierra y mar.
Este fragmento, por tanto, marca el preludio de las Guerras Cántabras (29–19 a. C.), las últimas grandes campañas de expansión romana en la península ibérica. El relato de Floro combina visión estratégica romana, al situar la importancia geográfica de la región, con una valoración militar que reconoce implícitamente la fortaleza de los pueblos del norte.
Sub occasu pacata erat fere omnis Hispania, nisi quam Pyrenaei desinentis scopulis inhaerentem Citerior adluebat Oceanus. Hic duae validissimae gentes, Cantabri et Astures, inmunes imperii agitabant.
En el occidente estaba ya en paz casi toda Hispania, excepto la parte de la Citerior, pegada a los riscos del extremo del Pirineo, acariciados por el océano. Aquí se agitaban dos pueblos muy poderosos, los cántabros y los astures, no sometidos al Imperio.
Lucio Anneo Floro, historiador romano del siglo II.
Operaciones militares romanas llevadas a cabo durante las guerras cántabras contra cántabros y astures. Autor: Ravenloft~commonswiki. CC BY 2.5.
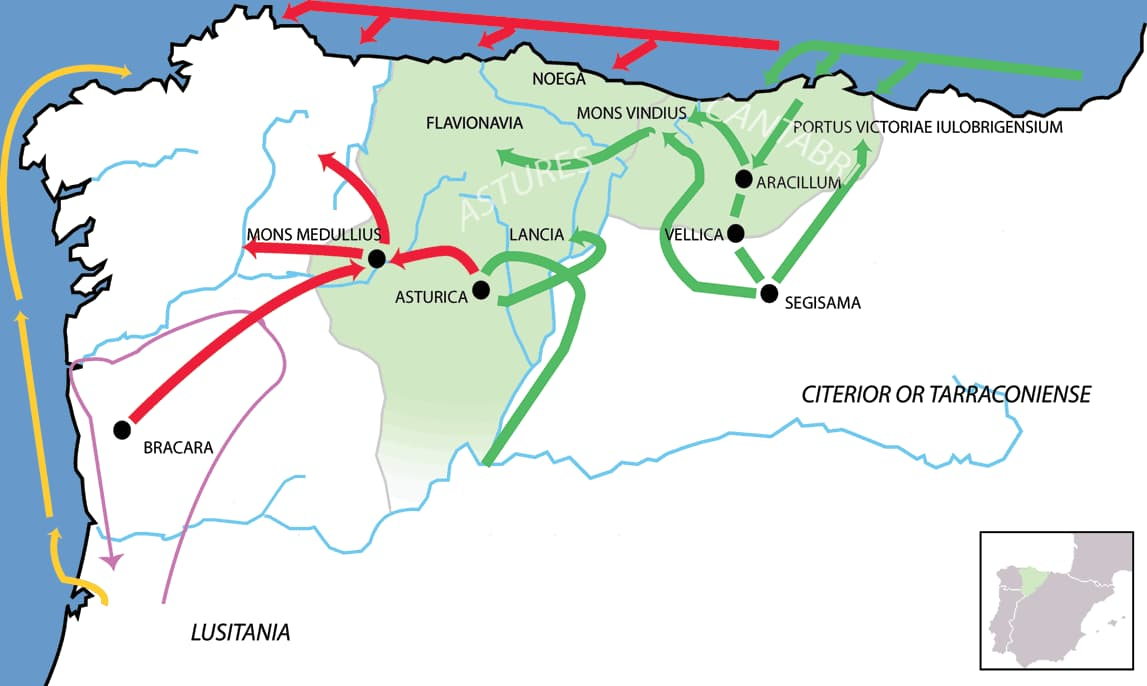
Rojo → Año 25 a.C . Corresponde a las fuerzas que avanzaron desde el oeste, concretamente desde Bracara Augusta (la actual Braga, en Portugal), en la provincia de Lusitania. Estas tropas, probablemente bajo el mando de Publio Carisio, marcharon hacia el norte y noreste para atacar el territorio de los astures. Su avance culminó en el asedio del Mons Medullius, donde los astures ofrecieron una de sus últimas resistencias organizadas.
Verde → Año 26 a.C. Marca los movimientos de las legiones procedentes de la Tarraconense, que avanzaron desde Segisama (cerca de la actual Sasamón, Burgos) hacia el territorio cántabro. Estas fuerzas atacaron desde el este y sureste, penetrando en el corazón de la Cantabria mediante una serie de operaciones combinadas y cercos a oppida como Aracillum, Vellica y la zona del Mons Vindius, un enclave montañoso clave.
Amarillo → Campaña de Julio Cesar del año 61 a.C. Indica las operaciones navales romanas que se llevaron a cabo desde el sur de Lusitania y el Atlántico, probablemente para transportar tropas y suministros hacia la costa cantábrica. Roma desplegó una flota que subió por el litoral portugués y gallego, bordeando la costa hasta llegar al norte, en apoyo logístico y estratégico a las fuerzas terrestres.
Morado → Campaña de Décimo Junio Bruto del año 137 a. C. Representa movimientos complementarios o rutas auxiliares de abastecimiento y conexión entre los frentes lusitano y el interior peninsular. Estas líneas muestran comunicaciones internas y posibles desplazamientos de tropas de refuerzo desde zonas más meridionales hacia el noroeste.
Los cántabros y los astures fueron dos de los pueblos indígenas más resistentes de la península ibérica frente a la expansión de Roma. Habitaban la franja norte, una región caracterizada por su relieve montañoso, espesos bosques, clima húmedo y difícil acceso, lo que les proporcionaba una clara ventaja defensiva frente a los ejércitos romanos. Los cántabros ocupaban el territorio correspondiente a la actual Cantabria y parte de las zonas limítrofes, extendiéndose desde la cordillera Cantábrica hasta el litoral del mar Cantábrico. Vivían en clanes organizados en comunidades rurales y fortificaban sus poblados en alturas estratégicas, conocidos como castros, desde donde controlaban valles y pasos naturales. Eran reputados guerreros, especialistas en emboscadas y en el uso del terreno para hostigar a las tropas invasoras. Practicaban la ganadería, la caza y, en menor medida, la agricultura, y mantenían una estructura social relativamente igualitaria, sin grandes centros urbanos.
Los astures ocupaban un territorio más amplio, que comprendía el noroeste de la actual España, principalmente la zona de Asturias, el norte de León y parte de Zamora. Se dividían en dos grandes grupos: los astures transmontanos, situados al norte de la cordillera, y los astures cismontanos, al sur de ella. Esta división respondía más a diferencias geográficas que culturales. Al igual que los cántabros, vivían en castros fortificados y desarrollaban una economía basada en la ganadería, la recolección y una agricultura adaptada a las condiciones montañosas. Sus estructuras sociales estaban formadas por comunidades tribales que compartían una fuerte identidad colectiva y una tradición guerrera arraigada.
Ambos pueblos, aunque distintos, compartían elementos culturales característicos de las sociedades del noroeste peninsular prerromano. No estaban organizados como un estado centralizado, sino como confederaciones tribales independientes que, en caso de amenaza externa, podían aliarse temporalmente. Esta forma de organización, unida a su conocimiento del terreno, les permitió resistir durante años las campañas romanas. Sin embargo, su falta de una estructura unificada también dificultó una resistencia coordinada frente a un enemigo tan disciplinado y numeroso como Roma. La conquista romana de cántabros y astures no fue sencilla ni rápida: requirió operaciones militares prolongadas, con asedios, ofensivas combinadas y un gran despliegue de tropas. Tras su sometimiento, Roma estableció campamentos y vías de comunicación para controlar eficazmente la región, integrándola finalmente en el entramado administrativo del Imperio. A pesar de ello, la memoria de la resistencia de estos pueblos quedó como uno de los últimos episodios de lucha indígena frente a la romanización de Hispania.

Contexto geográfico e histórico de las guerras cántabras
Desde aproximadamente el año 50 a. C., sólo los cántabros y los astures mantenían la independencia frente a Roma, aunque ocasionalmente se enrolaban en las tropas auxiliares romanas, como consta para el propio año 50 a. C.-49 a. C., durante las guerras civiles, al servicio de Pompeyo. El resto de los pobladores de la península ya habían sido sometidos, o bien se habían adherido voluntariamente a los romanos.
No es fácil precisar el escenario de la contienda, pero hay datos que apuntan a que en el inicio se extendió hasta tierras astures al menos durante los primeros años de esta. Dos años después de comenzada, en 27 a. C. y en plena campaña militar, se produce un hecho determinante. La península ibérica se divide en tres provincias, en vez de las dos que se conocían hasta entonces. Hispania queda así dividida en la Baetica, la Lusitania, de nueva creación, y la Tarraconense. Este hecho tiene gran importancia para realizar una contextualización geográfica correcta:
En primer lugar, la división se produce, precisamente, como consecuencia y en mitad de la guerra. Al mismo tiempo, se da la circunstancia de que Asturiae y Gallaecia (Asturias y Galicia) quedan encuadradas en la provincia de Lusitania, mientras que Cantabria queda encuadrada en la provincia Citerior, bajo el control directo del emperador César Augusto que se presenta, justo ese mismo año 27 a. C., en tierras cántabras. Este hecho implica expresamente que Cantabria no se consideraba todavía una tierra pacificada y que, por lo tanto, necesitaba tropas bajo el gobierno del legatus augusti pro praetore para ser pacificada. Es más, desde el año 26 a. C., el historiador Floro solo menciona a los cántabros como contendientes, y es a partir de esa fecha cuando Roma despliega todo su poderío militar en la región.
En cualquier caso, el teatro de operaciones quedaría dividido en dos, con Asturias, León, zonas de Zamora y Galicia a un lado, y Cantabria y norte de Palencia y Burgos al otro. En este contexto, el escenario sería atendido independiente y simultáneamente por dos legados diferentes, siendo el propio Augusto el que quedaba con el control de la Guerra contra los cántabros que duraría siete años más.
En ese contexto histórico, los pobladores cántabros, por el oeste, llegaban hasta el actual río Sella, hoy en territorio asturiano, bajando hacia el sur hasta sus fuentes en el Valle de Sajambre; por el sur sobresalía la ciudad naturalmente fortificada de Peña Amaya (hoy en tierra de Burgos) y por el este sus límites llegaban hasta la ría de Oriñón, desembocadura del río Agüera, entre las poblaciones de Guriezo y Castro Urdiales, próximas al actual límite con Vizcaya, entonces territorio autrigón (ver mapa contiguo).
Las guerras terminaron con la conquista de Lancia, a orillas del río Astura, último bastión astur, y con esta acción se dio por finalizada la conquista de Hispania por los romanos.
Antecedentes
Las primeras apariciones de los cántabros en el contexto histórico de las guerras de Roma en Hispania es muy anterior al de las propias guerras cántabras, puesto que los cántabros se empleaban como mercenarios en diferentes conflictos tanto dentro como fuera de la península. Así, nos encontramos con que años antes del comienzo de las guerras cántabras, el ejército romano ya tenía conocimiento del carácter guerrero de los pueblos del norte de la península. Existe constancia de que participaron en la guerra de los cartagineses contra Roma durante la segunda guerra púnica:
Ya para entonces hallábase prevenido Aníbal, habiendo sacado de nuestro país tropas con que guarnecer puntos débiles de África, y trayendo acá otras huestes africanas al mando de su hermano Asdrúbal: reunió al par en Cartagena un ejército compuesto de más de 100 000 soldados de infantería, 12 000 jinetes y 100 elefantes, hallándose entre aquellas tropas numerosos cuerpos de soldados españoles asalariados, a los cuales debió algunas de sus victorias. A la cabeza de esta gente, cuya mayor parte componían nuestros peninsulares sobrios, ágiles e infatigables, se lanzó, en el año 537 de Roma, a llevar la guerra al corazón mismo de Italia, muy contra la esperanza de los romanos que creían iba a circunscribirse la lucha a las comarcas de España y de Sicilia. En el ejército de Aníbal ocupaban el primer lugar entre la multitud hispana los entonces indómitos cántabros, según lo manifiestan Silio Itálico (libro III), y Quinto Horacio Flacco (lib. IV, oda XIV).
Don Manuel de Assas. Crónica de la Provincia de Santander. 1867.
También parece constatada su intervención ayudando a los vacceos de la Meseta norte contra los romanos en el año 151 a. C. Y así mismo son mencionados de nuevo durante el sitio de Numancia:
Quinto Pompeyo Rufo, a poco de haber tomado el mando de la España Citerior, rompió con la ciudad de Numancia la paz estipulada en los tratados hechos con Tiberio Sempronio Graco, pretestando haber los numantinos dado asilo a los habitantes de Segeda que, en tiempo de Viriato, habían auxiliado a tan célebre caudillo español y tremendo enemigo del pueblo romano. Los de Numancia, dirigidos por el valiente y diestro jefe Megara, se defendieron tan hábil y denodadamente, que Pompeyo Rufo, concluido el período de su mando, dejó en pie la guerra, y a Marco Popilio Lenas al frente del ejército. Popilio continuó la lucha, pero con tal desgracia, que se vio derrotado por sus aguerridos y heroicos contendientes. Sucedióle en el mando el cónsul Cayo Hostilio Mancino, el cual sitió a Numancia, y después de haber sufrido grandes pérdidas con las impetuosas salidas de los habitantes, tuvo noticia de que los cántabros y los vacceos marchaban a socorrer a los de la ciudad. No atreviéndose a esperarlos, huyó levantando sigilosamente durante la noche su campamento.
Don Manuel de Assas. Crónica de la Provincia de Santander. 1867.
De igual forma, se cree que hubo presencia de guerreros cántabros en las Guerras Sertorianas o su intervención junto a los aquitanos en las guerras contra Julio César para defender las Galias. Según el propio testimonio de César, hubo tropas cántabras en la batalla de Ilerda (Lérida) en el año 49 a. C.
Con todos estos antecedentes, los cántabros empezaban a sonar ya en todo el Imperio romano. Las tropas romanas de la Legio I Augusta llegaron a perder un estandarte frente al enemigo, hecho humillante para una legión en aquella época que provocaría la pérdida de su sobrenombre. Algunos historiadores romanos justificaron esta campaña, no obstante, como respuesta a las incursiones que los cántabros realizaban en las tierras de la Meseta habitadas por pueblos ya sometidos a Roma. Ciertamente parece más probable que estuvieran interesados en las riquezas minerales de la zona (oro y plata en el país astur, hierro, plomo, magnetita, blenda y cobre en el cántabro).
Como indicábamos anteriormente, en la primavera de 26 a. C., el mismo emperador en persona, César Augusto, abrió las puertas del templo de Jano (símbolo del estado de guerra) y se dirigió a Hispania, estableciendo su base de operaciones en Segisama, actual Sasamón (Burgos).
Ejércitos y estrategias
La guerra en la antigua península ibérica ocupó un importante lugar en las crónicas históricas durante los conflictos que conformaron la conquista de Hispania. El carácter guerrero de los distintos pueblos prerromanos fue puesto de manifiesto a lo largo de conflictos con Cartago, el Imperio romano y entre ellos mismos, así como en las guerras púnicas, donde constituyeron una parte importante del ejército cartaginés. En sus tratados y escritos, los autores grecolatinos describen consistentemente a los combatientes iberos como hombres que amaban la guerra, que preferían celosamente la muerte antes que la capitulación y que profesaban una lealtad inquebrantable a quienesquiera que fueran sus señores.
Uno de los rasgos definitorios del enfrentamiento entre romanos y cántabros-astures es que se trató de una guerra de montaña. Las legiones no solo tuvieron que adaptar sus refugios a la escarpada orografía del terreno, alterando en muchas ocasiones la planta rectangular canónica de esquinas redondeadas de los campamentos militares romanos; también se vieron obligadas a levantar sus fortificaciones de campaña en los puertos de montaña. Así, los soldados romanos llegaron a construir campamentos como los de Castro Negro y Robadorio, erigidos al pie de Peña Prieta a 1962 y 2219 metros de altitud respectivamente, siendo estos los de mayor cota de los de la península ibérica y que se encuentran entre los más altos de Europa, superados únicamente por el de puerto de Septimer en Suiza, a 2340 metros de altitud.
La primera intervención importante de Roma contra los pueblos del norte de la Meseta la protagoniza en el año 29 a. C., Estatilio Tauro, quien recibe de Augusto el título de imperator, por someter a cántabros, astures y vacceos. En los dos años siguientes se reanudan las hostilidades, consiguiendo Calvisio Sabino y el procónsul Sexto Apuleyo sus triunfos respectivos al mando de las tropas. Pero estas victorias debieron ser más oficiales que reales, ya que los pueblos del Norte continuaban independientes; al menos, los cántabros, que, según los textos más antiguos, eran los más rebeldes. Ello motivó que el propio Augusto se trasladara a Hispania y al frente de los ejércitos iniciara la importante campaña del año 26 a. C. contra los cántabros.
Según el historiador romano Dión Casio, la táctica de cántabros y astures consistía en una guerra de guerrillas, evitando la acometida directa sobre las fuerzas romanas conscientes de su inferioridad numérica, su inferior armamento y la invulnerabilidad táctica de las legiones romanas en campo abierto. Su mejor conocimiento de un territorio abrupto y montañoso les permitía ofensivas rápidas y sorpresivas mediante el uso de armas arrojadizas, con emboscadas y ataques de gran movilidad seguidos de un ágil repliegue, que causaban graves daños a las fuerzas romanas y a sus líneas de abastecimiento. Los estudios arqueológicos más recientes demuestran que la línea de avance romana desde el interior hacia la costa siguió por lo alto de los cordales montañosos, y no por los valles, donde la frondosidad de los bosques hubiera hecho muy vulnerables a las legiones.
Jinete cántabro armado a caballo perteneciente a un fragmento de la estela de San Vicente de Toranzo descubierta en el castro de la Espina del Gallego. Foto: Valdavia. CC BY-SA 3.0. Original file (2,816 × 2,112 pixels, file size: 1.27 MB).
Según ha quedado constancia por representaciones en monedas y estelas, los cántabros manejaban con habilidad el armamento ligero y así lo señala el poeta Lucano cuando dice:
Cantaber exiguis et longis Teutonus armis.El cántabro con sus pequeñas armas y el teutón con sus armas largas.Marco Anneo Lucano. Phars., VI, 259
Iban provistos con espada pequeña, puñal, dardos o jabalinas, lanzas, escudos redondos u ovalados de madera, petos de cuero o lino, gorros de piel con tiras de nervios y la bipennis, arma esta última que consistía en un hacha de doble filo claramente definitoria de los pueblos del norte de Hispania. No queda constancia del uso del arco y la honda, aunque es muy probable que la conociesen y utilizaran.
Los cántabros eran hábiles a la hora de montar a caballo, como lo refleja el hecho de que algunas de sus tácticas de caballería pasaran a ser empleadas por el ejército romano. Flavio Arriano describe en este sentido el círculo cántabro (conocido como cantabricus impetus o cantabricus circulus), consistente en una formación de caballería en círculo en la que los jinetes se van rotando para lanzar jabalinas al enemigo, y la carga cántabra, también llamada embestida cántabra o acometida cántabra, que aunque no se detalla en qué consistía, bien podría constar de un ataque frontal y masivo contra las líneas enemigas con el fin de deshacerlas.
La caballería era muy importante para los cántabros, que se organizaban para luchar a pie y a caballo. Representaba el 20 o 25 % de sus fuerzas, mientras que para los romanos era solo un 10 a 14 % del total del ejército y poseía un papel secundario.
Las fuerzas de los locales eran, al menos al principio de la guerra, comparables a las romanas. No se sabe exactamente a cuántos ascendían, aunque los cálculos de Schulten son de 240 000 astures, de estos 80 000 a 100 000 serían capaces de luchar. Los cántabros, en cambio, sumaban 160 000 a 200 000 personas, y 40 000 a 50 000 eran guerreros.
Según las fuentes, el ejército romano se dividió en dos partes, la mayor atacaría a los astures por ser más numerosos, la menor a los cántabros. La calidad del enemigo cántabro fue tal que obligó a Augusto a destacar en el conflicto a varias legiones en distintos momentos de la contienda.
Recreación de guerreros iberos: del siglo VI a. C, a la izquierda, y del siglo III a. C., a la derecha. VII Jornada de puertas abiertas del recinto arqueológico de Kelin. Paraje los Villares, Caudete de las Fuentes, Valencia. Foto: Jerónimo Roure Pérez. CC BY-SA 4.0. Original file (2,736 × 3,648 pixels, file size: 2.26 MB).
Guerra en la antigua península Ibértica. Trasfondo
Los historiadores griegos y latinos concurren en que la mayoría de pueblos de la península ibérica prerromana eran culturas guerreras, las cuales practicaban la guerra tribal de manera habitual. La pobreza de algunas regiones impulsaba a muchas de ellas la vida mercenaria y el saqueo de tierras más fértiles y ricas para su sustento. Como reflejo de esta situación, las armas y su uso eran de carácter sagrado, hasta el punto de que les resultaba preferible perder la vida antes que la libertad o el oficio bélico. Estos valores han sido comparados con los de culturas contemporáneas como la griega y la germánica. A lo largo de las fuentes es común encontrar ejemplos de ciudades hispanas que, ante el asedio de púnicos o romanos, optaban por la resistencia indefinida y la inmolación antes que rendirse, siendo los ejemplos más conocidos Numancia, Sagunto y Calagurris.
Animados por sus deseos de libertad e independencia, los pueblos hispanos demoraron la conquista peninsular del Imperio romano durante doscientos años, más que ningún otro territorio que acabara anexado a sus provincias. El transcurso de esta conquista fue tan cruento para los ejércitos romanos que, en palabras de Cicerón, no se trató de una lucha por la victoria, sino por la mera supervivencia. En este aspecto debe destacarse Viriato, caudillo de la tribu lusitana, que jamás concedió derrota decisiva, y que incluso llegaría a obligar a Roma a firmar un efímero pero vergonzoso tratado de paz. El valor, la austeridad y la resistencia de los guerreros hispanos los convirtieron en codiciados aliados y mercenarios, destacando en particular los expedicionarios celtíberos que sirvieron a Aníbal durante la segunda guerra púnica o los milicianos lusitanos que siguieron a Quinto Sertorio en la guerra homónima.
Los autores alaban la lealtad de los iberos. A través de la devotio, un juramento por el cual ofrecían seguramente su vida por la de su caudillo y que los ligaba a él, los guerreros rendían culto a sus líderes. Era común que sus guardias personales no sobrevivieran a los jefes, ya que, de caer éstos, ellos le seguirían, ya fuera luchando hasta morir o cometiendo suicidios. Algunos generales y emperadores romanos elegían a ciudadanos iberos como guardaespaldas con la seguridad de que su lealtad y arrojo no tendrían duda aún en las circunstancias más adversas y desfavorables, siendo los principales de estos dirigentes Sertorio, Augusto, Petreyo, Casio Longino y el propio Julio César, que según Suetonio fue asesinado precisamente por haber acudido al Foro sin sus guardias ese día.
Guerrero sonando una trompa. Obra íbera en piedra caliza del siglo II a. C. Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0.

Organización militar
Aunque conflictos como las guerras celtíberas protagonizaron ciertas coaliciones de tamaño respetable entre sus pueblos, las tribus de Hispania no formaban grandes ejércitos al uso de Roma y Cartago, agrupaciones que por otra parte raramente tenían recursos para administrar, sino que componían contingentes modestos y localizados. Tampoco solían ser combatientes profesionales, limitándose éstos a mercenarios y vasallos, sino que más comúnmente formaban milicias informales en acordancia con necesidades colectivas.
Existían regiones sureñas y celtíberas donde se daba la costumbre de la guerra frontal, lo que a menudo les granjeaba la inferioridad ante las fuerzas de Roma y Cartago, pero eran en realidad el pillaje, la emboscada y la guerrilla en lo que se imponían los pueblos hispanos, sobre todo las tribus célticas que durante mayor tiempo resistieron el avance de los invasores.
Infantería
La infantería hispana solía ser ligera de armadura, y empleaba equipamiento y técnicas que atraían la comparación de los historiadores con los peltastas griegos, favoreciendo el movimiento y la desenvoltura para atacar a la carga y retirarse de la misma manera. Eran usuales las armas arrojadizas, como las jabalinas y las hondas, hechas famosas estas últimas por los afamados honderos baleáricos, pero destacaban también las armas blancas, en especial las espadas conocidas como gladius hispaniensis y falcata.
La infantería hispana, cuando se equipaba de escudos pesados, también podía ser efectiva en primera línea. Iberos y celtíberos ocuparon confortablemente la vanguardia de Aníbal en la batalla de Cannas, divididos en speirai (unidades similares a los manípulos romanos) y entremezclados con similares grupos de galos, mientras los honderos baleáricos apoyaban desde la retaguardia. Otros episodios describen también a combatientes celtíberos logrando atravesar formaciones romanas con la fuerza de sus cargas.
En un paso estrecho 300 lusitanos se enfrentaron a 1000 romanos, y como consecuencia de la batalla 70 de los primeros y 320 de los segundos quedaron muertos. Cuando los victoriosos lusitanos se retiraron y se dispersaron con confianza, uno de sus infantes quedó separado y se vio rodeado por un destacamento de caballería que les perseguía. El guerrero solitario atravesó el caballo de uno de los jinetes con lanza y con un golpe de su espada decapitó al romano, produciendo tal terror entre los demás que optaron por retirarse con prudencia ante la arrogante mirada del lusitano.Orosio, Siete libros de historia contra los paganos, 5.4
Caballería
La caballería de la península ibérica contaba con un renombre especial. Las crónicas ensalzan continuamente los caballos ibéricos, a los que describen como rápidos, resistentes y bien domados, y en todo punto superiores a los corceles itálicos o africanos. Se les atribuía una gran facilidad para escalar terrenos montañosos y dejar atrás a perseguidores, y estaban adiestrados para esperar a sus jinetes si éstos desmontaban en el campo de batalla. Ésta táctica, la de apearse y luchar a pie cuando convenía, relegando así el caballo a un método de escape cuando este último se hiciera necesario, era una costumbre especialmente favorecida por los ilergetes y celtíberos. También era frecuente que cada jinete llevase en la grupa a un segundo guerrero, al cual insertaban en el campo de batalla para formar pequeños grupos de infantería, y que posteriormente extraían de nuevo a uña de caballo a la hora de emprender la retirada. Predominaban tanto la caballería hostigadora, dedicada a lanzar jabalinas y armas arrojadizas, como la pesada, armada con escudo pesado y lanza.
Además, ni siquiera los campamentos de invierno de los romanos permanecían tranquilos, al vagar por todas partes los jinetes númidas y, cuando algo les era más difícil a estos, también los celtíberos y lusitanos.Tito Livio, 21, 57, 5
Aníbal utilizó fuerzas de caballería lusitana, celtíbera y vetona en sus guerras contra Roma, particularmente durante la batalla de Cannas, donde se desempeñaron con gran efectividad. Livio llegaría a afirmar que gran parte de las victorias cartaginesas, como las de Trebia y Cannas, se debieron principalmente a que sus contingentes disponían de la mejor caballería. Los jinetes de Hispania llegaron a ser valorados sobre incluso la legendaria caballería numida, con Livio constatando que los hispanos eran «sus rivales en velocidad y sus superiores en fuerza y coraje». A causa de esto, Roma solicitaría a sus ciudades aliadas en Celtiberia el envío a Italia de algunos sus propios jinetes, que utilizaron para contrarrestar a sus homólogos púnicos y negociar con ellos con miras a hacerles desertar.
Esta costumbre continuó después de la guerra, como prueban los episodios en los que, tras la toma o conquista de una ciudad, se les exigía a sus ciudadanos un número de jinetes de guerra para que se integrasen en el ejército romano en calidad de auxiliares rehenes. Ejemplos particularmente conocidos fueron las Alae Asturum, las Alae Arevacorum y un famoso contingente vetón llamado Ala Hispanorum Vettonum.
Además, ciertas formaciones de caballería usadas por los cántabros, los llamados círculus cantábricus y cantábricus ímpetus, fueron adoptadas por el resto de équites romanos. Especiales despligues de caballería hispana a las órdenes de Roma se harían en la guerra de las Galias, la guerras civiles romanas y la campaña pártica de Marco Antonio.
Viriato, imaginado por Ramón Padró y Pedret, 1882. D. Público.

Tácticas
Los hispanos entraban en combate profiriendo grandes alaridos (llamados por los romanos barritus) y entonando cánticos guerreros para atemorizar a sus enemigos. Las fuerzas lusitanas bajo el mando de Viriato eran famosas por la táctica denominada concursare, en la que los combatientes fingían cargar contra las líneas enemigas, sólo para entonces frenar y dar media vuelta, lanzándoles burlas y armas arrojadizas en el lapso. Este movimiento se llevaba a cabo todas las veces que fuera necesario hasta que el enemigo, perdiendo la paciencia y buscando terminar con el hostigamiento, rompía filas y emprendía la persecución de sus atacantes. En ese momento, los iberos procurarían llevar a los perseguidores hasta emboscadas y terrenos abruptos donde sus propias fuerzas tuvieran la ventaja. También era común dividir sus fuerzas para dispersarse durante la retirada o ejecutar distracciones con algunos grupos mientras otros huían o flanqueaban al enemigo.
Jenofonte describe a los jinetes galos e íberos de Dionisio I utilizando cargas dispersas de jabalina contra el ejército de Tebas, retirándose cada vez que éste avanzaba, y volviendo a atacar si se estiraba para tratar de alcanzarles, de tal modo que terminaban por controlar los movimientos de todo el ejército enemigo. Durante el transcurso de los ataques, llegaban a descabalgar para descansar cuando no eran atacados, volviendo a montar y escapando al galope si de repente lo eran.
El conocimiento del entorno aportaba a los pueblos nativos una importante ventaja: la habilidad de las tribus hispanas para esconderse y huir por la vegetación y la orografía daba a los romanos la sensación de estar tratando de combatir a un enemigo intangible. También ha aparecido en las crónicas el uso de la propia fauna ibérica para la guerra. Se cree que el caudillo oretano Orisón utilizó toros con las astas ardiendo para ahuyentar decisivamente a los elefantes de guerra cartagineses, mientras que también existe tradición oral de guerrilleros liberando lobos y toros salvajes en el interior de los campamentos romanos para provocar el caos.
Aunque la flexibilidad y originalidad de estas tácticas ha sido descrita con frecuencia como producto de la desorganización tribal, otros cronistas señalan la importante coordinación necesaria para su ejecución y advierten una maquinaria militar mucho más avanzada de la que se acredita. Lucilio consideró a Viriato «el Aníbal bárbaro» en alabanza a su capacidad estratégica. Aun así, el entrenamiento de los ejércitos hispanos radicaba mayormente en la experiencia práctica. Según textos clásicos, el citado caudillo se ejercitó en el arte de la guerrilla gracias a sus razias y correrías de juventud para saquear otras regiones de la península. Así mismo, cuando no se hallaban en tiempo de guerra, los hispanos se entretenían con la caza, pequeñas incursiones y con luchas de gladiadores, ya fueran armadas o desarmadas.
Mujeres guerreras
Las crónicas indican que las mujeres de varias tribus hispanas iban a la guerra con la misma facilidad que los varones en caso necesario. Al internarse en Lusitania y sus alrededores, el romano Décimo Junio Bruto encontró ciudades donde las mujeres combatían al lado de los hombres, luchando al lado de éstos hasta el último aliento y muriendo sin proferir un grito, y lo mismo sucedió entre cuando entró en Gallaecia. Un episodio aún más destacable sucedió durante la segunda guerra púnica en Salmantica, cuyas mujeres organizaron un engaño y atacaron a los púnicos con armas ocultas al rendir la ciudad, lo que permitió a la población huir a los montes y hacerse fuerte allí.
La reputación belicosa de las hispanas era tan elevada que se formó toda una leyenda amazoniana a su alrededor, la cual fue retratada por Antonio Diógenes en sus escritos. De la misma forma en que los hombres se suicidaban si eran capturados, las iberas de todas las etnias estrangulaban a sus propios hijos y después se daban muerte para evitar vivir el resto de su vida en la esclavitud.
Estatua de un guerrero galaico. Foto: Carole Raddato from FRANKFURT, Germany. CC BY-SA 2.0. Original file (2,830 × 4,849 pixels, file size: 7.37 MB).
Mercenariado
La vida mercenaria ha sido según las crónicas una costumbre de la península ibérica desde la Edad del Hierro, particularmente localizada en el área central española y en las islas Baleares. Durante estos siglos, abandonar la etnia propia y convertirse en soldado de fortuna para otras culturas era una forma de escapar de la pobreza y encontrar oportunidades para ejercer sus tradiciones guerreras. A partir del siglo V a. C., el mercenariazgo se volvió un auténtico fenómeno social en Hispania, ocasionando que muchos hispanos de tierras distantes se alistasen en masa en los ejércitos de Cartago, Sicilia, Grecia y Roma, así como otros pueblos más ricos de Hispania.
El prestigio de los mercenarios hispanos es omnipresente en las mismas crónicas. Estrabón y Tucídides les consideran entre las mejores fuerzas militares del área del Mediterráneo, y Tito Livio habla de ellos como «la flor de todo el ejército» de Aníbal (id roboris in omni exercitu). Polibio también era de la opinión que las fuerzas hispanas fueron la razón de varias victorias cartaginesas a lo largo de la segunda guerra púnica.
El mercenariado ha pasado a la historia como una costumbre bien asentada en la península ibérica. Abandonar la propia comunidad para servir como combatiente en otras era una solución para una juventud que a menudo se veía desprovista de posesiones, tierras para optar o maneras de ganarse la vida. Estos mercenarios no trabajaban individualmente, sino en pequeñas unidades unidas por un vínculo social y acaudilladas por uno o más líderes. A partir del siglo V a. C., el trabajo mercenario se volvió un fenómeno social en Hispania, por el cual grandes masas de guerreros viajaban desde puntos muy recónditos para unirse a los ejércitos de Cartago, Roma, Sicilia y Grecia, así como otras tribus hispánicas. Autores como Estrabón y Tucídides describen a los mercenarios hispanos como una de las mejores fuerzas militares en el mediterráneo, así como, según Livio, la unidad más experimentada en el ejército de Cartago. Polibio les atribuye también la razón de la victoria de Aníbal en varias batallas de la segunda guerra púnica.
Recreación de guerrero ibero del siglo III a. C. VII. Jornada de puertas abiertas del recinto arqueológico de Kelin. Paraje los Villares, Caudete de las Fuentes, Valencia. Foto: Jerónimo Roure Pérez. CC BY-SA 4.0. Original file (1,234 × 2,736 pixels, file size: 827 KB).
Equipamiento
Indumentaria y armadura
Las fuentes son unánimes en que los hispanos solían llevar poca o ninguna armadura, prefiriendo la agilidad y la libertad de movimientos a una protección inherente que su estilo de lucha poco podría haber aprovechado. Vestían túnicas cortas, capas y perneras de lana o lino, así como grebas y brazales de cuero o bronce. Sólo ocasionalmente se armaban de pectorales discoidales de bronce (llamados faleras) o cotas de malla, ya que favorecían un simple linotórax con tejido de lino y esparto mojado en vinagre y soluciones salinas para darle rigidez.
En la cabeza llevaban cascos de cuero o tendón, aunque también existían modelos de bronce, incluyendo el casco montefortino, y a veces luciendo penachos coloreados. La decoración de los yelmos a menudo tenía motivos bestiales: Silio menciona una unidad de caballería de Uxama cuyos yelmos lucían mandíbulas de animales para atemorizar a sus enemigos, y existen representaciones de cascos con forma de fauces de lobo o cabezas de oso. Sin embargo, también era habitual era llevar la cabeza al descubierto, con los cabellos largos y sueltos o trenzados en la nuca. Los guerreros cántabros se ataban una tira de cuero en la frente, de modo similar a otros pueblos celtas. Existen además indicios de que los celtíberos se aplicaban pinturas de guerra naranjas.
Espadas
La espada era una de las armas más utilizadas por los guerreros hispanos. El modelo más popular en la península, sobre todo en el centro y el norte, era la espada recta, corta y de doble filo, probablemente evolucionada a partir del diseño de la cultura de Hallstatt. Cobró una especial importancia en manos de los mercenarios celtíberos al servicio de Cartago durante la segunda guerra púnica: su habilidad para punzar y tajar con la misma eficacia, así como su versatilidad para apuñalar en escaramuzas a varias distancias y desde la protección de un escudo, impulsó a los romanos a adoptarla para sus propias tropas, llamándola gladius hispaniensis. Paradójicamente, esta espada se volvió mucho más relevante históricamente para Roma que para la propia Hispania.
En el sur y suroeste de Iberia, sin embargo, se forjaba la falcata, posiblemente la más icónica de las armas ibéricas. Esta espada era de un solo filo y estaba provista de una característica curva descendente y ascendente a la vez, cuya disposición le aportaba una enorme fuerza de tajo y una capacidad decente de estocada. A diferencia de las anteriores, las falcatas habrían sido más útiles para el corto alcance y el combate individualizado y espaciado, alejado de las formaciones con escudos. A pesar de su procedencia sureña, se conoce su uso en gran parte de la península gracias al comercio y a los expolios de guerra.
La Gladius, la característica espada de los romanos. Autor: Rama. CC BY-SA 3.0. Original file (1,200 × 1,200 pixels, file size: 186 KB).
La gladius era la espada corta característica de los soldados romanos y uno de los símbolos más reconocibles del poderío militar de Roma. A diferencia de la falcata ibérica, que tenía una hoja curva y pesada ideal para golpes de tajo, la gladius estaba diseñada principalmente para herir de estocada, lo que resultaba extremadamente eficaz en el combate cerrado de las legiones romanas.
Su longitud solía oscilar entre 50 y 60 cm, lo que permitía un control excelente en las formaciones compactas de infantería pesada, como la famosa formación en testudo. Tenía una hoja recta y de doble filo, con una punta muy aguda que penetraba fácilmente entre costillas o en puntos vulnerables de la armadura enemiga. El pomo y la empuñadura solían ser de madera o hueso, con forma esférica o discoidal, proporcionando un buen agarre y equilibrio.
Existen varios tipos de gladius a lo largo de la historia romana, pero el más conocido es el gladius hispaniensis (o “espada hispana”), que los romanos adoptaron tras entrar en contacto con los pueblos íberos durante las Guerras Púnicas. Este modelo, más largo y robusto que sus antecesores, inspiró la producción masiva de estas armas para equipar a las legiones. Su efectividad fue tal que contribuyó significativamente a las conquistas romanas por todo el Mediterráneo.
Mientras la falcata destacaba por su capacidad de cortar y destrozar escudos, la gladius sobresalía en precisión y velocidad, adaptándose perfectamente a la disciplina táctica romana. Esta combinación de organización militar y armamento optimizado convirtió a las legiones en una fuerza casi imparable durante siglos.
La Falcata, la espada que usaban los Íberos. (siglo IV a.C). Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file (1,506 × 237 pixels).
La falcata ibera es una de las armas más representativas y emblemáticas de los pueblos prerromanos de la península ibérica, especialmente de las regiones del sudeste y centro peninsular. Se trata de una espada de hoja curva, con un perfil que combina un filo convexo en la parte delantera con una ligera concavidad cerca del mango, lo que le otorgaba una forma característica y muy efectiva en combate. A diferencia del gladius romano, que estaba diseñado principalmente para estocar, la falcata estaba ideada para cortar y golpear con enorme fuerza, aunque también podía usarse para estocadas gracias a su punta afilada.
Su diseño tenía una clara inspiración oriental, probablemente de origen griego o incluso más antiguo, pero los pueblos íberos la adaptaron de forma magistral a sus necesidades bélicas. La hoja solía medir entre 40 y 60 centímetros y presentaba un ensanchamiento en la zona cercana al extremo, lo que concentraba el peso en esa parte y permitía golpes poderosos capaces de atravesar escudos o armaduras ligeras. Muchos ejemplares arqueológicos muestran una calidad metalúrgica notable, con tratamientos térmicos que aumentaban la dureza y flexibilidad del acero, prueba de la sofisticación de los herreros iberos.
El mango de la falcata solía estar decorado con motivos zoomorfos o geométricos, y a menudo presentaba una guarda semicerrada que protegía la mano del guerrero. Además de su eficacia en combate, tenía un valor simbólico importante: era un arma de prestigio, frecuentemente depositada en tumbas junto a guerreros como signo de estatus. Cuando Roma inició la conquista de Hispania, se encontró con la eficacia devastadora de la falcata en manos de los guerreros locales. De hecho, su capacidad de corte impresionó tanto a los romanos que en algunos casos adoptaron técnicas similares para mejorar sus propias armas.
En resumen, la falcata ibera fue una espada poderosa, versátil y elegante, símbolo de la identidad guerrera de los pueblos íberos, y una de las razones por las que la conquista romana de la península no fue ni rápida ni sencilla.
Escudos
En Hispania, el énfasis en la defensa se hacía en los escudos y en la destreza de su empleo. Se utilizaban dos tipos de escudos diferenciados por las crónicas, el redondo (llamado caetra) y el oblongo (apodado scutum por su parecido al homólogo romano).
La caetra, popular entre la infantería ligera, era un broquel cóncavo y de dimensiones relativamente pequeñas, aunque éstas podían ir desde los 30 cm hasta los 90 cm. Se fabricaba en cuero y madera, con embrazaduras de piel que llegaban hasta el hombro y un umbo de metal que servía de elemento ofensivo. En combate, la caetra debía usarse de una manera activa, y no simplemente para cubrir el cuerpo tras ella. Los lusitanos eran especialmente hábiles en su manejo: Diodoro narraba que giraban el escudo de tal manera que bloqueaban cualquier proyectil con él. Además de su uso militar, la caetra servía a los galaicos y otras tribus para marcar el ritmo de bailes y cantos de guerra por medio de golpes sobre su superficie. Los guerreros armados con este escudo recibían de parte de los romanos la denominación de caetrati.
El scutum, por su parte, era propio de la infantería pesada. Era rectangular, ovalado u hexagonal, aunque también podía tener forma redonda. y de un tamaño mucho mayor al de la caetra, apto para cubrir las dos terceras partes del cuerpo. Estaba hecho de madera plana, en lugar de cóncava, en un diseño que los romanos compararon con el clásico escudo galo. Los que cargaban con esta protección eran llamados scutati.
Los honderos baleáricos usaban también escudos de cuero endurecido, atado a un brazo a fin de dejar ambas manos libres para el empleo de la honda.
Viriato con lanza y caetra. Eugenio Oliva – GARCÍA CARDIEL, Jorge (2010). «La conquista romana de Hispania en el imaginario pictórico español: (1754-1894)«. Cuadernos de prehistoria y arqueología: 131-157. ISSN 0211-1608. Dominio Público.

Jabalinas
La jabalina era probablemente el principal arma arrojadiza de los guerreros hispanos. Las crónicas las definen de muchas maneras, a veces diferenciándolas poco de la lanza o la flecha y haciendo más énfasis en su carácter proyectil que en su morfología. Sin embargo, se conocen dos modelos principales: la falárica y el soliferrum.
La falárica, descrita por Livio, era una jabalina de asta de madera de abeto rematada por una contera de hierro cuadrada, similar al pilum romano. Medía un metro de longitud y poseía una punta aguzada que, sumada a la fuerza cinética de su lanzamiento, le permitía atravesar cuerpos y armaduras. También podía empaparse de pez o atarse con estopa para formar un proyectil incendiario, apta para asedios y guerra psicológica. El soliferrum, en cambio, era una sola pieza de hierro forjado en forma de aguja, generalmente de 1 cm de grosor y de uno a dos metros de longitud. Su parte media solía llevar un engrosamiento de para asirla mejor con la mano, y su extremo anterior a veces incorporaba pequeños anzuelos. La potencia del soliferrum era similarmente imponente y, a diferencia de la falárica, su uso no disminuyó tras la ocupación romana, sino que duró hasta el final del siglo III. Ambos modelos de jabalina solían llevarse en haces atados con una tira de cuero, y a veces empleaban resortes o lanzaderas para ayudar a la tarea de arrojarlas, aunque eran más comúnmente lanzadas a mano.
Arcos
Existe evidencia de que se conocía el arco y la flecha en las áreas costeras a través del contacto fenicio y griego, pero su uso parece no haber ganado popularidad mucho más allá de estas zonas, probablemente a causa de la mayor utilidad de la jabalina y la honda en la guerra hispana en comparación con el arco simple disponible, y desaparece mayormente a partir del siglo siglo V a. C. hasta después de la conquista romana. Dentro de este período, el uso de arcos en Hispania habría estado asociado principalmente a mercenarios griegos.
Lanzas
El uso de la lanza no arrojadiza era menos común que la jabalina, pero parece extendido también entre las diversas tribus hispanas. El modelo ibero constaba de una punta de hierro de 20 cm a 60 cm de longitud que iría adosada a un asta de madera, el extremo opuesto del cual contaría con un regatón de hierro para ayudar a clavar la lanza en el suelo y actuar como contrapeso. Algunos lusitanos usaban puntas de bronce más baratas. Esta descripción parece poco distinguida de la falárica anteriormente mencionada, y en efecto Estrabón parece tratarlas indistintamente. Sin embargo, la menor lanzabilidad de los modelos recuperados hace pensar que su uso estaba definitivamente restringido al cuerpo a cuerpo, posiblemente entre las infanterías más pesadas.
Interpretación moderna de un hondero baleárico. Johnny Shumate. Dominio Público. Original file (1,695 × 2,336 pixels, file size: 2.56 MB).
Hondas
La honda es una de las armas más icónicas de la Hispania prerromana. Su uso se cita a lo largo de la península, desde los lusitanos a los iberos del sur, aunque en ninguna otra región cobró tanta importancia como en las islas Baleares, cuyo mismo nombre parece hacer referencia a estas armas. Su factura se realizaba con cuero o junco negro tejido con tendón, con ciertas modificaciones según la tribu: los peninsulares utilizaban una sola, mientras que los baleáricos, más especializados, portaban cada uno tres hondas de distintas dimensiones —una atada a la frente y las otras dos colgando del cinto—, para utilizar según la distancia a la que tuvieran que combatir. Los proyectiles podían obedecer también a varios modelos, como bolas de arcilla cocida, piezas de plomo o simples cantos rodados, algunas veces de un peso alrededor de medio kilo (1 mina, equivalente a 436 gramos). A juzgar por excavaciones en castros ibéricos, la munición se fundía en pequeños grupos en moldes de esteatita.
El entrenamiento de los baleáricos en el uso de esta arma era especialmente intenso: Estrabón afirma que las madres colgaban la comida de sus hijos de ramas altas de árboles y les obligaban a romper la rama de un tiro de honda para hacerse con ella. La potencia de las hondas iberas era tal que Ovidio creía que los baleáricos fundían el plomo de sus municiones en pleno vuelo debido a la velocidad que le imprimían. Aunque esto supone una obvia exageración, da fe del temor que esta arma infundía en los romanos. La fuerza centrífuga de la que se vale la honda, sumada al peso de los proyectiles, que eran lanzados a la vez y en gran número, podía matar a un hombre de un solo impacto y lesionar a un superviviente. Esto hacía estragos en las líneas enemigas, tanto por la mortandad que causaba como porque deshacía las líneas enemigas desorganizando y abriendo huecos en su caballería e infantería.
Puñales
Diodoro y Estrabón advierten que los lusitanos y celtíberos se servían de largos puñales para el terreno cuerpo a cuerpo, posiblemente para rematar a enemigos caídos. Algunos tenían forma ancha y triangular, similar al gladio, mientras que otros eran corvos como la falcata. En ocasiones, a la vaina de la espada se le trabajaba un segundo hueco para llevar el puñal en ella.
Hachas
Los hachas de guerra parecen haber tenido cierta frecuencia entre los cántabros y otros pueblos norteños, en los que Silio Itálico cita al menos un guerrero de renombre, Laro, blandiendo un hacha de dos hojas (llamado por los romanos bipennis). Además, un denario de Arsaos representa a un jinete celtíbero empleando un hacha arrojadizo de doble hoja, identificado por algunos autores como una versión local del arma lanzable llamada cateia que empleaban galos y germanos.
Otros
Un as de Ventipo representa a un guerrero armado con escudo y un bidente o tridente. Otras monedas de Olaiunikos y Turiasu representan a guerreros esgrimiendo armas en forma de hoz, similares a la falx dacia.
Según Estrabón, no era raro para un guerrero hispano llevar un pequeño vial o receptáculo lleno de un veneno de acción rápida para suicidarse si era derrotado y desarmado. Este veneno podría haber sido extraído del ranúnculo (probablemente Ranunculus sardonia, o aún Ranunculus sceleratus), rico en protoanemonina, que tenía el curioso efecto de contraer los músculos faciales del fallecido en una distintiva mueca en forma de sonrisa, simulando así que el suicida se reía de sus enemigos desde el inframundo. También podría haberse empleado cicuta (Coniun maculatum) o perejil de perro (Aethusa cynapium), cuyo principio activo, la cicutina, termina con el funcionamiento del sistema nervioso central.
Referencias: «Guerra en la antigua península Ibérica».
- Luis Silva, Viriathus and the Lusitanian Resistance to Rome 155-139 BC, 2013.
- Las armas en los poblados ibéricos: teoría, método y resultados.
- María Paz García-Gelabert, Estudio del Armamento prerromano en la península ibérica a través de los textos clásicos.
- Luciano Pérez Vilatela (2000). Lusitania: historia y etnología. Real Academia de Historia.
- Blázquez Martínez, J. M. (1963). El impacto de la conquista de Hispania en Roma (154-83 a.C.).
- Fernando Quesada Sanz, La utilización del arco y las flechas en la cultura ibérica.
- Eduardo Peralta Labrador (2003). Los cántabros antes de Roma. Real Academia de la Historia.
- Fernando Quesada Sanz, Mar Zamora Merchán, El Caballo en la Antigua Iberia: estudios sobre los équidos en la Edad del Hierro, 2003, Real Academia de la Historia.
- Jenofonte, Helénicas. 7.1.21-22
- Tito Livio, 21-30 (26).
- Apiano, Las Guerras Púnicas, 30.
- Fernando Quesada Sanz, Mar Zamora Merchán, El Caballo en la Antigua Iberia: estudios sobre los équidos en la Edad del Hierro, 2003, Real Academia de la Historia.
- José Calles Vales, Leyendas Tradicionales, 2001, Libsa Editorial.
- Ramón Menéndez Pidal, Historia de España, vol. II, Madrid, 1962.
- Joaquín Gómez-Pantoja, Eduardo Sánchez Moreno (2007). Protohistoria y Antigüedad de la Península Ibérica II. Sílex Ediciones.
- María Paz García-Gelabert Pérez, José María Blázquez Martínez. «Mercenarios hispanos en las fuentes literarias y la arqueología». Habis. (Pdf).
- Livy (2009). Hannibal’s War, 21-30. Oxford University Press.
- Hispania antiqua, Colegio Universitario de Álava, 2000.
- Raimon Graells i Fabregat (2014). Mistophoroi ex iberias: Una aproximación al mercenariado hispano a partir de las evidencias arqueológicas (s. VI – IV a.C.). Osanna Edizioni.
- Blázquez Martínez, J. M. (2001). Las guerras en Hispania y su importancia para la carrera militar de Aníbal, de Escipión el Africano, de Mario, de Cn. Pompeyo, de Sertorio, de Afranio, de Terencio Varrón, de Julio César y de Augusto. Aquila legionis 1, 2001, 11-65.
- Quesada Sanz, Fernando (2010). Armas de la antigua Iberia: de Tartesos a Numancia. La esfera de los libros.
Las guerras cántabras fueron el último gran conflicto que enfrentó a Roma con los pueblos indígenas de la península ibérica. Se desarrollaron entre los años 29 y 19 a. C., durante el mandato del emperador Augusto, y enfrentaron a las legiones romanas con las tribus cántabras y astures, situadas en el norte de la península, en una región montañosa que había resistido hasta entonces la expansión romana. Tras más de dos siglos de campañas, conquistas y procesos de integración, estos pueblos representaban el último núcleo de resistencia organizado frente al poder imperial.
Los cántabros y astures eran pueblos guerreros, habituados a su entorno montañoso y a la guerra de emboscadas, lo que dificultaba enormemente el avance romano. No formaban un estado unificado, pero compartían una fuerte identidad y una defensa encarnizada de su territorio. Conocedores de su terreno, practicaban tácticas de guerrilla, ataques sorpresa y rápidas retiradas, lo que obligó a Roma a adaptar sus métodos tradicionales de combate en campo abierto. Augusto decidió tomar personalmente el mando de la campaña, demostrando la importancia estratégica y simbólica que tenía someter esta región para consolidar definitivamente el dominio romano sobre toda Hispania.
Las campañas se desarrollaron en dos frentes principales. Por un lado, las legiones avanzaron desde el este, desde la provincia Tarraconense, hacia el corazón cántabro, y por otro desde el oeste, a través de Lusitania y Bracara Augusta, hacia los territorios astures. Se construyeron campamentos permanentes, calzadas y fortificaciones para asegurar el control progresivo del territorio. Roma movilizó un número considerable de legiones, lo que muestra la dificultad de la empresa. Las batallas decisivas incluyeron asedios a fortificaciones en montes estratégicos, como el Mons Medullius, donde según las fuentes clásicas muchos cántabros prefirieron el suicidio colectivo antes que rendirse.
Finalmente, tras diez años de enfrentamientos constantes, Roma logró imponerse militarmente. Las tropas imperiales vencieron y ocuparon los territorios, estableciendo guarniciones y reorganizando administrativamente la región. La victoria romana supuso la integración definitiva de la totalidad de la península ibérica en el Imperio. Con la caída de cántabros y astures, se cerraba el ciclo de conquistas iniciado en el 218 a. C. con el desembarco en Ampurias durante la Segunda Guerra Púnica. Augusto celebró el triunfo como una gran hazaña militar, ya que significaba la pacificación completa de Hispania, un territorio clave en el imperio por sus recursos minerales, agrícolas y su posición estratégica.
Sin embargo, la victoria no fue el final inmediato de toda resistencia. Hubo levantamientos esporádicos en los años posteriores, pero ninguno con la fuerza suficiente para poner en jaque el dominio romano. Roma estableció una fuerte presencia militar en la zona para evitar nuevas sublevaciones y comenzó un proceso de romanización que, aunque lento en estas regiones montañosas, acabó por transformar profundamente su estructura social y económica. El fin de las guerras cántabras marcó así el cierre definitivo de la conquista de Hispania, iniciando una nueva etapa en la que la península quedó plenamente integrada en el mundo romano durante siglos.
Bibliografía relacionada
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
- Los celtíberos — Alberto J. Lorrio (Universidad de Alicante).
- Las relaciones entre Hispania y el norte de África durante el gobierno bárquida y la conquista romana (237–19 a. J.C.) Archivado el 4 de febrero de 2012 en Wayback Machine. — José María Blázquez Martínez.
- El impacto de la conquista de Hispania en Roma (154–83 a. C.) Archivado el 8 de julio de 2011 en Wayback Machine. — José María Blázquez Martínez.
- Veinticinco años de estudios sobre la ciudad hispanorromana — Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante).
- Segobriga y la religión en la Meseta sur durante el Principado — Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante).
- Notas a la contribución de la península ibérica al erario de la República romana — José María Blázquez Martínez.
- Prácticas ilegítimas contra las propiedades rústicas en época romana (II): «Immitere in alienum, furtum, damnum iniuria datum» — M.ª Carmen Santapau Pastor.
- La exportación del aceite hispano en el Imperio romano: estado de la cuestión — José María Blázquez Martínez.
- Administración de las minas en época romana. Su evolución — José María Blázquez Martínez.
- Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones mineras de la Hispania romana — José María Blázquez Martínez.
- Panorama general de la escultura romana en Cataluña — José María Blázquez Martínez.
- Destrucción de los mosaicos mitológicos por los cristianos — José María Blázquez Martínez.
- Otras publicaciones en línea:
- Revista Lucentum, XIX–XX, 2000–2001 (formato PDF) — Las magistraturas locales en las ciudades romanas del área septentrional del Conventus Carthaginensis, por Julián Hurtado Aguña. ISSN 0213-2338.
- El uso de la moneda en las ciudades romanas de Hispania en época imperial: el área mediterránea (PDF). Universitat de Valencia — Servei de publicacions. Nuria Lledó Cardona. ISBN 84-370-5470-2.
- Morfología històrica del territorium de Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica final (catalán). Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Isaías Arrayás Morales (páginas 200 en adelante). ISBN 84-688-1008-8.
- Las constituciones imperiales de Hispania (PDF). Archivo CEIPAC. Fernando Martín.
- Producción artesanal, viticultura y propiedad rural en la Hispania Tarraconense (PDF). Archivos CEIPAC. Víctor Revilla Calvo (Dept. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Barcelona).
- Explotación del salazón en la Bahía de Cádiz en la Antigüedad: Aportación al conocimiento de su evolución a través de la producción de las ánforas Mañá C. (PDF). Archivos CEIPAC. Lázaro Lagóstena Barrios (Universidad de Cádiz).
- La agricultura como «officium» en el mundo romano (PDF). Archivos de la Universidad de Lieja (Bélgica). Rosalía Rodríguez López (Universidad de Almería).
- Observaciones sobre el depósito de la cosa debida en caso de «mora creditoris» (PDF). Archivos de la Universidad de Lieja (Bélgica). Elena Quintana Orive (Universidad Autónoma de Madrid).
Bibliografía impresa
- España y los españoles hace dos mil años (según la Geografía de Estrabón) de Antonio G.ª y Bellido. Colección Austral de Espasa Calpe S.A., Madrid 1945. ISBN 84-239-7203-8.
- Las artes y los pueblos de la España primitiva de José Camón Aznar (catedrático de la Universidad de Madrid. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1954.
- El trabajo en la Hispania Romana. VVAA. Ed. Sílex, 1999.
- Diccionario de los Íberos. Pellón Olagorta, Ramón. Espasa Calpe S.A. Madrid 2001. ISBN 84-239-2290-1.
- Geografía histórica española de Amando Melón. Editorial Volvntad, S.A., Tomo primero, Vol. I–Serie E. Madrid 1928.
- Historia de España y de la civilización española. Rafael Altamira y Crevea. Tomo I. Barcelona, 1900. ISBN 84-8432-245-9.
- Historia ilustrada de España. Antonio Urbieto Arteta. Volumen II. Editorial Debate, Madrid 1994. ISBN 84-8306-008-6.
- Historia de España. España romana, I. Bosch Gimpera, Aguado Bleye, José Ferrandis. Obra dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Editorial Espasa-Calpe S.A., Madrid 1935
- Arte Hispalense, nº21: Pinturas romanas en Sevilla. Abad Casal, Lorenzo. Publicaciones de la Exma. Diputación Provincial de Sevilla. ISBN 84-500-3309-8
- El mosaico romano en Hispania: crónica ilustrada de una sociedad. Tarrats Bou, F. Alfafar: Global Edition — Contents, S.A. ISBN 978-84-933702-1-3. Libro declarado «de interés turístico nacional», [1] (enlace a BOE n.º 44, 21 de febrero de 2005, formato PDF).
Conquista de Hispania
Antes de que la romanización transformara profundamente la península ibérica, esta era un territorio habitado por una gran diversidad de pueblos y culturas, cada uno con sus propias estructuras sociales, lenguas, religiones y formas de organización. Fenicios, griegos y cartagineses habían establecido colonias comerciales en las costas desde el primer milenio a. C., introduciendo nuevas técnicas, productos y formas de intercambio que influyeron en las poblaciones locales. En el interior, convivían comunidades celtas, íberas y celtíberas, organizadas en tribus y confederaciones que ocupaban castros fortificados, controlaban valles estratégicos y mantenían economías basadas en la ganadería, la agricultura y el comercio regional.
En este mosaico cultural y político, Roma intervino inicialmente como fuerza militar durante la Segunda Guerra Púnica, al desembarcar en Ampurias en el 218 a. C. para enfrentarse a Cartago. A partir de ese momento comenzó un largo y complejo proceso de conquista que se prolongó durante casi dos siglos. Roma tuvo que someter a pueblos muy diferentes entre sí, adaptando sus estrategias militares a la geografía variada de la península y enfrentándose a resistencias prolongadas, como las guerras celtíberas o las campañas cántabras. Solo cuando la conquista se completó, con la derrota final de cántabros y astures en tiempos de Augusto, Roma pudo imponer su autoridad plena sobre todo el territorio.
Este período previo a la romanización fue esencial porque sentó las bases políticas y militares que permitirían, más tarde, la integración profunda de Hispania en el mundo romano. Fue un tiempo de contacto, conflicto y transformación, en el que los romanos no solo conquistaron tierras, sino que comenzaron a establecer las estructuras que harían posible la difusión de su cultura, su lengua y sus instituciones en toda la península.
Se conoce como conquista romana de Hispania al periodo histórico comprendido entre el desembarco romano en Ampurias (218 a. C.) y la conclusión de la conquista romana de la península ibérica al finalizar las guerras cántabras por César Augusto (19 a. C.), así como a los hechos históricos que conforman dicho periodo.
Lo que se inició a finales del siglo III a. C. como una invasión estratégica para cortar las líneas de abastecimiento cartaginesas que sostenían la invasión de la península itálica por Aníbal durante la segunda guerra púnica, pronto pasó a ser una invasión de conquista que en unos doce años había expulsado por completo a las fuerzas cartaginesas de la Península. Sin embargo, Roma aún tardaría casi dos siglos en dominar la totalidad de la península ibérica, debido principalmente a la fuerte resistencia que los pueblos del interior (celtíberos, lusitanos, astures, cántabros, etc.) ofrecieron a los invasores. Dos siglos de guerras intermitentes aunque extremadamente violentas y crueles, tras los cuales las culturas prerromanas de Hispania fueron casi por completo exterminadas. La dominación romana perduraría hasta la entrada en Hispania de las primeras tribus bárbaras, ya en el siglo V, formando durante los siete siglos de influencia romana una población homogénea en Hispania conocida como «hispanorromana».
Ciudad de Córdoba. Vista del puente romano, con la torre de la Calahorra a la derecha. Wolfgang Manousek from Dormagen, Germany – Cordoba, Spain. CC BY 2.0. Original file (3,305 × 1,420 pixels, file size: 1.77 MB).
La Torre de la Calahorra, visible al fondo de la imagen del puente romano de Córdoba, es una fortificación situada en la margen sur del río Guadalquivir, justo en el extremo opuesto al casco histórico de la ciudad. Aunque hoy forma parte inseparable del paisaje monumental de Córdoba, su origen no es romano, sino islámico, y está vinculado a la época en que la ciudad fue uno de los centros más importantes de al-Ándalus.
La estructura original fue levantada en el siglo XII por los almohades, dinastía musulmana que dominaba buena parte de la península ibérica en ese momento. Su función principal era defender el acceso sur del puente romano, que constituía la entrada natural a la ciudad desde el sur y un punto estratégico de paso sobre el Guadalquivir. La torre servía como elemento de vigilancia y control militar, complementando las murallas y fortificaciones de la ciudad islámica.
En el siglo XIV, durante el reinado de Enrique II de Trastámara, la torre fue profundamente remodelada y reforzada. Se añadieron dos torres semicirculares laterales unidas a la original mediante cuerpos curvos, lo que le dio su aspecto actual de torre triple. Esta reforma respondía a necesidades defensivas en un contexto de conflictos internos castellanos y consolidación del poder real en la ciudad. Con estas obras, la Torre de la Calahorra adquirió la forma robusta y monumental que se ha conservado hasta nuestros días.
A lo largo de su historia posterior, la torre ha tenido diversos usos. Fue prisión, cuartel y, en tiempos más recientes, sede de un museo dedicado al legado histórico de las tres culturas —cristiana, musulmana y judía— que convivieron en Córdoba. Su ubicación estratégica, su conexión directa con el puente romano y su evolución arquitectónica reflejan la superposición de distintas épocas históricas en un mismo lugar, desde la Córdoba romana hasta la islámica y medieval cristiana.
En conjunto, la Torre de la Calahorra no es un elemento romano, pero sí es parte esencial del conjunto monumental de Córdoba, testimonio del uso continuo y estratégico del puente y de la ciudad a lo largo de más de dos milenios.
La ciudad de Córdoba, conocida en época romana como Colonia Patricia Corduba, fue fundada en el año 169 a. C. por el cónsul Marco Claudio Marcelo, en un contexto de consolidación del dominio romano en la península ibérica tras las primeras fases de la conquista. Su emplazamiento no fue casual. Situada en el valle del Guadalquivir, en una posición estratégica que controlaba tanto las rutas terrestres hacia el interior como la navegación fluvial, Córdoba ofrecía una base excelente para organizar la administración y el control militar de la región bética, una de las zonas más ricas y fértiles de Hispania.
En sus primeros tiempos, Córdoba tuvo carácter de asentamiento militar y administrativo, sirviendo de núcleo de romanización para los territorios circundantes. Se fundó como colonia latina, es decir, con población compuesta principalmente por soldados veteranos y colonos romanos, pero pronto atrajo a habitantes indígenas que se integraron progresivamente en la vida urbana. Su posición privilegiada la convirtió en un punto neurálgico para el comercio agrícola, la minería y las comunicaciones con el Mediterráneo. La construcción de infraestructuras como el puente romano sobre el Guadalquivir facilitó el transporte de bienes y tropas, consolidando su papel como centro logístico.
Durante el periodo republicano, Córdoba se convirtió en un foco importante de actividad política y militar. En el contexto de las guerras civiles entre César y Pompeyo, la ciudad apoyó inicialmente a los pompeyanos, lo que le valió un severo castigo tras la victoria cesariana. Sin embargo, en época imperial, especialmente bajo Augusto, Córdoba experimentó un notable desarrollo urbano y económico. Fue elevada al rango de colonia patricia, lo que implicaba privilegios legales y administrativos, y se dotó de edificios monumentales, templos, foros y termas que reflejaban plenamente el modelo urbano romano.
Córdoba llegó a convertirse en la capital de la provincia Hispania Ulterior y más tarde de la Bética, destacando como uno de los principales centros culturales, administrativos y económicos de la península. Su prosperidad y su posición geográfica hicieron de ella un símbolo de la integración profunda de Hispania en el mundo romano y un ejemplo paradigmático del proceso de romanización urbana.
Romanización de Hispania
La romanización fue el proceso histórico mediante el cual la península ibérica, una vez conquistada militarmente, fue progresivamente incorporada a las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del Imperio romano. Este fenómeno no fue inmediato ni homogéneo, sino que se desarrolló a lo largo de varios siglos y con intensidades diferentes según las regiones. Mientras en algunas zonas mediterráneas la integración fue rápida y profunda, en áreas más remotas, como el norte montañoso, se produjo de forma más lenta y parcial. Aun así, la romanización transformó de manera decisiva la realidad peninsular, dando origen a una nueva identidad híbrida entre lo indígena y lo romano.
En términos generales, romanizar significaba adoptar los modelos de vida romanos. Esto incluía la organización administrativa, el derecho, el urbanismo, la lengua latina, la religión, las costumbres sociales y las estructuras económicas propias del Imperio. La conquista militar fue solo el primer paso. Una vez pacificado el territorio, Roma desplegó una política sistemática destinada a consolidar su poder y a integrar a las poblaciones locales en su sistema. La fundación de colonias y municipios desempeñó un papel fundamental. En ellas se asentaban veteranos del ejército romano y poblaciones romanizadas que servían como centros de irradiación cultural, política y económica hacia el entorno rural. Ciudades como Emerita Augusta, Tarraco o Hispalis se convirtieron en verdaderos focos de romanidad, desde donde se difundían la arquitectura monumental, el trazado urbano regular y la vida cívica típica del Imperio.
La lengua latina fue uno de los instrumentos más eficaces de romanización. Su uso se extendió progresivamente en la administración, el comercio y la vida cotidiana, desplazando a las lenguas indígenas, aunque en algunas zonas perduraron como sustratos locales. También se impuso el derecho romano, que regulaba la propiedad, el comercio y las relaciones sociales, y que ofrecía a las élites locales una vía de integración política al concederles la ciudadanía romana en distintos grados. Estas élites desempeñaron un papel clave como intermediarias entre las autoridades imperiales y las comunidades indígenas, obteniendo prestigio y beneficios a cambio de colaborar con el poder romano.
En el plano religioso y cultural, Roma permitió inicialmente la pervivencia de cultos locales, pero poco a poco introdujo sus propias divinidades y rituales, que se integraron con frecuencia en formas sincréticas. La construcción de templos, teatros, termas y anfiteatros contribuyó a crear un entorno urbano compartido que favoreció la asimilación cultural. Del mismo modo, la organización económica se transformó profundamente. La explotación minera, la introducción de nuevas técnicas agrícolas y el desarrollo de una red de calzadas que conectaban toda la península con el resto del Imperio permitieron una integración efectiva en el sistema económico romano, facilitando el comercio y la circulación de personas y mercancías.
La romanización no significó la desaparición total de las culturas indígenas, sino su transformación progresiva. Muchos elementos locales se adaptaron y convivieron con las costumbres romanas, dando lugar a una fusión cultural que definió la identidad de la Hispania romana. Este proceso culminó con la concesión general de la ciudadanía romana en tiempos de Caracalla, en el siglo III d. C., cuando los habitantes libres de Hispania eran ya formalmente ciudadanos del Imperio. Así, la romanización representó la transición de un mosaico de pueblos y culturas prerromanas a una sociedad integrada en una estructura política y cultural unificada, que perduraría durante siglos y dejaría un legado duradero en la lengua, el derecho, el urbanismo y la cultura de la península ibérica.
Jarra de vidrio, museo de Valladolid. Los romanos fueron grandes impulsores del trabajo en vidrio soplado. Foto: Luis Fernández García. CC BY-SA 2.1 es. Original file (1,561 × 2,340 pixels, file size: 671 KB).
Por romanización se entiende generalmente la asimilación de las costumbres, la religión, las leyes y, en general, el modo de vida de Roma, sobre las provincias de Hispania a lo largo de los siglos de dominio romano. Asimismo, la cultura hispanorromana se fortaleció con una gran cantidad de itálicos y romanos emigrados. La civilización romana, mucho más avanzada y refinada que las anteriores culturas peninsulares, tenía importantes medios para su implantación allá donde los romanos querían asentar su dominio, entre los cuales estaban:
- La creación de infraestructuras en los territorios bajo gobierno romano, lo que mejoraba tanto las comunicaciones como la capacidad de absorber población de estas zonas.
- La mejora, en gran parte debido a estas infraestructuras, de la urbanización de las ciudades, impulsada además por servicios públicos utilitarios y de ocio, desconocidos hasta entonces en la península, como acueductos, alcantarillado, termas, teatros, anfiteatros, circos, etc.
- La creación de colonias de repoblación como recompensa para las tropas licenciadas, así como la creación de latifundios de producción agrícola extensiva, propiedad de familias pudientes que, o bien procedían de Roma y su entorno, o eran familias indígenas que adoptaban con rapidez las costumbres romanas.
Organización política de Hispania
La organización política de Hispania se refiere a la ordenación territorial y local de la política durante el dominio romano sobre la península ibérica.
Durante el prolongado periodo de gobierno de Roma en Hispania se produjeron sustanciales cambios en las estructuras de gobierno, así como en las divisiones administrativas del territorio que a continuación se detallarán cronológicamente.
La organización política de Hispania bajo el dominio romano fue un proceso gradual y profundamente transformador, que acompañó y consolidó la conquista militar y el posterior fenómeno de romanización. Roma no se limitó a ocupar el territorio, sino que implantó sus estructuras de gobierno, su sistema jurídico y su modelo urbano, integrando progresivamente a las poblaciones indígenas dentro de su orden político y administrativo. Esta integración no se produjo de manera uniforme ni simultánea, sino que dependió de las circunstancias locales, del grado de resistencia ofrecido por cada pueblo y del momento histórico en que se incorporaron al dominio romano.
En un primer momento, tras la conquista inicial, Roma estableció provincias con fines eminentemente militares y fiscales. Estas provincias eran gobernadas por magistrados enviados desde Roma, normalmente pretores o procónsules, cuya misión principal era mantener el orden, recaudar tributos y garantizar la presencia del ejército. A medida que el control romano se afianzaba, las provincias fueron delimitándose con mayor precisión y se introdujeron mecanismos administrativos más complejos. La división provincial permitía a Roma gestionar de manera más eficiente un territorio tan extenso y diverso, garantizando al mismo tiempo el envío de recursos a la metrópoli y la aplicación de las leyes imperiales.
La fundación de ciudades desempeñó un papel central en esta política. Las ciudades eran el núcleo desde el que se irradiaba el poder romano hacia el campo circundante. Se fundaban colonias y municipios siguiendo un patrón urbano regular, con un foro central, templos, edificios públicos y una red de calles ortogonales. En estas ciudades se asentaban veteranos del ejército y colonos romanos, pero también se integraban progresivamente poblaciones indígenas que adoptaban las formas de vida romana. La ciudad se convertía así en el centro político, económico, religioso y cultural de su territorio, y en el principal instrumento de romanización local.
En el plano político y social, Roma introdujo sus órganos de gobierno municipal. Las colonias y municipios contaban con instituciones similares a las de Roma, adaptadas a su escala. Un senado local, llamado ordo decurionum, reunía a las élites locales y gestionaba los asuntos internos de la ciudad. Los magistrados, elegidos entre los notables, administraban justicia, organizaban las finanzas y presidían actos públicos. Este sistema no solo imponía un modelo político romano, sino que creaba incentivos para que las élites indígenas colaboraran con el poder imperial. Al integrarse en las estructuras municipales, estas élites obtenían prestigio, privilegios legales e incluso acceso progresivo a la ciudadanía romana.
Este entramado de provincias, ciudades y órganos locales permitió a Roma gobernar eficazmente un territorio tan vasto y heterogéneo como Hispania durante siglos. La organización política no se limitaba a la imposición de un poder externo, sino que articulaba un sistema en el que las comunidades locales, a través de sus élites, participaban en la administración y contribuían a la estabilidad del dominio romano. La transformación fue tan profunda que, con el tiempo, Hispania se integró plenamente en el conjunto del Imperio, aportando senadores, emperadores y altos funcionarios a la administración romana. La política territorial y urbana romana no solo garantizó el control político, sino que cimentó las bases de una nueva estructura social que perduraría incluso después de la caída del Imperio.

La primera división territorial romana de la península ibérica se produjo en un contexto de expansión militar y de necesidad administrativa. Tras el desembarco en Ampurias en el 218 a. C. y la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, Roma se encontró por primera vez con el control de un vasto territorio fuera de Italia que debía gestionar de manera efectiva. La península no era un espacio homogéneo, sino una compleja suma de pueblos, culturas y geografías diversas, y para poder gobernarla con cierta eficacia, Roma optó por establecer una división básica en dos grandes provincias: Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Esta división se remonta al año 197 a. C., cuando el Senado romano aprobó formalmente la creación de estas dos unidades administrativas con el fin de organizar mejor la presencia romana y facilitar la administración civil y militar del territorio conquistado.
Así durante los primeros sesenta años del dominio republicano sobre las provincias hispanas, desde la división de 197 a. C. hasta el fin de las guerras lusitanas y celtibéricas 137-133 a. C. aproximadamente, las provincias se mantuvieron más o menos estables englobando cada una:
- Hispania Ulterior: actual Andalucía en su totalidad, partes del sur de la actual provincia de Badajoz y de la Mancha, así como el suroeste de la actual de Región de Murcia. Posiblemente también englobaría las zonas portuguesas al este del Guadiana (Moura, Serpa, etc.) y el Algarve. Su capital fue fijada en Corduba.
- Hispania Citerior: norte y este de Murcia, gran parte de Castilla-La Mancha, incorporada a lo largo de este periodo, la zona valenciana, Cataluña, el Ebro y el Pirineo aragonés, también incorporado durante estos años. Su capital fue Tarraco.
La denominación de estas provincias respondía a criterios geográficos desde el punto de vista romano. Hispania Citerior, que significa “la más cercana”, abarcaba la zona oriental y nororiental de la península, es decir, la región más próxima a Italia a través del Mediterráneo. Incluía territorios como el valle del Ebro y gran parte de la costa levantina. Hispania Ulterior, “la más lejana”, comprendía las zonas meridionales y suroccidentales, incluyendo la rica región bética y buena parte de la actual Andalucía y Portugal. Esta separación no solo facilitaba el control logístico y militar, sino que reflejaba las diferencias reales entre regiones más romanizadas y accesibles, como el litoral mediterráneo, y otras más alejadas y menos controladas, como el interior y el occidente peninsular.
Cada provincia estaba gobernada por un magistrado romano, generalmente un propretor o procónsul, con amplios poderes militares y administrativos. Su principal función era mantener el orden, recaudar impuestos, organizar la explotación de los recursos y dirigir las operaciones militares en las zonas aún no pacificadas. En la práctica, la frontera entre ambas provincias no estaba claramente fijada en un primer momento y fue objeto de ajustes sucesivos conforme Roma ampliaba su control sobre el territorio. Esta falta de precisión administrativa inicial se debía a que la prioridad romana en esta etapa no era tanto la organización detallada del territorio, sino la consolidación de la conquista y el mantenimiento de la seguridad.
La división en Citerior y Ulterior marcó el primer intento de Roma de estructurar políticamente un espacio que hasta entonces se había organizado en base a comunidades tribales y sistemas locales autónomos. Supuso la introducción de un modelo de gobierno provincial que luego serviría de base para posteriores reformas administrativas, especialmente en época de Augusto, cuando la península sería reorganizada en nuevas provincias con límites más definidos y con una administración más desarrollada. Esta primera subdivisión fue, por tanto, un instrumento de control político y militar que permitió a Roma comenzar a transformar Hispania en una parte integrada de su Imperio.
Al finalizar las guerras Celtibéricas y Lusitanas, el dominio romano sobre Hispania fue ampliado sustancialmente: Extremadura y la mayor parte de Portugal (al sur del Duero) fueron incorporados a la Ulterior, con lo que quedaban conformados los territorios de las dos hispanias ulteriores que se crearon en época augustea, la Baetica en los territorios más antiguos y romanizados de Andalucía y la Lusitania en los recién incorporados territorios de Extremadura y el Portugal al sur del Duero, y a la Citerior se le incorporó buena parte de la submeseta norte.
En los siguientes cien años de dominio romano, hasta las Guerras cántabras conducidas por el emperador César Augusto, la frontera solo fue ampliada de manera muy limitada, añadiéndose al dominio romano tan solo los territorios que quedaban por incorporar al sur de la cornisa cantábrica.
En el año 27 a. C., el general y político Agripa hizo un cambio. Dividió Hispania en tres partes, añadiendo la provincia de Lusitania que comprendía casi todo lo que hoy es Portugal (excepto la faja al norte del río Duero) y casi toda Extremadura y Salamanca (actuales).
El emperador Augusto vuelve a hacer en ese mismo año una nueva división que queda así:
- Provincia Hispania Ulterior Baetica, más conocida simplemente como Baetica, cuya capital era Córdoba, la antigua capital de la Ulterior. Existe una sustancial continuidad entre los territorios turdetanos y de interacción con los fenicio-púnicos, la ulterior primigenia y la posterior Baetica, centrándose todos estos territorios en torno al valle del Baetis (valle del Guadalquivir) y a las dos zonas que lo delimitan, Sierra Morena y los sistemas béticos, es decir, la actual Andalucía. De hecho, en autores como Estrabón se igualan los conceptos Turdetania y Baetica y se nombra a los habitantes de la Baetica aún como turdetanos (y turdulos). La provincia incluía en un principio la actual Andalucía y la zona sur de la actual Badajoz. Pocos años después, hacia el 4 a. C. Augusto decidió rectificar la frontera entre la Baetica y la tarraconense, añadiendo el este de Jaén, el norte de la provincia de Granada y la zona almeriense excepto el poniente, a la provincia Tarraconense. El río Anas o Annas (Guadiana, de Wadi-Anas) separaba la Bética de la Lusitania en ciertos tramos, mientras que en otros la frontera Baetica discurría bastante alejada del margen izquierdo del Anas.
- Provincia Hispania Ulterior Lusitania, cuya capital era Augusta Emerita (Mérida).
- Provincia Hispania Citerior Tarraconensis, o sencillamente Tarraconense, cuya capital era Tarraco (Tarragona). Los territorios incorporados en las guerras contra los cántabros y astures fueron agregados a esta provincia.
Llegando el siglo III de nuestra Era, el emperador Caracalla hace una nueva división que dura muy poco tiempo. Divide la Citerior otra vez en dos creando la nueva Provincia Hispania Nova Citerior con Gallaecia (aproximadamente Galicia y norte de Portugal) y Asturia (aproximadamente las provincias de León, Zamora y Asturias). Esta nueva provincia, cuya creación se relaciona con la intensificación en la explotación de las minas de oro del noroeste peninsular, duró poco tiempo y en 238 quedó restablecida la Citerior Tarraconensis en su unidad.
Posteriormente, con la reforma administrativa del Imperio que lleva a cabo Diocleciano (284-305), se dividió la antigua Tarraconense en tres provincias: Gallaecia, Cartaginensis y Tarraconensis, cuyos límites exactos se desconocen, pues no constan en ninguno de los documentos conservados. Sin embargo, la innovación más importante fue la creación de las llamadas diócesis. Una de ellas fue Hispania, cuya capital estaría probablemente en Augusta Emerita. Las cinco provincias antes citadas (Lusitania y Baetica más las tres en las que se había dividido Tarraconensis) fueron integradas en la diócesis, junto con Mauretania Tingitana, al otro lado del estrecho. A finales del siglo IV, concretamente entre el 365 y 385 d. C. las Islas Baleares (Baleárica) conforman una nueva provincia, desgajándose de la Carthaginense, con capital en Carthago Nova.
Divisiones provinciales
Todo el imperio romano estaba dividido en provincias. Dentro de estas provincias, se ejercía el gobierno desde una capital. Las provincias eran gobernadas por un pretor, procónsul o cónsul, dependiendo de la importancia estratégica o su conflictividad. En el caso de Hispania y a lo largo de su historia, estas estructuras de gobierno se fueron alternando a medida que la conquista del territorio se hacía efectiva y, posteriormente, en función de la adaptación de cada provincia a las costumbres y modos de vida romanos.
Las provincias romanas se dividían a su vez en «conventus» o partidos jurídicos, con sede en las ciudades más significativas de la zona.
División provincial de la República
Desde los primeros años de presencia romana en Hispania se establecieron dos provincias: la Citerior (cercana), al norte y este, y la Ulterior (lejana), al sur y al oeste peninsular. Aunque técnicamente dividían la península ibérica en dos mitades, en la práctica el dominio romano se centraba en la costa mediterránea, y por tanto la mayor parte de la Península quedaba controlada por los pueblos autóctonos (celtíberos, galaicos, lusitanos, ilergetes, cantabros y astures). Entre los años 218 a. C. y 205 a. C. en que los cartagineses fueron definitivamente expulsados del territorio hispánico, el poder político era ejercido desde la capital tarraconense, fundada durante la segunda guerra púnica; y posteriormente, al crearse la primera división territorial entre las provincias Citerior y Ulterior, el centro de gobierno de la última pasaría a ser ejercido desde Corduba (la actual Córdoba).
El gobierno de Sertorio
Quinto Sertorio, quien junto a los simpatizantes del llamado «partido popular», alineado con los intereses de las clases bajas y que favorecían a la asamblea de la plebe, se oponía al gobierno oligárquico del partido optimate, del cual era miembro el dictador Sila, se estableció en Hispania. Allí crearon de facto un gobierno republicano paralelo al de Roma, rechazando las incursiones militares que pretendían instaurar el dominio del gobierno silano durante al menos ocho años. En este tiempo, las instituciones republicanas, ya en franca decadencia en el resto del imperio, fueron mantenidas en el territorio peninsular. La vida de Sertorio acabó finalmente a causa de una conjura por parte de Perpenna, en el 72 a. C. Después de su muerte, Pompeyo derrotó al ejército sertoriano, que ya no estaba comandado por su decisivo comandante asesinado, y por ende, con los vestigios que aún quedaban del republicanismo romano.
División provincial de Augusto
En el año 27 a. C., tras la conquista efectiva de la mayor parte de la Península, Octavio Augusto divide Hispania en tres provincias, llamadas Baetica, Lusitania y Tarraconensis.
Mientras las provincias Tarraconensis y Lusitania eran provincias imperiales (lo que suponía que era el propio emperador quien nombraba a sus gobernadores) debido a su mayor conflictividad, la Bética era una provincia senatorial, al ser menos conflictiva, y era el senado el que nombraba los gobernadores de esta última. Con pocos cambios, sería la división provincial de Augusto la que perduraría durante prácticamente todo el periodo imperial, ya que la siguiente gran división, la de Diocleciano, sucedería menos de cien años antes de la invasión de Hispania por las tribus bárbaras.
División provincial de Augusto. Hispania queda dividida en tres provincias: Tarraconensis, Baetica y Lusitania. Mapa: Lucash. CC BY-SA 3.0.

La división provincial que Augusto llevó a cabo en el año 27 a. C. representó un momento decisivo en la organización política y administrativa de Hispania, pues significó el paso de un territorio en proceso de conquista a una parte plenamente integrada en el Imperio romano. Tras décadas de campañas militares, incluyendo las guerras celtíberas y cántabras, Roma había logrado someter la práctica totalidad de la península ibérica. Era necesario, por tanto, sustituir la administración de carácter predominantemente militar de las provincias Citerior y Ulterior por un modelo más estable y adaptado a las necesidades de gobierno a largo plazo. Con este objetivo, Augusto dividió Hispania en tres provincias: Baetica, Lusitania y Tarraconensis.
Esta nueva división respondía a criterios tanto geográficos como estratégicos y políticos. La Baetica, situada en el sur peninsular, comprendía la rica región agrícola del valle del Guadalquivir, una zona fértil, densamente poblada y con un alto grado de romanización desde fechas tempranas. Se trataba de un territorio pacificado, con ciudades bien desarrolladas y una élite local integrada en la administración romana. Por este motivo, Augusto la designó como provincia senatorial, es decir, su gobierno no dependía directamente del emperador, sino que era administrada por un procónsul nombrado por el Senado. Esta distinción refleja el carácter tranquilo y consolidado de la Baetica, que no requería una gran presencia militar y podía gestionarse mediante mecanismos civiles.
Por el contrario, las provincias Tarraconensis y Lusitania fueron designadas como provincias imperiales, bajo el control directo del emperador. La Tarraconensis, que ocupaba la mayor parte del territorio peninsular, desde el noreste hasta buena parte del centro y norte, incluía amplias zonas recientemente conquistadas, como el territorio cántabro y astur, donde aún existían focos de resistencia. Por su extensión y diversidad geográfica, requería una presencia militar fuerte y un gobernador con poderes directos delegados por el emperador. La Lusitania, que abarcaba la región occidental y buena parte del actual Portugal central y meridional, también fue considerada una zona estratégica, tanto por su relativa reciente incorporación al dominio romano como por su posición geográfica clave entre la Baetica y el Atlántico.
Las capitales elegidas para estas provincias reflejaban igualmente esta lógica. Corduba (Córdoba) fue designada capital de la Baetica, en coherencia con su desarrollo urbano y su importancia económica y cultural. Emerita Augusta (Mérida), fundada por Augusto como colonia para veteranos de las guerras cántabras, se convirtió en capital de Lusitania, simbolizando la implantación del poder imperial en un territorio clave. Finalmente, Tarraco (Tarragona) fue la capital de la Tarraconensis, por su posición estratégica en el noreste peninsular y su relevancia como centro administrativo y militar de las zonas recientemente pacificadas.
Esta división permitió a Roma gobernar Hispania de manera más eficaz y estable. Al diferenciar entre provincias pacificadas y conflictivas, Augusto optimizó el uso de recursos militares y administrativos. Además, con esta reforma consolidó el modelo de gobierno dual entre provincias senatoriales e imperiales, que caracterizaría al Alto Imperio. La división de Baetica, Lusitania y Tarraconensis perduró durante casi tres siglos, con pocos cambios significativos, y se convirtió en la base de la organización territorial romana en Hispania hasta las reformas de Diocleciano en el siglo III. Su éxito radicó en combinar el control militar con una administración civil eficiente, asegurando la integración duradera de la península en la estructura imperial.
División administrativa de Hispania en torno al 17 a. C. Mapa por: Alcides Pinto y Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

División de Caracalla
Esta fue una división de la Tarraconensis en las llamadas Provincia Hispania Nova Citerior y Asturiae-Calleciae, y duró muy poco tiempo. En el año 238, la provincia Tarraconensis fue reunificada de nuevo hasta ser dividida definitivamente por la posterior reestructuración de Diocleciano en 298.
División provincial de Diocleciano en 298. Mapa: Arbaborix. CC BY-SA 4.0.

División provincial de Diocleciano
La división provincial de Diocleciano, llevada a cabo a finales del siglo III d. C., representó un cambio profundo en la estructura administrativa del Imperio romano, que en aquel momento atravesaba una crisis política, económica y militar sin precedentes, especialmente en su parte occidental. Esta reorganización fue muy posterior a la reforma de Augusto, que había perdurado con escasos cambios durante más de dos siglos y había proporcionado estabilidad a la administración imperial. Sin embargo, la magnitud de los problemas que afrontaba el imperio exigía medidas nuevas y más centralizadas.
Diocleciano, emperador entre 284 y 305, emprendió una amplia serie de reformas destinadas a fortalecer el control del Estado sobre el territorio y a frenar la descomposición de las estructuras imperiales. Su división provincial tuvo como objetivo reducir el tamaño de las provincias para hacerlas más manejables y evitar que los gobernadores acumularan demasiado poder, lo que en el pasado había favorecido la aparición de usurpadores y rebeliones. De esta forma, las grandes provincias creadas en época de Augusto fueron fragmentadas en unidades más pequeñas, gobernadas por funcionarios con competencias civiles limitadas, mientras que la autoridad militar se separó de la civil, reforzando así el control directo del emperador.
En el caso de Hispania, las tres provincias augustas —Baetica, Lusitania y Tarraconensis— fueron subdivididas. La Tarraconensis se dividió en tres partes: la propia Tarraconensis, la Gallaecia en el noroeste y la Cartaginensis en el sureste. La Baetica y la Lusitania mantuvieron sus límites esenciales, pero se integraron en una estructura administrativa superior denominada diócesis. Hispania pasó a formar parte de la diócesis Hispaniarum, que agrupaba todas las provincias de la península y del norte de África occidental bajo un vicario dependiente directamente del emperador. Esta nueva organización administrativa respondía a una lógica más jerárquica y centralizada, que pretendía mejorar la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la defensa del territorio en un momento en que las amenazas externas y las tensiones internas eran crecientes.
Diocleciano. Istanbul – Archaeological Museum – Statue head of the Roman emperor Diocletian (284-305 AD). Foto: G.dallorto. Attribution. Original file (794 × 978 pixels, file size: 151 KB).
A pesar de la importancia de las reformas dioclecianas, muchas de las ciudades fundadas o reorganizadas durante el gobierno de Augusto conservaron su relevancia. Dos milenios después, núcleos como Córdoba, Mérida o Tarragona siguen siendo ciudades vivas que conservan trazos de su pasado romano, testimonio de la eficacia y durabilidad de la planificación urbana de época augustea. La división de Diocleciano, aunque menos conocida por el gran público que la de Augusto, representó un esfuerzo tardío y ambicioso por adaptar el aparato administrativo romano a una nueva realidad, marcando el tránsito hacia el Bajo Imperio y preparando el terreno para las transformaciones políticas que conducirían finalmente a la fragmentación de Occidente.
A finales del siglo III, el imperio romano se desmoronaba, al menos su parte occidental. Tras las épocas de anarquía y guerras civiles, el emperador Diocleciano comprende que no es posible mantener cohesionado un imperio de la magnitud del romano, por lo que decide dividirlo por primera vez en dos entidades independientes: el Imperio romano de Occidente y el Imperio romano de Oriente. Diocleciano queda a cargo de este último, mientras Maximiano gobernará el primero. Con todo esto, Diocleciano propone en 298 una nueva división administrativa para todo el imperio, lo cual afectará a Hispania en la creación de dos nuevas provincias: la provincia Cartaginensis y la provincia de Gallaecia.
Otro de los efectos de la reorganización diocleciana es la creación de la Diocesis Hispaniarum, dependiente de la Prefectura de las Galias. La provincia de Mauritania Tingitana, en el norte de África, se incluye también en la diócesis.
A finales del siglo IV, las Islas Baleares se desgajaron administrativamente de la Cartaginense para formar una nueva provincia romana, llamada Balearica.
Instituciones y administración
El proceso de romanización de la península ibérica no se limitó a la conquista militar ni a la expansión cultural, sino que tuvo uno de sus pilares fundamentales en la creación de un sólido entramado institucional y administrativo que permitió integrar estos territorios en la estructura del Imperio. Roma no impuso un modelo uniforme de manera inmediata, sino que fue adaptando sus instituciones a la realidad local, combinando flexibilidad con un sistema jerárquico y eficaz que garantizaba el control político, la recaudación fiscal y la difusión de su cultura jurídica y social.
En un primer momento, tras la conquista, se establecieron las grandes divisiones provinciales, que permitían una administración más efectiva de un territorio extenso y diverso. Hispania quedó organizada en provincias con un gobernador al frente —ya fuera de nombramiento senatorial o imperial— que ejercía funciones militares, judiciales y fiscales. Bajo esta estructura provincial se desarrolló un sistema de subdivisiones en conventus, que servían como núcleos administrativos intermedios y centros de justicia. En estos conventus se celebraban audiencias públicas presididas por el gobernador, lo que permitía a Roma proyectar su autoridad sin necesidad de presencia constante en cada rincón del territorio.
La fundación de ciudades desempeñó un papel clave en esta organización. Roma fundó colonias y municipios que funcionaban como centros de romanización, irradiando su modelo político y social a las zonas rurales circundantes. Las colonias se regían por derecho romano y eran, en muchos casos, asentamientos de veteranos de guerra, mientras que los municipios podían regirse por derecho latino o romano según su estatus. En estas ciudades se implantó un sistema político local basado en magistraturas anuales y en un consejo municipal o curia, integrado por las elites locales, que aseguraba la colaboración de la población indígena en la administración del territorio.
Las magistraturas locales —duunviros, ediles y cuestores— desempeñaban funciones políticas, judiciales y financieras, siguiendo el modelo republicano romano, aunque adaptado a la escala de las ciudades. Estos cargos eran ocupados por miembros de la aristocracia local, que encontraban en ellos un medio para ascender socialmente y obtener ciudadanía romana. La curia, elegida cada cinco años, estaba compuesta por antiguos magistrados y constituía el núcleo estable del poder local. Este sistema permitió que la administración romana fuera descentralizada y eficiente, apoyándose en elites autóctonas que asumían las estructuras de gobierno sin necesidad de grandes contingentes administrativos enviados desde Roma.
A nivel fiscal y económico, Roma organizó un sistema de impuestos que distinguía entre provincias senatoriales e imperiales. La recaudación se realizaba de forma ordenada y sistemática, y la existencia de censos y catastros garantizaba el control sobre la producción agrícola y las rentas. La implantación de un marco jurídico común basado en el derecho romano facilitó las transacciones y la integración económica, además de servir como instrumento de romanización cultural.
Las reformas de emperadores como Augusto y Vespasiano consolidaron este entramado institucional. Augusto estableció divisiones provinciales duraderas y promovió una red urbana jerárquica que vertebró Hispania durante siglos, mientras que Vespasiano, con el Edicto de Latinidad, extendió el derecho latino a la mayoría de las comunidades, favoreciendo su incorporación plena al sistema romano.
En conjunto, las instituciones y la administración romana en Hispania fueron mucho más que mecanismos de control: constituyeron la base sobre la que se construyó una nueva sociedad, en la que las estructuras locales indígenas se transformaron progresivamente hasta integrarse en el modelo imperial. Este proceso no solo aseguró la estabilidad política durante siglos, sino que dejó una huella duradera en la organización territorial, en el urbanismo, en el derecho y en la cultura política de la península ibérica, perdurando en muchos aspectos incluso después de la caída del Imperio.
El bronce de los zoelas, en el que se recoge la renovación de un pacto de hospitalidad entre dos gentes de la civitas Zoelarum. Foto: Karkeixa. Dominio Público.
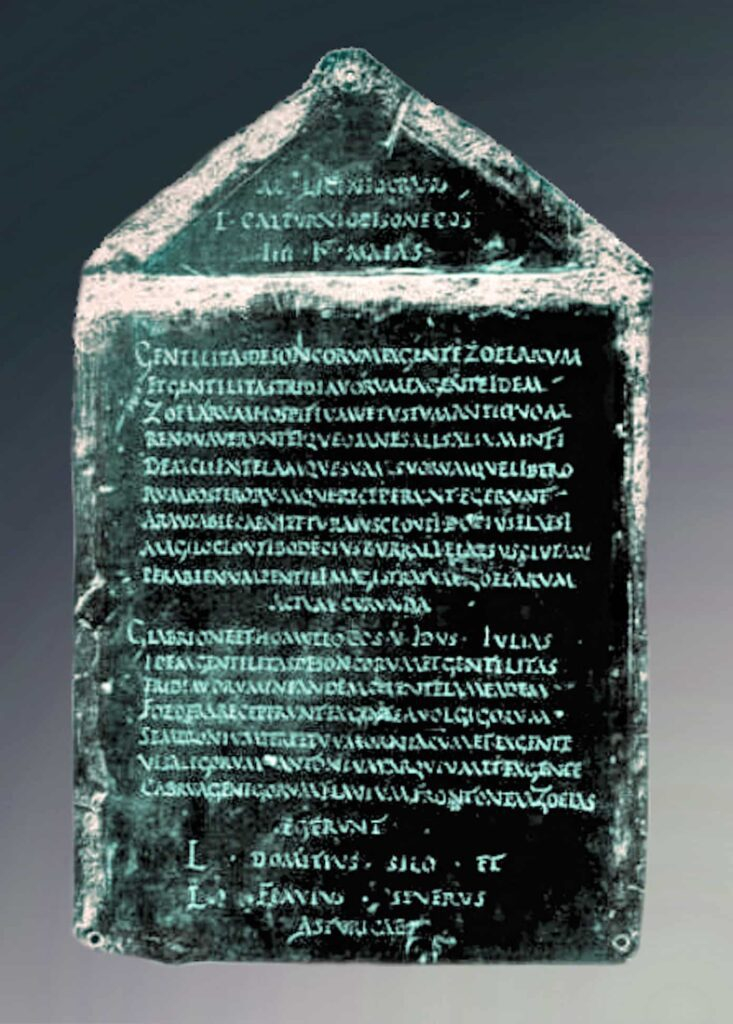
La inscripción que aparece en el Bronce de los Zoelas es un documento jurídico-administrativo fechado en el año 27 a. C., en tiempos del emperador Augusto. Se trata de una tabula hospitalis, es decir, una tabla de hospitalidad grabada en bronce que recoge la renovación de un pacto de hospitalidad entre dos grupos pertenecientes a la civitas Zoelarum, una comunidad indígena asentada en la actual provincia de Zamora.
En el derecho romano, un pacto de hospitalidad (hospitium) era un acuerdo solemne entre individuos o comunidades, mediante el cual se reconocían mutuamente derechos y deberes. No se trataba de un pacto de hospitalidad en el sentido moderno de “acoger en casa”, sino de un instrumento legal que garantizaba relaciones políticas, sociales y jurídicas duraderas. Tenía fuerza de contrato y era respetado por la administración romana, que lo dotaba de valor jurídico.
La inscripción está redactada en latín y utiliza fórmulas legales romanas, lo cual demuestra el grado de integración de estas comunidades indígenas en las estructuras administrativas imperiales. Los zoelas, al renovar este pacto según el modelo romano, muestran cómo las formas jurídicas y políticas romanas fueron adoptadas y reinterpretadas en un contexto local. Este bronce refleja la coexistencia de las tradiciones indígenas con el sistema legal romano y cómo las élites locales utilizaban el marco jurídico romano para organizar sus relaciones internas.
El hecho de grabar el pacto en bronce y redactarlo en latín le daba un carácter solemne y permanente. Este tipo de documentos se custodiaban como prueba legal y símbolo de la alianza, funcionando como un contrato público. La inscripción menciona los nombres de magistrados y testigos, siguiendo el formato oficial romano.
En suma, el Bronce de los Zoelas es un testimonio excepcional de la romanización en el ámbito político y jurídico: evidencia cómo pueblos indígenas del noroeste peninsular integraron fórmulas legales romanas en su propia vida política, sin perder completamente su identidad local.
Derecho romano y ciudadanía en el contexto romanizador
El derecho romano y la ciudadanía desempeñaron un papel esencial en el proceso de romanización de la península ibérica, actuando como instrumentos poderosos de integración política, social y cultural. A diferencia de otros imperios que se basaron en el dominio militar sin modificar las estructuras locales, Roma combinó la fuerza con una hábil política jurídica y ciudadana que permitió transformar progresivamente a las poblaciones conquistadas en parte integrante del sistema imperial. En Hispania, esta estrategia fue especialmente efectiva, pues facilitó la incorporación de territorios muy diversos a un marco común de leyes, derechos y obligaciones, favoreciendo la cohesión del territorio conquistado.
El derecho romano proporcionaba una base jurídica uniforme que se aplicaba a todos los aspectos de la vida pública y privada. Regía desde las relaciones de propiedad hasta el comercio, pasando por la familia, los contratos y la administración de justicia. Al extenderse por la península, este sistema legal sustituyó o absorbió las costumbres jurídicas locales, estableciendo un marco estable y predecible que favoreció el desarrollo económico y la integración social. La administración de justicia dependía en última instancia de las autoridades romanas, pero muchas competencias fueron delegadas en las ciudades y en los conventus jurídicos, lo que permitió un equilibrio entre centralización y administración local.
La ciudadanía romana fue otro elemento clave. Inicialmente, solo unos pocos habitantes de las provincias, generalmente colonos romanos, soldados veteranos y miembros destacados de las elites locales, gozaban de este privilegio. La ciudadanía otorgaba derechos plenos, como la protección legal, la capacidad de poseer tierras bajo derecho romano, casarse legalmente con ciudadanas romanas y participar en la vida política. Para las elites indígenas, alcanzar la ciudadanía romana significaba ascender en el estatus social y acceder a la esfera de poder imperial, por lo que adoptaron rápidamente las formas de vida, lengua y costumbres romanas como vía de integración.
Con el tiempo, Roma amplió de forma progresiva estos derechos. El Edicto de Latinidad de Vespasiano en el siglo I d. C. otorgó el derecho latino a la mayoría de las comunidades hispanas, lo que significaba que los magistrados locales podían obtener automáticamente la ciudadanía romana tras ejercer sus cargos. Este mecanismo incentivó la participación activa de las elites locales en el gobierno municipal y facilitó la difusión de las estructuras políticas romanas. Finalmente, en el año 212 d. C., el Edicto de Caracalla extendió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio, consolidando la plena integración jurídica de Hispania en el orbe romano.
La implantación del derecho romano no fue un simple acto de imposición, sino un proceso de aculturación. Las poblaciones indígenas adoptaron este sistema porque ofrecía ventajas prácticas: seguridad jurídica, acceso al comercio a gran escala y posibilidades de promoción social. Además, las ciudades hispanas se convirtieron en verdaderos centros de irradiación jurídica, donde se aplicaban las normas romanas y se formaban las futuras generaciones de ciudadanos en la cultura legal del Imperio.
En suma, el derecho romano y la ciudadanía fueron herramientas fundamentales de romanización. Gracias a ellos, Roma logró no solo dominar militarmente la península ibérica, sino también transformar profundamente sus estructuras sociales, económicas y políticas, integrando a sus habitantes en un proyecto común. Esta herencia jurídica fue tan sólida que sobrevivió a la caída del Imperio y dejó una huella perdurable en el derecho europeo posterior y en la formación de las instituciones medievales y modernas de la península ibérica.

La religión y el culto imperial
La religión y el culto imperial desempeñaron un papel decisivo en el proceso de romanización de la península ibérica, no solo como manifestaciones espirituales, sino también como instrumentos de integración política y cultural. La religión romana, a diferencia de las religiones monoteístas posteriores, era eminentemente cívica y pública. Su práctica estaba profundamente ligada a la vida política, social y comunitaria, y servía para reforzar el vínculo entre las comunidades locales y el poder central. Al implantarse en Hispania, esta religión no sustituyó inmediatamente las creencias indígenas, sino que se integró con ellas, generando una síntesis religiosa que facilitó la aceptación del nuevo orden romano.
Uno de los aspectos más importantes de esta integración fue la introducción del culto imperial, una práctica que consistía en rendir honores religiosos al emperador y a su familia, no como a dioses en sentido estricto al principio, sino como figuras sagradas que representaban la continuidad y protección del Estado romano. Este culto nació en Oriente y fue adoptado por Roma durante el Principado, convirtiéndose en un elemento clave de cohesión política. En Hispania, el culto imperial se difundió rápidamente desde finales del siglo I a. C. y desempeñó un papel central en la vida religiosa provincial.
La organización del culto imperial en Hispania se estructuró en torno a centros provinciales donde se erigían templos dedicados al emperador y a Roma. En la provincia Tarraconensis, por ejemplo, la ciudad de Tarraco albergó uno de los templos más importantes, visitado por el propio Augusto, y se convirtió en un foco de irradiación religiosa y política. A nivel local, las ciudades también levantaron altares y templos dedicados a la familia imperial, y las celebraciones en honor al emperador se integraron en el calendario festivo de las comunidades. Este culto no era impuesto de manera coercitiva, sino que era promovido como una forma de demostrar lealtad y obtener prestigio político.
El sacerdocio vinculado al culto imperial también jugó un papel relevante. En las provincias existían flámines y sacerdotes designados para organizar ceremonias y festividades, elegidos entre las elites locales. Ostentar estos cargos era un signo de honor y una vía para ascender en la jerarquía social, al mismo tiempo que fortalecía el vínculo entre las aristocracias provinciales y el poder imperial. La participación de las elites hispanas en este culto demuestra el alto grado de integración alcanzado en la península, donde la religión se convirtió en una prolongación simbólica de la autoridad política romana.
En paralelo, la religión tradicional romana —con su panteón de dioses como Júpiter, Juno, Minerva, Marte o Venus— se difundió a través de templos, altares domésticos, rituales públicos y festividades. Las ciudades hispanas incorporaron estos cultos en sus espacios urbanos, con foros y templos que reproducían los modelos arquitectónicos de Roma y las principales urbes italianas. A la vez, muchos cultos locales fueron asimilados al sistema romano mediante el sincretismo, identificando divinidades indígenas con dioses romanos, lo que facilitó la transición religiosa sin rupturas bruscas.
La religión, por tanto, no fue un elemento marginal en la romanización, sino un medio eficaz para consolidar el dominio romano. El culto imperial, en particular, sirvió como un mecanismo de unificación simbólica que vinculaba directamente a las comunidades hispanas con la figura del emperador y con la idea de pertenencia a un gran imperio. Esta dimensión religiosa de la política imperial tuvo una profunda influencia en la vida pública y privada de Hispania durante siglos, y preparó el terreno para posteriores transformaciones religiosas, como la expansión del cristianismo en el Bajo Imperio, que heredó muchas de las estructuras organizativas y rituales del sistema religioso romano.
Transformación de las élites indígenas
La transformación de las élites indígenas fue uno de los procesos más decisivos y reveladores de la romanización en la península ibérica. Roma no destruyó las estructuras de poder locales para reemplazarlas por completo, sino que integró progresivamente a las aristocracias indígenas dentro del marco político, económico y cultural imperial. Este proceso fue clave para asegurar la estabilidad de la dominación romana, ya que permitió gobernar extensos territorios sin necesidad de un aparato administrativo desproporcionado, utilizando a las propias élites locales como intermediarias entre Roma y la población.
En los primeros momentos de la conquista, las élites indígenas estaban organizadas en estructuras tribales o en formas de poder local autónomas. Su legitimidad derivaba de linajes, jefaturas militares o formas tradicionales de autoridad. Con la llegada de Roma, estas élites se enfrentaron a una nueva realidad política y jurídica que, en lugar de excluirlas, les ofreció oportunidades de ascenso dentro del sistema imperial. Roma comprendió que ganarse a las clases dirigentes locales era más eficaz que mantener una ocupación puramente militar, y por ello fomentó su colaboración mediante incentivos jurídicos, económicos y sociales.
Uno de los instrumentos principales de esta integración fue la concesión progresiva de estatutos jurídicos privilegiados, como el derecho latino y, posteriormente, la ciudadanía romana. Las elites que aceptaban colaborar con Roma, adoptando sus costumbres y participando en la administración local, podían acceder a estos privilegios. Al ocupar magistraturas municipales o sacerdocios del culto imperial, obtenían la ciudadanía para ellos y sus descendientes, lo que suponía un cambio radical en su posición social. Este acceso no solo los vinculaba legalmente con Roma, sino que los incorporaba a una red de prestigio y poder que trascendía el ámbito local.
Otro factor determinante fue la fundación de colonias y municipios, donde estas élites encontraron nuevos espacios de poder. Se convirtieron en miembros de las curias locales, desempeñaron magistraturas anuales como duunviros o ediles, y participaron activamente en la administración de las ciudades. A través de estas funciones adquirieron un rol político dentro de las estructuras imperiales, al tiempo que conservaban su influencia en las comunidades de origen. Su adopción del latín, del derecho romano, de las costumbres urbanas y del modo de vida romano no fue una simple imposición, sino también una estrategia de adaptación y promoción.
La transformación fue cultural además de política. Las élites indígenas comenzaron a enviar a sus hijos a formarse en retórica, derecho y filosofía, adoptaron modelos arquitectónicos romanos para sus viviendas y promovieron la construcción de edificios públicos en sus ciudades. Participaron activamente en el culto imperial, financiaron obras y espectáculos, y se presentaron como defensores de Roma y de sus valores ante sus comunidades. De esta forma, se convirtieron en agentes de romanización, actuando como mediadores culturales entre la población local y el poder imperial.
En Hispania, este proceso fue especialmente notable por su profundidad y rapidez. Ya en época altoimperial, muchas familias hispanas habían alcanzado posiciones destacadas dentro de la administración romana e incluso en la propia Roma. Algunos miembros de estas élites provinciales llegaron a ocupar altos cargos en el Senado e incluso el trono imperial, como es el caso de los emperadores Trajano y Adriano, ambos de origen hispano. Este ascenso ilustra cómo la integración de las élites locales no fue un fenómeno superficial, sino una transformación estructural que alteró profundamente las jerarquías sociales y políticas preexistentes.
En síntesis, la transformación de las élites indígenas en Hispania fue un proceso complejo en el que se combinaron adaptación voluntaria, incentivos jurídicos y presión cultural. Roma ofreció un modelo de integración que, lejos de eliminar a las aristocracias locales, las transformó en pilares de su dominación y en difusores de su cultura, asegurando así la solidez y la durabilidad de su dominio sobre la península ibérica.
La organización política local
En la Hispania romana, cada ciudad y sus habitantes tenían un estatus jurídico diferente: había colonias, municipios y ciudades no romanas.
Para adoptar las instituciones romanas, las ciudades debían recibir antes el estatuto de municipium, lo que permitía a sus ciudadanos notables, tras el ejercicio de alguna magistratura, optar a la ciudadanía romana.
De entre estas, algunas eran declaradas colonias romanas, es decir, parte integrante de la ciudad de Roma, y sus habitantes tenían por sí mismos el reconocimiento y los derechos de ciudadanía romana. Ser ciudadano de una colonia implicaba ser sujeto de derecho romano (con todos los derechos), aunque también había colonias de derecho latino (con algunas restricciones). En las colonias se aplicaban las mismas formas e instituciones de gobierno que en Roma.
División en «conventus». Mapa: NACLE. CC BY-SA 4.0. Las provincias a su vez se dividían oficiosamente en conventus jurídicos, que reunían los pueblos que consultaban a la ciudad, cabecera del conventus.

Además de las divisiones provinciales, el Imperio romano desarrolló una estructura administrativa más detallada dentro de las provincias conocida como la división en conventus. El término conventus, en su origen, hacía referencia a asambleas judiciales y administrativas en las que los habitantes de una determinada región acudían a un centro urbano para tratar asuntos legales, fiscales y políticos ante las autoridades romanas. Con el tiempo, esta práctica dio lugar a una división territorial estable y organizada que se convirtió en un instrumento clave para la administración imperial.
Cada provincia se subdividía en varios conventus iuridici, es decir, distritos judiciales, que tenían como núcleo una ciudad importante donde residían magistrados y funcionarios encargados de impartir justicia y organizar la gestión local. Los habitantes de las zonas rurales dependientes acudían a estas ciudades en fechas determinadas para resolver litigios, presentar reclamaciones, pagar impuestos o participar en asuntos de relevancia pública. Esta organización respondía a la necesidad de Roma de acercar su administración a territorios extensos sin multiplicar de forma excesiva la burocracia ni perder el control desde el centro provincial.
En Hispania, la división en conventus se consolidó especialmente durante el Alto Imperio. Por ejemplo, en la provincia Tarraconensis existieron conventus en ciudades como Tarraco, Clunia y Asturica Augusta, que servían de centros regionales para amplios territorios circundantes. En la Baetica, Corduba fue uno de los principales centros conventuales, mientras que en Lusitania destacó Emerita Augusta. Estos centros no solo tenían una función judicial, sino también económica y cultural, ya que eran lugares de intercambio, difusión de costumbres romanas y de relación entre las élites locales y la administración imperial.
La división en conventus fue una herramienta muy eficaz porque permitía a Roma mantener un control efectivo sobre zonas alejadas de la capital provincial, garantizando la aplicación uniforme de las leyes y la recaudación de impuestos, al tiempo que fomentaba la integración de las comunidades locales en las estructuras imperiales. Además, reforzaba el papel de las ciudades como ejes vertebradores del territorio, ya que la vida administrativa, jurídica y económica giraba en torno a ellas. Este sistema, menos visible que las grandes divisiones provinciales, fue sin embargo esencial para el funcionamiento cotidiano del Imperio en regiones extensas como Hispania, y contribuyó de manera decisiva a su cohesión interna.
Las primeras ciudades privilegiadas con el estatuto de colonia romana fueron:
- Corduba (Corduba Colonia Patricia, actual Córdoba) en el 46 a. C.
- Tarraco (Colonia Iulia Vrbs Triumphalis Tarraconensis, actual Tarragona) en el 45 a. C.
- Carthago Nova (Colonia Vrbs Iulia Nova Carthago, actual Cartagena) en el 44 a. C.
- Hispalis (Colonia Iulia Romula Hispalis, actual Sevilla) en el 45 a. C.
Ya durante el principado de Augusto se crean las colonias de:
- Emerita (Colonia Iulia Augusta Emerita, actual Mérida) en el 25 a. C.
- Cesaraugusta (Colonia Caesar Augusta, actual Zaragoza) en el 14 a. C.
- Astigi (Colonia Augusta Firma Astigi, actual Écija) en el 14 a. C.
- Illici (Colonia Iulia Ilici August, actual Elche).
- Tucci (Colonia Augusta Tuccitana, actual Martos)
- Acci (Colonia Iulia Gemela Acci, actual Guadix)
Las ciudad de Clunia (Colonia Clunia Sulpicia) fue ascendida al rango colonial durante el corto gobierno de Galba en el año 68 d C., y la ciudad de Itálica (Colonia Aelia Augusta Italica) durante el mandato de Adriano
Existen dudas sobre el estatus colonial de la ciudad de Gades (Cádiz). Las ciudades de Lucus Augusti (Lugo), Bracara Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga), importantes ciudades romanas y capitales de sus respectivos conventos jurídicos sólo alcanzaron el rango municipal.
Para alcanzar el estatuto municipal, una ciudad debía cumplir una serie de requisitos acerca de su urbanización, como contar con adecuados servicios públicos, adaptados a las costumbres y modo de vida romano. De ello debían encargarse principalmente los notables de dicha ciudad a través de las construcciones de tipo evergético destinadas a tal fin. Una vez alcanzada la consideración de municipio, sus gobernantes debían seguir impulsando y desarrollando la ciudad sufragando obras de este tipo con el fin de obtener más privilegios sociales.
Para entender la organización política y administrativa del Imperio romano más allá de Roma, es necesario ver cómo Roma combinó un poder central fuerte con una administración territorial eficaz y flexible, capaz de abarcar vastos territorios que se extendían desde Britania hasta Mesopotamia. Hispania, plenamente integrada en el sistema imperial desde época augustea, fue un ejemplo paradigmático de cómo estas estructuras funcionaban en la práctica.
La administración imperial tenía como centro a Roma, donde residía el emperador y su aparato burocrático más importante. Sin embargo, el control de un territorio tan extenso no podía depender de una administración exclusivamente centralizada. Roma optó por un modelo mixto: el poder político último era central, pero la gestión diaria del imperio se articulaba mediante una red de provincias, ciudades y comunidades locales que colaboraban activamente en la administración. El emperador nombraba a los gobernadores de las provincias imperiales, mientras que el Senado designaba a los de las provincias senatoriales. Estos gobernadores tenían autoridad sobre asuntos militares, judiciales y fiscales en sus territorios, aunque con limitaciones establecidas para evitar la concentración excesiva de poder.
Dentro de las provincias, las ciudades eran la verdadera base del control imperial. Roma no impuso un aparato burocrático pesado en cada rincón del imperio, sino que utilizó las estructuras locales ya existentes, adaptándolas a su sistema. Las élites locales, integradas en los senados municipales (ordines decurionum), desempeñaban un papel fundamental en la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden, la administración de justicia local y la gestión de obras públicas. Estas élites obtenían prestigio y beneficios al colaborar con el poder romano, y a cambio Roma garantizaba estabilidad política y protección militar. Este mecanismo fue tan eficaz que permitió al imperio gobernar vastos territorios con un número relativamente reducido de funcionarios imperiales.
En cuanto al sistema fiscal, los impuestos constituían una de las principales fuentes de ingresos del Estado romano. Existían varios tipos, como el tributum soli (impuesto sobre la tierra) y el tributum capitis (impuesto personal). El sistema no era exactamente por clases sociales en el sentido moderno, pero sí tenía en cuenta el estatus jurídico y la capacidad económica. Los ciudadanos romanos disfrutaban en algunos casos de exenciones, especialmente las colonias con estatuto privilegiado, mientras que las comunidades peregrinae (no ciudadanas) debían pagar tributos más elevados. Con el tiempo, muchos habitantes de las provincias, especialmente las élites urbanas, fueron obteniendo progresivamente la ciudadanía romana, lo que les otorgaba derechos legales y fiscales distintos.
En Hispania, este proceso fue especialmente notable. Desde época republicana, Roma concedió la ciudadanía a individuos y comunidades que se distinguían por su lealtad o importancia estratégica. Bajo Augusto y sus sucesores, la fundación de colonias y municipios con estatutos legales romanos aceleró este proceso. La culminación llegó en el año 212 d. C., cuando el emperador Caracalla promulgó la Constitutio Antoniniana, que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. A partir de entonces, los hispanos gozaban formalmente de los mismos derechos legales que los ciudadanos nacidos en Roma, lo que reforzó aún más su integración en el sistema imperial.
En las zonas fronterizas del imperio, conocidas como el limes, Roma desplegó una combinación de guarniciones militares permanentes y administración civil para controlar territorios lejanos. Las legiones y cohortes estacionadas en el limes no solo defendían las fronteras, sino que también cumplían funciones administrativas y logísticas, construyendo caminos, puentes y fortificaciones. Estas regiones estaban estrechamente conectadas con el resto del imperio mediante calzadas y sistemas de correos oficiales, que aseguraban la comunicación rápida con la capital provincial y, en última instancia, con Roma.
En resumen, el Imperio romano no gobernó mediante un aparato central omnipresente, sino a través de una red jerárquica bien articulada, donde las provincias, las ciudades y las élites locales desempeñaban funciones clave bajo la supervisión del poder central. Este sistema, basado en la cooperación, la jerarquía legal y la integración progresiva de las poblaciones provinciales, permitió mantener la cohesión política y administrativa durante siglos. Hispania fue plenamente parte de este entramado, contribuyendo con recursos, impuestos, soldados, intelectuales e incluso emperadores a la vida del imperio.
Escultura de Augusto togado que presidía la curia local de Carthago Nova. Foto: Nanosanchez. Dominio Público.

Las magistraturas locales
Las magistraturas locales eran el pilar fundamental de la administración municipal en las ciudades del Imperio romano. Su función no era equivalente a la de jueces o abogados modernos, sino que combinaban atribuciones políticas, administrativas, judiciales y financieras. Eran cargos públicos desempeñados por miembros de la élite local, generalmente ciudadanos con cierto patrimonio, que ejercían el poder municipal durante un periodo determinado, normalmente un año. Estos magistrados representaban la autoridad romana en el ámbito local y constituían la base del autogobierno municipal bajo la supervisión general del poder imperial.
En cada ciudad, ya fuera colonia o municipio, existía un sistema político inspirado en el modelo romano. En la cúspide se encontraba el ordo decurionum, una especie de senado local compuesto por decuriones, que eran miembros permanentes de la élite urbana. De este grupo se elegían los magistrados anuales que desempeñaban las funciones ejecutivas y judiciales. Las principales magistraturas eran los duoviri, los aediles y, en algunas ciudades, los quaestores. Los duoviri correspondían a los magistrados supremos del municipio, equivalentes en cierto modo a cónsules locales. Presidían el consejo municipal, administraban justicia en causas civiles y penales menores, supervisaban las finanzas públicas y actuaban como representantes oficiales de la ciudad ante las autoridades provinciales.
Los aediles se encargaban de la gestión práctica de la ciudad. Velaban por el mantenimiento del orden urbano, el abastecimiento, las infraestructuras públicas, el mercado y las festividades religiosas y civiles. Su papel era esencial para garantizar el buen funcionamiento cotidiano de la comunidad. Los quaestores, por su parte, eran responsables de la administración económica y fiscal, recaudaban impuestos locales y supervisaban las cuentas públicas, asegurando la correcta gestión de los recursos municipales.
Estas magistraturas no eran cargos profesionales en el sentido moderno, sino funciones públicas ejercidas por notables locales que debían financiar en parte sus actividades, lo que reforzaba su prestigio social. Al desempeñar estas funciones, las élites locales consolidaban su posición dentro de la comunidad y su vinculación con el poder romano. Roma confiaba en que estas élites administraran eficazmente las ciudades, limitando así la necesidad de una burocracia imperial extensa. Las decisiones importantes se tomaban en el ámbito local, aunque siempre dentro del marco legal y político impuesto por el imperio.
En conjunto, las magistraturas locales articulaban el gobierno municipal, aseguraban la aplicación de las leyes romanas, gestionaban los asuntos cotidianos de la población y actuaban como intermediarias entre las comunidades y las autoridades provinciales. Gracias a este sistema, Roma pudo ejercer un control eficaz y duradero sobre cientos de ciudades en todo el imperio sin necesidad de imponer administradores imperiales en cada una de ellas.
La política local tenía su base en las magistraturas. Estas magistraturas, segmentadas en niveles, eran las encargadas del gobierno local. El periodo de vigencia de las magistraturas era de un año. De menor a mayor rango, las magistraturas se dividían en:
- Cuestores: Los cuestores eran los encargados de la recaudación y formaban el rango inferior de la magistratura. Los cuestores locales estaban en contacto con los provinciales para la administración de los impuestos.
- Ediles: Encargados de la seguridad pública y de imponer sanciones, así como de la organización de los juegos y la regulación del funcionamiento de los mercados.
- Duoviros y Quattuorviros: El «duunvirato» era el máximo rango en la magistratura local, los duoviros eran el también el máximo poder ejecutivo del municipio. Se encargaban de elaborar el censo, de la designación de los jueces, la administración de las finanzas y del cumplimiento de los preceptos religiosos en la ciudad.
Las magistraturas locales eran elegidas anualmente por sufragio entre los ciudadanos, y se elegían dos magistrados para cada una de ellas, es decir, dos cuestores, dos ediles y dos duoviros. En algunas ocasiones, los magistrados tenían derecho al veto sobre las decisiones de su colega.
Por otro lado, el acceso a la magistratura se encontraba limitado a aquellos ciudadanos cuya capacidad económica le permitiera hacer frente al pago de la «summa honoraria», una cantidad estipulada por ley de que debía gastarse en la organización de juegos, así como en otras actividades municipales, llamadas «evergéticas». Estas actividades consistían no sólo en la organización de espectáculos lúdicos, sino que incluían además la construcción de todo tipo de infraestructuras necesarias para el progreso urbano así como de templos y otros edificios de uso público. De estas actividades queda una nutrida constancia en la epigrafía repartida por toda Hispania, donde las familias importantes hacían constar su contribución al desarrollo de las ciudades. En el aspecto económico, las actividades desarrolladas por las magistraturas representaban un aporte fundamental para la economía de la zona debido a la redistribución de parte de la riqueza acumulada por estas familias.
La curia
En determinados municipios, y dependiendo de su importancia, podía existir además una curia o senado local. La curia se elegía cada cinco años mediante la «lectio senatus», y estaba formado por aquellos ciudadanos que anteriormente hubieran ejercido las magistraturas locales, que al entrar en la curia recibían el nombre de «decuriones».
La curia, también llamada ordo decurionum, era la institución central de gobierno en las ciudades romanas, equivalente a un senado local. Representaba la continuidad política y administrativa del municipio y estaba compuesta por los decuriones, que eran antiguos magistrados locales o personas de la élite que habían accedido a este cuerpo por méritos, riqueza o prestigio. Su creación y funcionamiento respondían al modelo institucional romano, adaptado a las ciudades de las provincias, y constituían el verdadero núcleo del poder local.
La pertenencia a la curia no era un cargo temporal como las magistraturas, sino un estatus permanente. Cada cinco años se realizaba la lectio senatus, un proceso mediante el cual se actualizaba la composición del ordo decurionum. En este procedimiento, las autoridades locales, generalmente con la supervisión de representantes provinciales, revisaban quiénes cumplían los requisitos legales y sociales para ingresar o permanecer en la curia. Se valoraba haber ejercido magistraturas locales, poseer una determinada fortuna y mantener buena reputación pública. Los nuevos decuriones eran elegidos entre la aristocracia municipal, ya que el desempeño de estas funciones implicaba también asumir responsabilidades económicas, como la financiación de obras públicas o festividades.
La curia tenía atribuciones políticas, administrativas y judiciales. Era la encargada de deliberar y tomar decisiones sobre los asuntos más relevantes de la ciudad, como la gestión de recursos, la planificación urbana, la administración de justicia local en asuntos menores, la supervisión de la recaudación fiscal y la organización de actos públicos y religiosos. También elegía a los magistrados anuales que desempeñarían las funciones ejecutivas y controlaba su actuación. En cierto modo, la curia funcionaba como un órgano legislativo y de control, mientras que las magistraturas eran el poder ejecutivo local.
Este sistema tenía un doble efecto. Por un lado, permitía a Roma gobernar eficazmente el territorio a través de las élites locales, sin necesidad de desplegar un aparato imperial en cada ciudad. Por otro, otorgaba a estas élites un papel político relevante, reforzando su identidad como parte integrante del imperio. Ser decurión era un símbolo de prestigio social, pero también una obligación. Con el tiempo, especialmente a partir del siglo III d. C., la pertenencia a la curia se convirtió en una carga pesada, ya que los decuriones eran responsables de cubrir con su propio patrimonio los déficits fiscales y otras obligaciones públicas de la ciudad, lo que llevó a que algunos intentaran eludir el cargo.
En época altoimperial, sin embargo, la curia fue un instrumento clave de cohesión política y cultural. A través de ella, Roma difundía sus leyes, su modelo urbano y su cultura administrativa en todo el imperio. En Hispania, las curias de ciudades como Tarraco, Emerita Augusta o Corduba tuvieron un papel destacado en la romanización y en el mantenimiento del orden local. Estas instituciones conectaban la vida municipal con la estructura política del imperio, creando una red sólida de gobiernos locales que, en conjunto, sostenían el funcionamiento del mundo romano.
Lex Coloniae Genetivae Iuliae (M.A.N., Madrid), ley de fundación colonial de Urso (siglo I d. C.). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file (2,758 × 1,876 pixels, file size: 1.85 MB).
la Lex Coloniae Genetivae Iuliae (o Lex Ursonensis), uno de los documentos jurídicos más importantes conservados de la época romana en Hispania. Se trata de una ley fundacional de la colonia romana de Urso (la actual Osuna, en Sevilla), fechada en el siglo I d. C., probablemente bajo el reinado de César Augusto, aunque la fundación original de la colonia se remonta a Julio César tras la guerra civil contra Pompeyo. Este texto está grabado sobre bronce, como era habitual en las leyes municipales romanas que se promulgaban para regir la vida política, jurídica y administrativa de las colonias y municipios.
Su función era dotar a la nueva ciudad de un marco legal completo, inspirado en el derecho romano, que regulaba todos los aspectos de la vida urbana. Incluía disposiciones sobre la organización política local (magistraturas, curias, comicios), el reparto de tierras entre los colonos, la administración de justicia, la recaudación de impuestos, la gestión de obras públicas, el culto religioso y las relaciones entre los ciudadanos. Esta ley no era simplemente una norma local improvisada, sino una adaptación del derecho romano a la realidad de una colonia situada en una provincia, con el objetivo de reproducir, en la medida de lo posible, la estructura institucional de Roma en territorio provincial.
La Lex Ursonensis es un ejemplo paradigmático de cómo Roma institucionalizaba la romanización a través del derecho. Cuando se fundaba una colonia —normalmente con veteranos licenciados del ejército y población local romanizada— se otorgaba un estatuto jurídico que la equiparaba, en muchos aspectos, a una ciudad italiana. Esto suponía la creación de magistraturas locales, de una curia o senado municipal, y la extensión progresiva de la ciudadanía romana a sus habitantes. Además, fijaba normas sobre propiedad, contratos y procedimientos judiciales, integrando el territorio en la red legal y administrativa del imperio.
En este contexto, el derecho romano actuaba como una herramienta de cohesión imperial. Era un derecho único, escrito, codificado y aplicado de manera uniforme en todo el imperio, que servía tanto para organizar la administración como para garantizar la integración cultural y jurídica de los territorios conquistados. La promulgación de leyes fundacionales como esta permitía a Roma ejercer control sin necesidad de presencia militar constante, ya que el propio marco jurídico aseguraba la estabilidad local.
La Lex Ursonensis destaca también por su excelente estado de conservación y por la riqueza de sus disposiciones, que la convierten en una fuente de primer orden para el estudio del derecho municipal romano. De hecho, es uno de los testimonios más completos del derecho local en las provincias, comparable a otras leyes municipales como la Lex Flavia Malacitana o la Lex Salpensana, también halladas en Hispania.
En resumen, este documento representa el momento en que una ciudad indígena o territorio conquistado se transformaba en una colonia romana de pleno derecho, con instituciones, leyes y formas de vida inspiradas directamente en Roma. Era una herramienta jurídica y política fundamental para la romanización efectiva del territorio.
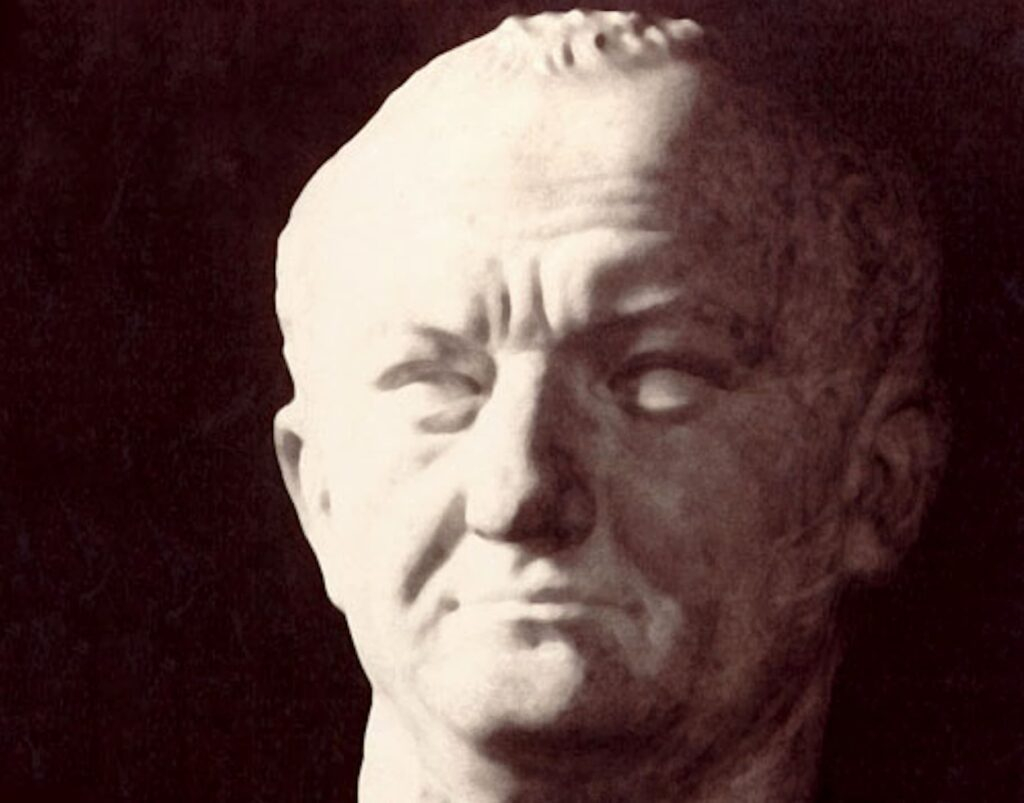
La reforma de Vespasiano
Cabe destacar dentro de la política local romana la reforma efectuada por Vespasiano en 73 o 74 d. C., promulgando en toda la Península el llamado «Edicto de Latinidad». Este edicto supuso que todas las ciudades de Hispania que aún se regían por estatutos «peregrinos» pasaron a convertirse en municipios de derecho latino. Por lo tanto, sus ciudadanos podían acceder a la ciudadanía romana tras el ejercicio de una magistratura.
Esta medida se enmarca dentro de la «Lex Flavia Municipalis», una reorganización general de las estructuras de gobierno local a lo largo y ancho del imperio que otorga las instituciones del derecho latino a todas las ciudades del mismo. Esto, más que una medida de gracia, se considera un intento de integrar a todos los territorios del imperio en una red contributiva más eficiente con el fin de incrementar los impuestos recaudados.
La reforma de Vespasiano tuvo más repercusión en el interior peninsular que en las áreas del levante y la Bética, donde la romanización de las instituciones se había producido en gran medida durante el periodo republicano y el gobierno de Augusto.
La reforma de Vespasiano supuso un cambio fundamental en la organización jurídica y política de las ciudades hispanas. En los años 73 o 74 d. C., el emperador promulgó el Edicto de Latinidad, mediante el cual concedió a casi todas las comunidades de Hispania el derecho latino (ius Latii). Este estatus jurídico era intermedio entre el de las comunidades peregrinas (sin ciudadanía romana) y el de las colonias plenamente romanas, y otorgaba a las ciudades ciertos privilegios administrativos y legales, incluyendo la posibilidad de que los magistrados locales adquiriesen automáticamente la ciudadanía romana al finalizar su mandato.
Aunque la medida afectó especialmente a Hispania, se enmarca en una política general del imperio destinada a consolidar el control romano mediante la integración jurídica progresiva de las provincias. Hispania, que en ese momento ya estaba pacificada tras la larga etapa de conquista y romanización, se convirtió en la primera provincia occidental donde se aplicó de forma tan extensa este edicto.
Los motivos de la reforma fueron principalmente administrativos y políticos. Vespasiano necesitaba estabilizar el imperio tras el caos del “Año de los Cuatro Emperadores” (69 d. C.) y buscaba reforzar el vínculo entre Roma y las provincias, fomentando la lealtad de las élites locales y extendiendo el modelo de ciudad romana. Al otorgar el derecho latino, incentivaba la colaboración de las oligarquías indígenas en la gestión local y facilitaba la uniformidad administrativa.
En cuanto a la figura de Vespasiano, fue un emperador pragmático y reformista. Fundador de la dinastía Flavia, llegó al poder tras una guerra civil y se distinguió por su capacidad para restaurar la estabilidad política, reorganizar las finanzas imperiales y fortalecer la administración provincial. Su edicto en Hispania fue un gesto inteligente que favoreció la integración plena de la península en el tejido institucional del imperio romano, preparando el camino para que, en el siglo II, gran parte de sus habitantes accediesen a la ciudadanía romana completa.
La Lengua y cultura latina en el proceso de Romanización
La lengua latina desempeñó un papel absolutamente central en el proceso de romanización, funcionando como una herramienta de cohesión cultural, administrativa y política en todas las provincias del Imperio, incluida Hispania. Más que una simple lengua de comunicación, el latín fue el vehículo de la cultura romana, del derecho, de la religión oficial y de las estructuras de poder que Roma implantó en los territorios conquistados. Desde los primeros momentos de la ocupación, el latín fue introducido en la administración y en el ejército, lo que hizo que su conocimiento se convirtiera en una necesidad práctica para los habitantes de las ciudades y las elites locales que aspiraban a integrarse en el sistema romano.
En la península ibérica, el latín sustituyó progresivamente a las lenguas prerromanas, que eran muy diversas entre sí y correspondían a pueblos celtas, íberos, tartesios o lusitanos, entre otros. Este mosaico lingüístico fue diluyéndose a medida que Roma implantaba su red de ciudades, vías de comunicación y centros administrativos, extendiendo el uso del latín como lengua común. Las elites indígenas adoptaron rápidamente el latín como signo de prestigio y de integración social, usándolo en la escritura pública, en la epigrafía y en los actos jurídicos, mientras que la población general lo fue incorporando gradualmente en su vida cotidiana, sobre todo en contextos urbanos y militares.
El latín hablado en Hispania, conocido como latín vulgar, fue evolucionando de forma particular en cada región, influido por sustratos locales y por la distancia geográfica respecto a Roma. Este proceso lento y orgánico dio lugar, siglos más tarde, a las lenguas romances peninsulares, entre ellas el castellano, que tiene su base en el latín vulgar hispánico. La estructura gramatical, gran parte del vocabulario fundamental y la organización sintáctica del español derivan directamente del latín, lo que muestra hasta qué punto la romanización lingüística fue profunda y duradera.
El latín, además, sirvió como unificador cultural en un territorio tan diverso como la península ibérica. Las nuevas ciudades romanas y los conventus jurídicos funcionaban en latín, las leyes estaban redactadas en esa lengua y la religión oficial también se expresaba a través de ella. Incluso después de la caída del Imperio romano de Occidente, el latín se mantuvo como lengua culta, de la Iglesia y de la administración, prolongando su influencia durante toda la Edad Media. Por ello, puede afirmarse que la introducción y difusión del latín fue uno de los elementos más decisivos de la romanización, ya que no solo transformó la comunicación y la cultura, sino que sentó las bases lingüísticas de las futuras identidades hispánicas.
Inscripción votiva CIL II 2411 dedicada al dios sanador Esculapio en Bracara Augusta (Braga, Portugal). Foto: José Goncalves. CC BY 3.0. Original file (2,848 × 4,288 pixels, file size: 2.87 MB).
Economía y sociedad en la Hispania romana
La romanización de la península ibérica no fue únicamente un fenómeno político y cultural: supuso también una profunda transformación económica y social. A lo largo de los siglos de dominación romana, Hispania pasó de ser un conjunto heterogéneo de comunidades indígenas a convertirse en una de las regiones más prósperas y estructuradas del Imperio. La explotación agrícola y minera, la integración en redes comerciales mediterráneas, la construcción de infraestructuras y la urbanización alteraron profundamente la organización del territorio y de sus habitantes, generando una nueva realidad económica y social que perduraría más allá de la caída del poder romano.
Moneda acuñada en Caesaraugusta bajo el gobierno del emperador Calígula. En el anverso figura un retrato conmemorativo del general Agripa; el reverso representa el ritual fundacional de la colonia. La inscripción C·C·A alude a la ceca de Caesaraugusta, y la leyenda SCIPIONE·ET·MONTANO (Escipión y Montano) da cuenta de los dos duunviros que gobernaban como magistrados locales en 38/39 d. C. Classical Numismatic Group, Inc. CC BY-SA 3.0.

Agricultura, minería y comercio
La base económica de Hispania bajo dominio romano fue, como en la mayor parte del Imperio, la agricultura. Desde la época republicana, los romanos aprovecharon la fertilidad de numerosas regiones hispanas —como la Bética, la Lusitania y el valle del Ebro— para integrarlas en el sistema productivo imperial. En las zonas más fértiles se desarrollaron latifundios, grandes explotaciones agrarias propiedad de aristócratas romanos o de élites locales romanizadas. Estas explotaciones estaban orientadas tanto al consumo local como a la exportación, especialmente de productos como el aceite de oliva, el vino y el trigo, que eran enviados a Roma y otras provincias.
La Bética (Andalucía actual) destacó especialmente por su producción de aceite. Grandes cantidades se exportaban en ánforas hacia Roma a través del Guadalquivir y el puerto de Hispalis (Sevilla). Los restos de ánforas hallados en el Monte Testaccio de Roma —un gigantesco “vertedero” de ánforas rotas— muestran la magnitud de este comercio: una parte considerable procede de la Bética. El vino producido en la Tarraconense y el cereal de diversas regiones complementaban este flujo comercial.
Tan pronto como se obtuvieron las primeras conquistas, las tierras de cultivo fueron repartidas entre las tropas licenciadas, siendo los terrenos medidos y repartidos para la colonización del territorio. Tradicionalmente, el trabajo del campo había sido idealizado por la cultura romana como la culminación de las aspiraciones del ciudadano. Los romanos impulsaron la legislación sobre propiedad de los terrenos, garantizando las lindes gracias a las técnicas de agrimensura y la «centuriación» de los campos. Esta política permitiría una rápida colonización de las tierras. Posteriormente, avanzado el siglo II a. C., se produciría la crisis del campesinado en todo el territorio bajo dominio romano, provocada por la ingente cantidad de esclavos que eran empleados en todos los sectores productivos, y consiguiente caída en picado de la competitividad del pequeño campesinado. La crisis, a pesar de los fracasados intentos de reforma agraria de los tribunos Tiberio y Cayo Sempronio Graco, favorecería el fortalecimiento de los grandes latifundistas, poseedores de grandes extensiones de terreno dedicados al monocultivo y trabajados por esclavos. El pequeño campesino en muchas ocasiones se vería abocado a abandonar sus tierras y pasar a engrosar las filas de los cada vez más numerosos ejércitos romanos.
En la economía agrícola romana, una finca buena disponía de cinco partes, dedicadas respectivamente a olivo, vid, trigo (pan), huerto (frutas y verduras) y pastos para ganado. Refleja esto la importancia de cada una estas partes en la alimentación de la época. De esa partición ha quedado la expresión castellana «quinta de…» (olivos, naranjos, etc.) que con el tiempo tomó el sentido de «finca de recreo».
Dentro de la producción agrícola hispana destacó ya desde el siglo II a. C. el cultivo de la aceituna, especialmente en el litoral mediterráneo tarraconense y bético.
Durante el periodo de dominio romano, la provincia Bética se especializó en la producción de aceite de oliva dedicado a la exportación hacia Roma y hacia el norte de Europa. De este comercio dan fe los numerosos yacimientos tanto submarinos como de restos de ánforas estudiadas en el «monte Testaccio». El monte Testaccio se originó como un vertedero de envases de alfarería procedentes del comercio que llegaba a Roma. Del tamaño alcanzado por dicho monte, que según los estudios está compuesto en un 80 % de su volumen por ánforas de aceite de la Bética, se puede deducir la magnitud del comercio generado por dicho aceite, y por ende, la importancia que el cultivo del olivar tuvo en Hispania. Fue este sin duda el producto procedente de Hispania que en más abundancia se comercializó y durante un período más prolongado, y de hecho, aún hoy es la base de la agricultura del sur de la península ibérica.
Las ánforas de origen bético se han hallado, además de en el citado monte Testaccio (ya que la mayor parte de la producción de aceite se dirigiría hacia Roma hasta mediados del siglo III d. C.), en lugares tan diversos como Alejandría e incluso Israel. Durante el siglo II d. C. se produjo además un importante comercio de aceite con destino a las guarniciones romanas en Germania. Dentro del comercio aceitero se destaca por la cantidad de ánforas aparecidas, tanto en el Monte Testaccio como en otros lugares, la localidad sevillana de Lora del Río, donde se ubicaba uno de los mayores exportadores de este producto, hoy estudiado en el yacimiento arqueológico de La Catria, aunque existieron a lo largo de la historia de la Hispania romana multitud de alfares y productores de aceite en toda la Bética así como en la zona de levante.
Olivar en la provincia de Granada. Autor: Arturo Reina. Original file (2,272 × 1,704 pixels, file size: 679 KB). GPL.
El cultivo de la vid y el comercio de vinos
Respecto al cultivo de la vid, las fuentes clásicas comentan la calidad y cantidad de los caldos hispanos, algunos de ellos muy apreciados en Italia, mientras otros menos selectos eran destinados al consumo del gran público con menor poder adquisitivo. Este cultivo era producido de forma mayoritaria en los «fundus» (latifundios o lo que hoy se llamarían cortijos), que comprendían todos los procesos productivos del vino, en ocasiones incluyendo el trabajo de alfarería necesario para la producción de los envases. Debido al número de dichos «fundus» y a la producción total de los mismos, era posible mantener abastecido el mercado interior y exportar una considerable cantidad de excedente para el consumo de otras zonas del imperio.
Además de la agricultura, la minería desempeñó un papel fundamental en la integración económica de Hispania en el Imperio. Los romanos heredaron una tradición minera indígena ya activa en época prerromana, pero la organizaron de forma sistemática y a gran escala. Las minas de oro de Las Médulas (León) son el mejor ejemplo de esta explotación intensiva: mediante técnicas avanzadas de ingeniería hidráulica, Roma extrajo enormes cantidades de oro para el tesoro imperial. También fueron explotados los yacimientos de plata de Carthago Nova (Cartagena), de cobre y estaño en el noroeste y de plomo en Sierra Morena. La minería estaba bajo control directo del Estado romano o de concesionarios privados que actuaban con supervisión imperial.
Sin duda, el primer interés de Roma en Hispania fue extraer provecho de sus legendarias riquezas minerales, además de arrebatárselas a Cartago. Tras el final de la segunda guerra púnica se encomendó a Escipión el Africano la administración de Hispania, prestando una especial atención a la minería. Roma mantuvo las prácticas de extracción que habían iniciado los pueblos íberos y que posteriormente los cartagineses mejorarían importando las técnicas usadas en el Egipto ptolemaico.
Ya que la propiedad de las minas era estatal, Roma creó las compañías «societates publicanorum», empresas públicas administradas por publicanos para la explotación minera. Estos publicanos, generalmente pertenecientes al orden ecuestre, se enriquecieron con rapidez y en gran abundancia, pero durante la dictadura de Sila, éste arrebató las minas a los publicanos, poniéndolas en manos de particulares y obteniendo con ello un gran beneficio económico y político. En tiempos de Estrabón (siglos I a. C. – I d. C., durante la transición entre la República de los dictadores y el Imperio), se otorgaron pues concesiones de explotación a particulares. Este sistema permitió el rápido enriquecimiento de ciertas familias que, procedentes de Italia, se habían instalado en Hispania con este fin. En otros casos, las minas podían pertenecer a una ciudad (generalmente a una colonia). Los beneficios de las minas hispanas fueron inmensos y se mantuvieron durante todo el periodo de dominio romano de siete siglos, lo que convertía a Hispania en un puntal económico de Roma. Las crónicas expresan con bastante fidelidad las cifras de la producción minera, que ya en el siglo II a. C. eran de más de nueve millones de denarios anuales, mientras los botines de guerra del mismo período nunca fueron en total superiores a la tercera parte de esta cifra.
Con relación a los minerales, Roma extrajo con mayor interés plata, cobre y hierro. Aníbal había dado una gran vitalidad a las minas de plata de Carthago Nova, cuya explotación se mantuvo por parte de los romanos hasta alcanzar unos niveles de producción muy elevados. En los alrededores de Cartagena y Mazarrón continuó extrayendo plata, plomo, y otros minerales en grandes cantidades. Según Estrabón en las minas de plata de Carthago Nova trabajaban hasta 40 000 esclavos, reportando al pueblo romano 25 000 dracmas diarios.
En el territorio de la Bética se encontraban situados un gran número de minas, entre las cuales sobresalían Tharsis, Riotinto, Sotiel Coronada, El Centenillo, Posadas o Cerro Muriano. En estos yacimientos las labores de extracción alcanzaron una gran nivel técnico. El área del suroeste poseía una cadena de explotaciones asociadas a la llamada Faja pirítica ibérica, zona que se acabaría convirtiendo en el gran centro minero para la producción de cobre y plata. Otras explotaciones importantes localizadas en el sur de Hispania eran las de Cástulo (plata), Aznalcóllar (pirita) o Almadén, constituyendo esta última un importante centro productor de mercurio. Cabe señalar que Almadén dependía del municipium de Sisapo (Valle de Alcudia). De toda esta producción, además de los vestigios en los mismos yacimientos mineros, dan muestra los numerosos pecios submarinos en los cuales se han hallado lingotes de plata, plomo y panes de cobre con los sellos de los fundidores hispanos.
Otro importante mineral extraído en Hispania era el lapis specularis, un tipo de piedra de yeso especular traslúcido muy apreciado como mineral para la fabricación, a modo de cristal, de ventanas en Roma. Su principal área de explotación eran las actuales provincias de Toledo y Cuenca, siendo el centro administrativo de su producción minera la ciudad de Segóbriga, de la cual era el principal recurso económico.
Más allá de todo ello, el trabajo en la minería en los tiempos de la Hispania romana se efectuaba en unas condiciones terribles. Millones de esclavos eran ocupados en las minas en una labor extremadamente peligrosa, sin ningún tipo de seguridad y sin un horario que fuese humanamente soportable. Para un esclavo, el destino de las minas constituía la peor de las fortunas, y con casi total seguridad, pasar el resto de sus pocos días sin llegar a ver más la luz del sol, acarreando mineral y piedras durante todo el día o picando en las galerías, siempre bajo la amenaza de los derrumbamientos.
Todo este sistema productivo se articulaba con un intenso comercio interno y externo. Las costas hispanas, dotadas de numerosos puertos naturales, conectaban fácilmente con las rutas mediterráneas, mientras que las regiones interiores se integraban gracias a las vías romanas. Las exportaciones principales incluían aceite, vino, metales, salazones de pescado (especialmente en la costa atlántica y meridional) y cerámicas. A cambio, Hispania recibía productos manufacturados, cerámica fina, artículos de lujo y bienes culturales que reforzaban la romanización material.
Lingotes de plomo procedentes de las minas de Carthago Nova. Foto: Nanosanchez . Dominio Público.

El comercio de las salazones
Gracias a las investigaciones arqueológicas sobre la producción de ánforas en el sur peninsular se puede deducir que el comercio de la salazón se daba ya antes del dominio cartaginés, existiendo evidencias de producción y comercialización de pescados en salazón en fechas tan tempranas como el siglo V a. C. Los cartagineses extendieron este comercio por todo el mediterráneo occidental, tanto hispánico como norteafricano.
Durante todo el periodo romano, Hispania se destacó por la continuidad del floreciente comercio de salazones procedentes de la Bética, la Tarraconense y la Cartaginense que extendía su mercado por todo el occidente europeo. Esta actividad productiva se ve reflejada en los restos de factorías cuyo producto manufacturado era, además del pescado en salazón o salsamenta, la salsa «garum», cuya fama se extendía por todo el imperio. La salsa garum se producía mediante un proceso de maceración de las vísceras del pescado. Al igual que sucedía con los productos vitivinícolas o el comercio del aceite, la producción de garum generaba una importante industria auxiliar del envasado en ánforas de la que también se conservan abundantes restos, y gracias a las cuales se puede hoy determinar el alcance de este comercio.
Vías romanas y comunicaciones
La romanización económica de Hispania fue posible gracias a una densa red de vías de comunicación. Los romanos construyeron una infraestructura viaria sin precedentes, que conectaba los principales núcleos urbanos, las minas, las explotaciones agrarias y los puertos. Estas calzadas no solo facilitaban el desplazamiento de tropas, sino que eran fundamentales para la administración civil, la circulación de mercancías y el intercambio cultural.
Entre las principales rutas destacan la Vía Augusta, que recorría la costa mediterránea desde los Pirineos hasta Gades (Cádiz); la Vía de la Plata, que unía Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga); y diversas rutas transversales que conectaban la Meseta con las regiones periféricas. Estas vías estaban jalonadas de mansiones (posadas oficiales), mutations (puntos de relevo para caballos) y puentes que aseguraban el tránsito fluido.
Las comunicaciones marítimas también jugaron un papel crucial. Puertos como Tarraco, Carthago Nova, Gades e Hispalis eran auténticos nodos comerciales que integraban Hispania en la economía mediterránea. Desde ellos partían cargamentos hacia Roma, la Galia o el norte de África, y llegaban productos de todo el Imperio.
Navío de carga romano de principios del siglo II representado en una estela funeraria del Museo de Tortosa (Cataluña, España). Foto: Carlos Pino Andújar. CC BY-SA 4.0. Original file (3,024 × 4,032 pixels, file size: 2.72 MB).
Vida urbana y rural
La implantación romana transformó radicalmente la estructura territorial y social de Hispania. La vida urbana se convirtió en el eje de la administración, la economía y la cultura. Roma fundó numerosas colonias y municipios siguiendo el modelo urbano romano, con foros, templos, termas, teatros, anfiteatros y redes de cloacas. Ciudades como Tarraco, Emerita Augusta, Corduba o Carthago Nova se convirtieron en auténticos centros de poder regional. En ellas residían funcionarios imperiales, aristócratas romanizados, comerciantes y artesanos; eran el escenario de la vida política local y del culto imperial, y el lugar donde se materializaban las formas de vida romanas.
Al mismo tiempo, la vida rural continuó siendo predominante para la mayoría de la población. Campesinos libres, colonos, arrendatarios y esclavos trabajaban las tierras de los grandes latifundios o de pequeñas propiedades. En muchas zonas montañosas o periféricas, sobre todo en el norte, la romanización rural fue más limitada: la población mantuvo estructuras sociales tradicionales, aunque integradas progresivamente en la economía imperial a través de tributos, reclutamiento y comercio.
Las villas romanas, residencias rurales de propietarios acomodados, se multiplicaron por toda Hispania. Algunas, como las de La Olmeda (Palencia) o Carranque (Toledo), muestran un alto grado de lujo y reflejan cómo las élites rurales adoptaron modos de vida aristocráticos al estilo romano.
Esclavitud y estratos sociales
La sociedad hispana bajo Roma se organizaba en estratos jerarquizados, en muchos aspectos semejantes al resto del Imperio, pero con particularidades locales. En la cúspide estaban las élites romanizadas, tanto colonos itálicos como aristócratas indígenas que habían adoptado el latín, el derecho romano y las costumbres romanas. Muchos de ellos ostentaban la ciudadanía romana y ocupaban cargos municipales (duoviros, ediles, sacerdotes del culto imperial). Estas élites eran las principales beneficiarias del sistema económico, poseyendo tierras, minas o negocios comerciales.
Debajo se encontraba un amplio grupo de habitantes libres: pequeños propietarios, comerciantes, artesanos y campesinos que, aunque sin los privilegios de la aristocracia, participaban en la vida económica y política local. A partir del Edicto de Caracalla en 212 d. C., la mayoría de estos habitantes libres recibió la ciudadanía romana, lo que favoreció una mayor integración jurídica y social.
La esclavitud desempeñaba un papel central en la economía. Esclavos indígenas capturados durante las guerras de conquista, o importados de otras regiones, trabajaban en minas, latifundios y en las ciudades como sirvientes domésticos o artesanos. En las minas del noroeste, especialmente en Las Médulas, se empleaban miles de esclavos para las duras labores de extracción. No obstante, con el tiempo muchos esclavos podían ser manumitidos (liberados) y convertirse en libertos, integrándose en la sociedad libre aunque con un estatus intermedio.
En las zonas menos romanizadas, sobre todo del norte, persistieron estructuras tribales o gentilicias que coexistieron con la jerarquía romana. Esto muestra la diversidad social que caracterizó a Hispania: una combinación de estructuras imperiales y tradiciones locales.
Conclusión. La economía y la sociedad de la Hispania romana fueron el resultado de una integración progresiva en el sistema imperial, pero no una simple copia de Roma. La península se convirtió en un territorio dinámico, productor de recursos esenciales para el Imperio y conectado a las redes mediterráneas mediante infraestructuras avanzadas. Las ciudades florecieron como centros de poder y cultura, mientras que el campo mantuvo un papel esencial en la producción agrícola y minera. Al mismo tiempo, la sociedad hispana se transformó, con la aparición de nuevas élites, la expansión del derecho romano y el mantenimiento de formas sociales indígenas en ciertas regiones. Esta combinación de romanización profunda y diversidad local es uno de los rasgos más característicos de la Hispania romana.
La fundación de nuevas ciudades en la Hispania romana: centros de poder y romanización
Aunque la influencia romana tuvo gran repercusión en las ciudades ya existentes en la península, los mayores esfuerzos urbanísticos se centraron en las ciudades de nueva construcción, como Tarraco (la actual Tarragona), Augusta Emerita (hoy Mérida) o Itálica (en el actual Santiponce, cerca de Sevilla).
Los municipios romanos o colonias se concebían como imágenes de la capital en miniatura. La ejecución de los edificios públicos corría a cargo de los curatores operorum publicorum o eran regentados directamente por los supremos magistrados municipales.
Para emprender cualquier obra a cargo de los fondos públicos era necesario contar con la autorización del emperador. El patriotismo local impulsaba a las ciudades a rivalizar para ver cuál construía más y mejor, animando a los vecinos más pudientes de los municipios. La sed de gloria hacía que sus nombres pasasen a la posteridad asociados a los grandes monumentos.
Las obras públicas acometidas con fondos particulares no estaban sometidas al requerimiento de la autorización del emperador. Los urbanistas decidían el espacio necesario para las casas, plazas y templos estudiando el volumen de agua necesario y el número y anchura de las calles. En la construcción de la ciudad colaboraban soldados, campesinos y sobre todo prisioneros de guerra y esclavos propiedad del estado o de los grandes hombres de negocios.
Uno de los instrumentos más decisivos de Roma para integrar y transformar la península ibérica fue la fundación de nuevas ciudades y centros administrativos en puntos estratégicos del territorio. Desde los primeros momentos de la conquista, la creación de colonias, municipios y campamentos permanentes sirvió no solo para asegurar el control militar, sino también para impulsar la reorganización política, económica y cultural de las regiones conquistadas.
A diferencia de las ciudades indígenas preexistentes, que en muchos casos fueron adaptadas gradualmente a la estructura romana, las fundaciones nuevas nacieron con un diseño urbano, un estatuto jurídico y unas funciones administrativas plenamente romanas. Eran auténticos instrumentos de romanización: irradiaban instituciones, lengua, costumbres, religión y formas de vida romanas hacia su entorno rural, atrayendo población y generando redes de intercambio económico y cultural.
Estas fundaciones respondían a varias finalidades simultáneas. Por un lado, cumplían un papel militar y estratégico. Muchas de ellas se situaron en lugares clave para asegurar la presencia romana en zonas recién conquistadas, controlar vías de comunicación, vigilar recursos naturales o servir de base para nuevas campañas. Ejemplos paradigmáticos son los campamentos que dieron origen a ciudades como León (Legio VII Gemina) o Zaragoza (Caesaraugusta), nacidas como asentamientos militares estables.
Por otro lado, desempeñaban funciones administrativas y políticas. Las colonias romanas reproducían la estructura institucional de Roma en pequeña escala: tenían magistrados locales, curias municipales y templos del culto imperial. En muchos casos, se convirtieron en capitales provinciales o conventuales, sedes de gobernadores, tribunales y centros fiscales, desde donde se ejercía el control sobre vastos territorios. Tarraco, por ejemplo, fue capital de la provincia Tarraconense y un centro de poder esencial durante siglos.
Además, estas fundaciones favorecieron el desarrollo económico. Situadas a menudo en zonas fértiles, cruces de caminos o puertos naturales, actuaban como polos comerciales, mercados agrícolas, centros de redistribución y puntos de contacto entre el mundo romano y las comunidades indígenas. Las ciudades eran también grandes consumidoras de productos agrícolas y mineros, lo que impulsaba la transformación de su entorno rural.
En el plano social y cultural, las ciudades de nueva fundación fueron escenarios privilegiados de romanización. En ellas se asentaban veteranos de las legiones, colonos itálicos, comerciantes, funcionarios y élites locales que adoptaban la cultura romana. Su trazado ortogonal (cardo y decumanus), los foros, termas, teatros y templos servían no solo para ordenar el espacio, sino para difundir modos de vida romanos. Desde estos núcleos urbanos, las prácticas jurídicas, lingüísticas y religiosas se expandían al territorio circundante.
La fundación de ciudades fue, en suma, un proceso planificado y estratégico, estrechamente ligado a la consolidación del dominio romano. Las nuevas urbes no eran meros asentamientos, sino núcleos articuladores del poder imperial en Hispania. Gracias a ellas, Roma consiguió integrar territorios diversos, canalizar recursos, difundir su cultura y garantizar la estabilidad a largo plazo.
En las siguientes secciones, analizaremos algunas de las principales ciudades de nueva fundación en Hispania, atendiendo a su origen, estatuto, funciones y papel en la romanización del territorio.
Restos de la basílica de Baelo Claudia, en Tarifa, Cádiz. En algunos puntos de la ciudad se observa la influencia del modo de construir africano, ejemplo de como Roma absorbía los conocimientos de otras civilizaciones. Foto: Anual. CC BY 3.0. Original file (3,872 × 2,592 pixels, file size: 4.81 MB).
La imagen muestra los restos de la basílica de Baelo Claudia, situada en la actual localidad de Bolonia (Tarifa, Cádiz), a orillas del estrecho de Gibraltar. Esta ciudad romana fue uno de los núcleos urbanos más representativos de la romanización del extremo meridional de Hispania, y su basílica constituye un magnífico ejemplo de arquitectura pública y administrativa de época imperial.
La basílica en el contexto romano no era un edificio religioso en el sentido cristiano posterior, sino una construcción civil multifuncional. Se utilizaba principalmente como sede judicial y como espacio de reunión para actividades políticas, administrativas y comerciales. Era el lugar donde se celebraban juicios, transacciones económicas, reuniones del consejo local y otros actos públicos. Su ubicación en el foro de la ciudad subrayaba su centralidad en la vida cívica.
La basílica de Baelo Claudia destaca por su buen estado de conservación parcial y por la claridad con la que se aprecian sus elementos arquitectónicos: filas de columnas de piedra que delimitaban las naves interiores, muros de mampostería y un espacio basilical de planta rectangular, siguiendo el modelo tradicional romano. Al fondo se alzaba la tribuna, donde se situaban las autoridades locales para presidir actos judiciales y políticos.
Un rasgo particularmente interesante es la influencia del modo de construir norteafricano que se percibe en varios puntos de la ciudad, incluida la basílica. Esta influencia se debe a la intensa relación entre la Bética y el norte de África, tanto económica como cultural. La presencia de comunidades norteafricanas, así como la circulación de arquitectos y artesanos, permitió que técnicas constructivas, estilos decorativos y soluciones urbanísticas africanas fueran asimiladas en Baelo Claudia. Roma no solo impuso sus modelos, sino que absorbió y adaptó conocimientos de otras civilizaciones, integrándolos en su arquitectura oficial.
Baelo Claudia floreció entre los siglos I a. C. y II d. C., gracias a su posición estratégica junto al estrecho y a su economía basada en la pesca y la producción de salazones y garum, productos que se exportaban por todo el Mediterráneo. La basílica formaba parte de un conjunto monumental que incluía el foro, templos dedicados a la tríada capitolina y a Isis, termas y un teatro. Todo ello hacía de Baelo Claudia una ciudad plenamente romanizada, pero con rasgos locales y africanos que la dotan de una identidad arquitectónica singular.
Hoy en día, sus ruinas permiten apreciar de manera excepcional cómo Roma implantó su urbanismo y sus instituciones en los confines del Imperio, fusionando tradiciones y técnicas constructivas para crear espacios de poder, sociabilidad y cultura.
El proceso de romanización en la Península se basó fundamentalmente en las ciudades como núcleos exportadores de la nueva cultura. La política urbanizadora comenzó pronto, aunque con fines casi exclusivamente defensivos. Durante la época republicana las riquezas mineras y agropecuarias de Hispania atrajeron gran número de emigrantes romano-itálicos, sobre todo después de la crisis del siglo II a. C. Estos, unidos a los soldados establecidos en la Península, comenzaron a asentarse en ciudades de estatus jurídico dudoso. Un ejemplo de esta etapa es la ciudad de Carteia.
Con Julio César comenzó un periodo de colonización y municipalización, resolviendo el problema que padecía Italia por la falta de ager publicus, asentó en Hispania a sus soldados fundando nuevas colonias. También concedió la ciudadanía romana a municipios ya existentes, premiando así su fidelidad en la guerra civil que mantuvo con Pompeyo en la Península, por eso la mayoría de ellos se encuentran en la Bética. Augusto continuó la política de César, municipios augusteos son: Osca, Caesaraugusta, Calagurris, Baetulo, Segóbriga, Valeria, Ilerda, Iulia Traducta, Iuliobriga, etc. Vespasiano concedió el derecho latino a todas las ciudades de Hispania.
Las ciudades poseían diferente categoría jurídica; así las colonias y municipios romanos estaban libres de cargas tributarias, las ciudades de derecho latino se encontraban en un escalafón inferior, por debajo de éstas estaban las ciudades peregrinae que carecen de privilegios jurídicos para sus habitantes. En el último lugar se encontraban las stipendiariae, que estaban obligadas a pagar un tributo a Roma, así como a aportar soldados al ejército.
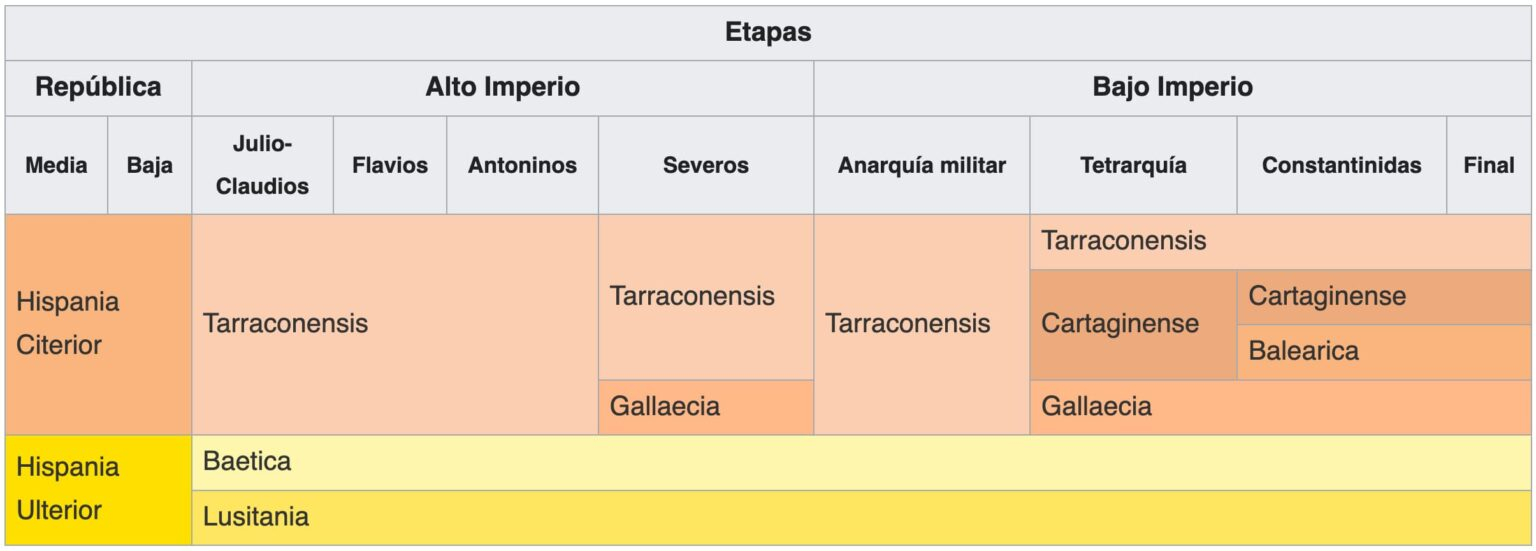
Mapa de la conquista romana de Hispania, indicando las últimas batallas de la Segunda Guerra Púnica . Mapa: NACLE. CC BY-SA 4.0. En conjunto, el mapa muestra cómo Roma pasó de un desembarco estratégico en el noreste a un dominio total de la península, en un proceso que combinó campañas militares, fundación de ciudades, control de recursos y construcción de infraestructuras. Este largo periodo (casi 200 años) sentó las bases para la posterior romanización profunda de Hispania. El color naranja oscuro corresponde a la conquista hasta 210 a.C, esto es, la primera etapa, el resto, en su mayoría corresponde a la etapa posterior en la que dominarían toda la península bajo el gobierno de Octavio Augusto.
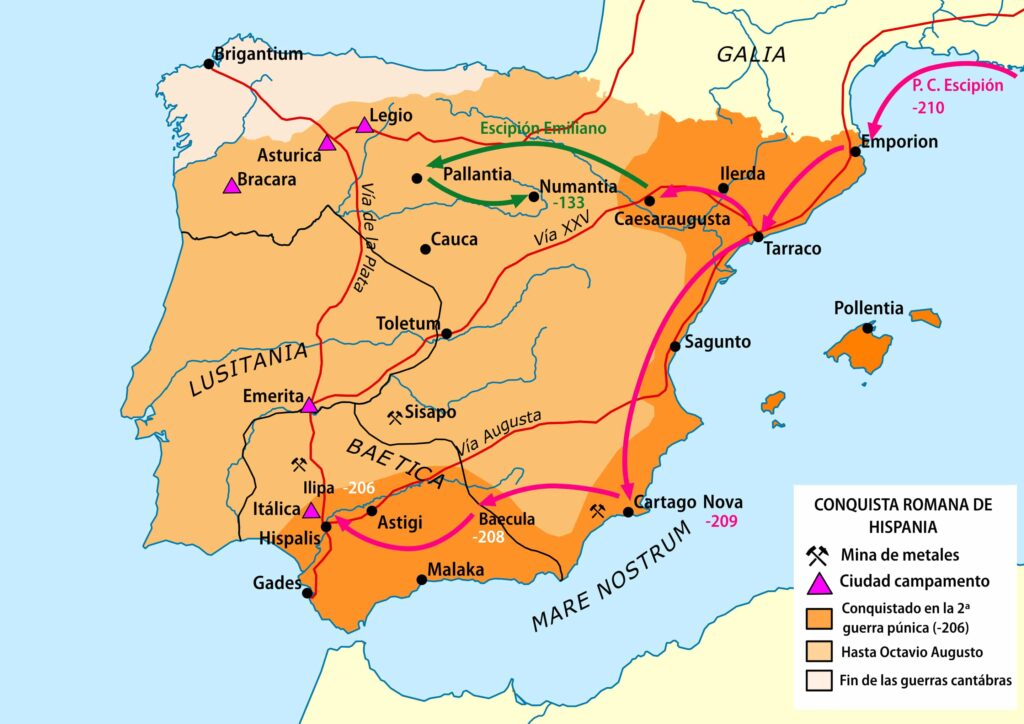
Corduba
Corduba es el nombre con el que se conocía en época romana a la ciudad española de Córdoba, Andalucía. Fue capital de la Hispania Ulterior durante la República romana, y más tarde capital de la Bética durante el Imperio romano. Como capital de la Bética, una de las provincias más prósperas y florecientes del imperio, Corduba se contó entre las principales ciudades del mundo romano.
La ciudad de Corduba, actual Córdoba, fue uno de los centros más importantes de la presencia romana en la península ibérica y un ejemplo destacado del proceso de romanización. Fundada hacia el año 169 a. C. por el general Claudio Marcelo, en un emplazamiento estratégico junto al río Guadalquivir, Corduba nació como una colonia para veteranos romanos en el contexto de las campañas republicanas en la Hispania Ulterior. Su ubicación no fue casual: el lugar ofrecía un control privilegiado sobre las rutas fluviales y terrestres que comunicaban el interior peninsular con la costa, convirtiéndola rápidamente en un punto neurálgico tanto militar como económico.
Con el paso del tiempo, Corduba se consolidó como una auténtica ciudad romana, con un trazado urbano regular, foro, templos, termas, murallas y demás edificaciones propias de un núcleo administrativo de primer orden. A finales de la República y durante el Alto Imperio, su desarrollo fue espectacular. Llegó a ser capital de la provincia Bética, una de las más prósperas del Imperio, lo que la situó en una posición privilegiada dentro de la organización política y económica romana. Su entorno fértil permitió un intenso desarrollo agrícola, especialmente en la producción de aceite, que se exportaba masivamente a Roma a través del Guadalquivir, integrando a Corduba en las redes comerciales mediterráneas.
La ciudad también fue un foco cultural de primer nivel. En época de Augusto, Corduba albergaba una sociedad romanizada en la que coexistían colonos itálicos, indígenas romanizados y élites locales que adoptaron la cultura romana. De esta sociedad surgieron figuras notables como Séneca el Viejo, Séneca el Joven o Lucano, que contribuyeron a hacer de la ciudad un referente intelectual dentro del Imperio. Su arquitectura monumental y su dinamismo cultural reflejaban la voluntad de Roma de convertirla en un modelo urbano y administrativo en el sur de Hispania.
Corduba fue, en definitiva, mucho más que una colonia militar: fue un centro político, económico y cultural de primer orden, desde el cual Roma organizó y controló una amplia región. Su desarrollo urbano y su papel como capital provincial muestran hasta qué punto la presencia romana transformó de manera profunda el territorio y sentó las bases de una herencia que perduraría durante siglos.
Templo romano de Córdoba en la calle Claudio Marcelo. Foto: Alessandro Bonvini – Flickr: [1]. CC BY 2.0. Original file (4,320 × 3,240 pixels, file size: 11.38 MB).
Historia
Asentamiento prerromano
Se da por hecho la existencia de un asentamiento prerromano en el entorno del actual parque Cruz Conde, en la denominada colina de los Quemados, cuyos orígenes pueden situarse al menos en el tercer milenio antes de Cristo. Con una superficie de unas 50 hectáreas, este asentamiento se convierte progresivamente en un centro económico importante de la zona al confluir en la misma la zona minera de Sierra Morena y la campiña, todo ello vertebrado por el río Guadalquivir. Esta zona se conoce poblada al menos hasta finales del siglo II a. C. donde poco a poco la polis indígena va perdiendo influencia ante el ya definitivo asentamiento de las tropas romanas.
Fundación
Los romanos la conquistaron en el 206 a. C., tras la batalla de Ilipa. Se desconoce exactamente la fecha de fundación de la población romana, aunque se dan dos posibilidades separadas por 17 años, fechas que coinciden con la estancia en Hispania del pretor Marco Claudio Marcelo (169/168 bien en 152/151 a. C).
Con anterioridad a la fundación de Córdoba, debió existir un asentamiento militar, ya que hay evidencias de una ocupación del territorio ya a principios de ese siglo: se han hallado restos cerámicos de dicha época en la ciudad íbera, fruto del intercambio comercial que desde el primer momento existió entre íberos y romanos. Esto, junto a la importancia estratégica de la ubicación motivaron la posterior fundación de la ciudad.
El campamento militar se transformó en ciudad. Claudio Marcelo funda oficialmente Corduba en una fecha indeterminada del tercer cuarto del siglo II a. C. Desde este momento y hasta la definitiva desaparición de la Córdoba íbera en el siglo I a. C. coexistieron ambas comunidades en un entorno cordial, conformando una dípolis. Un grupo de íberos, miembros de la oligarquía de Corduba, se trasladaron a la nueva ciudad, permaneciendo el resto en su ciudad. Las buenas relaciones y la importancia de la ciudad íbera queda reflejada en el hecho mismo de que la nueva ciudad romana adoptara el nombre de la íbera, Corduba, constituyéndose así en heredera del dominio político y económico de aquella.
Poco a poco, los íberos fueron abandonando su ciudad para asentarse en la romana. Así, a finales del siglo I a. C. se constata el abandono completo de la ciudad íbera, proceso paralelo al crecimiento de la romana. Se sabe que existió un vicus latino, posiblemente en recuerdo al origen íbero de su población.
Estatua de Marco Claudio Marcelo fundador de Corduba, en Córdoba. Foto: Carole Raddato from Frankfurt, Germany. CC BY-SA 2.0. Original file (3,264 × 4,928 pixels, file size: 3.44 MB).
República romana
Entre los años 143 a. C. y 141 a. C. la ciudad es sitiada por el líder lusitano Viriato.
En el año 113 a. C. ya se menciona que existe un foro romano, el foro colonial de Córdoba. El asentamiento prerromano es poco a poco abandonado y sus habitantes se trasladan a la ciudad romana y se va produciendo una monumentalización de la ciudad, ya que las casas de adobe son sustituidas por caliza y areniscas. En el año 80 a. C. ya se acuñan monedas en esta ciudad con la leyenda Corduva. En el año 74 a. C. la ciudad recibió a Quinto Cecilio Metelo Pío de manera entusiasta y lujosa. De este siglo pertenece la primera inscripción funeraria de la ciudad, perteneciente a una esclava denominada Bucca.
Julio César, en el año 49 a. C. reunió en Córduba, que ya era caput provinciae, a los representantes de las ciudades de la Hispania Ulterior. La ciudad, considerada conventus, había cerrado sus puertas al legado pompeyano Varrón, quien se rindió allí a César y el dictador pronunció un discurso de agradecimiento a sus partidarios. Es entonces cuando plantó el famoso platanus mencionado por Marcial, situado en los jardines del actual Alcázar de los Reyes Cristianos.
Quinto Casio Longino, pretor de César en la Ulterior, sufrió un atentado al dirigirse a la basílica de Corduba en 48 a. C. Aunque la conjura fue aplastada, tras la marcha del gobernador se produjeron levantamientos de tropas, destacando la actitud ambigua del cuestor M. Marcelo. Longino, en represalia, destruyó las nobilissimae carisssimaeque possesiones agros aedificiaque de los cordubenses situadas al sur del río.
En el año 46 a. C., los hijos de Pompeyo conceden a Corduba el primer estatuto colonial de Hispania, lo que concedía a sus moradores la condición de ciudadanos romanos, pasando a ser denominada Colonia Patricia Corduba. El conflicto entre cesarianos y pompeyanos se agravó en 45 a. C. Julio César asedió la ciudad y combatió con Cneo Pompeyo el Joven por el control del puente debiendo retirarse poco después hacia Ategua, mientras Pompeyo invernó en Corduba. Tras la batalla de Munda, César asedió de nuevo la ciudad que fue tomada al asalto decidiendo su destrucción como castigo. Murieron 22 000 cordubenses. En 43 a. C., durante la época del Segundo Triunvirato, Corduba recuperó su papel como centro político de la Ulterior, siendo convertida en su capital.
Reconstrucción en 3D del teatro romano. Foto: Pintolin. CC BY-SA 4.0.

Imperio romano
En la reorganización de las provincias hispanas llevada a cabo por Augusto en el año 27 a. C., la Hispania Ulterior Baetica queda a cargo del Senado siendo su capital la que de nuevo, será conocida como Colonia Patricia. Este título, unido a una «refundación» de la ciudad y a una posible deductio, fue concedido en el 25 a. C. Durante la época de Augusto se transformó la ciudad, expandiéndose hacia el río, reorganizándose el viario y los espacios públicos como el foro colonial de Córdoba, se construyó el teatro romano de Córdoba, con la intervención del propio emperador, sus representantes y los principales benefactores de la ciudad: Persini Marii, Annaei, muy relacionados con las explotaciones mineras, un acueducto (el Aqua Augusta) y probablemente el anfiteatro de Córdoba. También, coincidiendo con el viaje del emperador se acuñan monedas con la leyenda Colonia patricia.
Durante la época de Tiberio se construyó el forum novum y el puente sobre el arroyo Pedroche.
Siendo Claudio emperador se inició la construcción del centro de culto imperial, con la edificación del templo, cuyas ruinas pueden observarse en la actual calle Claudio Marcelo, y la plaza porticada que lo enmarcaba, concluyéndose en la época de Nerón, junto con un circo en las inmediaciones. Ya con Domiciano se construyó el segundo acueducto, el Acueducto Aqua Nova Domitiana Augusta. También durante este periodo, siendo Lucio Cornelio edil y duoviri, se construyeron fuentes públicas en la ciudad y se decoró el primer acueducto con numerosas estatuas de bronce.
Puerto fluvial
En la época romana el río Guadalquivir a su paso por Córdoba era navegable, existiendo en la ciudad un puerto fluvial. El puerto conectaba a la ciudad a través del río con el mar y con otras ciudades importantes como Hispalis. Se encontraba en la margen norte del río y, junto a él, se hallaba la aduana (forum censorium) localizada en parte de lo que hoy es el Alcázar de los Reyes Cristianos.
Arquitectura
- Templo romano de Córdoba
- Anfiteatro de Córdoba
- Teatro romano de Córdoba
- Circo oriental
- Puente romano de Córdoba
- Puente romano sobre el arroyo Pedroches
- Mausoleo romano (Córdoba)
- Monumento funerario de la Puerta de Sevilla
- Palacio de Maximiano Hercúleo
- Foro colonial
- Muralla
- Acueducto Aqua Fontis Aureae
- Acueducto Aqua Nova Domitiana Augusta
- Acueducto de Valdepuentes
Referencias
- Murillo Redondo, Juan F.; Jiménez Salvador, José L. «La fundación de Córdoba». Centro Virtual Cervantes.
- «Presentación de la Corduba romana». artencordoba.com.
- «La Córdoba antigua y romana». artehistoria.jcyl.es. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2014.
- «La Córdoba romana resucita en 3D en un documental de National Geographic». Diario Córdoba. 9 de diciembre de 2019.
- «Cronología de Córdoba – ARQUEOCÓRDOBA». www.arqueocordoba.com.
- Morales, José Manuel (30 de marzo de 2019). «El plátano de César». Diario Córdoba.
- Smith, William (1867). Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (en inglés). Little Brown and Company.
- «Los acueductos romanos». artencordoba.com.
- Junta de Andalucía. «Enclave Arqueológico de Cercadilla».
- «Palacio de Maximiano Hercúleo (Cercadilla)». artencordoba.com.
- «Período Republicano – ARQUEOCÓRDOBA». www.arqueocordoba.com.
- «Período Imperial – ARQUEOCÓRDOBA». www.arqueocordoba.com.
- J. M. C. (10 de junio de 2014). «El puerto fluvial, la razón de ser de Córdoba». ABC.
- «Época romana del Alcázar de los Reyes Cristianos». artencordoba.com. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014.
- «Séneca». biografiasyvidas.com.
- «Marco Anneo Lucano». artehistoria.jcyl.es. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014.
- Antonio Fernández Benayas (2009). España ante el desafío de su Historia.
- «Osio». artehistoria.jcyl.es. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014.
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Cordobapedia, publicada en español bajo la licencia GFDL hasta el 31 de julio de 2009 y Creative Commons Atribución Compartir-Igual a partir del 1 de agosto de 2009.
Tarraco
La Tarraco romana tuvo su origen en el campamento militar establecido por los dos hermanos, consulares, Cneo y Publio Cornelio Escipión en 218 a. C., cuando comandaron el desembarco en la península ibérica, durante la segunda guerra púnica. Es recordando este primer vínculo por lo que Plinio el Viejo caracteriza a la ciudad como Scipionum opus, «obra de los Escipiones» (Nat.Hist. III.21, y termina «…sicut Carthago Poenorum»). Isidoro de Sevilla, aunque ya en el siglo VII d. C., es algo más explícito acerca del alcance de la obra escipionea: Terraconam in Hispania Scipiones construxerunt; ideo caput est Terraconensis provinciae (Etymol. XV.1.65).
En efecto, Tarraco fue desde el principio la capital de la más reducida Hispania Citerior republicana, y más tarde de la muy extensa y por ella conocida como Provincia Hispania Citerior Tarraconensis, a pesar de su notoria excentricidad con respecto a la misma. Posiblemente hacia el año 45 a. C. Julio César cambiaría su estatus por el de colonia de ciudadanos romanos, lo que se refleja en el epíteto Iulia de su nombre completo formal: Colonia lulia Urbs Triumphalis Tarraco, el mismo que mantendría durante el Imperio.
La Tarraco romana tuvo su origen en el campamento militar establecido por los dos hermanos, consulares, Cneo y Publio Cornelio Escipión en 218 a. C., cuando comandaron el desembarco en la península ibérica, durante la segunda guerra púnica. Es recordando este primer vínculo por lo que Plinio el Viejo caracteriza a la ciudad como Scipionum opus, «obra de los Escipiones» (Nat.Hist. III.21, y termina «…sicut Carthago Poenorum»). Isidoro de Sevilla, aunque ya en el siglo VII d. C., es algo más explícito acerca del alcance de la obra escipionea: Terraconam in Hispania Scipiones construxerunt; ideo caput est Terraconensis provinciae (Etymol. XV.1.65).
En efecto, Tarraco fue desde el principio la capital de la más reducida Hispania Citerior republicana, y más tarde de la muy extensa y por ella conocida como Provincia Hispania Citerior Tarraconensis, a pesar de su notoria excentricidad con respecto a la misma. Posiblemente hacia el año 45 a. C. Julio César cambiaría su estatus por el de colonia de ciudadanos romanos, lo que se refleja en el epíteto Iulia de su nombre completo formal: Colonia lulia Urbs Triumphalis Tarraco, el mismo que mantendría durante el Imperio.
Maqueta de Tarraco Imperial donde se ve la zona superior dedicada al templo (actual ubicación de la catedral), la segunda terraza donde había una gran plaza porticada que ubicaba el Fórum Provincial de la Tarraconense, a continuación el circo y debajo en dirección al puerto, estaba la zona de viviendas. En primer plano se ve el anfiteatro, todavía existente. Imagen… Amadalvarez. CC BY 3.0. Original file (1,200 × 799 pixels, file size: 582 KB).
Tarraco, la actual Tarragona, fue una de las ciudades más importantes de la Hispania romana y desempeñó un papel fundamental en la organización política, militar y económica de la península. Su origen se remonta al año 218 a. C., cuando los romanos, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, establecieron un campamento militar en la costa nordeste de Hispania. La posición estratégica de Tarraco, junto a un puerto natural y en un punto clave de comunicación entre Italia y el interior peninsular, la convirtió rápidamente en una base fundamental para las operaciones romanas. Con el tiempo, aquel campamento inicial se transformó en una auténtica ciudad romana, con una estructura urbana planificada y monumental.
Durante el periodo republicano, Tarraco se consolidó como un importante centro administrativo y logístico. Fue sede de gobernadores y cuartel general de las legiones que intervenían en la conquista del interior peninsular. Su puerto facilitó el abastecimiento de tropas, el comercio y el contacto directo con Roma, lo que la convirtió en un punto de enlace esencial entre la península ibérica y el Mediterráneo central. En el cambio de era, bajo Augusto, la ciudad alcanzó su máxima relevancia política al ser designada capital de la provincia Tarraconense, la más extensa de Hispania. Este estatus elevó a Tarraco al rango de principal centro de poder en el norte y centro peninsular.
La ciudad experimentó entonces un intenso proceso de monumentalización. Se construyeron murallas, un foro provincial, templos, un circo, un anfiteatro y otras edificaciones públicas que mostraban su importancia administrativa y religiosa. Tarraco fue también lugar de residencia temporal del propio emperador Augusto, que pasó allí un tiempo durante sus campañas en el norte de Hispania, lo que contribuyó a reforzar su prestigio.
Además de su función política, Tarraco fue un activo núcleo económico. Su puerto canalizaba productos agrícolas, vino, aceite y minerales procedentes del interior peninsular hacia otros puntos del Imperio, al tiempo que recibía mercancías y bienes culturales de Italia y el Mediterráneo oriental. También fue un foco de romanización cultural y religiosa, donde se celebraban ceremonias imperiales y donde la población adoptó progresivamente el latín, el derecho romano y las costumbres urbanas romanas.
En conjunto, Tarraco representó uno de los pilares de la dominación romana en Hispania. Su evolución desde campamento militar a capital provincial refleja el modo en que Roma estructuró su presencia en la península, utilizando enclaves estratégicos para proyectar poder político, integrar territorios y difundir su cultura. Aún hoy, las ruinas de Tarraco conservan gran parte de su trazado monumental, testimonio vivo de su antigua grandeza.
Acueducto romano conocido como el Pont del Diable (Puente del Diablo). Foto: Joanlm. CC BY-SA 3.0.

Prehistoria y segunda guerra púnica
El término municipal estuvo poblado en tiempos prerromanos por iberos ilergetes que tuvieron contacto comercial con los griegos y fenicios que se establecieron en la costa. Las colonias ibéricas estaban presentes particularmente en el valle del Ebro. En el término municipal de Tarragona hay hallazgos de colonización desde el siglo V a. C..
Las fuentes que se refieren a la presencia de iberos en Tarraco son ambiguas. Tito Livio menciona un oppidum parvum (fortaleza pequeña) de nombre Cissis; Polibio nombra una polis llamada Kissa (Κίσσα). Poco después de la llegada de Cneo Cornelio Escipión Calvo a Emporiae (Ampurias) en 218 a. C. durante la segunda guerra púnica, se menciona Tarraco por primera vez. Tito Livio escribe que los romanos conquistaron un campo de abastecimiento púnico para las tropas de Aníbal cerca de Cissis y que tomaron la ciudad. Poco tiempo más tarde los romanos fueron atacados «no lejos de Tarraco» (haud procul Tarracone). Pero permanece impreciso si Cissis y Tarraco eran la misma ciudad. Una moneda encontrada en Ampurias lleva la inscripción ibérica Tarakon-salir (salir significa probablemente «plata»). Esta moneda, grabada siguiendo modelos de Ampurias en un lugar desconocido, es fechada en general alrededor del año 250 a. C., en todo caso antes de la llegada de los romanos. El nombre Kesse aparece en monedas del origen ibérico de los siglos II y I a. C. que fueron marcadas siguiendo normas de peso romanas. Kesse debe ser equiparado con Cissis, el lugar de origen de los cisetanos mencionados por Plinio el Viejo.
En el año de 210 a. C. llegaron las fuerzas romanas a cargo de Escipión el Africano a Tarraco. Tarraco fue el alojamiento de invierno entre los años 210 y 209 a. C. y allí reunía el Africano a las tribus de Hispania en conventus. La población fue predominantemente leal a los romanos durante la guerra. Tito Livio les llamó aliados y amigos del pueblo romano (socii et amici populi Romani) y los pescadores de Tarraco (piscatores Tarraconenses) sirvieron con sus barcas durante el sitio de Cartago Nova.
La historia romana más temprana de Tarragona estuvo ligada a los Escipiones. Como ya dijo Plinio el Viejo, Tarraco fue obra de los Escipiones (Tarraco Scipionum opus) como Cartago lo fue de los cartagineses.
Sarcófago conservado en el museo del fórum y el circo. Foto: Zarateman. CC0. Original file (1,600 × 1,200 pixels, file size: 361 KB).
Sarcófago romano hallado en Tarraco, la actual Tarragona, uno de los ejemplos más representativos de la escultura funeraria de época imperial en Hispania. Esta pieza, tallada en mármol y ricamente decorada en altorrelieve, refleja no solo la riqueza y el prestigio de quienes fueron enterrados en ella, sino también la profunda romanización cultural que caracterizó a la ciudad durante el Alto y Bajo Imperio.
El sarcófago representa escenas mitológicas, muy probablemente vinculadas a relatos heroicos o divinos que tenían un fuerte componente simbólico relacionado con la muerte, la inmortalidad y el tránsito al más allá. Este tipo de decoración era habitual entre las élites urbanas romanizadas, que adoptaban motivos mitológicos grecorromanos como expresión de su cultura, educación y posición social. Las figuras esculpidas, dispuestas en frisos continuos, muestran cuerpos idealizados al estilo clásico, con una notable atención al detalle anatómico y al movimiento, lo que denota la intervención de talleres escultóricos de gran calidad.
Tarraco, como capital provincial, fue un importante centro de recepción de influencias artísticas procedentes de Italia y del Mediterráneo oriental. El uso de sarcófagos decorados se difundió especialmente a partir del siglo II d. C., cuando las prácticas funerarias romanas evolucionaron desde la incineración hacia la inhumación. Este cambio vino acompañado de una creciente demanda de piezas escultóricas de prestigio, muchas de las cuales se importaban directamente de talleres itálicos o griegos, aunque también existieron talleres locales capaces de replicar y adaptar los modelos clásicos.
La presencia de un sarcófago de este nivel en Tarraco es una muestra del grado de romanización alcanzado por las élites hispanas. No se trata solo de un objeto funerario, sino de un símbolo de estatus y de pertenencia cultural al mundo romano. Además, su conservación en el contexto arqueológico de Tarragona permite comprender mejor la riqueza artística y el refinamiento de la sociedad local en época imperial. Hoy en día, piezas como esta son fundamentales para reconstruir la vida cotidiana, las creencias religiosas y las expresiones artísticas de la Hispania romana.
Tarraco durante la República romana
Durante los siguientes siglos Tarraco constituye una base de abastecimiento y residencia de invierno y verano durante las guerras contra los celtíberos, igual que ocurrió durante la segunda guerra púnica. Por eso se supone una presencia militar en este periodo, posiblemente en el área más alta del actual casco antiguo. En 197 a. C., las regiones conquistadas, todavía estrechas bandas a lo largo de la costa de España, estaban repartidas entre las nuevas provincias de Hispania Citerior e Hispania Ulterior. La capital de Hispania Citerior era principalmente Cartago Nova. Sin embargo Estrabón dice que los gobernadores residían no sólo en Cartago Nova sino también en Tarraco.
No queda del todo claro el estatus legal de Tarraco. Estaba probablemente organizada como conventus civium Romanorum (convento = reunión de ciudadanos romanos de la provincia) durante la república, con dos magistri (directores civiles) en cabeza. Cayo Porcio Catón, cónsul del año 114 a. C., eligió Tarraco como lugar de su destierro en el año 108. Lo cual indica que Tarraco era una ciudad libre o tal vez aliada en aquel momento. De finales del siglo II a. C. data también la construcción del anfiteatro en las afueras de la ciudad.
Según Estrabón[8] uno de los últimos combates había tenido lugar no lejos de Tarraco. Cuando Julio César batía a los partidarios de Cneo Pompeyo Magno en 49 a. C. en Ilerda (Lérida), Tarraco apoyó su ejército con alimentos. No está del todo claro si Tarraco recibió el estatus de colonia por parte de César o de Augusto, aunque la investigación actual suele asumir que fue el primero quien otorgó ese estatus después de su victoria en Munda.
Arco de Bará en la Vía Augusta, a unos 20 km al norte de Tarraco. Foto: Macmanu. CC BY-SA 3.0 es.

El Arco de Bará es uno de los monumentos más representativos de la romanización de la costa nordeste de Hispania y un magnífico ejemplo de la arquitectura conmemorativa romana vinculada a las grandes vías de comunicación. Se encuentra situado a unos 20 kilómetros al norte de Tarraco (actual Tarragona), a un lado de la Vía Augusta, la calzada romana más importante de la península ibérica, que recorría toda la fachada mediterránea desde los Pirineos hasta Gades (Cádiz).
Este arco, construido en piedra y de un solo vano, fue erigido en época augustea, probablemente a finales del siglo I a. C. o comienzos del siglo I d. C., en el contexto de la gran reorganización administrativa y territorial llevada a cabo tras la pacificación de Hispania. Su función no era defensiva, sino conmemorativa y simbólica: marcaba un punto destacado de la calzada y servía como monumento honorífico en honor a Lucio Licinio Sura, personaje relacionado con Tarraco y con la administración provincial, aunque algunos estudios apuntan a que pudo dedicarse a otros miembros destacados de la élite local.
El Arco de Bará presenta las características propias de este tipo de monumentos: un cuerpo rectangular con un arco de medio punto central, flanqueado por pilares decorados con pilastras acanaladas de estilo corintio, y un entablamento superior que, en su origen, estaría coronado por inscripciones o esculturas conmemorativas. A pesar de los siglos transcurridos, su estructura se conserva de manera notable, lo que permite apreciar la solidez de la ingeniería romana y su dominio de la piedra como material constructivo.
Más allá de su valor arquitectónico, el arco tiene una gran importancia histórica y simbólica. Situado junto a la Vía Augusta, era un elemento visual destinado a impresionar a quienes transitaban por la calzada, recordándoles la autoridad de Roma y la integración de estos territorios en el espacio imperial. Actuaba, además, como hito territorial, señalando el límite de un distrito administrativo y sirviendo de referencia para los viajeros, comerciantes y funcionarios que recorrían esta arteria fundamental para el control de Hispania.
Hoy en día, el Arco de Bará es uno de los monumentos romanos mejor conservados de Cataluña y un testimonio elocuente de cómo Roma utilizó la arquitectura no solo con fines prácticos, sino también como instrumento de propaganda y cohesión territorial. Su presencia junto a la antigua Vía Augusta evoca el dinamismo de las comunicaciones romanas y el papel clave que desempeñaron en la romanización de la península.
El periodo de César Augusto
En el año de 27 a. C. el emperador romano Augusto se dirigió a Hispania para vigilar las campañas en Cantabria (véase Guerras cántabras). Sin embargo debido a su salud débil prefirió quedarse en Tarraco. Al parecer, Augusto hizo construir un altar en la ciudad, y una anécdota del retórico Quintiliano menciona que los habitantes de Tarraco se quejaron a Augusto de que una palmera había crecido en el altar, respondiendo él que eso significaría que no era usado muy a menudo.
Poco después convirtió la vieja Vía Hercúlea en la Vía Augusta. Un mojón, encontrado en Plaza de Toros, menciona esa carretera entre 12 y 6 a. C., que llevaba a Barcino por el nordeste y a Dertosa, Saguntum y (Valentia) por el sur.
Durante la presencia de Augusto las provincias hispanas fueron organizadas de nuevo. La Hispania Ulterior fue repartida en las nuevas provincias de Bética y Lusitania. Tarraco pasó a ser la capital de Hispania Citerior, también conocida como Hispania Tarraconensis.
La ciudad floreció bajo Augusto. El escritor Pomponio Mela la describe en el siglo I de la siguiente manera: «Tarraco es el puerto más rico en esta costa» (Tarraco urbs est en his oris maritimarum opulentissima). Tarraco acuñó bajo Augusto y Tiberio monedas propias con representaciones del culto imperial y la inscripción CVT, CVTT o CVTTAR.
Después de la muerte de Augusto en el año de 14 d. C., el emperador fue deificado oficialmente, y en 15 d. C. se erigió un templo que lo bendecía, probablemente en el barrio oriental o en la cercanía del foro de la colonia, como menciona Tácito en sus Anales.
Restos del anfiteatro de Tarraco. Foto: Bernard Gagnon. CC BY-SA 3.0. Original file (3,440 × 2,168 pixels, file size: 2.05 MB).
El anfiteatro de Tarraco es un edificio romano construido muy cerca del mar, tras la muralla de la ciudad de Tarraco, capital de la provincia romana Hispania Citerior Tarraconensis. Es una de las localizaciones del lugar Patrimonio de la Humanidad llamado «Conjunto arqueológico en Tarraco». Fue construido a finales del siglo II d. C., en un espacio que había sido un área funeraria.
Durante el imperio de Heliogábalo, a del siglo III d. C., en el anfiteatro se llevaron a cabo diversas reformas. En conmemoración de este hecho, el pódium se coronó con una gran inscripción monumental, de la que se conservan numerosos fragmentos.
El 21 de enero del año 259, en el marco de las persecuciones contra los cristianos en época del emperador Valeriano, fueron quemados vivos en la arena del anfiteatro el obispo de la ciudad, Fructuoso y sus diáconos, Augurio y Eulogio.
Durante el siglo V, y como consecuencia de la política religiosa de los primeros emperadores cristianos, el anfiteatro fue perdiendo sus funciones originarias. Un siglo después se aprovecharon las piedras de éste, sobre todo los sillares de la gradería, para construir una basílica cristiana de tres naves que conmemoró el lugar del martirio de los tres santos de la iglesia tarraconense. Alrededor del templo se construyó un cementerio con tumbas excavadas en la arena y mausoleos funerarios adosados a la iglesia.
La invasión islámica abrió un período de abandono del conjunto hasta que, en el siglo XII, se erigió sobre los cimientos de la basílica visigótica un nuevo templo bajo la advocación de Santa María del Milagro. De estilo románico y planta de cruz latina, una sola nave y un ábside cuadrangular. La iglesia se mantuvo en pie hasta 1915.
En él se disputaban todo tipo de espectáculos, como la munera (lucha de gladiadores) o las venationes (luchas con animales). También cacerías, exhibiciones atléticas y suplicios de muerte (así como matanzas de cristianos).
Se construyó cerca del mar en la parte baja de la ciudad por su fácil acceso tanto para el público asistente a los espectáculos como para el desembarco en la playa de los animales usados para ellos. Está colocado en una pronunciada pendiente, aprovechando la roca para recortar parte de las gradas. En las demás partes donde no se podía aprovechar la topografía, las gradas se levantaron sobre bóvedas. Se combinó el uso de hormigón (opus caementicium) y el de grandes sillares de piedra (opus quadratum).
Se sabe que en determinadas ocasiones se desplegaba una enorme carpa (velum) que protegía a los espectadores del sol.
Debajo de la arena donde se celebraba el espectáculo, en los sótanos inferiores, se hallaban unos montacargas que, mediante un sistema de poleas y contrapesos accionados por tornos, levantaban las jaulas con las fieras, los gladiadores o diversos elementos escenográficos de los juegos. En las fosas o sótanos también había zonas de descanso y de culto.
En la zona norte de la fosa transversal se encontró una pintura al fresco (hoy conservada en el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona) dedicada a la diosa Némesis, que decoraba una pequeña capilla destinada a la invocación de esta diosa protectora de los gladiadores.
La ciudad durante el Alto Imperio
En el año 68 d. C. Galba, que residió ocho años en Tarraco, fue proclamado emperador en Clunia. Bajo Vespasiano comenzó una reorganización de las precarias finanzas del estado. Según Plinio, esto permitió conceder la ciudadanía latina a los habitantes de Hispania. El territorio español, que desde la Antigüedad consistía en zonas urbanas y un territorio dividido según la organización tribal, se transformó en áreas que se organizaron alrededor de los centros urbanos de todo, sea en colonias o en municipios, facilitando la recaudación de impuestos. Un rápido incremento de la construcción pudo ser causa de la reorganización de la provincia. Durante este periodo fueron probablemente construidos el anfiteatro, el área del templo y el foro provincial en la parte superior de la ciudad. Entre 70 y 180 d. C. la mayoría de las estatuas fueron colocadas en esos lugares.
Bajo el emperador Trajano fue nombrado patrón de la ciudad el senador Lucio Licinio Sura. Sura provenía de la Tarraconensis y alcanzó los más altos cargos del Estado. Probablemente, en el invierno de 122-123 d. C. Adriano visitó la ciudad y celebró en ella un conventus para Hispania. Además, se reconstruyó el templo de Augusto.
Con el final del siglo II comenzaron en Tarraco claras dificultades económicas. Se construyeron pocas estatuas en honor de la ciudad, probablemente debido a la falta de financiación. Este período vio también la derrota de la lucha contra el emperador Clodio Albino, entre cuyos partidarios estuvo el gobernador de la Tarraconensis Novio Lucio Rufo. Desaparecen las inscripciones dedicadas a las Provinciae Concilium y aparecen cada vez más inscripciones dedicadas al personal militar. En adelante hubo menos comerciantes influyentes en el ordo decurionum (administración civil) y más patroni (grandes terratenientes y altos funcionarios públicos). Severo reconstruyó el templo de Augusto (heliogábalo) en el anfiteatro, como demuestra una inscripción del fondo.
En el año 259 fueron ejecutados en el anfiteatro de Tarraco el obispo Fructuoso y sus dos diáconos Augurio y Eulogio, en el marco de la persecución del cristianismo por el Imperio romano.
Imitación moderna de un tremísvisigodo de oro acuñado en Tarraco durante el reinado de Witerico. Numismática Pliego. CC BY-SA 3.0.

La imagen muestra una imitación moderna de un tremís visigodo de oro acuñado en Tarraco durante el reinado de Witerico, rey visigodo que gobernó entre los años 603 y 610. Este tipo de moneda es un testimonio importante de la continuidad urbana, política y económica de Tarraco tras el fin del dominio romano. A pesar de la desintegración del Imperio en Occidente, la ciudad mantuvo su relevancia como centro regional bajo el poder visigodo, y la emisión de moneda es una de las pruebas más claras de esta función.
El tremís era una moneda de oro de pequeño módulo que se convirtió en la principal unidad monetaria de la monarquía visigoda. Su origen se remonta al tremissis romano tardío, utilizado durante el Bajo Imperio, y fue adoptado por los visigodos como base de su sistema monetario. A diferencia de las primeras emisiones visigodas, que imitaban las monedas imperiales bizantinas, en el reinado de Witerico y otros monarcas del siglo VII las acuñaciones adquieren rasgos propios, con inscripciones en latín que mencionan el nombre del rey y el de la ceca, en este caso Tarraco.
En el anverso y el reverso de las monedas visigodas suele aparecer la figura esquemática del soberano, con atributos que simbolizan su autoridad. Estas representaciones tienen un estilo característico, muy diferente del naturalismo romano clásico, con rostros simplificados y detalles geométricos. Las inscripciones rodean la imagen y son fundamentales para identificar la ceca y el reinado. En el caso de Tarraco, la existencia de una ceca activa demuestra que la ciudad seguía siendo un centro administrativo y económico de importancia dentro del reino visigodo de Toledo.
La emisión de tremises en Tarraco también refleja la adaptación de las antiguas estructuras urbanas romanas a las nuevas realidades políticas. Aunque el esplendor monumental de época imperial ya había pasado, Tarraco mantuvo su posición estratégica en la costa mediterránea y siguió integrada en las redes comerciales y monetarias del reino visigodo. Con la llegada posterior del islam en el siglo VIII, la ciudad entraría en una nueva etapa de su historia, pero la existencia de estas monedas nos permite trazar una línea de continuidad que une el pasado romano, el periodo visigodo y la transformación posterior del territorio.
Este tremís, aunque sea una reproducción moderna, reproduce fielmente los rasgos estilísticos y epigráficos de las emisiones originales, convirtiéndose en una excelente herramienta para comprender la numismática visigoda y el papel que Tarraco desempeñó en esa etapa de transición entre la Antigüedad y la Alta Edad Media.
Bajo Imperio
Tras las reformas de la administración imperial de Diocleciano, la península será una diócesis dividida en seis provincias que eran mucho más pequeñas que anteriormente. Tarraco siguió siendo capital, pero de una provincia mucho más pequeña. Los edificios destruidos durante la invasión de los francos fueron lentamente reconstruidos o sustituidos por otros nuevos. Entre Diocleciano y Maximiano (286 a 293) se construyó un pórtico de Júpiter que podría ser parte de una basílica.
Tarraco fue ocupada por los visigodos en el año 474 por el rey Eurico. No existe evidencia de destrucción y al parecer la captura de la ciudad fue relativamente tranquila. Es probable que los visigodos se hicieran cargo de las estructuras existentes imponiendo una clase superior delegada. La existencia de tumbas cristianas en este periodo parecen confirmarlo. Continuó sin embargo la decadencia de la ciudad, con pérdida progresiva de población y actividad económica.
En 585, Hermenegildo, hijo del rey Leovigildo, moría asesinado en Tarraco.
La ciudad de Tarraco fue conquistada por el ejército árabe-musulmán hacia 713 o 714 durante la invasión musulmana de la península ibérica, en circunstancias poco claras. La mayoría de los historiadores afirman que la ciudad fue destruida tras resistir un asedio de un mes pero por otra parte se sabe que el obispo de entonces, Próspero, huyó a Italia poco antes de la conquista y del duque no hay noticias, por lo cual es dudoso que quedase algún líder para organizar la defensa. En cualquier caso, incluso si no fue destruida físicamente, con seguridad Tarraco perdió tras la conquista casi toda la importancia administrativa y religiosa que le quedaba.
La península ibérica en la Antigüedad tardía. Mapa: Nuno Tavares Anton Gutsunaev, Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,262 × 1,053 pixels).

El mapa representa la situación política de la península ibérica durante la Antigüedad tardía, un periodo de profundas transformaciones que abarca aproximadamente desde finales del siglo IV hasta comienzos del siglo VIII. La secuencia territorial que se observa en la imagen refleja un proceso gradual en el que el territorio pasó de estar plenamente integrado en el Imperio romano a convertirse en un mosaico de reinos germánicos y dominios bizantinos, para finalmente unificarse bajo la monarquía visigoda antes de la conquista islámica.
En un primer momento, a finales del siglo IV y principios del V, la península formaba parte del Imperio romano de Occidente. Estaba organizada en provincias como Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania y Gallaecia, articuladas por una sólida administración imperial. Tarraco era uno de los centros más importantes, mientras que ciudades como Corduba, Emerita Augusta o Carthago Nova seguían siendo núcleos administrativos y económicos clave. Sin embargo, la crisis del Imperio y las invasiones bárbaras alteraron esta estructura de forma irreversible.
En el año 409, diversos pueblos germánicos —vándalos, alanos y suevos— cruzaron los Pirineos aprovechando la debilidad de las defensas romanas. Los suevos se establecieron en la Gallaecia, donde fundaron un reino propio que perduró durante más de un siglo. Los vándalos y alanos ocuparon otras regiones, como la Bética y Lusitania, provocando una fragmentación territorial notable. Roma, incapaz de controlar directamente la península, recurrió a los visigodos como federados, otorgándoles la misión de restablecer el orden imperial.
Hacia mediados del siglo V, los visigodos, procedentes de la Galia, comenzaron a extender su autoridad sobre buena parte de Hispania en nombre del Imperio. Tras la caída de Roma en 476, el poder visigodo se consolidó de manera autónoma. Su centro político estuvo inicialmente en Toulouse, en la Narbonense, y luego en Toledo. Durante la segunda mitad del siglo V y comienzos del VI, fueron desplazando a los restantes pueblos bárbaros: derrotaron a los suevos, incorporando progresivamente Gallaecia, y obligaron a los vándalos a marchar hacia el norte de África.
En el siglo VI, el Imperio bizantino intervino en la península aprovechando disputas internas visigodas. Durante el reinado de Justiniano, entre 552 y 555, los bizantinos ocuparon parte de la franja costera meridional, especialmente en la Bética y la Cartaginense, estableciendo la llamada Provincia de Spania. Esta presencia se refleja en el mapa en la zona amarilla del sur. Aunque su dominio fue limitado, supuso un factor de presión constante para los reyes visigodos, que buscaron recuperar estos territorios en décadas posteriores.
A lo largo del siglo VI y comienzos del VII, los reyes visigodos, especialmente Leovigildo y sus sucesores, llevaron a cabo un proceso de unificación territorial y política. Conquistaron el reino suevo en el año 585, recuperaron parte de los territorios bizantinos y consolidaron su poder sobre toda la península. Este proceso culminó con la integración de la Tarraconense, Cartaginense, Lusitania, Bética y Gallaecia bajo el control de Toledo. Tarraco, aunque ya no tenía la importancia de época imperial, continuó siendo un núcleo relevante dentro de la estructura provincial visigoda.
En síntesis, la progresión territorial visible en el mapa sigue una secuencia clara: dominio romano organizado en provincias, irrupción de pueblos germánicos y fragmentación, extensión del control visigodo como federados y luego como poder autónomo, intervención bizantina en el sur y, finalmente, unificación bajo la monarquía visigoda en los siglos VI y VII. Esta situación se mantuvo hasta el año 711, cuando la conquista islámica alteraría radicalmente el mapa político de la península.
Conjunto arqueológico de Tarraco
El conjunto arqueológico de Tarraco es uno de los más extensos conjuntos arqueológicos pertenecientes a la Hispania Romana que se conservan en España. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 por la Unesco. La ciudad de Tarraco es el más antiguo asentamiento romano en la península ibérica, que llegó a convertirse en capital de la provincia de Hispania Citerior en el siglo I a. C.
Aún quedan muchas importantes ruinas romanas en Tarragona. Parte de los cimientos de las grandes murallas ciclópeas cerca del Cuartel de Pilatos se cree que pueden ser anteriores a la época romana. El edificio que se acaba de mencionar, una prisión en el siglo XIX, se dice que era el palacio de Augusto.
Tarraco, como la mayor parte de las ciudades antiguas, ha seguido siendo habitada, y sus propios ciudadanos fueron paulatinamente obteniendo materiales de construcción de las antiguas edificaciones. El anfiteatro cerca de la orilla del mar fue usado como una cantera, y solo quedan de él actualmente unos pocos vestigios. Se construyó encima del circo, de 45,72 metros de largo, aunque algunas de sus secciones pueden seguir trazándose. Por toda la ciudad aparecen inscripciones en latín e incluso en fenicio, en las piedras de las casas.
Dos monumentos antiguos, algunos a pequeña distancia de la ciudad, sin embargo, han envejecido mucho mejor. El primero de ellos es un magnífico acueducto, que cruza un valle a un kilómetro y medio de las puertas. Tiene 217 metros de largo y en la sección central alcanza los 27 metros de altura. El monumento, a unos diez kilómetros al noreste de la ciudad, es un sepulcro romano, que normalmente se llama Torre de los Escipiones, pero no hay autoridad que afirme que fueron enterrados aquí.
Los principales restos de la ciudad romana se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona (MNAT). Foto: Bernard Gagnon. CC BY-SA 3.0. Original file (2,954 × 2,310 pixels, file size: 2.91 MB).
El conjunto arqueológico de Tarraco es uno de los más extensos conjuntos arqueológicos pertenecientes a la Hispania Romana que se conservan en España. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 por la Unesco. La ciudad de Tarraco es el más antiguo asentamiento romano en la península ibérica, que llegó a convertirse en capital de la provincia de Hispania Citerior en el siglo I a. C.
Aún quedan muchas importantes ruinas romanas en Tarragona. Parte de los cimientos de las grandes murallas ciclópeas cerca del Cuartel de Pilatos se cree que pueden ser anteriores a la época romana. El edificio que se acaba de mencionar, una prisión en el siglo XIX, se dice que era el palacio de Augusto.
Tarraco, como la mayor parte de las ciudades antiguas, ha seguido siendo habitada, y sus propios ciudadanos fueron paulatinamente obteniendo materiales de construcción de las antiguas edificaciones. El anfiteatro cerca de la orilla del mar fue usado como una cantera, y solo quedan de él actualmente unos pocos vestigios. Se construyó encima del circo, de 45,72 metros de largo, aunque algunas de sus secciones pueden seguir trazándose. Por toda la ciudad aparecen inscripciones en latín e incluso en fenicio, en las piedras de las casas.
Dos monumentos antiguos, algunos a pequeña distancia de la ciudad, sin embargo, han envejecido mucho mejor. El primero de ellos es un magnífico acueducto, que cruza un valle a un kilómetro y medio de las puertas. Tiene 217 metros de largo y en la sección central alcanza los 27 metros de altura. El monumento, a unos diez kilómetros al noreste de la ciudad, es un sepulcro romano, que normalmente se llama Torre de los Escipiones, pero no hay autoridad que afirme que fueron enterrados aquí.
La Unesco consideró que las ruinas que se conservan de la antigua ciudad romana de Tarraco merecían incluirse en la Lista del Patrimonio mundial por cumplirse dos criterios:
Criterio I. Los restos romanos de Tarraco son de una importancia excepcional en el desarrollo del planeamiento y diseño urbanístico romano y sirvió de modelo para las capitales provinciales en el resto del mundo.
Criterio II. Tarraco proporciona un testimonio elocuente y sin parangón de una etapa significativa en la historia de las tierras mediterráneas en la Antigüedad.
Lugares protegidos
Este artículo no incluye todos los monumentos y yacimientos arqueológicos de Tarraco, cuya riqueza patrimonial es extraordinaria. Para no extender en exceso el contenido, he seleccionado únicamente algunos ejemplos representativos. Otros lugares de interés quedan enumerados con sus respectivos enlaces a Wikipedia, con la intención de servir de referencia para estudios posteriores más detallados.
Murallas romanas; El recinto de culto imperial; Foro provincial; El circo; El Foro colonial; El teatro romano; El anfiteatro, la basílica e iglesia románica; Cementerio paleocristiano; Acueducto; Torre de los Escipiones; Cantera del Médol; La villa-mausoleo de Centcelles; La villa dels Munts; Arco de triunfo de Bará.
Augusta Emerita
Augusta Emerita fue fundada en 25 a. C. por Publio Carisio, como representante del emperador Octavio Augusto como lugar de asentamiento de las tropas licenciadas de las legiones V (Alaudae) y X (Gemina). Con el tiempo, esta ciudad se convertiría en una de las más importantes de toda Hispania y la de mayor tamaño, alcanzando las 120 hectáreas. Fue capital de la provincia de Lusitania y centro económico y cultural.
Emerita Augusta, la actual Mérida, fue una de las ciudades más destacadas de la Hispania romana y un auténtico símbolo del poder, la organización y el refinamiento cultural que Roma fue capaz de proyectar en sus provincias. Fundada en el año 25 a. C. por orden del emperador Augusto, su origen está directamente ligado al final de las guerras cántabras. El objetivo inicial era asentar allí a los veteranos eméritos de las legiones V Alaudae y X Gemina, otorgándoles tierras y una ciudad donde pudieran retirarse con privilegios, pero el asentamiento superó con rapidez su función militar y se convirtió en uno de los principales centros urbanos de la península ibérica.
Su emplazamiento fue elegido con gran precisión estratégica. Situada a orillas del río Anas, el actual Guadiana, Emerita Augusta se encontraba en el cruce de importantes rutas que conectaban el interior peninsular con la costa atlántica y con la Vía de la Plata, lo que la transformó en un núcleo de comunicaciones y comercio fundamental. Desde sus primeros años, la ciudad fue concebida con un trazado urbano regular y monumental, siguiendo los cánones clásicos de la planificación romana, con calles ortogonales, foro, templos, termas y edificios públicos de gran calidad constructiva.
Emerita Augusta fue designada capital de la provincia Lusitania, una de las tres provincias en que se dividió Hispania tras las reformas de Augusto. Este estatus convirtió a la ciudad en sede de gobernadores, magistrados y funcionarios imperiales, concentrando poder político, judicial y administrativo. Además, su desarrollo económico fue notable, gracias a las fértiles tierras circundantes y a su posición como centro redistribuidor de productos agrícolas, ganaderos y mineros.
El Teatro Romano de Mérida. Fue construido entre los años 16 y 15 a. C., con el cónsul Marco Vipsanio Agripa como promotor. El teatro sigue en uso hoy en día para la celebración del Festival Anual de Teatro Clásico. The photo was taken on the 10th October 2004 by Håkan Svensson (Xauxa). CC BY-SA 3.0. Original file (3,718 × 1,712 pixels, file size: 3.51 MB). Vista frontal.
Uno de los aspectos más impresionantes de Emerita Augusta es su patrimonio arquitectónico, que todavía hoy ofrece un testimonio excepcional de la magnificencia urbana romana. Obras como el puente sobre el Guadiana, el teatro romano, el anfiteatro, los acueductos, los templos y las construcciones hidráulicas muestran un altísimo nivel técnico y artístico. Estos monumentos no eran meros elementos funcionales: reflejaban la voluntad de Roma de dotar a la ciudad de una imagen monumental que afirmara su prestigio y consolidara su papel como capital provincial.
A nivel cultural y social, Emerita Augusta fue un espacio de convivencia entre veteranos romanos, colonos itálicos, población indígena romanizada y nuevas generaciones nacidas ya bajo el dominio imperial. La ciudad se convirtió en un foco de romanización para todo el territorio circundante, irradiando modelos jurídicos, lingüísticos, religiosos y culturales. Su vida urbana intensa, sus espectáculos públicos y su dinamismo económico la situaron entre las ciudades más relevantes del occidente del Imperio.
En definitiva, Emerita Augusta fue mucho más que una colonia de veteranos. Representó un auténtico centro de poder político, económico y cultural, una ciudad que condensaba los ideales urbanos de Roma y que desempeñó un papel crucial en la integración de Lusitania en la estructura imperial. Su legado monumental, aún visible en la Mérida actual, permite contemplar con claridad la grandeza de la civilización romana en Hispania.
Teatro romano de Mérida. Foto: Elemaki. CC BY-SA 3.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 2.03 MB). Vista lateral.
El teatro romano de Mérida es un teatro histórico levantado por la Antigua Roma en la colonia Augusta Emerita, actual Mérida (España). Su creación fue promovida por el cónsul Marco Vipsanio Agripa y, según una fecha inscrita en el propio teatro, su inauguración se produjo hacia los años 16-15 a. C. «Príncipe entre los monumentos emeritenses», como lo denominó el arquitecto José Menéndez-Pidal, el teatro es Patrimonio de la Humanidad desde 1993 como parte del conjunto arqueológico de Mérida.
El teatro ha sufrido varias remodelaciones, la más importante durante el siglo I d. C., cuando se levantó el frente escénico actual, y otra en época de Constantino I, entre los años 333 y 337. El teatro fue abandonado en el siglo IV d. C. tras la oficialización en el Imperio romano de la religión cristiana, que consideraba inmorales las representaciones teatrales. Demolido parcialmente y cubierto de tierra, durante siglos la única parte visible del edificio fueron las gradas superiores, bautizadas por los emeritenses como «Las Siete Sillas». Las excavaciones arqueológicas en el teatro comenzaron en 1910 y su reconstrucción parcial en 1962. Desde 1933 alberga la celebración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
El teatro romano de Mérida, situado en el corazón de la antigua Emerita Augusta, es una de las obras arquitectónicas más sobresalientes de la Hispania romana y un testimonio excepcional de la proyección cultural de Roma en sus provincias. Fue construido por orden de Marco Agripa, yerno y colaborador de Augusto, hacia el año 16 a. C., en un momento en que la ciudad se consolidaba como capital de la provincia Lusitania. Desde sus orígenes, el edificio estuvo concebido no solo como un espacio para representaciones teatrales, sino como un monumento cívico de gran prestigio destinado a engrandecer la imagen de la colonia y reforzar la identidad romana de sus habitantes.
El teatro fue diseñado siguiendo los modelos clásicos de la arquitectura escénica romana, con una cuidada adaptación a la topografía del lugar. Su graderío, o cavea, aprovecha parcialmente la pendiente natural del terreno, permitiendo alojar a miles de espectadores distribuidos según su estatus social. La estructura estaba organizada en distintos niveles y ofrecía una excelente acústica, lo que hacía posible que las voces de los actores llegaran con nitidez a todas las filas. Las representaciones teatrales no eran meros entretenimientos, sino auténticos actos públicos que combinaban cultura, religión y propaganda política.
Uno de los elementos más impresionantes del teatro es su escena monumental, compuesta por un doble cuerpo de columnas corintias, estatuas y decoraciones marmóreas que creaban un fondo arquitectónico de gran belleza. Esta fachada escénica, conocida como scaenae frons, constituye uno de los ejemplos mejor conservados del mundo romano. Su función era doble: servía de soporte a la acción teatral y, al mismo tiempo, ofrecía un espectáculo visual que expresaba el poder y el refinamiento de Roma. Las esculturas que adornaban la escena representaban divinidades y personajes imperiales, subrayando el vínculo entre la cultura teatral y la ideología política augustea.
El teatro formaba parte de un complejo urbano que incluía el anfiteatro adyacente, configurando un gran espacio de espectáculos públicos en el que se reunía la comunidad emeritense. A lo largo de los siglos, la estructura sufrió transformaciones y fue parcialmente abandonada en época tardía, quedando en parte cubierta por sedimentos. Su redescubrimiento y restauración en época contemporánea han permitido recuperar buena parte de su esplendor original. Hoy en día, el teatro no solo es un importante vestigio arqueológico, sino también un escenario vivo que acoge representaciones teatrales, especialmente durante el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, uno de los más prestigiosos del mundo hispánico.
Contemplar el teatro romano de Mérida es enfrentarse directamente a la grandeza cultural y técnica de Roma. Su monumentalidad, su estado de conservación y su integración armónica en el tejido urbano hacen de él un monumento único, capaz de transmitir con fuerza la ambición estética, política y social que definió a Emerita Augusta como una de las joyas del occidente imperial.
Imagen modificada del emperador Augusto de Prima Porta en la Puerta de Toledo de Zaragoza (España). Original: Stuardo Herrera. CC BY 2.0.

La Colonia Iulia Augusta Emerita fue una antigua ciudad romana fundada en el año 25 a. C. por el legado Publio Carisio por orden de Augusto para asentar a los soldados licenciados (eméritos) de las legiones X Gemina y V Alaudae que habían combatido en las guerras cántabras. Desde ca. 15 a. C. fue la capital de la nueva provincia hispana de Lusitania, y, desde fines del siglo III, la capital de la Diócesis de Hispania. Estuvo adscrita a la tribu Papiria.
Puente romano sobre el Guadiana
El puente romano de la ciudad española de Mérida (Extremadura) es una obra de ingeniería civil que atraviesa el río Guadiana. Construido por el Imperio Romano a finales del siglo I a. C., la obra se elevaba en la antigüedad sobre el río a lo largo de dos tramos separados por un tajamar. Hoy en día, el puente tiene una longitud de 790 m y descansa sobre sesenta arcos, de los cuales tres permanecieron ocultos hasta finales de los años 1990, cuando las obras de regeneración de los márgenes del río los dejaron al descubierto.
Desde la fundación de la colonia Augusta Emerita en el 25 a. C. la ciudad se constituyó como el centro más importante de la red de comunicaciones del oeste de la península ibérica, tanto por su rango de capital de la provincia de Lusitania como por la facilidad de atravesar el río Guadiana que otorgaba su enorme puente de piedra. Así, la importante calzada de la Vía de la Plata que cruzaba Hispania de norte a sur por el oeste y los caminos que se dirigían a Olissipo (Lisboa), Corduba, Toletum o Caesaraugusta (Zaragoza) se encontraban en Mérida y debían atravesar su puente.
Se puede considerar, de algún modo, como el origen de la ciudad y, en todo caso, el que marca su trazado siendo prolongación de una de las arterias principales de la colonia, el Decumanus Maximus. La situación del puente está cuidadosamente seleccionada en un vado del río Guadiana que ofrece como punto de apoyo una isla central que lo divide en dos cauces. La estructura original no ofrecía la continuidad de la actual, ya que estaba compuesto por dos tramos de arcos que se unían en la isla, donde había un gran tajamar. Este fue sustituido por varios arcos en el siglo XVII, después de que una riada fechada en 1603 derribara parte de la estructura. En época romana se amplió en longitud varias veces, añadiéndose por lo menos cinco tramos de arcos consecutivamente para que el camino no se cortara en las periódicas crecidas del Guadiana. Eso ha hecho que esta obra llegue a los 792 m de largo, uno de los mayores que se conservan de ese momento.
El puente romano de Mérida. Foto: Tomás Fano. CC BY-SA 2.0. Original file (5,828 × 3,886 pixels, file size: 16.32 MB).
El puente se levantó al mismo tiempo que se fundaba la colonia, en las últimas décadas del siglo I a. C., y es la obra que determinó el emplazamiento de la ciudad. Así pues, la construcción data de la época de Augusto, aunque la significación que ha tenido este paso a lo largo de la historia y las grandes crecidas del Guadiana que periódicamente han ido deteriorando la obra han hecho que el puente actualmente se conforme como una conjunción de partes diversas que desvirtuan lo que debió ser su aspecto primigenio. El lugar escogido es un tramo poco profundo del río en el que su ancho cauce queda dividido en dos por una isla natural y cuyo lecho está compuesto por formaciones de dioritas que crean un sólido fundamento.
Del minucioso análisis del puente se ha llegado a la conclusión de que consta de tres tramos bien diferenciados. El primero, desde la ciudad hasta el primer descendedero aguas arriba, que se llama del Humilladero; el segundo hasta el descendedero de San Antonio, que se sitúa del mismo modo, y el tercero hasta el final del puente. El primer tramo corresponde a los diez arcos iniciales y es el que ha sufrido menos remodelaciones y por tanto conserva mayor originalidad. Su núcleo es de opus caementicium y se revistió de sillares almohadillados. Sus pilas son cuadradas y tiene aguas arriba un tajamar semicircular que alcanza toda la altura del pilar, por encima del cual arrancan los arcos de medio punto. Los tímpanos están perforados por pequeños arcos también de medio punto que actúan como aliviaderos. Las luces de los arcos decrecen en simetría en todo el tramo y la anchura de las pilas es considerable, algo propio de las obras romanas del inicio de la época imperial y que sería tiempo después superado por obras de mayor perfección técnica, como el puente de Alcántara, de inicios del siglo II d. C.
El segundo tramo, que abarca el centro del cauce del río, ha sido el más expuesto al desgaste natural del río y a la destrucción por parte del hombre. En el año 483, en época visigoda, se sabe de reparaciones, que casi con toda seguridad no fueron las primeras. En el siglo IX el emir Muhammad I de Córdoba, durante la supresión de una rebelión de los emeritenses contra el poder musulmán, destruyó una pila.
Posteriormente se hicieron reconstrucciones en los siglos XIII, XV y XIX. No de todas se sabe a qué partes afectaron, pero de las documentadas, casi todas se realizaron sobre su tramo central. La avenida de 1603 causó grandes destrozos, como atestiguó el cronista Bernabé Moreno de Vargas en su Historia de la Ciudad de Mérida (1633), donde señala que los puentes originales que unían la isla central con ambas orillas se unieron en uno solo con la creación del tramo central. Así, en esta sección reconocemos la obra de inicios del siglo XVII, que se terminó en 1611 y que amalgama de manera armónica el estilo romano con la austera arquitectura de los Austrias. Son cinco arcos de medio punto con luces mayores que las del primer tramo, que descansan sobre pilas rectangulares con un agudo tajamar de remate piramidal aguas arriba y contrafuerte de sujeción en la vertiente opuesta.
Es en este tramo donde se inicia el descendedero del Humilladero que comunica puente e isla. Es obra del XVII sobre los cimientos de la plataforma original de hormigón romano, que era un enorme tajamar que se adentraba 150 m aguas arriba para proteger el centro del paso sobre el río. Hasta el arco 36, que sigue estando en esta larga zona central, se realizaron en el siglo XIX extensas reformas: tras la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), en que se destruyeron varios arcos para impedir el cruce de las tropas Napoleónicas, y tras una riada en 1823, mientras que en 1878 se repararon los destrozos de la crecida de 1860. En todas estas intervenciones se consiguió armonizar los añadidos con la fábrica romana.
El tercer tramo, aunque parcialmente remozado, conserva gran parte de la obra original. Es una zona que se eleva sobre una orilla que casi nunca resulta inundada debido al escaso caudal habitual del Guadiana, por lo que prescinde de los aliviaderos. Comparte con el tramo inicial el paramento de sillares almohadillados y proporciones similares en arcos y pilas. El rasante marca un declive fruto del hundimiento del lecho fluvial. Este último tramo se inicia en el descendedero de San Antonio, del siglo XVII, y hacia el final del mismo quedan restos de una plataforma de hormigón romano, que quizá sujetase alguna obra romana ya perdida, como un descendedero o un arco de triunfo, aditamentos que vestirían la desnuda obra que contemplamos hoy. Se sabe que en época imperial el puente tuvo más de un arco y una puerta de entrada a la ciudad en su primer tramo, cuyo aspecto conocemos porque aparece en numerosas monedas romanas acuñadas en la colonia y que en la actualidad es el motivo central del escudo de la ciudad. En el siglo XVII se le añadieron un templete conmemorativo de la restauración de época de Felipe III y la capilla de San Antonio en el descendedero del Humilladero, oratorio de viajeros y desaparecida durante la crecida de 1860.
El puente mide en la actualidad 792 m y tiene 12 m de altura sobre el nivel medio del agua. Su perfil actual ligeramente giboso no era así en origen, pues es resultado de las sucesivas destrucciones y reconstrucciones, así como del hundimiento del lecho fluvial en los dos últimos milenios. Pese a todo, sigue siendo una magna obra que atestigua la ambición de la ingeniería romana. El puente soportó el paso del tráfico rodado durante casi toda su historia, pero pasó a ser exclusivamente peatonal el 10 de diciembre de 1991, día en que se inauguró el puente Lusitania.
El 13 de diciembre de 1912, el puente fue declarado Monumento nacional, por lo que hoy es Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento.
Acueducto de Los Milagros
Formaba parte de la conducción que traía el agua a Mérida desde el embalse de Proserpina situado a 5 km de la ciudad. Data de inicios del I d. C. La arquería se encuentra actualmente bastante bien conservada, sobre todo el tramo que salva el valle del río Albarregas. Se le conoce con este nombre, debido a que parece un milagro que aún siga en pie.
El Acueducto de los Milagros, una de las obras de ingeniería más admirables de la antigua Emerita Augusta, actual Mérida. Este monumento, construido entre los siglos I y II d. C., formaba parte del complejo sistema hidráulico que abastecía de agua a la capital de la provincia Lusitania, una ciudad que, desde su fundación, fue dotada de infraestructuras comparables a las de las grandes urbes del Imperio.
El acueducto conducía el agua desde el embalse de Proserpina, situado a unos cinco kilómetros al norte de la ciudad, hasta los depósitos urbanos conocidos como castella aquarum, desde donde se distribuía a las termas, fuentes y viviendas particulares. Su trazado combinaba tramos subterráneos y elevados, adaptándose al relieve del terreno con una precisión técnica admirable. La parte más monumental, que aún se conserva en pie, es la serie de arcadas de sillería y ladrillo que cruzan el valle del río Albarregas, un conjunto que impresiona tanto por su altura —de hasta 25 metros— como por la armonía de su construcción.
El nombre popular de “Los Milagros” procede de épocas posteriores, cuando la majestuosidad de las ruinas llevó a los habitantes de Mérida a atribuirles un carácter casi sobrenatural. Su estructura alterna piedra granítica local con hiladas de ladrillo rojo, un recurso constructivo característico de la arquitectura romana tardía que permitía reforzar los arcos y crear un efecto visual de gran elegancia. La estabilidad de este sistema ha permitido que el acueducto haya resistido el paso de casi dos milenios.
El Acueducto de los Milagros no era solo una infraestructura utilitaria, sino también una manifestación del poder y la sofisticación técnica de Roma. Su presencia simbolizaba la prosperidad de Emerita Augusta y la capacidad de la ingeniería romana para dominar el paisaje y ponerlo al servicio de la vida urbana. Junto con el teatro, el anfiteatro y el puente sobre el Guadiana, constituye una de las piezas maestras del conjunto arqueológico emeritense, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993.
Contemplar hoy sus arcos alineados contra el cielo extremeño es evocar la grandeza de una ciudad que fue modelo de urbanismo, técnica y civilización en el occidente del Imperio.
Acueducto de los Milagros. Foto: I, Doalex. CC BY-SA 3.0. Original file (1,559 × 1,199 pixels, file size: 597 KB).

Acueducto de Rabo de Buey-San Lázaro
Traía el agua de arroyos y manantiales subterráneos situados al norte de la ciudad, se conserva bastante bien la conducción subterránea pero de la arquería construida para salvar el valle del Albarregas solo quedan tres pilares y sus correspondientes arcos próximos al monumento del circo romano y a otro acueducto del siglo XVI, en el que se utilizó el material del acueducto romano para su construcción.
Templo de Diana
El Templo de Mérida, conocido popularmente como «Templo de Diana», es un templo consagrado al culto imperial y no a la diosa Diana. Edificio perteneciente al foro municipal de la ciudad. Es uno de los pocos de carácter religioso que se conserva en un estado satisfactorio. A pesar de su nombre, erróneamente asignado en su descubrimiento, el edificio estaba dedicado al culto imperial. Su construcción data de finales del siglo I a. C. o principios del I d. C, en la época augustea.
De planta rectangular, y rodeado de columnas, tiene el frente orientado al foro. Este frontal estaba formado por un conjunto de seis columnas rematadas en un frontispicio. A la conservación actual del edificio contribuyó el haber estado incorporado al Palacio del conde de los Corbos, de estilo renacentista y cuyos restos pueden apreciarse aún en la sala interior del templo. En su construcción se emplearon principalmente materiales graníticos.
Templo de Diana (Mérida). Foto: dadelmo. CC BY-SA 3.0 es. Original file (4,752 × 3,168 pixels, file size: 5.24 MB).
El Templo de Diana, uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Emerita Augusta, la actual Mérida. Su presencia domina la trama urbana del antiguo foro, recordando el poder y la religiosidad que impregnaban la vida pública romana. A pesar de su nombre tradicional, que lo vincula a la diosa cazadora Diana, los estudios arqueológicos coinciden en que el templo no estuvo dedicado a ella, sino probablemente al culto imperial, es decir, al emperador divinizado, figura central de la religión oficial del Imperio.
Este edificio se levantó en el siglo I d. C., durante el periodo augusteo, en el corazón administrativo y político de la colonia. Emerita Augusta había sido fundada hacia el 25 a. C. por orden del emperador Augusto como colonia para los veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina, que habían combatido en las guerras cántabras. La ciudad nació con vocación de capital de la Lusitania, una de las tres provincias en que se dividía Hispania, y como tal necesitaba dotarse de todos los símbolos de la civilización romana: foro, teatro, anfiteatro y templos monumentales.
El templo fue erigido sobre un podio elevado y rodeado por un peristilo de columnas corintias, construidas en granito local y rematadas con capiteles de una elegancia clásica. Su planta rectangular y el uso de la piedra granítica, recubierta en origen con estuco y pintura, le conferían una apariencia majestuosa, visible desde buena parte del foro. En su interior probablemente se erigía la estatua del emperador o de alguna divinidad asociada a su poder, ante la que los magistrados y ciudadanos realizaban ofrendas, rituales y ceremonias públicas.
Durante siglos, el templo se mantuvo en pie gracias a una curiosa circunstancia: en la Edad Moderna, sobre su basamento y entre sus columnas se construyó el Palacio del Conde de los Corbos, una residencia señorial que integró las antiguas estructuras romanas en su arquitectura. Esa fusión entre lo romano y lo barroco permitió que el templo se conservara de forma excepcional, convirtiéndose en un raro testimonio de continuidad urbana a lo largo de dos milenios.
Hoy, el Templo de Diana es una de las joyas del conjunto arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su imagen, enmarcada por el cielo azul extremeño, no solo evoca la grandeza del mundo romano, sino también la persistencia de la historia en las piedras que nos siguen mirando desde el pasado.
Arco de Trajano
El Arco de Tiberio, conocido popularmente como «Arco de Trajano», ya que en su momento se llegó a pensar que era un arco triunfal. Arco de entrada, posiblemente, al foro provincial. Estaba situado en el Cardo Maximus, una de las vías principales de la ciudad y comunicaba este foro con el municipal. En su época estaba recubierto por mármol.
Hecho a base de granito, y forrado en mármol en su origen, mide 13,97 m de alto, 5,70 m de ancho y 8,67 m correspondientes a la luz del arco. Se cree que tiene un carácter triunfal, aunque también pudo servir como antesala del Foro Provincial. Inmerso en la maraña constructiva moderna y enmascarado por las casas vecinas, este arco se yergue majestuoso y admirado por viajeros e historiadores de todos los tiempos. Su denominación es arbitraria, dado que la inscripción conmemorativa se perdió siglos atrás.
El conocido como Arco de Trajano de Mérida (España) es una puerta de acceso con arco monumental romano que recibe esta denominación debido a que en su momento se pensó que era un arco triunfal. El arco ha sido conocido tradicionalmente en la ciudad como «de Trajano», sin ningún fundamento que lo relacione con ese emperador.
Arco Romano de Trajano (Mérida, Badajoz). Foto: Yuntero. CC BY-SA 3.0. Original file (1,280 × 960 pixels, file size: 578 KB).
Es un arco de medio punto que tiene una altura de unos quince metros, incluyendo los dos metros de su base que ahora quedan enterrados bajo el pavimento. La luz de su arco es de casi nueve metros y de un extremo al otro de sus contrafuertes cuenta con trece metros. El material empleado para su construcción fue el granito, con el que se recortaron de manera regular grandes sillares y dovelas de 1,4 m de altura. En origen estas piedras estaban recubiertas ornamentalmente con mármol, como parece indicar la serie de orificios que se aprecian en dovelas y sillares.
El propósito de su creación, aunque ha sido objeto de diversas interpretaciones, fue el de establecer un hito significativo en la trama urbana de la ciudad romana, aspecto que viene definido a través del contenido de la forma del arco y de la grandiosidad de la escala con la que se proyectó. El hecho de que se haya perdido su revestimiento, y con él las inscripciones que pudieran documentarlo, hace muy difícil concretar el momento de su realización.
Según el trazado general de Mérida, desde el punto en que se encuentra el arco se puede seguir una alineación hasta el río Albarregas que marcaría el trazado del cardo máximo, una de las dos vías más importantes de la ciudad romana, lo cual parecen corroborar los restos de una importante cloaca localizados por el arqueólogo Manuel de Villena y Moziño en el siglo XVIII. Teniendo en cuenta esta situación, el arco de Trajano fue considerado como límite de esta vía, también como puerta monumental de entrada al supuesto primer recinto de la ciudad[6] o posible arco triunfal, propuesta esta última que se ha repetido por la mayor similitud de este arco a los arcos de triunfo que a las puertas monumentales.
En las excavaciones arqueológicas en el entorno del arco se han encontrado algunos bronces, restos de escultura ornamental e inscripciones que hacen suponer la existencia de un segundo foro en Augusta Emerita, aparte del foro municipal bien conocido y ubicado en la confluencia del cardo y el decumano. Tendría carácter de foro provincial, el de la Lusitania de la que era capital Mérida, con su templo de culto imperial y edificios monumentales. El Arco de Trajano quedaría inserto en este conjunto urbano, en el cual cumpliría la función de elemento delimitador de espacios con distinto significado, al tiempo que constituiría la entrada monumental del gran espacio cerrado que sería este segundo foro de la ciudad.
- Macías, Maximiliano (1913). Mérida monumental y artística. Barcelona: La Neotipia.
- Mélida, José Ramón (1925). Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz. Madrid: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
- Fernández y Pérez, Gregorio (1893). Historia de las antigüedades de Mérida. Mérida.
- Mateos Cruz, Pedro (ed.) (2006). El «foro provincial» de Augusta Emerita: un conjunto monumental de culto imperial. Madrid: Editorial CSIC. ISBN 9788400085254.
- Richmond, Ian Archibald (1930). The first years of Augusta Emerita. The Archeological Journal LXXXVII. The Royal Archeological Institute. pp. 99-116.
- VV. AA. (2006). «Mérida». Monumentos artísticos de Extremadura II (3ª edición). Mérida: Editora Regional de Extremadura. ISBN 84-7671-948-5.
Casa del Mitreo
Hallada fortuitamente a comienzos de la década de 1960, se encuentra situada en la falda meridional del cerro de San Albín. Su nombre se debe a la vinculación en su momento de unos restos dedicados al culto a Mitra.
La Casa del Mitreo es uno de los conjuntos domésticos más impresionantes de la antigua Emerita Augusta, actual Mérida. Fue descubierta de manera fortuita a comienzos de la década de 1960, en la ladera sur del cerro de San Albín, en una zona que en época romana formaba parte del extrarradio de la ciudad. Su nombre se debe a que, en el momento del hallazgo, se creyó que algunos restos próximos pertenecían a un santuario dedicado al dios Mitra, una divinidad oriental muy venerada por los soldados romanos. Sin embargo, hoy se sabe que el llamado Mithraeum no estaba directamente relacionado con la casa, y que el nombre se mantuvo por tradición.
Lo más llamativo de la Casa del Mitreo es su amplitud y complejidad. Se trata de una auténtica domus romana de grandes proporciones, probablemente perteneciente a una familia acomodada de la aristocracia emeritense. Sus dependencias se organizan en torno a varios patios porticados y espacios de convivencia, siguiendo el modelo clásico de las residencias urbanas de alto nivel del Imperio. La casa combina funciones residenciales, de representación y de trabajo doméstico, con estancias dedicadas a las tareas cotidianas y otras destinadas a recibir visitas o a mostrar el prestigio de sus propietarios.
Entre los hallazgos más notables destacan sus mosaicos, especialmente el famoso Mosaico Cosmológico, una obra de gran belleza y simbolismo que representa el universo según la concepción romana. En él se combinan figuras alegóricas de los elementos —la Tierra, el Agua, el Aire y el Fuego— junto con escenas que aluden al paso del tiempo y a las fuerzas que rigen la naturaleza. Este mosaico, de una calidad técnica extraordinaria, revela no solo el gusto artístico de sus habitantes, sino también su formación cultural y filosófica.
Las termas privadas, los canales de agua y los restos de pintura mural completan el retrato de una vivienda que debió de ser lujosa y confortable. La orientación y disposición de las estancias muestran un cuidado diseño para aprovechar la luz solar y mantener una temperatura adecuada en las diferentes épocas del año.
En la actualidad, la Casa del Mitreo forma parte del Conjunto Arqueológico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad. Pasear por sus restos es como adentrarse en la vida cotidiana de una familia romana de alto rango, donde se mezclan la intimidad doméstica, el culto, la ostentación y el refinamiento propios de una ciudad que fue una de las más florecientes de Hispania.
Necrópolis
Con esta denominación se conocen dos construcciones funerarias, realizadas a cielo abierto, situadas extramuros de la ciudad romana, de tipología «bustae», que no se asemeja a la de «columbarios».
En el contexto romano, los términos bustae y columbarios se refieren a dos formas distintas de construcción y organización de los espacios funerarios.
Las bustae eran un tipo de tumba en la que se realizaba directamente la cremación del cadáver sobre el mismo lugar donde luego se depositaban las cenizas. Es decir, el cuerpo se incineraba al aire libre en una pira funeraria, y los restos resultantes —cenizas, fragmentos óseos y a veces objetos personales del difunto— se enterraban justo en ese punto, que quedaba señalado con alguna estructura o estela conmemorativa. Estas tumbas solían ser más sencillas y estaban destinadas, en muchos casos, a personas de clase media o baja, aunque también podían pertenecer a familias acomodadas. Su carácter directo, casi ritual, reflejaba una concepción del más allá centrada en el acto purificador del fuego y en el contacto inmediato con la tierra.
Por su parte, los columbarios eran edificaciones funerarias más elaboradas, generalmente subterráneas o semienterradas, diseñadas para albergar múltiples urnas cinerarias. Su nombre proviene del latín columba, que significa “paloma”, porque el interior de estas construcciones estaba lleno de nichos alineados, semejantes a los huecos de un palomar. Cada nicho contenía la urna con las cenizas de un difunto, acompañada a menudo por inscripciones, relieves o pequeños objetos personales. Los columbarios eran más frecuentes en ambientes urbanos y solían ser utilizados por grupos familiares, asociaciones o corporaciones profesionales, que compartían el espacio funerario como una forma de identidad colectiva.
En Mérida, las necrópolis extramuros de la ciudad romana combinaban ambos tipos de enterramiento, pero las construcciones a cielo abierto de tipo bustae resultan especialmente interesantes porque muestran una práctica funeraria más antigua y personal, vinculada al fuego como elemento transformador y a la continuidad entre el cuerpo, la tierra y el espíritu.
Estela funeraria de Lutatia Lupata procedente de la necrópolis de Augusta Emerita y conservada en el Museo Nacional de Arte Romano. Foto: Caligatus. CC BY-SA 3.0. Original file (1,536 × 2,048 pixels, file size: 1.53 MB).
Otros monumentos y lugares de interés
- Casa del anfiteatro. Denominada así por situarse junto al anfiteatro. Convendría destacar que en realidad lo descubierto es un conjunto de dos casas: la denominada «Casa de la Torre del Agua», y por otro lado la propiamente dicha «Casa del anfiteatro».
- Yacimiento arqueológico de Morerías. Restos de un barrio romano y de un barrio árabe. Sobre él se erige el vanguardista edificio de Morerías, sede de varias consejerías de la Junta de Extremadura.
- Puente romano sobre el río Albarregas. Su edificación se realizó en época de Augusto, con el fin de salvar las aguas del río Albarregas antes de desembocar en el río Guadiana a escasamente unos cientos de metros río abajo. De aquí partía la Vía de la Plata hacia Astorga. Tiene 145 metros de longitud.
- Pórtico del Foro. Erigido en el siglo I. Fue restaurado en el siglo pasado sobre la base de algunos de los hallazgos encontrados en el lugar, muchos de los cuales se conservan en el Museo Nacional de Arte Romano. El monumento consta de un edificio porticado con un muro donde se albergan diversas hornacinas destinadas a estatuas encontradas en este lugar. Se encuentra en las proximidades del Templo de Diana, en uno de los dos foros que poseía Mérida: uno local y otro provincial situados en el Cardus Maximus.
- Termas romanas de San Lázaro. Estas termas situadas en el Parque Lineal de San Lázaro, las disfrutaban los ciudadanos de alta alcurnia que acudían a los eventos celebrados en el Circo Romano.
- Termas romanas y pozo de nieve de la C/ Reyes Huertas. Usado por los romanos como pozo de nieve y termas de agua fría, es único en el Imperio romano. También fue usado para almacenamiento de productos perecederos.
- Castellum aquae. Situado en lo alto de la calle Calvario, era el final del Acueducto de Los Milagros y el principio de la distribución del agua por toda el tejido urbano de la ciudad.
- Embalses de Proserpina y Cornalvo. En las cercanías de Mérida encontramos los que pudieran ser los embalses más antiguos de España: pantano del parque natural de Cornalvo y embalse de Proserpina, en torno al cual se ha erigido una urbanización del extrarradio emeritense y es lugar de ocio en temporada estival, que tradicionalmente se han considerado de origen romano, si bien en la actualidad algunos estudiosos defienden su origen medieval.
Carthago Nova
Carthago Nova fue fundada alrededor del año 227 a. C. por el general cartaginés Asdrúbal el Bello con el nombre de Qart Hadasth (‘Ciudad Nueva’), sobre un posible asentamiento tartésico de nombre Mastia. Situada estratégicamente en un amplio puerto natural desde el que se controlaban las cercanas minas de plata de Carthago Nova.
Fue tomada por el general romano Escipión el Africano en el año 209 a. C. en el transcurso de la segunda guerra púnica con el fin de cortar el suministro de plata al general Aníbal.
En el año 44 a. C. la ciudad recibió el título de colonia bajo la denominación de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago (C.V.I.N.C), fundada con ciudadanos de derecho romano o latino.
Augusto en 27 a. C. decidió reorganizar Hispania, de manera que la ciudad fue incluida en la nueva Provincia imperial Tarraconenesis, y entre Tiberio y Claudio, fue convertida en la capital del conventus iuridicus Carthaginensis. Durante el mandato de Augusto, la ciudad fue sometida a un ambicioso programa de urbanización que incluyó, entre otras intervenciones urbanísticas, la construcción de un impresionante Teatro romano, el augusteum (edificio de culto imperial) y un foro.
Más adelante, en tiempos del emperador Diocleciano, fue convertida en la capital de la Provincia romana Carthaginensis, desgajada de la Tarraconensis.
Cartago Nova es el nombre de la ciudad de Cartagena desde la conquista romana hasta la dominación bizantina en el siglo VI d. C., cuando cambió su nombre por el de Carthago Spartaria.
Teatro romano de Cartagena. Siglo I a. C. Foto: Nanosanchez. Domio Público. Original file (1,200 × 900 pixels, file size: 283 KB).
Origen
Cartago Nova fue fundada alrededor del año 227 a. C. con el nombre de Qart Hadasht (Ciudad Nueva) por el general cartaginés Asdrúbal el Bello, yerno y sucesor del general Amílcar Barca, padre de Aníbal. Cartago Nova es la más importante de las ciudades de la península, debido a una posición fuerte y una muralla bien construida, y está provista de puertos, lagunas y minas de plata. En Cartago Nova y en las ciudades circundantes existe el salazón en abundancia, y es el principal emporio para las mercancías que vienen del mar destinadas a los habitantes del interior, y para los productos del interior destinados a los extranjeros.
Parece sin embargo que la ciudad no fue fundada ex novo, sino que se hizo sobre un asentamiento anterior ibérico o tartésico. Hay constancia de intercambios comerciales con los fenicios desde el siglo VIII a. C. a lo largo de toda la costa. Además, tradicionalmente se ha asociado Cartagena con la ciudad de Mastia mencionada por el poeta grecolatino Avieno en la obra llamada Ora maritima (que recoge las noticias más antiguas conservadas sobre la península ibérica), y también citada en el segundo tratado romano-cartaginés en el año 348 a. C. como Mastia Tarseion (Mastia de los Tartesios).
Toda la actual costa de Cartagena y Mazarrón era extraordinariamente codiciada en la Antigüedad por sus importantes yacimientos minerales de plomo, plata, cinc y otros minerales. La explotación y comercialización de minerales de las minas de Cartagena y Mazarrón está documentada desde tiempos de los fenicios.
Tras la primera guerra púnica, los cartagineses pierden su principal dominio del Mediterráneo: la isla de Sicilia. El único general invicto de este enfrentamiento con los romanos, Amílcar Barca, marcha a la península ibérica con la intención de formar un dominio personal de los Bárcidas —de los que era cabeza— separado, en cierto grado, del control del Senado de Cartago; convirtiendo a Cartago Nova en el centro de sus operaciones militares y permitiéndole el control de las riquezas mineras del sureste de la península. Tras la muerte de Amílcar en un enfrentamiento con tribus hispánicas su hijo Aníbal ocupa su puesto, con la intención de preparar un ejército lo suficientemente poderoso para enfrentarse a los romanos. Qart Hadasht es así la principal ciudad de los cartagineses en España. De ella partió Aníbal, con los elefantes, en su célebre expedición a Italia; que le llevaría a cruzar los Alpes, al comenzar la segunda guerra púnica en el año 218 a. C.
Altar de Júpiter encontrado en el teatro romano. Museo del Teatro Romano. Foto: Nanosanchez. Dominio Público.

Conquista romana y periodo republicano
Sin duda, el primer interés de Roma en Hispania fue extraer provecho de sus legendarias riquezas minerales, entre las que se encontraban muy especialmente los yacimientos minerales de la sierra minera de Cartagena y Mazarrón, en manos de Cartago.
El general romano Escipión el Africano toma Qart Hadasht en el año 209 a. C., rebautizándola con el nombre de Cartago Nova en calidad de civitas stipendaria (comunidad tributaria), posteriormente recibirá los derechos latinos bajo Julio César y se volverá colonia de derecho romano en el año 44 a. C. El asentamiento llegaría a convertirse en una de las ciudades romanas más importantes de Hispania. La ciudad se encontraba administrativamente dentro de la provincia de Hispania Citerior.
Alto Imperio
El esplendor romano de la ciudad de Cartago Nova se basaba fundamentalmente en la explotación de las minas de plata y plomo de la sierra minera de Cartagena-La Unión. En los alrededores de Cartagena y Mazarrón se venía extrayendo mineral desde tiempos de los fenicios, y Roma continuó con la explotación de las minas extrayendo mineral en grandes cantidades, haciendo trabajar en ellas a un número de esclavos cuya cifra oscilaba alrededor de los 40 000.
En el año 44 a. C. la ciudad recibiría el título de colonia bajo la denominación de Colonia Vrbs Iulia Nova Carthago (C.V.I.N.C), formada por ciudadanos de derecho romano.
Augusto en 27 a. C. decidió reorganizar Hispania, de manera que la ciudad fue incluida en la nueva provincia imperial Hispania Tarraconensis.
De la época republicana se conservaba en la ciudad un anfiteatro romano. Sin embargo, es durante el mandato de Augusto, cuando la ciudad fue sometida a un ambicioso programa de urbanización y monumentalización, que incluyó, entre otras intervenciones urbanísticas, la construcción de un impresionante teatro romano y un foro de grandes dimensiones.
Entre los mandatos de Tiberio y Claudio, la Tarraconensis fue dividida en siete conventos jurídicos, siendo uno de estos el Conventus Iuridicus Carthaginensis cuya capital se encontraba en la ciudad.
A partir del siglo II, al igual que ocurre con otras ciudades de Hispania, se produce un lento declive económico y demográfico en la ciudad que hace que todo el sector oriental de la ciudad quede abandonado, incluyendo el foro construido en época de Augusto, quedando la ciudad reducida al sector que va desde el cerro de la Concepción a El Molinete. Una de las causas del declive de la ciudad parece que se encuentra en el agotamiento de la explotación minera.
Joven con clámide procedente del foro romano. Museo Arqueológico de Cartagena. Foto: P4K1T0. CC BY-SA 4.0. Original file (3,050 × 3,861 pixels, file size: 7.01 MB).
Bajo Imperio: creación de la provincia Cartaginense
Este declive se vio frenado cuando en el año 298, el emperador Diocleciano dividió la Tarraconense en tres provincias, y constituyó la provincia romana Carthaginensis, estableciendo la capital en la ciudad de Cartagena.
Una gran parte del sector oriental de la ciudad fue reurbanizado empleando para ello materiales procedentes de los edificios construidos durante el mandato de Augusto, como ocurrió con el mercado monumental construido sobre los restos del teatro romano aprovechando materiales de este, o las termas de la calle Honda.
La actividad comercial de la ciudad se reorienta a la fabricación del garum, salsa de pasta de pescado fermentada, de la que se han encontrado numerosos restos de explotaciones por toda la costa. Un ejemplo del cambio de actividad económica de la minería a la fabricación de garum se da en la villa romana del Paturro.
Hacia el 425, la ciudad fue asolada y saqueada por los vándalos antes de pasar estos a África.
La ciudad debió reponerse del ataque vándalo de alguna manera, pues en 461, el emperador Mayoriano reunió en la ciudad una flota de 45 barcos con la intención de invadir y recuperar para el Imperio el Reino vándalo del norte de África. La batalla de Cartagena se saldó con una gran derrota de la armada romana, que fue totalmente destruida.
Antigüedad tardía
Artículo principal: Carthago Spartaria
Tras haber sido saqueada por los vándalos hacia 439, y tras la caída del Imperio romano de Occidente en 476, la ciudad pasó a poder visigodo, aunque manteniendo una población fuertemente romanizada. En el marco de las guerras civiles visigodas, a mitad del siglo VI una facción pidió ayuda al emperador bizantino Justiniano I, quien, tras una corta campaña, conquistó una franja importante del sur de España y convirtió la ciudad en capital de la provincia de Spania con el nombre de Carthago Spartaria, y el obispado de Cartagena se convirtió en sede metropolitana.
Mapa que muestra la evolución territorial de la provincia bizantina de Spania. Mapa: Jarke. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 3,731 × 2,000 pixels, file size: 917 KB). Carthago Spartaria fue la denominación que recibió la ciudad española de Cartagena en la Antigüedad tardía, y especialmente durante la dominación bizantina de la ciudad, desde mediados del siglo VI hasta 622. Durante este periodo se convirtió, probablemente, en capital de la provincia de Spania.
Tras el saqueo de Cartagena por los vándalos hacia el año 439, la ciudad experimentó un periodo de decadencia, aunque nunca perdió por completo su vitalidad. Aun cuando el Imperio romano de Occidente se derrumbó en 476, la antigua Carthago Nova siguió siendo un enclave de notable relevancia estratégica y económica en el sureste de Hispania. La urbe, profundamente romanizada, conservó sus estructuras urbanas, sus murallas y su carácter mediterráneo, actuando como punto de conexión entre la Península Ibérica y el norte de África.
Durante el siglo VI, el reino visigodo, que había heredado gran parte del antiguo territorio romano, atravesaba un periodo de inestabilidad marcado por frecuentes guerras civiles y disputas sucesorias. En este contexto, una facción rival dentro de la nobleza visigoda solicitó la intervención del emperador bizantino Justiniano I, quien por entonces llevaba a cabo un ambicioso proyecto de restauración imperial conocido como la “Renovatio Imperii”, con el objetivo de recuperar los antiguos dominios de Roma en Occidente.
La intervención bizantina en Hispania fue rápida y eficaz. Hacia el año 552, las tropas imperiales desembarcaron en la costa sur y tomaron varias ciudades importantes, entre ellas Cartagena, que pasó a ser conocida como Carthago Spartaria. La ciudad se convirtió en la capital de la nueva provincia bizantina de Spania, una franja de territorio que abarcaba partes de la actual Andalucía oriental y la región murciana. Desde allí, el poder bizantino organizó la administración, el comercio y la defensa frente a los visigodos.
Además de su papel político, Carthago Spartaria tuvo una notable importancia eclesiástica. Su obispado fue elevado a sede metropolitana, lo que le otorgaba primacía sobre otras diócesis del entorno y consolidaba su papel como centro religioso del sureste peninsular. Este rango se mantuvo incluso después de que los bizantinos fueran finalmente expulsados por los visigodos, a finales del siglo VII, bajo el reinado de Suintila.
La presencia bizantina dejó una profunda huella en la ciudad y su entorno, visible en restos arqueológicos, elementos constructivos y objetos de lujo que reflejan la continuidad de la cultura romana bajo una nueva forma de administración imperial. Cartagena, renacida bajo el nombre de Carthago Spartaria, fue uno de los últimos focos de la civilización clásica en el extremo occidental del Mediterráneo antes de la llegada del mundo medieval.
Teatro romano de Cartagena, España. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (8,271 × 4,734 pixels, file size: 9.31 MB).
El Teatro Romano de Cartagena es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la España moderna y una de las joyas del patrimonio romano en la Península Ibérica. Fue construido entre los siglos I a. C. y I d. C., durante el reinado de Augusto, en una época en la que la ciudad —entonces llamada Carthago Nova— vivía un momento de esplendor como puerto comercial y centro político del sureste hispano. Su emplazamiento, aprovechando la ladera natural del cerro de la Concepción, permitió levantar una estructura imponente que podía albergar hasta 7 000 espectadores.
El teatro fue un espacio fundamental de la vida cívica romana, no solo como lugar de representación escénica, sino también como escenario de ceremonias públicas y manifestaciones de la ideología imperial. En su diseño se conjugan la funcionalidad y la monumentalidad. La cavea, o graderío, estaba dividida en tres sectores destinados a diferentes clases sociales; la orchestra, semicircular, servía como zona de honor; y la scaenae frons, o frente escénico, estaba adornada con columnas corintias y esculturas que exaltaban la figura del emperador y la cultura romana. La calidad de sus materiales, su trazado geométrico y su integración con el entorno urbano revelan la maestría de la arquitectura romana en Hispania.
Durante siglos, el teatro quedó oculto bajo los estratos de la historia. Tras la caída del Imperio romano, el edificio fue abandonado, sus piedras reaprovechadas y su estructura enterrada bajo nuevas construcciones. En época medieval y moderna, sobre sus restos se levantaron viviendas, calles y edificios religiosos, hasta el punto de que el teatro desapareció completamente de la memoria colectiva.
Catedral sobre el teatro. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Original file (4,569 × 6,854 pixels, file size: 9.01 MB).
En lo alto de sus ruinas, ya en el siglo XIII o XIV, se erigió una iglesia que con el tiempo se convertiría en la Catedral de Santa María la Vieja, uno de los templos más antiguos de Cartagena. Esta iglesia se asentó directamente sobre el graderío del teatro, aprovechando sus muros como cimientos y adaptando el desnivel del terreno. Su arquitectura combinaba elementos góticos y posteriores reformas barrocas, y durante siglos fue el principal centro de culto cristiano de la ciudad. Sin embargo, la catedral sufrió graves daños durante la Guerra Civil española, quedando prácticamente en ruinas.
El descubrimiento del Teatro Romano, a finales del siglo XX, fue un acontecimiento extraordinario. Las excavaciones iniciadas en 1988 sacaron a la luz, bajo los restos de la vieja catedral, un conjunto monumental de enorme belleza y valor histórico. Hoy, el teatro y la iglesia forman un espacio arqueológico único, donde se superponen dos mundos: el romano y el cristiano. El visitante puede contemplar cómo la Cartagena antigua sirvió de base física y simbólica para la ciudad medieval, testimonio de la continuidad de la vida urbana a lo largo de más de dos milenios.
El actual Museo del Teatro Romano de Cartagena, diseñado por Rafael Moneo, guía al visitante a través de un recorrido subterráneo que une el presente con el pasado, desembocando finalmente en la grandiosa escena romana. Allí, entre las columnas y los restos del templo augusteo, la historia parece recuperar su voz, recordando la grandeza de Carthago Nova y la persistencia del espíritu humano sobre las ruinas del tiempo.
Arqueología
Yacimientos
- Anfiteatro romano. De época republicana, se encuentra bajo la actual plaza de toros. Se puede ver muy parcialmente parte de las estructuras. En 2009 se está procediendo a su excavación y musealización.
- Augusteum y foro romano. Edificio romano sede de los sacerdotes dedicados al culto del emperador. Siglo I d. C.
- Canteras romanas.
- Casa de la Fortuna. Vivienda romana del siglo I a. C. Destacan sus pinturas murales y mosaicos.
- Barrio y museo del foro romano. Conjunto de edificios romanos descubiertos en 1968. Es visitable un tramo de calzada, el decumano máximo de la ciudad, parte de unas termas bajoimperiales, un edificio colegial y un santuario dedicado a la diosa Isis. Para otoño de 2020 está prevista la apertura del nuevo museo del foro romano de Cartago Nova.
- Teatro romano. Descubierto en octubre de 1988, uno de los más grandes de la Hispania romana.
- Torre Ciega. Monumento funerario romano del siglo I d. C. Llamada así por carecer de vanos.
- Villa romana del Paturro. En Portmán.
Valentia Edetanorum
Valentia Edetanorum (del latín Valentia, ‘valor’ y Edetanorum, ‘de los edetanos’) es el nombre que recibió la ciudad de Valencia en la Hispania romana. Fundada por el cónsul romano Décimo Junio Bruto Galaico en una isla fluvial cerca de la desembocadura del río Turius, Valentia Edetanorum estaba estratégicamente ubicada en el mejor vado natural del río por donde pasaba la Vía Heraclea, conocida después como Vía Augusta y pronto obtuvo el rango de colonia. Las excavaciones de la Almoina han sacado a la luz parte de su foro, la curia, el ángulo sudeste de la basílica, un macellum (mercado de alimentos) y un ninfeo. En otros lugares de la ciudad también se han encontrado casas ricamente ornadas con mosaicos y murales.
Así mismo contaba con infraestructuras como un puerto fluvial junto a las actuales Torres de Serranos, un acueducto, distintas obras de distribución de agua, posibles santuarios periurbanos y varias necrópolis que circundaban las vías. En la actual zona de la calle del Mar, se han encontrado los restos del circo.
Valentia Edetanorum, cuyo nombre puede traducirse como “Valentía de los edetanos”, fue el origen romano de la actual ciudad de Valencia. Fundada en el año 138 a. C., durante el mandato del cónsul Décimo Junio Bruto Galaico, se estableció como una colonia destinada a veteranos de guerra romanos, probablemente de las campañas lusitanas. Su nombre, que evoca el valor o la fortaleza, simbolizaba tanto la bravura de sus fundadores como la intención de Roma de consolidar su dominio en el levante hispano.
La fundación de Valentia se enmarcó en el proceso de expansión romana por la Hispania Citerior, una región estratégica por su riqueza agrícola, su proximidad al mar y su posición intermedia entre las rutas que unían el valle del Ebro con el sur peninsular. La ciudad se levantó en un meandro del río Turia, sobre un pequeño promontorio que facilitaba su defensa y garantizaba acceso al agua y a tierras fértiles. Desde su origen contó con un trazado urbano regular, siguiendo el clásico modelo romano de calles ortogonales que se cruzaban en torno al foro, centro político y religioso de la vida ciudadana.
Respecto a las murallas, las investigaciones arqueológicas han confirmado que Valentia estuvo efectivamente amurallada desde época temprana. Las fortificaciones originales, construidas con piedra y tapial, cumplían una doble función: proteger la ciudad de posibles ataques —sobre todo durante las convulsiones del siglo II a. C.— y marcar los límites del espacio urbano. Estas murallas fueron ampliadas y reforzadas en distintas etapas, reflejo de la prosperidad y las necesidades defensivas de la colonia a lo largo del tiempo.
En sus primeros siglos, Valentia disfrutó de un crecimiento moderado. Sin embargo, su historia sufrió un duro golpe durante las guerras sertorianas (82–72 a. C.), cuando la ciudad fue destruida por las tropas de Pompeyo, aliadas del Senado romano, tras haberse puesto del lado del caudillo rebelde Sertorio. Durante casi medio siglo, Valentia permaneció en ruinas, hasta que fue reconstruida bajo el mandato de Augusto, en torno al cambio de era. Fue entonces cuando la colonia revivió y experimentó un notable impulso urbano: se restauraron las murallas, se edificaron templos, termas y un foro monumental, y la ciudad recuperó su papel en el entramado administrativo y comercial de la provincia Tarraconense.
Durante el Alto Imperio, Valentia se consolidó como una pequeña pero próspera ciudad agrícola, vinculada al comercio marítimo gracias a su puerto natural en la desembocadura del Turia. Su entorno se especializó en el cultivo de cereales, viñas y olivos, y su población combinaba colonos romanos con indígenas edetanos ya romanizados. El idioma, las costumbres y la religión romana se implantaron de forma progresiva, aunque se mantuvieron algunos elementos de la cultura local.
En la Antigüedad tardía, tras la crisis del Imperio romano, Valentia siguió habitada y fortificada. Su localización costera la hacía vulnerable, pero también le garantizaba continuidad como enclave urbano. Con la llegada de los visigodos en el siglo V, la ciudad se adaptó a la nueva administración sin perder del todo su carácter romano. La presencia de restos cristianos, como basílicas y mosaicos con simbología religiosa, demuestra que fue también un centro importante en la difusión del cristianismo en el levante peninsular.
Así, la historia de Valentia Edetanorum es la de una ciudad nacida como símbolo de la expansión romana, destruida por las guerras civiles y resurgida como un foco de vida urbana que supo mantenerse a través de los siglos. Su trazado, sus murallas y sus restos arqueológicos aún visibles bajo la actual Valencia son testigos silenciosos de esa continuidad que une la Valentia romana con la ciudad moderna que heredó su nombre y su espíritu.
Hispalis (Colonia Iulia Romula Hispalis, actual Sevilla) en el 45 a. C.
Colonia Iulia Romula Hispalis nació en el marco de las guerras civiles de la República tardía. En el 45 a. C., tras el desenlace de la campaña de Munda y la victoria de César sobre los pompeyanos, el valle del Baetis se reordenó política y administrativamente. Hispalis, asentamiento antiguo en la ribera del Guadalquivir y frente a la veterana Italica, fue “refundada” como colonia con derecho romano para asentar veteranos leales y asegurar el control del estuario, los tráficos fluviales y el hinterland agrícola. El propio nombre, Iulia por la gens de César y Romula por su aspiración de “pequeña Roma”, declara el programa ideológico: romanizar, estabilizar y explotar un territorio clave.
La ubicación era privilegiada. El amplio meandro del río ofrecía fondeaderos, astilleros y un puerto interior comunicado con el Atlántico; hacia el interior, la llanura aluvial abría rutas hacia Corduba y Astigi y conectaba con la gran arteria de la Bética. La colonización cesariana supuso el trazado ortogonal de la ciudad, con cardo y decumanus, foro monumental y un tejido de domus, tabernae y edificios públicos que articularon una vida urbana plenamente romana. La muralla, heredera de defensas previas y reforzada en época tardorrepublicana y augustea, no solo marcaba el perímetro cívico, también era una declaración de rango: Hispalis era ya una ciudad con estatuto y con poder para protegerlo. Bajo la Sevilla actual, el recorrido de esas calles y tramos de paramentos defensivos aparece en excavaciones puntuales, como las del subsuelo de la Encarnación.
Durante el Alto Imperio, Hispalis prosperó como puerto y centro de servicios de una provincia rica y densamente romanizada. El aceite bético —transportado en miles de ánforas Dressel 20— y los productos de la marisma y la campiña circularon por su muelle, y la ciudad actuó de intermediaria comercial, fiscal y judicial dentro del conventus de la Bética. La acuñación local de moneda cívica en época augústea y tiberiana indica autonomía municipal y una economía viva; esas piezas difunden iconografías imperiales a la vez que el nombre orgulloso de la colonia.
La trama urbana fue ganando monumentos. Un gran templo de época altoimperial dejó huella en las célebres columnas de la antigua calle Mármoles, reempleadas más tarde en la Alameda de Hércules, vestigio poderoso del paisaje clásico que tuvo el foro. En diferentes puntos han aparecido termas de barrio, talleres de salazones, pavimentos musivos y conducciones de agua que hablan de confort doméstico, industria y buen gobierno municipal. El Antiquarium bajo el Metropol Parasol conserva una secuencia magnífica de viviendas, calzadas y estructuras hidráulicas: el subsuelo sevillano cuenta, a su manera, la biografía de Hispalis.
En la Antigüedad tardía la ciudad siguió siendo un puerto activo y amurallado. La cristianización reorientó la topografía sagrada, los edificios cívicos se transformaron y, sin dejar de mirar al río, Hispalis se convirtió en sede episcopal relevante del sur peninsular. Esa continuidad explica por qué la Sevilla medieval y moderna heredó la vocación comercial y administrativa de su antepasada romana: la colonia cesariana no fue un episodio fugaz, sino el cimiento profundo sobre el que se levantó la gran ciudad del Guadalquivir.
El Antiquarium es un museo arqueológico ubicado en el subsuelo de Metropol Parasol de la plaza de la Encarnación de la ciudad de Sevilla. Vista parcial de las instalaciones del museo. Foto: Takashi kurita Álvaro C.E. I. CC BY-SA 3.0. Original file (3,264 × 2,448 pixels, file size: 3.56 MB).
Los orígenes del núcleo original de la ciudad se encontraban en una especie de península situada en la margen izquierda del Guadalquivir El nombre original del asentamiento pudo haber sido Hisbaal, alusivo a Baal, uno de los dioses más importante del panteón de la civilización fenicia. Actualmente existe controversia entre los historiadores sobre si el lugar fue fundado por los fenicios o por los tartesios. Para los defensores de la tesis fenicia, Tartessos no fue un pueblo sino el mero nombre dado por las fuentes griegas a la región del sudoeste peninsular.
Las tropas romanas entraron en el 206 a. C., durante la segunda guerra púnica, bajo las órdenes del general Escipión el Africano y derrotaron a los cartagineses que habitaban y defendían la región. Escipión decidió fundar Itálica, lugar de origen del emperador romano Trajano, y quizá también de Adriano y Teodosio I el Grande, en la cercana Itálica (actual municipio de Santiponce).
Según el arzobispo visigodo san Isidoro de Sevilla, en el lugar que sería la actual ciudad de Sevilla, Julio César fundó la Colonia Iulia Romula Hispalis, latinizando el nombre del poblado indígena original de la ciudad (Ispal) en Hispalis, añadiéndole Julia por su propio nombre y Rómula por el de Roma, fórmula habitual en la toponimia de las colonias romanas. Según el historiador Antonio Caballos Rufino la colonia romana fue establecida por el procónsul Gayo Asinio Polión.
A mediados del siglo I a. C., Híspalis tenía muralla y foro, con actividad mercantil portuaria, consolidándose su expansión urbanística y la definición funcional de sus sectores hacia mediados del siglo I d. C. Con la reorganización imperial, la joven urbe sería capital de uno de los cuatro conventus iuridici de la Baetica, provincia senatorial cuya capital era Corduba. En la zona en torno a la actual calle Mármoles se localizaba el foro de la época imperial romana, destacando especialmente en la ciudad altoimperial los sectores urbanos destinados a las actividades portuarias y comerciales.
El cristianismo llegó pronto a la ciudad y en el siglo III fueron martirizadas las hermanas santas Justa y Rufina (unas de las actuales patronas la ciudad), según la leyenda, por no querer adorar a Astarté.
Cesaraugusta
Caesaraugusta o Caesar Augusta fue el nombre de la ciudad romana de Zaragoza, fundada como colonia inmune de Roma en el año 14 a. C., posiblemente el 23 de diciembre, sobre la ciudad ibérica intensamente romanizada de Salduie. Su fundación tuvo lugar en el marco de la reorganización de las provincias de Hispania por César Augusto tras su victoria en las guerras astur-cántabras.
La nueva ciudad recibió el nombre de «Colonia Caesar Augusta». Gozó del privilegio de ostentar el nombre completo de su fundador, quien encomendó su deductio, como otras muchas tareas del Imperio, a su general y allegado íntimo Marco Vipsanio Agripa.
En la fundación de la ciudad, participaron soldados veteranos de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina, licenciados tras la dura campaña contra astures y cántabros, con la doble intención de garantizar la defensa del territorio a la vez que fijar en él la presencia de Roma. Zaragoza contaba con el estatus de colonia inmune, que le otorgaba determinados privilegios como el derecho a acuñar moneda o la exención del pago de impuestos. Los nuevos ciudadanos fueron adscritos a la tribu aniense.
En el proceso de reorganización de territorios hispanos, se crean tres provincias, Tarraconense, Bética y Lusitania, divididas en conventos jurídicos, unos distritos menores con funciones judiciales y administrativas; de ellos, el regido por Caesaraugusta, el Convento Jurídico Caesaraugustano, era uno de los más extensos de los siete en los que se dividía la provincia Tarraconense. Caesaraugusta asumió desde un primer momento el papel de cabecera regional, sustituyendo a la colonia Victrix Ivlia Celsa (en la actual Velilla de Ebro).
El periodo de mayor apogeo de la ciudad en los siglos I y II trajo consigo muchas de las grandes obras públicas, de las que aún hoy podemos ver algunas: el foro, el puerto fluvial, que convirtió a Caesaraugusta en el principal redistribuidor de mercancías en el valle del Ebro, las termas públicas, el teatro o el primer puente de la ciudad, situado en el emplazamiento del actual puente de Piedra y que probablemente era una obra de sillería o mixta de piedra y madera.
El agua también ha representado un importante papel en la Zaragoza romana, tanto por su situación a orillas del río Ebro y junto a la desembocadura del Huerva y el Gállego, como por sus complejos sistemas de abastecimiento y regadío. Junto a las ya mencionadas termas, se han documentado multitud de cisternas, fuentes, cloacas de desagüe y diversos tramos de tuberías de plomo y saneamiento.
Muralla romana de Zaragoza. Tramo noroeste de la muralla romana de Caesaraugusta vista desde la Avenida César Augusto. Foto: I, Escarlati. CC BY-SA 3.0. Original file (1,734 × 1,650 pixels, file size: 2.91 MB).
Construida bajo el mandato de Tiberio en el siglo I y reformada hasta el siglo III, la muralla romana de Zaragoza llegó a tener una longitud de unos 3000 metros y unos 120 torreones defensivos. Se han conservado dos tramos: el más largo, de unos 80 metros de longitud, en el extremo noroeste de lo que era la ciudad romana de Caesaraugusta, al lado del Torreón de La Zuda, y otro en el lado nordeste, que actualmente forma parte del Convento del Santo Sepulcro.
Su trazado, estudiado por Francisco Íñiguez Almech, debió de ser regular, con una altura de unos diez metros y cuatro de anchura. A intervalos de entre catorce y dieciséis metros se situaban torres ultrasemicirculares, con un diámetro comprendido entre 8 y 13 metros. La muralla de la fundación romana encerró y condicionó el trazado urbano durante muchos siglos, pues fueron reaprovechadas por visigodos y musulmanes.
La edición de 2008 de la Guía Histórico Artística de Zaragoza dirigida por Guillermo Fatás, señala (pág. 678) que recientes investigaciones indican que la muralla conservada fue construida en la segunda mitad del siglo III d. C. y ejecutada con una técnica constructiva uniforme: un cuerpo interior de hormigón romano revestido con sillares al exterior de 7 m de espesor excepto el tramo oriental, que estaría construido en aparejo de sillares y contaría con 6 m de grosor.
Durante los siglos I y II d. C., la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Se desarrolló una activa vida comercial y artesanal, y su puerto sobre el Ebro fue uno de los más dinámicos del interior peninsular. En la Antigüedad tardía, pese a la crisis general del Imperio, Cesaraugusta mantuvo su importancia como núcleo episcopal y bastión urbano, adaptándose a los cambios políticos que siguieron a la caída del poder romano.
Hoy, los restos arqueológicos dispersos por el casco histórico de Zaragoza —el teatro, las termas, el foro, el puerto fluvial y los tramos de muralla— permiten reconstruir la imagen de una ciudad próspera y bien organizada, testimonio de la romanización profunda del valle del Ebro y del legado perdurable de Roma en la historia urbana de España.
Astigi
Astigi fue una ciudad romana situada en el actual término municipal de Écija (Sevilla), en la comunidad autónoma de Andalucía, España.
La ciudad romana fue fundada por Augusto en el año 14 a. C., en un hábitat indígena de la Turdetania junto al río Genil (antiguo Singilis), ostentando el rango de colonia como Colonia Augusta Firma Astigi. Sus ciudadanos quedaron adscritos a la gens Papiria.
Plinio en su Historia natural describe que en la Bética había cuatro circunscripciones o conventos jurídicos: Gaditanus, Cordubensis, Astigitanus e Hispalensis con 175 núcleos (oppida), de los cuales, nueve son colonias. Astigi fue la capital del conventus Astigitanus.
Además de su importante papel como nudo de comunicaciones sobre la Vía Augusta, donde aparece en el Itinerario de Antonino y en los vasos de Vicarello, su principal riqueza fue la producción y distribución de aceite de oliva. Se conoce su existencia a través de las numerosas ánforas de aceite donde el nombre de Astigi como ciudad de control del comercio oleícola, se ha podido recuperar en diferentes partes de Europa (Roma (Monte Testaccio), en la zona oriental de las Galias, en el Rin, o Britannia), e incluso África (Volubilis).
Sobre todo con este comercio, la ciudad se fue monumentalizando sobre un trazado reticular urbanísticamente romano, con vías de comunicaciones, edificios públicos administrativos y templos, basílica, anfiteatro, estanque, domus de calidad, con mosaicos que están continuamente saliendo a la luz, sobre todo del siglo II que fue cuando alcanzaría su mayor esplendor. Su declive comenzaría a partir de la segunda mitad del siglo III.
El cristianismo llegó en el periodo romano, constituyéndose en esta ciudad una diócesis. Consta que hay obispos al menos desde el año 300, varios de los cuales participaron en los Concilios de Toledo. De ellos destaca San Fulgencio. También se debe citar a Santa Florentina, hermana de San Fulgencio, que entró en el monasterio de Santa María del Valle, llegando pronto a ser su superiora. Fundó otros monasterios en la comarca.
Elche
La ciudad de Illici, origen de la actual Elche, fue una de las fundaciones romanas más significativas del sureste peninsular. Su creación se sitúa en el contexto de la romanización del territorio levantino, tras la conquista de Hispania por Roma en los siglos II y I a. C. Antes de la llegada romana, la zona había estado ocupada por un importante núcleo íbero conocido como Ilici o La Alcudia, célebre por el hallazgo de la Dama de Elche, una de las piezas escultóricas más emblemáticas del arte ibérico.
Tras la pacificación de la región, Roma reorganizó el territorio y estableció una colonia latina en el antiguo asentamiento, que pasó a llamarse Colonia Iulia Ilici Augusta, probablemente durante el reinado de Augusto, en torno al cambio de era. El título “Iulia Augusta” reflejaba la protección imperial y la integración plena del enclave en el sistema administrativo romano. Los colonos, en su mayoría veteranos del ejército, trajeron consigo el derecho romano, el idioma latino y un modelo urbano que transformó la antigua aldea íbera en una auténtica ciudad romana.
El emplazamiento, en una elevación cercana a la llanura litoral y no lejos del mar, facilitaba el control de las tierras agrícolas circundantes y el acceso a las rutas comerciales del sureste hispano. Illici contó con todos los elementos característicos de una ciudad romana: foro, templos, termas, calles empedradas y un eficaz sistema de abastecimiento de agua. La trama urbana se organizó en torno al cardo y el decumanus, las dos vías principales que estructuraban el espacio público.
Durante el Alto Imperio, la colonia vivió una etapa de prosperidad basada en la agricultura y el comercio, especialmente en la producción de aceite, vino y cereales. Las excavaciones en el yacimiento de La Alcudia han revelado restos de viviendas, mosaicos y edificios públicos que testimonian la riqueza y el refinamiento de la vida urbana. El puerto más cercano, probablemente en Santa Pola (la antigua Portus Ilicitanus), garantizaba las conexiones marítimas con el Mediterráneo y favorecía el intercambio económico.
Con el paso del tiempo, Illici se convirtió en un centro cristiano relevante durante la Antigüedad tardía, como lo demuestra la presencia de basílicas y necrópolis paleocristianas. Sin embargo, a partir del siglo V la ciudad comenzó a decaer, coincidiendo con la crisis general del mundo romano. Tras las invasiones visigodas, la población se desplazó progresivamente hacia un nuevo asentamiento en la actual ubicación de Elche, donde la continuidad urbana se mantuvo bajo el dominio musulmán siglos después.
El legado de Illici permanece vivo en el paisaje y en los restos arqueológicos de La Alcudia, que aún muestran las huellas de una ciudad romana próspera, heredera del mundo íbero y precursora de la Elche moderna.
Tucci
La antigua ciudad de Tucci, origen de la actual Martos en la provincia de Jaén, fue uno de los núcleos urbanos más destacados de la Bética romana. Su historia se remonta a tiempos prerromanos, cuando el lugar ya era un importante asentamiento íbero del pueblo túrdulo. Su posición elevada sobre un cerro y su dominio visual del valle del Guadalquivir le otorgaban un valor estratégico excepcional, tanto para la defensa como para el control de las rutas comerciales del interior de Andalucía.
Con la llegada de los romanos en el siglo II a. C., Tucci fue incorporada al territorio de Roma y experimentó un proceso de profunda romanización. Tras la pacificación de Hispania, la ciudad recibió el título de Colonia Augusta Gemella Tuccitana, probablemente durante el reinado del emperador Augusto, lo que indica su conversión en colonia romana con plenos derechos para sus habitantes. El epíteto “Gemella” hace pensar que fue fundada para asentar a veteranos de dos legiones, y su nuevo estatuto la convirtió en uno de los centros urbanos más importantes del alto valle del Guadalquivir.
Tucci adoptó el modelo urbano típico de las colonias romanas: un trazado ortogonal con foro, templos, termas, viviendas de piedra y calles pavimentadas. La ciudad prosperó gracias a la riqueza agrícola de su entorno, especialmente por la producción de aceite de oliva, que en época romana era uno de los principales productos de exportación de la Bética. Las ánforas que transportaban este aceite se distribuían por todo el Mediterráneo, y es muy probable que Tucci contribuyera activamente a este comercio, del que Córdoba y Sevilla eran los grandes centros redistribuidores.
La vida pública en Tucci giraba en torno al foro, donde se concentraban los edificios administrativos y religiosos. La presencia de inscripciones latinas, esculturas y restos arquitectónicos de calidad atestiguan un elevado nivel cultural y una activa vida cívica. Como otras ciudades de la provincia Bética, Tucci alcanzó su máximo esplendor entre los siglos I y II d. C., beneficiándose de la estabilidad política del Imperio y de la prosperidad económica de la región.
En la Antigüedad tardía, la ciudad mantuvo su importancia como sede episcopal y núcleo de población fortificado. Con la llegada de los visigodos, Tucci siguió siendo un centro urbano relevante en el sur de Hispania, aunque sufrió un progresivo declive. La continuidad de su ocupación durante la época islámica y medieval demuestra la fuerza de su emplazamiento y su condición de punto clave en las comunicaciones entre el interior y la costa.
Hoy, los restos arqueológicos dispersos en Martos —muros, estructuras urbanas, inscripciones y piezas conservadas en el Museo de Jaén— permiten evocar la memoria de Tucci, una ciudad romana que unió tradición íbera y cultura latina, y que formó parte del espléndido mosaico urbano de la Bética, una de las regiones más romanizadas y prósperas del Imperio.
Acci
La antigua Acci, situada en el emplazamiento de la actual Guadix (Granada), fue una de las ciudades más relevantes del sureste de la Hispania romana, tanto por su antigüedad como por su situación estratégica. Antes de la llegada de los romanos, el lugar ya estaba ocupado por un importante asentamiento íbero, integrado dentro del territorio bastetano. Su posición, al pie de Sierra Nevada y en una fértil llanura regada por el río Guadix, le confería un valor económico y militar de primer orden.
La fundación romana de Colonia Iulia Gemella Acci se remonta al final del siglo I a. C., probablemente en tiempos de Augusto, dentro del amplio programa de romanización y colonización que siguió a las guerras civiles. El título oficial de la ciudad —que incluye los términos Iulia y Gemella— sugiere una relación directa con el emperador y con el asentamiento de veteranos de dos legiones (gemellae), recompensados con tierras tras las campañas de Hispania. Este estatuto colonial otorgaba a Acci los privilegios plenos del derecho romano y la convertía en un foco de difusión de la cultura y las instituciones imperiales.
El trazado urbano de Acci seguía el modelo clásico de las colonias romanas, con calles rectas dispuestas en cuadrícula, un foro central rodeado de edificios administrativos y religiosos, y un conjunto de infraestructuras públicas que incluían termas, templos, murallas y acueductos. Los restos hallados en Guadix y sus alrededores muestran la existencia de una ciudad bien organizada y monumental, adaptada al relieve de la zona y comunicada con otras urbes de la Bética y la Tarraconense mediante una red de calzadas.
La economía de Acci se basaba en la agricultura, especialmente el cultivo de cereales, vid y olivo, así como en la ganadería y la explotación de los recursos naturales de la comarca. Su situación en el cruce de rutas entre el interior y el litoral mediterráneo la convirtió en un activo centro comercial. Además, las inscripciones latinas y los restos escultóricos hallados indican un notable nivel de prosperidad y una vida cívica desarrollada, con templos dedicados al culto imperial y a las divinidades tradicionales.
Durante la Antigüedad tardía, Acci siguió siendo una ciudad importante, convertida en sede episcopal y rodeada de una activa comunidad cristiana. Con la llegada de los visigodos, el núcleo urbano se mantuvo habitado y fortificado, aunque con un descenso progresivo de su actividad. La continuidad de su población en época islámica —cuando Guadix se transformó en un centro defensivo y agrícola— demuestra la fortaleza de un asentamiento que había echado raíces profundas desde tiempos romanos.
Hoy, los restos arqueológicos de Acci, visibles en varios puntos del casco histórico de Guadix y en el yacimiento del Cerro de la Magdalena, conservan la memoria de una ciudad que fue testigo de la transición del mundo íbero al romano y del esplendor del Imperio a las transformaciones del cristianismo y la Edad Media. Acci representa, en definitiva, uno de los ejemplos más claros de la continuidad urbana en el sureste peninsular desde la Antigüedad hasta nuestros días.
Obras militares
Las obras militares fueron el primer tipo de infraestructuras que construyeron los romanos en Hispania, debido a su enfrentamiento en la península con los cartagineses durante la segunda guerra púnica.
Campamentos
El campamento romano era el centro principal de la estrategia militar pasiva o activa. Podían ser temporales, establecidos con algún propósito militar inmediato, o concebidos para acantonar a las tropas durante el invierno; en este caso se construían con argamasa y madera. También podían ser permanentes, con el objeto de someter o controlar una zona a largo plazo, para lo cual se solía utilizar la piedra para construir sus fortificaciones. Muchos campamentos se convirtieron en la práctica en centros estables de población, llegando a convertirse en verdaderas ciudades, como es el caso de León.
Murallas
Una vez establecida una colonia o un campamento estable, la necesidad de defender estos núcleos conllevaba la construcción de potentes murallas. Los romanos heredaron y aun mejoraron la tradición poliorcética de los griegos, y durante los siglos II y I a. C. erigieron importantes murallas, habitualmente con la técnica del doble paramento de sillares con un relleno interior de mortero, piedras y hormigón romano. El espesor del paño podía oscilar entre los cuatro hasta incluso los diez metros. Tras el periodo de la pax romana, en que estas defensas eran prescindibles, las invasiones de los pueblos germánicos reactivaron la construcción de murallas.
Son destacables en la actualidad los restos de murallas romanas existentes en Zaragoza, Lugo, León, Tarragona, Astorga, Córdoba, Segóbriga o Barcelona.
Murallas romanas de Lucus Augusti (Lugo), edificadas en el siglo IV y utilizadas hasta las guerras carlistas. Foto: Álvaro Pérez Vilariño. CC BY-SA 2.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 1.99 MB).
Obras civiles
La civilización romana es conocida como la gran constructora de infraestructuras. Fue la primera civilización que dedicó un esfuerzo serio y decidido por este tipo de obras civiles como base para el asentamiento de sus poblaciones y la conservación de su dominio militar y económico sobre el extenso territorio de su imperio. Las construcciones más destacadas por su importancia son las calzadas, puentes y acueductos.
Las grandes infraestructuras
Ya fuese dentro o fuera del entorno urbano, estas infraestructuras se convirtieron en vitales para el normal funcionamiento de la ciudad y de su economía, permitiendo el abastecimiento de la misma de aquello que le resultaba más esencial, ya fuera el agua por vía de los acueductos o los suministros de alimentos y bienes a través de la eficiente red de calzadas. Además, cualquier ciudad de mediana importancia contaba con un sistema de alcantarillado para permitir el drenaje tanto de las aguas residuales como de la lluvia para impedir que esta se estancara en las calles.
Acueducto de Segovia, una de las mayores obras civiles romanas en Hispania. Foto: Manuel González Olaechea y Franco. CC BY-SA 3.0. Original file (1,746 × 1,324 pixels, file size: 1.72 MB).

Calzadas y vías
Las calzadas romanas (en latín: viae Romanae; singular: via Romana) eran el modelo de camino usado por el Estado romano, y se construyeron desde aproximadamente el año 300 a. C. hasta la expansión y consolidación de la República romana y el Imperio romano.
Proporcionaban medios eficaces para el transporte terrestre de ejércitos, funcionarios, civiles, comunicaciones oficiales y mercancías. Las calzadas eran de varios tipos, desde pequeñas vías locales hasta amplias carreteras de larga distancia. Solían estar conformadas por varias capas de materiales de distinto tamaño —solo presentaban enlosado las vías urbanas—, y contaban con sistemas de drenaje. Discurrían a lo largo de trazados topográficamente precisos, y atravesaban colinas o cruzaban ríos y barrancos sobre puentes.
Calzadas romanas en la época de Adriano, alrededor del año 125. Autor: Furfur y Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 2,380 × 1,884 pixels, file size: 5 MB).
Dentro de las infraestructuras de uso civil que los romanos construyeron con intensidad durante su dominio en Hispania, destacan por su importancia las calzadas romanas, que vertebraron el territorio peninsular uniendo desde Cádiz hasta los Pirineos y desde Asturias hasta Murcia, cubriendo los litorales mediterráneo y atlántico a través de las conocidas «vías». Por ellas circulaba un comercio en auge, alentado por la estabilidad política del territorio a lo largo de varios siglos.
De entre estas vías, las más importantes eran:
- Vía Lata, hoy conocida como Vía de la Plata
- Vía Augusta, la calzada romana más larga del Imperio romano en España, con 1500 km y varios tramos.
- Vía Exterior
Para señalizar las distancias en estas vías se colocaban los llamados miliarios, que en forma de columna como el de la imagen o de grandes piedras, marcaban la distancia desde el punto de origen de la vía en miles de pasos (millas).
Actualmente la mayor parte del recorrido de estas vías se corresponde con el trazado de las actuales carreteras nacionales o autopistas de los actuales estados de España y Portugal, lo que confirma el acierto romano en la elección óptima del trazado de las mismas.
También existían importantes vías fluviales al ser navegables los ríos hasta Sevilla, Córdoba o Zaragoza, ya que en la Antigüedad el calado y carga de los barcos eran mucho menores que en la actualidad.
Principales vías romanas de Hispania. Mapa: Redtony. CC BY-SA 3.0. 2,560 × 2,024 pixels.

Las calzadas romanas fueron una de las obras más trascendentes del proceso de romanización y un factor decisivo en la transformación del territorio hispano. Roma comprendió desde muy temprano que dominar un país significaba también comunicarlo. Así, las vías no solo sirvieron para el desplazamiento de legiones y el control militar, sino que se convirtieron en los ejes vertebradores del comercio, la administración y la cultura.
Estas carreteras, trazadas con una precisión asombrosa, unían las principales ciudades, puertos y enclaves mineros con la red imperial que se extendía por todo el Mediterráneo. Desde el punto de vista técnico, estaban formadas por varias capas de piedra y grava que garantizaban firmeza y drenaje, con bordillos laterales y miliarios que indicaban las distancias y rendían homenaje al emperador. Su diseño, recto y resistente, permitía una circulación rápida y segura, y muchas de sus rutas siguen marcando el trazado de las carreteras modernas.
En la Península Ibérica, la red viaria alcanzó un notable desarrollo. La Vía Augusta, la más extensa, recorría la costa mediterránea desde los Pirineos hasta Cádiz, conectando Tarraco, Valentia, Carthago Nova, Corduba e Hispalis. Otras rutas importantes, como la Vía de la Plata, unían Emerita Augusta con Asturica, vertebrando el eje occidental y favoreciendo el intercambio entre el norte y el sur. Estas calzadas, junto con los caminos secundarios que partían de ellas, articularon el territorio y propiciaron la integración económica de Hispania en el Imperio.
Más allá de su función práctica, las calzadas romanas tuvieron un profundo impacto cultural y simbólico. Fueron el medio por el que circularon las ideas, las lenguas, los modelos jurídicos y las formas de vida romanas. Allí donde llegaba una calzada, llegaba también el mundo romano: el comercio, la religión, la ley y la lengua latina. Gracias a ellas, Hispania pasó de ser un mosaico de pueblos dispersos a convertirse en un espacio unificado, comunicado y plenamente integrado en la civilización mediterránea.
Vía Apia Antigua, una de las principales calzadas de la antigua Roma, una de las antiguas carreteras principales romanas. Ubicación: Roma, Lacio (Latium), Italia. Foto: Swedish National Heritage Board from Sweden. No restrictions.

Puentes
Los puentes romanos, complemento indispensable de las calzadas, permitían a éstas salvar los obstáculos que suponían los ríos, que en el caso de la península ibérica pueden llegar a ser muy anchos. Ante este desafío que la geografía presentaba a Roma, ésta respondió con las que tal vez sean las más duraderas y fiables de sus construcciones. Aunque también se construyeron una gran cantidad de puentes de madera sobre los cauces menores, hoy conocemos por «puente romano» a las construcciones de piedra.
El típico puente romano está formado por una plataforma sostenida por arcos de medio punto, de semicírculos o de segmentos de círculos. Se dan también casos de puentes sobre círculos completos. Estos arcos o segmentos de arcos reciben el nombre de ojos. Los pilares sobre el agua incluyen unas construcciones en forma de cuña llamados tajamares para reconducir la corriente de agua.
Sobre estos arcos se sitúa la plataforma sobre la que finalmente se podrá circular. Esta plataforma forma dos rampas cuyas rasantes se encuentran en el centro, aunque en los puentes más largos el drenaje es hacia ambos lados del puente.
Este exitoso modelo de construcción se extendió hasta entrada la Edad Media, y hoy es difícil saber en algunos casos si algunos puentes son realmente romanos o construcciones posteriores que siguieron el mismo patrón.
El Puente de Alcántara, España, una obra maestra de la construcción de puentes antiguos. Foto: Dantla from de wikipedia. GFDL. 1,600 × 1,200 pixels.
El puente de Alcántara es un puente romano en arco construido entre los años 103 y 104 sobre el río Tajo en las inmediaciones de la actual localidad cacereña de Alcántara en Extremadura, España, cerca de la frontera con Portugal. Es un puente que conjuga técnica depurada con estética y funcionalidad, uno de los más claros exponentes de lo que fue la ingeniería civil romana impregnada de carácter propagandístico. Se ubica en la ruta entre Augusta Emerita, actual Mérida, y Bracara Augusta, actual Braga en el norte de Portugal, en una región alejada de grandes núcleos de población pero bien considerada en la Edad Antigua por sus yacimientos metalíferos.
El puente mide 58,2 m de altura, tiene una longitud de 194 m y consta de seis arcos, de desigual altura, sostenidos por cinco pilares que arrancan a distintos niveles. Sus altos pilares provistos de contrafuertes que realzan su verticalidad y sus arcos propician la buscada monumentalidad y se consideraron arquetipo de otras obras, como el cercano pero más modesto puente de Segura. En su arco central se alude al emperador en cuyo período se levantó, Trajano, y a los municipios de la zona que contribuyeron al proyecto. Dañado y reconstruido en varias ocasiones desde la Edad Media hasta el siglo XIX, el puente ha sido descrito por cronistas, viajeros y estudiosos que lo han podido admirar a lo largo de la historia y que han dejado testimonios de elogio desde el medievo hasta nuestros días.
El puente fue profundamente remozado con el añadido del arco central, así como de las placas que se ubican en él, a finales del siglo XV, sobre 1480, por Juan de Zúñiga y Pimentel con la intención de ensalzar la romanidad de España y unirla con el reinado de lo Reyes Católicos y su relación con el emperador Trajano de origen hispano. Tras las diferentes vicisitudes, algunos de sus arcos fueron destruidos en 1860 y fue remozado a fondo durante el reinado de Isabel II, dándole su aspecto actual. De la misma forma, el templete que está al lado de la entrada al puente en la orilla izquierda, aunque buena parte de los sillares son de origen romano, parece ser factura muy posterior, y la inscripción que ostenta en la lápida que figura en el frontón del mismo no corresponde a los hechos reales de la construcción e historia de la infraestructura.
Acueductos
Los acueductos romanos fueron una de las mayores proezas de la ingeniería del mundo antiguo y un símbolo del nivel técnico alcanzado por Roma. Su función principal era abastecer de agua a las ciudades, transportándola desde fuentes naturales —manantiales, ríos o embalses— hasta los núcleos urbanos, donde se distribuía a termas, fuentes públicas, casas y talleres. En la Península Ibérica, estas obras tuvieron una importancia capital en el proceso de romanización, ya que aseguraban no solo el suministro de agua, sino también el desarrollo de una vida urbana próspera y organizada al estilo romano.
El principio de funcionamiento era sencillo, aunque su ejecución exigía un conocimiento preciso de la topografía y la hidráulica. El agua se conducía por canales cubiertos o tuberías, siguiendo un leve desnivel constante que permitía su avance por gravedad a lo largo de kilómetros. Cuando el terreno presentaba depresiones o valles, los ingenieros construían puentes de arcos superpuestos —las estructuras más icónicas de los acueductos— para mantener la pendiente sin interrumpir el flujo. Estas arquerías, además de ser funcionales, se convirtieron en auténticos monumentos que simbolizaban la presencia y el poder de Roma.
En Hispania, los acueductos se adaptaron a la variedad del paisaje, desde las sierras del interior hasta las llanuras costeras. El más célebre es el acueducto de Segovia, uno de los mejor conservados del mundo romano, construido probablemente en tiempos de Trajano o Adriano. Su imponente estructura de sillares de granito, ensamblados sin mortero y sostenidos por dos niveles de arcos, llevaba el agua desde la sierra de Guadarrama hasta el corazón de la ciudad. Otros ejemplos notables son el acueducto de los Milagros en Mérida, el de Tarraco (Tarragona) conocido como el “Puente del Diablo”, o el de Tiermes en Soria, que combina tramos tallados en roca con conducciones subterráneas.
Más allá de su función práctica, los acueductos tenían un profundo valor simbólico. Representaban el triunfo de la razón y la técnica romanas sobre la naturaleza, la capacidad del Imperio para dominar el entorno y proporcionar bienestar a sus ciudadanos. Su presencia garantizaba la higiene pública, la vitalidad económica y la vida social en torno a las termas y las fuentes, pilares de la civilización urbana.
La durabilidad de estas construcciones es prueba de su perfección técnica. Muchos acueductos siguieron en uso durante siglos y sirvieron de modelo a obras posteriores medievales y renacentistas. En la Península Ibérica, los restos conservados aún se integran en el paisaje como testigos de la ingeniería romana y del espíritu civilizador que transformó Hispania en una de las regiones más romanizadas del Imperio.
Arquería del Acueducto de Segovia. Foto: Nicolás Pérez. CC BY-SA 3.0.
Un núcleo urbano importante precisaba ante todo un aporte de agua constante que permitiera el abastecimiento de miles de personas concentradas en un mismo lugar que podía encontrarse en ocasiones a varios kilómetros de distancia de las fuentes naturales de agua. Para conseguir este flujo continuo de agua se construyeron los acueductos.
El acueducto romano era, a pesar de lo que pudiera parecer, subterráneo en su mayor parte. Sin embargo, hoy conocemos como acueducto a las obras monumentales edificadas para salvar los obstáculos geográficos con el fin de dar continuidad a dichos cauces. La esbeltez de este tipo de construcciones, junto a la tremenda altura alcanzada por algunas de ellas, las convierten en las más bellas obras de la ingeniería civil de todos los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades salvadas para la construcción de las mismas.
Para la construcción de un acueducto, se buscaba en primer lugar la fuente del agua, canalizando un cauce natural mediante la construcción de un canal, y dejando que la pendiente del terreno llevara el agua a través de este canal hasta un lago artificial (una vez construida la represa para almacenar agua en el mismo si fuese necesario). Esto garantizaba el aporte constante de agua durante todo el año.
A partir de este punto, el agua podía ser transportada por canales, ya fueran de piedra, de tubería de cerámica o de plomo. Esta última solución provocaría no pocos problemas de salud en el mundo romano de envenenamiento por plomo (saturnismo), problema que se extendería casi hasta la actualidad en algunos lugares donde este tipo de canalizaciones se ha usado en abundancia. La conducción de plomo,más fácilmente manejable, se usaba más en la red de distribución urbana debido a su elevado precio, aunque también se usaba en los sifones, cuyo mecanismo se explica más adelante.
De esta forma, el agua procedente del lago artificial era transportada por un canal subterráneo hasta el núcleo urbano, casi siempre aprovechando la pendiente del terreno, aunque en ocasiones también se construían sifones, que permitían salvar una pendiente descendente sin necesidad de construir los famosos puentes pero conservando la presión del caudal. En el sifón se aprovecha la presión resultante de la caída del agua para elevarla al otro lado, conservando esta presión a costa de perder algo del caudal. Se trata de una aplicación del principio de los vasos comunicantes.
Destacan por su estado de conservación, en primer lugar el acueducto de Segovia, que es la construcción romana más famosa de la península ibérica, seguido por el acueducto de Tarragona o «Pont del Diable», y también los restos del acueducto de Mérida, conocido como el «Acueducto de los Milagros».
El famoso mosaico “Stanza delle Palestriti”, conocido popularmente como “Las chicas en bikini». Unknown ancient Roman mosaic artist – Villa Romana del Casale in Sicily. Dominio Público. Original file (1,200 × 893 pixels, file size: 259 KB).
Las infraestructuras urbanas
Dentro del entorno urbano destacan las termas y alcantarillados; y también son remarcables las construcciones destinadas al ocio y la cultura, como los teatros, circos y anfiteatros.
Termas
La cultura romana rendía culto al cuerpo, y por consiguiente, a la higiene del mismo. Las termas o baños públicos se convirtieron en lugares de reunión de personas de toda condición social, y su uso era fomentado por las autoridades, que en ocasiones sufragaron sus gastos haciendo el acceso a las mismas gratuito para la población. Aunque hombres y mujeres compartían en ocasiones los mismos espacios, las horas de baño eran diferentes para unos y otros: las mujeres acudían por la mañana mientras los hombres lo hacían al atardecer. En aquellas que disponían de secciones separadas para hombres y mujeres, al área destinada a éstas se le daba el nombre de balnea.
En la península ibérica existe una gran diversidad arqueológica de este tipo de edificios, destacando por su estado de conservación las termas de Alange, cerca de Mérida, que tras varios procesos de reforma a lo largo de los siglos XVIII y XIX, hoy se encuentran abiertas al público como parte de un balneario de aguas medicinales.
La terma romana tiene una estructura definida por su función, tal como se puede ver en la imagen esquemática de Azaila. El apodyterium era, además de la entrada a la terma, la zona de vestuario de la misma. A continuación se pasaba a otra sala llamada tepidarium, que consistía en una sala templada que a su vez daba paso al frigidarium o al caldearium, salas de agua fría o caliente respectivamente. La sala caldearium se orientaba al sur para recibir de este modo la mayor cantidad posible de luz solar. Bajo el suelo de esta sala se hacía pasar una serie de tuberías por donde circulaba agua caliente. El frigidarium, sin embargo, solía ser una piscina abierta de agua fría.
Por regla general, las termas se rodeaban de jardines y otros edificios accesorios con servicios para los visitantes como gimnasios, bibliotecas u otros lugares de reunión (laconium), todo ello con el propósito de proporcionar a los clientes un ambiente agradable y tonificante. Estas termas precisaban de gran cantidad de personal para su funcionamiento, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de grandes cantidades de agua caliente y para atender adecuadamente a los clientes.
Cloacas romanas de Asturica Augusta (León, España). Foto: Iagofg. CC BY-SA 3.0

Alcantarillado
Los romanos comprendieron desde el principio de su auge como civilización que una ciudad debía tener un sistema eficiente de eliminación de desechos para poder crecer. Para ello construyeron en la todas las ciudades de cierta importancia los conocidos sistemas de alcantarillado que aún hoy siguen cumpliendo su función original. En Mérida, por ejemplo, el alcantarillado romano se ha usado hasta hace pocos años, y su trazado sirve todavía como referencia para conocer cómo era la antigua ciudad romana. En otras ciudades como León, inicialmente fundada como un campamento de la Legión VII Gemina, se conservan vestigios de estas infraestructuras, y en Itálica sirven como ejemplo al visitante en los días lluviosos de la perfección del sistema de drenaje de las calles para evitar su encharcamiento.
El teatro
La literatura clásica, tanto griega como romana, está repleta de grandes dramas escritos expresamente para su representación ante el público, y aunque en realidad, el teatro romano tiene su origen en las raíces etruscas de su cultura, no es menos cierto que muy pronto adoptó las características de la tragedia y la comedia griegas.
El teatro era una de las actividades de ocio favoritas de la población hispanorromana, y al igual que con otras edificaciones de interés público, ninguna ciudad que pudiera recibir tal nombre se privaba de poseer uno. Tan es así que el teatro de Augusta Emerita fue construido prácticamente al mismo tiempo que el resto de la ciudad por el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto. En total se conservan restos de al menos trece teatros romanos en toda la Península.
El teatro romano no tenía como principal actividad las representaciones de comedias o dramas, ya que realmente era un edificio dedicado a celebraciones que ensalzaban al emperador, se trata por tanto, de un lugar más bien político, no de ocio, aunque en alguna ocasión podrían haber albergado este tipo de prepresentaciones culturales. La amplia profusión de teatros en Hispania tiene que ver con la vida política de las ciudades, ya que todas las ciudades aspiran a tener su teatro propio.
El mayor ejemplo es el de Emérita Augusta (Mérida) cuyo programa iconográfico de la scaena representa a Augusto y su familia, al igual que las estatuas procedentes de las salas posteriores a la scaena, salas en las que se colocan estatuas de Tiberio junto a Augusto, exponiendo ya quién iba a sucederle.
El primer teatro monumental (en piedra) en Roma fue el de Pompeyo, en cuyo graderío, en lo alto, situó un templo a la diosa Venus Vincitrix, y en el pórtico que se sitúa detrás de la scaena, entre diferentes salas, construyó justo en el eje con el centro de la scaena y el templo de la diosa, una sala presidida por una colosal estatuta de sí mismo. En ese lugar podía reunirse el Senado romano, bajo su estatua.
Antiguo teatro en Mérida, 2003. Foto: Fernando. CC BY-SA 4.0. Original file (6,913 × 3,889 pixels, file size: 13.61 MB).
En los años noventa se descubrió el Teatro romano de Cartagena, quizás el mejor conservado de toda Hispania, y en la actualidad recuperado para la sociedad y conjuntado con el resto del entramado urbano. El edificio fue conmemorado a Lucio César y Cayo César en tiempos de Augusto. Cabe destacar que está situado junto a la antigua catedral de Cartagena (Santa María) de la Diócesis de Cartagena, obra del siglo XIII y de estilo neorrománico. La rehabilitación del mismo fue llevada a cabo por expertos arqueólogos que recuperaron un edificio social construido entre los años 5 y 1 a. C. y con capacidad para unos 6000 epectadores. Además, se encargó al arquitecto Rafael Moneo la obra de recuperación del Palacio Pascual de Riquelme, edificio de estilo modernista y que sirve como sede del museo romano, que comunica con el Teatro.
Un ejemplo de que el teatro romano era un edificio para celebraciones políticas, lo tenemos en el teatro de Itálica (Santiponce, Sevilla), en cuyo proscaenium apareció una inscripción en la que dos duoviri y pontifices primi creati (alcaldes y pontífices máximos) que dedicaban a la ciudad una mejora del teatro, casualmente, uno de ellos era antepasado del emperador Trajano. En Roma, y en Itálica también, era muy corriente el fenómeno del «evergetismo», a través del cual los cargos políticos se conseguían o asentaban haciendo obras públicas pagadas del bolsillo de los aspirantes a los cargos públicos. Sería una explicación muy simple el creer que dos alcaldes remodelarían un edificio dedicado al ocio simplemente, cuando dentro de las aspiraciones de la familia de Trajano era llegar a lo más alto en la vida política de Roma, como más tarde se consiguió.
Otros ejemplos los tenemos en la ciudad de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz), una ciudad que tiene un imponente teatro romano, dentro del amurallamiento, ocupando un enorme espacio. Su construcción dentro de una ciudad en la que apenas se han encontrado casas dentro, hace pensar en la importancia del edificio, de carácter civil, para llevar a cabo las representaciones políticas para el emperador. Ya que una ciudad que apenas tiene población, se cree que vivían en los alrededores dispersos, que tenga un teatro de tales magnitudes, no es más que para albergar a muchas personas no sólo procedentes de la ciudad misma, sino de todo su territorio o municipium en las ceremonias civiles.(Hipótesis seguidas y demostradas desde hace años por D. Manuel Bendala Galán y otros autores).
El teatro como edificio es singular en muchos aspectos. Principalmente se compone de un graderío semicircular llamado cávea que rodea a un espacio central destinado a los coros (orchestra), y frente a este se emplaza el escenario, rematado por la scaenae frons. Tras este escenario se sitúan las zonas destinadas a los actores (postcaenium). La entrada y salida de espectadores se hace a través de unos túneles de acceso llamados vomitorios.
Sin lugar a dudas, los teatros mejor conservados en la Península son el de Mérida y el de Cartagena, debido a la importancia de las reformas y los resultados obtenidos, aunque también los teatros de Itálica, Sagunto, Clunia, Caesaraugusta (hoy Zaragoza) y otros forman parte del tesoro arqueológico, y algunos de ellos acogen incluso festivales de teatro regularmente, por lo que puede considerarse que aún cumplen la función para la que fueron edificados, en algunos casos más de dos mil años atrás.
Cabe señalar sin embargo, que la reconstrucción efectuada sobre el teatro de Sagunto, proyectada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli y llevada a cabo entre 1983 y 1993 se encuentra aún hoy sumida en la polémica y en la disputa jurídica, e incluso una sentencia judicial obliga a la demolición de todo el trabajo de reconstrucción y a la devolución del teatro a las condiciones en las que se encontraba antes de la misma. No parece probable sin embargo que semejante sentencia pueda ser ejecutada, ya que no puede garantizarse la conservación del teatro original ante la envergadura de la labor de demolición necesaria, por lo que seguramente el teatro romano de Sagunto quedará como ejemplo de «cómo no debe efectuarse un trabajo de restauración».
Anfiteatro de Tarragona. Foto: Kuxu76. CC BY-SA 3.0.

Anfiteatros
La cultura romana poseía unos valores respecto a la vida humana muy diferentes de los que hoy imperan en Europa y, en general, en el mundo. El sistema esclavista, que hacía posible que un hombre perdiera su condición de «hombre libre» por diversos motivos (delitos, deudas, capturas militares, etc.), y por lo tanto se viera privado de todos sus derechos, propiciaba un nuevo espectáculo que aunque hoy sería denostado como salvaje y brutal, en aquella época constituía uno de los atractivos más poderosos de la vida urbana: la lucha de gladiadores. No sólo los esclavos participaban en este tipo de luchas (si bien la inmensa mayoría de los gladiadores lo eran), sino que también había quien hacía carrera como gladiador por dinero, favores o gloria. Incluso algún emperador se atrevió en ocasiones a bajar a la arena para practicar este sangriento «deporte», como en el caso de Cómodo.
Los espectáculos de lucha tenían lugar en un principio en el circo, pero posteriormente se inició la construcción de los anfiteatros, edificios de planta elíptica destinados exclusivamente a la lucha. El primer anfiteatro en piedra se edificó en Roma, siendo posteriormente exportado a las principales ciudades de todo el imperio. Bajo la arena de este anfiteatro se encontraba el foso, donde gladiadores y fieras eran preparados o permanecían encerrados hasta la hora de la lucha. Este foso se encontraba cubierto por un techado de madera sobre el cual se encontraba el escenario de las luchas. Alrededor de esta superficie de arena elíptica se encontraban los graderíos donde el público asistía a los juegos. Estos anfiteatros serían asimismo testigos a partir del siglo I de nuestra era de la brutal represión que en algunas épocas se ejerció contra la creciente población cristiana por parte de las autoridades romanas.
Indudablemente, es el Coliseo de Roma el anfiteatro más conocido y monumental del mundo, aunque dentro de Hispania se edificaron varios cuyos restos todavía se conservan, como los de Cartagena (en obras de musealización), Itálica, Jerez, Tarragona o Mérida.
La transformación de las sociedades prerromanas
No se puede considerar este aspecto de la romanización de Hispania como un bloque unitario, ya que la influencia romana fue recorriendo progresivamente la Península en un prolongado periodo de dos siglos. Además, los pueblos prerromanos tenían un carácter muy diferente según su localización geográfica. Así, las zonas previamente bajo influencia griega fueron fácilmente asimiladas, mientras aquellos que se enfrentaron a la dominación romana tuvieron un periodo de asimilación cultural mucho más prolongado.
En este proceso las culturas prerromanas perdieron su lengua y sus costumbres ancestrales, a excepción del idioma vasco, que sobrevivió en las laderas occidentales de los Pirineos donde la influencia romana no fue tan intensa. La cultura romana se extendía conjuntamente con los intereses comerciales de Roma, demorándose en llegar a aquellos lugares de menor importancia estratégica para la economía del Imperio.
De este modo, la costa mediterránea, habitada antes de la llegada de los romanos por pueblos de origen íbero, ilergeta y turdetano entre otros (pueblos que ya habían tenido un intenso contacto con el comercio griego y fenicio), adoptó con relativa rapidez el modo de vida romano. Las primeras ciudades romanas se fundarían en estos territorios, como Tarraco en el noreste o Itálica en el sur, en pleno periodo de enfrentamiento con Cartago. Desde ellas se expandiría la cultura romana por los territorios que las circundaban. Otras de anterior fundación como Qart Hadasht (actual Cartagena) en el sur, pasaron a ser ciudades romanas.
Sin embargo, otros pueblos peninsulares no resultaron tan predispuestos al abandono de sus respectivas culturas, especialmente en el interior, donde la cultura celtíbera estaba bien asentada. El principal motivo para este rechazo fue la resistencia armada que estos pueblos presentaron a lo largo de la conquista romana, con episodios como Numancia o la rebelión de Viriato. Existía por lo tanto una fuerte predisposición al rechazo de las formas culturales romanas que perduraría hasta la conquista efectiva del territorio peninsular por las legiones de Augusto, ya en el año 19 a. C. En cualquier caso, la cultura celtíbera no sobrevivió al impacto cultural una vez que Roma se asentó de forma definitiva en sus territorios, y el centro de Hispania pasaría a formar parte del entramado económico y humano del Imperio.
Teatro romano de Segóbriga. Foto: Josemanuel. Dominio público. Original file (3,456 × 2,304 pixels, file size: 4.08 MB).
Indudablemente, la civilización romana era mucho más refinada que la de los pobladores de la Hispania prerromana, lo cual favorecía su adopción por estos pueblos. Roma padecía además una fuerte tendencia al chovinismo que le hacía despreciar las culturas foráneas, a las cuales denominaba en general «bárbaras», por lo que cualquier relación fluida con la metrópoli pasaba por imitar el modo de vida de esta. Por otra parte, para la élite social del periodo anterior no resultó un sacrificio, sino más bien al contrario, convertirse en la nueva élite hispanorromana, pasando del austero modo de vida anterior a disfrutar de las «comodidades» de los servicios de las nuevas «urbis» y de la estabilidad política que el Imperio traía consigo. Estas élites ocuparon de paso los puestos de gobierno en las nuevas instituciones municipales, convirtiéndose en magistrados e incorporándose a los ejércitos romanos donde se podía medrar políticamente al tiempo que se progresaba en la carrera militar.
Roma impulsó en Hispania la repoblación, repartiendo tierras entre las tropas licenciadas de las legiones que habían participado en la guerra contra Cartago. También muchas familias procedentes de Italia se establecieron en Hispania con el fin de aprovechar las riquezas que ofrecía un nuevo y fértil territorio y de hecho, algunas de las ciudades hispanas poseían el estatus de «colonia», y sus habitantes tenían el derecho a la ciudadanía romana. No en vano, tres emperadores romanos, Teodosio I, Trajano y Adriano, procedían de Hispania así como los autores Quintiliano, Pomponio Mela, Columela, Marcial, Lucano Moderáto de Cádiz y Séneca.
Crisis y transformación (siglos III–V)
Durante los siglos III al V, el Imperio romano atravesó un profundo proceso de crisis y transformación que afectó de lleno a las provincias hispanas. A lo largo de este período, Hispania experimentó cambios políticos, sociales y religiosos que marcaron el fin del mundo clásico y el inicio de una nueva era.
La crisis del siglo III tuvo múltiples causas: la inestabilidad política provocada por la sucesión de emperadores efímeros, las guerras civiles, la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras y la grave recesión económica. Hispania, aunque alejada de los principales frentes de conflicto, sufrió los efectos de la inseguridad, el descenso del comercio y la pérdida de autoridad del Estado. Las ciudades, antaño florecientes, comenzaron a decaer, y las élites locales centraron su riqueza en las grandes propiedades rurales. Para frenar esta descomposición, los emperadores del siglo IV, especialmente Diocleciano y Constantino, impulsaron una serie de reformas administrativas que reorganizaron el Imperio. Hispania fue dividida en varias provincias menores —como la Bética, Lusitania, Tarraconense, Cartaginense y Gallaecia—, agrupadas dentro de la Diócesis de Hispania, dependiente de la prefectura del pretorio de las Galias. Esta división buscaba mejorar el control fiscal y militar, pero también reflejaba la fragmentación del poder imperial.
En este contexto de incertidumbre se produjo uno de los cambios más trascendentales: la cristianización de Hispania. Desde finales del siglo III comenzaron a surgir comunidades cristianas en las principales ciudades, y a lo largo del siglo IV el cristianismo se expandió con rapidez, favorecido por la conversión del emperador Constantino y el Edicto de Milán (313), que reconoció la libertad de culto. Las antiguas estructuras religiosas paganas se transformaron, y las basílicas sustituyeron a los templos como centros de reunión. Pronto se crearon las primeras diócesis y sedes episcopales, entre ellas Mérida, Córdoba, Tarragona y Zaragoza, que se convirtieron en focos de influencia espiritual y cultural. La nueva religión aportó una visión del mundo diferente, centrada en la salvación individual y en la autoridad moral de la Iglesia, institución que adquiriría cada vez mayor poder en la vida pública.
Mientras tanto, el declive militar del Imperio abrió las puertas a la presión de los pueblos bárbaros. A comienzos del siglo V, en el año 409, vándalos, suevos y alanos cruzaron los Pirineos e irrumpieron en Hispania, estableciendo distintos reinos en su territorio. Roma, incapaz de defender las provincias, recurrió a los visigodos, un pueblo federado asentado inicialmente en la Galia, para restablecer el orden. Los visigodos actuaron primero como aliados del Imperio, pero pronto consolidaron su propio dominio sobre Hispania.
Esta situación marcó la transición al dominio visigodo, culminada con la fundación del Reino de Toledo en el siglo VI. Aunque formalmente herederos de Roma, los visigodos transformaron las estructuras imperiales en un nuevo sistema político de base germánica, donde el poder se concentró en torno al monarca y a la Iglesia. Hispania, así, no se desintegró completamente con la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476, sino que se convirtió en un territorio de continuidad y adaptación, donde el legado romano —en el derecho, la lengua, las instituciones y la religión— se fundió con los elementos germánicos para dar origen a la nueva realidad medieval.
En conjunto, los siglos III a V fueron una época de transición decisiva: de la unidad imperial a los reinos bárbaros, de la religión pagana al cristianismo, y de la ciudad clásica a una sociedad rural y episcopal. Hispania no fue ajena a esa transformación: fue, de hecho, uno de los escenarios donde el mundo antiguo se extinguió lentamente para dar paso a la Edad Media.
Legado romano en Hispania
El legado romano en Hispania constituye uno de los pilares fundamentales de la historia y la identidad de la Península Ibérica. Pocas civilizaciones dejaron una huella tan profunda, duradera y visible. Roma no solo conquistó el territorio por la fuerza de las armas, sino que transformó su paisaje, sus costumbres y su manera de concebir el mundo. Cuando el poder imperial desapareció, su herencia siguió viva, modelando la vida política, social y cultural de los siglos posteriores.
Uno de los testimonios más tangibles de esta herencia es la permanencia de las infraestructuras. Los caminos trazados por los ingenieros romanos continuaron siendo utilizados durante toda la Edad Media y sirvieron de base a las futuras rutas comerciales y de peregrinación. Los puentes, acueductos y calzadas no solo facilitaron la administración y el transporte, sino que también simbolizaron la unidad del territorio. Muchas ciudades actuales —Tarragona, Mérida, Zaragoza, León, Valencia o Sevilla— conservan aún restos de sus foros, murallas, teatros o termas, recordándonos que el modelo urbano romano sigue latiendo bajo el trazado moderno.
La influencia en la lengua, el derecho, la religión y las ciudades es aún más profunda. Del latín, lengua de Roma, nació el castellano y el resto de las lenguas romances peninsulares, que conservan su estructura, su lógica y buena parte de su vocabulario. El derecho romano, con sus principios sobre la propiedad, los contratos y la ciudadanía, se convirtió en la base del pensamiento jurídico occidental y fue recuperado siglos más tarde como fundamento del derecho europeo moderno. En el ámbito espiritual, la expansión del cristianismo —primero tolerado y después oficializado por el Imperio— dio forma a la identidad religiosa de Hispania y a su red de diócesis, muchas de las cuales pervivieron sin interrupción desde la Antigüedad.
Por último, la organización de las ciudades como centros de poder político, económico y cultural fue uno de los legados más perdurables. Roma enseñó a vivir en comunidad, a convivir bajo unas leyes comunes, a participar en la vida pública y a reconocer la autoridad del Estado. Esta concepción de ciudadanía se mantuvo como ideal de civilización incluso cuando el Imperio se desmoronó.
La importancia de este legado para la historia posterior es incalculable. Gracias a Roma, Hispania se integró por primera vez en un marco común de lengua, cultura y leyes. La romanización no fue un simple episodio histórico, sino un proceso de transformación que dio origen a una nueva realidad: la de un territorio unificado, civilizado y abierto al Mediterráneo. Aun después de las invasiones, del dominio visigodo y de los cambios de época, el espíritu romano persistió, transmitiendo a la península una herencia de racionalidad, orden y cultura que serviría de cimiento a toda su evolución posterior.
Con la conquista y romanización de Hispania, Roma no solo extendió sus fronteras: creó una nueva patria dentro del Imperio, una tierra que, sin perder su diversidad, aprendió a hablar en latín, a construir como los romanos y a pensar en términos universales. Ese legado, visible en las piedras, en las palabras y en las ideas, es la raíz profunda de nuestra historia y el punto final —y a la vez el punto de partida— del largo proceso que hizo de Hispania una parte esencial del mundo romano.
Referencias
- BRAVO, Gonzalo (2001). HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, ed. Hispania y el Imperio. Historia de España 3º Milenio III. Madrid: Síntesis. p. 85. ISBN 84-7738-912-8.
- «T. Livi Ab urbe condita periochae». The Latin Library. Consultado el 8 de marzo de 2012.
- «Un circo bajo el suelo de la Cruz de Malta.» ABC.
- «Mvseo del Teatro Romano de Cartagena» Archivado el 15 de abril de 2012 en Wayback Machine. Mvseo del Teatro Romano de Cartagena. Consultado el 30 de mayo de 2014.
Bibliografía
- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Los Celtíberos – Alberto J. Lorrio (Universidad de Alicante).
Las relaciones entre Hispania y el norte de África durante el gobierno bárquida y la conquista romana (237-19 a. J.C.) – José María Blázquez Martínez.
El impacto de la conquista de Hispania en Roma (154-83 a. C.) – José María Blázquez Martínez.
Veinticinco años de estudios sobre la ciudad hispanorromana – Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante).
Segobriga y la religión en la Meseta sur durante el Principado – Juan Manuel Abascal Palazón (Universidad de Alicante).
Notas a la contribución de la península ibérica al erario de la República romana – José María Blázquez Martínez.
Prácticas ilegítimas contra las propiedades rústicas en época romana (II): «Immitere in alienum, furtum, damnum iniuria datum» – M.ª Carmen Santapau Pastor.
La exportación del aceite hispano en el Imperio romano: estado de la cuestión – José María Blázquez Martínez.
Administración de las minas en época romana. Su evolución – José María Blázquez Martínez.
Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones mineras de la Hispania romana – José María Blázquez Martínez.
Panorama general de la escultura romana en Cataluña – José María Blázquez Martínez.
Destrucción de los mosaicos mitológicos por los cristianos – José María Blázquez Martínez.
- Otras publicaciones en línea
- Revista Lucentum, XIX-XX, 2000-2001 (formato PDF) – Las magistraturas locales en las ciudades romanas del área septentrional del Conventus Carthaginensis, por Julián Hurtado Aguña – ISSN 0213-2338.
- El uso de la moneda en las ciudades romanas de Hispania en época imperial: el área mediterránea (PDF). Universitat de Valencia – Servei de publicacions. Nuria Lledó Cardona – ISBN 84-370-5470-2.
- Morfología històrica del territorium de Tarraco en època tardo-republicana romana o ibèrica final (catalán). Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Isaías Arrayás Morales (páginas 200 en adelante) – ISBN 84-688-1008-8.
- Las constituciones imperiales de Hispania (PDF). Archivo CEIPAC. Fernando Martín.
- Producción artesanal, viticultura y propiedad rural en la Hispania Tarraconense (PDF). Archivos CEIPAC. Víctor Revilla Calvo (Dept. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Barcelona).
- Explotación del salazón en la Bahía de Cádiz en la Antigüedad: Aportación al conocimiento de su evolución a través de la producción de las ánforas Mañá C. (PDF). Archivos CEIPAC. Lázaro Lagóstena Barrios (Universidad de Cádiz).
- La agricultura como «officium» en el mundo romano (PDF). Archivos de la Universidad de Lieja (Bélgica). Rosalía Rodríguez López (Universidad de Almería).
- Observaciones sobre el depósito de la cosa debida en caso de «mora creditoris» (PDF). Archivos de la Universidad de Lieja (Bélgica). Elena Quintana Orive (Universidad Autónoma de Madrid).
- Bibliografía impresa:
- España y los españoles hace dos mil años (según la Geografía de Estrabón) de Antonio G.ª y Bellido. Colección Austral de Espasa Calpe S.A., Madrid 1945. ISBN 84-239-7203-8.
- Las artes y los pueblos de la España primitiva de José Camón Aznar (catedrático de la Universidad de Madrid. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1954
- El trabajo en la Hispania Romana. VVAA. Ed. Sílex, 1999.
- Diccionario de los Íberos. Pellón Olagorta, Ramón. Espasa Calpe S.A. Madrid 2001. ISBN 84-239-2290-1
- Geografía histórica española de Amando Melón. Editorial Volvntad, S.A., Tomo primero, Vol. I-Serie E. Madrid 1928.
- Historia de España y de la civilización española. Rafael Altamira y Crevea. Tomo I. Barcelona, 1900. ISBN 84-8432-245-9.
- Historia ilustrada de España. Antonio Urbieto Arteta. Volumen II. Editorial Debate, Madrid 1994. ISBN 84-8306-008-6.
- Historia de España. España romana, I. Bosch Gimpera, Aguado Bleye, José Ferrandis. Obra dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Editorial Espasa-Calpe S.A., Madrid 1935.
- Arte Hispalense, nº21: Pinturas romanas en Sevilla. Abad Casal, Lorenzo. Publicaciones de la Exma. Diputación Provincial de Sevilla. ISBN 84-500-3309-8.
- El mosaico romano en Hispania: crónica ilustrada de una sociedad. Tarrats Bou, F. Alfafar: Global Edition – Contents, S.A. ISBN 978-84-933702-1-3. Libro declarado «de interés turístico nacional», [1] (enlace a BOE nº 44, 21 de febrero de 2005, formato PDF).
- Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: La Hispania prerromana Archivado el 6 de marzo de 2008 en Wayback Machine.
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Hispania Romana Archivado el 28 de febrero de 2008 en Wayback Machine.
- Recursos universitarios:
- Universidad de Zaragoza: Historia antigua – Hispania
- Universidad de Zaragoza, departamento de Historia Antigua – Bibliografía sobre la conquista de Hispania
- Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia – Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona – Centro para el estudio de la interdependencia provincial en la antigüedad clásica (CEIPAC).
- Exposición «El monte de las ánforas» – Una exposición en profundidad sobre el monte Testaccio y su importancia en la comprensión de la economía romana.
- Universitat de les Illes Balears (pdf) – Documento con bibliografía relacionada.
- Otros enlaces:
- Atlas del Imperio Romano
- Mapa de los Pueblos Pre-Romanos de Iberia (circa 200 a. C.)
- Celtiberia.net: Mercenarios hispanos durante la segunda guerra púnica
- En Hispania: Página de D. José Miguel Corbí, catedrático de Latín
- Simulacra Romae – Las capitales provinciales romanas
- Identificación de puentes romanos en Hispania
- Los ingenieros romanos
- Coordinadora para la defensa del Molinete – BAÑOS PÚBLICOS ROMANOS
- Zona arqueológica de Cercadilla (Córdoba)
- Augusta Emerita
- Bibliografía sobre la arquitectura de los teatros de Hispania
- Obras hidráulicas romanas en Hispania
- El garum, la salsa del Imperio Romano
- Las provincias de la Hispania Romana
- Grupo Gastronómico Gaditano – El «Garum Gaditanum».
- TRAIANVS – Las explotaciones mineras de Lapis Specularis en Hispania.
- Tesorillo.com – Algunas cecas provinciales romanas.
- Tesorillo.com – Algunas cecas imperiales romanas.
- Acropoliscórdoba.org – El alma de la pintura en Roma.
- ArteEspaña.com – Escultura romana: el retrato.
Licencia y derechos de uso: Este artículo está publicado bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir y adaptar el contenido con la condición de reconocer adecuadamente la autoría y proporcionar un enlace a la fuente original.