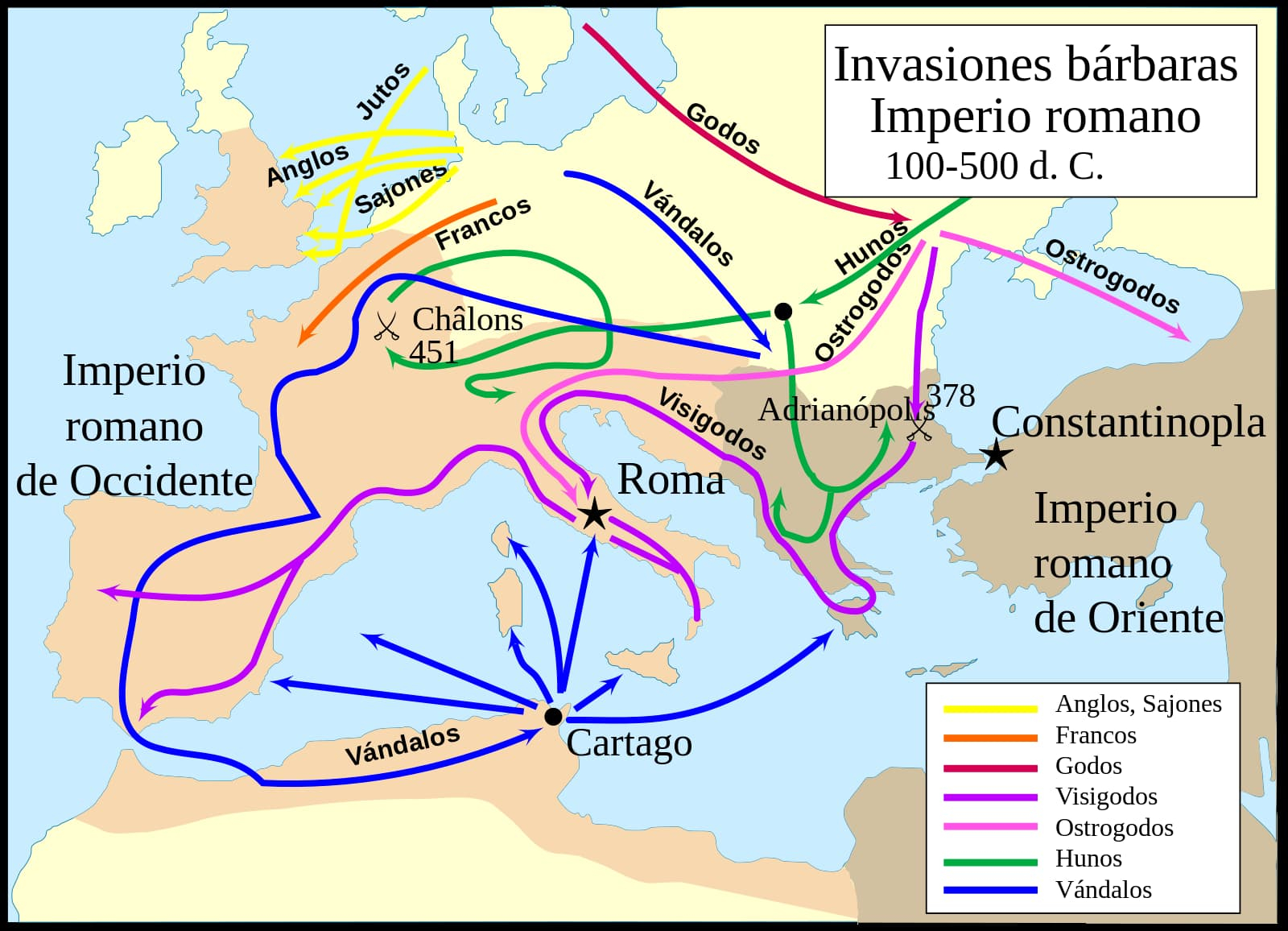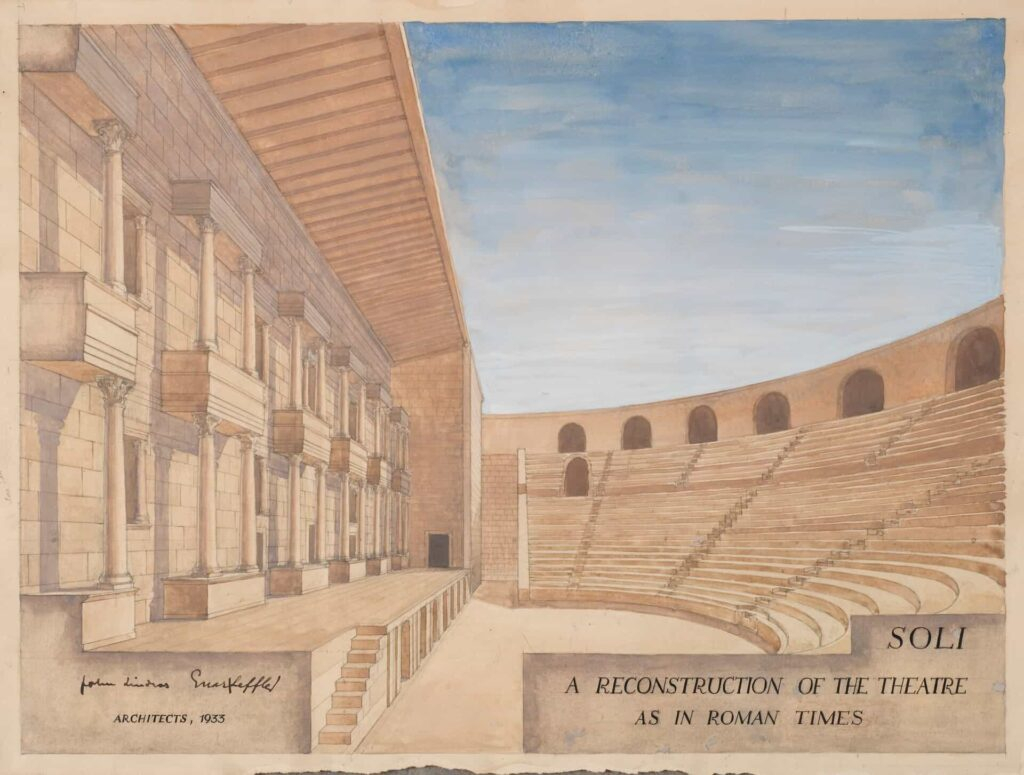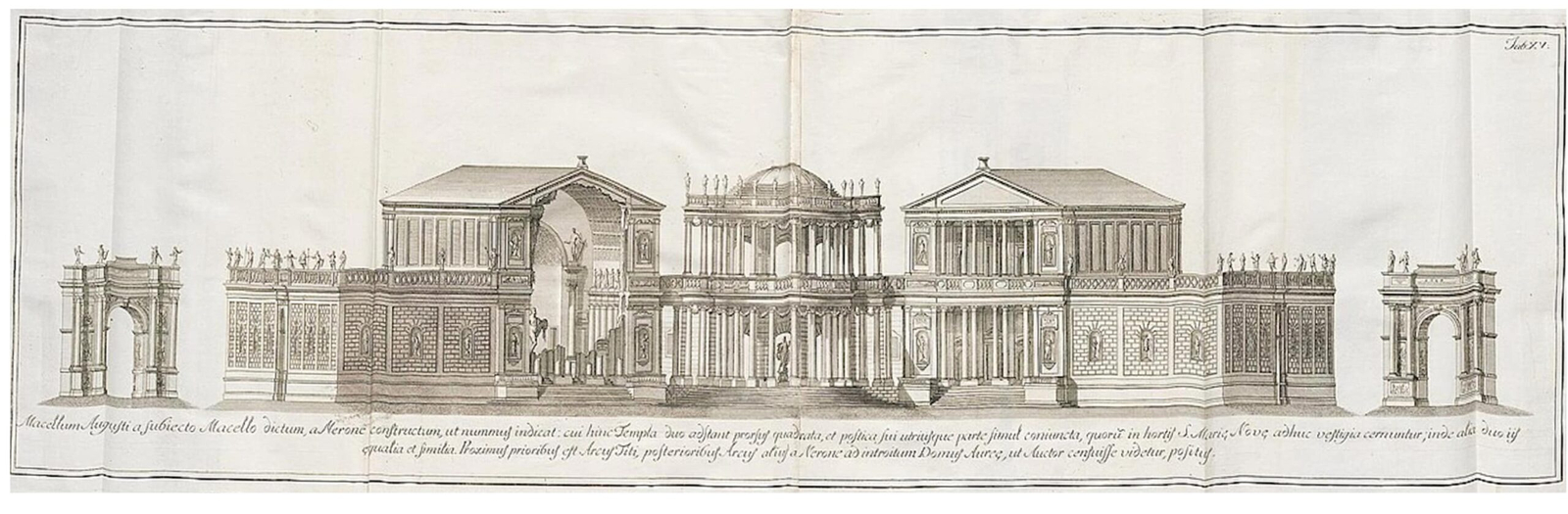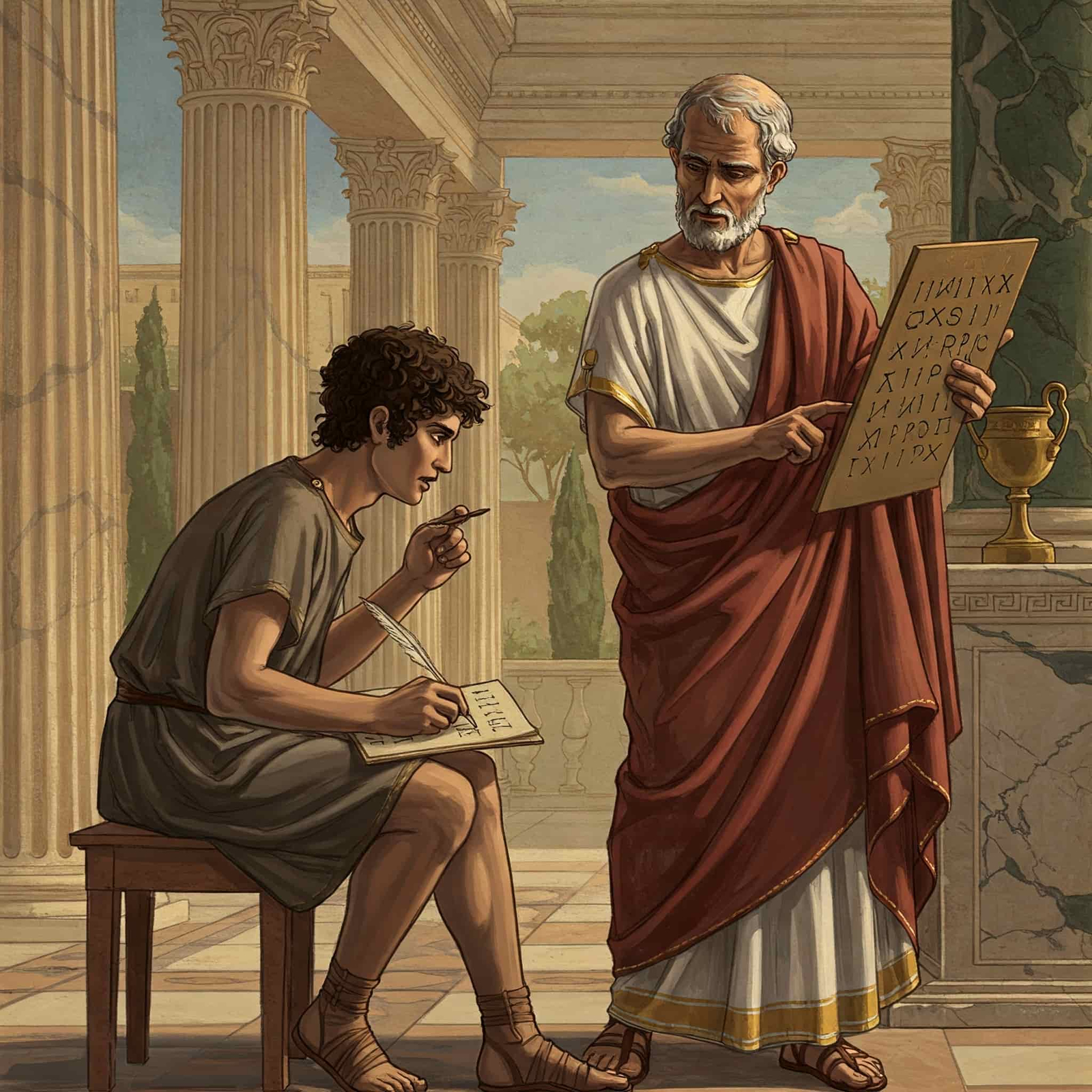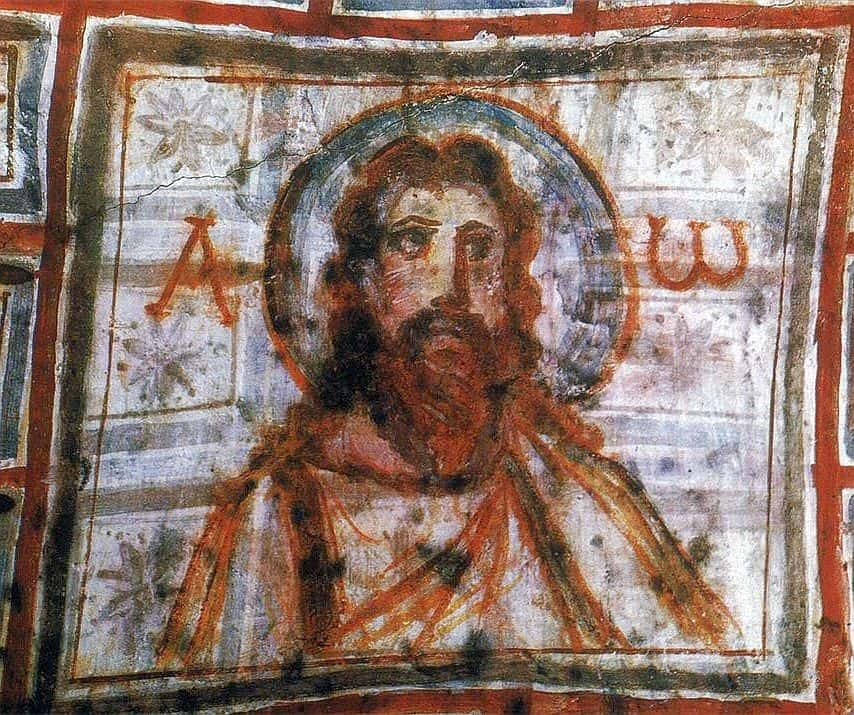La última oración de los mártires cristianos (1883), cuadro del pintor francés Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme. Dominio Público. Original file (1,800 × 1,050 pixels, file size: 1.16 MB).

La antigua Roma (1) o Roma antigua fue tanto la ciudad de Roma como el Estado que fundó en la Antigüedad. La civilización romana, de origen latino, se formó en el siglo VIII a. C. a partir de la agrupación de varios pueblos de la Italia central. (2) Roma se expandió más allá de la península itálica y, desde el siglo I hasta el siglo V, dominó el mundo mediterráneo y la Europa Occidental mediante la conquista y la asimilación de las élites locales. Durante estos siglos, la civilización romana fue una monarquía, una república oligárquica y posteriormente un imperio autocrático. Su dominio dejó un importante legado lingüístico, jurídico, artístico, religioso y cultural que contribuyó profundamente a dar forma a la civilización occidental.
La imagen de una ciudad en continuo progreso no se corresponde plenamente con la complejidad de los hechos. Su historia no ha sido de crecimiento continuo: el progreso (a ritmos muy diferentes) ha sido seguido por el estancamiento y a veces incluso el retroceso. Sin embargo, los romanos lograron resolver las dificultades internas nacidas de la conquista bajo la República transformando sus instituciones republicanas. Así, en los primeros siglos de la época imperial, el territorio bajo el poder de Roma alcanzó su máxima extensión.
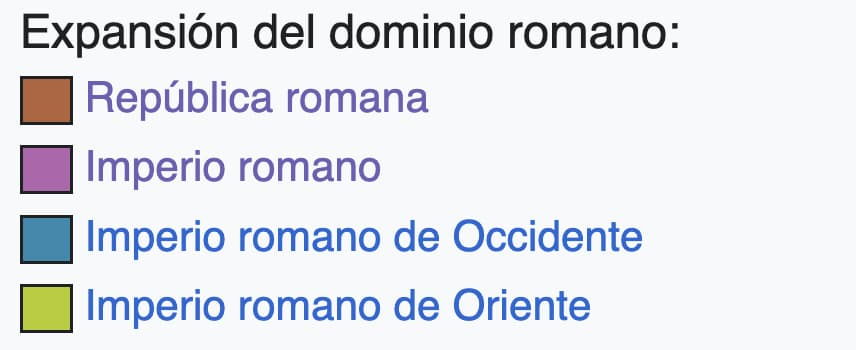

A partir del siglo III, el mundo romano sufrió las grandes invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para resistirse a ellos, el Imperio tuvo que crear una nueva estructura burocrática y militar. Este periodo coincidió con el establecimiento del cristianismo como religión del Estado y la división del Imperio en una mitad occidental y oriental. Presa de la inestabilidad interna y de las invasiones germánicas, la parte occidental del Imperio (que incluía Hispania, Galia, Britania, África del Norte e Italia) colapsó en el año 476. Sin embargo, la parte oriental del Imperio, gobernada desde Constantinopla (que incluía Grecia, Anatolia, Siria y Egipto) sobrevivió a esta crisis. A pesar de la pérdida de Siria y Egipto por la expansión musulmana, el Imperio oriental continuó desarrollándose hasta que fue finalmente destruido por el Imperio otomano en 1453. Este imperio medieval y cristiano, llamado «Imperio romano» por sus habitantes, pero llamado «Imperio bizantino» por los historiadores modernos, es la última etapa evolutiva y sin interrupción del poder imperial y la administración del Imperio romano.
La civilización romana se estudia a menudo en la Antigüedad clásica junto con la antigua Grecia, una civilización que inspiró gran parte de la cultura de la antigua Roma. Además de su modelo original de ejercicio del poder (hay innumerables príncipes que quisieron imitarlo o se inspiraron en él), la Roma antigua contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, las instituciones y leyes, la guerra, el arte y la literatura, la arquitectura y la tecnología, así como los idiomas en el mundo occidental.
Introducción
A- Fundación de Roma
B- Fases cronológicas.1- Monarquía electiva (753-509 aC).
2- República Romana (509-27 aC).
3- El imperio Romano (27aC-476 dC).1. Origen y evolución histórica: desde la monarquía y la República hasta el Imperio y su caída.
2. Extensión territorial: del Mediterráneo al norte de Europa, de Hispania a Mesopotamia
3. Instituciones y gobierno: evolución política, emperadores destacados.
4. Sociedad y cultura: clases sociales, vida cotidiana, religión, arte.
5. Economía y comercio: agricultura, moneda, rutas comerciales.
6. Legado del Imperio romano: lengua, derecho, arquitectura, urbanismo.
7. Crisis y caída: causas internas y externas.A. Estructura Social y Política
B. Cultura y Sociedad-Arte de la antigua Roma
-Arquitectura de la a. Roma
-Escultura
-Pintura
-Latín y lenguas del imperio romano
-Edución
-Literatura romana
-Filosofía
-Derecho
-Ciencia
-Costumbres, Vivienda, Gastronomía, Vestimenta
-Fases en la vida de un romano
-Fiestas
-Anexo: Relación entre Cristianismo y Roma.
-Situación y valoración de la mujer en el a. Imperio romano
-Provincias romanas
El Coliseo Romano en 2020 by FeaturedPics. CC BY-SA 4.0. Original file (12,051 × 8,442 pixels, file size: 66.4 MB). El Coliseo o Anfiteatro Flavio (en latín Colosseum, en italiano Colosseo) es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium) pasó a ser llamado Coliseo (Colosseum) porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer. Es el monumento romano más reconocible del mundo. Resume el poder arquitectónico, la cultura del espectáculo, la ingeniería y el poder del pueblo romano, y las «Grandeza, técnica, dominación cultural».
Pocas civilizaciones han ejercido una influencia tan profunda, duradera y transformadora como la de Roma. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento a orillas del Tíber acabó convirtiéndose en un imperio que dominó gran parte del mundo conocido durante más de medio milenio. A través de una evolución compleja que abarca más de mil años de historia —desde la monarquía arcaica y la república oligárquica hasta la estructura imperial centralizada—, Roma no solo forjó una vasta red política y militar, sino que también sentó las bases de múltiples aspectos de la civilización occidental: el derecho, la lengua, la administración, la arquitectura, la ingeniería, e incluso el imaginario colectivo del poder.
Este artículo propone un recorrido claro y estructurado por las grandes fases históricas que definieron a Roma: desde la leyenda fundacional de Rómulo y Remo hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 d. C., sin olvidar la prolongación de su legado en Oriente a través del Imperio bizantino, que sobrevivió hasta 1453. Lejos de ser una simple cronología, esta exploración busca revelar el profundo proceso de transformación política y cultural que convirtió a una ciudad-estado en un sistema imperial que aún hoy —de forma directa o simbólica— sigue presente en nuestras instituciones, lenguas y formas de entender el mundo.
Maqueta de la antigua ciudad de Roma, donde se aprecian el Teatro de Marcelo y el Teatro de Balbo. Alessandro57. Dominio Público.

Fundación de la ciudad de Roma
El origen de la ciudad de Roma puede situarse especialmente cerca del monte Palatino, junto al río Tíber, en un punto en el cual existía un vado natural que permitía su cruce y, además, era navegable desde el mar (ubicado a 25 km río abajo) únicamente hasta esa posición. En ese punto el río discurría entre varias colinas excavadas por su cauce, aisladas entre sí por valles que el Tíber inundaba en sus crecidas, lo que convertía la zona en pantanosa, y por lo que la población de agricultores y ganaderos fue en su origen muy reducida.
Este punto estratégico presentaba una ubicación fácil de defender respecto a la amplia llanura fértil que rodeaba el lugar, protegido como estaba por el Palatino y las otras colinas que lo rodeaban y, además, era un cruce destacado en las rutas comerciales del Lacio central, y entre Etruria y Campania. Todos estos factores fueron los que a la larga contribuyeron al éxito y a la fortaleza de la ciudad.
El origen étnico de la ciudad hay que remontarlo a la fusión de las tribus latinas de la aldea del Germal (Roma quadrata) con los sabinos del Viminal y el Quirinal, creando así la Liga de Septimontium o Septimoncial (Liga de los siete montes), una confederación religiosa preurbana de clara influencia etrusca, el poder hegemónico de Italia en esta época. El nombre de la ciudad podría remontarse hasta la gens etrusca Ruma, si bien existen otras teorías al respecto.
Según el mito romano, los hermanos gemelos Rómulo (24 de marzo de 771 a. C.-5 o 7 de julio de 717 a. C.) y Remo (24 de marzo de 771 a. C.-c. 21 de abril de 753 a. C.) fueron los fundadores de Roma. Al final sería solo Rómulo quien la fundaría, y se convirtió en su primer rey. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta leyenda, que sitúa los orígenes de la ciudad a finales del siglo VII a. C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y en debate. Nota: El arqueólogo Andrea Carandini es uno de los escasos académicos contemporáneos que acepta a Rómulo y Remo como personajes históricos, basado en el descubrimiento en 1988 de una antigua muralla en la ladera norte de la Colina Capitolina en Roma. Carandini fecha la estructura a mediados del siglo VIII a.C. y la denomina Murus Romuli.
Las principales fuentes utilizadas son los historiadores antiguos: los griegos Mestrio Plutarco, Dionisio de Halicarnaso y Estrabón y los romanos Tito Livio, Flavio Eutropio, Lucio Aneo Floro, Marco Terencio Varrón y Ambrosio Teodosio Macrobio. Estos son complementados por la opinión de varios expertos contemporáneos y sus investigaciones.
Fundación según la leyenda
Según la tradición romana, Rómulo (c. 771 a. C.-c. 716 a. C.) y su hermano gemelo Remo (c. 771 a. C.-c. 753 a. C.) fueron los fundadores de Roma y del Senado romano. Parte sustancial de la investigación sigue siendo escéptica frente a esta tradición, fijando el origen de la ciudad a finales del siglo VIII a. C. Las posibles bases históricas para la narración mitológica en su conjunto permanecen confusas y a debate.
Numitor era el rey de una ciudad de Lacio llamada Alba Longa. Fue destronado por su hermano Amulio, quien lo expulsó de la ciudad y procedió a matar a todos sus hijos varones excepto a su única hija Rea Silvia. Como no quería que Rea Silvia tuviera hijos, la obligó a dedicarse al culto de Vesta, asegurándose de esta forma de que iba a permanecer virgen.
Rea Silvia se encontraba durmiendo a la orilla de un río y el dios Marte se quedó prendado de ella, la poseyó y la dejó embarazada. Como resultado tuvo dos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Antes de que el rey Amulio se enterara del suceso, colocó a sus hijos en una cesta en el río Tíber para que no sufrieran el mismo destino que sus tíos. La cesta embarrancó y los pequeños fueron amamantados por una loba, Luperca, y más tarde recogidos por el pastor Fáustulo y cuidados por su mujer, Aca Larentia. Se decía que habían sido educados en Gabio, localidad del Lacio; más tarde estos decidieron fundar Roma.
Cuando crecieron, descubrieron su origen, por lo que regresaron a Alba Longa, mataron a Amulio y repusieron a su abuelo Numitor en el trono. Este les entregó territorios al noroeste del Lacio. En 753 a. C. los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en ese territorio en una llanura del río Tíber, según el rito etrusco, en el preciso lugar en donde embarrancó la cesta. (7) Delimitaron el recinto de la ciudad (pomoerium) con un arado que sería la supuesta Roma quadrata del Palatino.(8) La ciudad fue levantada en el pomoerium palatino, y Rómulo quedó como único soberano. Creó el senado, compuesto por cien miembros (patres) cuyos descendientes fueron llamados patricios y dividió la población en 30 curias. Para poblar la ciudad, se aceptó todo tipo de gente (asylum): refugiados, libertos, esclavos, prófugos, etcétera. Rómulo juró matar a todo aquel que traspasara los límites sin permiso.
Rómulo murió hacia el 716 a. C. Existen varias versiones de su muerte, ya arrebatado por los cielos en medio de una tempestad provocada por su padre Marte o bien asesinado por un grupo de senadores o por su gemelo Remo. En realidad no existen datos de forma concreta. De cualquier forma, en honor a la fecha de su desaparición se celebraban las fiestas Nonas Caprotinas. Acabará divinizado y adorado bajo la advocación de Quirino. Tras su muerte se producirá un año de interregnum hasta que el senado elige como rey a Numa Pompilio.
En la cronología actual la fecha de la fundación de Roma se fijó el 21 de abril de 753 a. C. Esta fecha era el año 1 para Roma, ya que se la tomaba como punto de referencia para fechar eventos en el mundo romano. Se lo aludía como el Nacimiento de Roma (200 aUC: Anno 200 ab Urbe Condita: «En el año 200 desde la Fundación de la Urbe o del Nacimiento de Roma»).
En noviembre de 2007, se produjo el hallazgo de la cueva en la que en la Antigüedad se creía que habían sido amamantados los gemelos Rómulo y Remo.(9)
Rómulo y Remo (1614-1616) de Rubens. Peter Paul Rubens. Dominio Público.

Según la leyenda, la fundación de Roma en el año 753 a. C. se debió a los hermanos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por la loba Luperca. Foto: Desconocido – Jastrow (2006). Dominio Público.

Fundación según la historiografía
La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en las siete colinas (Celio, Campidoglio, Esquilino, Viminale, Quirinale, Palatina y Aventina) en la confluencia entre el río Tíber y la Vía Salaria, a 28 km del mar Tirreno. En este lugar el Tíber tiene una isla donde el río puede ser atravesado. Debido a la proximidad del río y del vado, Roma estaba en una encrucijada de tráfico y comercio. Los historiadores romanos dataron la fundación en 753 a. C., y desde esa fecha contaron su edad o calendario particular. Sin embargo, también existe una teoría crítica de la fundación de Roma aparte de la teoría legendaria. La teoría crítica, sostenida por muchos autores, viene a decir que Roma surge a partir del forum romanum.
Expansión etrusca. 750 a. C.-500 a. C. Archivo: NormanEinstein. CC BY-SA 3.0.

I. Los orígenes de Roma y la monarquía (753–509 a. C.)
La historia de Roma se entrelaza desde el principio con el mito. Según la tradición recogida por autores como Tito Livio o Virgilio, Roma fue fundada en el año 753 a. C. por Rómulo, quien, tras matar a su hermano Remo, se convirtió en el primer rey de la ciudad. Hijos de la princesa Rea Silvia y del dios Marte, los gemelos fueron abandonados en el Tíber y amamantados por una loba en una gruta del monte Palatino. Este relato no solo da cuenta del origen divino y guerrero de Roma, sino que anticipa su destino: una ciudad nacida del conflicto, destinada a gobernar.
La Monarquía romana (latín: Regnum Romanum) fue el periodo más antiguo de la historia de la Antigua Roma durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo el 21 de abril del año 753 a. C. y terminó con la expulsión del último rey en el año 509 a. C., lo que dio paso a la instauración de la República romana. La historiografía moderna ha puesto en duda muchas veces estas fechas aportando pruebas arqueológicas o aduciendo razones históricas y lingüísticas.
La naciente ciudad estado es gobernada por un rey (rex) elegido por un consejo de ancianos (senatus). Constituida en sus comienzos por tres pueblos: latinos, sabinos y etruscos. Los siete reyes míticos o semi-míticos son (en orden cronológico): Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Bajo los primeros cuatro reyes (latinos y sabinos) la economía romana fue agrícola, basada en el cultivo de las tierras y el pastoreo.[10] A partir de la dinastía Tarquinia, de origen etrusco, se transforma en comercial y expansiva. (11) El último de ellos, Tarquinio el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a. C., tras lo cual se estableció la República romana.
La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien navegó hacia el Mediterráneo occidental huyendo de la destrucción de su ciudad hasta llegar a Italia, donde fundó la ciudad de Lavinio. Posteriormente, su hijo Ascanio fundó Alba Longa, de cuya familia real descenderían los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma.
Más allá del mito, las investigaciones arqueológicas confirman la existencia de pequeños núcleos de población en las colinas del Lacio ya en el siglo VIII a. C., que progresivamente se fueron unificando. La situación estratégica de Roma, en un vado natural del río Tíber, facilitó el comercio y la comunicación entre el norte etrusco y el sur griego, convirtiéndola en un punto clave de paso y desarrollo.
Durante esta primera etapa, Roma fue una monarquía. Sin embargo, no se trataba de una monarquía hereditaria como las que aparecerían más tarde en Europa, sino electiva: los reyes eran elegidos por los senadores (jefes de las principales familias patricias), y su poder era a la vez religioso, militar y judicial. A cada rey se le atribuían hazañas civilizadoras: la fundación de instituciones, la creación de leyes, la organización del ejército, la apertura de caminos, la construcción de templos. Siete fueron los reyes legendarios que habrían gobernado Roma, entre ellos:
Rómulo, fundador y primer legislador.
Numa Pompilio, asociado a la institucionalización de la religión romana.
Tulo Hostilio y Anco Marcio, promotores de la expansión y la guerra.
Tarquino el Antiguo, de origen etrusco, que impulsó la arquitectura y la vida pública.
Servio Tulio, reformador del sistema político y cívico.
Tarquino el Soberbio, último rey de Roma, cuyo gobierno despótico motivó su expulsión.
La monarquía romana terminó con una revuelta aristocrática, según la tradición liderada por Lucio Junio Bruto, tras el ultraje cometido por el hijo del rey a una matrona romana, Lucrecia. Esta crisis no solo marcó el fin de la monarquía, sino el nacimiento de una nueva forma de gobierno: la República.
Así, en el año 509 a. C., Roma dejó atrás su etapa regia y comenzó un periodo de expansión, conflictos internos y construcción institucional que sentaría las bases de su futuro como potencia imperial. Pero la idea de realeza quedó desde entonces asociada al abuso de poder, y durante siglos el título de «rey» fue rechazado con vehemencia por los romanos. La desconfianza hacia el poder unipersonal sería una constante hasta el momento en que, de forma progresiva y casi silenciosa, otro tipo de poder absoluto —el del emperador— se impusiera sobre la república.
Ver artículo: Monarquía romana
II. La República romana (509–27 a. C.): entre la gloria militar y el conflicto interno
La República fue establecida el año 509 a. C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. (12) Los cónsules, al principio patricios pero más tarde plebeyos también, eran oficiales electos que ejercían la autoridad ejecutiva, pero tuvieron que luchar contra el senado romano, que creció en tamaño y poder con el establecimiento de la República. (13) En este periodo se fraguarían sus instituciones más características: el senado, las diversas magistraturas y el ejército. Una nueva Constitución estableció un conjunto de instituciones de control así como una clara separación de los poderes.
Los romanos sometieron, absorbieron, federaron y unificaron gradualmente a todos los pueblos de la península itálica, (14) la mayoría de ellos itálicos (de origen indoeuropeo, por ejemplo los samnitas y los oscos) como los latinos y emparentados con los mismos romanos, (15) pero también etruscos (en Etruria) e italiotas (en la Magna Grecia), haciendo de toda la Italia peninsular su territorio metropolitano. (16) (17) La última amenaza a la hegemonía de Roma en Italia llegó cuando Tarento, una gran colonia griega, pidió ayuda a Pirro de Epiro en 282 a. C. en su lucha contra Roma. (18).
Busto de Lucio Junio Bruto, fundador de la República romana en 509 a. C. Jastrow. D. Público.
A partir del año 264 a. C., Roma se enfrentó con la Antigua Cartago en las guerras púnicas, conquistando Sicilia e Iberia. Después de derrotar a Macedonia y al Imperio seléucida en el 146 a. C., el naciente estado logra una enorme expansión tanto política como económica, extendiéndose por todo el Mediterráneo. (19) Mientras tanto, los conflictos entre patricios y plebeyos caracterizaron la pugna política interna (ver Secessio plebis) durante todo el periodo republicano y solo paulatinamente lograrán los plebeyos la plena equiparación política (aunque no social).
La expansión trae consigo profundos cambios en la sociedad romana. La inadecuada organización política (que había sido pensada para una pequeña ciudad-estado y no para el gran territorio que ya era Roma) se hace patente para algunos, pero todos los intentos de cambio son bloqueados por la ultraconservadora élite senatorial. El enfrentamiento entre las diversas facciones produce en el siglo I a. C. una crisis institucional que conducirá a diversas revueltas, revoluciones y guerras civiles.
Con la caída de la monarquía en el año 509 a. C., Roma inició una etapa completamente nueva en su historia: la República, una forma de gobierno basada en la distribución del poder entre múltiples instituciones y en la participación (limitada) de los ciudadanos libres. Este nuevo sistema político, alejado del poder unipersonal del rey, fue concebido como un equilibrio delicado entre las aspiraciones de la aristocracia patricia y las crecientes demandas del pueblo llano, los plebeyos.
Durante casi cinco siglos, la República fue el escenario de una transformación colosal: de una ciudad-estado itálica rodeada de pueblos hostiles, Roma se convirtió en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Este proceso no fue lineal ni pacífico. Estuvo marcado por guerras constantes, crisis sociales, reformas institucionales, conquistas territoriales y profundas contradicciones internas.
El sistema republicano romano no era una democracia en el sentido moderno. Las instituciones clave —como el Senado, las magistraturas y los comicios— estaban dominadas por la élite. Sin embargo, con el paso del tiempo, los plebeyos lograron importantes avances políticos, como la creación del tribunado de la plebe y el acceso a los cargos públicos. La lucha de clases (llamada “conflicto de los órdenes”) fue una fuerza estructurante de esta etapa.
En el plano militar, Roma expandió su influencia mediante campañas prolongadas: primero unificó el centro y sur de Italia, luego derrotó a sus grandes rivales —Cartago en las Guerras Púnicas, Macedonia y Grecia en el este, Hispania en el oeste—, y más tarde se extendió hasta Asia Menor y la Galia. Esta expansión trajo consigo riquezas inmensas, pero también nuevas tensiones: el ejército pasó a estar dominado por generales ambiciosos con lealtades personales, y el campesinado libre —base del modelo republicano— fue desplazado por la concentración de tierras y el uso masivo de esclavos.
En el último siglo de la República, las contradicciones del sistema estallaron: las instituciones tradicionales fueron desbordadas por la acumulación de poder en manos de individuos como Mario, Sila, Pompeyo, Craso o Julio César. Las guerras civiles se sucedieron, las reformas fueron bloqueadas o impuestas por la fuerza, y la república se convirtió, en los hechos, en un campo de batalla entre facciones armadas. El asesinato de César en el año 44 a. C., lejos de restaurar el orden republicano, precipitó su colapso definitivo.
La República romana dejó un legado político duradero: la idea de equilibrio entre poderes, la noción de ciudadanía activa, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad. Pero también mostró sus límites: la rigidez institucional y la concentración de poder económico abrieron la puerta al cesarismo. El sistema colapsó cuando ya no pudo gestionar sus propias contradicciones internas ni el peso de un imperio construido sobre las conquistas.
A finales del siglo I a. C., Roma estaba lista —aunque no lo supiera— para un nuevo orden: el Imperio.
Artículo principal: República romana
El nacimiento de la República: rechazo del poder absoluto
La República romana nació, según la tradición, en el año 509 a. C., con la expulsión del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, cuyo gobierno despótico marcó el rechazo definitivo del modelo monárquico. En su lugar se instauró un sistema político nuevo, basado en la alternancia de magistrados electos, la división del poder y la participación cívica. A la cabeza del Estado se colocaron dos cónsules, elegidos anualmente y con poder colegiado, para evitar la concentración de poder en una sola persona.
El poder ya no residía en un rey, sino en un conjunto de instituciones, entre ellas:
El Senado, compuesto por patricios (aristócratas), con función consultiva pero una gran influencia.
Los comicios, asambleas del pueblo donde se elegían magistrados y se votaban leyes.
Las magistraturas anuales: además de los cónsules, existían cargos como los pretores (justicia), censores (censo y moral pública), ediles (infraestructura) y cuestores (finanzas).
El conflicto de los órdenes: la lucha entre patricios y plebeyos
Durante los primeros siglos de la República, la política estuvo dominada por los patricios, descendientes de las antiguas familias aristocráticas. Los plebeyos, que constituían la mayoría de la población libre, estaban excluidos de los principales derechos políticos y de acceso a cargos públicos. Esta desigualdad provocó una prolongada lucha social conocida como el conflicto de los órdenes (siglos V–III a. C.).
Entre los logros obtenidos por los plebeyos destacan:
La creación del Tribunado de la Plebe, con capacidad de veto (intercessio) frente a decisiones perjudiciales.
La redacción de la Ley de las XII Tablas (aprox. 450 a. C.), primer código legal romano escrito.
El acceso progresivo a las magistraturas, incluido el consulado.
La apertura del Senado a miembros de origen plebeyo.
Aunque estas reformas atenuaron el conflicto, la estructura social seguía beneficiando a la aristocracia, ahora ampliada a una nueva clase dirigente: la nobilitas, formada por patricios y plebeyos enriquecidos.

El conflicto de los órdenes fue una de las tensiones sociales más prolongadas e influyentes de la historia de la República romana. Se desarrolló entre los siglos V y III a. C. y enfrentó a los patricios, que concentraban el poder político, religioso y económico, con los plebeyos, que representaban la mayoría de la población libre, pero carecían de derechos fundamentales en el ámbito público. Este conflicto no fue una guerra abierta, sino una lucha constante por la igualdad jurídica, el acceso a los cargos públicos y la protección de los intereses populares dentro de las instituciones republicanas.
Los patricios eran los descendientes de las antiguas familias fundadoras de Roma, agrupadas en clanes aristocráticos con privilegios heredados, entre ellos el monopolio del consulado, del Senado y de los sacerdocios. Tenían tierras, riqueza, clientelas políticas y la autoridad moral para dictar las normas del mos maiorum. Por el contrario, los plebeyos, aunque muchos eran campesinos, artesanos o comerciantes prósperos, no podían participar en las decisiones del Estado, no podían contraer matrimonio con patricios ni acceder a las magistraturas.
La situación dio lugar a una serie de movilizaciones plebeyas, entre ellas la secesión de la plebe, una forma de huelga social en la que los plebeyos abandonaban la ciudad, paralizando su funcionamiento. Como resultado de estas presiones, se lograron importantes conquistas legales y políticas. En el año 494 a. C., se creó el cargo de tribuno de la plebe, con poder de veto sobre decisiones del Senado y las magistraturas. Poco después, en el año 451 a. C., se codificaron las primeras leyes escritas en la Ley de las XII Tablas, lo que supuso un avance hacia la igualdad jurídica.
A lo largo del tiempo, los plebeyos lograron el acceso progresivo a todas las magistraturas, incluidos el consulado y el sacerdocio. La Lex Canuleia permitió en el 445 a. C. el matrimonio entre patricios y plebeyos, y la Lex Hortensia del 287 a. C. otorgó fuerza de ley a las decisiones de la asamblea de la plebe (plebiscita) para todo el pueblo romano, sin necesidad de aprobación senatorial.
Este conflicto fue crucial para el desarrollo político de Roma, porque permitió una ampliación controlada del poder, evitando una revolución abierta. A la vez, dio lugar a la aparición de una nueva clase dirigente mixta, la nobilitas, formada por patricios y plebeyos enriquecidos, que compartían intereses comunes y gobernaban conjuntamente la República. Si bien la desigualdad social no desapareció, el conflicto de los órdenes logró transformar una aristocracia cerrada en una élite política más inclusiva, manteniendo la estabilidad del sistema republicano durante varios siglos.
La expansión de Roma: de ciudad-estado a potencia mediterránea
Uno de los rasgos distintivos de la República fue su expansionismo militar, inicialmente en defensa propia, pero más tarde con objetivos estratégicos y económicos.
Etapas clave de la expansión:
Conquista de Italia: Entre los siglos V y III a. C., Roma sometió a pueblos vecinos (etruscos, samnitas, latinos) mediante alianzas, guerras y colonización.
Guerras Púnicas (264–146 a. C.): Tres conflictos contra Cartago, el gran rival comercial y naval del Mediterráneo occidental. La victoria romana permitió la conquista de Sicilia, Hispania y África.
Expansión en el este: En el siglo II a. C., Roma derrotó a los reinos helenísticos (Macedonia, Siria, Egipto), ocupando Grecia y Asia Menor.
Dominio de la Galia: Ya en el siglo I a. C., Julio César extendió el control romano sobre la Galia (actual Francia y Bélgica).
Esta expansión trajo riquezas inmensas, pero también nuevos desafíos: desigualdad social, presión fiscal, masiva importación de esclavos, tensiones entre ciudadanos libres y élites.
El expansionismo territorial de Roma no puede explicarse únicamente por motivaciones militares o económicas, aunque ambos factores fueron sin duda esenciales. La expansión de Roma fue un fenómeno complejo, progresivo y multifacético, que combinó intereses materiales, estrategias defensivas, ambiciones políticas, ideología cultural y, en muchos casos, respuestas reactivas a amenazas externas o alianzas comprometedoras. Roma no nació con una vocación imperial predefinida, sino que su expansión fue el resultado acumulativo de decisiones prácticas, oportunidades históricas y una visión particular del poder y del orden.
En primer lugar, Roma entendía la guerra como una forma natural de relación con su entorno. Desde su origen, la ciudad estuvo rodeada de pueblos hostiles con los que debía competir por tierras, recursos y seguridad. En este contexto, conquistar era también defenderse. Muchas de sus campañas militares comenzaron como respuestas a agresiones o como ayuda a aliados, pero una vez finalizada la guerra, Roma consolidaba su victoria con la anexión del territorio, la fundación de colonias o la imposición de tratados desiguales. Esta lógica de “defensa ofensiva” fue uno de los motores continuos de la expansión territorial.
En segundo lugar, el expansionismo romano estuvo profundamente vinculado al prestigio político y personal. La carrera política de los magistrados romanos, especialmente de los cónsules y pretores, se realizaba en gran parte a través de campañas militares exitosas. El general victorioso obtenía gloria, clientela, botín, honores y, en ocasiones, un triunfo. De este modo, la conquista de nuevas tierras se convirtió en una vía de ascenso personal y de consolidación del poder familiar, tanto en la República como más tarde bajo el Imperio.
También hubo una motivación claramente económica, ya que la guerra y la conquista proporcionaban botines, esclavos, tierras, tributos y acceso a nuevas rutas comerciales. Las provincias conquistadas eran una fuente de riqueza para la aristocracia romana y una oportunidad para redistribuir tierras entre los soldados. Además, la expansión permitía crear colonias militares que aseguraban la presencia romana en los territorios lejanos y facilitaban el control del Mediterráneo.
Pero más allá de estas razones inmediatas, el expansionismo romano fue sostenido por una ideología de superioridad cultural y misión civilizadora. Los romanos estaban convencidos de que su forma de vida, sus leyes, su lengua y sus instituciones eran superiores, y por tanto llevarlos a otros pueblos era visto no solo como un derecho, sino como un deber. Esta idea se reforzaba con el culto a los dioses romanos, la noción de orden frente al caos, y la exaltación de la virtus militar. Conquistar era también ordenar, disciplinar y extender los límites del imperium Romanum, no solo como dominio político, sino como espacio moral y civilizado.
Finalmente, la expansión contribuyó a construir una identidad colectiva. Ser romano no era solo haber nacido en Roma, sino pertenecer a una red de ciudades, aliados y provincias unidas por un mismo marco jurídico y cultural. La ciudadanía romana, que se fue ampliando con el tiempo, permitió integrar a numerosos pueblos conquistados en el sistema imperial, lo que facilitó la continuidad y estabilidad del dominio romano durante siglos.
En resumen, el expansionismo de Roma fue mucho más que una búsqueda de recursos o una necesidad defensiva. Fue una forma de entender el poder, el prestigio y la civilización. Un fenómeno alimentado por la política interna, la ideología cultural, la práctica militar y la economía, pero también por la creencia profunda en un destino histórico que empujaba a Roma a extender su dominio sin límites aparentes. Conquistar fue para los romanos sinónimo de existir.
Crisis internas: reformas, violencia y guerras civiles
A medida que Roma se convertía en un imperio territorial, su sistema político republicano —diseñado para una ciudad-estado— comenzó a mostrar signos de inadecuación.
La crisis interna de la República romana fue un proceso largo y profundo que afectó a sus estructuras políticas, sociales y económicas, y que desembocó finalmente en el colapso del sistema republicano y en la instauración del régimen imperial. A medida que Roma expandía su dominio territorial por el Mediterráneo y más allá, el sistema republicano original, ideado para gobernar una ciudad-estado con una comunidad relativamente homogénea, comenzó a resultar insuficiente y disfuncional frente a las nuevas dimensiones del poder y de la sociedad.
Uno de los primeros síntomas de esta crisis fue la desigualdad creciente entre ricos y pobres. La expansión trajo inmensas riquezas, pero también provocó una concentración de tierras en manos de una minoría aristocrática. Los campesinos, que antes eran la base del ejército ciudadano, fueron perdiendo sus tierras ante la competencia de las grandes propiedades trabajadas por esclavos. Esta situación fue denunciada por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, quienes en el siglo II a. C. propusieron reformas agrarias para repartir tierras públicas a los más desfavorecidos. Su intento de romper los privilegios del Senado los enfrentó con la oligarquía, y ambos fueron asesinados, lo que marcó el inicio de la violencia política en la República.
Otro factor de inestabilidad fue la masiva esclavitud, resultado de las guerras de conquista. Las revueltas de esclavos, como la famosa rebelión de Espartaco entre 73 y 71 a. C., mostraron hasta qué punto el sistema económico basado en mano de obra esclava generaba tensiones sociales explosivas. Aunque las guerras serviles fueron reprimidas con violencia, revelaron el carácter frágil y deshumanizado de la base productiva del Imperio.
El aspecto más grave de la crisis fue la militarización de la política y el surgimiento de caudillos armados, como Mario, Sila, Pompeyo o César. A medida que el ejército se profesionalizaba, sus soldados ya no eran ciudadanos propietarios, sino hombres pobres que dependían de la lealtad personal a su general, quien les prometía botín y tierras. Esto cambió radicalmente el equilibrio político: los ejércitos dejaron de ser instrumentos del Estado y se convirtieron en herramientas personales de poder, lo que derivó en sucesivas guerras civiles. La primera gran ruptura fue entre Mario y Sila, seguida por el conflicto entre César y Pompeyo, que acabó con la dictadura de Julio César y abrió la puerta al fin de la República.
A todo esto se sumó una profunda corrupción institucional. El sistema político romano, basado en las elecciones anuales, los comicios populares y el equilibrio entre magistraturas, fue progresivamente degradado por el clientelismo, la compra de votos y la manipulación de la plebe urbana mediante distribuciones gratuitas de trigo, espectáculos y promesas vacías. Los cargos públicos se convertían en instrumentos para el enriquecimiento personal, y el Senado, en lugar de representar la autoridad moral de Roma, se mostraba dividido, ineficaz y dominado por intereses particulares.
En conjunto, la República romana entró en una espiral de conflictos sociales, reformas frustradas, violencia política y guerras civiles que minaron su estabilidad y legitimidad. El sistema ya no podía sostener una sociedad tan compleja, tan extensa y tan desigual. La solución no vino desde dentro, sino desde la imposición de un nuevo orden imperial, en el que el poder se concentró en una figura única, el emperador, capaz de restablecer la autoridad, organizar el ejército y mantener la paz, aunque a costa de las libertades republicanas. La caída de la República no fue una catástrofe súbita, sino una transformación histórica nacida de sus propias contradicciones.
Algunos momentos clave:
Los hermanos Graco (Tiberio y Cayo, siglo II a. C.) intentaron reformas agrarias y distribución de tierras públicas. Fueron asesinados por defender a los desfavorecidos.
Guerras serviles, como la de Espartaco (73–71 a. C.), revelaron la tensión provocada por la esclavitud masiva.
Guerras civiles entre caudillos militares: Mario vs. Sila, luego Pompeyo vs. César. Los ejércitos ya no eran del Estado, sino de los generales.
La creciente corrupción, clientelismo político, y la compra de votos en los comicios paralizaron el funcionamiento institucional.
El fin de la República: la figura de Julio César y la transición al Imperio
El momento decisivo se produce cuando Julio César, tras vencer a Pompeyo en la guerra civil, se convierte en dictador vitalicio. Aunque introdujo reformas y fue un líder carismático, su acumulación de poder despertó el temor a una nueva monarquía. Fue asesinado en el año 44 a. C. por un grupo de senadores que defendían la restauración de la república.
Sin embargo, tras su muerte, la república ya era inviable. Surgió el Segundo Triunvirato (Marco Antonio, Octavio, Lépido), pero pronto se desintegró. La victoria definitiva de Octavio en la batalla de Accio (31 a. C.) le dio el control absoluto. En 27 a. C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el inicio oficial del Imperio romano.
El fin de la República romana y la transición al Imperio fue uno de los procesos más trascendentales de la historia antigua. Aunque el sistema republicano había sido durante siglos el fundamento del poder de Roma, con su compleja red de magistraturas, asambleas y controles institucionales, en el siglo I a. C. ese modelo ya no podía sostener una sociedad profundamente transformada por las conquistas, las desigualdades sociales, la corrupción política y el surgimiento de caudillos militares con ambiciones personales. En este contexto crítico, la figura de Julio César emergió como protagonista absoluto del colapso republicano.
Julio César fue un hábil político, general brillante y comunicador carismático. Proveniente de una familia patricia, supo construir una base popular sólida, aliándose con Craso y Pompeyo en el llamado Primer Triunvirato, una alianza informal que controló durante años la vida política romana. Tras su exitosa campaña en la Galia, que no solo le dio fama sino también un ejército veterano y leal, el Senado le exigió que disolviera sus fuerzas antes de regresar a Roma. César, consciente de que volver sin protección lo expondría a la persecución de sus enemigos, cruzó el Rubicón en el 49 a. C., un acto considerado rebelión directa contra el Estado. Esta decisión desencadenó una guerra civil entre él y Pompeyo, quien representaba al sector conservador del Senado.
César derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a. C., y tras una serie de campañas en Egipto, el norte de África y Hispania, se convirtió en el único dueño del poder político y militar. Fue nombrado dictador en varias ocasiones, hasta que en el 44 a. C. asumió la dictadura vitalicia, un título que evocaba el poder absoluto y rompía con el espíritu republicano, basado en la rotación anual de los magistrados y en la colegialidad. Aunque impulsó importantes reformas, como la reorganización del calendario (el actual calendario juliano), el reparto de tierras y la ampliación del Senado, su creciente concentración de poder generó alarma entre los defensores del orden republicano. Muchos temieron que se encaminara hacia una nueva monarquía personalista, un concepto profundamente rechazado por la tradición romana desde la expulsión de los reyes etruscos en el 509 a. C.
César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a. C. en una conjura organizada por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, quienes justificaron el crimen como una defensa de la libertad y de la República. Sin embargo, el asesinato no logró restaurar el equilibrio institucional. Al contrario, sumió a Roma en una nueva etapa de guerras civiles aún más violentas. Tras el asesinato, se formó el Segundo Triunvirato, una alianza oficial y legal entre Marco Antonio, Octavio (hijo adoptivo de César) y Lépido, quienes se repartieron el poder y proscribieron a sus enemigos políticos, incluyendo al gran orador Cicerón.
La alianza entre los triunviros fue pronto insostenible. Lépido fue marginado, y Marco Antonio y Octavio entraron en conflicto, especialmente tras el escándalo político que supuso la alianza de Antonio con Cleopatra, reina de Egipto. La guerra culminó en la batalla de Accio en el 31 a. C., en la que Octavio derrotó definitivamente a Antonio y Cleopatra, quienes se suicidaron poco después en Alejandría. Con esta victoria, Octavio quedó como dueño absoluto del mundo romano, aunque actuó con gran inteligencia política. En lugar de proclamarse rey, en el año 27 a. C. restauró formalmente la autoridad del Senado, quien a su vez le concedió el título de Augusto, que implicaba un prestigio casi sagrado sin romper del todo con la fachada republicana. Así nacía el Principado, una forma de monarquía encubierta que mantendría ciertas formas republicanas pero con el emperador como figura central, dotado de poderes extraordinarios acumulados legalmente.
La instauración del Imperio no supuso una ruptura total con el pasado, sino una transformación estructural del poder. Augusto gobernó con habilidad, reforzando la autoridad central, reorganizando las provincias, estabilizando el ejército y promoviendo un discurso ideológico de paz, orden y prosperidad conocido como la Pax Augusta. Aunque la República ya no volvería a existir como sistema efectivo, su memoria seguiría viva durante siglos, incluso en la retórica de los emperadores. Lo que comenzó como una crisis institucional terminó dando lugar a una nueva forma de poder, que se extendería durante siglos y marcaría profundamente el rumbo político, jurídico y cultural de Europa y del Mediterráneo.
La República romana fue una etapa crucial en la historia de Roma: un laboratorio político de instituciones, leyes, participación cívica y luchas sociales. Su legado influiría profundamente en la cultura política occidental. Sin embargo, sus contradicciones internas, la presión de la expansión militar y la incapacidad para adaptarse a una realidad imperial provocaron su derrumbe. El vacío de poder sería ocupado por una nueva figura: el emperador.
El final de la República no significó el colapso de Roma, sino el nacimiento de una nueva forma de poder: el Imperio. En el año 27 a. C., el Senado concedió a Octavio el título de Augusto, estableciendo así un régimen que mantenía la apariencia republicana, pero que en realidad concentraba el poder en una sola figura. A lo largo de los siglos, Roma transformó sus instituciones, redefinió la ciudadanía, reorganizó sus provincias y consolidó una red política y administrativa que abarcó desde Britania hasta Egipto. El Imperio romano fue, en su apogeo, una estructura colosal: cohesionada por el derecho, el ejército y una cultura común, pero también sacudida por crisis, conflictos sucesorios y amenazas externas.
Históricamente, el Imperio se divide en dos grandes fases: el Alto Imperio o Principado, que va desde Augusto hasta finales del siglo III d. C., y el Bajo Imperio o Dominado, marcado por el poder absoluto, la reorganización del Estado y la creciente influencia del cristianismo. El proceso culminará con la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C., aunque su herencia continuará durante siglos en el Oriente bizantino.
III. Roma imperial (27 a. C.-476 d. C.)
El vencedor ulterior de todas estas guerras civiles, César Augusto, abolirá de facto la República y consolidará un gobierno unipersonal y centralizado conocido como el Imperio romano. A partir de este momento, la estabilidad política del Imperio quedará ligada al carácter de los emperadores que sucederán a Augusto, alternándose los periodos de paz y prosperidad con las épocas de crisis.
Augusto, que inaugura la dinastía Julio-Claudia, representa el periodo de máximo esplendor del Imperio. A esta dinastía, terminada en el año 68 por el infame Nerón, le seguirá el periodo de inestabilidad conocido como el año de los cuatro emperadores.[20] Esta terminará con el ascenso de Vespasiano, que inauguró la dinastía Flavia, de origen no patricio.[21] Les seguirán del año 96 al 180 los llamados «cinco emperadores buenos» (Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio), el periodo considerado como el máximo apogeo de Roma.
Con Septimio Severo comienza un periodo distintivamente militar y monárquico, y el fin de su estirpe llevará al periodo conocido como la anarquía militar, que se prolonga durante el resto del siglo III hasta la llegada de Diocleciano. La crisis del siglo III fue un largo periodo de luchas internas por el poder donde los emperadores, nombrados por sus legiones, se sucedieron ininterrumpidamente.
1. El Alto Imperio o Principado (27 a. C.–284 d. C.)
Augusto consolidó un sistema que, aunque mantenía el Senado y los comicios, dejaba claro que la autoridad última residía en el emperador. Controlaba el ejército, las finanzas y la política exterior. El régimen se legitimó como una “república restaurada”, pero era en realidad una monarquía encubierta.
Durante los dos primeros siglos del Imperio, Roma vivió una etapa de estabilidad relativa, conocida como la Pax Romana. El territorio alcanzó su máxima extensión bajo Trajano (principios del siglo II), y la red de carreteras, ciudades, acueductos y centros administrativos reforzó la unidad del mundo romano.
Los emperadores más destacados de esta etapa fueron:
Augusto: fundador del Principado, reformador del ejército y la administración.
Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón: primera dinastía (Julio-Claudia), marcada por tensiones internas.
Vespasiano y los Flavios: reconstrucción tras la guerra civil de 69.
Trajano: expansión máxima del Imperio.
Adriano: consolidación de fronteras (muro de Adriano en Britania).
Marco Aurelio: último de los llamados emperadores sabios, filósofo estoico, enfrentó guerras en el Danubio.
El Alto Imperio estaba marcado por una relativa prosperidad, un ejército profesional, provincias organizadas y ciudadanía cada vez más extendida (culminando en el Edicto de Caracalla en 212 d. C., que otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio).
El periodo conocido como Alto Imperio o Principado, que se extiende desde el año 27 a. C. hasta el 284 d. C., representa una de las etapas más estables y prósperas de la historia romana. Se inaugura con el ascenso al poder de Octavio, quien tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra se presentó como el restaurador de la República. En realidad, aunque mantuvo las formas republicanas —Senado, comicios, magistraturas—, instauró una nueva estructura de poder en la que el emperador, bajo el título de Augusto, concentraba todas las funciones esenciales del Estado: el mando del ejército, la gestión de las finanzas, la política exterior, la designación de cargos y la supervisión de la legislación. Este nuevo orden político se denominó Principado, porque el emperador era oficialmente el princeps senatus, es decir, el primero entre los iguales, aunque en la práctica era el dueño absoluto del poder.
Este sistema tuvo una gran habilidad política: no destruyó la república de forma abrupta, sino que la vació de contenido sin eliminar sus estructuras formales, lo que permitió que muchos sectores tradicionales se adaptaran al nuevo régimen sin sentir una ruptura radical. La legitimación del emperador se apoyaba no solo en su auctoritas personal, sino también en su papel como garante de la paz, el orden y la prosperidad. Y en efecto, durante los dos primeros siglos del Imperio, Roma vivió una etapa de crecimiento, relativa paz interior y expansión territorial, conocida como la Pax Romana. Fue un periodo en el que las guerras internas cesaron, la economía floreció, el comercio se intensificó y el derecho romano se consolidó como instrumento de gobierno y de integración.
Durante este periodo, Roma alcanzó su máxima extensión territorial bajo el emperador Trajano, a principios del siglo II. El Imperio se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin y el Danubio hasta el norte de África. Para administrar un territorio tan vasto, se reforzó una red de infraestructuras impresionantes: carreteras, puentes, acueductos, teatros, foros y edificios administrativos que servían tanto a la logística como a la romanización de las provincias. Las ciudades eran núcleos clave, organizadas según el modelo romano, y muchas de ellas adquirieron el rango de colonias o municipios. Esta urbanización fue un elemento esencial para la difusión del derecho, de la lengua latina, del culto imperial y de las formas de vida romanas.
La dinastía Julio-Claudia, formada por los sucesores de Augusto —Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón—, gobernó entre el año 14 y el 68 d. C., un periodo marcado por conflictos palaciegos, conspiraciones y el progresivo alejamiento entre el emperador y el Senado. Tras la breve guerra civil del año 69, conocida como el “año de los cuatro emperadores”, accedió al poder Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, que restauró la estabilidad y emprendió una ambiciosa política de obras públicas, como la construcción del Coliseo. Con los emperadores del siglo II —Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio—, se alcanzó lo que suele considerarse el apogeo del Imperio, una etapa de buen gobierno, expansión cultural y consolidación administrativa.
Trajano, primer emperador nacido en Hispania, llevó el Imperio a su mayor extensión, conquistando Dacia (actual Rumanía) y desarrollando una política de ampliación y embellecimiento de Roma. Adriano, en cambio, adoptó una estrategia más conservadora, renunció a conquistas orientales y se centró en fortificar las fronteras, como muestra su célebre muro en Britania. Marco Aurelio, último de los llamados emperadores sabios, combinó el ejercicio del poder con la reflexión filosófica estoica y debió hacer frente a importantes desafíos militares en el norte del Imperio, especialmente en las guerras del Danubio.
Otro aspecto destacado de este periodo es la paulatina extensión de la ciudadanía romana. A medida que se integraban nuevas provincias, sus habitantes podían aspirar a la ciudadanía, lo que generaba una identidad común y facilitaba la gobernabilidad. Este proceso culminó en el año 212 d. C. con el Edicto de Caracalla, que otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio, un acto que consolidó la unidad jurídica del mundo romano, pero que también respondió a intereses fiscales y de control administrativo.
El ejército romano fue otro pilar fundamental del Alto Imperio. Profesionalizado y organizado en legiones permanentes, no solo garantizaba la defensa del territorio, sino que también participaba en la construcción de obras, el mantenimiento del orden interno y la difusión de la cultura romana en las fronteras. Su fidelidad al emperador era esencial, lo que otorgaba al líder supremo una herramienta de control formidable, aunque también significaba que la estabilidad del sistema dependía en gran medida de la lealtad militar.
En conjunto, el Alto Imperio fue un periodo en el que Roma logró consolidar un modelo político estable, basado en la figura del emperador como eje del poder, en una administración eficiente, en una economía activa y en una red cultural común que mantenía unidos a pueblos muy diversos bajo un mismo sistema legal y simbólico. Esta etapa, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones latentes: conflictos sucesorios, dependencia del ejército, desigualdades sociales y amenazas exteriores que comenzarían a hacerse más evidentes en los siglos posteriores. Pero durante más de dos siglos, Roma supo mantenerse como el centro político, económico y cultural del mundo mediterráneo.
El Imperio romano durante el gobierno de Trajano. Uricm55. CC BY-SA 3.0.
2. La crisis del siglo III (235–284 d. C.)
A partir del siglo III, el Imperio entró en un periodo de inestabilidad profunda. En apenas 50 años, más de 20 emperadores fueron proclamados, derrocados o asesinados. Las fronteras fueron presionadas por invasiones bárbaras (germanos, persas, godos), las finanzas colapsaron y el ejército se fragmentó. En algunas regiones surgieron imperios separados, como el galo o el de Palmira.
Las causas de esta crisis fueron múltiples:
El agotamiento del modelo de sucesión imperial.
La creciente influencia de los generales sobre la política.
La presión fiscal y la pérdida de mano de obra libre.
La desorganización del comercio y la economía monetaria.
El Imperio solo logró sobrevivir gracias a una profunda reorganización bajo el emperador Diocleciano.
La crisis del siglo III, que se extendió aproximadamente entre los años 235 y 284 d. C., fue una de las etapas más convulsas y decisivas en la historia del Imperio romano. Este periodo marcó el final de la estabilidad del Alto Imperio y la entrada en una época de profunda transformación política, militar, económica y social, cuyos efectos alterarían de manera irreversible la naturaleza del poder romano. La crisis no fue causada por un solo factor, sino por una combinación de circunstancias estructurales y coyunturales que, juntas, pusieron al límite la capacidad de Roma para sostener su modelo imperial.
Uno de los síntomas más visibles fue la inestabilidad política extrema. En apenas medio siglo, más de veinte emperadores se sucedieron en el trono, la mayoría proclamados por sus propias tropas, sin legitimidad senatorial y en muchos casos asesinados por sus sucesores. Esta situación, conocida como la “anarquía militar”, reflejaba el quiebre del principio de sucesión imperial y el ascenso definitivo del ejército como actor político dominante. Los generales con prestigio en las fronteras eran capaces de imponer su autoridad por la fuerza, lo que provocaba una competencia constante entre facciones militares y la pérdida de autoridad central. La figura del emperador dejó de ser símbolo de estabilidad y se convirtió en un cargo precario, vulnerable al descontento castrense y a la violencia.
Mientras tanto, el Imperio sufría presiones externas cada vez más intensas. En el norte, los pueblos germánicos, como alamanes, francos y godos, comenzaron a penetrar las fronteras del Rin y del Danubio, saqueando ciudades y sembrando el caos. En el este, el Imperio sasánida, sucesor del Imperio parto, representaba una amenaza creciente y poderosa, que incluso llegó a capturar al emperador Valeriano en el año 260. Estas amenazas obligaron a dividir y desplazar legiones constantemente, debilitando las defensas y facilitando nuevas incursiones.
En paralelo, el Imperio sufrió una profunda crisis económica. La guerra continua requería un gasto militar descomunal, lo que llevó a un incremento descontrolado de los impuestos. La moneda se devaluó por la reducción del contenido metálico en las emisiones imperiales, lo que provocó inflación, pérdida de confianza en la economía monetaria y el retorno a formas de intercambio más primitivas. El comercio interprovincial se redujo, muchas ciudades perdieron población y dinamismo, y la producción agrícola decayó por falta de mano de obra libre y por las constantes requisiciones del ejército. La estructura fiscal, basada en grandes propietarios y trabajo servil, ya no podía sostener el peso de la maquinaria imperial.
En este contexto de fragmentación, surgieron entidades políticas separatistas. En la Galia, un general se proclamó emperador de un “Imperio galo” que incluía Britania y parte de Hispania. Al mismo tiempo, en el este, la reina Zenobia fundó un Imperio independiente en Palmira, que controló Siria, Egipto y Asia Menor por varios años. Aunque estos estados fueron reconquistados, su existencia reflejaba la desarticulación del poder central y la debilidad del modelo unitario romano.
Frente a este colapso generalizado, fue necesario reformular las bases del Estado romano. Esta tarea recayó en Diocleciano, quien en el año 284 asumió el poder y comenzó una ambiciosa reestructuración que marcaría el inicio del Bajo Imperio. Entre sus reformas más importantes estuvo la creación de la Tetrarquía, un sistema de gobierno compartido entre dos emperadores mayores (augustos) y dos menores (césares), destinado a asegurar la estabilidad y la sucesión ordenada. Reorganizó el ejército, fortaleció la defensa de las fronteras, reformó el sistema fiscal, impuso un rígido control de precios e intentó restaurar la autoridad imperial mediante un modelo sacralizado de poder, donde el emperador se presentaba como figura divina y distante.
La crisis del siglo III significó, por tanto, el colapso del orden clásico romano, basado en la estabilidad institucional, la prosperidad económica y la centralidad del Mediterráneo. El Estado romano sobrevivió, pero transformado. A partir de entonces, el Imperio sería más militarizado, más autoritario y más centralizado, con una nueva concepción del poder y de la sociedad. Esta etapa marcó la transición entre la antigüedad clásica y el mundo tardorromano, y preparó el escenario para la posterior división del Imperio y la consolidación del cristianismo como fuerza estructural en la vida imperial. Fue, en definitiva, una crisis fundacional, el punto de inflexión entre el mundo antiguo y las formas de organización política y social que dominarían los siglos posteriores.
3. El Bajo Imperio o Dominado (284–476 d. C.)
Diocleciano implantó una nueva forma de gobierno más abiertamente autocrática: el Dominado, donde el emperador ya no fingía ser “el primero entre iguales” (princeps), sino un monarca absoluto (dominus et deus). Introdujo reformas militares, fiscales y administrativas. Dividió el poder en una Tetrarquía (dos augustos y dos césares) para gestionar mejor el vasto territorio.
Este modelo no se mantuvo mucho tiempo, pero dejó una huella duradera. Su sucesor, Constantino el Grande, unificó de nuevo el Imperio y adoptó decisiones trascendentales:
Legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán (313).
Fundó una nueva capital: Constantinopla, en el antiguo Bizancio (330).
Favoreció la estructura de una Iglesia alineada con el poder imperial.
Tras la muerte de Teodosio I en 395, el Imperio fue definitivamente dividido en dos mitades independientes: Occidente y Oriente.
Cabeza de bronce de Constantino I (Museos Capitolinos). User:Jean-Pol GRANDMONT (2011). CC BY-SA 3.0. Original file (2,592 × 3,888 pixels, file size: 6.13 MB).
El periodo del Bajo Imperio romano, también conocido como Dominado, se extiende desde el ascenso de Diocleciano en el año 284 d. C. hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el 476 d. C. Esta etapa representa una profunda transformación en la naturaleza del poder imperial y de las estructuras del Estado romano, marcada por un endurecimiento del gobierno, una mayor centralización, una orientación claramente autocrática y un cambio de valores impulsado por la expansión del cristianismo. Es una fase de transición entre la Antigüedad clásica y la Edad Media, en la que el Imperio romano se adapta a nuevas condiciones geopolíticas, sociales y religiosas.
Con Diocleciano comienza una ruptura clara respecto al sistema del Principado. El emperador ya no se presenta como princeps o “el primero entre iguales”, sino como dominador absoluto, bajo el título de dominus et deus (señor y dios), lo que expresa un cambio en la percepción del poder imperial. El emperador se convierte en una figura casi divina, inaccesible y sacralizada, rodeada de un ceremonial cortesano que refuerza su autoridad. Esta sacralización del poder imperial respondía al deseo de restaurar el orden tras la crisis del siglo III, y a la necesidad de reforzar la obediencia en un contexto de fragmentación interna y presiones externas constantes.
Para garantizar una gestión más eficaz de un territorio vasto y vulnerable, Diocleciano organizó la Tetrarquía, un sistema de gobierno colegiado con dos emperadores mayores (augustos) y dos menores (césares), cada uno al frente de una parte del Imperio. Esta estructura buscaba asegurar la estabilidad, mejorar la defensa de las fronteras y evitar conflictos sucesorios. Sin embargo, pese a su lógica organizativa, la Tetrarquía no se mantuvo mucho tiempo: las rivalidades entre los distintos coemperadores desembocaron pronto en nuevas guerras civiles.
Fue Constantino el Grande, tras imponerse a sus rivales, quien reunificó el Imperio bajo su autoridad personal y dio un giro decisivo en la historia romana. En el año 313, con el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo y decretó la libertad de culto, iniciando un proceso de transformación religiosa que llevaría a la Iglesia cristiana a convertirse en aliada del Estado. Bajo su gobierno, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una estructura institucional favorecida, con obispos influyentes, exenciones fiscales y apoyo en la organización de concilios. Este acercamiento estratégico entre Iglesia y poder imperial marcó el inicio de una nueva concepción del Estado, basada en una autoridad sagrada con legitimación divina, y de una política imperial que ya no solo apelaba a la tradición romana, sino también al mensaje cristiano de unidad y salvación.
Constantino también fundó una nueva capital en el año 330: Constantinopla, en el emplazamiento del antiguo Bizancio. Esta ciudad fue concebida como una “nueva Roma”, con instituciones similares pero orientada hacia Oriente, más cercana a las fronteras estratégicas y más protegida frente a las invasiones. Constantinopla se convirtió en el centro del Imperio romano de Oriente y en símbolo de la continuidad imperial durante los siglos posteriores, incluso después de la caída de Roma.
La muerte del emperador Teodosio I en el año 395 supuso la división definitiva del Imperio en dos mitades independientes: el Imperio de Occidente, con capital en Rávena (trasladada desde Milán y antes desde Roma), y el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. Esta división ya no fue administrativa como en tiempos de Diocleciano, sino política y permanente. Cada mitad tuvo su propio emperador, su administración y sus prioridades. Mientras Oriente lograría sobrevivir durante casi mil años más como Imperio bizantino, Occidente se fue debilitando progresivamente.
En esta etapa final del Bajo Imperio occidental, Roma sufrió un declive irreversible. Las tensiones sociales, el empobrecimiento de las ciudades, la presión fiscal, el deterioro de las redes comerciales y, sobre todo, las invasiones de pueblos germánicos como los visigodos, vándalos, suevos y ostrogodos desbordaron la capacidad de defensa del Estado. En el año 410, Roma fue saqueada por Alarico, un hecho que conmocionó al mundo romano. Y finalmente, en el año 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo, fue depuesto por Odoacro, jefe germánico que no asumió el título imperial, lo que simbolizó el fin del Imperio romano de Occidente.
En resumen, el Dominado fue una etapa de transformaciones profundas en la organización del poder y en la estructura del Estado romano. El emperador se convirtió en una figura autocrática y sagrada, el cristianismo pasó a ocupar el centro de la vida institucional, y el sistema imperial intentó adaptarse a un mundo cada vez más descentralizado y amenazado. Aunque el Imperio de Occidente desapareció, el Imperio romano de Oriente continuaría su historia bajo la forma bizantina, conservando muchas de las instituciones, el derecho, la cultura clásica y la herencia romana durante siglos. El Bajo Imperio no fue solo una época de decadencia, sino también de reinvención, de nuevos modelos de poder, nuevas alianzas y una redefinición de lo que significaba ser Roma en un mundo en transformación.
4. La caída del Imperio romano de Occidente (siglo V)
La parte occidental del Imperio, debilitada por las invasiones y la decadencia económica, fue incapaz de resistir el avance de los pueblos germánicos. En el siglo V, visigodos, vándalos, hunos y ostrogodos atravesaron las fronteras y se asentaron en diversos territorios.
El proceso culminó en 476 d. C., cuando el jefe bárbaro Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo. La administración romana en Italia desapareció, pero muchos elementos culturales y legales del Imperio perduraron bajo los reinos germánicos sucesores.
La caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V d. C. fue el resultado de un largo proceso de desgaste político, militar, económico y social que culminó en la desaparición del aparato estatal romano en Europa occidental. Lejos de ser un acontecimiento repentino, fue una transformación gradual, donde el colapso institucional convivió con la continuidad de muchos elementos de la cultura romana en nuevas formas políticas, especialmente en los reinos germánicos que ocuparon su lugar. Más que una destrucción total, fue un proceso de transición hacia una nueva era histórica, la Edad Media.
Desde finales del siglo IV, el Imperio de Occidente había comenzado a mostrar signos evidentes de fragilidad estructural. La economía estaba en decadencia: la producción agrícola se estancaba, el comercio internacional se reducía, las ciudades perdían población y dinamismo, y el sistema fiscal se volvía cada vez más opresivo e ineficiente. La presión fiscal sobre los pequeños propietarios los llevó a depender de grandes terratenientes, lo que aceleró la ruralización y el declive del tejido urbano-administrativo. A esto se sumaba una creciente desigualdad social y una creciente pérdida de autoridad del Estado, cuya burocracia era incapaz de garantizar el orden y el bienestar.
El ejército, tradicional pilar del poder romano, también se deterioró. Su reclutamiento era cada vez más difícil, y en muchos casos se recurrió al uso de tropas extranjeras, mercenarios o federados germánicos, que servían a Roma a cambio de tierras y privilegios. Estos pueblos, como los visigodos, vándalos, suevos o burgundios, ya no eran enemigos externos, sino presencias internas, asentadas dentro del propio territorio imperial con cierto grado de autonomía. La autoridad del emperador se volvió simbólica, y el poder efectivo pasó a manos de generales, caudillos militares y líderes bárbaros, muchos de ellos al servicio de Roma pero cada vez más independientes.
El golpe simbólico que aceleró la crisis fue la entrada de los visigodos en Roma en el año 410, liderados por Alarico, quien saqueó la ciudad, algo que no ocurría desde hacía más de ochocientos años. A partir de ese momento, Roma dejó de ser el centro político del Imperio, y aunque la capital ya había sido trasladada a Rávena, el prestigio del Imperio romano de Occidente se vio gravemente afectado. La autoridad imperial continuó existiendo formalmente, pero el poder real estaba fragmentado. Los visigodos se asentaron en la Galia y después en Hispania. Los vándalos cruzaron a África del Norte y establecieron un reino con capital en Cartago. Los hunos, bajo el liderazgo de Atila, sembraron el terror desde Europa central hasta las puertas de Italia. Y los ostrogodos, poco después, ocuparían la península itálica.
El desenlace definitivo llegó en 476 d. C., cuando Odoacro, jefe de un grupo de tropas germánicas al servicio de Roma, depuso al joven emperador Rómulo Augústulo, considerado tradicionalmente como el último emperador del Imperio romano de Occidente. Odoacro no se proclamó emperador, sino que envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo simbólicamente la supremacía del emperador de Oriente, pero gobernando Italia de facto como un rey autónomo. Con ese gesto, la figura del emperador en Occidente desapareció y el Imperio quedó reducido oficialmente a su parte oriental, con sede en Constantinopla.
Sin embargo, la caída del Imperio no implicó la desaparición total de la cultura romana. Muchos de los pueblos germánicos que ocuparon los territorios imperiales adoptaron instituciones romanas, conservaron el uso del latín en la administración, el derecho romano como base legal, el cristianismo como religión oficial y las formas arquitectónicas romanas en la organización de las ciudades. Los obispos cristianos se convirtieron en autoridades civiles, el modelo de las provincias se mantuvo en parte, y la idea de Imperio sobrevivió como ideal político y religioso, especialmente en la Iglesia y, más tarde, en el Sacro Imperio Romano Germánico.
En este sentido, la caída de Roma no fue el fin absoluto de una civilización, sino la transformación profunda de sus estructuras políticas. El Estado romano desapareció, pero su legado se dispersó y se integró en una nueva configuración del poder en Europa occidental, basada en la fusión de la tradición romana, la cultura cristiana y las instituciones germánicas. Esta síntesis sería el germen del mundo medieval y uno de los pilares de la identidad europea. Por eso, aunque el Imperio romano de Occidente terminó en 476, Roma como civilización siguió viva en nuevas formas.

5. El Imperio romano de Oriente: la continuidad bizantina
Mientras Occidente caía, el Imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, se mantuvo firme. Conocido posteriormente como Imperio bizantino, conservó las estructuras imperiales, la administración, la cultura grecorromana y la religión cristiana durante casi mil años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453.
Aunque el año 476 d. C. marca convencionalmente la caída del Imperio romano de Occidente, no significó el final del legado imperial. Por el contrario, en Oriente, el Imperio romano permaneció vivo y funcional durante casi un milenio más. Con Constantinopla como nueva capital —fundada por Constantino el Grande en el año 330 sobre la antigua ciudad griega de Bizancio—, el llamado Imperio romano de Oriente, conocido desde la Edad Moderna como Imperio bizantino, preservó las instituciones romanas, adaptó su sistema político a nuevos desafíos y se convirtió en un centro brillante de poder, cultura y religión en el Mediterráneo oriental.
Lejos de ser una mera prolongación decadente de Roma, el mundo bizantino fue una síntesis dinámica de herencia romana, lengua y pensamiento griego, y fe cristiana. Aunque sus habitantes se consideraban a sí mismos romanos (Rhomaioi), su cultura fue evolucionando hacia una forma original de civilización, con un modelo de gobierno teocrático y una estrecha relación entre el emperador y la Iglesia. El derecho romano fue codificado en el famoso Corpus Iuris Civilis bajo Justinianio (siglo VI), cuyas campañas también lograron brevemente recuperar parte del territorio occidental, incluidas Italia y el norte de África.
A lo largo de los siglos, Bizancio resistió múltiples oleadas de invasiones (persas, árabes, búlgaros, turcos), adaptando su administración, sus estructuras militares y su economía a contextos cada vez más difíciles. Constantinopla, una ciudad rica, fortificada y cosmopolita, se convirtió en el símbolo de esta resistencia y del esplendor bizantino, centro de intercambio cultural entre Oriente y Occidente.
El Imperio bizantino no fue un simple sobreviviente del pasado, sino un agente activo en la transmisión y reinvención del legado romano, que influyó en el derecho, el arte, la teología y la diplomacia europea y oriental. Su caída en 1453, ante el avance otomano, marcó el fin del Imperio romano en su sentido histórico, pero no el fin de su influencia. La tradición bizantina pervivió en la Iglesia ortodoxa, en la cultura rusa, en la administración de los Estados balcánicos y en muchas formas de organización imperial posteriores.
Así, el Imperio romano no murió con Rómulo Augústulo, sino que siguió respirando en Constantinopla, adaptado a nuevas realidades, transformado, pero esencialmente romano en su alma. Esta continuidad bizantina demuestra que Roma no fue solo una ciudad ni un imperio, sino una idea capaz de reinventarse a lo largo de los siglos, y cuya sombra se proyecta hasta nuestros días.
Un material visual producido para la restauración de los monumentos históricos bizantinos del municipio metropolitano de Estambul. Autor: Hbomber – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Original file (1,280 × 720 pixels, file size: 174 KB).
A pesar de haber heredado las estructuras del Imperio romano, el Imperio bizantino no fue simplemente su continuación, sino una civilización con rasgos propios que supo adaptarse a los cambios históricos, religiosos y culturales de un mundo cada vez más fragmentado y amenazado. Una de sus características más distintivas fue el desarrollo de un modelo político teocrático, en el que el emperador ya no era solo jefe de Estado, sino también representante de Dios en la Tierra. Esta fusión entre poder político y autoridad religiosa configuró una visión del Imperio como parte del orden divino, una concepción que justificaba su permanencia y su misión providencial frente al caos exterior.
El emperador era considerado defensor de la fe, protector de la ortodoxia cristiana y árbitro de las controversias doctrinales. A diferencia de Occidente, donde la Iglesia se organizó como una institución separada y a menudo en conflicto con el poder secular, en Bizancio se impuso un modelo cesaropapista, donde el poder imperial intervenía activamente en los asuntos religiosos. Esta simbiosis entre Iglesia y Estado permitió una cohesión doctrinal duradera, aunque también provocó tensiones internas, especialmente durante el conflicto iconoclasta de los siglos VIII y IX, cuando se debatió el uso de imágenes sagradas en el culto cristiano.
La cultura bizantina fue un crisol donde convergieron la tradición clásica, el pensamiento helenístico y la espiritualidad cristiana. El griego se convirtió en la lengua oficial y cultural, desplazando al latín, pero el espíritu jurídico romano se mantuvo vivo, especialmente con la compilación del Corpus Iuris Civilis bajo Justiniano, una de las obras jurídicas más influyentes de la historia, base del derecho civil en Europa y punto de partida para muchas codificaciones modernas. Además, Bizancio fue un faro de conocimiento y preservación del saber antiguo, conservando manuscritos griegos, latinos y orientales que, siglos después, alimentarían el Renacimiento europeo.
En el plano artístico, Bizancio desarrolló una estética única, basada en la iconografía sagrada, los mosaicos dorados, la arquitectura de cúpulas monumentales y una espiritualidad visual que marcó profundamente el arte cristiano oriental. La basílica de Santa Sofía, construida por orden de Justiniano en Constantinopla, es una de las manifestaciones más grandiosas de esta síntesis entre poder, fe y belleza. El arte bizantino no buscaba representar el mundo natural, sino evocar lo eterno, lo divino, lo inmutable.
Geopolíticamente, el Imperio bizantino fue durante siglos la gran muralla de Europa frente a las potencias orientales, resistiendo los embates del Imperio sasánida, los califatos árabes, los búlgaros, los normandos y, finalmente, los turcos otomanos. Su diplomacia fue refinada, su burocracia eficiente, su resistencia admirable. En un mundo de constantes invasiones y transformaciones, Constantinopla se erigía como una isla de estabilidad, cultura y continuidad institucional. Su existencia permitió que el legado de Roma no desapareciera, sino que se adaptara, se reelaborara y se proyectara hacia nuevas formas de civilización.
Incluso tras su caída en 1453, la herencia bizantina siguió viva en muchas esferas. La Iglesia ortodoxa, con su teología, liturgia y organización episcopal, fue uno de sus grandes legados. El mundo eslavo, y especialmente Rusia, se vio a sí mismo como heredero del mundo bizantino, dando origen al concepto de “Tercera Roma” tras la caída de Constantinopla. En Europa occidental, el conocimiento transmitido por los sabios bizantinos refugiados alimentó el humanismo renacentista y la recuperación del pensamiento clásico.
En definitiva, el Imperio romano de Oriente no fue una sombra nostálgica del pasado, sino una civilización viva, original y trascendental, capaz de sostener el legado romano en medio de un mundo en cambio. Su historia demuestra que Roma no desapareció con las invasiones del siglo V, sino que persistió, transformada, espiritualizada y fortalecida, en las cúpulas, los códices, las liturgias y los tratados bizantinos. A través de Bizancio, Roma se proyectó más allá de sus fronteras temporales, convirtiéndose en un principio organizador de la historia europea y en una idea que aún resuena en las raíces del presente.
El Imperio romano fue más que un dominio territorial: fue una forma de organizar el mundo. Su legado se refleja en el derecho, la arquitectura, las lenguas romances, el urbanismo, la idea de ciudadanía y el concepto mismo de imperio. Su historia es la de una civilización que supo adaptarse, integrar y transformar, y que sigue viva en múltiples dimensiones de nuestra cultura.
Extensión territorial: del Mediterráneo al norte de Europa, de Hispania a Mesopotamia.
Desde sus modestos orígenes en el Lacio, Roma emprendió una expansión territorial que la llevó a convertirse en la potencia hegemónica del mundo antiguo. Esta expansión, que comenzó como una necesidad defensiva frente a pueblos vecinos, acabó transformándose en una maquinaria imperial que abarcó desde las costas atlánticas de Hispania hasta las llanuras de Mesopotamia, y desde el norte de África hasta las fronteras del Rin y el Danubio, incluyendo buena parte del actual Reino Unido. El dominio del Mediterráneo, que los romanos llamaron Mare Nostrum, fue el eje estratégico de una política exterior sistemática, sostenida por una diplomacia flexible, una ideología expansionista y una superioridad militar difícilmente igualada en su época.
Las causas de esta expansión fueron múltiples y cambiaron a lo largo del tiempo. En un primer momento, predominó el impulso defensivo: Roma se veía rodeada de pueblos hostiles y necesitaba garantizar su seguridad mediante alianzas, colonias y conquistas. Sin embargo, a medida que consolidaba su hegemonía en Italia, la guerra se convirtió en una herramienta de afirmación política, prestigio aristocrático y obtención de recursos. El sistema republicano premiaba a los magistrados exitosos en campañas militares, lo que incentivó una política exterior agresiva. Además, el botín de guerra —en forma de esclavos, tierras y tributos— alimentaba tanto la economía romana como el crecimiento de las clientelas políticas.
Con las Guerras Púnicas, Roma pasó de ser una potencia terrestre a controlar también el mar, al vencer a Cartago y establecer su dominio en Sicilia, Córcega, Cerdeña, Hispania y el norte de África. Más tarde, sus campañas en el Mediterráneo oriental le permitieron absorber reinos helenísticos debilitados como Macedonia, Grecia, Siria o Egipto. La expansión no fue sólo militar, sino también administrativa y cultural. Roma impuso un modelo flexible de dominación: en algunas zonas instauró provincias con gobernadores, en otras mantuvo reyes aliados o ciudades autónomas bajo su influencia. La romanización, entendida como un proceso de asimilación progresiva, se extendió gracias a las infraestructuras (vías, acueductos, foros), al latín, al derecho romano y a la ciudadanía concedida gradualmente a pueblos incorporados.
El máximo apogeo territorial se alcanzó bajo el emperador Trajano, a comienzos del siglo II d. C., tras la conquista de Dacia (actual Rumanía) y la creación de la provincia de Arabia Pétrea. El Imperio abarcaba entonces más de 5 millones de km² y gobernaba a decenas de millones de personas de culturas, lenguas y religiones diversas. Esta vastedad, sin embargo, generó sus propias tensiones: fronteras difíciles de controlar, desafíos logísticos, y la necesidad de un ejército profesionalizado y costoso.
La expansión de Roma, que en sus orígenes fue una cuestión de supervivencia, se convirtió en un ideal político: la gloria de Roma justificaba el dominio sobre otros pueblos. Pero este crecimiento también sembró las semillas de su transformación. El contacto con culturas externas alteró el tejido social romano, los grandes latifundios sustituyeron al campesinado libre, los generales victoriosos se convirtieron en actores políticos de primer orden, y las guerras civiles acabaron erosionando el modelo republicano.
En resumen, la expansión territorial romana no fue un fenómeno accidental ni improvisado, sino el resultado de una combinación de factores geoestratégicos, económicos, institucionales y culturales. Fue una expansión prolongada, pragmática, y en gran medida irreversible, que permitió a Roma construir un imperio sin parangón en el mundo antiguo, pero que también obligó a redefinir constantemente sus propias estructuras para no colapsar bajo el peso de su éxito.
Instituciones y gobierno: evolución política, emperadores destacados.
La historia política de Roma es un ejemplo extraordinario de transformación institucional. De un sistema republicano basado en la rotación de magistrados y la preeminencia del Senado, Roma evolucionó hacia una forma de gobierno centralizado en la figura del emperador. Esta transición no fue brusca ni total desde el primer momento: el poder imperial se construyó poco a poco, sobre los restos de las instituciones republicanas, adaptándolas a nuevas necesidades de administración y control. La paradoja de Roma fue que mientras mantenía la ficción de ser una república, creó uno de los sistemas autocráticos más eficaces y duraderos del mundo antiguo.
Durante el periodo conocido como el Principado (27 a. C.–284 d. C.), iniciado por Augusto, el emperador concentraba en su persona poderes diversos: era cónsul vitalicio, tribuno de la plebe, pontífice máximo y comandante supremo del ejército (imperator). Aunque no adoptó el título de rey, en la práctica su autoridad era incuestionable. El Senado continuó existiendo, las leyes se seguían votando, y las magistraturas republicanas se mantenían, pero el centro real de poder se desplazó al Palatino, donde residía el emperador.
A medida que el Imperio se expandía y las tensiones internas aumentaban, se impusieron nuevas reformas. Durante el Dominado (284–476 d. C.), especialmente tras las medidas de Diocleciano, el carácter del poder se volvió más abiertamente monárquico. Desaparecieron muchas de las antiguas formas republicanas, y el emperador fue considerado un soberano sagrado, con un aparato burocrático creciente a su servicio. La administración del Imperio se dividió en diócesis y provincias más pequeñas, y se estableció una jerarquía funcionarial más especializada.
El papel del ejército fue siempre crucial: no solo como instrumento de defensa y expansión, sino como árbitro político. En varios momentos, los emperadores fueron elegidos, apoyados o depuestos por las legiones. Esto fue particularmente visible durante las crisis del siglo III, cuando decenas de generales asumieron el título imperial por la fuerza.
A lo largo de estos siglos, destacaron emperadores que dejaron una huella profunda en la estructura del Estado y en la memoria colectiva:
Augusto (27 a. C.–14 d. C.), arquitecto del sistema imperial y modelo de prudencia política.
Tiberio, que consolidó el aparato del Principado.
Nerón, símbolo de la arbitrariedad imperial y de la ruptura entre emperador y Senado.
Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, estabilizador tras la guerra civil del año 69.
Trajano, el conquistador, bajo cuyo gobierno Roma alcanzó su máxima extensión.
Adriano, reorganizador de fronteras y gran mecenas cultural.
Marco Aurelio, filósofo estoico y último gran emperador del Alto Imperio.
Diocleciano, reformador absoluto, que impuso la Tetrarquía y cambió la estructura del poder.
Constantino el Grande, que legalizó el cristianismo, refundó Constantinopla y estableció las bases ideológicas del Imperio cristiano.
Estas figuras no solo representan momentos clave de la historia romana, sino también las distintas formas que adoptó el poder imperial: desde el pragmatismo austero de Augusto hasta la sacralización del emperador en el Bajo Imperio. Con cada generación, Roma ajustó sus instituciones a las necesidades de un mundo en constante transformación.
La evolución del gobierno imperial fue, en definitiva, una respuesta a los desafíos de la magnitud territorial, la diversidad cultural y la tensión permanente entre tradición republicana y centralización del poder. Roma supo adaptarse, pero pagó un precio: cuanto más se fortalecía la figura del emperador, más se debilitaba la participación ciudadana y más vulnerable se volvía el sistema ante la corrupción, el personalismo y la pérdida de cohesión política.
El gobierno del Imperio romano atravesó distintas fases y transformaciones profundas que reflejan su evolución de un sistema que aún fingía respetar las formas republicanas a uno claramente autocrático. En el llamado Principado, instaurado por Augusto en el año 27 a. C., el emperador mantenía la apariencia de primer ciudadano pero en la práctica concentraba todo el poder en sus manos. Retuvo instituciones como el Senado, los comicios y las magistraturas tradicionales, pero vaciadas de poder efectivo. Este periodo se caracterizó por una administración centralizada, una imagen de continuidad con la República y una notable estabilidad, especialmente durante la Pax Romana. El Principado se sostuvo mediante la habilidad política de los primeros emperadores y el control riguroso del ejército, las provincias y el culto imperial.
Con la crisis del siglo III y las reformas de Diocleciano, se impuso una nueva estructura de poder conocida como el Dominado, que eliminó las ambigüedades republicanas y convirtió al emperador en una figura sagrada y absoluta. El Dominado reorganizó territorialmente el Imperio, reforzó la administración fiscal, instauró la Tetrarquía y elevó el ceremonial de la corte imperial. A partir de Constantino, se consolidó la centralidad del cristianismo en la política imperial y se estableció una nueva capital en Constantinopla, símbolo del nuevo equilibrio entre Oriente y Occidente.
El emperador romano acumulaba múltiples atribuciones. Era comandante supremo del ejército, legislador, sumo sacerdote y máxima autoridad judicial. Bajo el Principado, su poder se justificaba como una delegación de atribuciones republicanas; bajo el Dominado, su autoridad era directa, divina y sin contrapesos. La evolución del cargo imperial refleja tanto el crecimiento territorial como el progresivo debilitamiento de las viejas instituciones republicanas.
El Senado, aunque sobrevivió como órgano formal durante todo el Imperio, perdió su influencia real con el tiempo. Bajo Augusto conservó cierto prestigio y funciones administrativas, pero a partir del siglo III quedó relegado a un papel honorífico, especialmente tras la mudanza del centro de poder a Constantinopla. El poder real ya no residía en Roma ni en sus instituciones tradicionales, sino en la corte imperial y su burocracia.
La burocracia imperial creció de forma sostenida. Durante el Dominado, se multiplicaron las oficinas, los cargos civiles, fiscales y judiciales. El Imperio fue dividido en provincias más pequeñas, agrupadas en diócesis, y los funcionarios imperiales se convirtieron en una clase poderosa y profesional. Esta organización permitió un control más efectivo del territorio, pero también acentuó el peso fiscal y la centralización del poder.
El ejército fue, desde el inicio del Imperio, uno de los pilares del poder político. No solo protegía las fronteras y ampliaba el territorio, sino que también podía elevar o deponer emperadores. En momentos de crisis, como en el siglo III, se sucedieron los llamados emperadores militares o emperadores “soldados”, impuestos por sus legiones. Diocleciano y Constantino reorganizaron las fuerzas armadas creando cuerpos fijos en las fronteras y ejércitos móviles, con el objetivo de frenar las incursiones bárbaras y contener las ambiciones militares.
En este complejo sistema, varios emperadores destacaron no solo por su longevidad o conquistas, sino por sus reformas estructurales. Augusto fue el gran organizador, Tiberio consolidó el sistema, Vespasiano restauró el orden tras la guerra civil, Trajano llevó el Imperio a su máxima extensión, Adriano fortaleció las fronteras y Marco Aurelio encarnó el ideal del gobernante sabio. Diocleciano reformó profundamente el Estado y Constantino transformó la naturaleza misma del Imperio al aliarlo con el cristianismo. Cada uno dejó una huella indeleble en la forma y el contenido del poder imperial.
Sociedad y cultura: clases sociales, vida cotidiana, religión, arte.
La sociedad romana fue profundamente jerárquica, diversa y dinámica, reflejo de un Imperio extenso que integraba a pueblos de culturas muy distintas bajo un mismo orden político. A pesar de la estabilidad aparente del sistema imperial, las desigualdades sociales eran marcadas y estructuraban la vida cotidiana de forma estricta. En la cúspide de la pirámide social se encontraba la aristocracia senatorial, formada por familias nobles que aún conservaban títulos de la época republicana, grandes propiedades y vínculos con la administración imperial. Justo por debajo, la clase ecuestre —originada en tiempos de la República como orden militar— había evolucionado en una élite administrativa y financiera con acceso privilegiado a cargos intermedios en la burocracia.
La mayoría de los ciudadanos pertenecía a las clases populares urbanas y rurales. En las ciudades, los plebeyos vivían en insulae o bloques de pisos a menudo insalubres, y sobrevivían gracias a subsidios estatales como el reparto de trigo. En el campo, los campesinos libres compartían espacio con arrendatarios y jornaleros en condiciones de vida precarias. Pero por debajo de todos se hallaba la inmensa masa de esclavos, sin derechos legales, que eran utilizados como fuerza de trabajo en el hogar, el campo, las minas, los talleres y la administración. Los esclavos podían ser manumitidos y, en ciertos casos, ascender socialmente, aunque la movilidad era limitada. Hacia el final del Imperio, la figura del colono —campesino sujeto a la tierra— anticipaba la estructura feudal de la Edad Media.
La vida cotidiana variaba enormemente según el estatus y la región, pero ciertos elementos comunes la vertebraban en todo el Imperio. La ciudad romana —organizada en torno al foro, los templos, las termas, los mercados y los teatros— era el centro de la vida pública. El ocio tenía un papel destacado: espectáculos como los combates de gladiadores, las carreras de cuadrigas en el circo o las representaciones teatrales reunían a miles de personas y formaban parte del control social del poder imperial. La educación, limitada a los sectores acomodados, se basaba en la retórica, el latín clásico y la literatura griega. Las mujeres, aunque excluidas de la vida política, podían influir en el ámbito doméstico, religioso y, en ocasiones, cultural.
En el plano religioso, el Imperio romano fue inicialmente politeísta y sincrético. Los dioses del panteón tradicional convivían con cultos locales, orientales y de misterio. La religión tenía una función pública, ligada a la estabilidad del Estado. El culto al emperador, especialmente desde Augusto, se convirtió en una forma de cohesión imperial, especialmente en las provincias orientales. Sin embargo, a partir del siglo III, el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente, primero como religión perseguida y luego como religión tolerada, hasta convertirse en la oficial del Imperio bajo Teodosio I en el año 380. Este cambio transformó profundamente la cultura romana, la moral pública y la concepción del poder.
En cuanto al arte romano, este fue ecléctico, práctico y monumental. A diferencia del idealismo griego, el arte romano buscaba utilidad, propaganda y continuidad. La arquitectura es quizás su mayor legado: acueductos, anfiteatros, templos, termas, foros y calzadas organizaban tanto el espacio urbano como el rural, y su técnica constructiva —especialmente el uso del arco, la bóveda y el hormigón— anticipó formas medievales. La escultura romana, heredera de modelos helenísticos, se especializó en el retrato realista y la escultura conmemorativa. El mosaico y la pintura mural, como los hallados en Pompeya, decoraban casas particulares con escenas mitológicas, paisajes o motivos cotidianos. La literatura latina floreció en tiempos de Augusto, con autores como Virgilio, Horacio, Ovidio, Tito Livio y, más adelante, Tácito, Séneca o Suetonio.
En conjunto, la cultura romana fue el resultado de una fusión poderosa entre tradición itálica, helenismo y aportes locales de los pueblos conquistados. Su sistema jurídico, su lengua, sus infraestructuras y su legado estético perduraron mucho más allá de la caída del Imperio de Occidente, y siguen siendo parte del tejido civilizatorio de Europa y del mundo occidental.
Pater familias es una locución latina (traducida literalmente ‘paterfamilias’) que significa «el padre de la casa». La forma es irregular y arcaica en latín, preservando la antigua desinencia genitiva de -as.
El pater familias era el ciudadano independiente, el que ejercía la autoridad y todos los mandos de la casa; nunca podía ser una mujer, siempre era un hombre. Bajo su control estaban todos los bienes y personas —esposa, hijos y esclavos— que pertenecían a la familia (res familiaris), y era la persona física que tenía atribuida la plena capacidad jurídica para obrar según su voluntad y ejercer la patria potestas, la manus, la dominica potestas y el mancipium, respectivamente, sobre el resto de las personas alieni iuris que estaban sujetas a la voluntad, sobre la mujer casada, sobre los esclavos y sobre otros hombres.
El concepto anudado a la capacidad jurídica (caput) consistía en la posesión de los tres estados (status) de libertad, de ciudad libre, ciudadano y cada persona física que gozaba de los tres estados civiles, con plena capacidad jurídica y de obrar, libre, ciudadano y jefe de familia.
El pater familias fue una figura clave en la estructura jurídica, social y simbólica de la Antigua Roma. Más que el simple jefe del hogar, el pater familias encarnaba la máxima autoridad dentro de la célula familiar romana, que a su vez era la unidad básica sobre la que se construía toda la sociedad. Era siempre un hombre —jamás una mujer— y debía poseer los tres status fundamentales del ciudadano romano: libertas (ser libre), civitas (ser ciudadano romano) y familia (ser cabeza de su linaje). Solo quien reunía estas tres condiciones poseía la caput plena, es decir, la plena capacidad jurídica y civil para actuar, decidir y representar a la familia ante la ley y el Estado.
Bajo la autoridad del pater familias se encontraba todo el conjunto de personas y bienes que integraban la res familiaris: la esposa, los hijos, los nietos, los esclavos, los clientes y los bienes materiales, desde propiedades hasta instrumentos de trabajo. Esta autoridad se ejercía a través de diversos poderes jurídicos específicos: la patria potestas sobre los descendientes, la manus sobre la esposa (en ciertos tipos de matrimonio), la dominica potestas sobre los esclavos y el mancipium sobre otras personas dependientes. En términos prácticos, eso significaba que el pater familias tenía la última palabra en decisiones matrimoniales, patrimoniales, religiosas, económicas y educativas, y que todos los actos jurídicos realizados por los miembros dependientes requerían de su consentimiento.
Esta concentración de poder, que hoy podría parecer extrema, estaba regulada culturalmente por los ideales del mos maiorum, es decir, las costumbres de los antepasados, que imponían al pater familias no solo derechos, sino también responsabilidades morales muy exigentes. Él era el guardián de los valores familiares, el responsable de la educación de los hijos, el celebrante de los rituales domésticos y el garante del honor del linaje. El ejercicio de su autoridad estaba envuelto en un aura de dignidad, rectitud y deber, y el abuso de ese poder, aunque legalmente permitido en muchos casos, era socialmente rechazado.
Con el tiempo, especialmente durante el Alto Imperio, la figura del pater familias fue perdiendo parte de su poder efectivo, en paralelo con la transformación de las estructuras familiares y el fortalecimiento de otras figuras como el emperador o el Estado. Las reformas jurídicas suavizaron el carácter absoluto de la patria potestas, y muchas decisiones comenzaron a escapar al control exclusivo del jefe de familia. Aun así, el concepto sobrevivió como símbolo de orden, continuidad y autoridad moral, profundamente arraigado en la mentalidad romana y en el derecho privado.
En resumen, el pater familias no fue solo un rol doméstico, sino una institución viva, que condensaba la esencia del poder patriarcal romano y articulaba la relación entre lo privado y lo público. En él se concentraban la autoridad legal, la tradición religiosa, la economía familiar y la cohesión social. Su figura ayuda a comprender no solo la estructura de la familia romana, sino también la manera en que Roma concebía el orden, el poder y la permanencia del Estado a partir del microcosmos del hogar. Allí, en ese núcleo doméstico jerárquico y ritualizado, se forjaba la identidad del ciudadano y se transmitía la herencia espiritual de Roma.
Genio romano del Ponte Puñide, representado como un pater familias. Museo Arqueológico Nacional de España. Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0.

Economía y comercio: agricultura, moneda, rutas comerciales.
La economía del Imperio romano fue predominantemente agraria, pero sostenida por una red comercial extraordinariamente amplia y eficiente para los estándares de la Antigüedad. A lo largo de siglos, Roma desarrolló un sistema económico complejo, articulado por un conjunto de territorios interconectados que producían, intercambiaban y redistribuían bienes en una escala sin precedentes. Desde los campos de trigo de Egipto hasta las minas de Hispania, y desde los talleres de cerámica en la Galia hasta los puertos de Siria, la economía imperial se estructuró en torno a la tierra, la fiscalidad, la esclavitud y el comercio marítimo y terrestre.
La agricultura constituía el núcleo de la producción económica. La mayoría de la población vivía en el medio rural y estaba dedicada al cultivo de cereales, vid, olivo, hortalizas y legumbres. El modelo dominante era el de la villa romana, una explotación agrícola que podía oscilar entre pequeñas fincas campesinas y enormes latifundios gestionados por esclavos, colonos o jornaleros. En las provincias occidentales, la romanización trajo consigo nuevas técnicas agrícolas, canalizaciones, molinos y prácticas de cultivo intensivo. La productividad del campo era vital no solo para alimentar a la población urbana, sino también para sostener al ejército y a la administración pública, especialmente en tiempos de crisis.
La economía romana también se caracterizó por un uso regular de la moneda. Desde la República, Roma acuñó monedas de bronce, plata y oro, que circularon ampliamente por todo el Imperio. Durante el Alto Imperio, la moneda mantuvo un valor estable, facilitando el comercio y la recaudación fiscal. Sin embargo, a partir del siglo III, la inflación, el debilitamiento del sistema monetario y la reducción del contenido metálico provocaron un deterioro del sistema financiero. Diocleciano y Constantino intentaron reformarlo, con edictos de precios y nuevas monedas como el sólido de oro, que se mantuvo como patrón monetario durante siglos, incluso en Bizancio.
En cuanto al comercio, el Imperio romano alcanzó un grado de integración económica notable. Las rutas terrestres se apoyaban en la extensa red de calzadas romanas —más de 80.000 km pavimentados—, que permitían la movilidad de mercancías, tropas, correo y funcionarios. Las rutas marítimas, especialmente en el Mediterráneo, eran aún más vitales: el transporte por mar era más barato y eficiente, y conectaba los principales centros económicos del Imperio. Las provincias abastecían a Roma y a otras ciudades con productos de toda clase: trigo de Egipto y África, aceite de Hispania, vino de la Galia, mármol de Grecia, vidrio de Siria, especias y seda de Asia. El puerto de Ostia, cercano a Roma, era un verdadero núcleo logístico imperial, donde convergían barcos de todo el mundo romano.
El comercio exterior también desempeñó un papel importante, aunque más limitado. A través de Arabia, Persia y Asia Central, llegaban bienes de lujo procedentes de la India y China, como piedras preciosas, perfumes y sobre todo seda, muy valorada entre las élites romanas. A cambio, Roma exportaba metales, vidrio, cerámica y productos manufacturados. Estas rutas, aunque controladas indirectamente, fueron esenciales en el prestigio y la economía imperial.
La estructura económica del Imperio se sostenía mediante la recaudación de tributos y cargas fiscales impuestas a las provincias. Estas aportaciones financiaban al ejército, las obras públicas, los espectáculos y la burocracia. El sistema tributario era complejo, y muchas veces injusto, especialmente para las clases más bajas y para los colonos rurales, cuya dependencia de los grandes propietarios aumentó a lo largo del tiempo. En los siglos finales, la rigidez fiscal y la pérdida de dinamismo comercial contribuyeron a la decadencia económica del Imperio romano de Occidente.
En su conjunto, la economía romana combinó agricultura intensiva, esclavitud, fiscalidad centralizada, circulación monetaria y comercio interregional. Fue un modelo eficaz durante siglos, aunque vulnerable a las crisis políticas, las guerras y el agotamiento de recursos. Su legado perduró en muchas regiones incluso tras la desintegración del sistema imperial, en forma de redes urbanas, estructuras agrarias, monedas y técnicas de producción que sirvieron de base al mundo medieval.
Legado del Imperio romano: lengua, derecho, arquitectura, urbanismo.
El legado del Imperio romano es uno de los más duraderos, influyentes y omnipresentes de la historia de la humanidad. A pesar del colapso político del Imperio romano de Occidente en el año 476 d. C., su huella cultural, institucional y material siguió viva durante siglos, tanto en Oriente, a través del Imperio bizantino, como en Europa occidental, donde Roma se convirtió en referente idealizado de orden, civilización y poder. Cuatro campos reflejan de manera especialmente clara este legado: la lengua, el derecho, la arquitectura y el urbanismo.
En primer lugar, la lengua latina fue el principal vehículo de cohesión cultural en el mundo romano. Aunque el griego predominaba en el este del Imperio, el latín era la lengua oficial del derecho, la administración, el ejército y la vida pública en Occidente. Con el tiempo, el latín vulgar —la forma hablada por la mayoría de la población— evolucionó regionalmente dando origen a las lenguas romances: castellano, francés, italiano, portugués, rumano y otras. Incluso las lenguas no derivadas del latín han incorporado una parte significativa de su léxico, sobre todo en los ámbitos jurídico, científico y técnico. El latín perduró como lengua de cultura, filosofía, liturgia y diplomacia hasta bien entrada la Edad Moderna, y sigue siendo la base de muchas expresiones institucionales y jurídicas actuales.
En el ámbito jurídico, el derecho romano fue uno de los logros más sofisticados y duraderos de la civilización romana. A partir de las leyes republicanas y las decisiones de los pretores, los romanos construyeron un sistema jurídico racional, flexible y con vocación universal. Este corpus legal, especialmente el recopilado bajo el emperador Justinianio en el siglo VI —el Corpus Iuris Civilis— fue redescubierto en la Edad Media y sirvió como base para el desarrollo del derecho civil en Europa. Conceptos fundamentales como la propiedad, el contrato, la herencia, la ciudadanía o la persona jurídica provienen directamente del derecho romano, que ha influido profundamente en los sistemas legales contemporáneos, especialmente en Europa continental y América Latina.
En cuanto a la arquitectura, los romanos heredaron de los griegos el lenguaje clásico, pero lo transformaron y lo universalizaron. Su genialidad técnica radicó en el uso del arco, la bóveda y la cúpula, junto con materiales como el hormigón (opus caementicium), que permitieron construir estructuras colosales y funcionales. Anfiteatros, acueductos, termas, templos, foros, basílicas y puentes son testimonio de una cultura que entendía la arquitectura como expresión de poder, utilidad y permanencia. Las ciudades romanas fueron verdaderos centros de vida cívica, política y económica, y sus edificios públicos influyeron en la arquitectura medieval, renacentista y neoclásica.
El urbanismo romano también dejó una impronta duradera. Roma no solo fue una ciudad monumental, sino un modelo reproducido en todo el Imperio: desde Hispania hasta Siria, desde Britania hasta el norte de África, las ciudades romanas compartían una estructura reconocible. El trazado ortogonal de calles, el foro central, los sistemas de alcantarillado, los mercados, los templos, los teatros y los espacios de reunión pública permitieron una vida urbana organizada, higiénica y conectada. Esta racionalidad en la planificación urbana fue retomada por muchas ciudades europeas en la Edad Moderna y sigue siendo visible en sus centros históricos. El modelo de ciudad como espacio ordenado, funcional y simbólicamente poderoso es, en gran parte, una herencia de Roma.
En definitiva, el legado del Imperio romano no se limita a ruinas espectaculares o a tópicos escolares. Está vivo en nuestras palabras, en nuestras leyes, en los edificios que habitamos, en las ciudades que transitamos, en el lenguaje del poder, en la concepción del Estado y en la idea misma de civilización. Roma no solo construyó un imperio: construyó una forma de mundo que, con sus transformaciones, sigue siendo parte esencial de nuestra identidad cultural colectiva.
Crisis y caída: causas internas y externas.
El colapso del Imperio romano de Occidente no fue un acontecimiento puntual ni producto de una única causa, sino el resultado de un proceso complejo y prolongado de descomposición interna y presión externa, que se fue intensificando a lo largo del siglo III y alcanzó su desenlace definitivo en el siglo V. Más que una caída repentina, lo que se produjo fue una transformación profunda del mundo romano, cuyas estructuras políticas, económicas y sociales ya no podían sostener el orden imperial que había perdurado durante siglos.
Entre las causas internas, una de las más determinantes fue la crisis política crónica, especialmente evidente a partir del siglo III. La figura del emperador perdió estabilidad: en apenas cinco décadas, entre 235 y 284, se sucedieron más de 20 emperadores, muchos de ellos impuestos por las legiones. El Imperio pasó de ser una entidad cohesionada a una estructura fragmentada, vulnerable a golpes de Estado, luchas por el trono y lealtades personales de los ejércitos. Esta inestabilidad minó la eficacia administrativa y debilitó la autoridad central.
La economía imperial también experimentó un proceso de degradación estructural. El agotamiento del modelo esclavista, la presión fiscal cada vez más asfixiante sobre campesinos y clases medias, la inflación y la devaluación de la moneda provocaron un colapso del comercio, una ruralización progresiva y el empobrecimiento generalizado de las ciudades. A ello se sumó la pérdida de dinamismo del sistema de producción agraria y el aumento de la dependencia de los grandes terratenientes, que en muchos casos actuaban como poderes paralelos al Estado.
Desde el punto de vista social, se produjo una creciente desigualdad y una fractura entre las élites y el resto de la población. Los pequeños propietarios rurales desaparecieron o quedaron ligados a la tierra en condiciones próximas a la servidumbre. El sistema de colonato, que vinculaba jurídicamente a los campesinos a las propiedades, anticipó formas feudales que caracterizarían a la Edad Media. La población urbana disminuyó, la movilidad social se redujo y el peso del Estado recaía cada vez más sobre los sectores más vulnerables.
Invasiones bárbaras del Imperio romano. User: Ewan ar Born. CC BY-SA 4.0.
En cuanto a las causas externas, el factor más visible fue el aumento de la presión de los llamados pueblos bárbaros en las fronteras imperiales. Grupos como los godos, vándalos, alanos, suevos y hunos penetraron en el territorio romano, a menudo buscando refugio frente a las amenazas en sus regiones de origen. Muchos de estos pueblos fueron primero aliados o federados del Imperio, pero acabaron rebelándose o imponiendo su control sobre determinadas zonas. La célebre batalla de Adrianópolis en el año 378, en la que los visigodos derrotaron y mataron al emperador Valente, fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el Imperio occidental ya no pudo recuperar el control pleno de sus provincias.
La toma de Roma por los visigodos en 410, liderados por Alarico, y más tarde por los vándalos en 455, marcaron el debilitamiento simbólico de la capital, aunque en esos momentos la sede imperial ya se había trasladado a Rávena. Finalmente, en el año 476, el jefe germano Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo, sin encontrar apenas resistencia. Esta fecha ha sido tradicionalmente considerada el final del Imperio romano de Occidente, aunque en la práctica el proceso de disolución había comenzado mucho antes.
Cabe destacar que el Imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, sobrevivió a estas crisis y continuó su existencia durante casi mil años más como Imperio bizantino. Allí, las estructuras imperiales, el derecho romano, la administración y la cultura clásica se mantuvieron con una vitalidad renovada, en parte gracias a su mejor situación económica, estratégica y defensiva.
En definitiva, la caída del Imperio romano de Occidente fue el resultado de una combinación letal de fragilidad interna, declive económico, fragmentación política, desigualdad social, crisis institucional y presión militar externa. No fue un final abrupto, sino una transición prolongada que daría paso a una nueva época: el mundo medieval. Sin embargo, incluso en su caída, Roma siguió proyectando su sombra: su lengua, su derecho, su fe cristiana y su imaginario político perdurarían como elementos constitutivos de la civilización europea.
Parte 2: Estructura Social y Política
La estructura social y política de la Roma primitiva se organizó en torno a la célula básica de la sociedad: la familia patriarcal, una institución que no solo definía los vínculos de parentesco, sino que también establecía el primer ordenamiento del poder. En el centro se encontraba el pater familias, figura de autoridad absoluta que ejercía el control legal, religioso y económico sobre todos los miembros del núcleo doméstico. A partir de este modelo, profundamente jerárquico y cerrado, se fue construyendo una estructura social más amplia que daba forma a las primeras formas de organización colectiva entre los pueblos latinos.
Varias familias con un mismo antepasado común formaban una gens, una agrupación que compartía no solo lazos de sangre, sino también ritos, nombres y cultos. A su vez, la unión de diversas gentes dio origen a las tribus, y la articulación de estas en comunidades más amplias llevó al nacimiento de las civitates, los primeros núcleos urbanos. De este modo, la ciudad en Roma no nació de un impulso comercial o geográfico, sino de una extensión progresiva de vínculos familiares y religiosos, que se proyectaron sobre el espacio y dieron lugar a formas incipientes de gobierno, asamblea y organización jurídica.
Este modelo fundacional tuvo una importancia decisiva en el desarrollo posterior del sistema político romano. El poder nunca fue una abstracción desligada del orden familiar, sino una continuidad lógica de la autoridad paterna, proyectada primero sobre el clan, luego sobre la tribu y finalmente sobre la ciudad. Así, la sociedad romana se construyó desde abajo hacia arriba, sobre la base de la pertenencia, la jerarquía y el culto compartido, dando lugar a un sistema en el que el parentesco y la política se entrelazaron durante siglos. Esta matriz tradicional influyó profundamente en las instituciones republicanas e imperiales, dejando una huella que Roma no abandonaría jamás.
La primera estructura social y política de los latinos fue la familia: el padre (pater familias), la esposa (unida al padre de familia por el rito sagrado de la torta), los hijos, las esposas de los hijos, los hijos de los hijos, y las hijas no casadas. De la agrupación de algunas familias del mismo tronco, surgieron las gens, y de un conjunto de familias surgieron las tribus.
La familia está formada por los más próximos (agnados) pero, a medida que la familia se extiende, se forma la gens o raza de un tronco común, integrada por la familia completa propiamente dicha (adnati) y por los gentiles, todos aquellos procedentes del mismo antepasado. Era posible la unión de los diversos grupos, ya sea de gens o de tribus. Cada grupo tiene un punto común de encuentro, generalmente para el culto religioso (aunque no exclusivamente para tal fin), punto que constituye el embrión de las cívitas (ciudades).
Ciudad
La fundación de Roma se atribuye a tres tribus: los ramnes, los ticios y los lúceres. Estos tres grupos fundaron la llamada Roma Quadrata en el Monte Palatino. Otra ciudad fundada por otro u otros grupos en el Quirinal, se unió a la Roma Quadrata, surgiendo así la civitas (‘ciudad’) llamada Roma.
A los primeros ciudadanos romanos se les llama patricios (o patres), porque o bien son padres de familia (páter familias) o bien son hijos de padres de familia vinculados a la obediencia paterna (los hijos varones no alcanzaban la condición de padre de familia hasta que el padre moría y se independizaban, pero se daba por descontado que alcanzarían esta condición).
Los hijos de los patricios, al cumplir 17 años (más tarde la edad fue rebajándose hasta los 14 años) adquirían la condición de ciudadanos plenos (con tal motivo celebraban una festividad en que dejaban de vestir la toga praetexta propia de los muchachos y se colocaban la toga virilis, propia de los hombres), pero continuaban sujetos a la potestad del padre hasta que este moría.
A los patricios corresponde el derecho pleno de ciudadanía: forman el pueblo y son de entre los habitantes los de clase social más elevada. Sus derechos eran: el sufragio, el desempeño de cargos públicos políticos o religiosos, el derecho a asignación de tierras públicas, los derechos civiles propios de las gens (tutela, sucesión, potestad, etc.), el derecho de contraer matrimonio con otros miembros de las gens, el derecho de patronato, el derecho de contratación (el único que se extendía también a los no patricios libres) y el derecho a hacer testamento (el conjunto de estos derechos constituía el ius qüiritium o ius cívitatis). Como obligaciones citaremos: el servicio militar, y el deber de contribuir con ciertos impuestos al sostenimiento del Estado.
Ciudades dependientes de Roma
Iniciada la expansión territorial romana muchas ciudades pasaron a depender de Roma. Cuando una ciudad se sometía a Roma a discreción, sus ciudadanos quedaban con el estatuto jurídico de dediticios (Dediticius). Aunque la mayoría de las ciudades sometidas a discreción lo fueron después de la primera guerra púnica, probablemente la institución es anterior.
Roma se reservaba la soberanía eminente sobre estas ciudades, pero les devolvía el usufructo, con excepción del ager publicus. Roma reconoció la autonomía de alguna de estas ciudades pero sus tierras quedaron sometidas al diezmo de la cosecha, y en caso de exenciones, estas se daban a título personal (por ejemplo a los habitantes de una ciudad aunque cultivaran tierras en otra ciudad). El diezmo se pagaba generalmente en especie y el beneficio permitido al recaudador era limitado.
Las ciudades sometidas a Roma, con su territorio rural incluido, no tenían derecho a declarar la guerra por su cuenta, pero debían declararla forzosamente cuando Roma lo hiciera. También tenían prohibido hacer convenios de ningún tipo con otros Estados o Ciudades. Además no podían acuñar moneda y eran las monedas romanas las que tenían curso legal en todas estas ciudades.
Había varios tipos de ciudades vinculadas a Roma:
- Ciudades de derecho romano: Inicialmente, en la primera etapa republicana, durante la expansión de Roma por Italia, algunas ciudades itálicas recibieron el derecho completo de ciudadanía romana (civitas óptimo jure), especialmente las antiguas ciudades aliadas de la Liga Latina, las ciudades sabinas y gran parte de las ciudades volscas. A ellas se añadieron otras colonias romanas y municipios cum suffragio, que disfrutaban del derecho de ciudadanía, esparcidos por toda la península itálica y, tras la guerra social y la Lex Plautia Papiria, la ciudadanía romana se otorgó a todos los habitantes de Italia. Posteriormente, y sobre todo en época imperial, la ciudadanía romana empezó a ser otorgada a determinadas colonias y municipios de los territorios provinciales, es decir, de los territorios fuera de Italia. (23)
- Ciudades de derecho latino: Las ciudades sujetas al derecho latino fueron inicialmente las de Liga Latina que no habían recibido el derecho de ciudadanía romana. Más tarde, siempre durante la primera etapa republicana, las colonias de derecho latino (es decir, las colonias que no tenían derecho de voto y participación a la vida política), siguieron un procedimiento parecido al de las colonias de derecho romano, esparciéndose inicialmente por Italia y, posteriormente, en las provincias; desapareciendo por completo dentro de Italia cuando todos los itálicos adquirieron la ciudadanía romana y difundiéndose, principalmente en época imperial, en específicos lugares de los territorios provinciales. (24)
- Ciudades sin voto: Estaban en tercer lugar las ciudades con derecho de civitas pero sin voto (civitas sine suffragio), que aunque podían llamarse ciudadanos, debían soportar todas las cargas cívicas (reclutamiento militar, impuestos ordinarios, servicios y contribuciones especiales) sin compensación (sin derecho a votar). Estas ciudades estaban administradas para los asuntos judiciales por un Prefecto anual designado por el Pretor de Roma. Su administración civil estaba en manos de sus propios magistrados locales, generalmente de la aristocracia. Estas, de la misma manera que las colonias de derecho latino, abundaban, sobre todo durante el Imperio, en las provincias, es decir, en los territorios fuera de Italia.
- Ciudades confederadas : Inicialmente, al principio de la etapa republicana, se conocían como municipios de socii (aliados) y foederati (confederados) todas las ciudades itálicas desprovistas de ciudadanía romana, cuyos derechos quedaban establecidos por los tratados particulares concertados con cada una de ellas. Estas ciudades suministran contingentes al ejército en cuantía prefijada de antemano e integrando las alae sociorum (tropas aliadas), diferentemente a los demás itálicos provistos de ciudadanía romana (los cuales integraban las legiones), siendo el equipamiento del contingente a cargo de la ciudad confederada. Estaban gobernadas por magistrados locales surgidos de la aristocracia. Esta categoría desapareció por completo en época republicana, cuando todos los itálicos adquirieron la ciudadanía romana (y convirtiéndose todos en integrantes de las legiones); siendo reemplazada por una nueva categoría, la de los auxiliares, reclutados entre indígenas provinciales desprovistos de ciudadanía.(25)
Rey
Roma es gobernada por un rey, representante de la institución monárquica, al que corresponde todo el poder (imperium) y dicta las órdenes (dictador), el cual era elegido entre el pueblo como jefe de una gran familia política (magister populi).
Auxilian al rey los lictores, alguaciles que le precedían en sus actuaciones con el hacha y las varas. En su ausencia los poderes administrativos correspondían a un delegado (praefectus urbis). Si el rey no designaba sucesor los ciudadanos designaban en el interregno, por un periodo de cinco días, a un interrex, y después se elegía un nuevo rey, o bien se designaba un nuevo interrex por otros cinco días con facultad de designar nuevo jefe.
La figura del rey en la Roma monárquica representaba la concentración originaria del poder político, religioso y militar en una única persona. Más que un monarca absoluto en el sentido moderno, el rey romano era visto como el jefe supremo de una gran comunidad familiar ampliada, depositario del imperium, es decir, de la autoridad soberana sobre la vida cívica, el ejército, la justicia y los ritos religiosos. Esta función no era hereditaria, sino electiva, lo que refleja una concepción colectiva del poder, en la que la comunidad (representada en parte por el Senado y los comicios) participaba en el proceso de legitimación del mando. El rey no gobernaba como individuo aislado, sino como magister populi, es decir, como maestro del pueblo, una expresión que remite tanto a su función pedagógica como a su rol conductor.
A su alrededor existía ya una rudimentaria estructura administrativa, con auxiliares como los lictores, que simbolizaban su autoridad mediante los fasces (el hacha y las varas), y cargos como el praefectus urbis, que asumía el poder en su ausencia. Incluso en el vacío de poder se vislumbra una lógica institucional: el interregno, con la figura del interrex, refleja el respeto a una legalidad emergente, donde la autoridad no podía simplemente transmitirse sin un proceso formal. En conjunto, el sistema monárquico romano no solo responde a la necesidad de un liderazgo fuerte en una sociedad en formación, sino que sienta las bases simbólicas y jurídicas de la futura magistratura republicana, anticipando muchas de las fórmulas y rituales que Roma conservaría, incluso cuando ya no habría más reyes. La monarquía, más que una fase superada, fue el laboratorio político en el que Roma comenzó a forjar su identidad institucional.
Representación de una sesión del Senado: Cicerón denuncia a Catilina. Fresco de Cesare Maccari (Palazzo Madama, Roma, 1880). Cesare Maccari. Dominio Público.

Senado
Frente al rey se erige la institución del Consejo de Ancianos (senatus) para contrabalancear a la institución real. Los primeros senadores son los representantes designados por cada gens. Tienen carácter vitalicio. Como el número de gens es invariable (las sucesivas familias surgen siempre de un tronco común y por tanto se integra en alguna de las gens existentes) también es invariable el número de senadores.
No obstante, había una excepción: cuando un senador moría el rey estaba facultado para nombrar un sustituto temporal (hasta la designación del sustituto designado por la gens). La costumbre del nombramiento real acabó concediendo al rey la elección de los senadores.
El senado era un órgano meramente consultivo, pero siendo emanado del pueblo, el rey lo convocaba a menudo y consideraba sus propuestas. Sus reuniones se celebraban en el comitium (foro) en una sala llamada bule. Más adelante había un grupo de gente que decidía quien iba a enfrentar al rey y quien manejaría las entradas del dinero.
El Senado romano fue, desde los primeros tiempos de la monarquía, el corazón deliberativo de la comunidad política romana, y a lo largo de toda la historia de Roma —incluso bajo el dominio absoluto de los emperadores— conservó un peso simbólico y práctico de enorme trascendencia. En sus orígenes, el Senado estaba compuesto por los jefes de las grandes familias patricias, los ancianos (senes), que actuaban como consejeros del rey. No era un órgano legislativo en sentido estricto, sino una asamblea aristocrática destinada a garantizar la continuidad de la tradición, preservar la memoria de los antepasados y velar por la estabilidad del orden social.
Con el paso a la República, el Senado se transformó en la institución más poderosa de Roma, con competencias en política exterior, control financiero, administración provincial y dirección de la guerra. Aunque no tenía capacidad formal para dictar leyes, sus senatus consulta eran acatados como normas fundamentales del gobierno. El Senado se convirtió así en el verdadero órgano rector del Estado, con una autoridad basada no tanto en el poder coercitivo como en su auctoritas, una forma de prestigio institucional que ningún magistrado se atrevía a desafiar abiertamente.
Durante el Imperio, el Senado fue desplazado del centro del poder efectivo, pero siguió funcionando como un símbolo de continuidad republicana, un espacio donde la aristocracia mantenía cierta relevancia política y donde se legitimaban algunas decisiones del emperador. Su pervivencia hasta tiempos avanzados del Imperio demuestra que en Roma el poder no se concebía sin raíces, y que toda innovación debía dialogar con las formas heredadas. Así, el Senado encarna la tensión permanente entre tradición y cambio, entre el prestigio ancestral y la dinámica del poder real. Fue más que una institución: fue el escenario donde Roma pensó y encarnó su identidad cívica durante más de mil años.
Comicios
Las decisiones en Roma se adoptaban en los comicios, es decir en las votaciones de las asambleas. Los comicios más antiguos son los comitia calata, convocados por el rey para solemnizar ciertos actos religiosos. Los comicios políticos eran aquellos en los que votaba la población organizada en curias (inicialmente una curia eran diez gens). Se convocaban el 24 de marzo y 24 de mayo y cuando el rey lo consideraba conveniente. Decidían sobre la elección de monarca, asuntos políticos importantes y la concesión del derecho de ciudadanía. El convocante presentaba una propuesta y los ciudadanos de la curia con derecho (probablemente un voto por cada padre de familia) la votaban. Cada curia era un voto y se precisaba el de 16 curias (de un total de 30) para la aprobación.
Ciudadanos plenos, honorarios y clientes
Junto a los ciudadanos plenos o patricios —entendiéndose como tales los cabeza de familia (páter familias) y sus hijos varones— estaban los ciudadanos «honorarios», invitados de otras ciudades que renunciaban a su antigua ciudadanía y aceptaban la ciudadanía honoraria romana. También estaban los clientes de los patricios y los esclavos.
El grupo de los clientes estaba formado básicamente por esclavos liberados por sus amos patricios, y que después de su liberación permanecían vinculados (ellos y sus descendientes) a su antiguo amo (y a sus herederos), quien ejercía sobre ellos cierta tutela y proteccionismo paternalista, a cambio de ciertos servicios y lealtades. En este grupo se integraron también algunos extranjeros (habitantes de ciudades derrotadas a los que no se permitía residir en su ciudad pero tampoco habían sido declarados esclavos, y que constituían como un grupo cliente de toda la ciudad de Roma) y exilados sujetos al patronazgo de un patricio.
El ejército romano
El ejército romano fue mucho más que una fuerza militar: fue el instrumento decisivo de expansión, consolidación y cohesión del mundo romano, y al mismo tiempo el reflejo más fiel de su evolución política, social y cultural. Desde los primeros ejércitos ciudadanos en tiempos de la monarquía y la república, hasta las legiones profesionales del Imperio, el ejército no solo protegía las fronteras, sino que encarnaba el poder de Roma allí donde llegaba su estandarte. Su historia es la historia del ascenso y transformación de Roma: primero como ciudad-estado, luego como república expansionista y finalmente como imperio multiétnico gobernado desde el centro por una autoridad suprema.
En su origen, el ejército romano fue una milicia cívica: todos los ciudadanos varones tenían la obligación de servir en las armas, y su participación militar era inseparable de su identidad política. El servicio militar era tanto un deber como un privilegio, ya que otorgaba derechos políticos y honores sociales. Esta relación directa entre ciudadanía y defensa creó un modelo en el que la guerra no era una función separada del cuerpo cívico, sino una expresión misma del ser romano. A medida que Roma se expandió, el reclutamiento se hizo más frecuente y prolongado, lo que acabó provocando tensiones sociales y transformaciones profundas en el sistema.
Con las reformas de Mario en el siglo I a. C., surgió un nuevo modelo: el ejército profesional. Ya no eran los ciudadanos propietarios quienes acudían a la guerra, sino soldados reclutados entre los sectores más humildes, muchas veces sin tierras, que hacían del servicio militar una carrera vitalicia. Esta profesionalización permitió mejorar la eficacia, la disciplina y la capacidad operativa del ejército, pero también alteró profundamente su naturaleza política: los soldados se volvieron leales a sus generales, no a la república, lo que abrió la puerta a guerras civiles y al ascenso del cesarismo. El ejército pasó de ser un instrumento del Estado a convertirse en uno de sus principales actores, capaz de proclamar emperadores y condicionar el rumbo del poder.
Durante el Alto Imperio, el ejército romano alcanzó su máxima eficacia. Las legiones, formadas por ciudadanos, y las tropas auxiliares, reclutadas entre los pueblos no romanos, eran desplegadas a lo largo de fronteras estratégicas como el Rin, el Danubio o el Éufrates. El ejército se convirtió en un mecanismo de romanización, ya que sus campamentos eran focos de urbanización, comercio y mezcla cultural. Los veteranos recibían tierras y ciudadanía, lo que ayudó a integrar a las provincias en el proyecto imperial. La disciplina, la organización, las tácticas de combate y la ingeniería militar romana eran reconocidas y temidas en todo el mundo conocido.
Sin embargo, el ejército también reflejó las debilidades del sistema. A partir del siglo III, las tensiones internas, la presión sobre las fronteras y la falta de recursos obligaron a múltiples reformas. Se establecieron cuerpos móviles (comitatenses) y fronterizos (limitanei), y se recurrió a mercenarios y pueblos bárbaros como federados. La calidad y cohesión del ejército se resintieron, y su poder político aumentó, convirtiéndose en un agente determinante en las crisis imperiales. La fidelidad de las tropas pasó a depender del botín, del carisma de los generales o de intereses regionales. En muchas ocasiones, los emperadores eran elegidos o depuestos por los ejércitos, lo que convirtió al poder militar en un factor desestabilizador del orden imperial.
A pesar de su progresivo deterioro, el ejército romano sobrevivió como institución hasta el final del Imperio de Occidente y fue profundamente reformado y preservado en Oriente por el Imperio bizantino. Su legado técnico, organizativo y simbólico influenció a todos los ejércitos posteriores de Europa. La idea de legión, de disciplina férrea, de servicio al Estado, de jerarquía y movilidad, pervivió en las estructuras militares medievales y modernas. En definitiva, el ejército romano no solo hizo Roma: fue Roma en movimiento, su rostro más visible, su frontera viva, su escuela de virtud, su herramienta de conquista y, en última instancia, su espejo más fiel.
Recreación de soldados romanos de 70 a. C. en formación de ataque. Foto: MatthiasKabel. CC BY-SA 3.0.

Instrucción y entrenamiento
Durante cuatro meses los nuevos reclutas de la Roma Antigua eran sometidos a un entrenamiento implacable. Al concluir este período los supervivientes ya podían llamarse soldados —milites—. Los que no podían resistir el entrenamiento eran rechazados.
Primero se les enseñaba a desfilar marcando el paso. Luego se les llevaba de marcha, forzándolos al máximo hasta que fueran capaces de recorrer 20 millas romanas —30 km— en cinco horas. Después tendrían que recorrer la misma distancia cargados con todo su equipo, que incluía armas y armaduras, utensilios de cocina, estacas para la empalizada, instrumentos para cavar y provisiones para varios días, pues al final de cada marcha tenían que levantar un campamento con terraplenes y fosos de defensa.
En un principio los legionarios utilizaron bestias de carga y carros para transportar el equipo. Pero el célebre general Cayo Mario impulsor de grandes reformas en el ejército, les obligó a transportar personalmente casi toda la impedimenta necesaria para reducir el tamaño de las caravanas de intendencia (los llamaban «las mulas de Mario»). El equipo completo debía pesar por lo menos 30 kg, y las armas y armaduras más de 20.
Los legionarios realizaban marchas tres veces al mes durante 25 años. Este entrenamiento y capacidad de desplazamiento fue una de las causas por la que el ejército romano fuera tan superior a otros ejércitos. Esto era solo parte de la instrucción, puesto que el programa de entrenamiento también incluía carreras, saltos, equitación y natación. Cuando se consideraba que se encontraba en buena forma física comenzaba la instrucción en el manejo de las armas.
Los reclutas aprendían a atacar a una gruesa estaca clavada en el suelo con una pesada espada de madera y un escudo de mimbre que pesaba el doble que un escudo normal. Se les insistía en que golpearan de frente, sin describir arcos con la espada, que pueden evitarse con más facilidad. También se les entrenaba en el lanzamiento de pesadas jabalinas de madera contra las estacas.
Una vez superado este paso, se les consideraba dignos de empuñar armas auténticas forradas de cuero para evitar accidentes, que les parecerían ligerísimos en comparación con las pesadas armas de madera.
Efectivos
Una legión estaba formada por diez cohortes de 480 hombres cada una, a no ser que fuera una corte de asalto o invasión (formadas por unos 20 o 30 hombres), lo que da la cifra de 4800 hombres en total; eso en teoría, ya que no parece seguro que las legiones hayan estado con sus cuadros completos, ni mucho menos.
Normalmente cada centuria formaba como un cuadro de 10 x 8 hombres. Como la segunda centuria de cada manípulo bajaba para cerrar el hueco, la profundidad de la línea de combate de la legión era de 8 hombres. Puesto que tres eran las líneas que una legión podía presentar, el frente de combate quedaba estructurado como una sucesión de líneas con ocho hombres de profundidad. Recordemos que en Cannas los manípulos formaron con su profundidad doblada, es decir, con 16 hombres; un experimento que costó a los romanos 50 000 muertos. Puesto que el secreto táctico de la legión no era otro que su flexibilidad, la línea de combate con ocho hombres de profundidad era la más racional y la que mejor se adaptaba a esa característica esencial. Pero si había que reducir la profundidad, esa misma flexibilidad operaba el milagro de permitir «adelgazar» las líneas.
Clases sociales
La sociedad romana fue una de las más rígidamente estratificadas del mundo antiguo, articulada en torno a una jerarquía social compleja y profundamente influida por la riqueza, la ciudadanía, el linaje y la relación con el poder político. Esta organización social no fue estática, sino que evolucionó a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios políticos y económicos que transformaron a Roma de una ciudad-estado republicana en el corazón de un imperio multicultural. Desde los días de la República hasta los siglos del Imperio, las clases sociales romanas definieron no solo el lugar que cada individuo ocupaba en la vida pública y privada, sino también su acceso a la justicia, a los cargos políticos, al ejército y a los recursos económicos.
Durante la República, la sociedad se organizaba en dos grandes órdenes jurídicos: los patricios, descendientes de las familias aristocráticas fundadoras de Roma, y los plebeyos, que representaban al resto de la población libre. Aunque en los primeros siglos los patricios monopolizaban la vida política, las luchas sociales del conflicto de los órdenes permitieron que los plebeyos accedieran progresivamente a las magistraturas y al Senado. De esta fusión emergió una nueva clase dirigente: la nobilitas, formada por familias tanto patricias como plebeyas que compartían el prestigio de haber producido cónsules y otros magistrados. A su sombra creció el ordo equester (orden ecuestre), una clase de ricos comerciantes, recaudadores de impuestos y banqueros que no accedían directamente al poder político, pero sí a la administración y a las finanzas del Estado.
Con la llegada del Imperio, la estructura social se volvió más rígida en lo simbólico, aunque más permeable en la práctica. La cúspide la ocupaba el emperador y su corte, seguidos por el orden senatorial, que conservaba su estatus aristocrático pero subordinado al poder imperial. Luego venía el orden ecuestre, que adquirió mayor protagonismo como clase media alta encargada de gobernar las provincias, controlar el ejército o administrar los recursos públicos. Por debajo de estos órdenes privilegiados se hallaban los ciudadanos comunes, divididos en múltiples rangos según su fortuna, origen, condición jurídica y lugar de residencia. Muchos ciudadanos eran campesinos, artesanos, comerciantes o militares, y aunque tenían derechos legales, su poder efectivo era limitado.
La gran masa social estaba formada por los libertos —esclavos manumitidos— y los no ciudadanos. Los libertos, especialmente en tiempos imperiales, podían alcanzar una notable prosperidad económica, e incluso acceder a cargos menores o influencia en la administración, aunque su ascenso social estaba limitado por prejuicios de origen. Más abajo aún se encontraba la enorme población de esclavos, considerados propiedad de sus amos, sin personalidad jurídica, y utilizados como mano de obra en el campo, en las casas, en las minas o en el aparato del Estado. La esclavitud fue una institución estructural, sostenida por la guerra y el comercio, y uno de los pilares de la economía romana.
En paralelo a esta jerarquía legal existía otra división no formalizada pero fundamental: la urbana y la rural, la del centro y la periferia. La ciudadanía romana se extendió progresivamente por el Imperio, pero el grado de acceso real a los derechos dependía del lugar de nacimiento, la lengua, la proximidad al poder y el estatus económico. Así, aunque en teoría todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, en la práctica el Imperio funcionaba como un sistema de estratos múltiples, donde los privilegios se acumulaban y las exclusiones se transmitían de generación en generación.
Aun así, Roma no fue una sociedad completamente cerrada. La movilidad social era posible, especialmente para los libertos enriquecidos, los soldados veteranos o los provincianos romanizados que accedían a la ciudadanía. Este dinamismo explica en parte la cohesión del mundo romano durante siglos: muchos aceptaban su lugar dentro de la jerarquía porque existía la posibilidad —aunque limitada— de ascender mediante el mérito, el servicio o la fortuna.
En resumen, las clases sociales romanas no fueron simples etiquetas: fueron estructuras vivas de poder, de representación y de pertenencia, donde se mezclaban tradición, ambición, desigualdad y orden. Comprender esta organización es clave para entender cómo Roma gobernó un imperio tan vasto durante tanto tiempo, y cómo supo crear un sistema que ofrecía, al mismo tiempo, estabilidad y posibilidad. Fue precisamente en esa tensión entre jerarquía y movilidad, entre exclusión e integración, donde residió una buena parte de su éxito.
La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad.
Las clases que se distinguieron fueron cinco: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. La tensión entre patricios y plebeyos y las rebeliones de los esclavos fueron las más importantes noticias políticas; las tres primeras fueron las clases con mayor actividad política; las otras dos, menos.
Esta organización social no fue estática durante toda la historia de la Roma Antigua. Hubo tensiones, cambios, evolución.
Ruinas del Foro Romano. Denniss. CC BY-SA 3.0.

Parte 3: Cultura y sociedad
La cultura de la Antigua Roma, también llamada cultura latina, incluye un conjunto de creencias, tradiciones, costumbres, usos, creaciones literarias y lúdicas, desarrolladas a partir del siglo VII a. C. por los pueblos latinos hasta entrado el siglo V. El desarrollo de esta cultura estuvo influido por la cultura griega, culturas locales y las culturas desarrolladas en Oriente Próximo (Mesopotamia y Egipto), que contribuyeron a formar la cultura y el arte de los romanos. Igualmente debe tenerse presente que la sociedad romana era eminentemente agraria, y el sector primario era el que ocupaba a la mayor parte de las personas; la población urbana si bien era responsable principal de ciertas manifestaciones, en realidad era minoritaria dentro de la sociedad romana.Uno de los factores que más contribuyó a la universalización de la cultura romana, que de pronto fue la de todo el imperio, fue el uso de las lenguas clásicas (el latín y el griego helenístico) como lenguas intergrupales entre todos los pueblos sometidos a Roma
Vista actual del Arco de Constantino. Foto: Livioandronico2013. CC BY-SA 4.0. Original file (5,780 × 3,814 pixels, file size: 13.72 MB).
La cultura de la Antigua Roma, también conocida como cultura latina, fue el resultado de una compleja síntesis entre tradición local y asimilación de influencias externas. Desde sus orígenes en el siglo VII a. C., la civilización romana construyó un sistema de creencias, costumbres, instituciones, expresiones artísticas, rituales y formas de vida que, lejos de ser homogéneas, se adaptaron, evolucionaron y se expandieron junto con el crecimiento territorial del Estado romano. Esta cultura no fue una creación aislada ni puramente autóctona: fue profundamente moldeada por la herencia griega, por las culturas etrusca e itálica, y por los saberes del Oriente Próximo, en particular de Egipto y Mesopotamia. Roma no inventó desde cero, sino que absorbiendo, reinterpretando y reorganizando esos elementos diversos, generó una cultura propia, práctica, durable y enormemente expansiva.
La sociedad romana fue eminentemente agraria, y esta raíz rural dejó una impronta duradera en sus valores: la austeridad, el trabajo, la piedad doméstica, la fidelidad familiar y el culto a los antepasados son expresiones de un mundo ligado a la tierra. Aunque las ciudades fueron el centro de irradiación cultural, político y administrativo del Imperio, la mayoría de la población vivía en el campo, y desde allí transmitía y conservaba las costumbres fundamentales que definían la romanitas, es decir, la identidad romana. La ciudad, en cambio, fue el espacio donde esta tradición se proyectó a mayor escala: templos, foros, bibliotecas, escuelas, teatros, termas y circos canalizaron las formas de cultura urbana en un contexto marcado por el espectáculo, la educación retórica, el culto cívico y la vida pública.
Uno de los pilares fundamentales para la expansión de la cultura romana fue el uso sistemático de las lenguas clásicas, en particular el latín como vehículo de administración, educación, religión y derecho en Occidente, y el griego helenístico en muchas regiones del Este. Esta práctica lingüística dual permitió integrar pueblos de orígenes muy distintos bajo un mismo marco comunicativo y jurídico, lo que facilitó la difusión de costumbres, leyes, valores y creencias comunes en todo el mundo romano. El latín no fue solo una lengua de conquista, sino también una lengua de ciudadanía, de literatura y de memoria, que estructuró el pensamiento, la política y el derecho durante siglos y que perdura hoy en las lenguas romances.
La cultura romana, al extenderse con el Imperio, no fue impuesta de forma uniforme. Más bien operó como una cultura integradora, capaz de respetar y absorber tradiciones locales, reorganizándolas bajo el marco común de la ley romana, el calendario, el idioma, los dioses y las instituciones públicas. Esta flexibilidad explica en gran parte su éxito. Desde los mosaicos norteafricanos hasta las bibliotecas de Asia Menor, desde los poemas de Virgilio hasta las fiestas saturnales, desde los acueductos hasta las inscripciones funerarias, la cultura romana no fue una capa superficial, sino una trama compartida que dotó de sentido y pertenencia a millones de personas bajo el dominio de Roma.
En definitiva, la cultura de la Antigua Roma fue una estructura viva, compleja y duradera, que integró lo religioso, lo jurídico, lo artístico, lo cotidiano y lo simbólico en un mismo horizonte civilizatorio. Fue una cultura orientada a la acción, al orden y a la permanencia, capaz de hablar muchas lenguas sin perder su unidad. Y aunque nacida en las colinas del Lacio, su verdadero escenario fue el mundo entero.
Una reconstrucción del teatro de Soli durante el periodo romano, realizada por John Lindros en 1933. Este enlace fuente. CC BY 4.0. Original file (3,630 × 2,748 pixels, file size: 57.1 MB).
El teatro romano de Soli, situado en la antigua ciudad de Soli o Soloi en la costa sur de la actual Chipre, es una de las construcciones más bellas y evocadoras de la arquitectura escénica romana en el Mediterráneo oriental. Soli fue una de las diez ciudades-estado del reino antiguo de Chipre y, aunque su origen es griego, como muchas otras ciudades de la isla, adquirió características romanas tras la anexión del territorio al Imperio.
El teatro, como centro de la vida cultural y cívica, fue reconstruido en época romana, probablemente entre los siglos II y III d. C., aunque su estructura se asentó sobre restos anteriores de época helenística. Tenía capacidad para albergar a unos cuatro mil espectadores, lo que da idea de la vitalidad de la ciudad en ese periodo. Estaba orientado hacia el mar, lo que le daba un emplazamiento escénico y natural de extraordinaria belleza, típico de los teatros grecorromanos que aprovechaban el relieve para integrarse armónicamente con el paisaje.
Como en otros teatros romanos, su diseño respondía a una planificación arquitectónica refinada. Contaba con una cavea semicircular para el público, excavada en la ladera de una colina, una orchestra de planta semicircular y un frons scaenae (la fachada del escenario) decorada con columnas, nichos y posiblemente estatuas, hoy perdidas pero bien documentadas en reconstrucciones arqueológicas. La acústica estaba cuidadosamente estudiada y las decoraciones seguían los patrones clásicos de la escenografía romana, con una mezcla de elementos decorativos locales y romanos.
Uno de los aspectos más notables de este teatro es que sus restos fueron parcialmente restaurados, y hoy en día se puede visitar y admirar su estructura en un entorno de notable belleza natural. El lugar ofrece una experiencia única para entender cómo los romanos integraban sus espacios públicos con la naturaleza, y cómo adaptaban sus modelos arquitectónicos a las particularidades geográficas y culturales de cada provincia del Imperio.
El teatro de Soli no solo es una muestra de la arquitectura y el urbanismo romano en Chipre, sino también un símbolo del proceso de romanización que transformó el Mediterráneo durante siglos. Sirvió para espectáculos teatrales, recitales poéticos, discursos públicos y rituales cívicos, y era un centro de cohesión social en el que se unían entretenimiento, política y religión.
Hoy forma parte del patrimonio arqueológico de Chipre y es testimonio de la continuidad cultural entre Grecia y Roma, del refinamiento técnico romano y del valor simbólico que los espacios teatrales tenían en la vida pública de las ciudades imperiales. Su restauración y conservación lo convierten en uno de los lugares más atractivos para estudiar y experimentar la herencia romana en el Mediterráneo oriental.
Arte de la Antigua Roma
El arte de la Antigua Roma no fue simplemente una expresión estética, sino una herramienta poderosa al servicio de la política, la religión, la memoria colectiva y la identidad cívica. A diferencia del arte griego, que tendía hacia la idealización del cuerpo humano y la búsqueda de proporción y belleza universal, el arte romano se caracterizó por su pragmatismo, su funcionalidad y su capacidad de adaptación. Fue un arte al servicio del Estado y de la comunidad, concebido no como una creación individual, sino como un vehículo para comunicar valores, legitimar el poder, perpetuar el recuerdo y estructurar el espacio público. En este sentido, el arte romano fue profundamente narrativo, simbólico y utilitario, sin por ello renunciar a la calidad técnica ni al refinamiento.
Desde sus orígenes etruscos y latinos, el arte romano supo asimilar las influencias griegas y orientales para crear un estilo propio, marcado por la monumentalidad, la eficacia expresiva y la integración con la arquitectura. El arte no se limitaba a los templos o palacios, sino que impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana: desde los relieves en los sarcófagos hasta los mosaicos en las villas, desde las esculturas de los antepasados en las casas patricias hasta las pinturas murales en las ciudades del Vesubio. En cada manifestación artística había un mensaje, una función, una intención política o religiosa. Las esculturas conmemorativas, por ejemplo, no solo retrataban a emperadores o personajes ilustres, sino que los convertían en modelos de virtud romana, en símbolos vivos del orden que debía mantenerse.
Uno de los mayores aportes del arte romano fue su capacidad para articular lo visual con lo arquitectónico. El uso del relieve narrativo en columnas como la de Trajano o Marco Aurelio demuestra un dominio extraordinario de la composición y del ritmo visual. A través del arte, Roma no solo decoraba sus ciudades, sino que ordenaba el tiempo y la historia, transformando el relato militar en imagen, y la imagen en instrumento de poder. La misma lógica se aplicaba a los arcos triunfales, las estatuas ecuestres o las pinturas de tema mitológico, donde la representación cumplía una función pedagógica, propagandística o devocional.
Con el paso de los siglos, el arte romano fue adoptando nuevas formas y sensibilidades. En el Bajo Imperio, se observa una transición desde el naturalismo hacia una estética más simbólica y jerárquica, en la que lo expresivo prima sobre lo anatómico, y lo espiritual sobre lo físico. Esta transformación, lejos de ser un signo de decadencia, anticipa la evolución hacia el arte paleocristiano y bizantino, y demuestra la enorme capacidad de adaptación cultural del arte romano ante nuevas ideas religiosas y políticas.
En definitiva, el arte de Roma no fue una mera continuación del arte griego, ni una simple decoración del poder imperial. Fue una lengua visual compleja, abierta y poderosa, que supo comunicar con claridad tanto el orgullo de la ciudadanía como la autoridad del emperador, el recuerdo de los antepasados como la promesa de eternidad. Su huella está aún presente no solo en los museos y las ruinas, sino en las formas con las que el arte occidental ha pensado la escultura, la arquitectura, el espacio público y la representación del poder durante más de dos mil años. Roma, a través de su arte, sigue hablándonos.
Arquitectura de la a. Roma
La arquitectura de la Antigua Roma fue una de las manifestaciones más elocuentes y perdurables del genio romano, no solo por la monumentalidad de sus construcciones, sino por su capacidad para traducir en piedra el orden político, la grandeza imperial y la vida cotidiana de una civilización expansiva y organizada. Lejos de limitarse a la imitación del arte griego, la arquitectura romana supo incorporar influencias helénicas, etruscas y orientales para dar forma a un estilo propio, caracterizado por su funcionalidad, su racionalidad constructiva y su vocación pública. Fue una arquitectura pensada para durar, para asombrar y para organizar el mundo, donde cada edificio cumplía una función precisa en la vida del ciudadano, del ejército o del Estado.
Una de las grandes aportaciones técnicas de la arquitectura romana fue el uso sistemático del arco, la bóveda y la cúpula, en combinación con el hormigón romano (opus caementicium), un material revolucionario que permitió levantar estructuras más amplias, sólidas y versátiles que las de la arquitectura griega. Esta innovación no solo transformó la estética de los espacios, sino que posibilitó la creación de edificios complejos como los acueductos, las termas, los anfiteatros o las basílicas. Cada uno de ellos respondía a necesidades concretas, desde el abastecimiento de agua hasta la administración de justicia o el entretenimiento masivo, lo que revela un enfoque eminentemente práctico y urbano, en el que la arquitectura estaba al servicio de la comunidad y del prestigio imperial.
La ciudad romana fue el escenario natural de esta arquitectura. El trazado ortogonal, el foro como centro cívico, los templos alineados en avenidas, los mercados, los arcos triunfales, las murallas, los teatros semicirculares y los espacios para el ocio como el Coliseo o el Circo Máximo formaban un sistema coherente que daba forma visible a la cultura romana. A diferencia del modelo griego, centrado en la proporción y la belleza del conjunto arquitectónico, el modelo romano integraba múltiples funciones en un único proyecto, combinando monumentalidad, ingeniería y mensaje ideológico. La arquitectura se convertía así en un instrumento de civilización, tanto dentro como fuera de Roma, donde las ciudades coloniales reproducían en escala los mismos elementos del modelo urbano romano.
En el ámbito doméstico, las domus urbanas de las élites y las villas rústicas de las zonas rurales muestran el grado de sofisticación alcanzado en el diseño interior, con patios porticados, peristilos, fuentes, mosaicos, frescos murales y sistemas de calefacción por hipocausto. Estas residencias no eran simples viviendas, sino expresiones arquitectónicas del estatus, del refinamiento cultural y de la apropiación del paisaje como símbolo de orden y control. Incluso las insulae, edificios de viviendas colectivas para las clases populares, demuestran una preocupación por la distribución del espacio en contextos urbanos densos.
A lo largo del tiempo, la arquitectura romana se transformó sin romper con su esencia. En el Bajo Imperio, el protagonismo se desplazó hacia el Este, especialmente con la fundación de Constantinopla, donde la arquitectura tardoantigua empezó a integrar elementos cristianos y simbólicos, preparando el camino para la estética bizantina. La basílica romana, concebida originalmente como edificio civil, fue reutilizada como espacio litúrgico, lo que ilustra la adaptabilidad de la arquitectura romana a nuevas formas de vida y creencias.
En definitiva, la arquitectura romana fue una herramienta política, una forma de organización del espacio y un medio de expresión cultural. No solo representó el poder, sino que lo materializó, lo hizo visible y duradero. Su herencia perdura no solo en los restos arqueológicos, sino en la estructura misma de muchas ciudades modernas, en los principios constructivos de la arquitectura occidental y en la noción misma de lo monumental como forma de identidad colectiva. Roma construyó no solo un imperio, sino una forma de habitar y de concebir el espacio que aún sigue en pie.
El Panteón de Agripa. Foto: Rabax63. CC BY-SA 4.0. Vista frontal del edificio. Original file (4,109 × 3,034 pixels, file size: 4.86 MB).
El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un antiguo templo romano —en la actualidad, consagrado como iglesia católica—, situado en la ciudad de Roma, Italia, en el lugar de un anterior templo encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Fue terminado por orden del emperador Adriano y dedicado alrededor del año 126. Su fecha de construcción es incierta porque Adriano optó por no inscribir el nuevo templo, sino que conservó la inscripción del templo más antiguo que se había quemado.[1]
El nombre procede del griego Pántheion (en griego: Πάνθειον), que significa «templo de todos los dioses». La mayoría de los autores latinos emplean la forma latina de su transliteración, Pantheon. Mientras que su forma del latín Pantheum está atestiguada por el estudioso escritor Plinio el Viejo.
El edificio es circular con un pórtico de grandes columnas corintias de granito —ocho en la primera fila y dos grupos de cuatro detrás— bajo un frontón. Un vestíbulo rectangular une el pórtico con la rotonda, que se encuentra bajo una cúpula de hormigón artesonado con una abertura central (óculo) hacia el cielo. Casi dos mil años después de su construcción, la del Panteón sigue siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo. La altura hasta el óculo y el diámetro del círculo interior son los mismos: cuarenta y tres metros. Su cella circular abovedada con un pórtico convencional fue única en la arquitectura romana. Sin embargo, se convirtió en un ejemplo estándar cuando se revivieron los estilos clásicos y fue copiada en numerosas ocasiones por los arquitectos posteriores.
Es uno de los edificios de la Antigua Roma mejor conservados, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia. Desde el siglo vii se ha utilizado como iglesia, recibiendo actualmente el nombre de basílica de Santa María y los Mártires, pero siendo informalmente conocida por Santa María Rotonda. La plaza frente al Panteón se llama piazza della Rotonda y da nombre a un distrito de la ciudad.
Es propiedad estatal, gestionado por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales a través del Museo Central del Lacio. En 2013 fue visitado por seis millones de personas.
El Panteón de Agripa es una de las obras maestras más imponentes, enigmáticas y duraderas de la arquitectura del Imperio romano. Situado en el corazón de Roma y construido en su forma actual durante el reinado del emperador Adriano hacia el año 125 d. C., el edificio no solo ha sobrevivido al paso de los siglos prácticamente intacto, sino que representa una síntesis perfecta entre innovación técnica, monumentalidad simbólica y espiritualidad pagana. Concebido como un templo dedicado a todos los dioses del panteón romano, el Panteón no solo honraba a la divinidad en sus múltiples formas, sino que también exaltaba la universalidad y la vocación integradora del Imperio. Su inscripción frontal recuerda a Marco Vipsanio Agripa, y aunque fue reconstruido posteriormente, esa dedicatoria refuerza el vínculo entre poder político, religión y memoria imperial.
Desde el punto de vista arquitectónico, el Panteón impresiona tanto por su escala como por su equilibrio formal. Su estructura combina un pórtico clásico con columnas corintias de granito egipcio y un cuerpo cilíndrico rematado por una cúpula hemisférica perfecta. La cúpula, de más de 43 metros de diámetro, es una de las mayores jamás construidas en hormigón sin armadura metálica y fue una proeza de la ingeniería romana. En el centro, el óculo abierto al cielo de nueve metros de diámetro permite la entrada directa de la luz solar, que recorre el interior a lo largo del día y actúa como elemento simbólico y escénico. Esta apertura no solo conecta el templo con el cosmos, sino que también sugiere la presencia de lo divino como una fuerza viva, envolvente e inasible.
El interior del Panteón es un espacio de gran armonía y proporción. El círculo perfecto de la cúpula sobre el cilindro transmite una sensación de totalidad y unidad. El revestimiento original incluía mármoles de colores procedentes de diversas regiones del Imperio, lo que subrayaba la riqueza, diversidad y cohesión de la Roma universal. Las siete exedras del interior, probablemente dedicadas a los siete planetas conocidos, revelan una profunda concepción astronómica y simbólica del espacio, que relaciona arquitectura, religión y conocimiento.
Más allá de sus cualidades técnicas y estéticas, el Panteón representa la culminación del arte romano en su capacidad para transformar el espacio en experiencia. Es un templo que no solo se contempla, sino que se habita espiritualmente. Su impacto en la historia de la arquitectura ha sido inmenso. Inspiró desde iglesias cristianas como Santa Sofía hasta cúpulas renacentistas como la de Brunelleschi en Florencia o la de San Pedro en el Vaticano. Su forma ha sido replicada, reinterpretada y estudiada durante siglos.
En suma, el Panteón no es solo uno de los edificios más importantes de Roma, sino un símbolo de la capacidad romana para integrar arte, técnica, espiritualidad y poder en una sola estructura. Es una obra que trasciende su época, que desafía el tiempo y que sigue hablando, en piedra, de la universalidad y la permanencia de Roma como civilización.
Escultura
La escultura de la Antigua Roma fue una manifestación esencial de su cultura visual, cargada de función simbólica, política, religiosa y conmemorativa. Aunque heredera directa del realismo etrusco y de la idealización formal del arte griego, la escultura romana desarrolló una identidad propia, centrada en la representación del individuo concreto, del poder institucional y del relato histórico. No fue un arte puramente estético, sino profundamente narrativo y funcional, destinado a ocupar el espacio público, la memoria familiar y los escenarios del poder, con un lenguaje que hablaba tanto al pueblo como a las élites, y que expresaba no solo belleza, sino autoridad, piedad, virtus y permanencia.
Uno de los rasgos más distintivos de la escultura romana es su inclinación hacia el realismo, especialmente en los retratos. Frente a la idealización intemporal del rostro griego, el retrato romano captaba los rasgos del carácter, la vejez, las arrugas, las imperfecciones, como prueba de la experiencia, del valor y de la sabiduría adquirida en el servicio a la comunidad. Esta estética del realismo, sobre todo en época republicana, transmitía una ética del deber y del sacrificio, en la que el cuerpo envejecido se convertía en emblema de la dignidad cívica. En los retratos de busto, en los sarcófagos y en las estatuas ecuestres o togadas, la imagen del ciudadano o del magistrado se inmortalizaba como ejemplo moral para la posteridad.
Estatua original de Marco Aurelio, en el interior del Museo Capitolino. Foto: Merulana. CC BY-SA 4.0. Original file (4,872 × 8,844 pixels, file size: 39.05 MB).
La estatua ecuestre de Marco Aurelio es una de las obras escultóricas más importantes y emblemáticas del arte romano, no solo por su excepcional estado de conservación, sino por el profundo contenido simbólico y político que encarna. Realizada en bronce hacia el año 175 d. C., esta figura monumental representa al emperador Marco Aurelio a caballo en actitud de calma y autoridad, y constituye la única estatua ecuestre en bronce de un emperador romano que ha sobrevivido intacta a la Antigüedad. Su preservación se debe al hecho de que durante la Edad Media se pensó erróneamente que representaba a Constantino el Grande, el primer emperador cristiano, lo que evitó que fuera fundida como tantas otras estatuas de bronce imperiales.
Desde el punto de vista artístico, la estatua es una síntesis magistral de realismo y idealización. Marco Aurelio aparece sin armas ni armadura, vestido con una túnica y un manto, y con el brazo derecho extendido en un gesto de clemencia, liderazgo sereno y autoridad racional. Su rostro refleja introspección y gravedad, lo que corresponde al carácter estoico y reflexivo que la historia y su propia obra, Meditaciones, nos han transmitido. No es la imagen de un conquistador agresivo, sino de un emperador filósofo, que gobierna mediante el equilibrio, la razón y la moral.
El caballo, por su parte, no es un mero complemento, sino parte integral de la composición simbólica. Representado con realismo anatómico y energía contenida, transmite movimiento y poder sin violencia. Tiene una pata levantada, lo que en la tradición ecuestre se asocia con avance o tensión controlada, mientras el emperador lo guía con un dominio sereno, sin riendas ni espuelas visibles. Esta relación entre el jinete y el animal refuerza la metáfora del dominio racional sobre la fuerza, del orden sobre el caos, y del gobernante sobre su imperio.
Desde el punto de vista técnico, la escultura es una proeza en bronce a gran escala, fundida mediante el procedimiento de la cera perdida. La estatua mide más de cuatro metros de altura y estaba originalmente recubierta por una delgada capa de pan de oro, de la cual aún se conservan restos microscópicos. Su monumentalidad y nobleza formal inspiraron innumerables imitaciones en la escultura ecuestre del Renacimiento y del arte occidental posterior.
Ubicada durante siglos en la Plaza del Capitolio, en el corazón simbólico de Roma, fue reinterpretada por Miguel Ángel como eje central de su rediseño urbano en el siglo XVI. Hoy se conserva en los Museos Capitolinos, en Roma, mientras que una copia ocupa su lugar en el exterior. Esta escultura no solo encarna la imagen ideal del buen gobierno romano, sino que se convirtió en símbolo de la continuidad entre Roma pagana, cristiana y moderna, y en testimonio material de cómo el poder puede expresarse con nobleza, contención y pensamiento.
En definitiva, la estatua ecuestre de Marco Aurelio no es solo una obra maestra del arte imperial romano. Es también un icono de la civilización romana en su fase de madurez, donde la fuerza se combina con la razón, y el poder con la virtud. Su legado es tan artístico como moral, y su presencia en la historia del arte es indispensable para entender la evolución de la escultura monumental en Occidente.
La escultura también fue una herramienta central de la propaganda imperial. Los emperadores eran representados como dioses, héroes o benefactores del pueblo, en actitudes hieráticas, victoriosas o solemnes. Las estatuas de culto al emperador, los relieves históricos en columnas como la de Trajano o Marco Aurelio, y los arcos triunfales repletos de escenas militares eran auténticos programas visuales de legitimación del poder, donde la escultura no ilustraba solo un hecho, sino una idea: la estabilidad del Imperio, la continuidad de Roma, la piedad del gobernante y el orden cósmico asegurado por su gobierno.
Los relieves fueron otra forma central de expresión escultórica. En los frisos narrativos, la escultura romana se convirtió en historia en piedra, capaz de relatar campañas militares, procesiones religiosas o hazañas del emperador con una claridad secuencial que anticipa el arte narrativo posterior. Lejos de ser estáticos, estos relieves se organizaban como escenas continuas, con múltiples figuras en movimiento, fondos arquitectónicos y paisajes esquemáticos que no buscaban profundidad ilusionista, sino una lectura directa y eficaz del mensaje político.
En el ámbito funerario, la escultura tuvo también una enorme importancia. Los sarcófagos decorados mostraban escenas mitológicas, filosóficas o cotidianas, elegidas no solo por gusto estético, sino como representación simbólica de la vida, la muerte, la virtud o la esperanza de inmortalidad. También en este contexto doméstico o familiar, las imagines maiorum —máscaras o bustos de los antepasados— desempeñaban un papel fundamental en los rituales y en la consolidación de la memoria genealógica de las familias nobles.
Con el paso de los siglos, y especialmente en el Bajo Imperio, la escultura romana evolucionó hacia formas más simbólicas y hieráticas, en las que el detalle individual se subordinaba al mensaje trascendente. Las figuras se volvieron más frontales, los rostros más abstractos, las proporciones más rígidas. Este cambio estilístico refleja una transformación profunda en la sensibilidad cultural romana, que se alejaba del realismo clásico y se acercaba al mundo espiritual del cristianismo y del arte tardoantiguo. No se trata de una decadencia, sino de una transición cultural que prepara el terreno para la escultura bizantina y medieval.
En suma, la escultura romana fue una lengua visual de poder, memoria y expresión colectiva, que supo captar tanto la singularidad del individuo como la grandeza del Estado. Su capacidad para narrar, para persuadir y para resistir el tiempo hizo de ella no solo una forma artística, sino un instrumento central de construcción cultural. A través de sus estatuas, bustos, relieves y monumentos, Roma dejó un retrato de sí misma, no como quería ser recordada, sino como realmente vivió, luchó, gobernó y pensó su lugar en la historia.
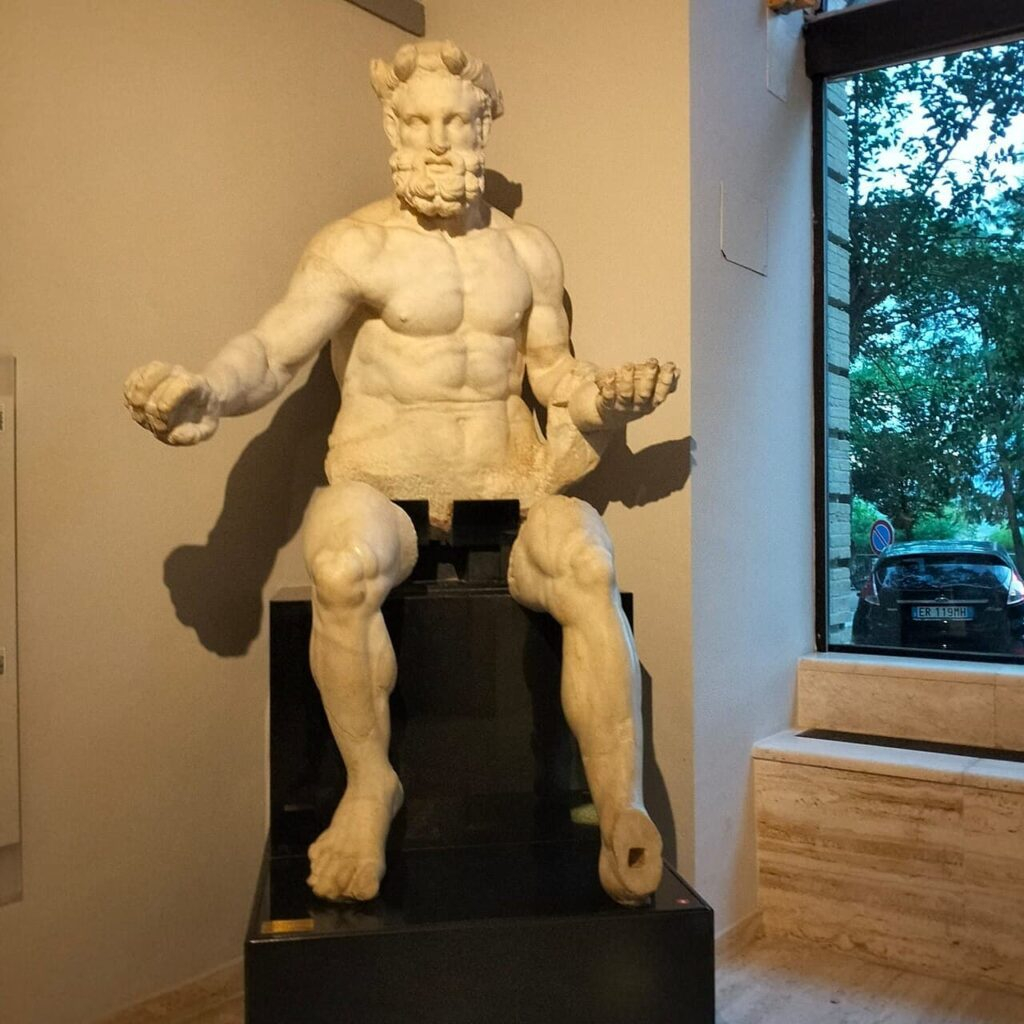
Representación de un actor cómico y un tañedor de lira con guirnaldas de hojas de vid sobre fondo blanco, que ilustra los temas de la música y el teatro en el arte romano. User: Undressing-Paradox. Creative Commons.

Pintura
La pintura en la Antigua Roma, aunque menos conservada que otras manifestaciones artísticas como la escultura o la arquitectura, constituye un testimonio excepcional del refinamiento estético, la sensibilidad decorativa y la riqueza simbólica de la cultura romana. A diferencia de la pintura griega, de la que apenas quedan vestigios, la pintura romana ha llegado hasta nosotros sobre todo gracias a los hallazgos de ciudades como Pompeya, Herculano y Stabia, sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. Estos descubrimientos revelan que los romanos no solo dominaban la técnica pictórica, sino que la integraban de forma magistral en su entorno arquitectónico, haciendo de los muros una prolongación de la vida, la imaginación y el pensamiento.
La pintura romana fue esencialmente mural y decorativa, aplicada al fresco sobre paredes estucadas, y destinada tanto a embellecer como a crear una atmósfera simbólica dentro del espacio doméstico o público. No se trataba solo de adornar las habitaciones, sino de recrear mundos posibles, ilusorios o sagrados en los que se fusionaban el arte, la cultura y la ideología. Las casas de las élites romanas mostraban una organización visual precisa: las pinturas del atrio, el triclinio o el tablinium no eran meros ornamentos, sino representaciones cuidadosamente elegidas de mitos, paisajes, escenas eróticas, teatrales, filosóficas o costumbristas, que hablaban del estatus, los valores y las aspiraciones del dueño de la casa.
Los estudiosos han clasificado la pintura mural romana en cuatro estilos principales, que no son rígidos, pero ayudan a comprender su evolución. El primer estilo o «de incrustación» imitaba el mármol y otros materiales nobles mediante relieves pintados. El segundo estilo, más avanzado, buscaba la ilusión de profundidad espacial mediante columnas pintadas, arquitecturas fingidas y paisajes que abrían visualmente el muro. En el tercer estilo, la decoración se volvió más delicada y lineal, con figuras pequeñas flotando sobre fondos monocromos. Finalmente, el cuarto estilo combinó elementos anteriores con gran libertad y riqueza de detalles, reflejando una cultura visual saturada de mitos, símbolos y perspectivas teatrales.
Más allá de lo técnico, la pintura romana revela una cosmovisión sofisticada. En las escenas mitológicas, por ejemplo, no solo se reproducían relatos del pasado heroico greco-romano, sino que se proyectaban modelos de virtud, pasión, poder o destino. En los paisajes y jardines pintados, el arte se convertía en una forma de apropiarse del mundo natural y domesticarlo visualmente. En los retratos, especialmente los hallados en Egipto (los retratos de El Fayum), se evidencia una capacidad notable para representar la individualidad del sujeto con expresividad e intensidad emocional.
Aunque la pintura fue considerada un arte menor frente a la escultura o la arquitectura, su presencia omnipresente en la vida cotidiana de los romanos, desde las villas rurales hasta los palacios imperiales, demuestra su profundo valor simbólico. En las termas, en los templos, en los espacios funerarios o en los altares domésticos, la pintura articulaba el tiempo, el recuerdo, la mitología, el paisaje y la identidad familiar. Era un arte visual, espiritual y político, capaz de narrar, sugerir y emocionar.
Con el paso de los siglos, la pintura romana evolucionó hacia fórmulas más esquemáticas y simbólicas, especialmente en el contexto cristiano. Las catacumbas romanas albergan pinturas que ya anuncian el giro iconográfico del arte paleocristiano, donde lo importante ya no era la ilusión del mundo visible, sino la representación del mundo espiritual y de las verdades de la fe. Esa transformación no supuso una ruptura, sino una continuidad reinterpretada del lenguaje visual romano en un nuevo marco cultural.
En definitiva, la pintura romana fue una forma de pensamiento y de representación del mundo. Fue una memoria visual de la vida privada, de los dioses, del paisaje y de las pasiones humanas. Aunque el tiempo ha borrado muchas de sus huellas, las que han sobrevivido nos permiten asomarnos al imaginario de una civilización que supo mirar, pintar y vivir con una intensidad que aún nos conmueve. Roma, incluso en sus muros, hablaba.
Macellum Magnum, también conocido como Macellum Augusti, dibujo de Francesco Bianchini en su obra Del Palazzo De’ Cesari (Sobre el palacio de los Césares), 1738.Francesco Bianchini – Public Domain. Original file (2,915 × 1,323 pixels, file size: 844 KB).
Entre 1720 y 1727, el cardenal Francesco Bianchini fue contratado por el duque Francesco I de Parma para dirigir las excavaciones de su propiedad romana situada en el monte Palatino. En la antigüedad, el monte Palatino fue el lugar donde se encontraba el palacio de los Césares, y de hecho, la palabra moderna «palacio» deriva del nombre de esta colina.
A lo largo de siete años, Bianchini excavó numerosos edificios, entre ellos el Macellum Augusti, un tipo de mercado dedicado por el emperador Nerón en el año 59 d. C., y ubicado en la colina Celio (Caelio), hoy físicamente conectada al monte Palatino, aunque no lo estaba en tiempos antiguos.
La maravillosa reconstrucción que se muestra en esta lámina fue inspirada tanto por las ruinas excavadas por Bianchini como por la imagen del Macellum Augusti en una moneda romana antigua. Como en la mayoría de los mercados, un tholus (estructura circular) adorna el centro del mercado, y aquí aparece flanqueado por edificios comerciales y arcos de triunfo.
En 1727, mientras excavaba, Bianchini cayó por el techo de una bóveda y resultó gravemente herido. Falleció dos años más tarde, y fue su hijo Giovanni quien publicó póstumamente este testimonio del trabajo arqueológico de su padre en el monte Palatino.
Latín y lenguas del imperio romano
Artículos principales: Latín y Lenguas del imperio romano.
El latín de la ciudad de Roma se impuso a otras variedades de otros lugares del Lacio, de las que apenas quedaron algunos en el latín literario. Esto hizo del latín una lengua con muy pocas diferencias dialectales, al contrario de lo que pasó en el idioma griego. Podemos calificar, pues, al latín de lengua unitaria. En la mitad oriental aunque el griego aunque siguió manteniendo variantes regionales, en gran medida, estas fueron desplazadas por el griego helenístico.
Es importante, considerar la demografía, la mitad oriental del imperio tenía una economía más desarrollada (ver economía del imperio romano) y una densidad de población más alta. Como el griego en general no fue desplazado por el latín, durante toda la época imperial el griego helenístico tuvo más hablantes que el latín, que era la lingua franca sólo en la mitad occidental del imperio, cumpliendo esta función en la mitad oriental el griego. Considerando la población del imperio el número de hablantes de latín debió estar entre 15 y 20 millones y era algo mayor para el griego.
El latín fue mucho más que la lengua de la ciudad de Roma: fue el instrumento de cohesión cultural y administrativa de uno de los imperios más vastos y duraderos de la historia. Su expansión, desde una variedad local del Lacio hasta convertirse en lengua oficial del mundo romano occidental, es uno de los fenómenos lingüísticos más significativos de la Antigüedad. A diferencia del griego, que conservó una gran variedad de dialectos regionales, el latín evolucionó como una lengua unitaria, con muy pocas diferencias dialectales internas, producto de su estandarización temprana a partir del prestigio político y cultural de Roma. Este proceso de uniformización convirtió al latín en una lengua funcionalmente eficaz para el derecho, la administración, la literatura y la vida militar.
La expansión del latín se dio de forma desigual en el vasto territorio imperial. En la mitad occidental, donde predominaban lenguas celtas, íberas, ligures o púnicas, el latín fue adoptado progresivamente como lingua franca, especialmente en contextos urbanos, administrativos y militares. La romanización lingüística fue intensa en regiones como Hispania, la Galia, el norte de África y las provincias danubianas, donde el latín vulgar —una versión más popular y oral que el literario— se convirtió en la lengua del día a día. Este latín vulgar sería, siglos después, la base de las lenguas romances, como el castellano, el francés, el italiano, el portugués o el rumano.
Sin embargo, en la mitad oriental del Imperio, el latín no logró desplazar al griego helenístico, que ya era desde hacía siglos la lengua de la cultura, el comercio y la vida pública en gran parte del Mediterráneo oriental. En Egipto, Siria, Asia Menor y Grecia, el griego mantuvo su vitalidad y su prestigio, y fue utilizado incluso por las élites romanas como lengua de erudición. En esta región, más densamente poblada y económicamente más desarrollada, el griego siguió siendo la lengua dominante, mientras el latín se reservaba principalmente para la administración imperial y el ejército. De hecho, si se considera el número de hablantes, el griego helenístico tuvo durante buena parte del periodo imperial más hablantes que el latín, siendo la lengua franca de Oriente al mismo nivel que el latín lo era en Occidente.
La bilingüismo estructural del Imperio romano —latín en Occidente, griego en Oriente— fue una de las claves de su éxito. En lugar de imponer una lengua única, Roma permitió la convivencia de las dos grandes lenguas clásicas, con una clara división geográfica y funcional. El latín dominaba el derecho, la administración y la ideología imperial, mientras que el griego seguía siendo la lengua de la filosofía, la medicina, la teología y muchas ramas de la ciencia. Esta convivencia lingüística generó una riqueza cultural sin precedentes, y permitió que el mensaje de Roma llegara a todos los rincones del Imperio, en la lengua que mejor podía ser comprendida por sus destinatarios.
Con el paso del tiempo, especialmente tras la división formal del Imperio en 395, esta diferencia lingüística se acentuó. En el Occidente latino, el latín vulgar continuó su evolución hacia las lenguas romances, mientras que en el Oriente griego, el griego bizantino se convirtió en la lengua del Imperio de Oriente. Esta bifurcación lingüística marcaría profundamente la historia cultural de Europa y el Mediterráneo durante la Edad Media y más allá.
En definitiva, el latín no fue solo una lengua de conquista, sino una herramienta de civilización, de transmisión del derecho, de construcción del pensamiento y de expansión del mundo romano. Junto con el griego, formó una diarquía lingüística que definió el paisaje cultural del Imperio y que aún hoy sigue viva en nuestras lenguas, nuestras instituciones y nuestras bibliotecas. Roma conquistó territorios con la espada, pero gobernó el mundo antiguo con el poder de sus palabras.
Educación y escritura
Artículo principal: Educación en la Roma AntiguaLa educación en la Antigua Roma no fue uniforme ni universal, sino profundamente marcada por las diferencias sociales, de género y de estatus. En sus orígenes, la instrucción tenía un carácter estrictamente doméstico, centrado en la transmisión oral de los valores tradicionales de la familia y del Estado: el respeto a los dioses, la obediencia a los mayores, el honor, la disciplina y la laboriosidad. El padre de familia era el primer maestro, y la enseñanza estaba orientada no tanto al saber intelectual como a la formación moral y cívica del futuro ciudadano. Sin embargo, con el contacto creciente con el mundo griego y helenístico, Roma integró modelos pedagógicos más sistemáticos, especialmente a partir del siglo III a. C., dando lugar a un sistema educativo más estructurado y diversificado.
La educación formal seguía una progresión en tres niveles. El niño comenzaba con el ludus litterarius, donde aprendía a leer, escribir y contar bajo la tutela de un litterator. Luego pasaba al grammaticus, encargado de enseñar literatura, mitología, historia y lengua griega, ya que el dominio del griego era considerado parte del refinamiento intelectual. Finalmente, quienes podían permitírselo accedían al nivel más alto con el rhetor, que formaba en oratoria, derecho, filosofía y técnicas de argumentación. Esta formación estaba reservada casi exclusivamente a los varones de familias acomodadas, ya que la educación era una inversión para acceder a cargos públicos, al foro y a la vida política. Las niñas, en cambio, recibían una educación más limitada, centrada en el hogar, aunque en algunas familias aristocráticas también podían acceder a un alto grado de instrucción.
La escritura fue una herramienta fundamental de la administración, la ley, la religión, la vida económica y la memoria familiar. El dominio del latín escrito era clave para el ascenso social y la participación en los asuntos públicos. Aunque buena parte de la población era analfabeta, las ciudades romanas estaban llenas de inscripciones, anuncios, epitafios, carteles electorales y grafitis, lo que indica una intensa vida escrita en múltiples niveles sociales. La escritura no era un lujo reservado a la élite culta, sino una presencia constante en la vida urbana, en los espacios religiosos, en las prácticas jurídicas y en los usos cotidianos. En los mercados, en las murallas, en las calles de Pompeya o en las lápidas funerarias, la palabra escrita tejía una red de significados que hablaban tanto de poder como de afecto, de comercio como de identidad.
El uso del latín literario fue esencial en la formación de la élite romana, que encontraba en la escritura no solo un instrumento de comunicación, sino una vía de expresión intelectual y política. La educación en retórica no era una disciplina técnica, sino una auténtica preparación para el ejercicio del poder. Saber hablar, saber escribir, saber persuadir: estas eran habilidades fundamentales para el ciudadano romano formado, especialmente en la etapa republicana. En época imperial, la educación se convirtió en uno de los signos de distinción de la élite, y los grandes escritores —como Cicerón, Séneca, Tácito o Quintiliano— fueron también referentes éticos y modelos pedagógicos.
En conjunto, la educación y la escritura fueron los cimientos invisibles del orden romano. A través de ellas, se transmitieron los valores de la romanitas, se preservó la memoria colectiva, se codificaron las leyes, se organizó el Estado y se dio forma al pensamiento. No fueron meros instrumentos, sino estructuras culturales activas, que permitieron a Roma gobernar no solo con la espada, sino con las palabras, con las ideas y con el arte de formar ciudadanos. Allí donde había un texto, una inscripción, una lección recitada, Roma seguía viva. Porque el Imperio también se escribía.
Roma introdujo el alfabeto actual en 770 A.C., importado de los griegos de Sicilia y perfeccionado después. Se escribía con una tachuela en bronce (scríbere) o se pintaba (línere o píngere) sobre una hoja (folium) vegetal, sobre cortezas (líber, de donde viene la palabra española «libro») o maderas (tábula o tabla, álbum o madera ‘blanca’) y más tarde sobre cobre (aes) y sobre lienzos. La palabra «escritura» procede de scriptura, que era la marca que se hacía al ganado que se enviaba a pastar. Una de las características de la escritura romana es que el sonido de la vocal u se conseguía con la letra v. Por ejemplo «Avgvstvs» se pronunciaba Augústus.
No se conoce con precisión la tasa de alfabetización, aunque las estimaciones coinciden en que era una minoría el número de personas que sabían leer y escribir. William V. Harris estima que la tasa de alfabetización estaría alrededor del 10 % y casi con seguridad estaría por debajo del 20 %.
Véanse también: Alfabeto latino y Escritura cursiva latina.
Literatura
Artículo principal: Literatura romanaLa literatura de la Antigua Roma fue una de las cumbres del mundo clásico y una expresión privilegiada del alma intelectual, política y moral de la civilización romana. Nacida a la sombra de la tradición griega, a la que admiró profundamente y de la que tomó formas, géneros y temas, la literatura romana supo sin embargo construir una voz propia, original, vigorosa, profundamente ligada a la historia de su pueblo, al carácter práctico de su cultura y al ideal de romanitas que guiaba la vida pública. Más que un simple arte de la palabra, la literatura fue para Roma una herramienta de transmisión de valores, un medio de formación cívica y una forma de pervivencia de la memoria colectiva.Busto de Ovidio, I siglo a.C. Galeria Uffici (Florencia). Foto: Lucasaw. CC BY-SA 4.0. Original file (3,024 × 4,032 pixels, file size: 1.68 MB).En sus inicios, la literatura romana tuvo un carácter marcadamente didáctico y funcional. Los primeros autores tradujeron obras griegas al latín, adaptándolas al gusto y la mentalidad romanas. Fue el caso de Livio Andrónico, Nevio o Plauto, que introdujeron la épica, la tragedia y la comedia en un latín aún en formación. Pero pronto surgieron voces genuinamente romanas que elevaron la lengua y el pensamiento latinos a un nivel de universalidad. En época republicana, la literatura reflejaba las tensiones del momento: el crecimiento del imperio, el conflicto entre tradición y cambio, entre aristocracia y pueblo. Aparecen entonces los grandes oradores, como Catón el Viejo o Cicerón, cuyas obras combinan política, ética, filosofía y arte retórico, y cuya influencia sobre el pensamiento occidental sería inmensa.Durante el periodo de Augusto, la literatura romana alcanzó su edad de oro. Con el apoyo del nuevo régimen y de mecenas como Mecenas mismo, florecieron las letras en un clima de estabilidad política y exaltación nacional. La épica de Virgilio con la Eneida ofreció a Roma su gran mito fundacional, en un estilo que funde la herencia homérica con la historia romana y la ideología imperial. Horacio, con su poesía lírica, celebró el equilibrio entre razón y placer, mientras Ovidio, en sus Metamorfosis, exploró el mundo mitológico con ingenio, sensualidad e irreverencia. Esta literatura no solo fue una manifestación artística, sino una construcción cultural del poder, una forma de legitimar la nueva era inaugurada por Augusto y de dotar a Roma de una voz poética equiparable —y rival— a la de Grecia.Con el paso al periodo imperial, la literatura se hizo más reflexiva, más crítica, a menudo más sombría. Autores como Séneca, Tácito, Juvenal o Marcial exploraron las contradicciones del poder absoluto, la decadencia moral, la corrupción de las costumbres o la miseria de la vida cotidiana. A través del ensayo filosófico, la sátira, la historia o el epigrama, la literatura se convirtió en un espacio de resistencia, de análisis y de expresión interior, una forma de pensar Roma desde dentro, con lucidez y desengaño. En este contexto, florecieron también las biografías, como las de Suetonio, y las novelas en prosa, como el Satiricón de Petronio, que nos ofrecen una visión a veces brutal y cómica de la vida romana.En los siglos posteriores, con la expansión del cristianismo, la literatura latina se transforma, pero no se extingue. Autores como Lactancio, San Jerónimo o San Agustín inauguran una nueva etapa en la que el latín se convierte en lengua sagrada y vehículo del pensamiento teológico. La transición del latín clásico al latín cristiano y medieval muestra que la literatura romana no desaparece, sino que se transforma, adaptándose a nuevas ideas sin perder su fuerza expresiva ni su profundidad conceptual.En definitiva, la literatura romana fue una columna vertebral de la cultura occidental, no solo por su calidad estética, sino por su capacidad para formar, persuadir, narrar y resistir. Fue una literatura escrita en una lengua poderosa, pensada para durar, y capaz de conjugar el arte con la política, la filosofía con la historia, lo íntimo con lo público. Leer a los autores romanos es entrar en el pensamiento de una civilización que entendía la palabra como forma de poder, de sabiduría y de eternidad. Roma escribió para conquistar también el tiempo. Y lo consiguió.Teatro, poesía y prosa
En muchos aspectos, los escritores de la República romana y del Imperio romano eligieron evitar la innovación en favor de la imitación de los grandes autores griegos. La Eneida de Virgilio emulaba la épica de Homero, Plauto seguía las huellas de Aristófanes, Tácito emulaba a Tucídides, Ovidio exploraba los mitos griegos. Por supuesto, los Romanos imprimieron su propio carácter a la civilización que heredaron de los griegos. Solo la sátira es el único género literario que ya los romanos identificaron como específicamente suyo. La prosa se utilizaba para la oratoria política, la filosofía o la historia, pero hubo algunos ejemplos de prosa literaria de ficción, como El asno de oro de Apuleyo.
Véase también: Literatura en latín
Historiografía
Esta sección es un extracto de Historiografía romana.
Por historiografía romana se entiende aquella realizada desde la República romana hasta la decadencia final del Imperio romano. La historiografía romana recibió mucha influencia de la griega, especialmente por Polibio, historiador griego que vivió en Roma y escribió sobre su historia. En general, fue menos rigurosa y más moralizante que la historiografía griega. Se utilizaron fuentes orales y escritas, pero a diferencia de la griega, estas últimas tuvieron mayor importancia por la gran cantidad de documentos antiguos, como archivos sacerdotales, documentos oficiales como leyes y listas de magistrados, archivos familiares y laudationes fúnebres. Algunos autores fueron Tito Livio, Suetonio o Tácito.
La historiografía romana no fue solo un relato del pasado, sino una herramienta para construir identidad, legitimar el poder y formar ciudadanos. Desde los primeros cronistas de la República hasta los grandes historiadores del Imperio, los romanos no se limitaron a contar hechos: interpretaron, organizaron y modelaron la historia para dotarla de sentido político y moral. Aunque heredaron muchas formas y temas de la historiografía griega, especialmente a través de autores como Polibio, que introdujo en Roma el interés por la historia como ciencia racional, los romanos desarrollaron un enfoque distinto, más comprometido con la tradición cívica, la ejemplaridad moral y la exaltación de su grandeza.
La historiografía romana se construyó sobre una base documental sólida, en parte gracias al peso de la administración y la religión en la vida pública romana. A diferencia de los griegos, que dependían con frecuencia de la tradición oral, los romanos utilizaron extensivamente fuentes escritas: archivos sacerdotales, listas de magistrados (fasti), leyes, actas oficiales, crónicas familiares y discursos fúnebres (laudationes), que celebraban las virtudes y gestas de los antepasados. Estos documentos ofrecían una memoria institucional sobre la cual se podía construir una narrativa ordenada y coherente del pasado romano.
Desde los primeros annalistas, que simplemente registraban los hechos año por año, la historiografía romana fue evolucionando hacia formas más literarias y reflexivas. Tito Livio, por ejemplo, escribió una vasta historia de Roma desde su fundación, buscando no solo registrar acontecimientos, sino también mostrar los valores que habían hecho grande a Roma, como la valentía, la austeridad, la piedad y el respeto a la ley. Su estilo narrativo, exaltado y patriótico, transformó la historia en una escuela de moral cívica. En otro tono, Tácito, más sobrio y escéptico, ofreció una visión crítica del poder imperial, explorando la corrupción, la hipocresía y los abusos que marcaron el declive de la libertad republicana. Su Germania y sus Anales son ejemplos de cómo la historia podía ser también un juicio ético y político sobre el presente.
Por su parte, Suetonio introdujo la biografía como forma historiográfica, centrada en los emperadores, sus costumbres, vicios, virtudes y excentricidades. Su Vida de los doce césares refleja el interés por lo humano, lo íntimo, lo anecdótico, en una época donde el poder se había vuelto tan absoluto como distante. Otras figuras como Sallustio, con su estilo denso y filosófico, buscaron advertir sobre la degeneración de las costumbres y la pérdida del espíritu republicano.
En conjunto, la historiografía romana osciló entre la celebración del pasado glorioso y la reflexión crítica sobre el presente imperial. Fue menos sistemática que la griega en cuanto a método, pero más comprometida con la formación moral del lector y con la construcción de una narrativa nacional. A través de sus historiadores, Roma no solo preservó su pasado, sino que lo utilizó como espejo, como advertencia, como justificación y como mito fundacional. En sus libros de historia no solo se conserva la memoria de un imperio, sino también la conciencia que Roma tenía de sí misma como proyecto político y cultural.
Por eso, leer la historiografía romana no es solo acercarse a los hechos, sino también a los valores, temores, tensiones y aspiraciones que definieron el espíritu romano en sus distintas etapas. Fue, en última instancia, una manera de decir quiénes eran, de dónde venían y por qué creían merecer gobernar el mundo.
Filosofía
Esta sección es un extracto de Filosofía romana.
La filosofía romana o latina es la filosofía desarrollada en la Antigua Roma, en textos de lengua latina y de lengua griega.
El pensamiento romano o latino se caracterizó por evitar la especulación pura y la búsqueda del pragmatismo y el eclecticismo, priorizando la filosofía práctica (ética y filosofía política) frente a la filosofía teórica (metafísica, lógica y epistemología). Su identificación con una extensión de la filosofía griega (filosofía greco-romana, como el resto de los rasgos de la civilización greco-romana) es un tópico cultural, iniciado en su propia época.
Los principales filósofos romanos de época clásica fueron Lucrecio, Cicerón, Séneca y Marco Aurelio. Mucho prestigio también tuvieron los filósofos griegos de época romana. En el periodo tardorromano lo fue Agustín de Hipona. El latín siguió empleándose como la lengua de la filosofía occidental hasta el siglo XVIII.
La filosofía romana, también llamada filosofía latina, no fue un sistema original en el sentido de haber creado nuevas escuelas o doctrinas abstractas, pero sí fue una poderosa reelaboración de las corrientes filosóficas griegas bajo la perspectiva de la cultura romana, marcada por el pragmatismo, el sentido político y la orientación ética. Frente a la especulación teórica que caracterizaba a muchas escuelas griegas, el pensamiento romano se enfocó en lo útil, lo aplicable, lo moralmente formativo, asumiendo que la filosofía debía servir para vivir mejor, gobernar con sabiduría y enfrentar con dignidad las pruebas de la existencia. Su vocación no era tanto construir sistemas lógicos cerrados como ofrecer modelos de vida, guías de acción y criterios de conducta, adecuados al ideal del ciudadano romano virtuoso, justo y equilibrado.
Lejos de ser una mera copia de la filosofía griega, la filosofía romana fue una apropiación creativa y crítica de sus tradiciones. El epicureísmo, el estoicismo, el platonismo y el escepticismo fueron recibidos por los pensadores romanos no como dogmas, sino como repertorios de ideas que podían adaptarse a las necesidades políticas, jurídicas y morales del mundo romano. Así, el eclecticismo se convirtió en una actitud filosófica dominante: se tomaba de cada escuela lo que parecía más sólido, más útil o más noble, sin buscar la coherencia sistemática sino la sabiduría práctica, en armonía con las virtudes tradicionales de la romanitas: la gravitas, la pietas, la fides, la disciplina.
Figuras como Lucrecio, en su poema De rerum natura, ofrecieron una versión latina del epicureísmo, defendiendo una visión materialista del universo, la mortalidad del alma y la necesidad de vencer el miedo a los dioses y a la muerte a través del conocimiento racional de la naturaleza. Cicerón, polifacético orador y pensador, fue quizás el mayor transmisor del pensamiento griego al mundo romano, combinando elementos estoicos, escépticos y platónicos en una reflexión constante sobre la justicia, la ley natural, la moral y la vida política. Para Cicerón, la filosofía era inseparable de la vida pública: el sabio debía actuar, participar, influir, no recluirse en la especulación.
En tiempos del Imperio, Séneca, representante del estoicismo romano, aportó una visión más introspectiva, marcada por la meditación sobre el destino, la virtud, el autocontrol y la serenidad ante el dolor o la muerte. Su filosofía fue un consuelo en una época marcada por la arbitrariedad del poder y la inestabilidad interior. En esa misma línea, el emperador Marco Aurelio, con sus Meditaciones, legó una de las obras más profundas del estoicismo práctico, donde el poder y la filosofía se funden en un ideal de gobierno sabio y de autoexamen constante. En ambos casos, la filosofía no es lujo intelectual, sino una brújula moral en tiempos difíciles, una forma de resistir interiormente ante el caos exterior.
En la etapa final del Imperio, con la progresiva expansión del cristianismo, la filosofía adquirió una nueva orientación. Agustín de Hipona, uno de los grandes pensadores tardorromanos, combinó la herencia platónica con la fe cristiana para formular una nueva visión del ser humano, del tiempo, del alma y de la historia. En sus obras, como Confesiones o La ciudad de Dios, se cierra el ciclo de la filosofía antigua y se abre el de la filosofía medieval, con el latín como lengua de transmisión durante más de mil años.
En definitiva, la filosofía romana fue ante todo una forma de vida, una manera de pensar al servicio del carácter, de la virtud y de la estabilidad de la comunidad. No buscó inventar teorías novedosas, sino traducir el saber heredado a las circunstancias de Roma y de sus ciudadanos. Fue una filosofía política, ética, retórica y profundamente humana, que entendía que el fin último del pensamiento no era conocer por conocer, sino vivir conforme a la razón, la naturaleza y la justicia. Esa visión austera y práctica del saber es, sin duda, una de las herencias más duraderas del mundo romano.
Derecho
Artículo principal: Derecho romano
La verdadera innovación de los romanos fue la sistematización y la enseñanza del derecho, que no existía entre los griegos.
El derecho romano, es uno de los grandes aportes de Roma como civilización, supuso la primera recopilación científica de las normas para las que deben regirse las relaciones de los ciudadanos en todos los aspectos fundamentales: privados y públicos, familiares, laborales, etc. A partir de Augusto la ciencia del derecho tuvo una gran importancia y hubo notables jurisconsultos, como Gayo, Ulpiano y Papiniano. Los jurisconsultos romanos distinguían entre los siguientes:
- Ius publicum (derecho público) que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el Estado;
- Ius privatum (derecho privado) que regulaba las relaciones de los ciudadanos entre sí;
- Ius getium (derecho internacional) que regulaba las relaciones entre los distintos pueblos.
El derecho romano fue, sin lugar a dudas, uno de los logros más duraderos y trascendentales de la civilización romana, no solo como cuerpo normativo, sino como forma de pensamiento, sistema de organización social y expresión cultural de racionalidad jurídica. Su verdadera originalidad no radicó tanto en haber sido el primero, sino en haber sido el más coherente, el más duradero y el primero en sistematizar el conjunto de normas que regulaban la vida de los ciudadanos en todas sus dimensiones: desde lo privado a lo público, desde lo familiar a lo comercial, desde lo local a lo imperial. A diferencia del mundo griego, que no desarrolló una ciencia jurídica propiamente dicha, Roma elevó el derecho a una disciplina racional y autónoma, con sus principios, sus métodos, sus categorías y su lenguaje técnico, capaz de perdurar mucho más allá de la caída del Imperio.
Desde los primeros tiempos de la República, los romanos mostraron una conciencia jurídica aguda, que se concretó inicialmente en la Ley de las XII Tablas, hacia el siglo V a. C., considerada la primera codificación escrita de derecho público y privado. Pero fue a partir del periodo imperial, y especialmente con Augusto, cuando el derecho se transformó en una verdadera ciencia del Estado, cultivada por una élite de jurisconsultos cuya autoridad intelectual llegó a ser superior incluso a la de los magistrados. Figuras como Gayo, Ulpiano, Papiniano o Paulo no solo redactaban dictámenes legales, sino que pensaban el derecho con una profundidad conceptual que ha influido en toda la tradición jurídica occidental. Su obra no fue improvisada ni meramente práctica: fue doctrinal, estructurada, reflexiva y orientada a la generalización de principios universales.
El derecho romano distinguió con claridad varias esferas jurídicas fundamentales. El ius publicum regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, es decir, el derecho constitucional, penal y administrativo, reflejando el funcionamiento del aparato político y la autoridad del imperio. El ius privatum regulaba las relaciones entre particulares, y alcanzó un altísimo grado de desarrollo, con normas sobre propiedad, contratos, obligaciones, herencias, matrimonio y tutela. Este ámbito permitió una casuística refinada, que convertía al derecho en una herramienta de equilibrio social. Finalmente, el ius gentium, o derecho de gentes, era una forma de derecho internacional o común, aplicable a los extranjeros y a las relaciones entre distintos pueblos del Imperio, y supuso una anticipación del derecho internacional moderno, basado en la idea de que existen principios jurídicos comunes más allá de las fronteras.
Uno de los aspectos más notables del derecho romano fue su capacidad de evolución. Lejos de ser un código rígido, supo adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos del mundo romano. Los pretor, como magistrados encargados de administrar justicia, introducían cada año edictos que actualizaban la práctica jurídica, y que con el tiempo dieron lugar a un derecho pretorio complementario del derecho civil. Esta flexibilidad y apertura a la interpretación hizo del derecho romano un cuerpo vivo, en constante diálogo entre la norma y la realidad, entre el principio y el caso.
Con el paso de los siglos, el derecho romano fue recopilado, comentado y finalmente codificado de forma definitiva en época de Justinianiano, en el siglo VI, en lo que se conoce como el Corpus Iuris Civilis. Esta compilación monumental de leyes, sentencias, manuales y jurisprudencia no solo preservó la tradición jurídica romana, sino que se convirtió en el fundamento del derecho civil en Europa y América Latina durante más de mil años. Su redescubrimiento en las universidades medievales, especialmente en Bolonia, marcó el inicio del derecho moderno.
En definitiva, el derecho romano fue mucho más que un conjunto de normas: fue una forma de concebir la justicia, el poder y la convivencia, una arquitectura racional que hizo posible gobernar un imperio plural, extenso y desigual. A través de sus categorías, sus instituciones y su lenguaje, Roma enseñó al mundo que la ley puede ser tanto un instrumento de autoridad como de libertad, y que la cultura jurídica no es solo una técnica, sino también una expresión elevada de la civilización. Por eso, donde hay derecho, aún hoy, hay algo de Roma.
Ciencia y tecnología
Esta sección es un extracto de Ciencia en la Antigua Roma.
La ciencia en la Antigua Roma no conoció un desarrollo importante en Roma en el campo de la teoría o de la investigación pura, limitándose los autores romanos a recopilar conocimientos anteriores.
El De divinatione de Cicerón (44 a. C.), que rechaza la astrología y otras técnicas supuestamente adivinatorias, es una rica fuente histórica para conocer la concepción de la cientificidad en la antigüedad romana clásica.[5]
Plinio el Viejo (23–79) recopiló en su Naturalis Historia la ciencia en la Antigua Grecia. A pesar de que la ciencia en la Antigua Roma no tuvo el mismo desarrollo que en la cultura helénica, fue una civilización con enormes avances en cuanto a la sistematización y organización del conocimiento clásico.
Los romanos se destacaron en la tecnología aplicada, sobre todo en agricultura, obras públicas y tecnología militar: molinos hidráulicos, sistema de calefacción central y aislamiento contra la humedad de las viviendas; catapultas, ballestas, torres de asalto instaladas sobre ruedas; faros en los puertos y, sobre todo, un sistema de construcción de calzadas, con firme de piedra amalgamada con mortero, bordillos y zanjas de desagüe, que han permitido que aún se conserve gran parte del trazado viario romano. El desarrollo de la ingeniería en instrumentos de alta construcción, como poleas, grúas, molinos, así como el desarrollo del arco en la arquitectura establecen precedentes en la forma de concebir la tecnología y la ciencia aplicada. La organización de las ciudades y el establecimiento de nuevos mecanismos de transporte y comunicación son también parte de sus desarrollos ingenieriles. Destaca el trabajo de Plinio, el viejo como un heredero de la filosofía natural helénica, quien recopila en más de 37 volúmenes y textos diversas observaciones de la filosofía natural en latín. Claudio Ptolomeo en Almagest describe un modelo de movimiento planetario, así como también su obra populariza la idea geocéntrica del universo. El establecimiento del calendario romano basado en los ciclos del sol, así como en su propia mitología son también parte de la herencia científica de Roma.
En medicina retoman las diversas influencias de las escuelas helénicas de Hipócrates y Asclepiades. El temor de la helenización por parte de Cator y otros intelectuales romanos mantuvo la práctica médica desregulada durante gran parte de la república y el imperio. La educación médica era privada y su desempeño basado en prácticas no sistemáticas. El principal autor del periodo fue Galeno, quien sistematizó y reprodujo durante su vida la obra de la medicina helénica al latín, así como incluyó detalladas descripciones de disecciones animales y humanas. Estos trabajos fueron de enorme influencia durante la Edad Media. También hay registro de que Celso practicó técnicas de cirugía plástica durante su vida.
Pont du Gard, puente que sirve a la vez de viaducto y acueducto. Las técnicas romanas de construcción de obras públicas eran notabilísimas y eficaces. En concreto, la necesidad de salvar grandes distancias para el suministro de agua a las ciudades se resolvió con una ingeniería hidráulica muy ingeniosa. Foto: Benh LIEU SONG (Flickr) – Pont du Gard. CC BY-SA 3.0. Original file (12,648 × 4,882 pixels, file size: 18.75 MB).
El Pont du Gard, imponente acueducto y viaducto romano construido en el siglo I d. C. en la región de la Galia Narbonense, es una de las obras más elocuentes de la ingeniería romana y un símbolo de su capacidad para integrar funcionalidad, técnica y belleza en un mismo gesto constructivo. Erigido para transportar agua desde una fuente situada a más de 50 kilómetros hasta la ciudad de Nemausus (la actual Nimes), este monumento no solo resolvía una necesidad vital de abastecimiento urbano, sino que lo hacía mediante una estructura armónica, precisa y monumental, que aún hoy sobrecoge por su equilibrio entre solidez y elegancia. El Pont du Gard encarna, con extraordinaria claridad, el modo en que Roma concebía sus obras públicas: no como simples infraestructuras, sino como expresiones del orden y de la civilización, herramientas de dominio sobre el territorio y, al mismo tiempo, manifestaciones de la racionalidad imperial.
Construido con sillares de piedra caliza ensamblados sin argamasa, el puente alcanza casi 50 metros de altura y está compuesto por tres niveles de arcos superpuestos, lo que le otorga una esbeltez única entre los acueductos romanos conservados. La perfección de su trazado, la precisión de sus pendientes y la solidez de sus cimientos demuestran el grado de sofisticación alcanzado por los ingenieros romanos, que supieron adaptar sus obras a la topografía sin renunciar a la regularidad geométrica ni a la eficiencia hidráulica. Su diseño permitía transportar cerca de 20.000 metros cúbicos de agua al día, mediante una pendiente casi imperceptible de unos 34 cm por kilómetro, algo que requería una planificación milimétrica y un conocimiento profundo del terreno.
El Pont du Gard es también un testimonio del proceso de romanización de las provincias, no solo por su utilidad práctica, sino por su impacto visual y simbólico. Al imponer una obra de tal magnitud en el paisaje de la Galia, Roma no solo proporcionaba agua, sino que marcaba el territorio con su impronta, proyectando en la piedra la autoridad del Imperio y su promesa de orden, prosperidad y permanencia. El puente era tanto una solución técnica como un discurso de poder: una manera de hacer visible la superioridad de una civilización capaz de domar la naturaleza y organizar el mundo bajo leyes humanas.
A diferencia de muchas construcciones antiguas que desaparecieron con el tiempo, el Pont du Gard ha resistido siglos de abandono, reutilización y restauración, conservando no solo su estructura original sino también su significado. Hoy sigue siendo una de las obras romanas mejor conservadas fuera de Italia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y admirada como un ejemplo único de lo que fue la ingeniería romana: precisa, monumental, pragmática y profundamente civilizadora. En él, como en pocas obras, Roma no solo resolvió un problema técnico: construyó un símbolo, una promesa de progreso que aún cruza el tiempo.
Las costumbres de la Antigua Roma constituyen una de las manifestaciones más fascinantes de su cultura, porque revelan no solo cómo vivían los romanos, sino cómo pensaban, qué valoraban, cómo concebían el deber, el placer, la muerte, el honor y la vida cotidiana. En una civilización tan extensa, diversa y longeva como la romana, las costumbres actuaron como un sistema invisible de cohesión social, moral y simbólica, permitiendo mantener una identidad común en medio de la pluralidad de pueblos, lenguas y religiones. Más allá de las leyes, los edificios o las guerras, fueron las costumbres —los mores— las que definieron el alma romana.
Desde sus orígenes campesinos, la sociedad romana desarrolló un conjunto de hábitos marcados por la austeridad, la disciplina, el respeto a los ancestros y la obediencia a la autoridad familiar y estatal. El ideal del ciudadano romano era el del hombre sobrio, laborioso, piadoso y leal, comprometido con la comunidad y con la res publica. Este ideal se transmitía en la familia a través del pater familias, figura central que gobernaba el hogar con autoridad casi absoluta. Las festividades religiosas, los ritos funerarios, las celebraciones públicas o los banquetes eran momentos en que la tradición se reafirmaba y las jerarquías sociales se hacían visibles.
En la vida cotidiana, los romanos organizaban sus días de manera rigurosa. Las mañanas estaban dedicadas a los asuntos legales, al foro, a la educación de los hijos, al culto doméstico o al ejercicio del poder. Las tardes solían reservarse para el ocio, los baños en las termas, la conversación, la lectura, el teatro o los espectáculos públicos. La comida era un acto social importante: el cenae de las clases altas podía extenderse por horas, acompañado de vino, música y recitación de poemas, mientras que las clases populares mantenían costumbres más sobrias y rápidas.
El mundo romano también cultivó con intensidad el sentido del ritual. Desde los matrimonios hasta los funerales, desde las campañas militares hasta la inauguración de templos, todo acto relevante estaba regido por fórmulas y gestos repetidos, que dotaban de sentido a la existencia individual y colectiva. Incluso la moda, la higiene personal, la forma de saludar o de sentarse seguían códigos implícitos que reforzaban el orden y la diferencia de clases. Las costumbres no eran meros hábitos: eran expresiones visibles del orden moral y social que sostenía el equilibrio del Imperio.
Con la expansión territorial y el contacto con otras culturas, muchas de estas costumbres se flexibilizaron, adaptándose a nuevos entornos y asimilando elementos griegos, orientales o africanos. Sin embargo, incluso en su pluralismo, los romanos conservaron un núcleo duro de valores tradicionales, al que llamaban mos maiorum (la costumbre de los antepasados), una especie de brújula moral que guiaba la conducta y justificaba la estabilidad política. La corrupción de estas costumbres, denunciada por autores como Cicerón, Juvenal o Tácito, fue percibida como un signo de decadencia y como uno de los factores del debilitamiento de Roma.
En definitiva, las costumbres romanas fueron más que prácticas repetidas: fueron un lenguaje compartido, una moral vivida y una tradición activa. Fueron el modo en que Roma se mantuvo fiel a sí misma a lo largo de los siglos, incluso en medio del cambio. A través de sus costumbres, Roma enseñó a generaciones enteras cómo comportarse, cómo recordar, cómo honrar, cómo vivir y cómo morir. Fue, en gran medida, una civilización construida sobre gestos. Y en esos gestos, la historia de Roma sigue presente.
La vivienda en la Antigua Roma refleja con claridad la estratificación social, la organización urbana y los valores culturales de una civilización que supo construir no solo ciudades monumentales, sino también espacios habitables adaptados a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Desde las lujosas domus de las élites hasta las densas e insalubres insulae de las clases populares, el modo en que los romanos habitaban sus hogares revela tanto sus prioridades prácticas como su concepción del orden, la intimidad, el decoro y la vida en comunidad.
Las residencias de los ciudadanos romanos dependían, como hoy, del grado de riqueza. Los Patricios y los ricos hombres de negocios (Caballeros) habitaban en villae, que tenían grandes jardines con fuentes, hermosas vistas y muy lujosas viviendas.
Los principales modelos eran dos: insulae y domus.
En el caso de las clases altas, la domus era mucho más que una residencia: era un centro de poder social y político, un espacio que debía reflejar el rango, la cultura y el linaje del propietario. Estas viviendas, propias de senadores, aristócratas o ricos comerciantes, solían organizarse alrededor de un atrio central, que actuaba como punto de recepción y corazón simbólico de la casa. Alrededor del atrio se distribuían las estancias privadas, el comedor (triclinium), las habitaciones (cubicula), el estudio (tablinum) y más allá, en muchos casos, un peristilo con jardín, fuentes y mosaicos. La decoración era fundamental: pinturas murales, esculturas, frescos mitológicos, mosaicos refinados y mobiliario importado eran signos visibles de distinción cultural.
La insula, en cambio, era el modelo de vivienda colectiva para las clases medias y bajas en las ciudades. Eran bloques de pisos construidos en altura, con planta baja reservada a tiendas o tabernas, y varios niveles superiores de pequeñas habitaciones, a menudo sin ventanas ni agua corriente. Cuanto más alto se vivía, menor era el precio y peores las condiciones. Muchas insulae eran inestables, propensas a incendios o derrumbes, y muestran con crudeza los contrastes sociales que caracterizaban la vida urbana romana. Sin embargo, también eran espacios vibrantes, donde convivían artesanos, comerciantes, trabajadores y esclavos, formando una red densa de relaciones cotidianas.
En las zonas rurales, la vivienda romana adoptaba la forma de villa, que podía ser una simple explotación agrícola o una residencia campestre de lujo. En este contexto, el vínculo entre arquitectura y paisaje era fundamental: la villa romana expresaba el ideal de retiro, autarquía y contacto con la naturaleza que tanto valoraban los escritores romanos como Cicerón o Plinio el Joven. Las villas eran centros de producción, pero también espacios de ocio, reflexión y escritura, diseñados para armonizar utilidad y placer.
La organización del espacio en las viviendas romanas respondía a criterios funcionales y simbólicos. Cada habitación tenía una finalidad precisa, y la distribución del interior reflejaba la jerarquía entre lo público y lo privado. El atrio, abierto y solemne, servía para recibir clientes, mientras las habitaciones más profundas eran reservadas para la vida íntima. El uso del agua, la luz natural, la ventilación y el color estaba cuidadosamente pensado para crear ambientes agradables y saludables. Incluso las termas privadas, en casas especialmente acomodadas, muestran la importancia del cuidado del cuerpo como forma de civilización.
En definitiva, la vivienda romana fue una extensión material de la estructura social. Cada detalle —desde la altura del piso hasta la decoración del umbral— hablaba del lugar que uno ocupaba en el orden del mundo. Pero también fue un espacio de construcción de lo doméstico, de lo cotidiano, de lo humano. En las viviendas de Roma, como en sus calles, templos y foros, se expresó una idea muy concreta de civilización: la de una cultura que supo construir no solo imperios, sino también hogares, y que entendió que en la forma de habitar se juega buena parte de lo que somos.
La gastronomía de la Antigua Roma es uno de los aspectos más ricos y reveladores de su cultura cotidiana, porque no solo refleja los gustos alimentarios de la época, sino también las diferencias sociales, los intercambios comerciales, las creencias religiosas y la sofisticación alcanzada en el arte de vivir. Comer en Roma era mucho más que satisfacer una necesidad fisiológica: era un acto social, ritual, político y simbólico, que podía ir desde la frugalidad campesina hasta los banquetes suntuosos de la élite imperial.
En sus orígenes, la alimentación romana era austera y rural, basada en productos básicos como el trigo, la cebada, las legumbres, el queso, las aceitunas, la fruta y el vino. Esta dieta reflejaba el carácter agrícola y disciplinado de la antigua Roma, donde la sencillez era considerada una virtud. Sin embargo, a medida que el Imperio se expandía y entraba en contacto con culturas orientales, griegas y africanas, la cocina romana se fue enriqueciendo con ingredientes exóticos, nuevas técnicas culinarias y una diversidad de sabores cada vez mayor.
Las clases populares consumían sobre todo pan, gachas de cereales (puls), verduras, habas, lentejas, pescado salado y vino rebajado con agua. La carne era un lujo poco frecuente, y los condimentos se limitaban a hierbas locales. En cambio, las élites romanas organizaban banquetes espectaculares que podían contar con múltiples platos, música, recitación poética y una escenografía refinada. Estos convites eran ocasiones para mostrar el poder, la generosidad y el gusto del anfitrión, y en ellos se servían carnes exóticas, mariscos, aves raras, frutas traídas de Asia o África y vinos de distintas regiones del Imperio.
Uno de los ingredientes estrella de la cocina romana fue el garum, una salsa fermentada de pescado muy apreciada, que se utilizaba como condimento universal y que se producía a gran escala en regiones como la Bética. El uso de especias, muchas importadas de Oriente, era habitual en la cocina aristocrática, así como la combinación de sabores dulces y salados que hoy puede parecernos sorprendente. Los cocineros profesionales, muchas veces esclavos griegos o orientales, desarrollaron una cocina sofisticada, variada y sorprendente, que encontramos reflejada en la obra de Apicio, autor del De re coquinaria, uno de los recetarios más antiguos que se conservan.
La comida romana no solo se definía por el qué se comía, sino por cómo, cuándo y con quién se comía. Las comidas principales eran el ientaculum (desayuno), el prandium (almuerzo ligero) y la cena (comida principal al atardecer). En las casas acomodadas, la cena podía ser una verdadera ceremonia, con los comensales recostados en divanes, servidos por esclavos, y siguiendo una estructura en varios tiempos: entremeses, platos fuertes y postres. El vino, siempre mezclado con agua, era esencial, pero el exceso en el beber o en la comida era mal visto si se alejaba de las normas de la moderación.
Además, la gastronomía romana estaba impregnada de elementos religiosos y sociales. Muchos alimentos estaban asociados a festividades o cultos, y ciertas prácticas alimentarias marcaban la diferencia entre ciudadanos, esclavos, extranjeros o bárbaros. Comer bien no era solo un placer, sino también una expresión de civilización y pertenencia. La cocina se convirtió así en un espacio donde se cruzaban la tradición, el prestigio, el gusto y el poder.
En definitiva, la gastronomía romana fue una forma de cultura en sí misma, una manifestación del refinamiento urbano, del mestizaje imperial y del equilibrio entre lo práctico y lo placentero. A través de sus ingredientes, sus costumbres culinarias y sus rituales sociales, Roma nos habla no solo de cómo comía, sino de cómo pensaba, cómo se relacionaba y cómo concebía el arte de vivir. Comer era también, para los romanos, una manera de construir mundo.
La vestimenta en la Antigua Roma fue mucho más que un conjunto de prendas para cubrir el cuerpo: fue una expresión codificada de identidad, estatus, género, función pública y pertenencia cultural. A través de la ropa, los romanos no solo se vestían, sino que se situaban en la sociedad, señalaban su lugar en la jerarquía, mostraban su ciudadanía, marcaban su edad, su oficio e incluso sus aspiraciones. En una civilización profundamente visual y simbólica, donde el decoro y la apariencia eran valores sociales fundamentales, la forma de vestir se convirtió en un lenguaje silencioso que comunicaba tanto como la palabra hablada.
Artículo principal: Indumentaria (Roma Antigua)En Roma la vestimenta distinguía y diferenciaba a las clases sociales. Por ejemplo, solo los senadores romanos usaban el calceus, zapato propio de esta casta. A pesar de las similitudes entre griegos y romanos, estos últimos poseían una característica específica: la ropa tenía un profundo significado político. Los jóvenes, al cumplir 21 años, usaban la toga —amplio manto de lana o hilo, símbolo del hombre libre— sobre la túnica. En la toga se colgaban los distintivos del grado político que el ciudadano adquiría a lo largo de su trayectoria. Las mujeres romanas, como las griegas del periodo clásico, usaban una túnica y un amplio manto rectangular conocido como palla. La túnica o estola fue el reflejo de las influencias etruscas (sencillez en las líneas y en los colores). Más tarde el contacto de esta civilización con culturas orientales y el crecimiento del concepto de la elegancia fueron modificando el atuendo. Las túnicas se confeccionaron con telas más suaves y ligeras, de colores más variados e intensos. Este hito sucedió también con la ropa masculina después de la caída del Imperio Romano de Occidente, donde las influencias bizantinas entraron marcando la elegancia en las togas y túnicas. Bordados de oro y piedras preciosas adornaron las elegantes y refinadas telas que caían en profundos pliegues. Sin embargo, el vestuario romano popular casi no varió. Ellos siguieron vistiendo la túnica tosca y la capa con gorro de lana en invierno, y de algodón durante el veranoEn el caso de los hombres ciudadanos, la prenda más distintiva era la toga, un amplio manto semicircular de lana que se llevaba sobre la túnica. La toga era pesada, difícil de colocar y poco práctica para la vida cotidiana, lo que precisamente la convertía en un símbolo de estatus: solo los ciudadanos romanos libres podían llevarla, y hacerlo era señal de respetabilidad, dignidad y presencia en la vida pública. Existían variantes según la edad, el cargo o la ocasión: la toga virilis para los varones adultos, la toga praetexta con franja púrpura para los magistrados, o la toga candida para los que aspiraban a cargos públicos. Su uso, por tanto, no era casual, sino ritual y cívico, reservado a contextos formales como el foro, las ceremonias religiosas o las funciones judicialesEn la vida diaria, tanto hombres como mujeres solían vestir túnicas, de lino o lana, más o menos largas según el rango social. Las mujeres romanas vestían también con túnicas, a menudo acompañadas por un stola, símbolo de su condición de esposa honorable, y por el palla, un manto que se colocaba sobre los hombros y la cabeza en ocasiones públicas. Como en el caso masculino, los tejidos, los colores y la forma de llevarlos decían mucho sobre la persona. La sencillez era considerada una virtud tradicional, pero en las clases altas no se escatimaba en detalles de calidad: bordados, tintes costosos como la púrpura de Tiro, o tejidos importados del oriente como la seda.La moda femenina en Roma, especialmente entre las élites, mostró una notable evolución con el paso del tiempo, influida por el contacto con otras culturas del Mediterráneo y por el cosmopolitismo del Imperio. Peinados complejos, joyas refinadas, perfumes y cosméticos eran parte habitual del atuendo femenino entre las mujeres acomodadas, mientras que las esclavas o mujeres del pueblo llevaban prendas más simples, funcionales y discretas. La vestimenta también era una barrera visual entre clases, especialmente en el mundo urbano, donde los ciudadanos, los libertos y los esclavos se distinguían entre sí de un solo vistazo.El calzado romano también respondía a estas diferencias: sandalias abiertas para el clima cálido, botas de cuero para los soldados, zapatos cerrados para los magistrados. Los soldados llevaban el calceus militaris, adaptado a largas marchas y al terreno, mientras los senadores usaban un calzado especial con correas y lengüeta elevada. Cada tipo de zapato reforzaba la función social de quien lo calzaba.
Más allá de su uso práctico, la vestimenta en Roma tenía un profundo contenido simbólico. Cambiar de prenda era cambiar de rol, de edad o de estatus. El paso de la toga praetexta a la toga virilis marcaba la mayoría de edad. Vestirse de luto significaba integrar el duelo en el tejido social. Incluso los esclavos, al obtener la libertad, cambiaban su forma de vestir para reflejar su nueva posición legal. En los funerales, las procesiones de máscaras y túnicas reproducían los linajes familiares, recordando que la vestimenta era también memoria heredada.
En definitiva, la vestimenta en la Antigua Roma fue una forma de ordenar visualmente el mundo, de delimitar espacios, funciones y jerarquías. En sus telas, colores, tejidos y formas, Roma se pensaba a sí misma como civilización: jerárquica, reglada, orgullosa de sus diferencias y consciente de la importancia de la imagen pública. Vestirse no era solo una necesidad material, sino un acto político, social y cultural, una manera de habitar el cuerpo en armonía con el lugar que se ocupaba en el orden del mundo. Por eso, para los romanos, vestir bien era también vivir bien, y vivir conforme al ideal romano.
Miembros de la familia imperial de distintas edades representados en el Ara Pacis. User: MM
En el Ara Pacis Augustae (el Altar de la Paz de Augusto), uno de los monumentos más emblemáticos del arte romano de época imperial, se representan miembros de la familia imperial de distintas edades, incluidos niños y mujeres, en un gesto político y artístico profundamente significativo.
Construido entre los años 13 y 9 a. C., el Ara Pacis no solo celebraba la pax augusta —la paz lograda por Augusto tras años de guerras civiles—, sino que también era una obra de propaganda visual, destinada a mostrar la restauración del orden, la continuidad dinástica y la renovación moral de Roma. El altar está decorado con ricos relieves en sus cuatro lados, y entre ellos destacan dos procesiones: una al este y otra al oeste, que representan a Augusto y su entorno más cercano, así como a figuras del Senado, magistrados, sacerdotes y familiares.
Lo más innovador y revelador de estas procesiones es la inclusión de niños de distintas edades, lo cual era muy poco común en el arte oficial hasta ese momento. Se puede identificar, por ejemplo, a Lucio y Cayo César, nietos y herederos adoptivos de Augusto, representados como niños acompañando a sus padres y figuras públicas, en actitud seria y ordenada, como si ya fueran partícipes del destino imperial. También aparecen mujeres vestidas con estolas y mantos, presumiblemente Livia, esposa de Augusto, y Julia, su hija, junto a otras matronas de la familia imperial.
Esta representación de la familia imperial como núcleo moral, político y biológico del Estado fue deliberadamente simbólica. Al mostrar a la familia imperial en una procesión solemne y ordenada, con niños visibles y activos, se transmitía un mensaje claro: la continuidad de Roma estaba garantizada por la descendencia de Augusto, y la pax romana no era solo fruto del poder militar, sino también de un orden social y familiar restaurado. La presencia de niños era, por tanto, una afirmación visual del futuro, una promesa dinástica grabada en piedra.
En resumen, el Ara Pacis no solo glorificó al emperador, sino que presentó un modelo de ciudadanía, de familia, de tradición y de futuro. La inclusión de los niños de la familia imperial no fue un detalle anecdótico, sino una pieza clave en la narrativa propagandística de Augusto, donde arte, política y religión se funden en un mismo lenguaje visual.

Las fases de la vida de un romano estaban profundamente marcadas por el orden social, los ritos religiosos, la familia y la ciudadanía. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada etapa estaba regulada por costumbres, normas jurídicas y rituales que acompañaban al individuo en su desarrollo como miembro de la comunidad romana. Lejos de ser meros momentos biológicos, estas fases eran momentos sociales y simbólicos, en los que la persona cambiaba no solo de edad, sino también de estatus, de obligaciones y de derechos. Así, la vida de un romano era una sucesión de transiciones estructuradas dentro de una cultura que valoraba profundamente la pertenencia, el deber y la continuidad de la familia y del Estado.
El nacimiento era un acontecimiento familiar y religioso de gran importancia. Aunque el embarazo no era acompañado por rituales públicos, el parto era seguido con atención, y el recién nacido era presentado al padre, quien tenía el derecho de reconocerlo o rechazarlo. Si lo aceptaba, el niño era colocado en el suelo y levantado por el pater familias, y al octavo o noveno día, dependiendo del sexo, se celebraba la ceremonia de la lustratio, en la que se le daba un nombre y se le introducía simbólicamente en la comunidad. Este momento marcaba el ingreso del niño en la esfera familiar y cívica, bajo la protección de los dioses domésticos.
Durante la infancia y la niñez, los niños eran educados en casa, aprendiendo las costumbres romanas, el respeto a la autoridad, el culto a los antepasados y los principios de la disciplina. A partir de cierta edad, especialmente entre los varones de familias acomodadas, comenzaba la educación formal, que incluía la lectura, la escritura, la aritmética y, más adelante, la gramática, la retórica y la filosofía, según el nivel social. Las niñas recibían una educación más centrada en la gestión del hogar y la moral femenina, aunque en algunas familias aristocráticas también accedían a una formación intelectual sólida.
La adolescencia era un periodo decisivo, especialmente para los varones. Alrededor de los 14 a 16 años, el joven celebraba el rito del paso a la edad adulta mediante la toma de la toga virilis, que lo convertía en ciudadano pleno y lo habilitaba para participar en la vida pública. A partir de entonces, podía asumir deberes militares, políticos o religiosos, y se esperaba de él un comportamiento responsable, conforme al ideal del civis romanus. Las mujeres, en cambio, pasaban a la vida adulta mediante el matrimonio, que podía tener lugar desde los 12 años en adelante, y que significaba su traslado a otra familia bajo la autoridad del marido.
La edad adulta era la fase de mayor plenitud en la vida romana. En ella se concentraban las responsabilidades familiares, profesionales y cívicas. El ciudadano adulto podía desempeñar cargos públicos, asistir a los comicios, formar parte del ejército o administrar sus propiedades. El matrimonio y la paternidad eran vistos como signos de estabilidad y madurez, y el respeto al mos maiorum —las costumbres de los antepasados— orientaba su conducta. La vida activa era valorada como forma de contribución al bien común, ya fuera en el campo, en el foro, en la milicia o en el gobierno.
La vejez, aunque no exenta de dificultades, era una etapa cargada de prestigio. El anciano era visto como fuente de sabiduría y experiencia, y podía ejercer autoridad moral dentro de la familia o incluso como miembro del Senado. Los ritos fúnebres, las estatuas conmemorativas, las máscaras de cera de los antepasados (imagines maiorum) y los elogios fúnebres (laudationes) eran formas de preservar la memoria y transmitir los valores de una generación a otra. La muerte no era el final, sino una transición hacia la posteridad familiar, en la que el difunto seguía viviendo simbólicamente como parte del linaje.
En conjunto, la vida de un romano estaba marcada por ritos de paso, deberes familiares, y una estructura social claramente definida, que hacía de cada etapa vital un momento integrado en la lógica colectiva de Roma. No se vivía para uno mismo, sino para cumplir un rol en el entramado de la familia, la ciudad y los dioses. Por eso, la biografía de un romano no era solo personal: era también una historia cívica y moral, vivida dentro de un marco común que definía lo que significaba realmente vivir como romano.
Las fiestas en la Antigua Roma fueron mucho más que momentos de ocio o celebración: fueron rituales cívicos y religiosos fundamentales, en los que la comunidad reafirmaba su cohesión, sus creencias, su calendario y su relación con los dioses y con el poder político. A lo largo del año, Roma organizaba un número considerable de festividades que marcaban el ritmo de la vida social, religiosa, agrícola y política. Algunas estaban profundamente arraigadas en el calendario tradicional, otras fueron introducidas o adaptadas por el Imperio, y muchas combinaron elementos sagrados y profanos en un mismo marco festivo.
El calendario romano, heredero de antiguas tradiciones agrícolas y religiones arcaicas, estaba estructurado en torno a fiestas religiosas que honraban a los dioses protectores del Estado y de la familia. Cada festividad tenía una fecha fija y estaba acompañada por rituales públicos en templos, sacrificios, procesiones, juegos, banquetes o ferias. Entre las más antiguas y simbólicas se encontraban las Saturnales, celebradas en diciembre en honor a Saturno, que combinaban la inversión del orden social —los esclavos podían comportarse como libres, y los amos les servían en la mesa— con banquetes, regalos y un ambiente de libertad y desenfado que inspiraría posteriormente algunas costumbres de la Navidad cristiana.
Otro ejemplo de gran arraigo eran las Lupercales, fiestas de origen arcaico celebradas en febrero en honor a Fauno (Luperco), relacionadas con la fertilidad y la purificación, que incluían ritos de carácter casi iniciático y elementos míticos como la loba que amamantó a Rómulo y Remo. También destacaban las Floralia, en honor a la diosa Flora, asociadas a la primavera y la regeneración de la vida vegetal, y las Vinalia o Consualia, ligadas al vino y al almacenamiento de las cosechas, que recordaban el profundo vínculo entre religión y mundo agrícola.
En el plano cívico e imperial, las fiestas adquirieron un carácter propagandístico y político con la llegada del Imperio. Se celebraban el natalicio de Augusto, las victorias militares, los triunfos imperiales, y otros acontecimientos relacionados con la figura del emperador. Estas festividades eran organizadas a gran escala y muchas veces acompañadas de juegos públicos (ludi), espectáculos en el anfiteatro, combates de gladiadores, carreras de carros en el circo, representaciones teatrales y distribuciones gratuitas de pan y vino al pueblo. El objetivo era reforzar la imagen del emperador como garante de la paz, la abundancia y el orden cósmico.
Cabe destacar también las Parentalia y las Lemuria, celebraciones dedicadas a los difuntos y al mundo de los antepasados. En ellas, se visitaban las tumbas, se hacían ofrendas, y se trataba de apaciguar a los espíritus con rituales específicos. Estas fiestas mostraban que el tiempo romano estaba marcado no solo por los ritmos naturales, sino por una concepción religiosa del pasado y del ciclo vital.
Las fiestas, en su conjunto, eran ocasiones para la integración social, el descanso del trabajo, la redistribución simbólica del orden social, y la participación de toda la ciudadanía —desde los esclavos hasta los magistrados— en una experiencia común. Su importancia no era marginal, sino estructural dentro de la vida romana: eran momentos en los que el individuo se vinculaba con lo sagrado, con la comunidad, con la tradición y con el poder. Celebrar no era solo divertirse, sino cumplir un deber cívico y religioso, y renovar el pacto colectivo que mantenía en pie la ciudad, la familia, el cosmos y el Imperio.
En definitiva, las fiestas romanas fueron una forma de organización del tiempo, del espacio y del sentido, una manera ritualizada de habitar el mundo según el orden de Roma y sus dioses. Y en cada celebración, por fastuosa o modesta que fuera, la ciudad recordaba quién era, de dónde venía y por qué estaba destinada a perdurar.
Relación entre Cristianismo e Imperio Romano.
La relación entre el cristianismo y Roma es uno de los procesos históricos más complejos y transformadores de la Antigüedad y de la historia occidental en su conjunto. Lo que comenzó como una pequeña secta surgida en las provincias orientales del Imperio —marginal, minoritaria y con una identidad ajena a las estructuras tradicionales de poder romano— acabó por convertirse en la religión oficial del Estado y en la heredera espiritual y cultural del Imperio romano, especialmente a través de su proyección en el mundo bizantino. Este proceso, que se desarrolló a lo largo de varios siglos, supuso una reconfiguración profunda del orden político, simbólico, moral y cultural del mundo romano, y marca el punto de inflexión entre el mundo antiguo y la civilización medieval europea.
Arte Paleocristiano · Pintura mural de Jesucristo · Catacumbas de Comodila, Roma · s. IV.
Autoría desconocida – Página web: «Escritos del Cristianismo Primitivo. Dominio público.
El arte paleocristiano, surgido entre los siglos III y VI d. C., representa una de las transiciones más significativas en la historia del arte occidental. Nacido en un contexto de persecución, clandestinidad y transformación religiosa, este arte no solo expresó la nueva fe cristiana, sino que sentó las bases simbólicas, iconográficas y espirituales de lo que sería más tarde el arte medieval. A diferencia del arte clásico, centrado en el cuerpo, la proporción y la belleza formal, el arte paleocristiano buscaba transmitir mensajes teológicos y esperanzas escatológicas, convirtiéndose en un lenguaje visual de la fe, de la salvación y de la resurrección.
Uno de los ejemplos más antiguos y significativos de este período es la pintura mural de Jesucristo en las Catacumbas de Comodila, en Roma, fechada en el siglo IV. Esta imagen, modesta en dimensiones y técnica pero cargada de sentido histórico y espiritual, representa uno de los primeros intentos de dar forma al rostro de Cristo en el arte. En ella se muestra a Jesús como el maestro, con el gesto de enseñanza y una expresión serena y frontal, siguiendo un estilo influido aún por el naturalismo tardorromano, pero ya claramente orientado hacia una figura simbólica, atemporal y doctrinal.
Estas representaciones no eran simples retratos devocionales: eran afirmaciones de fe en un entorno donde el cristianismo aún luchaba por afirmarse frente al paganismo y a las estructuras tradicionales del poder. Las catacumbas —cementerios subterráneos usados por los primeros cristianos para enterrar a sus muertos y celebrar ritos litúrgicos— se convirtieron en auténticas galerías de arte sacro primitivo. En sus muros encontramos símbolos crípticos y universales, como el pez (Icthys), el ancla, el pastor, la paloma o la vid, todos con significados teológicos que hacían inteligible el mensaje cristiano sin necesidad de palabras.
La imagen de Cristo en esta etapa no sigue un modelo único: puede aparecer como el Buen Pastor, como maestro, como filósofo, como orante, o incluso como una figura juvenil sin barba, de rostro griego-alejandrino, que remite más a una idea espiritual que a una representación histórica. No es hasta finales del siglo IV y siglo V cuando comienza a consolidarse el rostro de Cristo Pantocrátor, más majestuoso, frontal, con barba, y con atributos de autoridad divina, en paralelo con la consolidación del cristianismo como religión imperial.
En definitiva, la pintura mural de Cristo en las catacumbas de Comodila es mucho más que una reliquia artística: es un testimonio silencioso de fe, resistencia y transformación cultural. Representa ese momento en que el arte dejó de buscar la gloria del cuerpo y comenzó a anunciar la gloria del espíritu. Allí, bajo tierra, entre pasadizos oscuros y nichos funerarios, nació una nueva iconografía que daría forma a la espiritualidad cristiana durante siglos, uniendo lo visible con lo invisible, lo terrenal con lo eterno.
En los primeros siglos del Imperio, el cristianismo fue percibido como una religión extraña, incluso peligrosa, por las autoridades romanas. Su rechazo del culto imperial, su negación de los dioses tradicionales y su organización autónoma lo convertían en un elemento subversivo para un sistema que concebía la religión como un soporte del orden político y social. A diferencia del politeísmo tolerante del Imperio, que permitía la coexistencia de numerosos cultos siempre que reconocieran la autoridad del Estado, los cristianos afirmaban una exclusividad religiosa radical, centrada en un solo Dios y en una fe no negociable. Por eso, durante los siglos I al III, el cristianismo fue objeto de persecuciones intermitentes, algunas locales, otras promovidas por el poder central, como las de Nerón, Decio o Diocleciano. Estas persecuciones, lejos de aniquilar al cristianismo, contribuyeron a consolidar su identidad martirial, su cohesión doctrinal y su expansión como fuerza moral alternativa.
El punto de inflexión histórico se produjo con el ascenso al poder de Constantino en el siglo IV. Con el Edicto de Milán (313), Constantino proclamó la libertad religiosa en el Imperio, poniendo fin a las persecuciones y permitiendo que el cristianismo practicara abiertamente su culto. Pero su política fue mucho más allá de la tolerancia: favoreció a la Iglesia con exenciones fiscales, donaciones, privilegios jurídicos y la construcción de grandes templos. Bajo su patrocinio, el cristianismo dejó de ser una religión de perseguidos y se convirtió en una religión imperial, una nueva fuerza de cohesión para un Imperio que comenzaba a fragmentarse y que necesitaba una ideología universal capaz de unir Oriente y Occidente bajo un mismo marco moral y espiritual.
Con Teodosio I, a finales del siglo IV, el cristianismo se convirtió oficialmente en la religión del Estado mediante el Edicto de Tesalónica (380). El paganismo fue progresivamente reprimido, los templos cerrados o transformados, y el cristianismo pasó de perseguido a perseguidor, destruyendo cultos antiguos y estableciendo una nueva ortodoxia. Esta inversión histórica marcó el triunfo de una Iglesia cada vez más estructurada, con una jerarquía episcopal sólida, una teología definida y una estrecha alianza con el poder político. La figura del emperador comenzó a ser vista no solo como líder político, sino también como protector de la ortodoxia, iniciándose así una tradición de simbiosis entre trono y altar que caracterizaría al mundo bizantino y al medievo occidental.
La integración del cristianismo en el sistema romano no fue solo institucional, sino cultural e ideológica. El latín, lengua del derecho y de la administración romana, se convirtió en la lengua de la liturgia y de la teología occidental. El derecho romano influyó profundamente en la organización canónica de la Iglesia. Las ciudades romanas se transformaron en sedes episcopales, y muchas de las estructuras del Imperio fueron adaptadas al nuevo orden cristiano. Roma, ciudad de los césares, pasó a ser la sede del papado, heredando el prestigio de la capital imperial y convirtiéndose en el centro espiritual de Occidente.
En Oriente, la continuidad del Imperio romano bajo la forma del Imperio bizantino significó una
una profundización de esta fusión entre Estado e Iglesia. Constantinopla, fundada por Constantino como la “nueva Roma”, se convirtió en el eje de un Imperio que se concebía como cristiano por naturaleza, donde el emperador era cabeza visible de un orden político-teológico. El cesaropapismo bizantino otorgaba al emperador un papel activo en las cuestiones doctrinales, como se vio en los concilios ecuménicos o en las disputas sobre la iconoclasia. A diferencia de Occidente, donde Iglesia y poder imperial siguieron caminos más conflictivos, en Bizancio se consolidó una teología política del imperio cristiano, en la que el modelo romano se reformulaba bajo la luz de la ortodoxia.
La relación entre cristianismo y Roma, sin embargo, no fue siempre armónica. Las tensiones entre distintas interpretaciones doctrinales, el cisma entre Oriente y Occidente en el siglo XI, la reivindicación del papado como poder universal frente a los emperadores, y el uso del pasado romano como legitimación en distintas etapas —desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta la Iglesia católica medieval— demuestran que esta relación fue dinámica, tensa y fecunda. El cristianismo absorbió elementos de Roma —su lengua, su derecho, su estructura, su autoridad—, pero también superó y transformó ese legado, dotándolo de un nuevo contenido espiritual y trascendente.
En suma, la relación entre Roma y el cristianismo no fue una simple conversión de un poder antiguo a una religión nueva, sino un diálogo profundo y prolongado entre un modelo de civilización material y un horizonte de salvación espiritual. El cristianismo se romanizó al tiempo que Roma se cristianizaba, y de esa síntesis nació una nueva forma de civilización: la cristiandad, que heredó del Imperio su universalismo, su organización, su memoria y su lenguaje, pero que orientó su mirada hacia un más allá, hacia una verdad que ya no dependía del poder terrenal. Así, Roma no murió, sino que resucitó en el cuerpo místico de la Iglesia. Y el cristianismo, lejos de olvidar su pasado perseguido, construyó sobre las ruinas del foro un nuevo imperio: el de la fe.
Situación de la mujer
Artículo principal: La mujer en la Antigua Roma
En la Antigua Roma, todas las mujeres que nacían libres eran ciudadanas (cives),pero no podían votar ni ocupar cargos públicos. Debido a este limitado papel público de la mujer en la Antigua Roma, los historiadores romanos mencionan con menos frecuencia a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, mientras que las mujeres romanas en general no tenían ningún poder político directo, las de familias ricas y destacadas podían ejercer (y de hecho ejercían) gran influencia a través del entorno privado. Entre las mujeres excepcionales que han dejado una marca indeleble en la historia están las semilegendarias Lucrecia y Claudia Quinta, cuyas historias tienen un matiz mítico; las decididas mujeres republicanas como Cornelia, madre de los Gracos, y Fulvia, que comandó un ejército y acuñó monedas con su imagen; las mujeres de la dinastía Julio-Claudia como Livia Drusila, la más prominente, que contribuyó a la formación de las costumbres imperiales; y la emperatriz Helena, una fuerza motriz en la propagación del cristianismo.
Como sucedió con los hombres, las mujeres de la élite y sus significativos actos políticos eclipsaron a las mujeres de rango inferior en los registros históricos. Las inscripciones y sobre todo los epitafios documentan los nombres de un gran número de mujeres a lo ancho del Imperio romano, pero no nos dicen mucho más de ellas. Algunas instantáneas de la vida diaria se han preservado en los géneros literarios latinos como la comedia, la sátira o la poesía, en especial en los poemas de Catulo y Ovidio que ofrecen vívidos destellos de las mujeres romanas en los comedores y tocadores, en los eventos deportivos y teatrales, de compras, maquillándose, practicando la magia, preocupadas por el embarazo —sin embargo, todo visto a través de ojos masculinos—. Las cartas de Cicerón, por ejemplo, revelan de manera informal como el autoproclamado gran hombre interactuó de puertas para dentro con su esposa Terencia y su hija Tulia, al igual que sus discursos demuestran con menosprecio las varias vías por las que podían disfrutar las romanas de una libre vida sexual y social.
El único papel público principal reservado exclusivamente a las mujeres fue en el ámbito religioso: el sacerdocio de las vestales. Libres de cualquier obligación matrimonial o de tener hijos, las vestales se dedicaban al estudio y la correcta observación de los ritos considerados necesarios para la seguridad y supervivencia de Roma, y que no podían ser realizados por los colegios masculinos de sacerdotes.
En las familias ricas, la mujer debía llevar una vida de obediencia. El trabajo le era ajeno, excepto el hilar y tejer. Como ama de casa debía supervisar las tareas domésticas, cumplidas por los esclavos. Para los romanos, el crimen más grande que podía cometer una mujer era el adulterio, considerado no solo un crimen de carácter moral, sino una traición para los dioses tutelares.
Las mujeres esclavas eran consideradas objetos y debían hacer lo que les ordenase su dueño; incluso, tener relaciones sexuales.
A diferencia del varón, la mujer estaba exenta del reclutamiento en el ejército y de combatir en las campañas militares.
La culta, y viajera Vibia Sabina fue sobrina nieta del emperador Trajano y esposa de su sucesor, Adriano. A diferencia de otras emperatrices, representó un papel muy pequeño en la política de la corte y se mantuvo independiente en la vida privada al no tener hijos satisfacción emocional en asuntos del amor. La culta, y viajera Vibia Sabina fue sobrina nieta del emperador Trajano y esposa de su sucesor, Adriano. A diferencia de otras emperatrices, representó un papel muy pequeño en la política de la corte y se mantuvo independiente en la vida privada al no tener hijos satisfacción emocional en asuntos del amor. Flickr: Vibia. Autor: Iessi, 10 de octubre de 2006. CC BY 2.0.
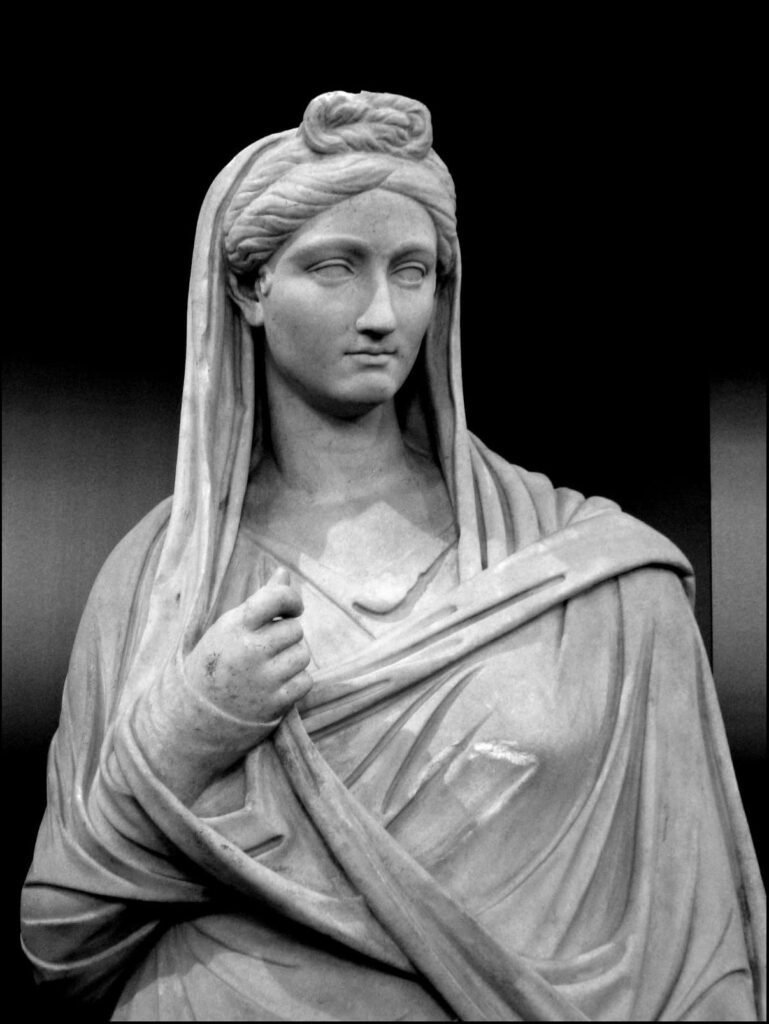
La figura femenina en la Antigua Roma estuvo profundamente condicionada por el orden patriarcal que regía la sociedad romana, donde la autoridad y la ciudadanía plena eran monopolio de los varones. La mujer, aunque presente en todos los ámbitos de la vida romana —doméstica, religiosa, cultural, económica—, se encontraba legalmente subordinada al varón, ya fuera al pater familias, al esposo o al tutor, y excluida de los derechos políticos: no votaba, no accedía a cargos públicos, ni tenía voz en los comicios o en el Senado. Sin embargo, esta visión jurídica limitada no debe hacernos perder de vista que las mujeres romanas desempeñaron un papel activo, influyente y a menudo decisivo en la vida privada y en la esfera simbólica de Roma.
En el plano legal, la mujer romana era considerada «alieni iuris» mientras estuviera bajo la patria potestad de su padre o de su marido. Solo en casos excepcionales, como el de las viudas sin padre vivo, podían convertirse en «sui iuris», es decir, con capacidad de gestionar su patrimonio con la asistencia de un tutor. Esta situación fue cambiando con el tiempo: ya en época imperial, muchas mujeres accedieron a grados importantes de autonomía económica, podían heredar, administrar bienes, realizar contratos y participar en la vida social con libertad relativa, especialmente si pertenecían a la aristocracia o habían sido manumitidas con fortuna.
En el ámbito familiar, la mujer ocupaba un lugar central en la vida doméstica, como esposa (uxor), madre (mater familias) y educadora. Su misión era preservar el linaje, criar a los hijos, mantener el culto doméstico y ejercer una influencia moral dentro del hogar. La fidelidad, la castidad, la obediencia y la sobriedad eran los valores tradicionalmente exaltados, especialmente en la figura idealizada de la matrona romana, convertida en símbolo de virtud cívica. Esta imagen fue promovida y celebrada por autores, políticos y emperadores, y aparece encarnada en figuras míticas como Lucrecia o históricas como Cornelia, madre de los Gracos, quien representó el ideal de mujer virtuosa, culta y entregada a la causa republicana.
Mujer romana tocando una cítara. Fresco del siglo I a. C. hallado en la Villa Boscoreale. Foto: Ranveig. Dominio Público.

No obstante, la realidad fue más rica y compleja que el modelo moralizante. Las mujeres de las clases altas tenían acceso a la educación, sabían leer y escribir, y muchas cultivaban la poesía, la filosofía o las artes. Algunas fueron mecenas, otras influyeron decisivamente en la política, ya fuera como esposas de hombres poderosos o como figuras públicas en sí mismas. En época imperial, nombres como Livia Drusila, Agripina la Menor, Julia Domna o Plotina muestran cómo el papel de la mujer pudo llegar a alcanzar una dimensión pública y simbólica de gran relevancia, incluso sin ostentar poder legal. Su influencia se ejercía desde el palacio, la religión, la beneficencia o la red de alianzas familiares.En el terreno religioso, las mujeres desempeñaron funciones sagradas esenciales, especialmente como Vírgenes Vestales, encargadas del fuego sagrado de Roma. Estas mujeres, seleccionadas en la infancia y liberadas del control paterno, tenían una condición excepcional: gozaban de privilegios jurídicos, prestigio social y autonomía personal, a cambio de un compromiso de castidad y servicio durante décadas. Esta figura sagrada revela que, aunque la mujer era excluida del poder político, podía representar valores clave del orden romano: la pureza, la continuidad, la protección de la ciudad.
Por otro lado, en las clases populares y en la vida cotidiana, las mujeres romanas trabajaban como vendedoras, artesanas, parteras, nodrizas, bailarinas, actrices o esclavas domésticas. Aunque muchas vivieron en condiciones de gran precariedad, no fueron figuras pasivas, sino agentes económicos y sociales dentro del espacio urbano. Algunas libertas lograron acumular riquezas, establecer negocios y dejar inscripciones funerarias que atestiguan su orgullo por la libertad y el trabajo.
En definitiva, la mujer romana fue una figura ambigua, poderosa y limitada a la vez, atrapada en las restricciones de un mundo dominado por hombres, pero también capaz de afirmarse, de influir y de dejar huella. Su valoración osciló entre la exaltación idealizada y la desconfianza misógina, entre la domesticación legal y la autonomía práctica. Y aunque el sistema legal romano no le concedía plena ciudadanía, su presencia fue constante, activa y esencial en todos los niveles de la vida romana. Estudiar su figura no es solo completar el retrato de Roma: es reconocer la otra mitad de su historia.
Provincias romanas
Todo territorio anexionado se convertía en provincia y era confiado a un pretor o a un promagistrado.
- Sicilia, anexionada en el 227 a. C., fue la primera provincia romana fuera de la península itálica. Su posición estratégica en el Mediterráneo y su riqueza agrícola, especialmente en cereales, la convirtieron en un pilar fundamental del suministro alimentario de Roma.
- Córcega y Cerdeña, también incorporadas en el 227 a. C., pasaron a formar una única provincia tras las guerras púnicas. Aunque menos ricas que Sicilia, eran importantes por su control marítimo y sus recursos forestales y minerales.
- Hispania Citerior e Hispania Ulterior, organizadas como provincias en el 197 a. C. después de la Segunda Guerra Púnica, fueron escenarios de largas campañas de pacificación. La península ibérica ofrecía riquezas minerales, como plata y oro, y una población diversa que fue progresivamente romanizada.
- Macedonia, anexada en el 148 a. C. tras la derrota del último rey macedonio, representaba la entrada directa de Roma en los asuntos del mundo helenístico. Fue una provincia clave por su valor militar y cultural.
- Iliria, convertida en provincia en el 60 a. C., ocupaba la costa adriática y tenía una gran importancia estratégica como corredor terrestre entre Italia y el oriente del Imperio. Fue una región militarizada, frecuentemente agitada por revueltas.
- África Vetus, creada en el 146 a. C. tras la destrucción de Cartago, fue una de las provincias más ricas del Imperio. Su capital, Utica, fue el centro de la administración hasta la fundación de la nueva Cartago. Más tarde, en el 46 a. C., se creó África Nova, incorporando territorios púnicos y númidas bajo control romano.
- Asia, anexionada en el 129 a. C., corresponde aproximadamente al oeste de la actual Turquía. Fue donada a Roma por el último rey de Pérgamo. Rica en ciudades helenísticas, arte y cultura, se convirtió en una provincia próspera y refinada.
- Cilicia, incorporada en el 101 a. C., controlaba la costa sur de Asia Menor. Fue durante mucho tiempo una base de piratas hasta ser organizada como provincia. Permitió a Roma consolidar su presencia en Oriente.
- Bitinia, legada por su rey a Roma en el 74 a. C., junto con el Ponto, conquistado en el 63 a. C. por Pompeyo, formaron un eje fundamental en Asia Menor. Estas regiones reforzaron la presencia romana en el Mar Negro.
- Siria, también anexionada en el 63 a. C., fue una de las provincias más importantes del Oriente romano. Rica y cosmopolita, con ciudades como Antioquía, funcionó como bastión frente a Partia y más tarde al Imperio sasánida.
- Chipre, integrada en el 58 a. C., complementó la influencia romana en el Mediterráneo oriental y fue administrada junto con Cilicia en distintas etapas.
- Galia Narbonense, convertida en provincia en el 120 a. C., fue la primera región gala anexada y sirvió como puente terrestre entre Italia e Hispania. Su romanización fue temprana y profunda.
- Galia Comata, anexada entre el 58 y el 50 a. C. por Julio César, comprendía las actuales Francia, Bélgica y partes de Suiza y Alemania. Su conquista marcó uno de los grandes hitos de la expansión romana hacia el norte de Europa.
- Cirenaica, situada en la actual Libia oriental, fue legada a Roma en el 74 a. C. y anexada junto con Creta como una provincia doble. Su cultura era fuertemente helénica, y su incorporación amplió la influencia romana en el norte de África.
- Egipto, anexionado en el 30 a. C. tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, fue convertido en provincia imperial directamente controlada por el emperador. Era una posesión estratégica y económica fundamental por su riqueza agrícola y su antigua civilización.
- Britania, incorporada en el 43 d. C. bajo el emperador Claudio, fue una de las últimas grandes adquisiciones. Su conquista fue lenta y enfrentó fuerte resistencia, pero se convirtió en una provincia clave por su posición geográfica y sus recursos minerales.
Cada una de estas provincias aportó a Roma recursos, soldados, culturas y riqueza, al tiempo que recibió, en mayor o menor medida, las instituciones, la lengua, el urbanismo y el derecho romanos. Así se fue construyendo un mosaico imperial complejo, donde la dominación militar se combinó con una red de integración cultural que aún hoy marca la historia de Europa y el Mediterráneo.
Véase también: Administración provincial romana
Véase también
- Real Academia Española. «4.2.4.7.3 Formas de Estado y de gobierno». Ortografía de la lengua española.
- de Grummond, Nancy T. (2015). «History of ancient Italic people». Encyclopaedia Britannica.
- Bravo Castañeda, Gonzalo (1998). Historia de la Roma antigua, capítulo 1.
- Carandini, Andrea (2003). La nascita di Roma: dèi, lari, eroi e uomini all’alba di una civiltà. Einaudi. ISBN 978-88-06-16409-6.
- Carandini. Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750-700/675 a. C. circa) (Torino: Einaudi, 2006)
- Carandini, Andrea (2007). Rome: Day One (2011 edición). Nueva Jersey: Princeton University Press. ISBN 9780691139227. Consultado el 31 de enero de 2016.
- Gardner, Jane (1995). «Enea e il destino di Roma». En Arnoldo Mondadori Editore, ed. Miti romani (en italiano). Milano: Oscar Mondadori. p. 28. ISBN 9788804401865.
- Montanelli, Indro (2003). «Ab Urbe Condita». Storia di Roma (en italiano). Milano: Rizzoli. p. 14. ISBN 9788817000192.
- «Hallada en Roma la cueva donde una loba supuestamente amamantó a Rómulo y Remo». El País. 20 de noviembre de 2007.
- Montanelli, Indro (2003). «I re agrari». Storia di Roma (en italiano). Milano: Rizzoli. p. 37. ISBN 9788817000192.
- Montanelli, Indro (2003). «I re mercanti». Storia di Roma (en italiano). Milano: Rizzoli. p. 49. ISBN 9788817000192.
- Cornell, Tim (1999). «Los comienzos de la república romana». LOS ORÍGENES de Roma C. 1000-264 a. C. Barcelona: Crítica. p. 255-284.
- Drago, Alfredo L. (1980). «Roma republicana». Historia 1. Buenos Aires: Editorial Stella. p. 165.
- «Rome and the unification of Italy».
- «History of ancient Italic people. Encyclopaedia Britannica».
- «The Roman Italy. Encyclopaedia Britannica».
- «Historia de la profunda romanización de Italia».
- Drago, Alfredo L. (1980). «Roma republicana. Expansión romana». Historia 1. Buenos Aires: Editorial Stella. p. 169.
- Secco Ellauri, Óscar (1965). «Las consecuencias de las conquistas. Hegemonía de Roma en el Mediterráneo». La antigüedad y la Edad Media. Kapelusz. p. 222.
- Lopéz Barja de Quiroga y Lomas Salmonte, Pedro y Francisco Javier (2004). «Dinastías y Emperadores (I)». Historia de Roma. España: Akal. p. 374-400.
- Secco Ellauri, Óscar (1965). «El imperio romano en los siglos I y II. los Flavios.». La antigüedad y la Edad Media. Kapelusz. p. 257.
- Halsall, Guy (2007). Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568. Cambridge University Press. p. 287. ISBN 9780521434911.
- «Encyclopædia Britannica: cives romani».
- «Encyclopædia Britannica: ius latii».
- «Dr. Christopher J. Dart:The Social War, 91 to 88 BCE.A History of the Italian Insurgency against the Roman Republic».
- «Encyclopædia Britannica: Constitutio Antoniniana».
- «La mujer romana en la antiguedad».
- Mary Beard (13 de noviembre de 2010). «A History of the World in 100 Objects by Neil MacGregor – review» (en inglés). The Guardian.
Fuentes clásicas
- CASIO DIÓN, LUCIO. Historia Romana. Obra completa (en prensa). 2 volúmenes traducidos al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Libros I a XXXV. 1.ª edición revisada, 1.ª reimpresión; 2004. ISBN 978-84-249-2728-8.
- Volumen II: Libros XXXVI a XLV. 1.ª edición revisada, 1.ª reimpresión; 2004. ISBN 978-84-249-2729-5.
- JULIO CÉSAR, CAYO (1798). Guerra de las Galias. Obra completa. 3 volúmenes en latín con dos traducciones al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Libro I & Libro II & Libro III. Traducción de Valentín García Yebra y de Hipólito Escolar. 2.ª edición revisada, 3.ª reimpresión; 1980. ISBN 978-84-249-3547-0.
- Volumen II: Libro IV & Libro V & Libro VI. Traducción de Valentín García Yebra y de Hipólito Escolar. 2.ª edición revisada, 3.ª reimpresión; 1986. ISBN 978-84-249-1020-6.
- Volumen III: Libro VII. Traducción de Valentín García Yebra y de Hipólito Escolar. 2.ª edición revisada, 1.ª reimpresión; 2001. ISBN 978-84-249-1021-4.
- ———-. Guerra Civil. Obra completa. 1 volumen en latín con traducción al español. Buenos Aires: Editorial Malke.
- Volumen I: Libro I & Libro II & Libro III. Traducción de Eugenio López Arriazu. 1.ª edición revisada; 2006. ISBN 978-987-22336-2-4.
- ———-/HIRCIO, AULO/OPIO, CAYO. Guerra Civil. Guerra de Alejandría. Guerra de África. Guerra de Hispania. Obra completa. 1 volumen traducido al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Obra completa. 1.ª edición revisada, 1.ª reimpresión; 2005. ISBN 978-84-249-2781-3.
- LIVIO, TITO. Historia de Roma desde su Fundación. Obra completa. 8 volúmenes traducidos al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Libros I a III. 1.ª edición revisada; 1997. ISBN 978-84-249-1434-9.
- Volumen II: Libros IV a VII. 1.ª edición revisada; 1990. ISBN 978-84-249-1429-5.
- Volumen III: Libros VIII a X. 1.ª edición revisada; 1990. ISBN 978-84-249-1441-7.
- Volumen IV: Libros XXI a XXV. 1.ª edición revisada; 1993. ISBN 978-84-249-1608-4.
- Volumen V: Libros XXVI a XXX. 1.ª edición revisada; 1993. ISBN 978-84-249-1609-1.
- Volumen VI: Libros XXXI a XXXV. 1.ª edición revisada; 1993. ISBN 978-84-249-1620-6.
- Volumen VII: Libros XXVI a LX. 1.ª edición revisada; 1993. ISBN 978-84-249-1629-9.
- Volumen VIII: Libros XLI a XLV. 1.ª edición revisada; 1994. ISBN 978-84-249-1643-5.
- PLUTARCO, MESTRIO (1879). Vidas Paralelas. Obra completa. 8 volúmenes traducidos al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Teseo & Rómulo; Licurgo & Numa. 1.ª edición revisada; 1985. ISBN 978-84-249-0985-7.
- Volumen II: Solón & Publícola; Temístocles & Camilo; Pericles & Fabio Máximo. 1.ª edición revisada; 1996. ISBN 978-84-249-1796-8.
- Volumen III: Coriolano & Alcibíades; Paulo Emilio & Timoleón; Pelópidas & Marcelo. 1.ª edición revisada; 2006. ISBN 978-84-249-2860-5.
- Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario. 1.ª edición revisada; 2007. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Volumen V: Lisandro & Sila; Cimón & Lúculo; Nicias & Craso. 1.ª edición revisada; 2007. ISBN 978-84-249-2870-4.
- Volumen VI: Alejandro & César; Agesilao & Pompeyo; Sertorio & Eumenes. 1.ª edición revisada; 2007. ISBN 978-84-249-2881-0.
- Volumen VII: Demetrio & Antonio; Arato & Artajerjes; Galba & Otón; Dión & Bruto. 1.ª edición revisada; 2009. ISBN 978-84-249-3597-9.
- Volumen VIII: Foción & Catón el Joven; Demóstenes & Cicerón. 1.ª edición revisada; 2010. ISBN 978-84-249-0865-2.
- SALUSTIO CRISPO, CAYO (1772). Conjuración de Catilina. Obra completa. 1 volumen en latín con traducción al español. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Volumen I: Obra completa. Introducción, traducción y notas de María Eugenia Steinberg. 1.ª edición revisada, 1.ª reimpresión; 2007. ISBN 978-950-03-9523-6.
- ———-. Guerra de Jugurta. Obra completa. 1 volumen en latín con traducción al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Obra completa. Traducción de Joaquín González Álvarez. 3.ª edición revisada, 5.ª reimpresión; 1990. ISBN 978-84-249-3420-2.
- ———-. Conjuración de Catilina. Guerra de Jugurta. Historias. Cartas a César. Contra Cicerón. Obra completa. 1 volumen traducido al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: Obra completa. Introducción, traducción y notas de B. García Ramos. 1.ª edición revisada, 1.ª reimpresión; 1997. ISBN 978-84-249-1879-8.
- SUETONIO TRANQUILO, CAYO. Vidas de los Doce Césares. Obra completa. 2 volúmenes traducidos al español. Madrid: Editorial Gredos.
- Volumen I: César & Augusto & Tiberio. Introducción de Ramírez Verger. Traducción de Rosa María Cubas. 1.ª edición revisada, 2.ª reimpresión; 1992. ISBN 978-84-249-1492-9.
- Volumen II: Calígula & Claudio & Nerón & Galba/Otón/Vitelio & Vespasiano/Tito/Domiciano. Traducción de Rosa María Cubas. 1.ª edición revisada, 2.ª reimpresión; 1992. ISBN 978-84-249-1494-5
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Antigua Roma.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Antigua Roma.- Atlas del Imperio romano
- Portal Antigua Roma en Wikipedia.
- Antigua Roma en Artehistoria.com.
- La lectura en el mundo romano
- Historia de Roma
- The Roman Law Library, de Yves Lassard y Alexandr Koptev (en inglés)
- Rome Reborn, una reproducción 3D de Roma entre los años 1000 a. C. y 550 d. C. Consultado el 18 de enero de 2018.
- Samuel Ball Platner (1863-1921) y Thomas Ashby (1874-1931): A Topographical Dictionary of Ancient Rome (Diccionario de lugares de la Antigua Roma)
- Texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus.