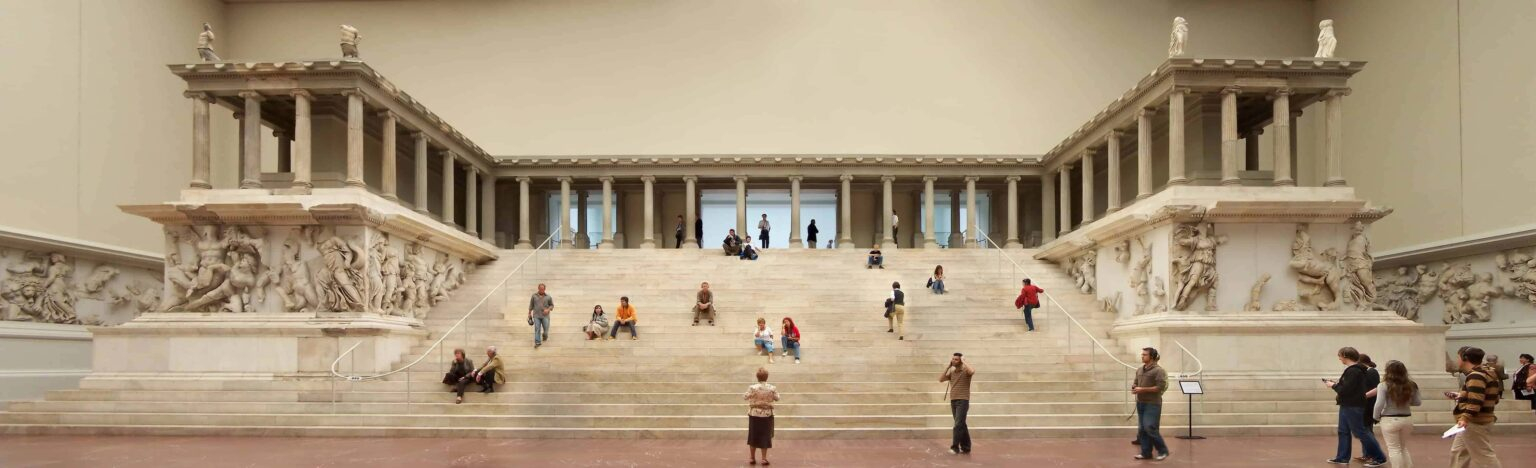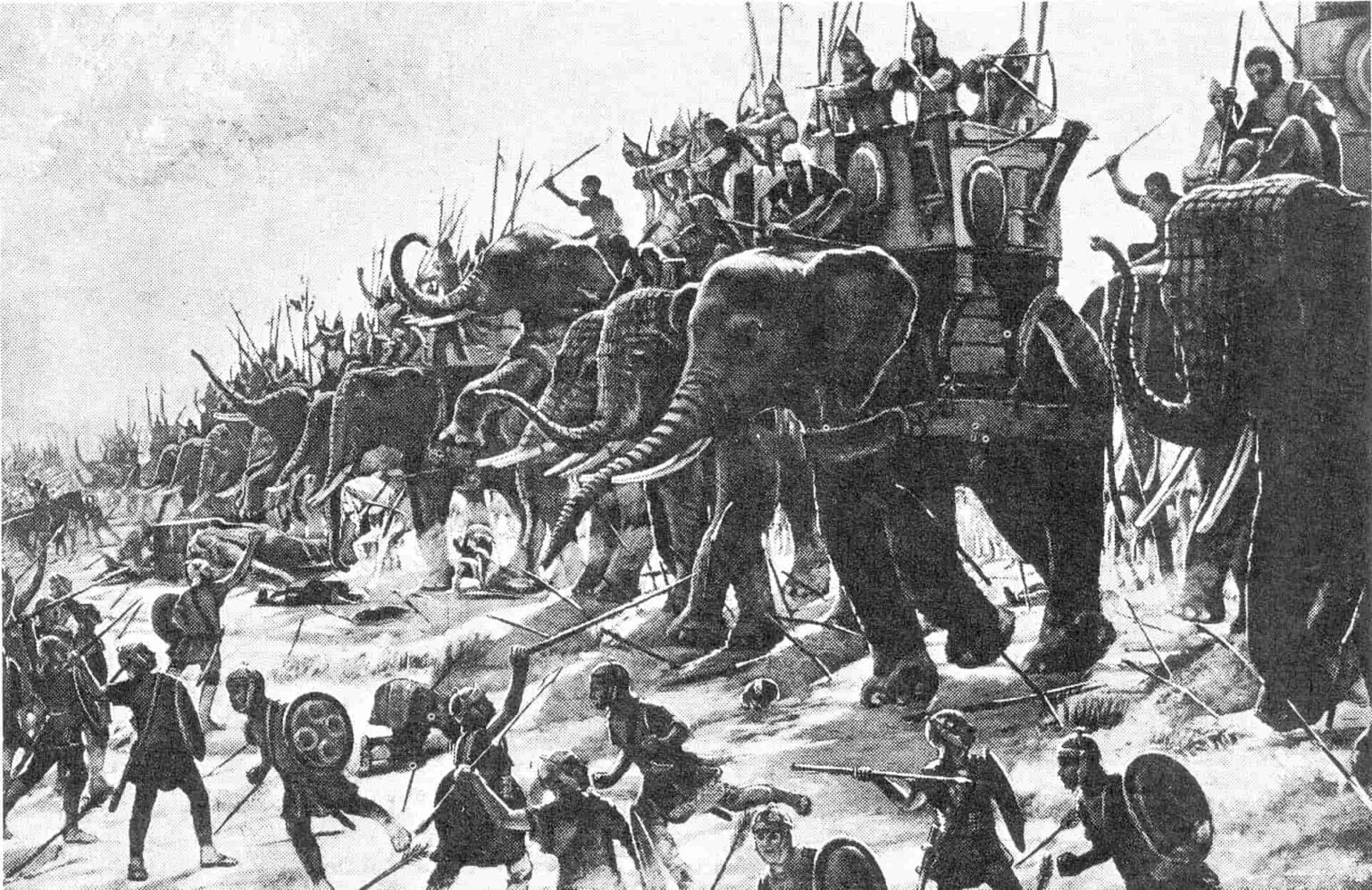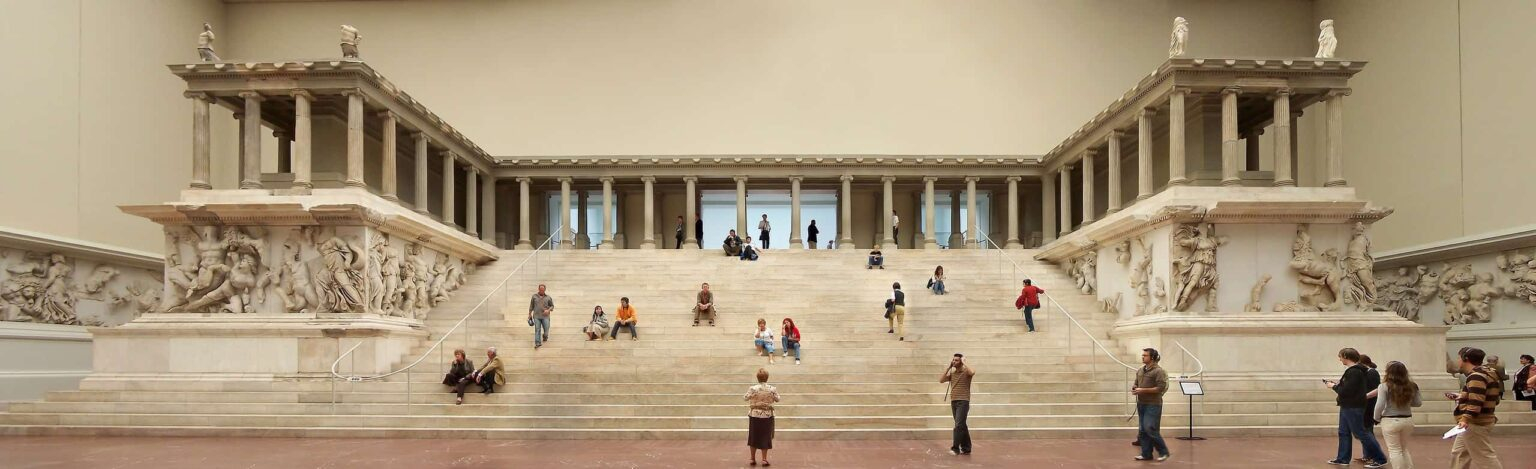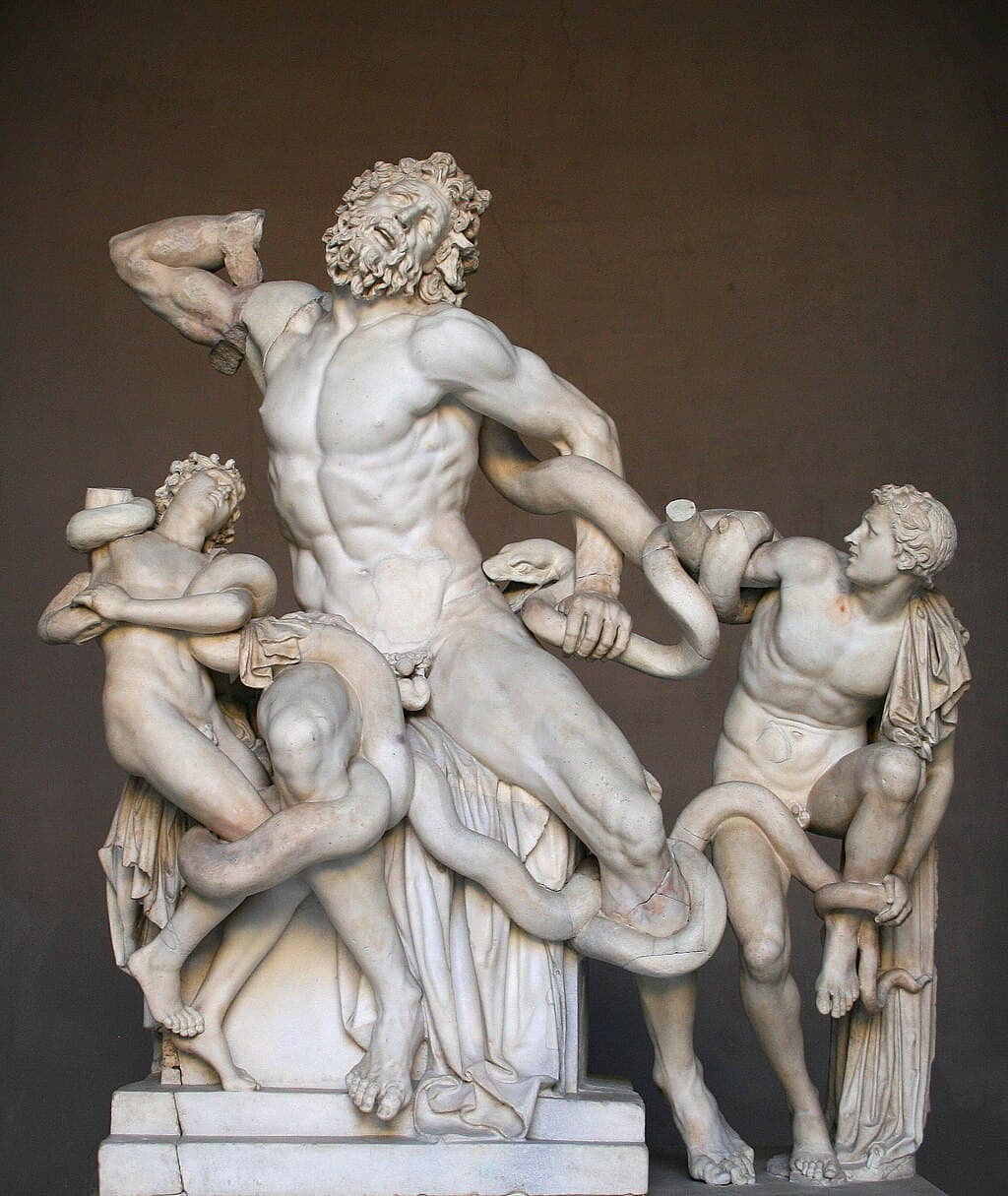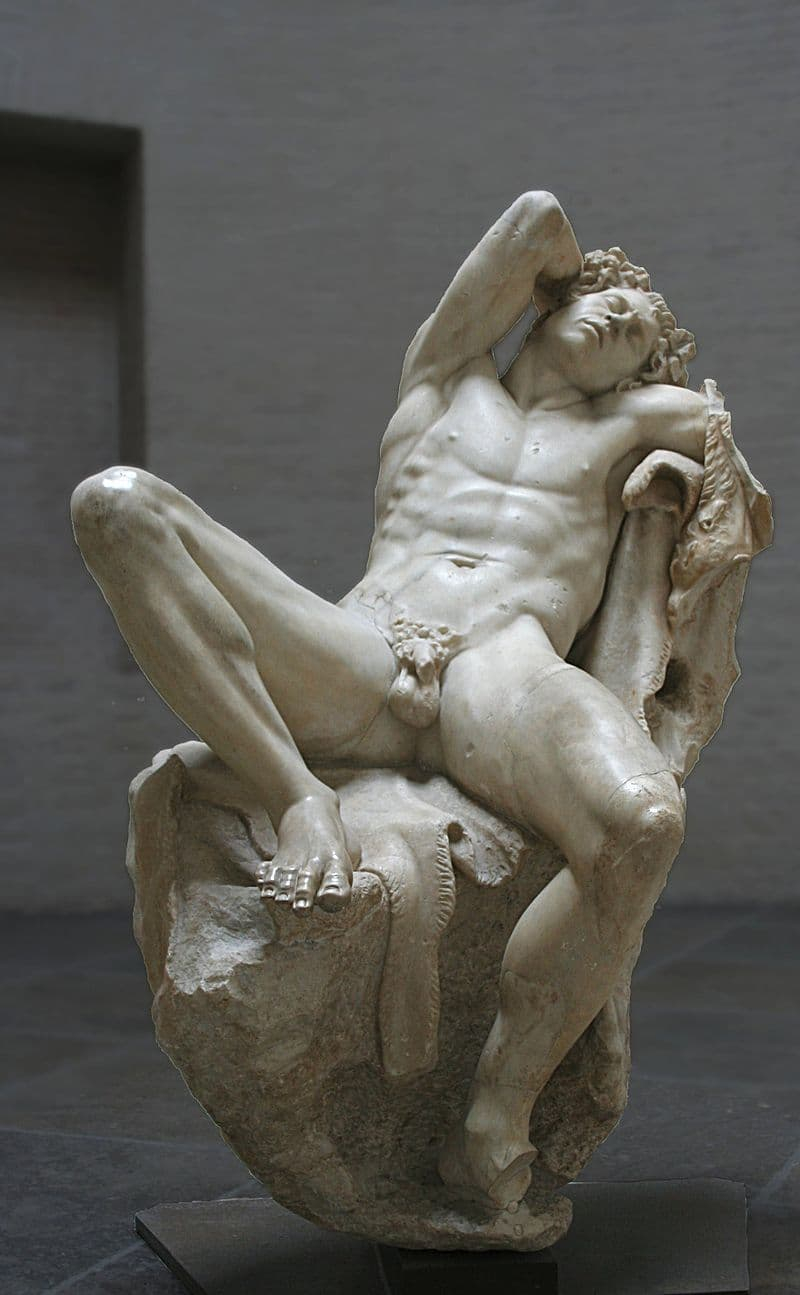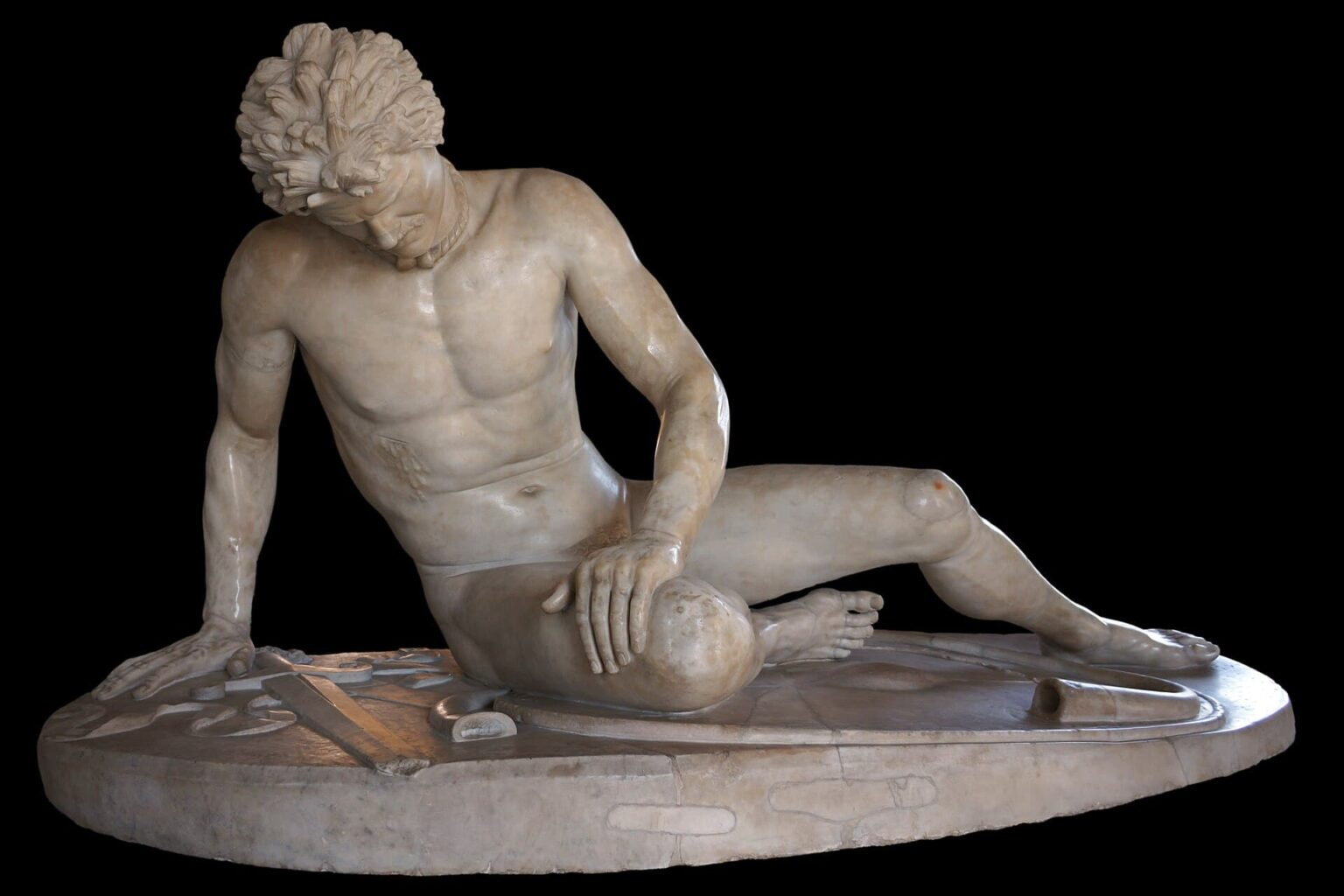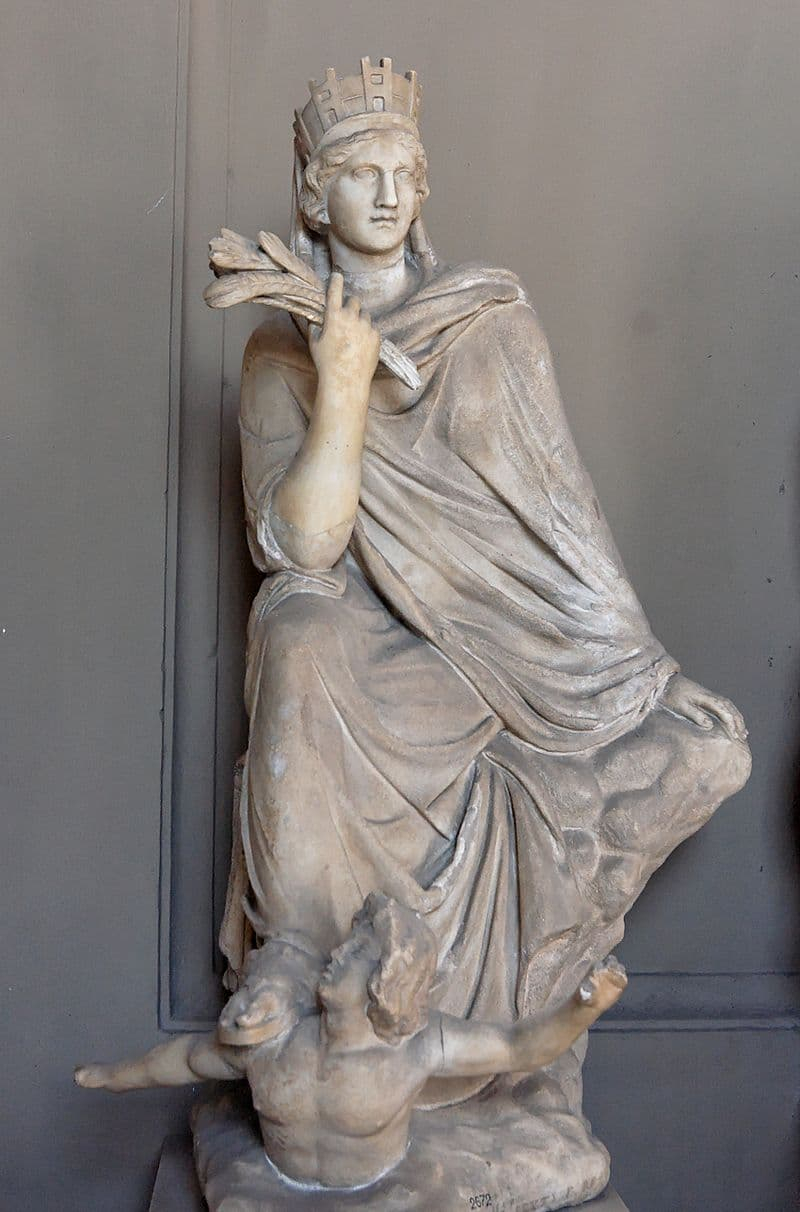“Foto parcial del Altar de Pérgamo, siglo II a. C., con la célebre Gigantomaquia en sus frisos. Museo de Pérgamo, Berlín.” Original file (5,103 × 3,407 pixels, file size: 7.76 MB). Foto original: Tilemahos Efthimiadis. Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0.
Se denomina período helenístico, helenismo o periodo alejandrino (Ἑλληνισμός en griego clásico; Ελληνιστική περίοδος en griego moderno; Hellenismus en latín) a una etapa de la Antigüedad mediterránea posterior a la Grecia Clásica, sus límites son las muertes de Alejandro Magno (323 a. C.) y de Cleopatra VII y Marco Antonio (30 a. C.). Le sigue el predominio del Imperio romano conseguido por su conquista del Egipto ptolemaico, que significó el final del último gran Estado helenístico. El término helenístico viene del verbo hellazein, que significa «hablar griego o identificarse con los griegos» y se refiere a las sociedades influenciadas por la cultura griega después de las conquistas de Alejandro Magno. Debe distinguirse de helénico, que se refiere directamente a pueblos de etnia griega y que proviene de la palabra griega antigua Hellás (Ἑλλάς), que se usaba para referirse al territorio propiamente griego.
Después que el Reino de Macedonia conquistó al Imperio aqueménida en 330 a. C., desintegrándose poco después, se establecieron reinos helenísticos en Asia Occidental (seléucidas y atálidas), Balcanes (antigónidas), Norte de África (Egipto ptolemaico) y Asia del Sur (grecobactrianos e indogriegos). Las principales dinastías surgidas fueron los seléucidas, Así, vastos territorios acostumbrados a ser gobernados por oficiales persas que hablaban arameo pasaron a ser gobernados por nobles macedonios greco parlantes. Esto resultó en la afluencia de colonos griegos y la exportación de su cultura e idioma a estos nuevos reinos, creando un espacio cultural que llegaba hasta el subcontinente indio. Estos nuevos reinos también fueron influenciados por las culturas indígenas, adoptando prácticas locales cuando se consideraban beneficiosas, necesarias o convenientes. Así, el helenismo representa una fusión entre la cultura griega clásica y las de Asia y África. Dicho sincretismo en creencias religiosas y rituales fue alentado por los gobernantes helenos para legitimar su poder ante los locales.
Como resultado surgió el griego koiné (κoινή, «común»), una versión simplificada del dialecto ático, que se convirtió en la lengua franca de esa parte del mundo gracias a que se instaló un sistema educacional que adoctrinó a los hijos de los aristócratas locales en la filosofía, matemáticas, ciencias naturales, ideales de belleza y orden y reverencia por el atletismo que tenían los griegos. Al mismo tiempo, ciudades clásicas como Atenas, Esparta o Tebas, entre otras, entraron en decadencia y el centro cultural del mundo griego pasó de Atenas a Alejandría y en menor medida Pérgamo, Antioquía del Orontes, Siracusa Seleucia del Tigris y Rodas. El impacto fue tal que siglos después, escritores griegos y romanos relataban que el griego era una lengua muy usada en Egipto, Siria e incluso lejano Oriente, que las obras de Homero, Eurípides o Sófocles se leían por toda Asia, especialmente entre la nobleza persa, y los habitantes de India, Bactriana y el Cáucaso adoraban a los dioses olímpicos.
Se fundaron numerosas ciudades que siguieron el modelo de las polis (ciudades-estado) clásicas, con constituciones escritas, ciudadanía limitada y edificios públicos, incluidos templos, gimnasios, mercados y bibliotecas basadas en la arquitectura griega. Sin embargo, los grandes y ricos reinos establecidos por los sucesores de Alejandro Magno, junto a la monarquía de Siracusa, desplazaron a las polis como las principales unidades políticas. Así, la cultura política basada en asambleas de ciudadanos que debatían la política de su ciudad y la defendían como soldados a tiempo parcial fue reemplazada por una dominada por reyes gobernantes y hombres de negocios. El sentimiento de lealtad patriótica a la polis fue suplantado un cosmopolitismo sin fidelidad a ningún Estado en particular. En consecuencia, los ciudadanos se volvieron más individualistas, lo que se ejemplifica en el surgimiento de escuelas filosóficas centradas en la vida personal y de las religiones mistéricas. A nivel religioso, la ética pasó a quedar cada vez más en mano de distintas escuelas filosóficas, hubo nuevas interpretaciones para los dioses olímpicos o se los identificó con foráneos, y se introdujo un culto extranjero que satisfacía las necesidades que los ritos tradicionales no podían cumplir.
Los eruditos e historiadores están divididos sobre qué evento señala el fin de la era helenística. Existe una amplia gama cronológica de fechas propuestas que han incluido la conquista final del corazón del mundo griego por la República romana en el 146 a. C., después de la guerra aquea, la derrota del Egipto ptolemaico en Accio en el 31 a. C., después de la muerte de Adriano en el 138, o el traslado de la capital de Roma a Constantinopla por Constantino el Grande en 330. Sin embargo, la mayoría de los eruditos y arqueólogos lo fechan en el 31 o 30 a. C..
El Apolo de Belvedere. Es una copia romana del siglo II a. C., se basa en un original perdido de finales del siglo IV a. C., aunque es muy probable que sea un pastiche basado en más de un original. Según Fleming yå Honour, su postura casi danzarina, su físico afeminado, complejo peinado y rostro bello contrasta con las estatuas masculinas de la Atenas del siglo V a. C.. Debe mencionarse que con Alejandro Magno se estableció entre los griegos la moda de ir afeitado. Original file (2,678 × 4,174 pixels, file size: 7.69 MB). Foto: Belmonte77. CC BY-SA 4.0.
El periodo helenístico constituye uno de los capítulos más fascinantes de la Antigüedad. Su cronología se extiende desde la muerte de Alejandro Magno, en el 323 a. C., hasta la derrota de Cleopatra y Marco Antonio frente a Octavio en Accio, en el 31 a. C., acontecimiento que marcó la anexión de Egipto al naciente Imperio romano. Esta delimitación temporal encierra un mundo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales, en el que la herencia griega se expandió más allá de sus fronteras tradicionales y se fundió con tradiciones de Oriente, dando origen a una civilización nueva, compleja y cosmopolita.
A diferencia de la Grecia clásica, cuyo núcleo vital había sido la polis y la intensa vida cívica de sus ciudadanos, el helenismo se caracterizó por el surgimiento de grandes monarquías hereditarias que reemplazaron las instituciones republicanas o oligárquicas. Tras la desaparición de Alejandro, sus generales —los llamados diádocos— se disputaron el control del vasto imperio conquistado, dividiéndolo en reinos que mantuvieron durante siglos un delicado equilibrio: los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia. Estos estados, de dimensiones desconocidas en la tradición griega anterior, unieron bajo un mismo poder poblaciones diversas, culturas milenarias y lenguas diferentes, y dieron lugar a una concepción política de alcance universal, mucho más próxima a las monarquías orientales que a la democracia ateniense.
La fisonomía del mundo helenístico estuvo marcada por las ciudades. Fundadas o refundadas por Alejandro y sus sucesores, urbes como Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria o Pérgamo en Asia Menor se convirtieron en auténticos laboratorios de convivencia y mestizaje. En sus calles confluían comerciantes griegos, sabios judíos, artesanos egipcios y funcionarios persas, generando un dinamismo social sin precedentes. Estos centros urbanos, al mismo tiempo portuarios y administrativos, actuaron como nodos de una red comercial que unía el Mediterráneo con el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, la India e incluso las rutas caravaneras de Asia Central. El comercio de especias, papiro, marfil, piedras preciosas y esclavos consolidó una economía globalizada que favoreció la prosperidad y estimuló el contacto permanente entre culturas.
Pero el helenismo no fue solo un fenómeno político y económico: representó también un salto cualitativo en el terreno cultural. La fundación del Museo y la Biblioteca de Alejandría, con sus cientos de miles de rollos de papiro, simboliza la ambición universalista de este periodo, que aspiraba a reunir todo el saber humano en un solo lugar. Matemáticos como Euclides, astrónomos como Aristarco de Samos o Hiparco, e inventores como Herón de Alejandría dan testimonio de un momento en que las ciencias experimentaron un desarrollo extraordinario. La filología, la filosofía, la medicina y las artes alcanzaron cotas de especialización inéditas en épocas anteriores, mientras que la literatura helenística, con poetas como Calímaco o Teócrito, abrió nuevas sensibilidades más intimistas y alejadas del tono cívico de la Atenas clásica.
La religión reflejó de manera elocuente el espíritu del periodo. A través del sincretismo, las divinidades griegas fueron identificadas con dioses orientales, dando lugar a cultos híbridos como el de Serapis en Egipto o la figura de Zeus-Amón. Estos procesos no solo facilitaron la cohesión de sociedades multiétnicas, sino que también prepararon el terreno para la posterior difusión de religiones universales, como el cristianismo. El helenismo, de este modo, abrió la puerta a una religiosidad más personal, en la que los misterios y cultos de salvación adquirieron un peso creciente frente a la religión cívica tradicional.
El legado del helenismo es inmenso. Roma, que poco a poco fue conquistando estos reinos, no los destruyó, sino que absorbió sus estructuras y se nutrió de sus aportaciones intelectuales y artísticas. La filosofía estoica y epicúrea, el arte escultórico de Lisipo y sus continuadores, los avances en medicina y astronomía, así como la concepción de un mundo interconectado, pasaron a formar parte esencial del bagaje cultural romano y, a través de él, de la herencia occidental. De hecho, puede afirmarse que el helenismo fue la primera gran globalización cultural de la historia: un entramado en el que pueblos lejanos compartieron ideas, creencias, técnicas y lenguas, y en el que el griego koiné se convirtió en la lengua franca de la ciencia y el comercio durante siglos.
En suma, el periodo helenístico no debe entenderse solo como una fase de transición entre la Grecia clásica y la Roma imperial, sino como una época con entidad propia, marcada por la innovación, la expansión y el mestizaje cultural. Su importancia histórica radica en haber transformado el legado griego en un patrimonio universal, abriendo las puertas a un mundo nuevo en el que el Mediterráneo y Oriente se integraron en un horizonte común.
1. Introducción
- Definición del periodo (323–31 a. C.).
- Características generales: fusión cultural griega y oriental.
- Diferencia con la Grecia clásica.
- Legado e importancia histórica.
2. Etimología
- Origen del término “helenístico” (del griego hellenizein).
- Uso historiográfico desde el s. XIX.
3. Historia del periodo
- La conquista de Alejandro Magno (siglo IV a. C.)
- El período de los diádocos (323–281 a. C.)
- El equilibrio del siglo III a. C.
- El final político del helenismo y el auge romano (siglo II a. C.)
- Conquista romana (siglo I a. C.)
4. Política y sociedad
- La monarquía helenística: rasgos generales.
- Administración: burocracia, ejército, ciudades libres.
- El culto al rey: legitimidad, propaganda y religión.
- Deificación dinástica:
- La corte y la aristocracia: relaciones sociales y clientelismo.
- La mujer en el mundo helenístico: reinas y figuras influyentes (Arsínoe II, Cleopatra VII).
5. Economía y ejército
- Economía: comercio, agricultura, artesanía.
- Circulación monetaria y bancos.
- Conexiones comerciales con Oriente y Occidente.
- El ejército helenístico: falange macedónica, mercenarios, elefantes de guerra.
6. Cultura
- Filosofía Helenísticas. Escuelas de pensamiento.
- Cosmopolitismo y sincretismo cultural.
- Lengua común (koiné griega).
- Religión helenística:
- Judaísmo helenístico.
7. Arte y ciencias
- Arte helenístico.
- Ciencias.
8. Grecia durante la época helenística
- Grecia continental: declive político, hegemonía macedonia.
- Grecia insular: papel en el comercio y la cultura.
- Las koiná: ligas y federaciones de ciudades.
9. La ciudad helenística
- Organización urbana y vida cívica.
- Polis vs. metrópolis helenísticas.
- Espacios públicos: ágora, teatro, gimnasios, bibliotecas.
- Ejemplo clave: Alejandría.
10. Demografía y vida cotidiana
- Movimientos de población y colonización.
- Griegos en Oriente y orientales en el Mediterráneo.
- La vida cotidiana: familia, educación, ocio, espectáculos.
11. Cronología (400 a. C.–100 d. C.)
- Principales hitos políticos y culturales.
- Transición al dominio romano.
12. Legado del helenismo
- Influencia en Roma.
- Pervivencia en Bizancio.
- Impacto cultural en la civilización occidental.
Etimología
El término «helenístico» fue empleado por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Droysen en su obra Geschichte des Hellenismus (1836–1843). Droysen buscaba un concepto que permitiera designar la etapa de la historia griega comprendida entre la muerte de Alejandro Magno y la expansión de Roma, entendida no solo como un periodo cronológico, sino como una transformación cultural de gran alcance. El vocablo se formó a partir del verbo griego hellênizein (ἑλληνίζειν), que significa literalmente “hablar griego” o “comportarse como griego”, expresión que en la Antigüedad se aplicaba tanto a quienes pertenecían al mundo helénico como a los extranjeros que adoptaban su lengua, sus costumbres y su cultura. De ahí que el término «helenístico» no aluda exclusivamente a una identidad étnica, sino más bien a un fenómeno de difusión cultural, en el que la pertenencia a la Hélade se definía por el uso de la lengua común (koiné) y por la participación en un universo simbólico compartido.
El concepto introducido por Droysen fue muy influyente en la historiografía decimonónica, profundamente marcada por el romanticismo alemán, que tendía a clasificar las grandes épocas históricas bajo categorías culturales y espirituales. Para él, el helenismo constituía la expresión de un mundo griego transformado en civilización universal, donde lo helénico ya no estaba limitado a las polis clásicas, sino que se proyectaba sobre Egipto, Asia Menor y Oriente Próximo. Desde entonces, el término se consolidó en los estudios históricos, aunque no estuvo exento de debate. Algunos autores prefirieron hablar de “Grecia postclásica” o de “periodo alejandrino”, al considerar que «helenístico» reflejaba una visión demasiado marcada por los presupuestos culturales alemanes del siglo XIX.
Conviene distinguir además entre “helenismo” y “helenístico”. El primero se emplea en un sentido más amplio, tanto en historia como en filosofía, religión o literatura; incluso fue usado por el teólogo inglés Matthew Arnold en su obra Culture and Anarchy (1869), donde lo contraponía al “hebraísmo” como dos polos de la cultura occidental. “Helenístico”, en cambio, se utiliza para referirse de manera estricta al periodo histórico que se abre con la muerte de Alejandro Magno y concluye con la integración de los reinos helenísticos en el poder romano.
Hoy en día, el término conserva plena vigencia, pues designa no solo una etapa histórica, sino también una experiencia cultural caracterizada por el mestizaje, el cosmopolitismo y la universalización del legado griego. El uso de «helenístico» pone de relieve que este periodo fue mucho más que una continuación de la Grecia clásica: fue el momento en que lo griego se convirtió en un patrimonio compartido por pueblos de orígenes muy diversos, unidos por la lengua, el comercio, la ciencia, la religión y una nueva concepción del mundo.
Historia del periodo
La conquista de Alejandro Magno, siglo IV a. C.
La Venus de Médici. Es la mejor conservada de las 33 copias o versiones conocidas de una original perdida y que pudo realizar en los siglos III o II a. C.. Según Fleming y Honour, la primera pudo ser influenciada por la Afrodita de Cnido, aunque es menos idealizada y más rolliza y flácida, mostrando un atisbo de coquetería en su giro de cabeza y una actitud seductora con su gesto protector en las manos. Se denota el típico tratamiento del mármol en el período, buscando que su textura se asemejara a la suavidad y calidez de la carne para indicar elegancia, mundanidad y sofisticación a la vez. Foto: Wai Laam Lo. CC BY-SA 3.0. Original file (1,713 × 4,568 pixels, file size: 11.76 MB).
La figura de Alejandro Magno resulta inseparable del inicio del periodo helenístico. Hijo de Filipo II de Macedonia y discípulo de Aristóteles, Alejandro heredó un reino poderoso y un ejército disciplinado, forjado en las reformas militares de su padre. Tras asegurar su autoridad en Grecia y sofocar las revueltas que surgieron a la muerte de Filipo, emprendió la que sería una de las campañas militares más asombrosas de la Antigüedad: la conquista del Imperio persa. En apenas una década, entre 334 y 323 a. C., logró extender su dominio desde Macedonia hasta los confines de la India, forjando un imperio que unía Europa, Asia y parte de África bajo una sola autoridad.
La primera gran etapa de sus campañas se dirigió contra el Imperio aqueménida. En el año 334 a. C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército relativamente reducido, pero altamente entrenado, y derrotó a los persas en la batalla del Gránico. Esta victoria le abrió las puertas de Asia Menor, donde fue recibido en muchas ciudades griegas como un liberador frente al dominio persa. Poco después, en 333 a. C., se enfrentó directamente al rey Darío III en la célebre batalla de Iso, en Cilicia. A pesar de estar en clara inferioridad numérica, la superior táctica macedonia deshizo a las tropas persas y obligó al Gran Rey a huir, dejando a su familia en manos de Alejandro. Con ello, el joven conquistador se erigió no solo en líder militar, sino también en heredero simbólico de la autoridad persa.
Tras asegurar Asia Menor, Alejandro puso rumbo hacia Egipto, cuya conquista supuso un paso decisivo en su campaña. En el 332 a. C. tomó la ciudad fenicia de Tiro tras un asedio memorable de siete meses, demostrando su tenacidad y capacidad estratégica. Ese mismo año entró en Egipto, donde fue recibido como un libertador frente al yugo persa. Los sacerdotes egipcios lo proclamaron faraón, y en el oasis de Siwa fue reconocido como hijo del dios Amón, lo que reforzó su aura divina y legitimó su poder en tierras africanas. Fue entonces cuando fundó Alejandría, ciudad llamada a convertirse en uno de los principales centros culturales, económicos y científicos del mundo antiguo. El trazado urbano de la nueva ciudad, encargado al arquitecto Dinócrates de Rodas, respondía a un plan racional y monumental, con amplias avenidas, puertos estratégicos y una localización privilegiada en el delta del Nilo, lo que aseguraba su prosperidad futura.
Tras su estancia en Egipto, Alejandro reanudó la campaña contra Persia. En el 331 a. C. derrotó de manera decisiva a Darío III en la batalla de Gaugamela, en Mesopotamia, lo que supuso el colapso definitivo del Imperio aqueménida. A continuación, entró triunfante en Babilonia, Susa y Persépolis, donde, en un acto cargado de simbolismo, permitió el saqueo e incendio de los palacios reales, presentándose como vengador de las invasiones persas contra Grecia en siglos anteriores. La conquista de las capitales persas le dio acceso a enormes riquezas, con las cuales pudo consolidar su poder y financiar nuevas campañas.
Pero la ambición de Alejandro no se detuvo allí. Tras la muerte de Darío, asesinado por sus propios sátrapas, el rey macedonio emprendió una larga expedición hacia las regiones orientales del antiguo imperio. Se adentró en Bactriana y Sogdiana (actuales Afganistán y Asia Central), donde tuvo que enfrentarse a una resistencia feroz que le obligó a recurrir a nuevas tácticas militares y a alianzas políticas, como su matrimonio con la princesa Roxana. En estas campañas orientales se aprecia el germen del sincretismo cultural helenístico: Alejandro fundó ciudades, instaló colonos griegos y promovió la mezcla entre macedonios y pueblos locales, con la intención de consolidar un imperio unido por lazos familiares, administrativos y culturales.
El último gran episodio de su conquista fue la expedición a la India. En el 326 a. C., Alejandro cruzó el río Indo y se enfrentó al rey Poros en la batalla del Hidaspes. A pesar de la resistencia india y del uso de elefantes de guerra, el ejército macedonio obtuvo la victoria, y Alejandro, impresionado por el valor de su enemigo, lo confirmó como gobernante local bajo su autoridad. Sin embargo, el agotamiento de las tropas, que llevaban más de ocho años de campaña ininterrumpida, obligó al rey a detener su avance. Ante la negativa de sus soldados a continuar hacia el Ganges, se vio forzado a regresar, no sin antes fundar nuevas ciudades y dejar guarniciones en los territorios conquistados.
En su regreso, Alejandro atravesó el desierto de Gedrosia, en una travesía durísima que diezmó a su ejército, y regresó finalmente a Babilonia, donde comenzó a planear nuevas expediciones, entre ellas la conquista de Arabia. No obstante, la muerte le sorprendió en el 323 a. C., a la edad de treinta y dos años, en circunstancias todavía envueltas en misterio. Su repentina desaparición dejó un imperio vastísimo y sin una sucesión clara, lo que dio inicio a las luchas de sus generales, los diádocos, y a la fragmentación del poder en varios reinos helenísticos.
La obra de Alejandro no fue solo la de un conquistador militar. Allí donde iba, fundaba ciudades con trazado griego, que servían como núcleos administrativos y militares, pero también como centros de difusión cultural. Se calcula que fundó más de setenta urbes, entre ellas Alejandría en Egipto, Alejandría Eschate en Asia Central o Bucefalia en la India, dedicadas a su caballo Bucefalo. Estas fundaciones garantizaron la difusión del idioma griego, del arte helénico y de las instituciones cívicas, transformando para siempre el mapa cultural de Oriente.
La conquista de Alejandro Magno, aunque breve en el tiempo, abrió una nueva era en la historia universal. Su imperio no sobrevivió intacto, pero su legado fue profundo: los reinos helenísticos que surgieron de su disolución mantuvieron viva la fusión entre Grecia y Oriente, dando origen a una civilización mestiza que marcaría de manera decisiva el rumbo de la Antigüedad.
La imagen que compartimos corresponde a un fragmento del famoso Mosaico de Alejandro (siglo I a. C.), hallado en la Casa del Fauno de Pompeya y conservado hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
Este mosaico representa la célebre Batalla de Issos (333 a. C.), en la que Alejandro Magno derrotó al rey persa Darío III. Se trata de una de las piezas más importantes del arte helenístico por su dramatismo y riqueza de detalles.
En el fragmento que se aprecia en tu imagen se distinguen dos elementos principales:
A la izquierda, Alejandro Magno, montado en su caballo Bucéfalo, con armadura y lanza en mano, avanzando decidido hacia su enemigo. Su rostro transmite concentración y valentía.
A la derecha, Darío III de Persia, en su carro de guerra, rodeado por guardias que intentan protegerlo. El rey, con gesto de angustia, extiende la mano hacia Alejandro, en una mezcla de súplica y desesperación. Detrás, se observa la formación persa con largas lanzas.
El mosaico no solo es un testimonio artístico, sino también una fuente histórica y propagandística: glorifica a Alejandro como héroe militar, símbolo del poder helenístico, mientras muestra la derrota y vulnerabilidad del monarca persa.
Se considera que el mosaico es copia romana de un original griego pintado, posiblemente por Filoxeno de Eretria o Apeles, lo que lo convierte en una obra clave para entender cómo se representaba el ideal del conquistador macedonio en la Antigüedad.
Unknown author – Self-photographed by Berthold Werner, Naples National Archaeological Museum, May 2013. Alexander Mosaic, House of the Faun, Pompeii. Public domain.
El período de los diádocos, 323–281 a. C.
Artículo principal: Diádocos
De esta forma, los llamados diádocos (διάδοχοι, «sucesores»), es decir, los generales de Alejandro Magno, empezaron a combatir entre sí por el control del imperio durante 40 años hasta el año 281 a. C.. En el proceso, la familia del fenecido rey de Macedonia, su madre Olimpia, su hermana Cleopatra, y sus dos hijos fueron asesinados y su imperio rápidamente se fragmentó. Inicialmente se pensó en un regente, eligiéndose al viejo general Antípatro de Macedonia, quien murió sorpresivamente y Pérdicas asumió el cargo, pero cuando intentó someter al sátrapa de Egipto, Ptolomeo, fue asesinado y la regencia fue disputada entre Casandro, hijo de Antípatro, y Poliperconte, nombrado por Antípatro. Casandro se alió con los sátrapas Ptolomeo, Lisímaco y Antígono contra Poliperconte y Eumenes, venciendo los primeros. La disputa por quien era el guardián de los reyes se resolvió cuando la familia real fue asesinada por Casandro y los sátrapas se proclamaron abiertamente reyes. De estos, Antígono se consideraba el legítimo heredero de todo el imperio y creó el reino más fuerte, pero fue vencido y muerto por una alianza de los demás diádocos en Ipsos. Luego, los vencedores siguieron disputándose el botín hasta la muerte de Lisímaco en Corupedio y el regicidio del antiguo oficial de Alejandro Magno, Seleuco. El profesor John Warry especulaba que quizás Alejandro III, poco antes de morir, vio que era inevitable la fragmentación y guerra civil entre esos señores de la guerra y por ello no se molestó en nombrar un sucesor.
La muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C. abrió un vacío de poder de dimensiones colosales. El joven conquistador había creado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, pero no dejó un heredero capaz de asumir el mando. Su único hijo póstumo, Alejandro IV, era todavía un niño, y su hermanastro Filipo Arrideo padecía limitaciones mentales que lo incapacitaron para gobernar con autonomía. Esta situación desembocó en un escenario de incertidumbre en el que los principales generales del difunto rey —los llamados diádocos, es decir, “sucesores”— se disputaron el control de los territorios conquistados.
En un primer momento se intentó mantener una ficción de unidad, con Arrideo y Alejandro IV reconocidos nominalmente como reyes, bajo la regencia de Pérdicas. Sin embargo, las ambiciones personales pronto estallaron en conflicto. La figura de Pérdicas, que aspiraba a mantener cohesionada la herencia de Alejandro, se enfrentó a la oposición de otros generales como Antígono, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco o Casandro, quienes veían la oportunidad de consolidar sus propios dominios. La rivalidad desembocó en una serie de guerras sucesorias, conocidas como las Guerras de los Diádocos, que se prolongaron durante más de cuatro décadas y estuvieron marcadas por alianzas cambiantes, intrigas palaciegas y enfrentamientos sangrientos.
Uno de los episodios iniciales fue la pugna entre Pérdicas y Ptolomeo por el control de Egipto. Pérdicas, que había intentado trasladar el cuerpo de Alejandro a Macedonia como símbolo de legitimidad, vio cómo Ptolomeo interceptaba el cortejo fúnebre y depositaba el cadáver en Menfis, y más tarde en Alejandría, lo que reforzó su prestigio y arraigo en la tierra del Nilo. La derrota y muerte de Pérdicas en el 321 a. C. abrió una nueva etapa de enfrentamientos, en la que cada general trató de consolidar su posición territorial.
A lo largo de los años siguientes, Macedonia y Grecia fueron escenario de la lucha entre Casandro, hijo de Antípatro, y Poliperconte, antiguo regente. Casandro terminó imponiéndose y eliminó a Alejandro IV y a su madre Roxana, asegurando así la desaparición de la dinastía argéada. Mientras tanto, en Asia, Antígono Monóftalmos —apodado así por haber perdido un ojo en combate— logró reunir un vasto poder en Asia Menor y aspiró a restaurar la unidad imperial bajo su mando. Su ambición alarmó al resto de los diádocos, que formaron una gran coalición para detenerlo.
El clímax de estas luchas llegó en la batalla de Ipsos, en el 301 a. C., donde las fuerzas coaligadas de Seleuco, Lisímaco y Casandro derrotaron a Antígono, quien murió en combate. Su hijo Demetrio Poliorcetes, célebre por sus habilidades en el asedio de ciudades, sobrevivió y mantuvo un papel relevante en Grecia, aunque ya sin el poder expansivo de su padre. Ipsos marcó la confirmación de la división del imperio de Alejandro y el inicio de una nueva configuración política en el mundo helenístico.
De las guerras de los diádocos surgieron los grandes reinos que dominarían los siglos posteriores. En Egipto se consolidó la dinastía de los Ptolomeos, con Ptolomeo I Sóter como fundador, estableciendo su capital en Alejandría, que pronto se convirtió en un centro cultural y económico de primer orden. En Asia, Seleuco I Nicátor edificó un imperio inmenso, que abarcaba desde Siria hasta Persia y parte de la India, con capitales en Seleucia del Tigris y Antioquía. En Tracia y Asia Menor, Lisímaco se aseguró un reino propio hasta su derrota final frente a Seleuco. En Macedonia, la situación fue más inestable, pero finalmente los Antigónidas, descendientes de Antígono Monóftalmos, lograron establecerse como dinastía dominante a partir de Demetrio y, más tarde, de su nieto Antígono II Gonatas.
El periodo de los diádocos fue, en definitiva, una época de transición caótica y violenta, en la que el sueño de un imperio unificado bajo un solo cetro se desvaneció para dar paso a una estructura plural de monarquías helenísticas. Aunque nacidas de la ambición personal de los generales de Alejandro, estas dinastías no se limitaron a heredar su poder militar, sino que construyeron nuevos estados centralizados, con administración propia, moneda, ejército permanente y un marcado carácter helenístico. Su consolidación sentó las bases del mundo que dominaría la política, la cultura y la economía del Mediterráneo oriental hasta la expansión de Roma.

El equilibrio del siglo III a. C.
De esta forma, se estableció a inicios del siglo III a. C. un precario equilibrio entre las tres dinastías descendientes de los diádocos, los llamados epígonos (επιγονος, «los nacidos después»): los antigónidas en Macedonia, los seléucidas en Medio Oriente y los ptolemaicos en Egipto. Se les unían estados menores relacionados con ellos, como los atálidas en el Reino de Pérgamo, Magas de Cirene, Hierón II de Siracusa y los reinos de la costa anatolia del mar Negro (Bitinia, Paflagonia, Ponto, Capadocia, Armenia y Atropatene). Sin embargo, equilibrio no significó la paz, pues seléucidas y ptolemaicos continuaron gastando sus recursos en guerras por el control del Levante, destacando el gran choque en Rafia. Las anteriores guerras permitieron a las polis griegas recuperar parte de su independencia, aunque muchas habían perdido definitivamente su poder e influencia.
En el caso de los seléucidas, su extenso y heterogéneo imperio demostró ser difícil de mantener y pronto sus monarcas empezaron a perder el control de varias partes hasta que Antíoco III el Grande consiguió revitalizarlo a finales de la centuria. En el proceso, a mediados de siglo, Diodoto I se proclamó independiente y creó el Reino grecobactriano, pero Antíoco III conseguiría reimponer la soberanía seléucida durante su campaña oriental.
Por su parte, los ptolemaicos vivieron una esplendorosa centuria gracias a reyes buenos y estables. El antes sátrapa y luego rey Ptolomeo I supo mantenerse al margen de las guerras de los demás diádocos en la medida de lo posible y asegurar su dominio sobre Egipto, fundando ciudades y atrayendo colonos para generar una nueva clase gobernante. Adoptó los rituales y el arte de la religión egipcia al darse cuenta de que no podía helenizar a los nativos, pero también fue un mecenas de las artes y la literatura. Murió pacíficamente en 283 a. C., siendo sucedido por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, con quien el mecenazgo y la prosperidad económica continuaron, convirtiendo a Egipto en la principal potencia naval del Mediterráneo, pero también se iniciaron las disputas por la Celesiria con los seléucidas. Sabedores que para que su reino fuera rico y poderoso, no podían permanecer aislados. Los tolemaicos construyeron una gran flota y establecieron «puntos de apoyo» en la Hélade y zonas helenizadas del Levante, Chipre y la costa sur de Asia Menor; desde tiempos muy remotos, los egipcios buscaron dominar zonas como el Levante para tener una zona defensiva frente a los poderes de Anatolia, Siria y Mesopotamia. Con su capital en el extremo norte del país, algo impensable para los faraones antiguos, nunca avanzaron al sur de la primera catarata hacia Nubia: «El Egipto ptolemaico era más una potencia mediterránea y menos africana que el antiguo Egipto faraónico». Con Ptolomeo III Evergetes llegaron a invadir el reino de los seléucidas y conquistar algunas partes de Asia Menor, marcando los límites de su expansión territorial. Finalmente, durante el reinado Ptolomeo IV Filopátor el gobierno cayó en manos de ministros corruptos por la dejadez del monarca que impidieron sacar cualquier provecho diplomático de la victoria en Rafia y en el país empezaron a estallar revueltas entre los nativos.
A inicios de siglo también se dio una invasión de celtas que vencieron a un ejército de polis griegas en Termópilas e intentaron saquear Delfos, pero acabaron siendo masacrados. Sin embargo, en Macedonia fueron capaces de vencer y matar al rey Ptolomeo Cerauno. Dicho reino había perdido muchos hombres en edad militar en las últimas décadas, pues Alejandro Magno y los diádocos los reclutaron para sus campañas. Además, había atravesado décadas de guerras civiles que acabaron con la mencionada extinción de la familia real hasta que en 277 a. C., Antígono II Gónatas pudo asegurar el trono (era nieto del diádoco Antígono I), aniquilar a los celtas y derrotar a atenienses, espartanos y ptolemaicos que intentaban acabar con el poder macedonio en Grecia. Por su parte, los celtas cruzaron el mar de Mármara, entraron en Anatolia y fundaron Galacia hasta ser vencidos por Antíoco I. Sin embargo, por décadas continuaron chantajeando a los pequeños reinos de la región hasta que Atalo I los derrotó. A partir de ese momento, el insignificante reino de los atálidas se volvió una potencia que dominó Anatolia durante un breve lapso de tiempo.
La dinastía antigónida fue capaz de reconstruir el poder militar de Macedonia, aunque jamás fue tan rica como los ptolemaicos o seléucidas. Su descendiente, Antígono III, logró vencer a dárdanos, ilirios, etolios, tesalianos y espartanos. Sin embargo, su sucesor Filipo V se involucró en la segunda guerra púnica como aliado de Aníbal Barca e incitó las políticas antirromanas en las polis griegas. Finalmente, fue vencido en Cinoscéfalas, viéndose recluido a Macedonia y sufriendo una paz muy dura en términos financieros y militares. Los romanos no se anexaron Macedonia, prefirieron tenerla como un estado tapón con los bárbaros del norte. Mientras, liberadas de la influencia macedonia, las polis griegas interpretaron la situación como un retorno a la completa independencia sin entender que los romanos esperaban su lealtad en una relación de patrón-cliente. Ante la mayor intervención en su política interna, muchas ciudades empezaron a enfrentarse sin éxito a los romanos e incluso pidieron la intervención de Antíoco III, quien también falló.
El llamado “equilibrio del siglo III a. C.” designa una fase de relativa estabilidad dinámica en el mundo helenístico, en la que ninguna potencia logró una hegemonía duradera y las tres grandes monarquías —antigónida en Macedonia y Grecia, seléucida en Asia y ptolemaica en Egipto— se contuvieron mutuamente mediante una combinación de diplomacia, guerras limitadas y alianzas cambiantes con actores menores como Pérgamo, Rodas y las ligas helénicas. Tras el huracán sucesorio de los diádocos, el mapa político quedó más o menos asentado: los Antigónidas restablecieron el poder macedonio sobre Grecia, los Seléucidas articularon un imperio vastísimo y policéntrico desde Siria hasta Mesopotamia y el Irán, y los Ptolomeos consolidaron en Egipto un reino próspero, navalmente poderoso y culturalmente magnetizante. En este marco, el equilibrio no fue un alto el fuego, sino un juego de fuerzas en permanente ajuste, donde las operaciones militares, los matrimonios dinásticos, los tratados y la propaganda real buscaban inclinar la balanza sin romperla del todo. En el extremo occidental, Antígono II Gonatas (277–239) consiguió, tras la amenaza gálata y la inestabilidad heredada, afirmarse como árbitro de Grecia: controló Macedonia y una malla de guarniciones en plazas estratégicas, afrontó la hostilidad de Atenas y Esparta y sofocó la llamada guerra cremónidea (267–261), alentada por Ptolomeo II para desbordar a Macedonia desde el Egeo. La victoria antigónida consolidó una hegemonía terrestre en Grecia, aunque siempre discutida por las ligas aquea y etolia, que practicaban su propia diplomacia y servían con frecuencia de piezas en el tablero mayor. En el mar, los Antigónidas disputaron a los Ptolomeos el dominio de las rutas y las islas, con choques navales en el Egeo que, aun con resultados oscilantes, confirmaron que ninguna de las dos coronas podía anular a la otra sin comprometer su retaguardia. En el corazón del ecúmene helenístico, los Seléucidas vivieron un siglo de construcción estatal y tensiones centrífugas. Antíoco I y Antíoco II defendieron Asia Menor y Siria frente a la presión naval ptolemaica, mientras que, en las profundidades orientales, Bactria y Partia comenzaron a emanciparse a mediados de siglo, recordando los límites de la autoridad desde Antioquía o Seleucia del Tigris. La relación con Egipto se ritualizó en una serie de “Guerras sirias” que jalonan el siglo: la primera (274–271) y la segunda (260–253) dejaron un statu quo costoso; la tercera (246–241), desencadenada por la crisis dinástica seléucida, permitió a Ptolomeo III irrumpir con éxito en Siria y Mesopotamia, exhibiendo la capacidad logística y financiera alejandrina; y la cuarta (219–217), ya con Antíoco III, se saldó con Rafia (217) y la momentánea preservación ptolemaica de Celesiria. Estos choques, por intensos que fueron, no desembocaron en anexiones irreversibles durante el siglo III, precisamente porque cada victoria tenía su contrapeso: las extensiones territoriales seléucidas enfrentaban problemas de control provincial; la potencia naval y el oro egipcios no siempre se traducían en ventajas duraderas en tierra; la fuerza macedonia, superior en campaña, encontraba el freno político de unas poleis y ligas celosas de su autonomía, y la constante intromisión de las otras cortes. Egipto, por su parte, brilló como thalassocracia. Los Ptolomeos combinaron una administración fiscal de gran rendimiento —centrada en la agricultura nilótica y el comercio del Mediterráneo oriental— con una política exterior de “cordón sanitario”: bases navales, subsidios a aliados (Rodas, ciudades del Egeo), apoyo a coaliciones antagónicas a Macedonia en Grecia y una diplomacia matrimonial de largo alcance (como el enlace de Antíoco II con Berenice, hija de Ptolomeo II, que pretendía fijar la paz y terminó incubando la Tercera Guerra Siria). La corte alejandrina convirtió la superioridad económica en flotas, mercenarios, elefantes africanos y, no menos importante, en prestigio cultural: ese capital simbólico —biblioteca, museo, culto dinástico— reforzaba su autoridad moral entre las ciudades griegas y hacía de Alejandría un polo de atracción para técnicos y capitanes. Al mismo tiempo, el equilibrio del siglo se sostuvo por un cinturón de poderes intermedios con agendas propias. Pérgamo, primero bajo Filetairo y luego con Eumenes I y Átalo I, explotó hábilmente la rivalidad entre Seleúcidos y Ptolomeos para afirmarse en Asia Menor, conteniendo a los gálatas y erigiéndose en aliado de conveniencia de quien mejor sirviera sus intereses; Rodas, república comercial y naval, actuó como garante de la libertad de navegación y árbitro de conflictos insulares, interesada en mantener abiertas las rutas del grano y de los metales; las ligas aquea y etolia, finalmente, alternaron cooperación y conflicto con Macedonia y con Egipto según dictaban las coyunturas locales. A esta urdimbre se sumaron instrumentos de “paz armada” típicamente helenísticos: tratados que fijaban fronteras y rehenes, reconocimientos recíprocos de títulos reales, fundaciones urbanas y colonias militares (katoikiai) para asegurar corredores, emisión de monedas con iconografía dinástica que afirmaba derechos y victorias, y una activa política de dones a santuarios panhelénicos para cultivar legitimidad. El resultado fue un concierto multipolar: las campañas eran frecuentes y a veces espectaculares, pero tendían a objetivos limitados —islas, pasos, satrapías clave— y concluían con arreglos que restablecían, bajo nuevas condiciones, la convivencia competitiva de las tres coronas. Hacia finales del siglo, las fisuras se hicieron visibles —pérdidas seléucidas en el este, signos de fatiga en Egipto tras Rafia, reacomodos macedonios frente a las ligas—, pero durante la mayor parte del III a. C. el mundo helenístico funcionó como un sistema de pesos y contrapesos en el que Antigónidas, Seléucidas y Ptolomeos, más que aniquilarse, se necesitaban: cada uno era el límite del otro y, a la vez, su interlocutor indispensable.
Mapa del Imperio macedonio creado por las campañas de Alejandro Magno. En rojo aparecen las ciudades que el monarca fundó y en flechas negras la progresión de su expedición. Original file (1,990 × 951 pixels, file size: 1.14 MB,). Autor: Ras67 y Captain Blood. CC BY-SA 3.0.
El final político del helenismo y el auge romano, siglo II a. C.
Durante el siglo II a. C., todos los reinos helenísticos se vieron afectados por la creciente influencia de los romanos. En Egipto, la debilidad iniciada con Ptolomeo IV no cambio con su hijo, Ptolomeo V, quien subió al trono siendo un niño, pero acabó alcanzando un final exitoso para las guerras con los seléucidas a pesar de que Antíoco III y Filipo V planearon dividir su reino. Además, fue el primero de su dinastía en coronarse faraón en una ceremonia nativa en Menfis en 196 a. C.. Su hijo, Ptolomeo VI, también fue entronizado siendo un niño y con él se inició un período de asesinatos, destierros y guerras civiles. Incluso se ha teorizado que los matrimonios incestuosos de la familia pudieron afectar negativamente las capacidades mentales de las generaciones posteriores de ptolemaicos. A mediados de la centuria, los pretendientes al trono recayeron cada vez más en el hábito de pedir la ayuda de los romanos para conseguir el poder, lo que significó una paulatina pérdida de independencia.
En Asia, en el proceso de revitalizar su reino, Antíoco III acabó enfrentándose a los romanos y fue vencido, viéndose expulsado de Anatolia o Asia Menor hasta los montes Tauros en 188 a. C.. Su debilidad se hizo patente en 168 a. C., cuando Antíoco IV Epífanes estaba por invadir Egipto y una embajada romana le obligó a retirarse. Al mismo tiempo, Antíoco IV intentó helenizar por la fuerza a los judíos, ocasionando el surgimiento de los macabeos y la pérdida de Judea. Sin embargo, el mayor problema para los seléucidas vino del Oriente con los arsácidas creando el Imperio parto a sus expensas. A mediados de siglo, ante tal debilidad, surgieron en Mesopotamia numerosas dinastías locales que proclamaron su independencia de los seléucidas. El problema fue tal que en cuando los reyes Demetrio II y Antíoco VII intentaron recuperar los territorios perdidos, el primero fue capturado en 139 a. C., y el segundo muerto en 129 a. C.. Tras vencer a Antíoco VII, el rey arsácida Fraates II se decidió a invadir Siria, pero sus dominios fueron amenazados en el este por los tocarios, quienes le vencieron y dieron muerte poco después. Después de esta última derrota, los seléucidas se sumergieron en guerras civiles y dejaron de ser un gran poder en el escenario internacional. Luego, el arsácida Mitrídates II el Grande conquistó definitivamente Mesopotamia y convirtió en vasallos a los reinos menores de Caracene, Adiabene, Sofene, Osroene, Corduene y Zabdicene, mientras que otorgó autonomía a las ciudades Seleucia del Tigris, Nínive y Hatra.
En cuanto a los grecobactrianos, recuperaron su independencia después del retorno de Antíoco III a Mesopotamia siendo coronado Eutidemo I. Con Demetrio I se expandieron al valle del río Indo y aún más al este, pero Eucrátides el Grande se rebeló y derrocó a su dinastía, apoderándose de Bactria. Así se formaron dos dinastías rivales, los eutidémicos en el subcontinente indio gobernando el Reino indogriego y los eucrátidas en Bactria. Estos últimos desaparecieron a mediados de siglo por la invasión de los sakas y luego de los tocarios.
En Macedonia, Filipo V siguió generando desconfianza entre los romanos, especialmente después de vencer y desplazar a algunas tribus tracias. Finalmente, fue sucedido por su hijo antirromano Perseo, quien renovó su alianza con Roma, pero buscó el apoyo de los seléucidas y consolidar su poder en Macedonia y Grecia. Esto acabó por llevar a la República romana a declararle la guerra, siendo vencido definitivamente en Pidna. El cada vez mayor involucramiento romano en la política griega y los errores de juicio de los antigónidas para enfrentar esa situación llevaron a que fuera la primera monarquía helenística en desaparecer. Poco después, en 146 a. C., la independencia de las polis griegas también desapareció, evento simbolizado por el saqueo de Corinto. Todas las ligas entre polis fueron disueltas, las democracias reemplazadas por aristocracias y toda la Hélade quedó a cargo del gobernador de la provincia de Macedonia. Las ciudades-estado griegas perdieron su autonomía política, pero también finalizaron los siglos de conflictos entre ellas.
El final político del helenismo se produjo de manera gradual a lo largo del siglo II a. C., cuando Roma, inicialmente una potencia itálica en expansión, comenzó a intervenir cada vez con mayor decisión en los asuntos de Macedonia y Grecia. Tras haber derrotado a Cartago en las guerras púnicas y asegurado su hegemonía en el Mediterráneo occidental, los romanos dirigieron su atención hacia el oriente helénico, donde las monarquías sucesoras de Alejandro Magno habían entrado en un claro proceso de debilitamiento interno. Las guerras macedónicas, desarrolladas entre 214 y 148 a. C., marcaron la progresiva pérdida de independencia de los reinos helenísticos frente a Roma. La derrota del rey Filipo V de Macedonia en Cinoscéfalos (197 a. C.) supuso el primer gran triunfo romano en suelo griego y puso de manifiesto la superioridad táctica de las legiones sobre la falange macedonia. Aunque los romanos proclamaron la “libertad de los griegos” en los Juegos Ístmicos del 196 a. C., lo cierto es que a partir de entonces Grecia quedó bajo tutela romana.
El proceso continuó con la batalla de Pidna en 168 a. C., en la que el último gran rey macedonio, Perseo, fue derrotado y hecho prisionero. Macedonia quedó dividida en repúblicas bajo control romano y, pocos años más tarde, se transformó en una provincia dependiente de Roma. Grecia, por su parte, sufrió un destino parecido tras la destrucción de Corinto en el 146 a. C., símbolo del sometimiento definitivo de las polis a la autoridad romana. En paralelo, las otras monarquías helenísticas también entraban en declive. Los Ptolomeos, aunque aún ricos gracias a los recursos de Egipto, se vieron desgastados por luchas dinásticas internas y por la presión exterior, mientras que los Seléucidas, afectados por la fragmentación territorial y la independencia de Partia y Bactriana, perdieron su antigua grandeza y se vieron obligados a aceptar la creciente influencia de Roma en sus asuntos.
Este lento pero inexorable proceso significó que, a finales del siglo II a. C., el panorama político del Mediterráneo oriental estaba radicalmente transformado. El mundo helenístico, nacido de las conquistas de Alejandro, había dado paso a una nueva realidad en la que Roma se erigía como árbitro y potencia dominante. No obstante, aunque las monarquías helenísticas desaparecieron como estados independientes, su legado cultural, artístico y científico no se desvaneció. Al contrario, Roma lo asimiló, lo difundió y lo convirtió en parte esencial de la civilización occidental. De este modo, el final político del helenismo no significó la desaparición de lo griego, sino su universalización bajo el marco del Imperio romano.
Conquista romana, siglo I a. C.
La conquista romana del mundo helenístico alcanzó su culminación en el siglo I a. C., cuando Egipto, último gran reino heredero de Alejandro Magno, cayó bajo la autoridad de Roma tras la muerte de Cleopatra VII. Este desenlace fue el resultado de un largo proceso de expansión que había comenzado en los siglos anteriores, con la derrota de Macedonia y Grecia en el siglo II a. C., y que continuó con la progresiva debilitación de los reinos seléucida y ptolemaico. Durante este periodo, Roma no solo extendió su poder militar y político sobre Oriente, sino que también absorbió las instituciones, el arte y la ciencia del helenismo, integrándolos en el tejido cultural del Imperio.
La figura de Cleopatra VII, última soberana de la dinastía ptolemaica, simboliza el ocaso de una era. Inteligente, carismática y formada en la tradición helenística, Cleopatra intentó mantener la independencia de Egipto frente al empuje romano mediante una hábil política diplomática y personal, que incluyó sus célebres alianzas con Julio César primero y con Marco Antonio después. Sin embargo, el enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, heredero de César, selló el destino de Egipto. La batalla de Accio en el 31 a. C., librada en las aguas de Grecia, decidió la contienda en favor de Octavio. Un año más tarde, con la derrota final de Antonio y Cleopatra y el suicidio de ambos en Alejandría, Egipto fue convertido en provincia romana y pasó a ser administrado directamente por el emperador, como fuente privilegiada de trigo para alimentar a Roma.
Con la anexión de Egipto, el último bastión político del helenismo desapareció. El mundo nacido de las conquistas de Alejandro quedaba así incorporado a la órbita romana. Sin embargo, esta absorción no significó el fin de la cultura helenística, sino más bien su difusión a escala aún mayor. Roma, lejos de rechazar lo griego, lo adoptó con entusiasmo. Las artes, la filosofía, la literatura y las ciencias helenísticas se integraron en la vida romana, influyendo de manera decisiva en la formación de la cultura occidental. La lengua griega, en su forma común (koiné), siguió siendo el vehículo principal del comercio, la diplomacia y la producción intelectual en Oriente, mientras el latín dominaba en Occidente. Así, el Imperio romano se convirtió en una civilización bilingüe y bicultural, en la que la herencia griega encontró nuevas vías de continuidad.
Bajo el dominio romano, muchas ciudades helenísticas conservaron su dinamismo. Alejandría siguió siendo un centro de comercio y de saber, con su biblioteca y su museo, aunque bajo la vigilancia de los prefectos romanos. Antioquía, Pérgamo y Éfeso continuaron brillando como focos de cultura y urbanismo, ahora dentro de un imperio que aseguraba comunicaciones y estabilidad a gran escala. Incluso la religión experimentó una fusión más intensa: los cultos mistéricos de origen helenístico, como los de Isis o Serapis, se expandieron por todo el Mediterráneo, preparando el terreno para la posterior universalización de nuevas religiones como el cristianismo.
De este modo, aunque el helenismo desapareció como realidad política independiente con la caída de Cleopatra, su espíritu sobrevivió y se transformó bajo Roma. La conquista del siglo I a. C. no fue tanto una aniquilación como una integración: Roma heredó el legado de Alejandro y lo proyectó más allá de lo que el macedonio había soñado, extendiéndolo por Europa occidental y el norte de África. El helenismo, bajo dominio romano, dejó de ser patrimonio de unos pocos reinos para convertirse en un elemento constitutivo de la civilización clásica.
En Anatolia, al trono póntico ascendió Mitrídates el Grande, quien inició una política expansionista que le permitió conquistar la península de Crimea, pero también desencadeno las guerras mitridáticas con Roma que acabaron en su suicidio. Su aliado y yerno, el rey armenio Tigranes el Grande conquistó los pequeños reinos de la Mesopotamia septentrional (el armenio de Sofene, los asirios de Corduene y Adiabene, el árabe de Osroene y el medo de Atropatene) y los remanentes de los seléucidas en el Levante, pero después de su derrota en la tercera guerra mitridática cayeron bajo la influencia romana. En el reordenamiento que se dio en el Medio Oriente, el general romano Cneo Pompeyo Magno depuso al último monarca seléucida, Filipo II, y creó la provincia de Siria, creándose al este de la misma un cinturón de reinos árabes clientes de Roma, como Palmira, que se volvió un punto de comercio entre romanos y partos sin estar bajo el poder de ninguno. Entre tanto, en el este de Anatolia el proceso de helenización había sido exitoso en los reinos de Capadocia y de Comagene. En Egipto, los últimos reyes ptolemaicos no heredaron a Roma su reino, pero debido a las riñas familiares sus entronizaciones se debieron a su influencia, especialmente desde la dictadura de Lucio Cornelio Sila. De hecho, la dependencia fue tal que ninguno de estos monarcas pudo mantenerse en el trono sin ese soporte. La última reina efectivamente gobernante, Cleopatra VII, buscó activamente el apoyo de caudillos romanos como Cayo Julio César y luego Marco Antonio, quienes se volvieron sus parejas. Cuando fue vencida por Cayo Julio César Octaviano acabó suicidándose y su reino fue anexado a Roma, siendo el último gran Estado helenístico en desaparecer. El último reino helenístico independiente fue el indogriego de los eutidémicos, derrocados por los sakas a finales del siglo.
“Foto general del Altar de Pérgamo, siglo II a. C., con la célebre Gigantomaquia en sus frisos. Museo de Pérgamo, Berlín.” Original file (4,483 × 1,367 pixels, file size: 2.14 MB). Autor: Lestath.
El helenismo fue, en esencia, la primera gran experiencia de globalización cultural de la Antigüedad. Surgido de las conquistas fulgurantes de Alejandro Magno, se extendió desde las riberas del Mediterráneo hasta las llanuras de Asia Central y las orillas del Indo, llevando consigo la lengua, las instituciones y el espíritu de Grecia, pero fundiéndolos con las tradiciones milenarias de Egipto, Mesopotamia, Persia e India. En ese mestizaje, en esa continua interacción de pueblos, credos y costumbres, residió su verdadera originalidad: lo griego dejó de ser solo griego para convertirse en patrimonio compartido de un mundo vasto y diverso.
Políticamente, el helenismo fue el tiempo de las monarquías sucesoras de Alejandro. Los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia y los Antigónidas en Macedonia dieron forma a estados centralizados que combinaron elementos griegos y orientales, creando estructuras de poder estables aunque siempre amenazadas por rivalidades internas y presiones externas. A través de guerras, alianzas y matrimonios dinásticos, estos reinos compitieron entre sí durante siglos, en un frágil equilibrio que mantuvo viva la memoria del imperio alejandrino al tiempo que inauguraba nuevas formas de organización política.
Culturalmente, el helenismo alcanzó cotas extraordinarias. Ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo se convirtieron en focos de conocimiento y creatividad sin precedentes. La Biblioteca de Alejandría simbolizó la aspiración de reunir y sistematizar todo el saber humano, mientras que matemáticos, astrónomos, médicos y filósofos ampliaban los horizontes de la ciencia y el pensamiento. La literatura helenística desarrolló nuevas sensibilidades, más personales e íntimas, y el arte escultórico exploró con audacia el realismo, la emoción y el dinamismo. Al mismo tiempo, la religión experimentó un profundo proceso de transformación, con cultos sincréticos que unían dioses griegos y orientales, y con nuevas formas de espiritualidad más universales y accesibles, que preludiaron el auge de religiones de salvación en el mundo romano.
Socialmente, el helenismo dio lugar a ciudades cosmopolitas en las que convivían griegos, egipcios, judíos, sirios y otros pueblos, todos ellos integrados en una red de intercambios comerciales, intelectuales y humanos que cruzaba continentes. La lengua griega común, la koiné, facilitó la comunicación y se convirtió en el vehículo por excelencia del comercio y la cultura, asegurando la cohesión de un mundo plural. El comercio, a su vez, se expandió a una escala sin precedentes: desde el grano egipcio hasta las especias de la India, desde el marfil africano hasta los metales del Mediterráneo, todo circulaba en un entramado que conectaba regiones lejanas y favorecía la prosperidad.
El final político del helenismo llegó de la mano de Roma, que en el siglo II a. C. sometió a Macedonia y Grecia y en el I a. C. anexó Egipto tras la muerte de Cleopatra. Pero lejos de suponer el ocaso de esta civilización, la conquista romana aseguró su pervivencia. Roma no destruyó el legado helenístico, sino que lo adoptó con entusiasmo y lo difundió aún más lejos. En el mundo romano, lo helénico dejó de ser el sello de unos reinos particulares para convertirse en la base misma de la civilización clásica, alimentando su arte, su pensamiento, su ciencia y su religión.
Así, el helenismo puede entenderse como una bisagra histórica entre la Grecia clásica y Roma, pero también como una era con entidad propia, marcada por la innovación, la apertura y la mezcla cultural. Fue un tiempo en que lo local se volvió universal, en que la identidad helénica se transformó en un horizonte común compartido, y en que la Antigüedad alcanzó un grado de integración y dinamismo que no volvería a repetirse hasta muchos siglos después. En definitiva, aunque las monarquías helenísticas cayeron una tras otra, el espíritu del helenismo sobrevivió en Roma y, a través de ella, se proyectó hasta nosotros, constituyendo uno de los legados más duraderos y fecundos de la historia universal.
Política
La monarquía helenística
La legitimidad de las monarquías helenísticas se basaba en elementos como la continuidad dinástica, una relación privilegiada con los dioses (usualmente expresada en un culto a la familia real), asumir el rol de «benefactor» (ευεργέτης, evérgētes) y especialmente las victorias militares. Eran concebidas más como dominios personales del rey que como un Estado o reino propiamente tal. Sus monarcas eran reyes en un territorio, pero no del territorio, es decir, no estaban atados a una región geográfica específica, y aunque usaban títulos locales, nada significaban para las élites greco-macedónicas. Seleuco I trató de proyectarse como un nuevo «rey de Babilonia», título tradicional oriental, y los tolemaicos asumieron como faraones y se asociaron con el clero autóctono.
Según el historiador británico Edwyn Bevan, el rey (βασιλεύς, basileus), especialmente en Egipto, era como un terrateniente cuyas posesiones abarcaban todo el reino. Los funcionarios eran sus sirvientes personales y el ejército un instrumento de su voluntad, todos vinculados directamente a él, su empleador. Era «ley viviente y encarnada» (νόμος ἔμψυχος, nomos émpsychos) y siguiendo las ideas de a pitagóricos y estoicos como Isócrates, también se requería que un gobernante fuera fuerte, activo, piadoso, filántropo y generoso de todos, en especial, los más pobres. Su poder no estaba limitado por consejos o asamblea (ἐκκλησία, ekklesia), muy al contrario del período clásico en que las leyes eran expresión de la comunidad. El rey creaba a voluntad leyes (νόμοι, nomoi), reglamentos (διαγράμματα, diagrammata) y ordenanzas (πρόσταγμα, prostagma), usualmente en forma de cartas. En consecuencia, el orden y poderío de cada reino dependían casi exclusivamente de la voluntad y personalidad de su monarca. A los reyes le llegaban gran cantidad de cartas con quejas y peticiones, un enorme volumen de correspondencia que exigía gran parte de la jornada, especialmente para los primeros seléucidas y tolemaicos. Este trabajo agotador, al que se unían las incesantes quejas y recriminaciones (ya que el rey era también juez para sus súbditos) hicieron exclamar a Seleuco I: «Si las gentes supieran cuánto trabajo conlleva el escribir y leer todas las cartas, nadie querría ocupar una diadema, aunque se arrastrara por el suelo». Al parecer, en tiempos posteriores, la mayoría de la correspondencia se dirigió a las autoridades locales al crearse una administración estable. Es posible que el volumen de la documentación llevara a la creación de dos cargos distintos (aunque pudieron ser el mismo): el «escritor de cartas» (ἐπιστολογραφος, epistolographos) y el «escritor de memorandos» (ὑπομνηματογραφος, hypomnematographos).
Como no había tradiciones ni leyes que legitimaran estas dinastías, mucha de su autoridad provenía de mostrarse carismáticos a través de actos personales de heroísmo, devoción religiosa, un carácter ejemplar y generosos, principalmente con sus amigos y tropas. Pero el poder conseguido por los diádocos era transitorio, atado a sus vidas, para ser realmente exitosos debieron vincularlo a sus familias. Una dinastía era permanente, pero sus individuos necesariamente no. El sistema se hizo hereditario porque el prestigio de descender de un rey era un elemento vital de legitimación del gobernante. Y aunque no habían reglas de sucesión precisas, generalmente se esperaba que el hijo mayor sucediera al padre. A veces, el rey asociaba a su heredero como corregente, por ejemplo, los seléucidas solían nombrarlos virreyes de sus dominios orientales. Los reyes posteriores sentían el peso de preservar la herencia recibida de sus antepasados.
Básicamente, como eran reyes del territorio que podían conquistar, todo monarca helenístico necesitaba obtener victorias militares, las que eran prueba de contar con el favor divino y de ser competentes en su trabajo, Por ello, siempre estaban en campañas militares contra sus rivales, lo que les obligó a crear un sistema administrativo y económico con el que pagar grandes ejércitos de mercenarios. Como sus dominios fueron «territorios ganados por la lanza» (δορικητος χώρα, dorikētos khōra), es decir, obtenidos mediante el derecho de conquista, las victorias eran la principal fuente de legitimidad. La victoria también les permitía repartir botín y tierras entre sus soldados y ascender a los mejores. Seleuco I afirmó: «era justo que quienes salieran victoriosos en el campo de batalla dispusieran del botín» y Antíoco IV pensaba «que la posesión por la fuerza de las armas era la forma más segura y mejor». También servían para las reclamaciones de sus descendientes. Antíoco III, legitimó su conquista de Tracia con la victoria de Seleuco I sobre Lisímaco. Asimismo, los reyes de Bitinia sacaron provecho de la victoria de Nicomedes I sobre los gálatas para afirmar sus pretensiones territoriales. Jugaba un importante papel una ceremonia tradicional de Macedonia: la aclamación por parte del ejército. En cambio, un rey incompetente y vencido podía esperar que sus tropas se amotinaran (quizás sobornadas por sus enemigos).
Para asegurar y legitimar su dominio, los reyes también fundaron numerosas ciudades. Esto exigía guarnecerlas, algo usualmente impopular entre los habitantes, pero muestra de su papel de benefactor, como un rey que protegía a sus súbditos y mantenía el orden. El historiador israelita Victor Tcherikover explicó que guarniciones macedónicas al servicio reyes helenísticos estaban encargadas de mantener el orden en las ciudades recién fundadas, pero no eran ciudadanos sino que súbditos directos de los reyes. Se distinguían de los primeros colonos, que solían veteranos del ejército alejandrino que fundaron las nuevas ciudades y recibieron la ciudadanía. También de los colonos militares macedónicos que llegaron con el tiempo para establecerse en esas urbes.
Carácter personal y absoluto del poder
Los reyes helenísticos concentraban la autoridad en su persona. Su poder era considerado casi ilimitado y se sustentaba en la fuerza militar, el prestigio dinástico y, en muchos casos, en una dimensión sacral: algunos monarcas fueron venerados como dioses o semidioses.Fundamento dinástico
La legitimidad real estaba vinculada a la descendencia de los generales de Alejandro Magno (los diádocos) y a la fundación de nuevas dinastías, como los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia o los Antigónidas en Macedonia.La corte como centro político y cultural
La monarquía se rodeaba de una corte fastuosa, donde residían consejeros, filósofos, artistas, sabios y militares. Estas cortes no solo eran núcleos de poder político, sino también centros de mecenazgo cultural y científico (ejemplo: Alejandría con la Biblioteca y el Museo).Burocracia y administración centralizada
Los reinos helenísticos heredaron y ampliaron sistemas administrativos orientales. La monarquía ejercía un control directo a través de una burocracia eficaz, encargada de la recaudación de impuestos, la organización del ejército y el gobierno de las provincias.Ejército profesional y mercenario
La fuerza del rey se basaba en ejércitos permanentes, muchas veces compuestos por mercenarios griegos y poblaciones locales. La falange macedónica seguía siendo la base militar, pero se incorporaron unidades exóticas (elefantes de guerra, arqueros orientales, caballería pesada).Relación con las ciudades (póleis)
Las ciudades griegas mantuvieron cierto grado de autonomía interna, pero quedaron subordinadas al poder monárquico. Los reyes solían intervenir en su vida política mediante epimeletas (supervisores) y a cambio ofrecían beneficios, fundaciones, obras públicas y privilegios.El culto real
En varios reinos se desarrolló un auténtico culto dinástico, donde el monarca era honrado como divinidad. Este culto tenía un doble objetivo: reforzar la legitimidad y unificar pueblos diversos bajo la figura sacralizada del soberano.Carácter cosmopolita y multicultural
La monarquía helenística gobernaba vastos territorios, con poblaciones muy diversas (griegos, egipcios, persas, sirios, judíos, etc.). El rey actuaba como garante de la unidad dentro de un marco de pluralidad cultural.
Administración: burocracia, ejército, ciudades libres
La administración de los reinos helenísticos fue una de las señas de identidad de este periodo. A diferencia de la polis clásica, donde el poder estaba repartido entre instituciones y ciudadanos, en la monarquía helenística todo giraba en torno a la figura del rey, que ejercía un poder personal y absoluto. Sin embargo, para gobernar territorios tan vastos y heterogéneos como Egipto, Siria o Macedonia, era necesario un aparato administrativo sólido y bien organizado. Este se basaba en tres pilares fundamentales: la burocracia, el ejército y las ciudades libres.
En primer lugar, la burocracia era el verdadero sostén del poder monárquico. Inspirada en gran medida en modelos orientales, especialmente en Egipto, funcionaba como una red jerárquica de funcionarios encargados de recaudar impuestos, administrar justicia, controlar las cosechas y organizar la vida económica. Los reyes necesitaban recursos constantes para mantener sus cortes, financiar guerras y sostener sus proyectos monumentales, por lo que la recaudación fiscal adquirió una importancia enorme. En Egipto, por ejemplo, los Ptolomeos instauraron un sistema casi obsesivo de registros y controles: cada parcela de tierra, cada producción agrícola y cada transacción comercial debía quedar anotada. Este modelo, muy centralizado, garantizaba que nada escapara al control del monarca. En otros reinos, como el seléucida, la administración fue menos rígida, pero también se basaba en una red de sátrapas y gobernadores provinciales que respondían ante el rey.
El segundo pilar era el ejército, pieza clave tanto para conquistar como para mantener el dominio. Las monarquías helenísticas heredaron del mundo macedónico la falange, un cuerpo de infantería pesada con largas lanzas, que seguía siendo la base de las batallas. Sin embargo, la diversidad de territorios permitió integrar nuevas tropas: caballerías orientales, arqueros de diferentes regiones y, en particular, los célebres elefantes de guerra, que causaban un gran impacto en el campo de batalla. A diferencia de las polis clásicas, donde los ejércitos estaban formados en buena medida por ciudadanos, los reinos helenísticos confiaron cada vez más en mercenarios profesionales, reclutados en Grecia o entre pueblos vecinos. Esto convertía al ejército en una fuerza permanente y disciplinada, directamente dependiente del rey. El monarca no era solo un gobernante, sino también el comandante supremo, y gran parte de su prestigio provenía de sus victorias militares y de su capacidad de proteger el reino.
Mosaico del Nilo (aprox. 100 a. C., Reino Ptolemaico, Egipto): muestra a infantes helenísticos con armamento típico de la época, como la falange con sarissas (lanzas largas), vestimenta y formación. Se trata de un detalle del famoso mosaico de Palestrina, que refleja con precisión visual cómo lucían los soldados de este periodo. World Imaging.

Por último, las ciudades libres representaban una pieza singular dentro del mosaico político helenístico. Aunque sometidas a la autoridad real, muchas ciudades griegas conservaron cierto grado de autonomía interna: podían mantener sus instituciones tradicionales, elegir magistrados, emitir decretos e incluso acuñar moneda. A cambio, se esperaba de ellas lealtad al monarca, el pago de tributos y la disposición de tropas en caso de necesidad. En ocasiones, los reyes favorecieron a determinadas ciudades con privilegios, como exenciones fiscales o la financiación de obras públicas, en un intento de ganarse su apoyo. La fundación de nuevas ciudades —muchas de ellas llamadas Alejandría, Seleucia o Antioquía— fue también una herramienta política: no solo servían para controlar el territorio, sino también para difundir la cultura griega y asentar colonos leales al rey.
En conjunto, la administración helenística combinaba elementos griegos y orientales. La burocracia garantizaba el control económico, el ejército sostenía el poder militar y las ciudades libres aportaban un marco de continuidad con el pasado griego, ofreciendo un espacio donde la tradición de la polis podía sobrevivir, aunque bajo tutela real. Este equilibrio permitió a las monarquías helenísticas mantener durante siglos territorios extensos y muy diversos, al tiempo que favorecieron un ambiente de intercambio cultural y económico que caracterizó a toda la época.
Alrededor de estos soberanos gravitaba una corte (αὐλή, aulé) en la que el cometido de los favoritos se volvió gradualmente preponderante. Por regla general, eran los griegos y los macedonios los que casi siempre ocuparon el título de amigos del rey (φίλοι, philoi). Estos amigos incluían a sus consejeros, maestros, compañeros de cacería y parranda, gobernadores de distritos y provincias y enviados. El deseo de Alejandro Magno de asociar las élites asiáticas al poder fue abandonado, por lo que esta dominación política greco-macedónica adquirió, en muchos aspectos, la apariencia de una dominación colonial, como la separación entre la población local y la etnia minoritaria gobernante. En cada reino fueron creadas élites helénicas para reforzar la base de poder real. Sin embargo, una vez estas adquirían una base de poder permanente en el núcleo del reino, se podían volver una fuerza opositora, lo que exigió la cooperación de las élites locales para el buen funcionamiento del Estado. También debe entenderse que el control de la élite greco-macedónica sobre las aristocracias indígenas subordinadas variaron según el lugar.
Para conseguir unos colaboradores fieles y eficaces, el rey tenía que enriquecerlos con donaciones y dominios pertenecientes al dominio real, lo cual no impidió que algunos favoritos mantuvieran una dudosa fidelidad, y en ocasiones, especialmente en caso de una minoría de edad real, ejercer efectivamente el poder. Son los casos de Hermias, del que Antíoco III no pudo deshacerse fácilmente, o Sosibio en Egipto, al que Polibio achacó una reputación siniestra.
El Egipto ptolemaico fue el modelo del Estado helenístico, a diferencia del reino de los seléucidas, mucho más vagamente organizado, motivo por el que declinó relativamente rápido. Esta monarquía militar llegó a establecer un régimen de servicio a través del trabajo que no desarrollaron sus pares de Medio Oriente. Una servidumbre con similitudes a la condición de los hilotas en Esparta (fenómeno que también se daba con campesinos de otras partes de la Hélade). Su riqueza les permitió mantener un enorme aparato de burócratas y un gran ejército profesional, cuyos integrantes debían ser pagados sólo con monedas. Además, la corte, la religión estatal (especialmente importante en Egipto) y la activa política exterior de la dinastía eran otras fuentes de importantes gastos. Su administración fue organizada durante el reinado de Ptolomeo II, pues su padre debió estar más ocupado en luchar contra sus rivales, así durante su reinado no hubo distinción entre la administración civil y el Estado Mayor de su ejército.
El objetivo último del sistema era que los dominios del rey generaran la mayor cantidad de riqueza posible para el monarca, se creó el puesto de dioiketes (διοικητής), palabra que originalmente se usaba para designar al administrador de una propiedad privada, y que pasó a equivaler a un visir. Tanto el rey como su dioiketes tenían su propia corte o «casa» (οἰκία, oikía), un administrador general (οἰκονόμος, oikonomos), un contador (έκλογιστης, eklogistēs), un mayordomo o administrador de la casa (ὁ ἐπὶ τῆς οἰκίας, o epí tês oikías), un secretario (γραμματεύς, grammateús), un organizador de banquetes (εδέατρος, edeatros), un comandante de flota (στολάρχος, stolarchos), multitud de esclavos y flotas mercantes privadas; el monarca podía obsequiar al grandes extensiones de tierra o quizás el gobierno directo sobre alguna ciudad. El dioiketes se encargaba de dirigir la burocracia, leyendo informes, solicitud y quejas para luego repartir órdenes, instrucciones y reprimendas por escrito. El idioma oficial era el griego, lo que garantizó que sólo helenos obtuvieran los cargos más importantes, aunque el equipo de oficinistas encargados de ayudarlos al lidiar con los nativos debían ser tanto griegos como autóctonos helenizados.
Egipto se organizaba en nomoi (νόμοι), cada uno gobernado por un comandante (στρατηγός, strategos), siempre griego y unificaba el poder militar y la administración civil del distrito: «Su título indicaba el hecho de que el gobierno ptolemaico en Egipto era la ocupación del país por una potencia militar extranjera». Contaba con la ayuda de un superintendente para la administración de justicia (ἐπιστάτης, epistatēs), otro superintendente de la policía (φυλακίται, phylakitai) y un alguacil (επιμελητές, epimelētes) que representaba la administración financiera en el nomo. También había un administrador general, un controlador (αντιγραφεύς, antigrapheus) y un escriba real (βασιλικός γραμματεύς, basilikos grammateus). Para cuestiones económicas, a nivel local había subgerentes (υποδιοικητές, hypodioikētes) encargados de varios nomos y oficinas locales de contadores (έκλογιστηριον, eklogistērion).
La mayoría de los nomos se dividían en distritos llamados toparquías (τόποι, topos) gobernadas por un toparca (τοπάρχης, toparkhēs). A su vez, se subdividían en cada aldea (κώμη, kṓmē), cuya dirección estaba a cargo kōmarca (κωμάρχης). Cada división contaba con su propio administrador general, escriba y superintendentes. En la zona del lago Moeris había una subdivisión conocida como nomarquía gobernada por un nomarca y entre el nomos y la toparquía había otra subdivisión llamada meris (μερίς). Las antiguas capitales de Menfis y Tebas eran gobernadas por un «subgeneral» o hipoestrategos (ὐποστράτηγος, hypostrategos o general de caballería).
La Judea tolemaica era encabezada por el sumo sacerdote, a quien se consideraba poseedor de la prostasía (προστασία), «el liderazgo de la gente». Contaba con el asesoramiento de la gerousia (γερουσία), un consejo de ancianos influyentes y ricos. Su poder estaba limitado por el comandante para toda la región, quien contaba con varios hiparcas (ὑπάρχω, hyparchō) para administrar unidades administrativas, que a su vez se subdividían en toparquías al mando de un toparca (τοπάρχης, toparchēs). Los asuntos económicos estaban a cargo de un administrador general y un recolector de impuestos (διοικητής, dioikētēs), y las cuestiones político-administrativas eran responsabilidad de un comarca (κωμάρχης, kōmarchēs). Las ciudades de Escitópolis, Tel Dor, Jafa, Ascalón y Gaza eran polis semiautónomas.
Sólo el rey tenía poder absoluto, pues los gobernadores provinciales tenían un poder limitado por el ecónomo, y los comandantes de las guarniciones eran elegidos por el rey y estaban subordinados a él. Sin embargo, el sistema era lo suficientemente flexible como para adaptarse a las condiciones locales, permitiendo una estabilidad inicialmente sólo amenazada por revueltas limitadas, como la de Magas en Cirene o la del corregente Ptolomeo el Hijo en Asia Menor. Según Reden, donde las élites reales y las locales pudieron combinar sus intereses, hubo colaboración y estabilidad. En los lugares donde no sucedió el malestar e inestabilidad social fueron inevitables.
Culto al rey: legitimidad, propaganda y religión.
Uno de los aspectos más llamativos y característicos de las monarquías helenísticas fue el culto al rey. Este fenómeno, que a primera vista puede parecer extraño desde la mentalidad griega clásica, se convirtió en una de las herramientas políticas y religiosas más poderosas de los reinos creados tras la muerte de Alejandro Magno. A través de él, los monarcas reforzaban su autoridad, buscaban legitimarse ante pueblos muy diversos y difundían una imagen de grandeza que trascendía lo político para adentrarse en lo sagrado.
En primer lugar, hay que entender el problema de la legitimidad. Alejandro Magno había muerto sin dejar un heredero claro, y sus generales —los llamados diádocos— se repartieron el imperio. Ninguno de ellos podía proclamarse sucesor directo de Alejandro sin controversia, de modo que debieron encontrar nuevas formas de justificar su poder. Una de ellas fue el culto real, que presentaba al monarca no como un simple gobernante, sino como una figura casi divina, elegida por los dioses o incluso emparentada con ellos. Así, los Ptolomeos en Egipto se proclamaron descendientes de los faraones, vinculándose con las tradiciones religiosas milenarias de aquel país; los Seléucidas, en Siria y Asia Menor, adoptaron símbolos y ritos orientales para aparecer como herederos legítimos de la realeza persa; y en Macedonia, los Antigónidas mantuvieron la imagen de reyes guerreros al estilo de los antiguos monarcas macedonios, pero también recurrieron a honores divinos para reforzar su posición.
En segundo lugar, el culto al rey tenía un marcado carácter de propaganda política. Los monarcas eran representados en monedas, estatuas, relieves y templos no solo como soberanos humanos, sino con atributos divinos: coronas radiantes, bastones sagrados o símbolos de poder universal. Esta iconografía era reconocible en todo el Mediterráneo y transmitía el mensaje de que el rey no era un gobernante más, sino una figura superior, digna de obediencia y veneración. Los decretos de las ciudades, las fiestas públicas y las ceremonias en honor del monarca eran actos de propaganda que reforzaban la cohesión política y fomentaban la lealtad de los súbditos. Incluso las ciudades griegas, que en su tradición clásica habían sido muy celosas de su autonomía, aceptaron en muchos casos rendir culto a los reyes helenísticos, dedicándoles templos o erigiendo altares en su honor.
El tercer aspecto fundamental es el componente religioso. En el mundo helenístico no existía una separación tajante entre lo político y lo sagrado. Los dioses se concebían como protectores de la comunidad, y el rey, al ser garante del orden y la prosperidad, se integraba en ese marco. Rendirle culto equivalía, de algún modo, a reconocer su papel divino en el mantenimiento del cosmos y de la justicia. En Egipto, esta idea se plasmó con especial claridad: los Ptolomeos fueron venerados como faraones-dioses, integrándose en los cultos tradicionales a Osiris, Isis o Amón. En el ámbito griego, aunque la divinización de los reyes era más discutida, se aceptaba la práctica de rendirles honores heroicos, situándolos en una categoría intermedia entre los dioses y los hombres. Con el tiempo, la costumbre de venerar al rey en vida y tras su muerte se extendió por todo el mundo helenístico, sentando las bases de lo que más tarde sería el culto imperial romano.
Este culto tenía también una función práctica: servía para unificar a pueblos de orígenes muy distintos. En reinos que abarcaban griegos, egipcios, persas, sirios o judíos, el monarca se erigía como figura común de referencia. Al presentar al rey como un ser sagrado, se creaba un punto de convergencia simbólico que trascendía las diferencias culturales. Así, el culto real no solo legitimaba al soberano, sino que también ayudaba a cohesionar sociedades diversas bajo un mismo marco político.
En definitiva, el culto al rey fue mucho más que una extravagancia religiosa: fue una auténtica herramienta de poder, al mismo tiempo política, propagandística y espiritual. Permitió a los monarcas helenísticos afianzar su legitimidad, difundir su imagen de grandeza y crear un vínculo simbólico con sus súbditos. Lo que en la polis clásica hubiera parecido impensable —adorar a un hombre como un dios— se convirtió en el mundo helenístico en una práctica habitual, reflejo de un tiempo en que la política y la religión estaban profundamente entrelazadas.
Herencia de las teocracias orientales, los soberanos helenísticos fueron divinizados para legitimar su poder absoluto y hacer que sus súbditos reconocían su poderío. Esta divinización, iniciada en el reinado de Alejandro Magno, significaba que al soberano le rendía honores sus súbditos y las ciudades autónomas o independientes que habían sido favorecidas por el rey, lo que permitió reforzar la cohesión de cada reino en torno a la dinastía reinante. Esto también tenía antecedentes en la creencia griega que aquellos hombres con grandes logros, usualmente militares, podían verse divinizados después de la muerte.
Es probable que los reyes de mediados del siglo III a. C., fueron adoptando cada vez más simbología autóctona en sus títulos porque el elemento indígena en sus ejércitos fue creciendo. Los monarcas trajeron gran cantidad de colonos y mercenarios helénicos, pero igualmente debieron mezclar sus formas de legitimidad, destacando el sincretismo religioso que promovieron junto al culto a sus dinastías, conocida cada una como la «casa sagrada» (Ἱερά Οἰκία, Hiera Oikia). Por este motivo, el historiador Henrique Modanez de Sant Anna afirmaba que ese culto sólo existió en territorios donde había una importante cantidad de griegos y macedónicos, pero la mayoría de la población eran pueblos autóctonos, mientras que en lugares donde la mayoría eran helenos no se desarrolló (como Macedonia o Pérgamo). En cambio, Jerome Jordan Pollitt sostuvo que la única excepción fueron los antigónidas, quienes siguieron el modelo tradicional de la monarquía macedónica. Este culto habría empezado como uno al rey y sus ancestros antes de hacerse público e incluir a todos los miembros de su familia, como su consorte. En el caso Egipcio, este culto pudo comenzar tan pronto como con Ptolomeo I. Esta búsqueda de legitimidad en un reino recién creado explica porque se robó el cadáver de Alejandro Magno, pues mostrar una estrecha relación con el conquistador era otro aliciente en mostrarse como su sucesor.
Basándose en la idea aqueménida del derecho divino a gobernar, los reyes helenísticos justificaban su poder en ser representantes de los dioses. Los nobles y ministros fueron elegidos por el propio rey, pero para llevar a cabo con éxito y ante el pueblo tal sistema, insistieron en la idea de la divinidad, es decir, el rey tenía derecho a gobernar y a seleccionar la nobleza porque su poder lo había obtenido a través de su linaje divino y porque él mismo era en cierto modo un dios. El paso siguiente fue iniciar el culto al rey.
Este sistema de divinización fue más político que religioso y tenía sus antecedentes en el pensamiento griego anterior con ejemplos de veneración a héroes y otros personajes mortales que se convirtieron en deidades después de su muerte, como es el ejemplo de Asclepio y otras figuras menores que habían sido jefes militares o fundadores de ciudades. La deificación o apoteosis en vida de los reyes helenísticos nunca o casi nunca fue un asunto puramente religioso o espiritual; nadie fue a rezar o a pedir gracias especiales a ninguno de estos personajes. Sin embargo, fue necesario establecer el poder político en seres considerados por sus súbditos como dioses.
El culto al rey había empezado ya en la figura de Alejandro Magno que fue reconocido como un mortal realizador de grandes hazañas y descendiente de Heracles, confirmado en el oráculo de Siwa como hijo del propio Zeus-Amón. La deificación de Alejandro en vida le sirvió en muchas ocasiones como aprobación y reconocimiento legal de su poder real. El propio Alejandro se tomaba su deificación como algo muy serio. Después de su muerte muchas de las ciudades helenísticas siguieron este proceso, deificando a algunos de sus diádocos, como ocurrió con Demetrio Poliorcetes, Antígono II Gónatas, Lisímaco, Casandro, Seleuco I y Ptolomeo I.
Deificación ptolemaica
Uno de los rasgos más característicos de las monarquías helenísticas fue la deificación de las dinastías reinantes. Los soberanos no solo se presentaban como gobernantes políticos y militares, sino también como figuras con un aura sagrada, capaces de ser venerados al modo de los dioses. Este proceso, que en Grecia clásica habría resultado polémico, fue posible gracias a la herencia oriental: en Egipto y Persia ya existían tradiciones que identificaban al monarca con lo divino. Los reyes helenísticos supieron aprovechar estas costumbres para reforzar su poder, dar continuidad a las religiones locales y, al mismo tiempo, legitimar su autoridad.
Deificación ptolemaica (Isis y los faraones)
El ejemplo más claro de esta práctica se encuentra en Egipto con la dinastía ptolemaica. Los faraones egipcios habían sido considerados desde antiguo como encarnaciones de Horus en vida y de Osiris tras la muerte. Los Ptolomeos, de origen griego, adoptaron esta tradición y se proclamaron legítimos sucesores de los faraones nativos. Así, los templos egipcios representaban al rey como un dios viviente, mientras que su familia era integrada en el panteón egipcio.
Una figura especialmente significativa fue la de Arsínoe II, hermana y esposa de Ptolomeo II Filadelfo. Tras su muerte, fue divinizada como una nueva Isis, la gran diosa madre del Egipto helenístico. A partir de entonces, las reinas ptolemaicas solían identificarse con Isis, mientras que los reyes se vinculaban con Osiris o con Horus. Esta asimilación religiosa no solo aseguraba la aceptación del poder ptolemaico entre los egipcios, sino que también daba a la dinastía un carácter sagrado que trascendía lo político. El culto a los reyes se institucionalizó mediante sacerdocios, templos y festividades, convirtiéndose en una parte fundamental de la vida religiosa del Egipto helenístico.
Deificación de los seléucidas
En el Imperio seléucida, que abarcaba desde Siria hasta Persia, la deificación se manifestó de manera diferente. A diferencia de Egipto, donde existía una tradición faraónica muy marcada, el mundo seléucida era un mosaico de pueblos y culturas, lo que obligó a los reyes a adaptar sus estrategias. Algunos monarcas, como Antíoco I Sóter, se hicieron honrar con títulos heroicos o divinos, presentándose como defensores del pueblo y protectores de las ciudades.
Uno de los casos más llamativos fue el de Antíoco IV Epífanes (siglo II a. C.), cuyo sobrenombre “Epífanes” significa “Dios manifiesto”. Antíoco no dudó en presentarse abiertamente como una divinidad viviente, y su política religiosa fue tan audaz que llegó a provocar tensiones, como la célebre revuelta de los macabeos en Judea. En el mundo griego, las ciudades podían organizar cultos en honor del rey, con templos, altares y sacerdotes dedicados a su servicio. Así, los seléucidas consolidaban su autoridad mediante la propaganda religiosa, combinando símbolos griegos con tradiciones orientales.
Símbolos y rituales
La deificación dinástica no se limitaba a proclamaciones: se sustentaba en una rica red de símbolos y rituales. Los reyes eran representados en monedas con atributos divinos, como la corona radiante del dios Sol (Helios), el cetro de Zeus o el cuerno de Amón. Estas imágenes circulaban por todo el Mediterráneo, reforzando visualmente la idea de que el soberano participaba de la naturaleza divina.
Los rituales también tenían un papel central. Se celebraban fiestas en honor del monarca, procesiones solemnes, sacrificios y competiciones atléticas o musicales. En Egipto, los templos rendían culto a los Ptolomeos como a dioses tradicionales, mientras que en Asia Menor y Siria se erigían altares a los Seléucidas. El establecimiento de sacerdocios específicos para el culto real era otra forma de institucionalizar la veneración. Estos sacerdotes no solo realizaban ceremonias religiosas, sino que también servían como intermediarios entre el rey y la comunidad, reforzando la conexión entre el poder político y lo sagrado.
En resumen, la deificación dinástica fue una herramienta política y religiosa que permitió a las monarquías helenísticas legitimar su poder y proyectar una imagen de grandeza sobrehumana. Mientras que en Egipto se vinculó estrechamente con Isis, Osiris y las tradiciones faraónicas, en el ámbito seléucida adquirió un carácter más propagandístico y flexible, adaptado a un territorio plural. En todos los casos, los símbolos, rituales y cultos al rey contribuyeron a consolidar la idea de que el monarca no era un simple gobernante terrenal, sino una figura tocada por lo divino, puente entre los dioses y los hombres.
Ptolomeo I nunca pidió honores divinos, pero su hijo Ptolomeo II organizó la ceremonia de la apoteosis para su padre y su madre Berenice, con el título de Dioses Salvadores (Sóter). Más tarde, hacia el año 270 a. C., Ptolomeo II y su esposa Arsínoe fueron deificados en vida con el título de «Dioses hermanos» o filadelfos (Φιλάδελφος). Se sabe que se les rindió culto en el santuario de Alejandro Magno que aún existía, donde su diádoco Ptolomeo I había depositado el cuerpo (en la actualidad es un misterio el paradero de este santuario).
Los reyes y reinas sucesores de Ptolomeo II fueron deificados inmediatamente después de su ascenso al trono, con ceremonias de apoteosis en que podía verse la influencia de la religión y tradición egipcias. En el Egipto helenístico el culto al rey fue una fusión entre las tradiciones griegas para la deificación política y las tradiciones egipcias, con una gran carga religiosa.
Vasos de la reina
Son unas jarras de cerámica vidriada, fabricadas en serie, que se utilizaban en las fiestas que se hacían para el culto de los reyes. Se levantaban altares provisionales donde se hacían las ofrendas. Las libaciones de vino se depositaban en estas jarras especiales que solían estar decoradas con el retrato de la reina que ocupaba el trono en ese momento. En el entorno artístico se llaman vasos de la reina porque siempre viene representada la reina, con una cornucopia en la mano izquierda y un plato de libaciones en la derecha, con un altar y un pilar sagrado. Los relieves descritos iban acompañados con inscripciones que servían para identificar a la reina representada. Algunas de estas jarras o vasos han aparecido en distintas tumbas. Estos ejemplares se pueden fechar desde Ptolomeo II hasta el año 116 a. C.. El vestido de las reinas es fundamentalmente griego: llevan un quitón sin mangas y un himatión enrollado alrededor de la cintura y recogido sobre el brazo izquierdo.
La corte y la aristocracia: relaciones sociales y clientelismo.
La vida política y social de las monarquías helenísticas giraba en torno a la corte real, que se convirtió en el verdadero centro de poder. Si en la polis clásica la vida pública tenía lugar en el ágora y estaba abierta a la participación de los ciudadanos, en el mundo helenístico el escenario principal pasó a ser la residencia del rey, un espacio fastuoso y jerárquico donde se tejían las decisiones políticas, las alianzas militares y los pactos económicos. La corte no era solo un lugar físico, sino una institución que expresaba el nuevo modelo de poder: personalista, centralizado y rodeado de un ceremonial destinado a subrayar la grandeza del monarca.
La aristocracia, formada en gran parte por los antiguos compañeros de Alejandro Magno y por sus descendientes, ocupaba un papel privilegiado dentro de este entorno. Eran los principales colaboradores del rey: generales, consejeros, gobernadores de provincias o embajadores. Su posición, sin embargo, no era automática ni hereditaria; dependía en gran medida del favor real. De ahí que se desarrollara un sistema de clientelismo muy marcado: la aristocracia debía su prestigio, riqueza y cargos al monarca, y a cambio le ofrecía lealtad y servicio. La fortuna de un aristócrata podía ascender o caer en cuestión de meses, según la confianza que inspirara al rey o las intrigas palaciegas en que se viera envuelto.
En este sentido, la corte helenística funcionaba como una red de relaciones sociales jerárquicas, en las que el rey era el eje absoluto y alrededor de él gravitaban nobles, oficiales, sabios, artistas y cortesanos. El contacto directo con el soberano se convertía en un privilegio codiciado, y quienes lo lograban adquirían prestigio y poder. No faltaban rivalidades, intrigas y luchas internas por ocupar los puestos más cercanos a la persona del rey. Esta dinámica hacía que la corte fuera tanto un centro político como un escenario de tensiones personales.
El clientelismo no se limitaba a la aristocracia. El rey también tejía redes de dependencia con ciudades, comunidades y personajes influyentes de distintas regiones. Concedía títulos honoríficos, exenciones fiscales o privilegios comerciales a cambio de apoyo militar o lealtad política. Así, la relación no era siempre de imposición, sino también de reciprocidad: el monarca daba beneficios y esperaba fidelidad a cambio. Este sistema contribuía a integrar territorios muy diversos en un marco común, en el que todos reconocían la superioridad del rey, aunque recibieran ventajas concretas por su adhesión.
Además, la corte tenía una dimensión cultural y simbólica. Los reyes helenísticos fueron grandes mecenas y atrajeron a filósofos, poetas, científicos y artistas. La presencia de figuras como Euclides, Arquímedes o Calímaco en entornos cortesanos muestra que el prestigio cultural también formaba parte de la imagen del poder. La aristocracia, deseosa de distinguirse, participaba en este ambiente de lujo y refinamiento, promoviendo bibliotecas, jardines, templos y palacios. El esplendor cortesano era en sí mismo un instrumento de propaganda: mostraba la riqueza del reino y la magnificencia del soberano.
En resumen, la corte helenística fue el corazón político y social del reino, donde la aristocracia se relacionaba con el monarca a través de lazos de clientelismo. Este sistema de favores y dependencias reforzaba el poder del rey, garantizaba la colaboración de sus élites y creaba un entramado social profundamente desigual, pero eficaz para sostener grandes monarquías en territorios vastos y heterogéneos. Al mismo tiempo, la corte se convirtió en un espacio de prestigio cultural, donde la política, la riqueza y las artes se entrelazaban bajo la sombra de la figura real.
La mujer en el mundo helenístico: reinas y figuras influyentes
El mundo helenístico supuso una auténtica transformación en el papel social y político de la mujer. Mientras que en la polis clásica, especialmente en Atenas, la vida femenina estaba muy limitada al ámbito doméstico, en las monarquías helenísticas se abrió un nuevo espacio para las reinas y figuras influyentes, que alcanzaron una visibilidad inédita en la historia griega. La corte, como centro de poder, ofreció a algunas mujeres la posibilidad de intervenir en la política, ejercer el mecenazgo cultural y convertirse en referentes simbólicos de legitimidad dinástica.
La mujer más representativa de este cambio fue la reina helenística, cuyo papel trascendía con mucho el de simple consorte. Las reinas podían ser co-gobernantes, regentes o incluso soberanas absolutas, y en torno a ellas se construyó también un fuerte componente religioso, vinculándolas a diosas como Isis, Afrodita o Artemisa. Además, eran piezas clave en la diplomacia: sus matrimonios servían para sellar alianzas y su descendencia aseguraba la continuidad de las dinastías.

Entre las figuras más destacadas se encuentra Arsínoe II, hermana y esposa de Ptolomeo II Filadelfo en Egipto. Arsínoe desempeñó un papel político de primer orden: participó en la administración del reino, fue venerada en vida como una diosa y, tras su muerte, se la identificó con Isis, lo que reforzó el carácter sagrado de la dinastía ptolemaica. Su figura encarnaba la unión entre poder político y legitimidad religiosa, y su divinización marcó un precedente en el culto dinástico femenino.
Otra figura capital es Cleopatra VII, la última reina de Egipto y probablemente la mujer más célebre de la Antigüedad. Cleopatra no solo heredó la tradición de las reinas ptolemaicas, sino que supo adaptarla a un contexto político extremadamente complejo, en el que Roma se había convertido en la potencia dominante del Mediterráneo. Cleopatra fue una soberana culta, políglota y astuta, que utilizó tanto la diplomacia como la seducción política para mantener la independencia de Egipto. Su relación con Julio César y, más tarde, con Marco Antonio, no fue solo un asunto personal, sino una estrategia para garantizar la supervivencia de su reino frente al expansionismo romano. Aunque finalmente fue derrotada por Octavio y Egipto se convirtió en provincia romana, Cleopatra dejó un legado imborrable como símbolo de poder femenino y de resistencia cultural.
Más allá de estas figuras icónicas, el mundo helenístico vio aparecer a otras mujeres influyentes, tanto en el ámbito político como en el cultural. Muchas reinas actuaron como regentes en nombre de hijos menores, otras promovieron construcciones monumentales o patrocinaron bibliotecas, templos y ciudades. En paralelo, en las sociedades helenísticas urbanas las mujeres gozaron de más margen de acción que en la Grecia clásica: podían poseer propiedades, fundar instituciones religiosas y participar en la vida cívica de manera más activa, especialmente en Egipto, donde la tradición faraónica ya había reconocido cierto estatus a la mujer.
En conjunto, el mundo helenístico representó una etapa de mayor protagonismo femenino, especialmente en las capas altas de la sociedad. Las reinas y figuras influyentes no solo acompañaban al rey, sino que participaban en la política, en la religión y en la proyección cultural de la monarquía. Personajes como Arsínoe II y Cleopatra VII simbolizan este cambio: mujeres que fueron a la vez soberanas, estrategas y símbolos sagrados, cuyo papel resultó decisivo en el rumbo de sus reinos y en la memoria histórica de la época.
La imagen corresponde a un grabado en acero del siglo XIX que representa a Cleopatra VII en el momento de su suicidio con la serpiente (aspid), fue hallada en la Villa de Adriano, en Tívoli (Italia), en 1818. La pintura original se perdió, pero el hallazgo inspiró copias y grabados como este. Original file (2,399 × 3,375 pixels, file size: 4.22 MB). Autor: Pericles of Athens y Artanisen.
Economía y Ejército
Los historiadores Fritz Heichelheim y Mijaíl Rostóvtsev creían que desde el comienzo del período, surgieron mercados internacionales de productos básicos, materiales de construcción, mano de obra y artículos de lujo que abastecían las demandas de las nuevas cortes, élites y ciudades surgidas en el Mediterráneo y Oriente Próximo. El crecimiento de esas cortes, sus ejércitos y burocracia estimularon ese comercio, enriqueciendo a las burguesías concentradas en esas polis. Además, la permanente necesidad de pagarle a mercenarios exigió la fundación de numerosas casas de monedas. Estas tropas, siempre en movimiento, pagaban con esas monedas, lo que generalizó su uso, facilitando el comercio internacional. En Egipto, se obligó a los campesinos a pagar sus impuestos con dinero, no especias y las autoridades locales dividieron a la población en unidades impositivas (πόροι, poroi) para facilitar la financiación de los servicios públicos locales.
Egipto fue el caso más paradigmático. Para obtener los fondos para su política exterior, el rey tenía el completo control sobre la economía del reino y siguiendo la idea de soberanía de la época faraónica, en última instancia se consideraba que el monarca era propietario del país, por lo tanto, todas las tierras y sus productos le pertenecían. Los ptolemaicos crearon una economía en parte comercial y monetaria, pero muchas industrias eran monopolios estatales. Fomentaron la producción de productos para la exportación, como aceite, bicarbonato, sal o lino fino, industrias vigiladas de cerca por agentes estatales como los prefectos de pueblos y distritos (κάπηλοι, kapēloi). Esto lo combinaron con la mantención de instituciones sociales bastante parecidas al feudalismo, según describió Max Weber, como el sistema de trabajo para el gobierno del Imperio Nuevo. Por ejemplo, en Egipto y Mesopotamia la tradición era que cada campesino acordara arrendar por 99 años la tierra, por lo que debía trabajarla de forma hereditaria. Rostóvtsev creía que uno de los principales problemas fue la incapacidad para integrar a los campesinos en el rico comercio internacional. Básicamente, estableció una narrativa en que Alejandro Magno y sus sucesores, ciudades, elites, dinero, mercenarios y libertad griega impulsaron el desarrollo económico mientras que el campo y el control estatal oriental socavaron la consolidación y crecimiento de la economía. Debe mencionarse que su visión estaba influenciada por el Imperio ruso, donde existían ciudades con burguesías urbanas capitalistas y occidentalizadas frente a un mundo agrario feudal. La historiadora alemana Sitta von Reden criticó esa visión. Para ella no existe tal división entre campo y ciudad: «Las ciudades antiguas eran agrociudades con una brecha urbano-rural muy permeable». Las élites urbanas tenían propiedades e inversiones en el campo. Tampoco existe evidencia contundente de que los mercados de la región estuvieran plenamente integrados. Es cierto que los campesinos en general tenían muchas restricciones, incluso aquellos no ligados a la tierra en condición servil, tenían fuertes restricciones y supervisiones, sin embargo, según Dorothy Thompson, la mayoría de la gente (λαοί, laoi) o campesinos (γεωργοί, geōrgoi), incluyendo los «agricultores reales» (βασιλικοί γεωργοί, basilikoi geōrgoi) no estaban en una condición servil, sino que sus obligaciones se basaban en un contrato no en una dependencia legal y obligatoria, como sería en una situación de servidumbre.
La producción agrícola también fue controlada por el Estado, siempre preocupado de generar excedentes y financiar el gasto público. La propiedad de la tierra solía dividirse en tres tipos: dominios reales (βασιλική γη, basilikē gē), que solía arrendarse; tierras privadas (ιδιόκτητος, idioktētos); y tierras otorgadas (γη εν αφήσει, gē en aphēsei) para los templos (ἱερὰ γη, hiera gē) o colonos militares; las tierras privadas y otorgadas estaban sujetas al mismo sistema impositivo. En cuanto a las primeras, también se usaban para hacer regalos a los templos o asignar parcelas a los soldados y se reservaba una parte en caso de necesitar dinero. Los ptolemaicos fundaron cleruquías, lotes de tierra hereditarios que asignaban a colonos militares de origen griego, quienes pagaban sus impuestos en dinero y debían integrarse al ejército en caso necesario. Sin embargo, no tenían que trabajar las tierras ellos mismos, sino que a veces las arrendaban. Estas parcelas solían ser parte de las propiedades de los monarcas, quienes usaban a estos colonos para socavar el poder de las instituciones feudales y los privilegios de las castas sacerdotales. Sin embargo, debe mencionarse que si un colono no se presentaba cuando era llamado a las armas, fallaba en el cultivo de la tierra o la producción caída bajo el mínimo exigido para pagar tributo, podía perder la propiedad.
Además, en ocasiones los impuestos eran tal altos que los colonos dejaban que sus lotes se volvieran tierras baldías, momento en que solían perderlas. Este proceso llamado anacoresis o anajoresis (ἀναχωρησις, anakhṓrēsis), también sucedió en la Judea tolemaica, donde muchísimos campesinos abandonaban sus tierras por la presión fiscal, y lo mismo pasaba en Egipto, donde el fenómeno no era nuevo y se unían causas como las rentas altísimas o la corvea. El Estado tolemaico crecía y su peso recayó sobre el campesinado, empobreciendo a la mayoría para beneficio de unos pocos privilegiados.
La economía del mundo helenístico fue una de las más dinámicas de la Antigüedad, resultado de la combinación entre la herencia griega clásica y las vastas tradiciones orientales heredadas tras las conquistas de Alejandro Magno. Los nuevos reinos —ptolemaico, seléucida, antigónida y otros estados menores— integraban territorios muy diversos, con climas, recursos y poblaciones distintas, lo que favoreció una intensa actividad económica. Tres pilares fundamentales sustentaban este sistema: el comercio, la agricultura y la artesanía.
En primer lugar, la agricultura seguía siendo la base de la economía. La mayoría de la población se dedicaba al cultivo de la tierra, y la riqueza de los reinos dependía en gran medida de la producción agrícola. Egipto, bajo los Ptolomeos, se convirtió en el granero del Mediterráneo gracias a la fertilidad del valle del Nilo, que producía abundantes cosechas de trigo, destinadas tanto al consumo interno como a la exportación. En otras regiones, como Siria o Asia Menor, se cultivaban cereales, viñedos, olivares y frutales, mientras que en las zonas montañosas predominaba la ganadería. Los reyes ejercían un control directo sobre la tierra y la recaudación agrícola, especialmente en Egipto, donde la burocracia registraba con minuciosidad cada parcela cultivada. Este control permitía garantizar el abastecimiento y obtener excedentes para sostener la corte y el ejército.
El segundo pilar era el comercio, que alcanzó una escala internacional sin precedentes. El mundo helenístico estaba articulado por una amplia red de rutas terrestres y marítimas que conectaban el Mediterráneo con Oriente Próximo, la India e incluso China a través de las primeras etapas de la Ruta de la Seda. Desde Egipto se exportaba grano, papiro y productos de lujo; desde Asia llegaban especias, piedras preciosas y tejidos; y desde Grecia se difundían vino, aceite y cerámica. Ciudades como Alejandría, Antioquía, Pérgamo o Rodas se convirtieron en grandes centros comerciales, donde convivían mercaderes griegos, fenicios, judíos y egipcios. El comercio marítimo fue facilitado por avances en la navegación y por la seguridad que los reyes ofrecían en sus mares, apoyados en flotas de guerra que también protegían el tráfico mercante.
Por último, la artesanía tuvo un papel central en la vida económica y cultural. En los talleres urbanos se producían objetos de uso cotidiano —cerámica, tejidos, herramientas—, pero también piezas de lujo destinadas a las élites: joyas, mosaicos, esculturas en bronce y mármol, así como refinadas manufacturas de vidrio que Alejandría hizo célebres. La artesanía no solo satisfacía el consumo interno, sino que abastecía el comercio a larga distancia, integrando a los artesanos en las redes económicas internacionales. En muchos casos, la producción artesanal estaba organizada en torno a gremios o asociaciones profesionales, lo que fomentaba la especialización.
En conjunto, la economía helenística fue cosmopolita y diversificada. La agricultura proporcionaba la base alimentaria, el comercio articulaba los territorios en un marco de intercambio global y la artesanía aportaba tanto bienes de lujo como productos de uso común. Los reyes, conscientes de la importancia de la economía, intervinieron directamente en su organización, controlando impuestos, fundando ciudades, protegiendo rutas comerciales y fomentando la producción agrícola. El resultado fue un periodo de notable dinamismo económico, en el que la riqueza circuló a gran escala y contribuyó a hacer del mundo helenístico un espacio de prosperidad y de intensos contactos culturales.

La imagen que compartimos corresponde a una moneda helenística: un tetradracma de Filipo V de Macedonia (221–179 a. C.).
📍 Descripción:
Se trata de un tetradracma de plata, una de las monedas más comunes y valiosas de la época helenística.
En el anverso aparece el retrato del soberano Filipo V, presentado al estilo de Perseo (el héroe mítico), con atributos heroicos y divinos.
La moneda está rodeada de símbolos macedonios, especialmente estrellas y rosetas, que evocan la herencia dinástica y militar de Macedonia.
En el reverso (no visible en esta foto), estas monedas suelen mostrar un escudo macedonio o símbolos guerreros, reforzando la identidad militar del reino.
📖 Contexto histórico:
Filipo V fue uno de los últimos reyes poderosos de Macedonia antes de la conquista romana. Durante su reinado trató de mantener la influencia macedónica en Grecia y enfrentó a Roma en la Primera y Segunda guerra macedónica. La moneda refleja su intento de vincularse con la tradición heroica griega (Perseo como antepasado mítico de los reyes macedonios) y de reforzar su prestigio frente a rivales internos y externos.
💡 Estas monedas no solo tenían un valor económico, sino también propagandístico: circularon por todo el Mediterráneo como símbolos del poder macedonio y de la figura de Filipo V como heredero legítimo de Alejandro y de la gloria helénica.
Circulación monetaria y bancos
Uno de los rasgos más característicos de la economía helenística fue la creciente importancia de la moneda como instrumento de intercambio y de los bancos como instituciones financieras. La expansión de los reinos creados tras la muerte de Alejandro Magno generó un marco económico más amplio y complejo que el de la polis clásica, y ello impulsó la necesidad de sistemas monetarios estables y de mecanismos para gestionar el crédito, los depósitos y las transacciones comerciales.
La circulación monetaria alcanzó en esta época una escala sin precedentes. Alejandro Magno ya había introducido un modelo de moneda unificado en su imperio, basado en el patrón de plata del dracma ático, lo que facilitó los intercambios en vastos territorios. Sus sucesores, los reyes helenísticos, continuaron esta práctica, acuñando monedas en oro, plata y bronce que llevaban no solo un valor económico, sino también un fuerte contenido propagandístico: las efigies de los monarcas, representados con atributos divinos, se convirtieron en símbolos de autoridad y legitimidad. Las monedas circulaban por todo el Mediterráneo y más allá, integrando las economías locales en un sistema internacional de intercambios.
En este contexto, las monedas no solo servían para pagar bienes y servicios, sino que también desempeñaban un papel esencial en el recaudo de impuestos, el mantenimiento del ejército y la financiación de obras públicas. El uso extendido de moneda facilitó el comercio a larga distancia, pues los mercaderes podían confiar en un medio de pago aceptado en múltiples regiones. Así, la circulación monetaria se convirtió en un motor de integración económica en el mundo helenístico.
Paralelamente, se desarrollaron los bancos (trapezai, literalmente “mesas de cambio”), que desempeñaban funciones mucho más sofisticadas de lo que cabría pensar para la Antigüedad. Los banqueros privados y estatales aceptaban depósitos, concedían préstamos, cambiaban divisas y actuaban como intermediarios en grandes transacciones comerciales. En Egipto, bajo los Ptolomeos, se crearon bancos gestionados directamente por el Estado, que controlaban los ingresos fiscales y supervisaban las transacciones agrícolas y comerciales. En otras ciudades, como Delos, Atenas o Rodas, florecieron bancos privados que operaban con notable dinamismo, prestando dinero tanto a particulares como a comunidades enteras.
Un elemento clave fue la práctica del cambio de moneda, necesaria porque cada reino acuñaba sus propias emisiones y coexistían múltiples unidades monetarias. Los banqueros actuaban como garantes de equivalencia, facilitando la circulación y evitando fraudes. Además, los bancos también manejaban instrumentos de crédito, como letras o recibos de depósito, que podían circular como medio de pago en determinados contextos, anticipando de algún modo la función de la banca moderna.
En conjunto, la circulación monetaria y el desarrollo de instituciones bancarias hicieron del mundo helenístico una economía altamente monetizada y sofisticada, capaz de sostener un comercio internacional intenso y de integrar sistemas productivos diversos. Las monedas reforzaban la autoridad real y servían de vehículo de propaganda, mientras que los bancos articulaban el crédito y la liquidez, haciendo posible que la riqueza circulara con mayor fluidez. Este entramado financiero fue uno de los legados más duraderos del helenismo, pues sentó precedentes que influirían tanto en la economía romana como en la tradición económica posterior.
Conexiones comerciales con Oriente y Occidente
El mundo helenístico no fue un espacio cerrado, sino un auténtico cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Tras las conquistas de Alejandro Magno, se abrieron rutas que conectaron el Mediterráneo con regiones tan lejanas como la India y Asia Central, y en menor medida con China, dando lugar a una red de intercambios que podemos considerar como los primeros pasos de la futura Ruta de la Seda. Nunca antes en la Antigüedad se había logrado una integración tan amplia de territorios y economías diversas.
Desde el punto de vista occidental, el Mediterráneo se convirtió en el gran eje de circulación de productos. Ciudades como Alejandría, Rodas, Antioquía o Pérgamo eran puertos clave en el tráfico comercial, donde se encontraban mercancías de todo tipo: grano egipcio, vino y aceite griegos, cerámica, joyas, papiro y productos manufacturados. Alejandría, en particular, era considerada el gran “emporio del mundo helenístico”, un puerto cosmopolita donde mercaderes griegos, fenicios, judíos y egipcios comerciaban con bienes llegados de África, Arabia o la India. Desde allí, muchos productos se redistribuían hacia el Mediterráneo central y occidental, llegando hasta Italia y Cartago.
Hacia Oriente, los reinos helenísticos extendieron su influencia a lo largo de rutas terrestres que atravesaban Mesopotamia, Persia, Bactria y el valle del Indo. A través de ellas se importaban especias, piedras preciosas, marfil, algodón y maderas exóticas. Estas mercancías eran muy apreciadas en los mercados mediterráneos, no solo por su utilidad, sino también por su carácter suntuario, símbolo de prestigio y lujo entre las élites helenísticas. El comercio con la India, en particular, se intensificó gracias al control de puertos en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, donde los Ptolomeos organizaron expediciones marítimas que facilitaban el transporte de bienes orientales hacia Egipto.
La circulación no era unidireccional. Desde Occidente también partían productos hacia Oriente: vino griego, aceite, armas, caballos y objetos de artesanía eran exportados a Asia y valorados en los mercados orientales. Así, el comercio helenístico fue verdaderamente bidireccional, con flujos constantes que beneficiaban a mercaderes, reyes y ciudades.
Este entramado comercial tuvo consecuencias profundas. En primer lugar, favoreció el cosmopolitismo cultural: junto con las mercancías viajaban ideas, religiones, costumbres y conocimientos científicos. En segundo lugar, generó una economía más integrada, donde las monedas helenísticas circulaban ampliamente y los bancos facilitaban operaciones internacionales. Finalmente, reforzó el papel de las ciudades portuarias como centros neurálgicos, transformando al mundo helenístico en un espacio de contacto continuo entre culturas.
En conclusión, las conexiones comerciales con Oriente y Occidente fueron uno de los motores principales de la economía helenística. No solo garantizaron riqueza y prosperidad a las monarquías, sino que también consolidaron al Mediterráneo como centro de un sistema económico globalizado para su tiempo, donde lo griego, lo egipcio, lo persa y lo indio convivían en un entramado de intercambios sin precedentes.
El ejército helenístico: falange macedónica, mercenarios, elefantes de guerra.
El ejército helenístico pertenecía a los reinos sucesores que surgieron tras la muerte de Alejandro Magno, cuando su gran imperio quedó repartido entre algunos de sus generales, los diádocos. Durante las Guerras de los diádocos el ejército macedonio, mejorado por el mismo Alejandro y su padre Filipo II, cambió de forma gradual, adoptando nuevas unidades y tácticas y desarrollando aún más las técnicas de guerra macedonias. Los ejércitos de los diádocos ya diferían de los de Alejandro, pero este cambio fue tremendo en los principales reinos helenísticos del Imperio Seléucida, el Egipto ptolemaico, el reino antigónida y los pequeños estados del Pérgamo atálida, en el Ponto Euxino, Epiro, así como otras regiones helenísticas.
Fuerza numérica
Los diádocos eran capaces de desplegar en el campo de batalla al ejército más numeroso de su época, y podían superar en número con facilidad a todos los contingentes de batalla macedonios de Filipo II o Alejandro Magno. El tamaño de los ejércitos variaba mucho según el conflicto.
Unidades y formaciones comunes
Infantería
La falange helenística
La infantería estaba muy armada para el periodo en cuestión. Los ejércitos helenísticos eran, generalmente, bastante similares a los ejércitos macedonios de Filipo y Alejandro. La infantería helenística era solo uno de los muchos componentes que trabajaban juntos para formar un ejército combinado y multifacético. La columna vertebral de estas fuerzas era la formación de la falange o infantería pesada, caracterizada por sus densas filas y sus largas picas proyectadas hacia delante. Los soldados de estas falanges eran profesionales (conocidos como falangistas), expertos en las tácticas de guerra, el uso de armas (en su caso, una pica y una espada corta) y su formación. Esto les hacía increíblemente eficientes cuando maniobraban en el campo de batalla, y así podían ejecutar movimientos complejos con relativa facilidad. Es importante notar que el papel de la falange en el campo de batalla era actuar como un ancla para todo el ejército, manteniendo al enemigo fijo en un lugar, mientras que la caballería cargaba contra los flancos del enemigo y daba el golpe fatal para tumbar a sus oponentes. La falange era menos útil como pura arma ofensiva (era lenta y no podía perseguir al enemigo, ni ofrecer más ventajas tácticas de las que de por sí tenía).
Su equipamiento varió con los años, y también dependía de las condiciones geográficas, las preferencias o la riqueza del gobernante, y las cualidades de cada soldado.
Los cascos iban desde los simples, que dejaban la cara al descubierto, hasta los complejos y estilizados modelos tracios (con protectores para las mejillas que a veces imitaban un rostro humano). Los historiadores discuten acerca de cómo pudo ser la armadura de los falangistas (especialmente la de aquellos de las filas centrales). Sostienen que llevaban una coraza de lino endurecido que a veces decoraban con placas metálicas, normalmente de bronce.
El escudo del falangista -largamente malinterpretado gracias a que varios escritores lo describieron como un «broquel»- medía 60 cm de diámetro y era menos cóncavo que el aspis de los hoplitas. Seguramente se sujetaba tanto por una tira en el hombro como por otra en el brazo, permitiendo a la mano libre manejar la sarissa con la mayor facilidad posible. Probablemente usaban grebas metálicas (especialmente las filas más al frente y al fondo) para cubrirse las espinillas mientras permanecían de pie.
La principal arma del falangista era la sarissa, una gran pica que medía desde 5 metros (a mediados del siglo IV a. C.) hasta 7 metros (en la culminación del desarrollo de la falange). Famosas desde el reinado de Filipo de Macedonia, las sarissas permitían a la infantería macedonia atravesar a varias filas de enemigos. Esta pica, no obstante, habría sido altamente inútil en el combate cuerpo a cuerpo, pero si una formación de infantería compacta la usaba era muy difícil de vencer. Las primeras cinco filas de la falange proyectaban sus sarissas horizontalmente hacia el enemigo, mientras que las filas de atrás iban abriendo el ángulo de la sarissa, a menudo apoyándola en la espalda de algún compañero, hasta alcanzar los 90° en las filas de atrás. Si mataban a los falangistas de la primera fila, aquellos que estuvieran atrás bajarían más sus sarissas y ocuparían su lugar para mantener un frente sólido.
En el combate cuerpo a cuerpo, o en otras circunstancias en las que la sarissa era poco práctica, se usaban gran variedad de espadas -la clásica xifos y la makhaira, por ejemplo. No hace falta decir que cualquier combate con espadas que ocurriera cerca de la falange se hacía más difícil por las sarissas que proyectaban hacia delante los falangistas de las cinco primeras filas.
La principal desventaja de esta formación de infantería es sin duda su vulnerabilidad para controlar ataques provenientes de la retaguardia y de los flancos. Las falanges también tenían tendencia a fracturarse cuando se las conducía a través de terreno inestable en formación de batalla durante mucho tiempo. Más tarde los romanos aprovecharían esta debilidad para cargar contra la falange ya que sus manípulos, que actuaban individualmente y tenían una mayor movilidad, podían colarse entre varios sintagmas (la formación básica de 256 hombres) que estuvieran separadas y romper la cohesión de la falange.
Mientras el reinado de los diádocos continuó (desde finales del siglo IV a. C. hasta la caída de Ptolomeo XII de Egipto en manos de Julio César a mediados del siglo I a. C.), éstos confiaron cada vez más y más en una falange densa y de largas picas para asegurarse la victoria. Descuidaron las unidades complementarias de los ejércitos helenísticos, que cayeron en mal estado o pasaron a estar formadas por mercenarios o súbditos. Las tácticas de infundir terror a través del ruido de las armas, el grito de guerra, u otras tácticas creativas se usaban relativamente poco, siendo sustituidas por la creencia de que la irrompible falange podría con todo.
Los historiadores y estudiosos de este campo han comparado a menudo la falange de la era helenística con la legión romana, en un intento de dejar claro cuál de las formaciones era mejor. Algunos sostienen que, en muchos de los combates entre ambas formaciones (como en la Batalla de Pidna), la legión fue la clara vencedora, y por ello representaba un sistema superior. Otros, no obstante, señalan las Guerras Pírricas para evidenciar lo contrario. Finalmente, ha de añadirse que estos conflictos no solo involucraban a legionarios de la República romana (a menudo éstos eran, sorprendentemente, griegos) contra miles de caballeros, elefantes, e infantería pesada y ligera. Lo mismo puede decirse, por supuesto, de las batallas que ganó Pirro.
Falange deteniendo el avance de los carros escitas. Dominio público. Original file (2,309 × 1,601 pixels, file size: 953 KB).
“Peltastas Antigónidas»
En su descripción de la batalla de Cinoscéfalos, Polibio habla de una unidad que él llama peltastas, que se sitúa entre la falange. Aunque los escudos macedonios se caracterizaban por ser como una pelta, el término se utiliza generalmente para describir un tipo de infantería pesada, que actuaban como escaramuzadores. Se ha sugerido que estos peltastas eran de un cuerpo de élite, al igual que hipaspistas de Alejandro, capaces de luchar dentro y fuera de la falange.
El término peltasta también es utilizado por Diodoro Sículo para describir el hoplita Ificrateo, un tipo de hoplita creado por el general ateniense Ifícrates, equipado con una armadura ligera, una lanza más larga que la del hoplita tradicional y un pequeño escudo. Tal vez los peltastas de Polibio fueron igualmente equipados.
Tureóforos y Toracitas
Nuevos tipos de tropas como los tureóforos y los toracitas fueron desarrollados. Ellos usaban el escudo celta tureo, de forma oval que era similar al escudo de los romanos. El tureóforos estaba armado con una lanza larga de empuje, una espada corta y jabalinas. Los toracitas eran similares a los tureóforos pero diferente en el sentido de que llevaban una cota de malla celta. Estas tropas fueron utilizadas como un vínculo entre la infantería ligera y la falange, una forma de infantería media. Numerosos ejércitos utilizaron este tipo de contingentes, por ejemplo, los ejércitos de la liga aquea antes de Filopemen. A finales del siglo III a. C. la «falange macedonia ‘se había convertido en el estilo de lucha dominante, incluso para los estados como Esparta.
Tanto los tureóforos como los toracitas fueron capaces de luchar tanto en la formación de falange, armados con largas lanzas, o en formaciones irregulares de orden suelto para ser utilizados contra la infantería ligera enemiga o para ocupar un terreno difícil.
Las reformas tardías y las «legiones»
Los ejércitos seléucidas y los ejércitos de los Ptolomeos comenzaron a reorganizarse y trataron de añadir algunos aspectos de las formaciones romanas. Polibio habla de 5.000 hombres de infantería seléucida en 166 a. C. armados al estilo «romano» en un desfile en Dafne.
Caballería
Caballería pesada
La primera versión de «caballería pesada» desarrollada y empleada por los estados helénicos eran los hetairoi (también conocidos como «caballería de compañeros»), aristócratas de Macedonia en los que Filipo II y su hijo confiaban ciegamente por sus ataques decisivos. No se conocían los estribos en esa época, así que el impacto de las cargas tenía una eficacia limitada. Los hetairoi iban bien armados; su coraza iba desde modelos acolchados de lino a armaduras de metal. Llevaban una gran variedad de cascos, quizá también grebas. Sus armas consistían en una xyston de casi 3 metros de largo, y una espada por si se les rompía la lanza. Parece que los hetairoi no usaban escudo. En cualquier caso, ello no parecía mermar su efectividad, que consistía en una atrevida carga hacia el eslabón débil de las líneas enemigas que la falange había retenido, y en infligir graves heridas a los oponentes desde sus caballos.
Catafractos
Los catafractos eran caballeros muy armados y protegidos con complejas armaduras. Los reinos de la era helenística heredaron este tipo de caballería de los partos, quienes reemplazaron la hegemonía griega en el Este. Tanto el caballo como el caballero iban completamente tapados con una armadura en forma de segmentos escalados cosidos sobre una tela. Los rostros de los jinetes estaban cubiertos con cascos inconsútiles de metal. El peso que tenía que soportar el caballo era excesivo, por lo que descartaban totalmente las cargas prolongadas. En vez de eso, los catafractos trotaban hasta una distancia razonable antes de cargar, guardando sus energías para el momento decisivo. Una vez en el combate, el catafracto y su equino disfrutaban de una magnífica protección contra los ataques gracias a sus armaduras. Sin embargo, el vigor, la resistencia y el calor eran sus puntos débiles en una larga batalla.
Caballería ligera
Arqueros a caballo
Escritos de varios historiadores, desde Arriano a Apiano, detallan numerosas tribus, naciones y grupos étnicos -los dahes, los misios, etc. de entre quienes los gobernantes helenísticos reclutaban a tales guerreros.
Caballería tarentina
Originalmente, fue la caballería de la ciudad griega de Tarantos (Tarento) en la Magna Grecia, era conocido por sus particulares tácticas de batalla. Consistía en una caballería que solo usaba tácticas avanzadas de escaramuzas, llamado círculo Tarentino. Iban sin protección corporal y estaban armados con un escudo y varias jabalinas, que arrojaban a los enemigos, eludiendo cualquier intento de entablar un combate cuerpo a cuerpo. En la época helenística, existen numerosas referencias de las unidades Tarentinas, incluso en los ejércitos de los imperios orientales, pero que desgraciadamente no se sabe de su armamento o su uso táctico. De los textos de tácticas griegas dice que Tarentino es el término usado para la caballería ligera, que contaban con jabalinas y lanzas, las primeras las usaban como escaramuzas y la segunda para cargar contra el enemigo.
Carga de elefantes durante la Batalla de Zama. Henri-Paul Motte – Das Wissen des 20.Jahrhunderts, Bildungslexikon, Rheda 1931. Las tropas cartaginesas con sus elefantes cargan contra la infantería romana en la batalla de Zama (202 a. C.). Dominio Público. Original file (3,762 × 2,440 pixels, file size: 4.39 MB).
Unidades especiales
Carros
Dado que los carros escitas quedaron obsoletos por algún tiempo, sigue sin saberse por qué se les usó contra ejércitos veteranos como las legiones romanas enviadas a Magnesia. Imprácticos e ideales solo para algunas (pocas) circunstancias, fueron inútiles contra los entrenados piqueros de Alejandro en Gaugamela e igual de susceptibles contra los proyectiles de fuego de los tiradores de Eumenes en Magnesia (casi un siglo y medio después).
Elefantes
El elefante de guerra era muy difícil de entrenar, requiriendo mucho tiempo y sumas de dinero. Dependiendo del reino, había dos razas de elefante que se usaban para la guerra: el elefante africano (usado por la Dinastía Ptolemaica) o el elefante indio (usado por el Imperio Seléucida). El elefante indio era mucho más grande que el africano y tenía una fuerza considerable en el campo de batalla.
A los elefantes de guerra se les solía colocar una torre en sus espaldas para transportar a varios soldados armados con lanzas y proyectiles (flechas, jabalinas, dardos, hondas) que descargar sobre el enemigo. El jinete (o «mahaout») se sentaba sobre el cuello del animal y guiaba al elefante en la batalla. A veces se le ponía una armadura al elefante para protegerle e incrementar la defensa natural que ofrecían sus pieles. Era casi imposible soportar la carga de una columna de elefantes, por la fuerza y el peso con el que derribarían a sus oponentes. Si se hacía una carga con éxito, podría ser un factor decisivo en el desarrollo final de la batalla.
La dificultad que conllevaban los elefantes, y todo general que tuviese el lujo de tratar con ellos, era la tendencia que éstos tenían de dar un trompazo a sus propias tropas, así como a las del enemigo una vez entraban en pánico. El ejército de Aníbal de Cartago fue víctima de sus propios elefantes en la Batalla de Zama del 202 a. C., cuando Escipión el Africano ordenó a sus legionarios que golpearan sus lanzas contra los escudos durante una carga de elefantes y esto hizo que los paquidermos, aterrados, causaran la derrota de su general. Esto, junto con la superioridad de caballería númida, que ahora se inclinaba del bando romano, le permitió vencer a Aníbal en lo que de otra forma hubiera sido un enfrentamiento mucho más igualado.
Disposición de las tropas
La disposición típica de las tropas era de esta forma: las líneas centrales las componía la falange. Estos hombres podían (si estaban bien situados) realizar algunas maniobras ofensivas por sí solos. Su principal propósito era mantener a las fuerzas enemigas quietas en un mismo lugar y también «definir» las dimensiones del campo de batalla. Una vez que la falange encerraba a los enemigos, la caballería o los elefantes de guerra daban el golpe decisivo en sus flancos. Las tropas ligeras tenían la función de proteger los vulnerables flancos de los propios hoplitas.
Instrumentos para el asedio
Las más importantes eran la catapulta y la balista. Filipo y Alejandro llevaron a cabo varios asedios difíciles a la par que exitosos que inspiraron los futuros sitios de los diádocos.
Enfrentándose a otros ejércitos
Cuando eran empleadas contra ejércitos de distinta naturaleza, las fuerzas helenísticas podían obtener resultados dispares. Varios factores obvios les llevaron a esta errática conclusión. La habilidad e intuición del líder que les guiaba era quizás el factor más crucial, aunque no el único. Nadie, por ejemplo, superó la aplicación del ejército como instrumento de guerra que hizo Alejandro Magno. El tipo de terreno también puede afectar en el transcurso de una batalla. El terreno sólido y llano es ideal para cualquier general que quiera desplegar su poderosa falange, si bien el terreno irregular puede ser beneficioso si la falange está en posición defensiva, o anclando un ala enemiga contra una parte infranqueable de terreno como un río o una montaña.
Sea cual fuere el caso, los ejércitos helenísticos eran profesionales, con experiencia, y además sus enemigos les temían. Aquellos que no le dieron a este ejército el debido respeto se encontraron atrapados por la inexorable falange y dispersados por el campo de batalla debido a la carga de la caballería. Antes de continuar con ejemplos de batallas en las que participaron estos ejércitos, sería prudente señalar una cosa. Algunos de sus mayores fracasos ocurrieron como resultado directo del mal análisis del terreno que hicieron los generales, o por sobreestimar a la falange como arma táctica ofensiva (algo en lo que ésta no destacaba en absoluto).
Cuando se la empleó por primera vez como fuerza combinada (infantería, caballería, tropas menores, etc.), la falange tuvo mucho éxito contra los enemigos. Filipo de Macedonia, quien reformó las añejas tácticas griegas, era consciente de que su éxito dependía del uso conjunto de ésta con otras fuerzas de su ejército. Si una de ellas fallaba, las otras no podrían controlar la situación, y una derrota sería muy probable.
Principales guerras
Principales batallas
El ejército helenístico: falange macedónica, mercenarios, elefantes de guerra
El ejército helenístico fue una institución compleja y diversa, que combinaba la herencia militar de Alejandro Magno con las realidades de reinos extensos y heterogéneos. Su organización no se limitaba a copiar modelos clásicos, sino que integró tradiciones locales, innovaciones tácticas y una enorme variedad de soldados, lo que lo convirtió en una de las maquinarias bélicas más sofisticadas de la Antigüedad.
La falange macedónica seguía siendo la columna vertebral de los ejércitos. Era una formación de infantería pesada que utilizaba la célebre sarissa, una pica de hasta seis metros de longitud. Organizados en líneas compactas, los soldados (llamados falangitas) avanzaban como una muralla móvil de puntas de lanza, difícil de penetrar de frente. Su fuerza residía en la disciplina, la cohesión y la capacidad de actuar como un bloque. Sin embargo, la falange también tenía limitaciones: su rigidez la hacía vulnerable en terrenos accidentados o frente a enemigos más móviles, como la caballería ligera. A pesar de ello, durante siglos fue la base del poder militar helenístico y símbolo de la continuidad macedónica.
Junto a la falange, las monarquías helenísticas recurrieron ampliamente a los mercenarios. A diferencia de la polis clásica, donde el ejército estaba formado en gran parte por ciudadanos-soldados, los reinos helenísticos gobernaban poblaciones muy diversas y no podían depender únicamente de una base cívica. Los mercenarios ofrecían flexibilidad y experiencia: griegos, tracios, cretenses y galos fueron reclutados para cubrir diferentes especialidades. Los arqueros cretenses eran célebres por su puntería, los galos se distinguían como infantería feroz y los tracios aportaban tropas ligeras con gran movilidad. Su presencia otorgaba a los ejércitos helenísticos una notable diversidad táctica, aunque también generaba costes elevados y, en ocasiones, problemas de lealtad.
Un elemento particularmente llamativo del ejército helenístico fueron los elefantes de guerra, introducidos desde la India tras las campañas de Alejandro. Estas enormes bestias, empleadas sobre todo por los seléucidas y en menor medida por los ptolemaicos, servían tanto para el combate directo como para causar un efecto psicológico en el enemigo. La sola visión de una línea de elefantes avanzando podía desorganizar formaciones enteras. Equipados con torres de madera y soldados armados, eran una fuerza temible. Sin embargo, también tenían debilidades: podían entrar en pánico y volverse contra sus propios aliados, como ocurrió en varias batallas. Aun así, simbolizaban el carácter cosmopolita y “orientalizado” de los ejércitos helenísticos, capaces de integrar lo exótico como parte de su arsenal.
La combinación de la falange disciplinada, los mercenarios especializados y los elefantes de guerra espectaculares dio a los ejércitos helenísticos una flexibilidad y una riqueza táctica que superaba con mucho a la de las polis clásicas. Al mismo tiempo, reflejaba la naturaleza de los reinos: vastos, multiculturales y dependientes de la capacidad del rey de organizar, pagar y cohesionar fuerzas muy diversas. En el campo de batalla, estas tropas no solo representaban poder militar, sino también la imagen de una monarquía capaz de reunir bajo un mismo estandarte a gentes y tradiciones de todo el mundo conocido.
Bibliografía sobre el ejército Helenístico:
- Anglim, Simon et al., (2003), Fighting Techniques of the Ancient World (3000 B.C. to 500 A.D.): Equipment, Combat Skills, and Tactics, Thomas Dunne Books.
- Bar-Kochva, B. (1976), «The Seleucid Army: Organisation and Tactics in the Great Campaigns».
- Connolly, Peter , (2006), Greece and Rome at War, Greenhill Books, 2ª edición.
- Hansen, Esther V., The Attalids of Pergamon, Ithaca, Nueva York: Cornell University Press; Londres: Cornell University Press Ltd (1971).
- Tito Livio, Historia de Roma, Rev. Canon Roberts (traductor), Ernest Rhys (Ed.); (1905) Londres: J. M. Dent & Sons, Ltd.
- Polibio, Historias, Evelyn S. Shuckburgh (traductor); Londres, Nueva York. Macmillan (1889); 2ª reimpresión: Bloomington (1962).
- Tarn, W.W. (1930) ‘Hellenistic military developments’.
- Walbank, F. W. (1940) Philip V of Macedon.
- Warry, John Gibson, (1995), Warfare in the Classical World: An Illustrated Encyclopedia of Weapons, Warriors and Warfare in the Ancient Civilisations of Greece and Rome, University of Oklahoma Press.
- Wilkes, John, The Illyrians, Blackwell Publishers (1 de diciembre de 1995). ISBN 0-631-19807-5
Enlaces externos
Cultura
Filosofía Helenística
Desde el comienzo del período, la ética se vuelve la principal preocupación de la filosofía, que reemplaza a la religión tradicional como guía del comportamiento, fuente del desahogo espiritual y antídoto contra el materialismo, la superstición y el egoísmo. Según el historiador Arthur Fairbanks, los nobles griegos de este período vivían en una sociedad de «»Cultura Ética»» en que se sentían obligados a elegir entre vivir en el lujo y el placer egoísta o buscar la salvación en el ascetismo o rituales supersticiosos. Esta fase dura los primeros dos siglos del helenismo y tuvo como centro Alejandría.
Mucha gente culta dejó de ver la política como una carrera laboral viable y se dedicó a la filosofía y la ciencia, debido a que vivía en un mundo donde son reyes y no asambleas de ciudadanos los que toman las decisiones, las preocupaciones se vuelven mucho más individualistas y el ideal de vida sabia se centra en el abandono del mundo de las normas, de las convenciones y de las inquietudes políticas y reemplazar la palabra por un comportamiento ejemplar.
También hubo una revalorización del pensamiento de Platón y Pitágoras, aunque escuelas filosóficas empiezan a fragmentarse. Así, la Academia fundada por el primero empieza a dedicarse más a la investigación matemática, astronómica y musical que a la especulación filosófica, a la vez que surgen «escuelas socráticas menores» de los megáricos, los cínicos y los cirenaicos. Respecto de la Academia, pasa por una primera etapa apodada Academia Antigua en que es dirigida por Espeusipo, Jenócrates, Polemón y Crates, todos fieles a las enseñanzas de su fundador. Con la Academia Media gana importancia el escepticismo filosófico, siendo dirigida por Arcesilao, Carnéades, Clitómaco y Metrodoro. Finalmente, durante la Academia Nueva el escepticismo es rechazado y los eruditos se centran en el eclecticismo encabezados por Filón.
En respuesta, surgen con fuerza dos grandes escuelas éticas: el epicureísmo y el estoicismo. La primera fue fundada por Epicuro, quien fue influenciado por el atomismo de Demócrito, quien consiguió discípulos y difundió sus ideas, aunque no tanto como la otra escuela. La segunda fue fundada por Zenón y sus sucesores inmediatos se los considera parte del estoicismo antiguo (Cleantes y Crisipo). Durante el siglo II a. C., destacó el estoicismo medio con exponentes como Diógenes, Panecio y Posidonio. Su última fase se vivió durante el Imperio romano y con autores que escribieron en latín y griego. Una tercera respuesta fue el escepticismo de Pirrón.
Por su parte, Liceo aristotélico o peripatético se centra en observar y clasificar las especies vegetales y animales e investigar la historia griega. Aristóteles es sucedido por Teofrasto y Estratón durante un período en que su escuela vivió un gran desarrollo. Un intento de reconstruir la escuela de Pitágoras ocurrió a partir del siglo I a. C., el que tomó fuerza durante la época romana y centrada en el eclecticismo. Por último, la influencia de la filosofía griega en los judíos llevó a la creación de la secta mística de los esenios en el siglo II a. C..
Esta etapa ética fue sucedida por otra etapa donde la temática principal fue la religión y que se prolongó hasta el final del Imperio romano. Según Alfonso Reyes Ochoa, en esa etapa que llama «de los judeo-helenos», la relación entre la divinidad y sus criaturas es el centro del mundo, no limitada como pasaba con los estoicos, alejada como con los epicúreos o ignorada como con los escépticos.
La filosofía helenística es el período de la filosofía griega que va desde la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta la invasión de Macedonia por los romanos (148 a. C.). Las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y en menor medida la cultural. A las ciudades-Estado suceden las monarquías helenísticas. Hay una situación continua de inestabilidad política. Se acentúan las diferencias entre clases sociales.
En la transición del siglo IV al III a. C. tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las ciudades estado griegas, las guerras entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron la vida problemática e insegura. Surgieron entonces en Atenas dos escuelas filosóficas que, en una clara oposición a la Academia platónica y al Liceo aristotélico, pusieron la salvación individual en el centro de sus preocupaciones: para Epicuro y sus seguidores, por un lado, así como para los estoicos alrededor de Zenón de Citio, por otro lado, la filosofía servía principalmente para alcanzar con medios éticos el bienestar psicológico o la paz.
Mientras que los seguidores del escepticismo pirrónico, en principio, negaron la posibilidad de juicios seguros y de conocimientos indudables, Plotino, en el siglo III d. C., transformó la teoría de las Ideas de Platón para dar lugar a un neoplatonismo. Su concepción de la gradación del Ser (del “Uno” a la materia) ofreció al cristianismo una variedad de enlaces y fue la filosofía dominante de finales de la Antigüedad.
Se suele incluir en este período a las diferentes escuelas posteriores, como los peripatéticos, los escépticos, los cínicos, los epicúreos y los estoicos, todos ellos preocupados principalmente por cuestiones éticas, pero por ello mismo también, necesariamente, por los problemas del conocimiento.
Rasgos
Para las tres grandes filosofías de ese periodo (el estoicismo, epicureísmo y escepticismo), aun en desacuerdo con varios postulados, muestran un acuerdo fundamental en sus conclusiones prácticas:
- Cambia el concepto de «hombre». Aristóteles hablaba de un «animal cívico», porque solo la pólis era autosuficiente y solo en ella podía realizarse plenamente. Hundida la pólis, el ser humano es entendido más bien como «animal social», cuyo marco de referencia es la naturaleza y la humanidad, reclamando para sí la autosuficiencia y autonomía que antes se reconocía a la ciudad.
- Por la inestabilidad de la época, la seguridad personal y la felicidad individual se convierten en las grandes aspiraciones del momento.
- Se busca la seguridad tomando como referencia las leyes inalterables de la Naturaleza, del Cosmos. Se elabora una nueva Física y una nueva Ética de carácter naturalista y cosmopolita.
- Las filosofías estoica y epicúrea de la época sistematizan buena parte de sus doctrinas, pero quedan subordinadas a los fines prácticos de la existencia: «sabio» no es solo el que sabe sino «el que sabe vivir».
- La filosofía ahora se concibe como un saber unitario, dividido en lógica, física y ética, pero con una finalidad fundamentalmente moral. La especulación abstracta carece de valor.
- En esta época florecen numerosas escuelas. Hay muchas influencias mutuas pero también muchas polémicas. Eso explica el eclecticismo que vendrá a continuación.
Platón por Thomas Stanley. Desconocido – Thomas Stanley, 1655, The history of philosophy. Dominio Público.
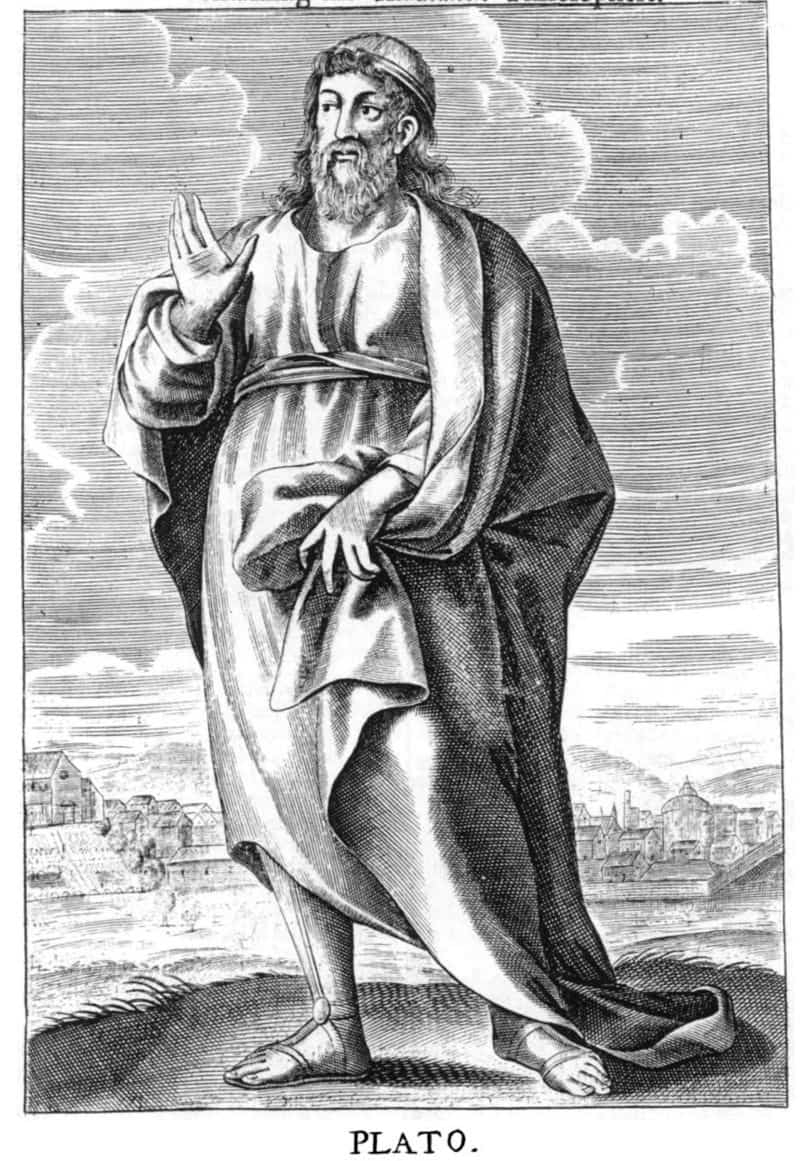
Escuelas filosóficas helenísticas
Platonismo
Autores relevantes son los siguientes:
- Platón (427/428-347 a. C.)
- Espeusipo (407-339 a. C.)
- Filipo de Opunte (siglo IV a. C.)
- Xenócrates (396-314 a. C.)
- Eudoxo de Cnido (390-337 a. C.)
- Arcesilao (316-232 a. C.)
- Antíoco de Ascalón (130-68 a. C.)
- Plutarco (46-120 d. C.)
La irrupción del platonismo: ideas, preceptos y repercusiones
El platonismo surge en el siglo IV a. C. como el sistema filosófico desarrollado por Platón, discípulo de Sócrates, y constituye una de las corrientes más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Su irrupción significó un cambio de paradigma en la forma de concebir la realidad, el conocimiento, la política y la ética. A diferencia de la tradición presocrática, centrada en el estudio de la naturaleza y sus principios materiales, Platón propuso una visión dualista en la que el mundo sensible es apenas una copia imperfecta de un plano superior, el mundo de las Ideas o Formas. Estas Ideas, eternas, inmutables y perfectas, son la verdadera realidad, mientras que el mundo sensible es efímero y cambiante. Así, el platonismo situó el conocimiento auténtico no en la experiencia inmediata de los sentidos, sino en la razón y la contemplación intelectual de esas esencias universales.
Uno de los preceptos fundamentales del platonismo fue, por tanto, la distinción entre opinión (dóxa) y ciencia (epistéme). La primera se limita a lo mutable y engañoso, mientras que la segunda se orienta al acceso de lo eterno y verdadero. De este modo, la filosofía, en tanto disciplina racional, se convierte en el camino hacia el conocimiento genuino. Unido a ello, Platón articuló una antropología dualista: el ser humano es un alma inmortal que se halla accidentalmente unida a un cuerpo material. El alma, de origen divino, participa del mundo de las Ideas y debe liberarse de las ataduras corporales para alcanzar la verdad. Este planteamiento no solo ofreció una explicación del conocimiento y de la moralidad, sino también una concepción del destino humano y del más allá, que influiría de manera decisiva en las religiones y filosofías posteriores.
En el terreno político, el platonismo aportó la visión de la polis ideal, expuesta en La República. Allí, Platón concibe una sociedad jerárquica dividida en tres clases: gobernantes-filósofos, guardianes-soldados y productores. Los filósofos, al ser los únicos capaces de conocer el Bien en sí mismo, deben dirigir la comunidad con justicia y sabiduría. Esta concepción supuso una defensa del gobierno de los más sabios frente a la democracia ateniense de su tiempo, a la que Platón veía inestable y peligrosa. Aunque la utopía platónica nunca se realizó plenamente, su visión de un Estado gobernado por la razón influyó en la tradición política occidental, alimentando tanto proyectos utópicos como críticas al poder basado en la ignorancia o la ambición.
Las repercusiones del platonismo fueron vastísimas. En la Antigüedad tardía, sus ideas fueron reelaboradas en el neoplatonismo, especialmente con Plotino, que desarrolló una metafísica de la emanación desde el Uno supremo hacia la multiplicidad del mundo. Este esquema se convirtió en un puente fundamental entre la filosofía griega y el pensamiento cristiano, que adoptó muchos elementos platónicos: la idea de un alma inmortal, la existencia de un mundo trascendente, la necesidad de elevarse a lo espiritual para alcanzar la verdad. Padres de la Iglesia como San Agustín reinterpretaron el platonismo a la luz de la fe cristiana, asegurando así su permanencia en la cultura medieval.
Más allá de lo religioso, el platonismo marcó la evolución de la filosofía, la ciencia y la estética. Su teoría de las Ideas inspiró concepciones idealistas en la modernidad, desde el racionalismo cartesiano hasta el idealismo alemán de Hegel. Su énfasis en la matemática como modelo de conocimiento perfecto nutrió el desarrollo de la ciencia. Y su visión de la belleza como reflejo de lo eterno impregnó la teoría del arte en el Renacimiento. En definitiva, la irrupción del platonismo no fue solo un episodio de la historia de la filosofía griega, sino el inicio de una tradición que configuró durante más de dos milenios la manera en que Occidente entendió la realidad, el conocimiento, la política y el destino humano.
Influencia del platonismo en la Edad Media y el Renacimiento
Durante la Edad Media, el platonismo se convirtió en uno de los pilares intelectuales de la tradición cristiana. Aunque Aristóteles fue redescubierto en el siglo XII y acabó predominando en la escolástica, la primera gran síntesis filosófica del cristianismo se realizó con categorías platónicas. San Agustín de Hipona (354–430) fue el máximo exponente de esta apropiación: interpretó las Ideas platónicas como pensamientos divinos en la mente de Dios, y concibió el alma humana como inmortal, destinada a unirse al Creador tras la muerte. Su visión de la historia como lucha entre la “Ciudad de Dios” y la “Ciudad terrena” refleja también la dualidad platónica entre lo espiritual y lo material.
El platonismo medieval se mantuvo vivo gracias a las escuelas neoplatónicas y a la transmisión de textos a través de pensadores cristianos y musulmanes. El neoplatonismo ofreció un marco teológico que facilitó la reflexión sobre la trascendencia divina, la jerarquía de los seres y la búsqueda del Bien supremo. Aunque con la llegada de Aristóteles la escolástica se inclinó hacia un racionalismo más sistemático, el espíritu platónico nunca desapareció: su énfasis en la interioridad, la contemplación y la espiritualidad siguió impregnando la mística cristiana, desde Dionisio Areopagita hasta Meister Eckhart.
En el Renacimiento, el platonismo vivió una auténtica resurrección. El redescubrimiento de los textos griegos, la llegada de manuscritos desde Bizancio y la fascinación por la cultura clásica impulsaron una nueva valoración de Platón. En Florencia, la Academia platónica fundada por Marsilio Ficino en el siglo XV tradujo y comentó las obras de Platón, proponiendo una síntesis entre filosofía platónica y cristianismo. Ficino defendió la idea de la dignidad del alma humana, su capacidad de elevarse hacia lo divino y su unión con la belleza como reflejo de Dios. Esta lectura influyó de manera decisiva en el humanismo renacentista, que concebía al ser humano como un puente entre lo terrenal y lo eterno.
El arte y la literatura del Renacimiento reflejaron también este espíritu platónico. La belleza dejó de ser entendida solo como proporción material y pasó a concebirse como un signo de perfección espiritual. Pintores como Botticelli, en obras como El nacimiento de Venus, plasmaron ideales de belleza inspirados en Platón, donde lo sensible es un vehículo hacia lo trascendente. Del mismo modo, pensadores como Pico della Mirandola defendieron la libertad humana para ascender hacia lo divino, siguiendo un camino de perfección intelectual y espiritual que evocaba la antigua aspiración platónica a contemplar el Bien.
En suma, la influencia del platonismo en la Edad Media y el Renacimiento fue decisiva: en la primera etapa proporcionó al cristianismo categorías para expresar su doctrina sobre Dios, el alma y la salvación; en la segunda, inspiró el humanismo, la estética y la confianza en la grandeza espiritual del ser humano. Así, el platonismo no fue solo una filosofía griega antigua, sino una corriente de pensamiento capaz de renovarse y reencarnarse en distintos contextos históricos, dejando una huella imborrable en la historia intelectual de Occidente.
Peripatetismo
El más afamado miembro de la escuela peripatética después de Aristóteles fue Estratón de Lampsaco, quien incrementó los elementos naturales de la filosofía de Aristóteles y abrazó una forma de ateísmo. Ellos abogaron por el examen del mundo para entender la fundación última de las cosas.
Algunos autores relevantes:
- Aristóteles (384-322 a. C.)
- Teofrasto (371-287 a. C.)
- Alejandro de Afrodisias (c. 200 d. C.)
- Demetrio de Falero (350-282a. C.)
- Licón de Tróade
- Estratón de Lampsaco (340-268 a. C.)
- Aristóxeno (siglo IV a. C.)
- Sátiro de Calatis
- Eudemo de Rodas
- Andrónico de Rodas (siglo I a. C.)
Desconocido – Thomas Stanley, 1655, The history of philosophy. Dominio público.-
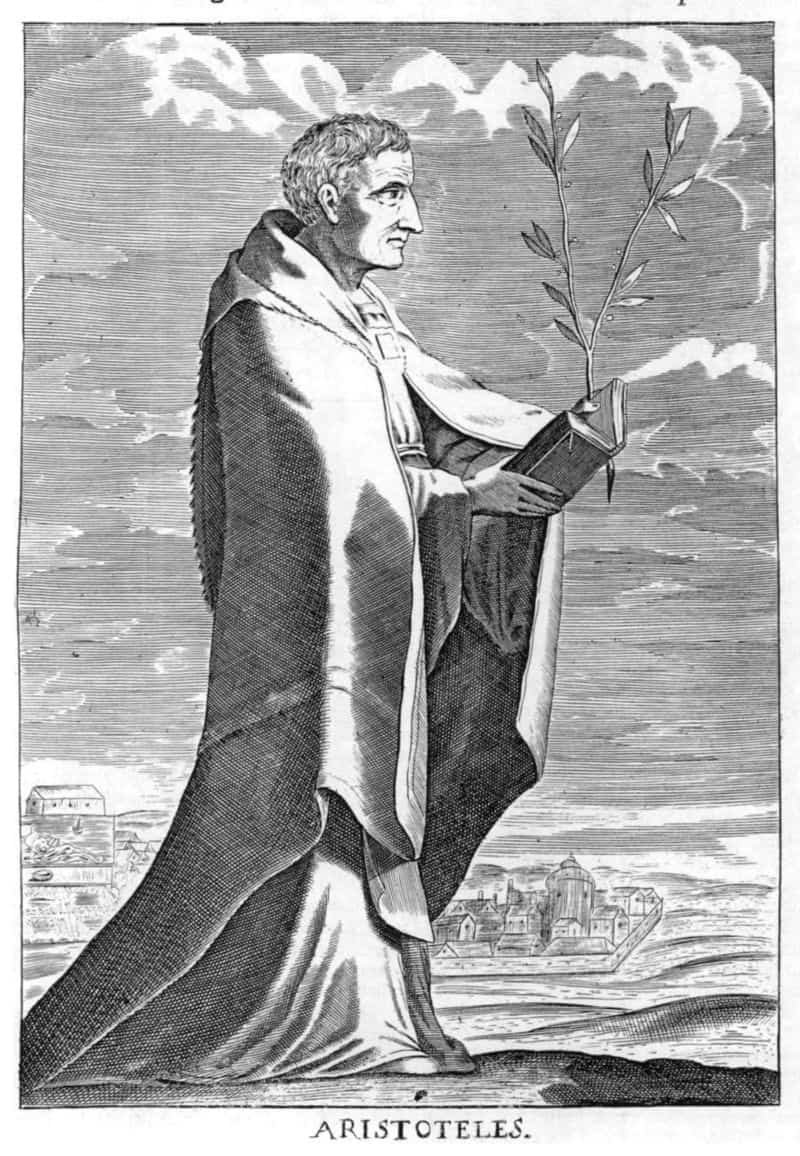
La escuela peripatética: origen, doctrina y repercusiones
La escuela peripatética fue uno de los círculos filosóficos más influyentes de la Antigüedad, heredera directa de Aristóteles y transmisora de su legado intelectual. El nombre procede del griego peripatētikós, que significa “ambulante” o “itinerante”, y se asocia al hábito de Aristóteles de enseñar mientras paseaba con sus discípulos por los pórticos del Liceo de Atenas, donde fundó la escuela en el año 335 a. C. Esta imagen de maestros y discípulos dialogando mientras caminan se convirtió en símbolo de un método filosófico abierto, dialéctico y en continuo movimiento, que contrastaba con la enseñanza más estática de otras tradiciones.
El núcleo doctrinal de la escuela residía en el pensamiento de Aristóteles, que había sido discípulo de Platón pero había trazado un camino propio. Frente al idealismo platónico, el peripatetismo defendía la prioridad de la experiencia sensible como punto de partida del conocimiento. El saber, según Aristóteles, surge de la observación de lo particular y de la inducción hacia lo universal. Por ello, la escuela se caracterizó por su interés en el estudio empírico de la naturaleza, en la clasificación de los seres vivos, en la investigación lógica y en el análisis de las causas que rigen los fenómenos. La convicción fundamental era que el mundo es inteligible y que su orden puede ser comprendido mediante la razón.
En el plano metafísico y epistemológico, los peripatéticos sostenían que todo ser está compuesto de materia y forma (hilemorfismo), y que el movimiento y el cambio se explican por la actualización de potencias hacia actos. Este realismo dinámico diferenciaba la escuela de otros sistemas como el platonismo, centrado en un mundo trascendente de Ideas. El peripatetismo mantenía los pies en el mundo natural, sin renunciar a la pregunta por los primeros principios, como la existencia del primer motor inmóvil.
En el ámbito ético y político, la escuela heredó de Aristóteles la idea de que el fin último del ser humano es la eudaimonía (felicidad o florecimiento), alcanzada a través de la práctica de la virtud y el equilibrio racional entre los extremos. La vida buena se entendía como una vida conforme a la razón, desarrollada en el marco de la comunidad política, pues el hombre es por naturaleza un “animal político”. Estas enseñanzas se transmitieron en el Liceo, donde Aristóteles y sus sucesores fomentaron tanto la investigación científica como la formación cívica.
Entre los sucesores de Aristóteles destacó Estratón de Lampsaco, quien dirigió la escuela a comienzos del siglo III a. C. y radicalizó su orientación naturalista. Estratón profundizó en el estudio de los fenómenos físicos, rechazó la idea de una divinidad trascendente y defendió explicaciones puramente naturales de la realidad, hasta el punto de que algunos lo consideraron cercano al ateísmo. Bajo su dirección, el Liceo se convirtió en un centro de investigación más experimental, centrado en el análisis de la física, la biología y la psicología, en un espíritu de independencia respecto de la metafísica tradicional.
Las repercusiones de la escuela peripatética fueron amplias y duraderas. En la Antigüedad, el peripatetismo rivalizó con otras corrientes como el platonismo, el estoicismo y el epicureísmo, aportando un modelo de filosofía sistemática y científica. En la Edad Media, tras la transmisión de los textos aristotélicos a través de pensadores árabes y latinos, la tradición peripatética se convirtió en la base de la escolástica cristiana, donde autores como Tomás de Aquino reinterpretaron a Aristóteles en clave teológica. En la modernidad, aunque muchas de sus categorías fueron criticadas o superadas, el método empírico y analítico del peripatetismo influyó en la configuración de la ciencia y en la noción de que el conocimiento debe partir de la observación de la realidad.
En conclusión, la escuela peripatética representó la institucionalización del pensamiento aristotélico y una apuesta firme por el examen racional del mundo. Su legado fue doble: por un lado, la construcción de un sistema filosófico coherente que abordaba lógica, metafísica, ética, política y ciencias naturales; y por otro, la instauración de un método de investigación que valoraba la experiencia y el análisis riguroso. La pervivencia de esta tradición a lo largo de siglos muestra que el caminar de Aristóteles por los pórticos del Liceo no fue solo una anécdota pedagógica, sino el símbolo de una filosofía en movimiento, siempre atenta a la realidad y abierta a nuevas interpretaciones.
Escuela de Aristóteles, por Gustav Adolph Spangenberg. Por Gustav Adolph Spangenberg – Hetnet. Dominio Público.
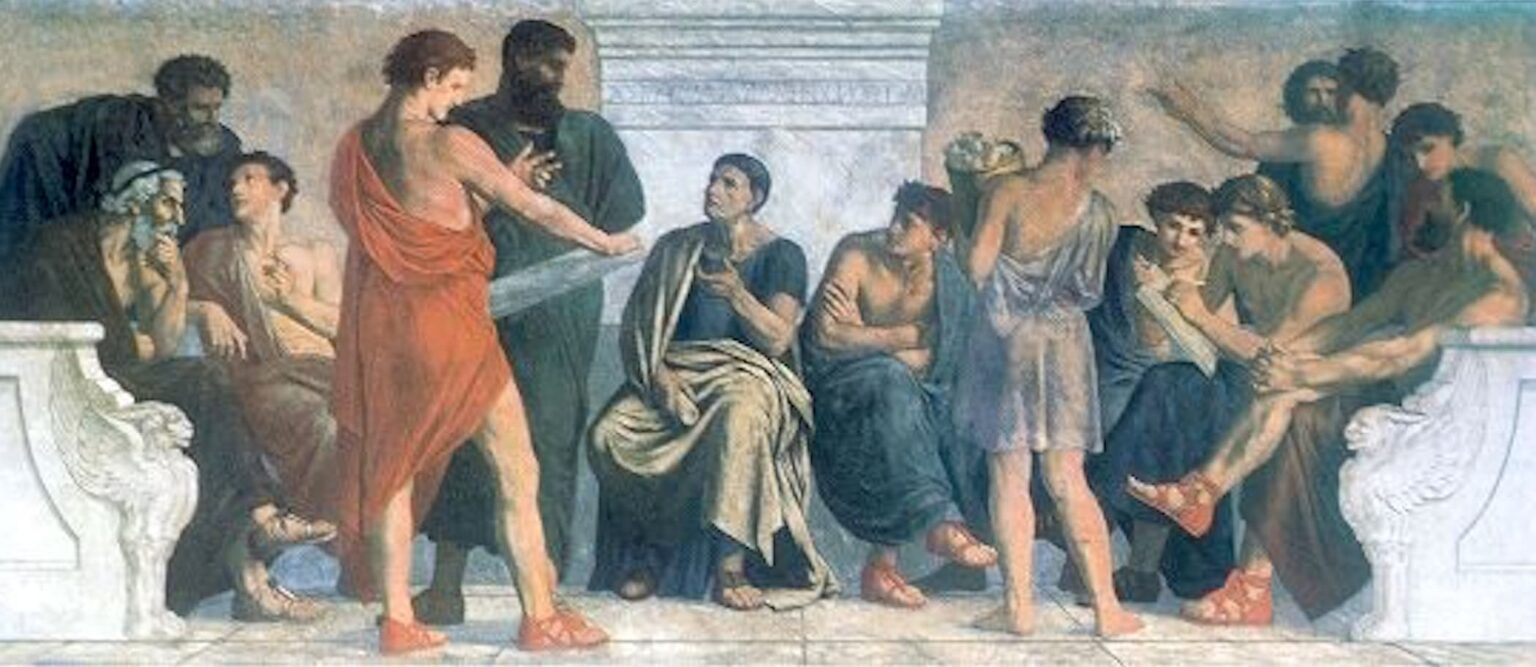
Cinismo
- Antístenes (445-365 a. C.)
- Diógenes de Sinope (412-323 a. C.)
- Crates de Tebas (365-285 a. C.)
- Hiparquía (346–300 a. C.)
- Menipo de Gadara (c. 275 a. C.)
- Demetrio el Cínico (10-80 d. C.)
La escuela cínica: «La vida conforme a la naturaleza»
La escuela cínica fue una de las corrientes más singulares y provocadoras de la filosofía griega antigua. Surgida en el siglo IV a. C., se asocia al discípulo de Sócrates Antístenes, quien, tras la muerte de su maestro, desarrolló una ética centrada en la autosuficiencia y la virtud como único bien. Sin embargo, el cínico más célebre fue Diógenes de Sinope, cuya vida y anécdotas pasaron a la posteridad como encarnación extrema de los principios cínicos. El nombre de la escuela proviene del griego kynikós, “perruno”, ya que sus seguidores eran comparados con perros por su desprecio de las convenciones sociales y su modo de vida austero, aunque también porque reivindicaban en el perro cualidades como la frugalidad, la lealtad y la libertad.
La doctrina central del cinismo consistía en la afirmación de que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás —riqueza, poder, fama o placeres corporales— carece de valor auténtico. En oposición a los sofistas, que cobraban por enseñar, y a los ciudadanos que buscaban éxito político o material, los cínicos defendían un ideal de autarquía (autosuficiencia), según el cual el sabio debía bastarse a sí mismo y vivir conforme a la naturaleza. Esto implicaba renunciar a los lujos y artificios de la civilización, adoptando un estilo de vida austero e incluso mendicante.
En el plano ético, los cínicos predicaban la parrhesía, o libertad de palabra, criticando sin miedo las normas sociales y las instituciones que consideraban falsas o corruptas. Su filosofía no se transmitía tanto en tratados escritos como en la vida misma: el modo de vivir del filósofo se convertía en la demostración de su enseñanza. Así, Diógenes escandalizaba a los atenienses con actos públicos provocadores —como comer en el ágora o dormir en un tonel—, buscando mostrar la artificialidad de las costumbres y la necesidad de volver a una vida simple y natural.
El cinismo también tuvo una fuerte dimensión política y social, pues rechazaba los valores de la polis griega, cuestionaba el prestigio de los poderosos y proponía una forma de cosmopolitismo: el sabio no pertenece a ninguna ciudad, sino que es ciudadano del mundo (kosmopolités). En este sentido, el cinismo minaba la importancia de las fronteras, las leyes y las jerarquías, anticipando una visión universalista que influiría en corrientes posteriores como el estoicismo.
La repercusión histórica del cinismo fue notable. En la Antigüedad, aunque nunca constituyó una escuela institucionalizada como la Academia o el Liceo, sus enseñanzas inspiraron a los estoicos, que adoptaron la idea de la autosuficiencia y la vida conforme a la naturaleza, aunque en una versión más moderada y racional. Durante el período helenístico y romano, los cínicos continuaron ejerciendo de críticos sociales, a menudo desde la marginalidad, recordando con su actitud que la filosofía no debía ser solo teoría, sino también práctica de vida.
En épocas posteriores, el cinismo reapareció como actitud crítica hacia el poder y la sociedad. El término “cínico” fue evolucionando hasta adquirir connotaciones negativas, asociadas al escepticismo o al desprecio de los valores, aunque en su origen representaba una crítica radical al artificio social y una apuesta por la autenticidad. Incluso en la modernidad, pensadores como Nietzsche o Foucault se interesaron por la figura del cínico como aquel que confronta el orden establecido y pone en evidencia sus contradicciones.
En conclusión, la escuela cínica fue una corriente radical que puso en cuestión las bases mismas de la vida social griega. Su énfasis en la virtud, la autosuficiencia y la vida conforme a la naturaleza, unido a su desprecio por los convencionalismos, la convirtieron en una filosofía incómoda, pero profundamente coherente con la idea de que el verdadero sabio no se somete a las apariencias, sino que vive en libertad. Lejos de ser una mera extravagancia, el cinismo fue una forma de resistencia filosófica que dejó huellas en la ética, la política y la cultura occidental hasta nuestros días.
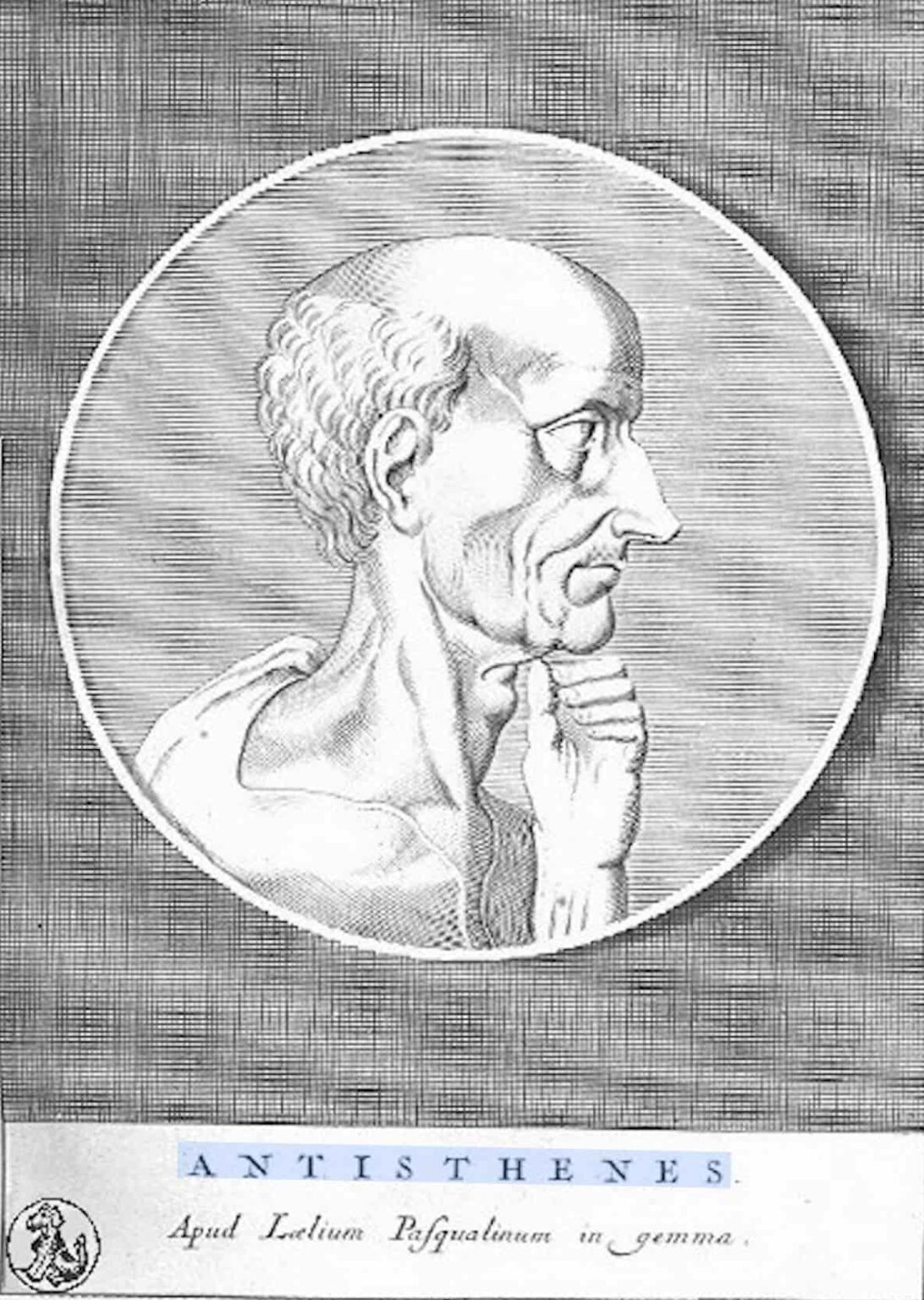
Cinismo y estoicismo: continuidad y diferencias
El estoicismo nació en el siglo III a. C., fundado por Zenón de Citio, y heredó buena parte de la inspiración cínica. Ambos movimientos compartían la convicción de que la virtud es el único bien verdadero y que el sabio debe alcanzar la libertad interior frente a los bienes materiales, el poder y las pasiones. Tanto cínicos como estoicos defendían la idea de vivir conforme a la naturaleza y de cultivar la autarquía (autosuficiencia). También coincidían en el ideal cosmopolita: el sabio no pertenece a una polis particular, sino que es ciudadano del mundo.
Sin embargo, las diferencias entre ambas escuelas son notables. Los cínicos representaban la radicalidad práctica, mostrando su filosofía a través de una vida provocadora y de rechazo absoluto a las convenciones sociales. Diógenes era célebre por sus gestos teatrales y su crítica mordaz a las instituciones, buscando impactar y escandalizar. El estoicismo, en cambio, transformó este espíritu en una doctrina más racional, sistemática y aceptable socialmente. Los estoicos elaboraron una teoría completa sobre la lógica, la física y la ética, e integraron su visión en la vida política y comunitaria, defendiendo la participación en los asuntos públicos como parte del deber del sabio.
Podría decirse que el cinismo fue el germen radical y el estoicismo su desarrollo maduro y equilibrado. Mientras los cínicos practicaban la libertad de palabra y de vida de manera casi anárquica, los estoicos introdujeron disciplina, orden y universalidad, adaptando la crítica cínica a un marco filosófico más amplio y duradero. En definitiva, el estoicismo mantuvo la llama del cinismo, pero la convirtió en una filosofía de vida practicable en sociedad, capaz de influir en emperadores como Marco Aurelio, sin perder del todo la audacia del perro de Sinope.
Escuela cirenaica
Artículo principal: Escuela cirenaica
La escuela cirenaica fue una escuela filosófica ultra-hedonista fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, en el siglo V a. C., emparentada con las escuelas megárica y cínica. Los cirenaicos se ocuparon fundamentalmente de cuestiones de ética. En su opinión, el bien se identifica con el placer, aunque este debe entenderse también como placer espiritual. La felicidad humana, según Aristipo, consiste en librarse de toda inquietud, siendo la vía para lograrlo la autarquía.
En teoría del conocimiento, los cirenaicos defendieron una posición sensualista (la única fuente de conocimiento son los sentidos) y subjetivista (no hay más conocimiento que el conocimiento individual). Los seguidores de Aristipo prolongaron las enseñanzas de su maestro hasta el período helenístico. Cicerón y otros autores nos cuentan que las lecciones dadas por el cirenaico Hegesias, en Alejandría, fueron causa de tantos suicidios que Ptolomeo I tuvo que prohibir su continuidad.
- Aristipo (435-360 a. C.)
- Areta de Cirene (siglo IV a. C.)
- Etíope de Ptolemais
- Antípatro de Cirene
- Aristipo el Joven
- Teodoro el ateo
- Hegesias
Gottlieb Friedrich Riegel (1724–1784). Este enlace fuente. Dominio Público.
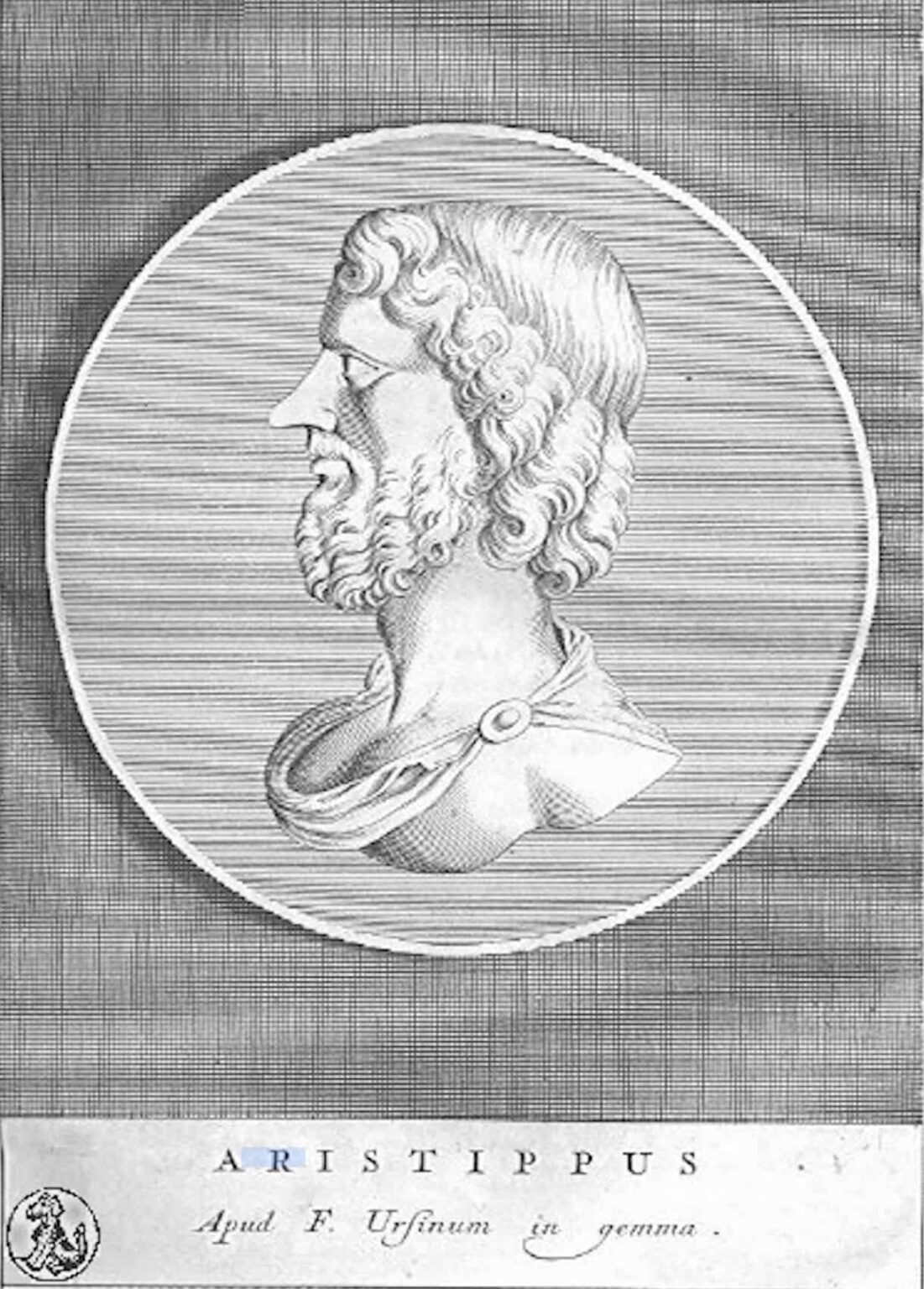
La escuela cirenaica: «El hedonismo de la inmediatez»
La escuela cirenaica fue una corriente filosófica griega fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, hacia finales del siglo V a. C. y comienzos del IV a. C. Su nombre proviene de Cirene, ciudad griega del norte de África donde Aristipo nació y difundió sus enseñanzas. Aunque, como los demás socráticos, partía del ejemplo de Sócrates, los cirenaicos desarrollaron una visión muy particular, centrada en el hedonismo como principio fundamental de la vida.
Para los cirenaicos, el placer era el bien supremo y el dolor el mal absoluto. Consideraban que el objetivo natural del ser humano debía ser la búsqueda de placer inmediato, ya que solo las experiencias presentes podían garantizar felicidad real. A diferencia de Sócrates, que vinculaba el bien con la virtud y la sabiduría, Aristipo entendía que la virtud no era un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el placer. De este modo, la escuela desarrolló una ética práctica, sencilla y radical, que colocaba la sensación como criterio de verdad y medida de la vida buena.
El hedonismo cirenaico se basaba en un subjetivismo extremo: solo se puede conocer con certeza las propias sensaciones, no la realidad externa en sí misma. Por ello, cada individuo debía guiarse por lo que experimentaba en su interior, sin depender de convenciones sociales o de abstracciones metafísicas. La vida, según los cirenaicos, debía orientarse a maximizar los placeres y minimizar los dolores, sin preocuparse excesivamente por el futuro, ya que este es incierto.
En cuanto a los tipos de placer, los cirenaicos distinguían entre los placeres en movimiento (como la satisfacción inmediata de un deseo) y los placeres en reposo (como el estado de serenidad), pero siempre valoraban más los primeros, pues eran más intensos y seguros. Este énfasis en la inmediatez los diferenciaba de los epicúreos, quienes más tarde defenderían un hedonismo más moderado, centrado en la ausencia de dolor y en la estabilidad a largo plazo.
La escuela también tuvo una dimensión ética y social particular. Aristipo enseñaba que el sabio debía ser capaz de disfrutar de los placeres sin convertirse en esclavo de ellos. La verdadera libertad consistía en saber dominar los propios deseos, de manera que el placer se convirtiera en una elección consciente y no en una cadena de dependencias. En este sentido, aunque su doctrina podía parecer frívola, contenía un trasfondo de autodominio y equilibrio.
Con el tiempo, la escuela se fragmentó en diferentes líneas. Hegesias de Cirene, apodado “el persuador de la muerte”, sostuvo que la vida era más dolor que placer y que la mejor salida era renunciar a los deseos o incluso aceptar la muerte como liberación. Otros, como Teodoro el Ateo, desarrollaron un enfoque más intelectualista, vinculando el placer a la sabiduría. Estas ramificaciones muestran cómo el cirenaísmo fue un laboratorio de ideas en torno a la centralidad del placer y la subjetividad.
Las repercusiones del cirenaísmo fueron importantes aunque menos duraderas que las del platonismo o el estoicismo. Su énfasis en el placer inmediato lo hizo atractivo en ciertos ambientes, pero también lo expuso a críticas por falta de profundidad o por fomentar el hedonismo desenfrenado. Sin embargo, su herencia filosófica puede rastrearse en el epicureísmo, que reformuló el hedonismo en términos más racionales y sostenibles, y en debates posteriores sobre la naturaleza del bien y la felicidad. En épocas modernas, el cirenaísmo ha sido reinterpretado como una filosofía de la subjetividad radical, que recuerda la importancia de las experiencias inmediatas frente a los sistemas abstractos.
En conclusión, la escuela cirenaica representó una de las primeras formulaciones explícitas del hedonismo filosófico en Occidente. Con su énfasis en el placer como bien supremo, el subjetivismo de las sensaciones y la libertad del sabio frente a los deseos, ofreció una visión alternativa a las corrientes más idealistas o racionalistas de su tiempo. Aunque su influencia directa se desvaneció con rapidez, su legado subsiste como testimonio de la diversidad de respuestas que los griegos dieron a la pregunta por la vida buena y como antecedente fundamental en la historia de la ética.
Cirenaísmo y epicureísmo: dos formas de hedonismo
El cirenaísmo y el epicureísmo son las dos grandes corrientes hedonistas de la Antigüedad, ambas herederas del interés socrático por la ética, pero con desarrollos muy distintos. Coincidían en considerar que el placer es el bien supremo y que el ser humano busca de manera natural evitar el dolor. Ambas escuelas desconfiaban de las abstracciones excesivas y ponían la experiencia sensible en el centro de la filosofía, defendiendo que la felicidad debía alcanzarse en la vida cotidiana.
Sin embargo, las diferencias entre ambas corrientes son notables:
Para los cirenaicos (Aristipo de Cirene), el placer debía buscarse de manera inmediata e intensa, privilegiando las sensaciones presentes frente a los cálculos futuros, pues solo lo que se siente aquí y ahora es seguro.
Para los epicúreos (Epicuro de Samos), en cambio, el placer verdadero consistía en alcanzar la ataraxia (serenidad del alma) y la aponía (ausencia de dolor físico). Epicuro sostenía que los placeres intensos y descontrolados conducen al sufrimiento, por lo que era mejor cultivar una vida simple, moderada y reflexiva.
En cuanto a la filosofía práctica:
Los cirenaicos proponían un subjetivismo radical, donde cada individuo se guiaba solo por sus sensaciones.
Los epicúreos desarrollaron una comunidad filosófica (el Jardín de Epicuro) y ofrecieron una doctrina más completa sobre la física, la ética y el conocimiento, que ayudaba a eliminar los miedos (a los dioses, al dolor y a la muerte).
En resumen: El cirenaísmo defendía un hedonismo de la inmediatez, centrado en la intensidad del presente; el epicureísmo, en cambio, elaboró un hedonismo racional y moderado, donde el verdadero placer era la paz interior y la libertad frente al sufrimiento. Mientras el cirenaísmo se disolvió pronto en corrientes menores, el epicureísmo se consolidó como una de las filosofías más influyentes del mundo helenístico y romano.
Epicureísmo
Para Epicuro, la filosofía era una forma de terapia para el alma, diciendo que «Vana es la palabra del filósofo que no cura ningún sufrimiento del hombre». Él proponía la realización de la vida buena y feliz mediante el control inteligente de placeres y dolores, la ataraxia y los vínculos de amistad entre sus correligionarios. Este placer no debía limitarse solo al cuerpo, como preconizaba el hedonismo cirenaico, sino que debía ser también intelectual, ya que el hombre es un todo. Además, para Epicuro la presencia del placer o felicidad era un sinónimo de la ausencia de dolor, o de cualquier tipo de aflicción: el hambre, la tensión sexual, el aburrimiento, etc. Era un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo que proporcionaba la serenidad, que ellos denominaban ataraxia. Veían el universo gobernado por la casualidad, sin la interferencia de dioses. Eran los principales rivales del estoicismo, hasta que ambas filosofías murieron en el siglo III. Mientras que las doctrinas epicúreas quedaron fijadas por su fundador, el estoicismo tuvo un largo desarrollo.
- Epicuro (341-270 a. C.).
- Metrodoro de Lámpsaco (331-278 a. C.)
- Hermarco de Mitilene (siglo IV-siglo III a. C.)
- Leontion (siglo III a. C.)
- Temista (siglo III a. C.)
- Cayo Amafinio (siglo II-siglo I a. C.)
- Cacio (¿siglo II siglo I?-¿50s 40s? a. C.)
- Zenón de Sidón (siglo I a. C.)
- Filodemo de Gadara (110-40 a. C.)
- Lucrecio (99-55 a. C.)
- Adriano (76-138 d. C.)
- Diógenes de Oinoanda (¿siglo I?-siglo II d. C.)
Epicuro. Derechos autor: Tomisti. Dominio público.
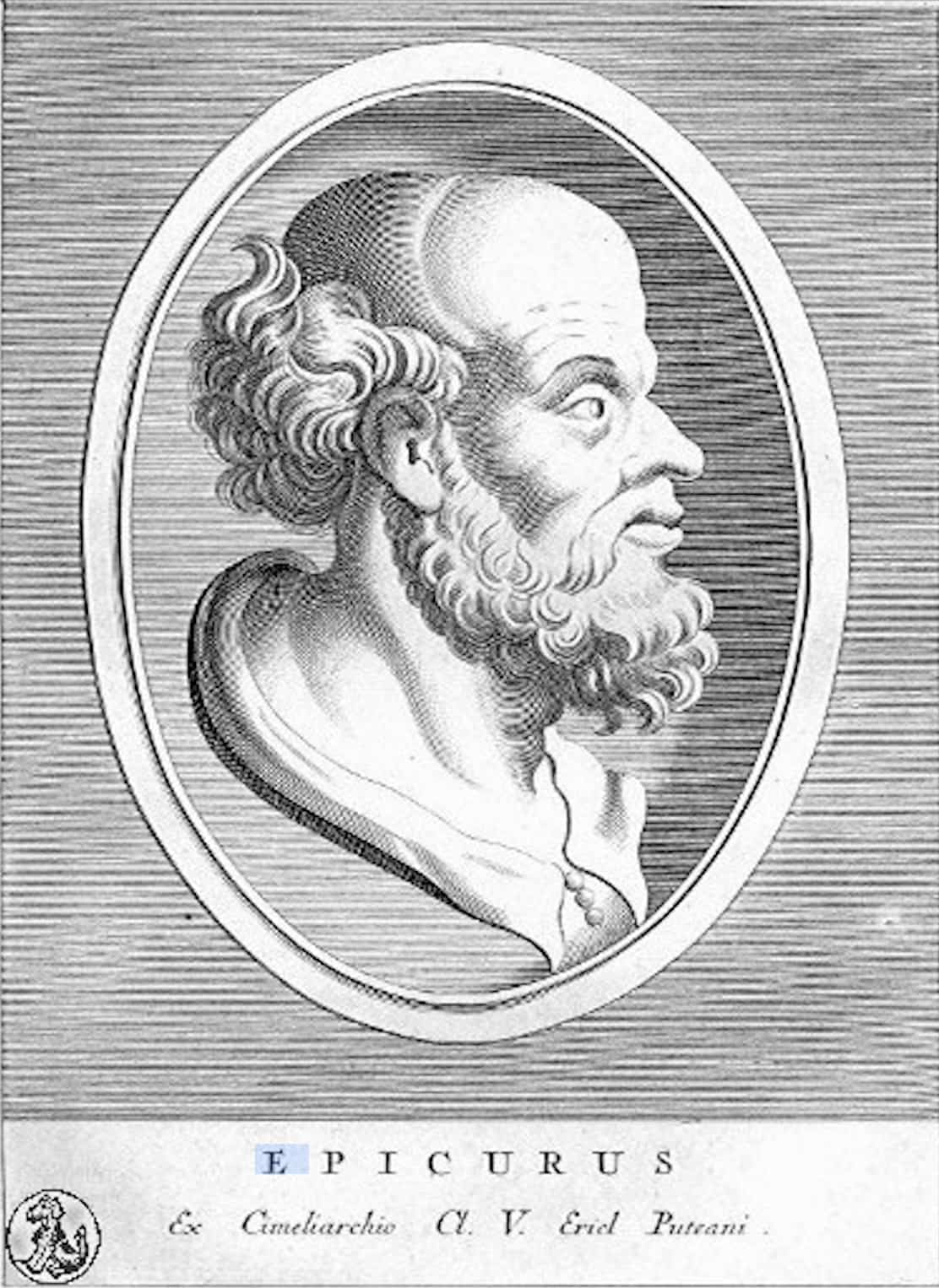
El epicureísmo «El arte de la felicidad serena»
El epicureísmo fue una de las grandes escuelas filosóficas del período helenístico y una de las más influyentes en la cultura occidental. Su fundador fue Epicuro de Samos (341–270 a. C.), quien estableció su comunidad filosófica en Atenas, conocida como El Jardín, hacia el 306 a. C. A diferencia de la Academia platónica o el Liceo aristotélico, el Jardín no era solo un lugar de enseñanza, sino una auténtica comunidad de vida, abierta a mujeres y esclavos, lo que lo convertía en un espacio único en la filosofía griega.
El epicureísmo se construía sobre una triple medicina para el alma, que buscaba liberar al ser humano de los tres grandes miedos que le impiden alcanzar la felicidad: el miedo a los dioses, el miedo al dolor y el miedo a la muerte. Epicuro enseñaba que los dioses existen, pero son seres bienaventurados e indiferentes a los asuntos humanos; por tanto, no hay que temer castigos divinos. El dolor, por su parte, puede ser soportado: si es intenso, será breve; si es duradero, es porque no es insoportable. Y la muerte no debe causar angustia, pues “cuando nosotros existimos, la muerte no está presente; y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos”.
En el terreno ético, Epicuro afirmaba que el placer es el bien supremo, pero lo entendía de una forma muy distinta a los cirenaicos. Para él, el verdadero placer no consiste en la búsqueda incesante de sensaciones intensas, sino en alcanzar la ataraxia (tranquilidad del alma) y la aponía (ausencia de dolor corporal). Esto se lograba mediante una vida sencilla, moderada y racional, donde se distinguían los deseos naturales y necesarios (como alimentarse o descansar) de los deseos vanos e innecesarios (como la riqueza desmesurada o la gloria). El sabio, por tanto, no renuncia al placer, pero lo cultiva de manera prudente, evitando los excesos que conducen al sufrimiento.
El epicureísmo también elaboró una física materialista, inspirada en Demócrito, según la cual el universo está compuesto de átomos que se mueven en el vacío. Este modelo excluía la intervención divina en el mundo y explicaba los fenómenos naturales sin recurrir a mitos. Una aportación original fue la teoría del clinamen, una pequeña desviación espontánea en la trayectoria de los átomos, que introducía el azar en el cosmos y hacía posible la libertad humana.
En cuanto a la gnoseología, Epicuro defendía un empirismo radical: todo conocimiento parte de las sensaciones, que son siempre verdaderas en cuanto a lo que nos afectan, aunque las opiniones que construimos a partir de ellas pueden ser falsas. Por ello, el criterio último de verdad eran las percepciones sensibles, los preconceptos y las afecciones internas.
El impacto del epicureísmo fue enorme en el mundo helenístico y romano. Aunque a menudo fue caricaturizado por sus adversarios como una doctrina de excesos sensuales, en realidad promovía la sobriedad, la amistad y la serenidad como vías hacia la felicidad. Filósofos como Lucrecio difundieron sus enseñanzas en Roma, especialmente a través de su poema De rerum natura, donde se expone la física atomista y la ética epicúrea. En contraste, escuelas rivales como el estoicismo lo criticaron por fomentar la retirada de la vida pública, pues Epicuro recomendaba evitar los conflictos políticos para preservar la tranquilidad personal.
Durante la Edad Media, el epicureísmo fue denostado por el cristianismo, que lo veía incompatible con la fe en la providencia divina. Sin embargo, en la modernidad, con el renacimiento del atomismo y la filosofía naturalista, el pensamiento epicúreo volvió a ser reivindicado como antecedente del materialismo científico y de una ética racional basada en la experiencia humana.
En conclusión, el epicureísmo fue una filosofía hedonista pero sobria, materialista pero liberadora, que ofreció al ser humano un camino para alcanzar la felicidad a través del conocimiento de la naturaleza, la moderación en los placeres y la superación de los miedos. Frente a los excesos del poder, la superstición y la ambición desmedida, Epicuro propuso un ideal de vida tranquila, rodeada de amigos y dedicada al gozo sereno de lo esencial.
Estoicismo
- Zenón de Citio (333-263 a. C.)
- Aristón de Quíos (¿300?-¿? a. C.)
- Cleantes (331-232 a. C.)
- Crisipo de Soli (280-207 a. C.)
- Zenón de Tarso (siglo III a. C.)
- Panecio de Rodas (185-110 a. C.)
- Posidonio (135-51 a. C.)
- Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.)
- Epicteto (55-135 d. C.)
- Séneca (4 a. C.-65 d. C.)
- Marco Aurelio (121-180 d. C.)
Zenón de Citio. Unidentified engraver – Gallerie der alten Griechen und Römer (1801) http://nibiryukov.narod.ru/. Dominio Público.
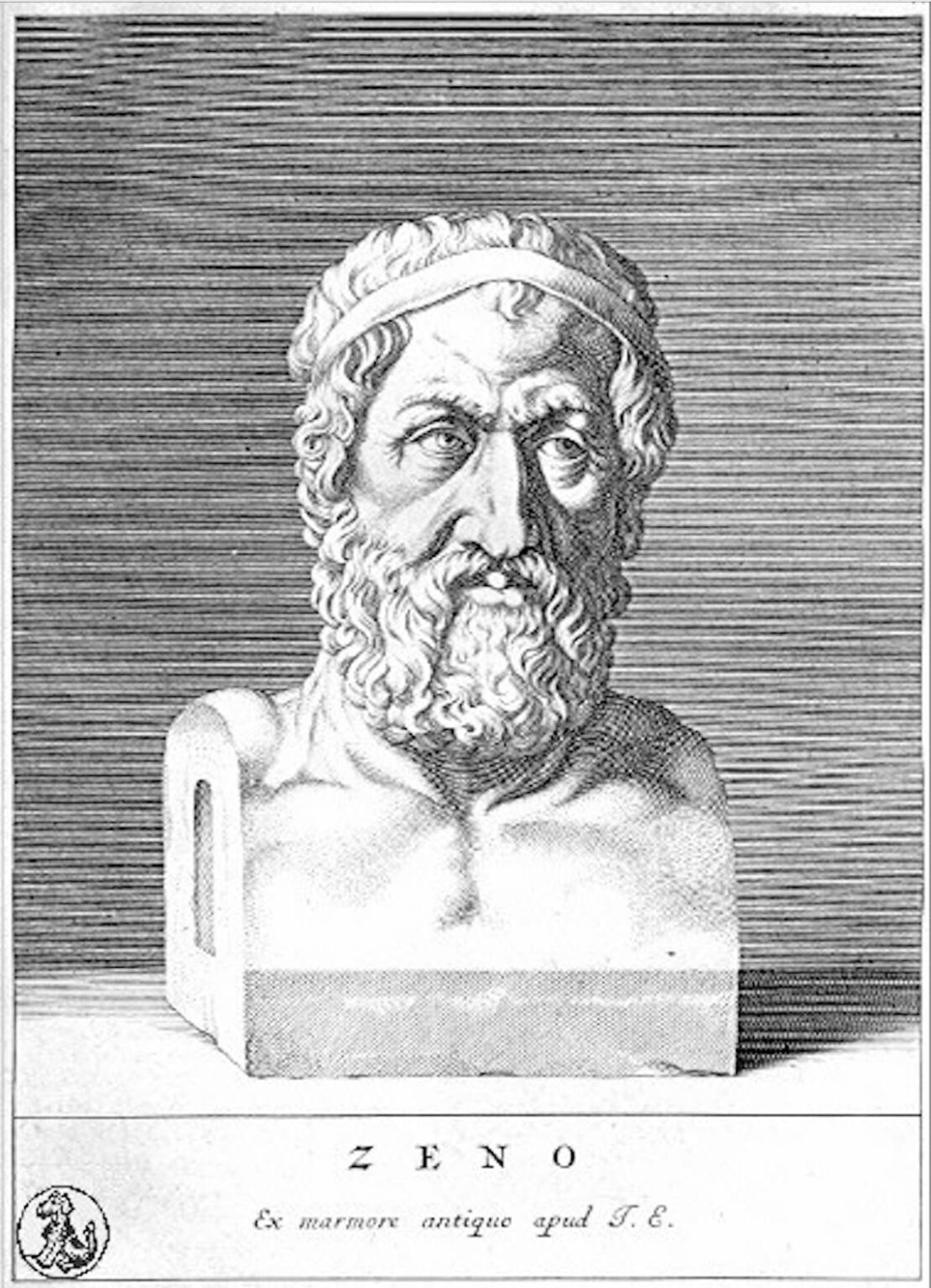
El estoicismo, «La fortaleza interior frente al destino»
El estoicismo fue una de las escuelas filosóficas más influyentes de la Antigüedad, nacida en Atenas hacia el 300 a. C. y desarrollada durante más de cinco siglos hasta la época romana. Su fundador fue Zenón de Citio, quien enseñaba en la Stoa Poikilé (“pórtico pintado”), lugar que dio nombre a la escuela. Desde sus inicios, el estoicismo se presentó como una filosofía práctica, capaz de orientar al ser humano hacia la virtud y la felicidad en medio de un mundo incierto y cambiante.
El pensamiento estoico se estructuraba en tres ámbitos: lógica, física y ética, considerados como partes interconectadas de un mismo sistema.
La lógica se concebía como el instrumento para pensar rectamente y distinguir lo verdadero de lo falso.
La física explicaba el universo como un todo ordenado, gobernado por la razón universal o logos, una fuerza divina e inmanente que regula el destino de todas las cosas.
La ética, núcleo de la filosofía estoica, defendía que la verdadera felicidad se alcanza viviendo conforme a la naturaleza y a la razón, cultivando la virtud y aceptando serenamente aquello que no depende de nosotros.
En este sentido, el estoicismo proclamaba una ética de la autarquía interior: el sabio es aquel que distingue entre lo que está bajo su control (juicios, deseos, acciones) y lo que no lo está (el cuerpo, la fortuna, la política, la muerte). De esta distinción nace la célebre actitud estoica de la apatheia, entendida no como indiferencia insensible, sino como libertad respecto a las pasiones desordenadas que esclavizan al alma.
Otro rasgo característico fue su cosmopolitismo. Los estoicos afirmaban que todos los seres humanos forman parte de una misma comunidad regida por la razón universal, más allá de diferencias de ciudad, cultura o condición. Esta visión contribuyó a forjar la idea de ciudadanía universal, que siglos más tarde influiría tanto en el derecho romano como en concepciones modernas de derechos humanos.
El estoicismo atravesó varias etapas:
La estoa antigua (Zenón, Cleantes, Crisipo) sentó las bases sistemáticas.
La estoa media (Panecio, Posidonio) adaptó la doctrina a un público más amplio, suavizando algunos rasgos rígidos.
La estoa romana (Séneca, Epicteto, Marco Aurelio) convirtió el estoicismo en una filosofía de vida práctica, dirigida a la formación moral y al gobierno personal en medio de la adversidad.
La repercusión del estoicismo fue enorme. En el mundo helenístico, ofreció una respuesta serena a la inestabilidad política y social tras la disolución del imperio de Alejandro Magno. En Roma, se convirtió en una ética de resistencia y de servicio público, orientada a soportar la fortuna adversa y a gobernar con justicia. Más tarde, muchas ideas estoicas influyeron en la filosofía cristiana, especialmente en san Pablo y en los Padres de la Iglesia, y en pensadores modernos como Descartes, Spinoza o Kant.
En conclusión, el estoicismo fue mucho más que una doctrina filosófica: fue un arte de vivir. Con su ideal de libertad interior, aceptación del destino, cultivo de la virtud y fraternidad universal, los estoicos ofrecieron a generaciones enteras un camino para enfrentar el dolor, la injusticia y la muerte con dignidad. Su legado sigue vivo hoy, inspirando corrientes como la psicología cognitivo-conductual y los movimientos de filosofía práctica contemporánea.
Escepticismo pirrónico
- Pirrón (365-275 a. C.)
- Timón el Silógrafo (320-230 a. C.)
- Enesidemo (siglo I a. C.)
- Sexto Empírico (siglo II)
Sexto Empírico. Por Mattes. Dominio Público.
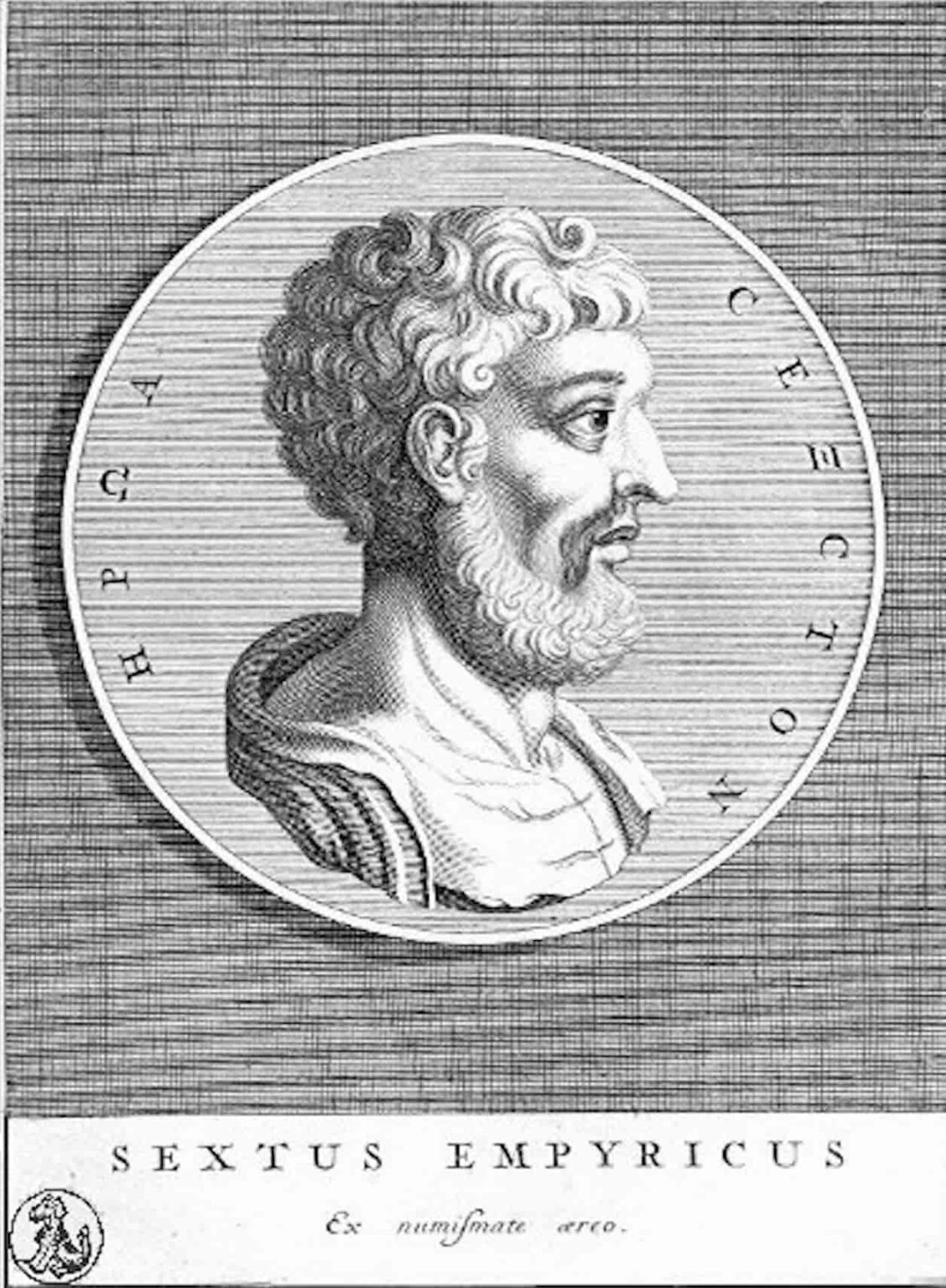
El pirronismo: duda, suspensión del juicio y búsqueda de la tranquilidad
El pirronismo, también conocido como escepticismo pirrónico, fue una de las corrientes filosóficas más originales de la Grecia helenística. Su nombre procede de Pirro de Elis (c. 360–270 a. C.), considerado el fundador de esta escuela, aunque su pensamiento nos ha llegado sobre todo a través de sus discípulos y, más tarde, por las obras de Sexto Empírico en época romana. A diferencia de las doctrinas dogmáticas que proponían certezas sobre la naturaleza del mundo y la ética, el pirronismo se definió como una actitud radical de suspensión del juicio (epoché), basada en la imposibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto y definitivo.
Pirro había acompañado a Alejandro Magno en sus campañas hasta la India, donde se dice que entró en contacto con sabios gimnosofistas y corrientes orientales de pensamiento que influyeron en su actitud filosófica. De regreso a Grecia, transmitió la convicción de que la mente humana es incapaz de determinar con seguridad cómo son las cosas en sí mismas. Para cada afirmación, puede encontrarse un argumento contrario de igual peso, de modo que la razón nunca puede resolver de manera concluyente la disputa. Frente a este panorama, Pirro no propuso la desesperación, sino un camino de liberación: la suspensión del juicio, que conduce a la ataraxia, la tranquilidad del espíritu.
El núcleo del pirronismo puede resumirse en tres tesis fundamentales:
Los objetos son indeterminados e incognoscibles en su esencia.
Nuestras percepciones y opiniones son siempre relativas, y no permiten alcanzar la verdad absoluta.
La única actitud razonable es abstenerse de afirmar o negar categóricamente (epoché), lo que trae como consecuencia la serenidad interior.
La ética pirrónica estaba íntimamente ligada a esta postura epistemológica. El objetivo de la filosofía no era elaborar teorías abstractas, sino alcanzar la felicidad práctica mediante la eliminación de la angustia. Al abandonar la pretensión de certeza y aceptar la indeterminación del mundo, el sabio pirrónico lograba una paz que ninguna riqueza ni poder podía garantizar. Se trataba, por tanto, de una filosofía profundamente práctica, que buscaba un ideal de libertad frente a las pasiones, los miedos y los dogmatismos.
A diferencia del escepticismo académico (surgido en la Academia platónica bajo Arcesilao y Carnéades), que defendía posiciones probabilistas, el pirronismo radical evitaba cualquier forma de afirmación, incluso la de que “nada puede conocerse”. El pirrónico no niega ni afirma, sino que se limita a reconocer la fuerza equilibrada de los argumentos en conflicto, lo cual lo conduce a la suspensión y, con ella, a la tranquilidad.
El legado del pirronismo fue amplio y duradero. En época helenística y romana, sirvió como contrapeso a las escuelas dogmáticas, mostrando los límites del conocimiento humano. Más tarde, durante el Renacimiento, la recuperación de los textos de Sexto Empírico inspiró a pensadores modernos como Montaigne, Pascal y Descartes. En la modernidad, el espíritu escéptico derivado del pirronismo se convirtió en una fuerza crítica que alimentó el empirismo, la duda metódica y el desarrollo del pensamiento científico.
En conclusión, el pirronismo fue una escuela que hizo de la duda un camino hacia la serenidad, despojando al ser humano de la carga de la certeza absoluta y enseñándole a vivir en equilibrio con la incertidumbre. Más que una teoría sobre el mundo, fue un arte de vida que buscaba la paz del alma mediante la suspensión del juicio, y cuya huella se extiende hasta la filosofía contemporánea, donde la crítica a la verdad absoluta y la aceptación de la complejidad siguen siendo esenciales.
Escepticismo académico
Filósofos Arcesilao y Carnéades en la portada de Academica de Cicerón, editado por Johann August Goerenz, 1810. Marcus Tullius Cicero derivative work: Singinglemon. Dominio Público.
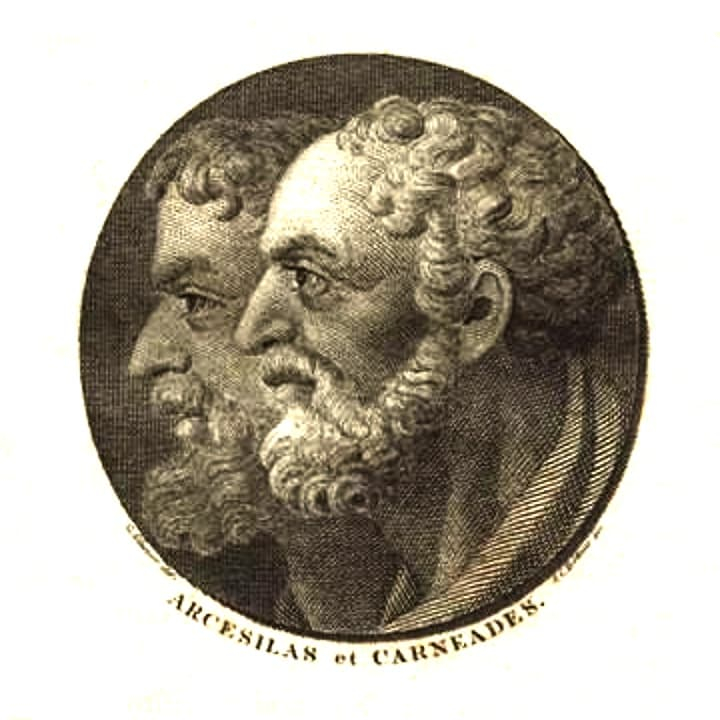
El escepticismo académico: la duda como método en la Academia platónica
El escepticismo académico fue una corriente filosófica desarrollada en el seno de la Academia platónica tras la muerte de Platón, cuando algunos de sus sucesores abandonaron el dogmatismo metafísico del maestro y adoptaron una postura crítica frente a la posibilidad del conocimiento seguro. Su origen se asocia especialmente con Arcesilao de Pitane (c. 315–241 a. C.), director de la Academia en el siglo III a. C., y se consolidó con Carnéades de Cirene (214–129 a. C.), considerado el mayor exponente de esta orientación.
La base del escepticismo académico consistía en la afirmación de que el ser humano no puede alcanzar un conocimiento absolutamente seguro sobre la realidad. A diferencia del pirronismo, que defendía una suspensión radical del juicio sin proponer criterios alternativos, los académicos sostenían que, aunque la certeza es inalcanzable, se puede vivir razonablemente recurriendo a lo verosímil o lo probable como guía de acción. Esta diferencia resulta esencial: mientras los pirrónicos evitaban incluso afirmar la imposibilidad de la verdad, los académicos aceptaban que, en la práctica, el ser humano debía orientarse mediante grados de plausibilidad.
Arcesilao introdujo la epoché o suspensión del juicio como herramienta contra las pretensiones dogmáticas de otras escuelas, especialmente los estoicos, que defendían la existencia de un criterio seguro de verdad basado en la percepción “cataléptica” (evidente). Frente a ello, Arcesilao argumentó que toda percepción podía ser engañosa y que ninguna representación sensible garantizaba la verdad. De ahí que la actitud más prudente fuera la suspensión de cualquier afirmación categórica.
Con Carnéades, el escepticismo académico alcanzó su madurez. En sus famosas intervenciones en Roma, defendió con brillantez tesis contradictorias para mostrar que todo razonamiento puede ser refutado. Sin embargo, Carnéades no se limitó a destruir certezas: introdujo la noción de lo probable (pithanón) como criterio práctico. Según él, aunque no podemos alcanzar la verdad absoluta, sí podemos guiarnos por juicios más o menos convincentes, graduados en función de la evidencia y la coherencia. De este modo, el escepticismo académico se convirtió en una filosofía de la vida prudente, orientada a la acción práctica en un mundo incierto.
La influencia del escepticismo académico fue significativa. En el plano filosófico, sirvió como contrapunto al estoicismo y al epicureísmo, cuestionando la solidez de sus fundamentos dogmáticos. En el plano cultural, ofreció una actitud intelectual flexible y crítica, capaz de adaptarse a contextos cambiantes sin aferrarse a verdades absolutas. Su insistencia en lo probable anticipa, en cierto modo, la metodología científica moderna, que opera con hipótesis revisables en lugar de certezas inamovibles.
En conclusión, el escepticismo académico representó una vía intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo radical. Al reconocer los límites del conocimiento humano pero proponer la probabilidad como guía práctica, ofreció un modelo de pensamiento crítico y prudente que buscaba no solo desarmar certezas, sino también orientar la acción. Más que una renuncia a la verdad, fue una apuesta por la razón práctica y la vida razonable, y su huella se dejó sentir tanto en la Antigüedad como en el desarrollo posterior de la filosofía crítica.
Eclecticismo
Eclecticismo (del griego eklegein, «escoger»), es en filosofía la escuela de pensamiento que se caracteriza por escoger (sin principios determinados) concepciones filosóficas, puntos de vista, ideas y valoraciones entre las otras demás escuelas que se asume pueden llegar a ser compatibles de forma coherente, combinándolas y mezclándolas aunque el resultado pueda ser a menudo contrapuesto sin llegar a formar un todo orgánico.
El eclecticismo se desarrolló en Grecia a partir del siglo II a. C. como una forma de sintetizar los grandes hallazgos intelectuales de la filosofía clásica anterior de los presocráticos, Platón y Aristóteles. Por ejemplo, Antíoco de Ascalón compaginó el estoicismo y el escepticismo, y Panecio de Rodas basó su pensamiento en el platonismo y el estoicismo.
Los pensadores romanos, que nunca desarrollaron un sistema filosófico propio, se inclinaron por este tipo de pensamiento: Cicerón, por ejemplo, que asimiló teorías del estoicismo, del escepticismo y de los peripatéticos, sin considerar su desunión esencial. Entre los cristianos, Clemente de Alejandría y Orígenes combinaron la metafísica griega y las ideas judeocristianas de las Santas Escrituras. Ya a fines de la Edad Media, el maestro de la Devotio moderna Eckhart formuló un sistema de filosofía cristiana basado en Aristóteles, sus comentaristas árabes medievales, el neoplatonismo y la cábala o mística hebrea.
- Filón de Larisa (145-80 a. C.)
- Antíoco de Ascalón (150-68 a. C.)
- Posidonio (135-51 a. C.)
- Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.)
- Varrón (116-27 a. C.)
- Claudio Ptolomeo (145 a. C.-80 a. C.)
- Galeno (129-c. 201)
Busto de Marco Tulio Cicerón. Internet Archive Book Images – https://www.flickr.com/photos/. No restrictions.
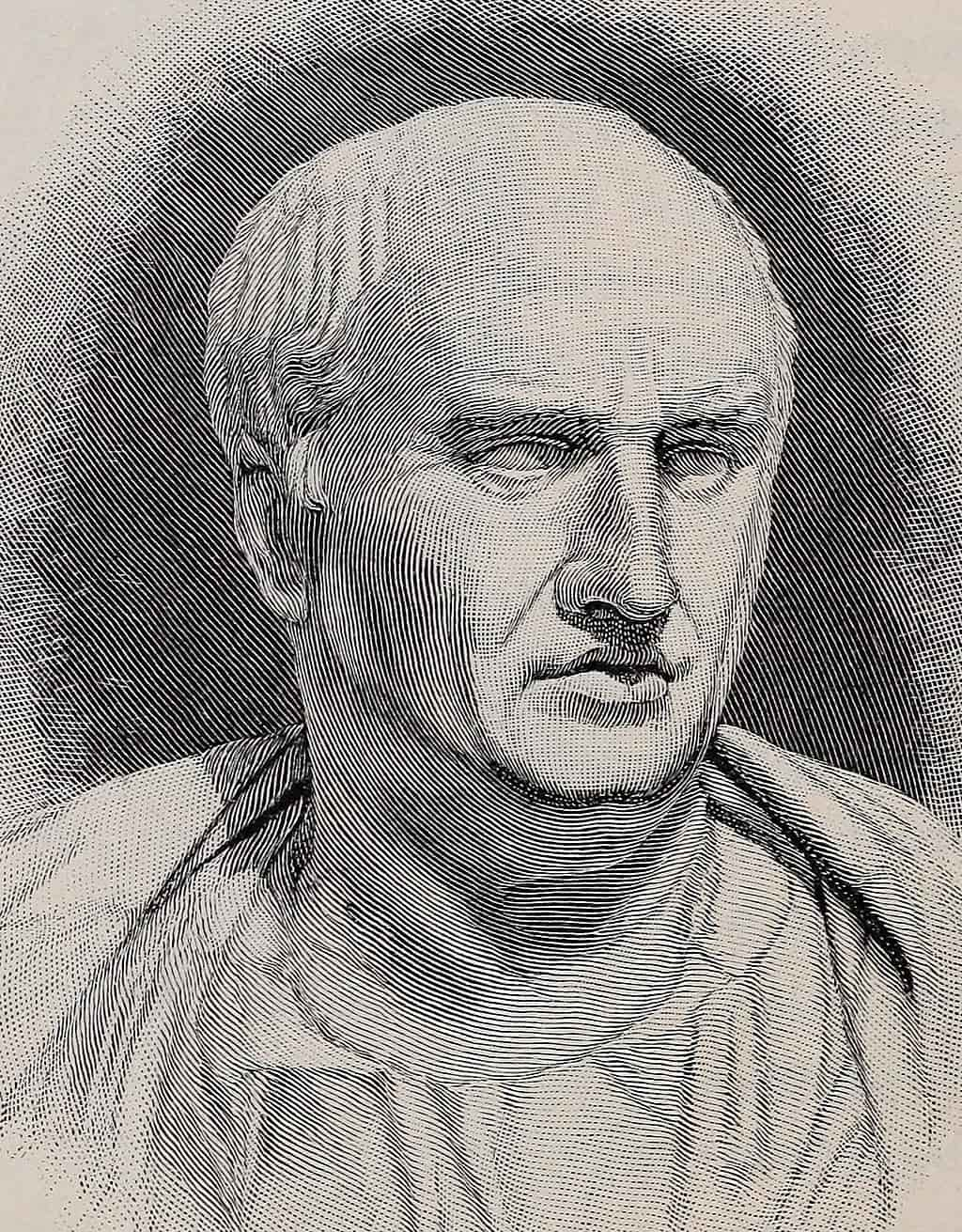
El eclecticismo: síntesis y conciliación en la filosofía helenística y romana
El eclecticismo fue una corriente filosófica que surgió en el periodo helenístico y se consolidó durante la época romana, caracterizándose por la falta de un sistema propio cerrado y por la voluntad de seleccionar lo mejor de cada escuela para formar una visión más amplia y práctica de la filosofía. El término proviene del griego eklegein, que significa “escoger”, lo que refleja el espíritu de esta tendencia: en lugar de adoptar de manera exclusiva las doctrinas de una escuela, el filósofo ecléctico analizaba diversas tradiciones y tomaba de ellas lo que consideraba más verdadero, útil o razonable.
El eclecticismo aparece como respuesta a la crisis del dogmatismo y al exceso de confrontación entre las distintas corrientes filosóficas. Tras siglos de disputas entre estoicos, epicúreos, escépticos, cínicos y académicos, muchos pensadores encontraron más provechoso tender puentes que profundizar en la discordia. El eclecticismo, por tanto, no fue una escuela en sentido estricto, sino más bien una actitud intelectual que privilegiaba la conciliación y la utilidad práctica frente a la ortodoxia doctrinal.
Uno de los primeros en mostrar una actitud ecléctica fue Panecio de Rodas (185–110 a. C.), estoico moderado que suavizó los rigores de su escuela incorporando elementos de la ética aristotélica y platónica. Más tarde, Posidonio de Apamea (135–51 a. C.), también estoico, integró aportaciones de la física platónica y de la tradición pitagórica en su pensamiento, creando un sistema más amplio. Sin embargo, el eclecticismo alcanzó su máxima expresión en Roma, donde el interés filosófico estaba menos en la especulación abstracta y más en la formación moral y práctica del ciudadano.
En este contexto destacan autores como Cicerón (106–43 a. C.), quien, aunque cercano al escepticismo académico, recurrió con libertad a argumentos estoicos, epicúreos y peripatéticos para construir un discurso ético y político adaptado a las necesidades de la república romana. Su obra es un claro ejemplo de cómo el eclecticismo servía para hacer la filosofía más accesible y útil en la vida pública.
El eclecticismo no se limitó a la ética, aunque este fue su terreno privilegiado. También se manifestó en la metafísica y la teología, sobre todo en los intentos de conciliar la visión platónica con elementos aristotélicos y estoicos. En la Antigüedad tardía, este espíritu de síntesis desembocó en corrientes más sistemáticas como el neoplatonismo, que incorporó y reinterpretó múltiples tradiciones bajo el predominio de Platón.
Las repercusiones del eclecticismo fueron notables. En lugar de generar un sistema dogmático nuevo, contribuyó a la transmisión y preservación de las grandes doctrinas antiguas, evitando que quedaran aisladas en disputas irreconciliables. Además, su apertura y flexibilidad lo convirtieron en un vehículo fundamental para la romanización de la filosofía griega, facilitando su integración en un mundo más práctico y orientado a la política y la vida cotidiana.
En conclusión, el eclecticismo representó una filosofía de la conciliación y la selección crítica. Frente a la rigidez de las escuelas tradicionales, los eclécticos eligieron lo más valioso de cada doctrina y lo adaptaron a los problemas concretos de su tiempo. Aunque careció de un sistema propio, su importancia radicó en haber mantenido viva la filosofía en un periodo de transformación cultural, y en haber transmitido un espíritu de tolerancia y apertura que influiría en el pensamiento romano, en la filosofía renacentista y en la manera moderna de entender el diálogo entre tradiciones.
Neopitagorismo
- Apolonio de Tiana (40-120 d. C.)
- Numenio de Apamea (siglo II)
- Publio Nigidio Fígulo (98-45 a. C.)
- Moderato de Cádiz (siglo I)
- Nicómaco de Gerasa (60-120 d. C.)
- Filóstrato de Atenas (170-249 d. C.)
Busto de Pitágoras. The original uploader was Galilea de Wikipedia en alemán. – Transferido desde de.wikipedia a Commons. (Texto original: «Fotografiert am 30.03.2005»). CC BY-SA 3.0.
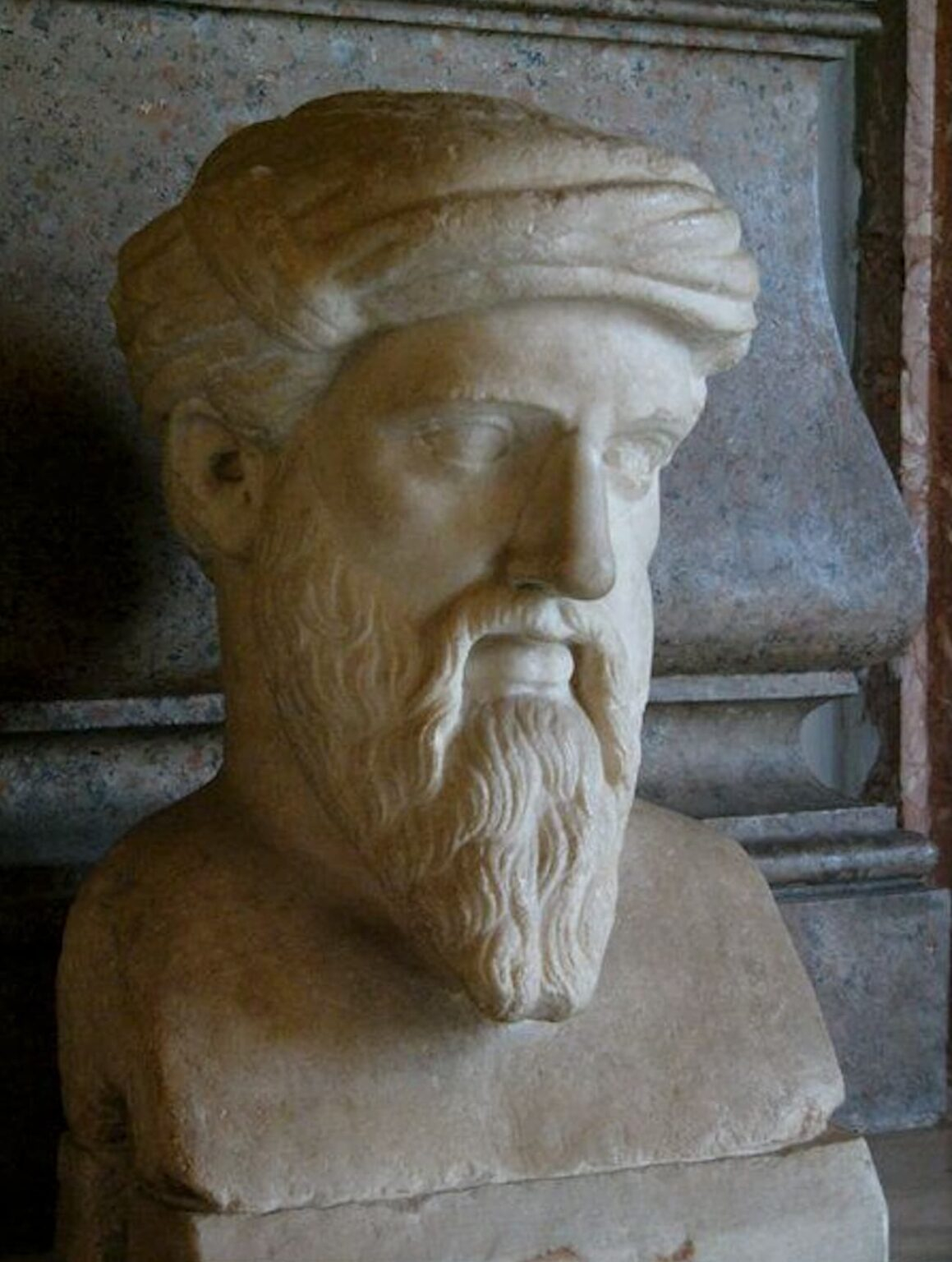
El neopitagorismo: el retorno místico a los números y la armonía del cosmos
El neopitagorismo fue una corriente filosófica y espiritual que apareció en el siglo I a. C. y se desarrolló especialmente en los primeros siglos de nuestra era, como parte del resurgir de las tradiciones filosófico-religiosas en la Antigüedad tardía. Inspirado en las enseñanzas de Pitágoras (siglo VI a. C.), el neopitagorismo no fue una simple repetición de la doctrina antigua, sino una reinterpretación mística y ascética que buscaba combinar el racionalismo matemático con una dimensión espiritual y religiosa.
En el centro del neopitagorismo estaba la convicción de que los números y las proporciones constituyen la estructura última de la realidad. El cosmos, según esta visión, no es un caos, sino una armonía matemática que refleja un orden divino. La música, las matemáticas y la geometría eran consideradas caminos privilegiados para acceder a esa armonía y, por tanto, vías de purificación del alma. Sin embargo, el neopitagorismo no se limitaba a la especulación intelectual: proponía un modo de vida austero, basado en la ascética, el silencio, la meditación y la purificación moral, que acercaba al sabio a la divinidad.
Autores como Nigidio Fígulo en Roma o Apolonio de Tiana en el mundo griego fueron vistos como representantes de esta tendencia. Apolonio, en particular, adquirió fama de taumaturgo y filósofo santo, encarnando el ideal neopitagórico del sabio que une la contemplación con una vida virtuosa y austera. Para los neopitagóricos, el verdadero conocimiento no era solo racional, sino también intuitivo y espiritual, alcanzado a través de la disciplina del alma y la participación en el orden divino.
En cuanto a sus doctrinas, los neopitagóricos sostenían una visión dualista del mundo: por un lado, la materia, imperfecta y corruptible; por otro, el alma, de origen divino, que debía liberarse de la prisión material. Esta idea, heredada de Platón y de las corrientes órficas, alimentaba la concepción de la vida como un proceso de purificación para el retorno del alma a la unidad divina. El neopitagorismo, por tanto, se movía en la frontera entre filosofía, religión y misticismo, convirtiéndose en un puente entre la filosofía griega clásica y las religiones de salvación que emergían en el Mediterráneo.
El legado del neopitagorismo fue de gran alcance. Sus ideas sobre la armonía universal, la centralidad de los números y la purificación del alma influyeron decisivamente en el neoplatonismo, que a su vez marcó profundamente el pensamiento cristiano, judío y musulmán en la Antigüedad tardía y la Edad Media. El neopitagorismo aportó a la filosofía un tono místico y religioso, y contribuyó a consolidar la idea de que la filosofía no era solo un ejercicio racional, sino también un camino de salvación espiritual.
En conclusión, el neopitagorismo fue una corriente que revivió la figura de Pitágoras como maestro de sabiduría, reinterpretando su pensamiento en clave espiritual y ascética. Su insistencia en la armonía cósmica, el poder de los números y la purificación del alma lo convirtieron en un movimiento que trascendía la filosofía para convertirse en un estilo de vida y en una fuente de inspiración religiosa. Gracias a ello, se transformó en un eslabón esencial entre la filosofía griega antigua y las corrientes filosófico-religiosas que marcarían el mundo tardoantiguo y medieval.
Neoplatonismo
Plotino.
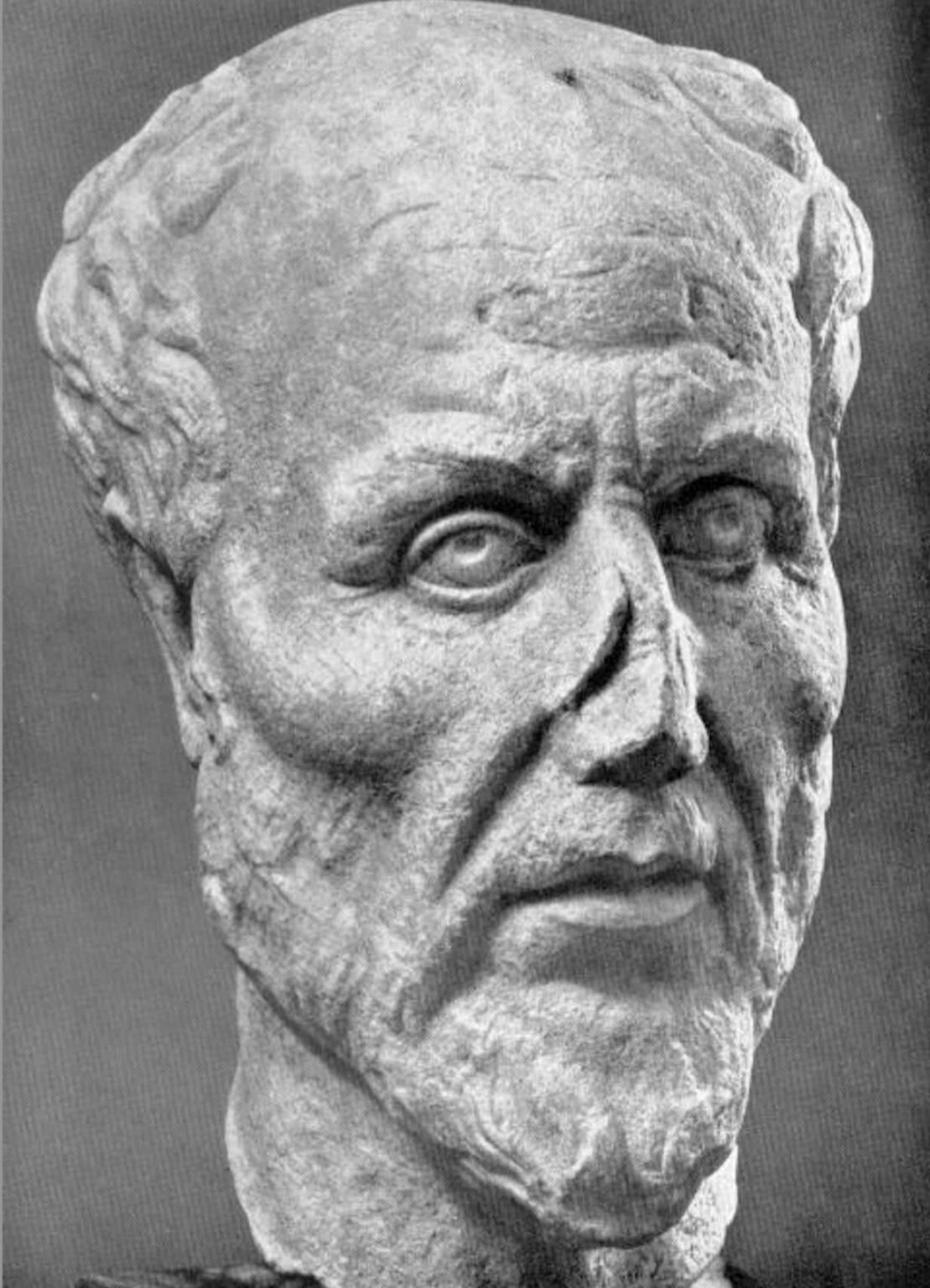
El neoplatonismo: la filosofía de la emanación y el retorno al Uno
El neoplatonismo fue una de las corrientes filosóficas más influyentes de la Antigüedad tardía, surgida en el siglo III d. C. como una reinterpretación profunda de las enseñanzas de Platón. Su fundador fue Plotino (205–270 d. C.), cuya obra Enéadas constituye la base del sistema, y tuvo discípulos destacados como Porfirio, Jámblico y Proclo, que continuaron y expandieron la tradición. El neoplatonismo no solo fue una corriente filosófica, sino también un camino espiritual, que pretendía explicar el origen del cosmos y ofrecer al alma humana un itinerario de regreso hacia la unidad divina.
En el corazón del neoplatonismo se encuentra la doctrina del Uno, principio supremo, absoluto e inefable, que trasciende toda categoría de ser y de pensamiento. El Uno es la fuente de todo lo existente, pero no crea por voluntad, sino que emana de manera necesaria, como el sol irradia su luz. De esta primera realidad surge el Nous (Intelecto), donde residen las Ideas platónicas, y de él emana el Alma del Mundo, principio vivificante que ordena y anima la materia. La jerarquía cósmica neoplatónica describe, por tanto, un proceso de emanación descendente desde la unidad absoluta hasta la multiplicidad sensible.
Sin embargo, este proceso no es unidireccional. El neoplatonismo sostiene también la posibilidad del retorno (epistrophé): el alma humana, al estar vinculada al mundo material, se encuentra alejada de su origen, pero mediante la filosofía, la contemplación y la purificación moral puede emprender un camino de ascenso que la conduzca de nuevo hacia el Uno. Este itinerario espiritual implica una vida de virtud, el cultivo de la inteligencia y, finalmente, una experiencia mística de unión con la divinidad, más allá de las palabras y los conceptos.
El neoplatonismo no fue un sistema cerrado en torno a Plotino, sino un movimiento que se diversificó con sus sucesores. Porfirio subrayó la importancia de la religión y la práctica ascética; Jámblico introdujo el elemento teúrgico, sosteniendo que los ritos y símbolos sagrados eran necesarios para la unión con lo divino; y Proclo, en el siglo V, sistematizó la doctrina en un esquema filosófico de gran complejidad. Gracias a ellos, el neoplatonismo se convirtió en el principal marco filosófico de la Antigüedad tardía, rivalizando y dialogando con el cristianismo naciente.
La influencia del neoplatonismo fue inmensa. En el ámbito pagano, inspiró la última resistencia intelectual frente al cristianismo, dotando a las religiones tradicionales de un marco filosófico renovado. En el ámbito cristiano, sus conceptos de emanación, jerarquía y unión mística dejaron una profunda huella en pensadores como San Agustín, Pseudo-Dionisio Areopagita y, más tarde, en la escolástica medieval. También el judaísmo (a través de la Cábala) y el islam (a través de la filosofía islámica y el sufismo) incorporaron elementos neoplatónicos.
En conclusión, el neoplatonismo fue mucho más que una escuela filosófica: representó un puente entre la filosofía griega y las tradiciones religiosas de la Antigüedad tardía. Al proponer un camino de ascenso desde la multiplicidad sensible hasta la unidad absoluta del Uno, ofreció una síntesis entre pensamiento racional, espiritualidad y misticismo. Su legado perduró durante siglos y se convirtió en una de las raíces más fecundas de la filosofía y la teología en el mundo occidental y oriental.
El judaísmo helenístico: entre la tradición ancestral y la cultura griega
- Filón de Alejandría (30 BC-45 d. C.).
- Josefo (37-100 d. C.)
A principios del siglo I a. C. tiene lugar la diáspora judía a través del mundo helenístico. A partir de entonces, gran parte de los judíos —especialmente los que vivían en Egipto, Anatolia y Siria— comenzaron a usar el griego para entenderse entre ellos y también en las sinagogas. De este modo, comenzó a hacerse distinción entre los «judíos helenísticos» (o helenizados) y los «hebreos» (o judaizantes), que fueron aquellos que se opusieron y resistieron a la influencia griega.
En este período tuvo lugar también la traducción griega del Antiguo Testamento que se conoce con el nombre de Septuaginta o Biblia de los Setenta, ya que, según se cree, habría sido efectuada por un grupo de setenta y dos sabios alejandrinos.
De entre los judíos helenizados más destacados, puede mencionarse al filósofo Filón de Alejandría y al historiador Flavio Josefo.
El cristianismo helenístico: la fe de Israel en diálogo con la cultura griega
El cristianismo helenístico hace referencia a la fase temprana del cristianismo en la que la nueva fe, nacida en el seno del judaísmo, entró en contacto y diálogo con la cultura helenística del Mediterráneo oriental. Desde el siglo I d. C., el mensaje cristiano comenzó a expandirse más allá de Palestina hacia comunidades de la diáspora judía y, posteriormente, hacia poblaciones gentiles, es decir, no judías. En ese proceso, la lengua griega y las categorías intelectuales del helenismo se convirtieron en los principales vehículos de transmisión y transformación del pensamiento cristiano.
Uno de los aspectos más significativos fue el uso del griego koiné como lengua común. Los escritos del Nuevo Testamento —desde las cartas de Pablo hasta los evangelios— fueron redactados en griego, lo que permitió que el mensaje de Jesús se difundiera rápidamente entre comunidades urbanas del Imperio romano. Gracias a ello, conceptos originalmente judíos como Mesías o Reino de Dios se tradujeron en categorías comprensibles para el mundo grecorromano, generando un proceso de reinterpretación cultural que sería decisivo para el futuro del cristianismo.
En el plano filosófico y teológico, el cristianismo helenístico se nutrió del judaísmo helenístico (especialmente de la tradición de Alejandría) y adoptó elementos del platonismo, el estoicismo y el neopitagorismo. La noción del Logos como principio divino mediador, desarrollada por Filón de Alejandría, fue retomada por el evangelista Juan al identificarlo con Cristo: “En el principio era el Logos, y el Logos era Dios… y el Logos se hizo carne”. Así, la filosofía griega se convirtió en una herramienta para explicar y universalizar el mensaje cristiano.
El apóstol Pablo de Tarso desempeñó un papel central en este proceso. Educado en la tradición judía pero también inmerso en la cultura helenística, Pablo supo articular la fe en Cristo con un lenguaje accesible al mundo grecorromano. Sus cartas, dirigidas a comunidades como las de Corinto, Éfeso o Tesalónica, adaptaban el mensaje cristiano a un público diverso, insistiendo en la universalidad de la salvación y en la primacía de la fe sobre la ley mosaica. En este sentido, Pablo fue uno de los grandes arquitectos del cristianismo helenístico, al tender puentes entre Jerusalén y Atenas, entre la sinagoga y la polis.
El cristianismo helenístico también se manifestó en el surgimiento de las primeras comunidades urbanas, que organizaban su vida en torno a la lectura de las Escrituras (en la versión de la Septuaginta), la celebración de la Eucaristía y la práctica de la caridad. Estas comunidades pronto comenzaron a formular sus creencias en términos filosóficos para defenderse de críticas externas y responder a corrientes rivales, como el gnosticismo, que también buscaba combinar elementos griegos y orientales.
Las consecuencias del cristianismo helenístico fueron decisivas. Por un lado, permitió que una religión nacida en un contexto judío local se convirtiera en una fe universal, capaz de extenderse por todo el Imperio romano. Por otro, estableció una matriz cultural en la que la filosofía griega y la teología cristiana se entrelazaron, dando lugar a los grandes debates doctrinales de los primeros siglos y a la formación de la patrística. Padres de la Iglesia como Justino Mártir, Clemente de Alejandría u Orígenes representan la culminación del cristianismo helenístico, al emplear el pensamiento griego para profundizar en el misterio cristiano.
En conclusión, el cristianismo helenístico fue el proceso histórico y cultural que permitió al cristianismo trascender sus orígenes judíos y convertirse en una religión universal, dialogando con la filosofía y la cultura helénicas. Lejos de diluir su identidad, esta interacción la enriqueció, sentando las bases de la teología cristiana y de su proyección en la historia de Occidente. Fue, en definitiva, el momento en que la fe en Cristo encontró un lenguaje y una forma de expresión capaces de transformar el mundo grecorromano y de proyectarse hacia el futuro.
El cristianismo helenístico fue la tentativa de reconciliar el cristianismo con la filosofía griega. Comenzó en el tardío siglo II con figuras como Clemente de Alejandría que procuraron proveer al cristianismo de un marco filosófico.
- Clemente de Alejandría (150-215 d. C.)
- Orígenes (185-254 d. C.)
- Agustín de Hipona (354-430 d. C.)
El judaísmo helenístico constituye uno de los capítulos más significativos del encuentro entre la tradición judía y el mundo cultural griego. Tras la conquista de Alejandro Magno y la formación de los reinos helenísticos, las comunidades judías se vieron inmersas en un proceso de transformación cultural que afectó tanto a la lengua como a las costumbres, las instituciones y la vida religiosa. Este fenómeno, lejos de ser homogéneo, se manifestó de manera distinta en la diáspora y en la propia Palestina, generando un intenso diálogo entre adaptación y resistencia.
Alejandría y la traducción de la Septuaginta
Alejandría, capital de los Ptolomeos y uno de los centros intelectuales más dinámicos del Mediterráneo, albergaba una de las comunidades judías más numerosas e influyentes fuera de Palestina. Allí, el contacto con el griego era inevitable: muchos judíos habían dejado de hablar hebreo y utilizaban el koiné como lengua cotidiana. Esta circunstancia impulsó la traducción de las Escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta, realizada entre los siglos III y II a. C. La tradición cuenta que setenta sabios llevaron a cabo la obra, de ahí su nombre. La Septuaginta no solo permitió a los judíos de la diáspora seguir vinculados a su fe, sino que acercó el pensamiento bíblico al mundo helenístico, influyendo decisivamente en filósofos y más tarde en los primeros cristianos.
Influencia cultural en Palestina
En Judea, la influencia helenística se hizo sentir en la vida urbana, en las instituciones políticas y en la cultura material. Se fundaron ciudades de estilo griego, se introdujeron prácticas como los gimnasios y los espectáculos atléticos, y el griego comenzó a utilizarse en ámbitos administrativos y comerciales. Parte de las élites judías adoptó estas costumbres, interpretándolas como un signo de progreso, mientras que otros sectores las percibieron como una amenaza para la identidad judía. Este contraste generó un clima de tensión interna en el que el judaísmo oscilaba entre asimilación cultural y defensa de la tradición mosaica.
Conflictos y resistencias (macabeos)
La situación se tornó crítica bajo el reinado del seléucida Antíoco IV Epífanes, quien, hacia 167 a. C., trató de imponer de manera autoritaria la helenización en Judea. Ordenó prohibir las prácticas judías fundamentales —como la circuncisión, la observancia del sábado o los sacrificios tradicionales— y profanó el Templo de Jerusalén al introducir cultos paganos. La reacción fue la revuelta de los Macabeos, encabezada por la familia asmonea, que se convirtió en símbolo de la resistencia religiosa y nacional frente a la opresión. Tras años de lucha, los judíos lograron recuperar Jerusalén, purificar el Templo y establecer una dinastía independiente: la asmonea. Este triunfo se recuerda aún en la festividad de Janucá, que celebra la restauración del culto.
En suma, el judaísmo helenístico se movió entre dos polos: la apertura cultural, ejemplificada en Alejandría y la Septuaginta, y la resistencia identitaria, simbolizada en la revuelta macabea. Este proceso dejó una huella duradera, preparando el terreno para los futuros desarrollos del judaísmo y para la interacción con el cristianismo naciente.
Aguilera, Concha; Martul, Carmen (DL 1988). Historia del pensamiento. Volumen 1: Filosofía Antigua. Sarpe. ISBN 84-7700-149-9. OCLC 804679831. Consultado el 8 de julio de 2022.
Véase también
Enlaces externos
- Guía de la Filosofía de la Universidad de Londres Archivado el 23 de septiembre de 2009 en Wayback Machine.
- HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Cosmopolitismo y sincretismo cultural
El mundo helenístico, nacido de las conquistas de Alejandro Magno y consolidado bajo los reinos de sus sucesores, se caracterizó por una intensa mezcla de pueblos, lenguas, religiones y costumbres. Por primera vez en la historia, una gran parte del Mediterráneo y del Próximo Oriente se vio unificada bajo un mismo horizonte cultural: la paideia griega. Este proceso no eliminó las tradiciones locales, pero las entrelazó con elementos griegos, generando un fenómeno de cosmopolitismo y sincretismo cultural que marcaría profundamente la Antigüedad tardía y las raíces del mundo occidental.
El cosmopolitismo surgió de la propia naturaleza del imperio alejandrino: vastos territorios unidos por un idioma común, el griego koiné, que permitió la comunicación entre pueblos muy diversos, desde Egipto hasta Asia Central. Los habitantes de las nuevas ciudades fundadas por Alejandro y los diádocos —como Alejandría, Antioquía, Pérgamo o Seleucia— se percibían menos como miembros de una polis cerrada y más como ciudadanos del mundo (kosmopolités), idea ya anticipada por los estoicos. La movilidad de mercaderes, soldados, filósofos y artesanos favoreció un espacio abierto donde identidades múltiples podían coexistir.
En paralelo, el sincretismo cultural y religioso fue uno de los rasgos más visibles del helenismo. En Egipto, los Ptolomeos promovieron la fusión de cultos griegos y egipcios, dando lugar a divinidades híbridas como Serapis, que combinaba atributos de Zeus, Osiris y Apis, y que se convirtió en símbolo de integración. En Asia Menor y Siria, los dioses locales fueron identificados con sus equivalentes griegos (Zeus con Baal, Artemisa con Anat), mientras que en el ámbito filosófico y religioso surgían movimientos que mezclaban la tradición griega con influencias orientales, como el hermetismo o ciertos cultos mistéricos.
Este ambiente multicultural también afectó a las formas de vida intelectual. En Alejandría, la biblioteca y el Museo reunieron a sabios de distintas procedencias que trabajaban en un mismo proyecto de universalización del conocimiento. Matemáticos, astrónomos, médicos y filólogos convivieron en un clima de intercambio fecundo, produciendo avances notables en ciencias y humanidades. Así, el helenismo fue un periodo donde el saber dejó de ser patrimonio exclusivo de una polis o de una tradición, para aspirar a convertirse en patrimonio de la humanidad.
El cosmopolitismo y el sincretismo, sin embargo, no significaron homogeneidad absoluta. Muchos pueblos mantuvieron con orgullo sus identidades propias: los judíos de Palestina resistieron a la helenización impuesta por los seléucidas en tiempos de Antíoco IV, dando lugar a la revuelta de los Macabeos; del mismo modo, en el Egipto rural la tradición faraónica sobrevivió bajo formas populares. La historia helenística osciló, por tanto, entre la apertura al mestizaje cultural y la resistencia de comunidades que defendían su singularidad.
Las repercusiones de este proceso fueron duraderas. El cristianismo primitivo, por ejemplo, se desarrolló precisamente en este marco de intercambio: utilizó la lengua griega, se nutrió de categorías filosóficas helenísticas y se difundió gracias a las redes urbanas del Mediterráneo oriental. En términos más generales, el helenismo dejó como herencia la idea de un mundo interconectado, con una cultura compartida que trascendía las fronteras políticas y que, siglos después, serviría de base para el Imperio romano y su noción de orbis terrarum.
En definitiva, el cosmopolitismo y el sincretismo cultural del mundo helenístico representan uno de los grandes legados de la Antigüedad. Un tiempo en que la identidad local y la apertura universal coexistieron, y en el que la diversidad no fue un obstáculo sino una fuente de creatividad. Gracias a este proceso, el helenismo no solo difundió la cultura griega, sino que también la transformó al contacto con Oriente, dando lugar a una de las síntesis culturales más ricas y fecundas de la historia.
Lengua común (koiné griega)
Uno de los elementos más decisivos en la conformación del mundo helenístico fue la aparición de una lengua común, el griego koiné, que se convirtió en vehículo de comunicación, comercio, cultura y religión en todo el Mediterráneo oriental y en gran parte de Asia. Su importancia fue comparable a la del latín en el mundo romano o a la del inglés en la actualidad: una herramienta de interconexión que unificó a pueblos de lenguas muy diversas.
El término koiné significa literalmente “común”, y se trataba de una variante simplificada y estandarizada del dialecto ático —la lengua de Atenas clásica—, mezclada con rasgos de otros dialectos griegos. Su expansión se debió en primer lugar a las conquistas de Alejandro Magno, que llevaron el griego desde Macedonia hasta Egipto, Siria, Mesopotamia y las fronteras de la India. Después, los reinos helenísticos y, más tarde, el Imperio romano, consolidaron su uso como lengua oficial de la administración, el comercio y la vida urbana.
La función del koiné fue múltiple. En primer lugar, permitió el desarrollo de un mercado interconectado, donde mercaderes, soldados y artesanos de distintas procedencias podían negociar y comunicarse sin necesidad de traductores. En segundo lugar, posibilitó la creación de una cultura compartida, ya que la literatura, la ciencia y la filosofía circularon en este idioma, alcanzando un público mucho más amplio que en épocas anteriores. Las grandes obras de la Biblioteca de Alejandría fueron redactadas y copiadas en koiné, lo que garantizó su difusión en todo el mundo helenístico.
En el ámbito religioso, la importancia del koiné fue igualmente trascendental. La traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, permitió a las comunidades judías de la diáspora mantener contacto con sus tradiciones en una lengua que podían comprender mejor que el hebreo o el arameo. Más tarde, el Nuevo Testamento fue escrito en koiné, lo que facilitó la rápida expansión del cristianismo entre las poblaciones griegoparlantes del Mediterráneo. Así, el koiné no solo sirvió como lengua administrativa y cultural, sino también como medio de transmisión espiritual.
El koiné también tuvo un papel importante en la ciencia y la filosofía. Matemáticos como Euclides, astrónomos como Aristarco y médicos como Galeno redactaron sus obras en esta lengua, garantizando su comprensión por parte de especialistas de diferentes regiones. Incluso siglos después, durante la época romana y bizantina, el griego koiné siguió siendo el idioma de referencia en muchos campos del saber.
En conclusión, la lengua común del koiné griego fue uno de los grandes logros del mundo helenístico. Más que un simple dialecto, se convirtió en un instrumento de cohesión cultural y social, capaz de unir a pueblos distintos bajo una lengua compartida. Su papel en la ciencia, la literatura y la religión demuestra que el helenismo no solo fue una expansión territorial, sino también una revolución lingüística y cultural que dejó huellas duraderas en la historia universal.
Busto romano en mármol de Demóstenes, basado en original de bronce de Polieucto de inicios del siglo III a. C., según Fleming y Honour expresa el contraste de un cuerpo débil y frágil y la fuerza de un alma indomable y noble, donde el primero impide que el segundo sea capaz de vencer a Filipo II de Macedonia. Sting. CC BY-SA 2.5. Original file (1,584 × 2,376 pixels, file size: 1.58 MB).
Religión helenística
La religión en el mundo helenístico fue el reflejo de un tiempo de cambios profundos: la expansión de las fronteras, la convivencia de culturas y la necesidad de encontrar nuevas formas de identidad espiritual en un contexto marcado por la movilidad y la diversidad. Lejos de desaparecer, los cultos tradicionales griegos se mantuvieron, pero coexistieron con nuevos cultos mistéricos, dioses sincréticos y creencias orientales, generando una religiosidad plural y dinámica que acompañó al cosmopolitismo de la época.
Cultos tradicionales
En primer lugar, los antiguos dioses olímpicos siguieron ocupando un lugar central en la vida religiosa. Los templos de Zeus, Atenea, Apolo o Artemisa continuaban siendo espacios de referencia, y las fiestas religiosas mantenían su papel en la vida cívica de las polis. Sin embargo, el culto a estas divinidades perdió parte de su fuerza comunitaria: en lugar de vincularse a la polis clásica, ahora se practicaban en un marco más amplio, adaptándose a las nuevas realidades de los reinos helenísticos. Los soberanos también se asociaban a estas divinidades para legitimar su poder, como se observa en la iconografía de monedas y estatuas.
Cultos mistéricos
Al mismo tiempo, los cultos mistéricos alcanzaron gran difusión. Estos se centraban en rituales secretos de iniciación y prometían a los fieles una salvación personal o una vida mejor en el más allá, algo que el culto tradicional raramente garantizaba. Entre ellos destacaron los misterios eleusinos (dedicados a Deméter y Perséfone), el culto a Dionisio con su carácter extático, y las versiones helenísticas de cultos orientales como los de Cibeles o Isis. Su atractivo residía en ofrecer un camino más íntimo, personal y emocional hacia lo divino, en contraste con la religiosidad cívica tradicional.
Dioses sincréticos (Serapis, etc.)
Una de las grandes novedades fue la creación de dioses sincréticos, resultado de la fusión entre divinidades griegas y orientales. El ejemplo más célebre fue Serapis, promovido por los Ptolomeos en Egipto como una deidad común tanto para griegos como para egipcios. Serapis combinaba atributos de Zeus, Hades y Osiris, y se convirtió en símbolo del sincretismo helenístico. Del mismo modo, Isis fue reinterpretada en clave helénica y se convirtió en una diosa universal, venerada desde Alejandría hasta Roma. Estos dioses mostraban cómo la religión podía servir como herramienta política y cultural, uniendo pueblos diversos bajo cultos compartidos.
Astrología y religiosidad oriental
Finalmente, el helenismo fue también el tiempo en que la astrología y las creencias orientales ganaron un espacio destacado. El contacto con Mesopotamia introdujo en el Mediterráneo el estudio de los astros como fuerzas influyentes en la vida humana. La idea de que el destino de cada persona estaba ligado al movimiento de los planetas se difundió rápidamente en las ciudades helenísticas, combinándose con la filosofía estoica y otras corrientes. Junto con ello, prácticas religiosas de origen persa, caldeo y egipcio se expandieron, aportando una dimensión más mágica y fatalista a la religiosidad.
En aquel mundo el problema ético se vuelve cada vez más importante desde el siglo III a. C., y sigue una nueva inquietud religiosa y mística producida por un decaimiento de la religión tradicional que estaba muy relacionado al sentimiento de lealtad a la ciudad-estado nativa de cada heleno que también había decaído. Las nuevas escuelas filosóficas ayudaron a romper los vínculos entre cultos locales y los dioses olímpicos sin destruir a las divinidades mismas: los escépticos eran los únicos que expresaban dudas hacia su existencia, los epicúreos admitían su existencia, aunque negaban que intervinieran en las vidas humanas, y los estoicos los consideraban como intermediarios entre las personas y una realidad divina superior. Para el siglo II a. C., los dioses se veían cada vez menos como moradores de un mundo superior que influenciaba la vida humana y más como personificaciones de conceptos abstractos como amor, muerte, sabiduría, valor, oportunidad, suerte, conflicto o mala memoria.
Este proceso facilitó que los helenos pudieran identificar a sus divinidades con las de otros pueblos, pues empezaron a ver a sus dioses como otras expresiones de los dioses egipcios o asiáticos (interpretatio graeca). Sin embargo, los ritos de adoración tradicional se mantuvieron como expresión del respeto a los ancestros y su herencia.
Este intercambio comenzó con Alejandro Magno, quien era muy religioso y respetuoso de los cultos griegos tradicionales, pero también respeto las religiones de los pueblos que conquistaba, reconstruyendo sus templos o participando de rituales con nobles macedonios, persas y egipcios a la vez. De hecho, él ya veía a los dioses extranjeros como otras expresiones de los olímpicos. Los ptolemaicos en Alejandría continuaron su política promoviendo los cultos a Adonis y Serapis para unir a semitas, griegos y egipcios.
En simultáneo, ganaron relevancia el culto de Tique como una especie de gran diosa, los misterios dionisíacos como celebraciones desenfrenadas donde abundaban la danza, la música rítmica, el alcohol y la excitación sexual, y la creencia en la metempsicosis entre los seguidores del orfismo. Y, aunque los helenos se dejaban influenciar jamás habían sido muy propensos a aceptar cultos extranjeros, en esta época se popularizó la adoración de Isis, que pasó de ser una divinidad egipcia a una especie diosa madre de todas las cosas. De hecho, este culto proliferó porque cuando Alejandro Magno fundó Alejandría lo promovió en la ciudad, algo que continuaron los ptolemaicos entre los colonos atenienses, lo que llevó a su expansión a la propia Atenas, las islas del Egeo, Beocia, Corinto y el Peloponeso; esto fue facilitado por la identificación de Isis con diosas tradicionales como Selene, Hera, Io, Afrodita, Higía y especialmente Deméter. Finalmente, por influencia del orfismo, en torno a su figura surgió una religión mistérica.
En cambio, los seléucidas introdujeron en Antioquía festivales, dramas, filosofía y retórica griega y promovieron la adoración de los dioses griegos, pues se veían como continuadores de la política de Alejandro Magno de helenizar el Oriente. Según Fairbanks, la religión helena, que por su naturaleza era esencialmente étnica, casi se volvió una universal.
Solo durante aquel período hubo una profunda especulación sobre la predestinación y el libre albedrío, resultado del descubrimiento de que existían leyes naturales que regían el movimiento de los cuerpos celestes, lo que también influyó en el desarrollo de la astrología. Los planetas se volvieron parte de una nueva mántica que afirmaba basarse en un poder espiritual universal. Por otra parte, la importancia de los videntes, especialmente a la hora de tomar decisiones militares, disminuyó respecto de la Grecia clásica.
Arte y Ciencias
El arte helenístico, desarrollado entre la muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C. y la consolidación del dominio romano en torno al 31 a. C., constituye una de las etapas más ricas y complejas de la historia del arte antiguo. A diferencia del clasicismo griego, centrado en la búsqueda del ideal de belleza, la proporción y la armonía, el arte helenístico se caracteriza por su apertura hacia la diversidad, la exploración de lo emocional y lo individual, y la voluntad de sorprender al espectador. En este periodo, los centros culturales ya no se reducen a Atenas, sino que se multiplican en todo el Mediterráneo y Oriente Próximo: Pérgamo, Alejandría, Antioquía o Rodas emergen como polos de creación artística, en estrecho vínculo con los grandes reinos helenísticos que sucedieron a Alejandro.
La principal novedad del arte helenístico radica en su carácter cosmopolita y plural. La fusión entre lo griego y las tradiciones orientales dio lugar a un sincretismo que se reflejó en la arquitectura, la escultura y las artes menores. En la escultura, se produjo una evolución desde la serenidad idealizada hacia una expresividad intensa: cuerpos en movimiento, rostros desgarrados por el dolor, representaciones de niños, ancianos, mujeres en reposo o figuras en estados de embriaguez o sueño. Obras como el Laocoonte y sus hijos o el Fauno Barberini muestran esta capacidad de explorar las pasiones y fragilidades humanas con un realismo sin precedentes. Del mismo modo, monumentos como el Altar de Pérgamo transformaron la arquitectura religiosa en auténticos escenarios teatrales donde la narración mítica cobraba vida con un dramatismo envolvente.
La arquitectura helenística, por su parte, se destacó por su monumentalidad y por la creación de espacios urbanos pensados para la vida pública, como teatros, gimnasios y bibliotecas. Ciudades como Alejandría o Pérgamo se convirtieron en símbolos de la nueva dimensión cívica y cultural del helenismo, integrando tanto la tradición griega como las aportaciones locales. La pintura y el mosaico también alcanzaron un alto grado de refinamiento, como demuestra el famoso Mosaico de Alejandro en la batalla de Issos, donde la técnica y la composición se ponen al servicio de la narración histórica.
El arte helenístico fue, en suma, un reflejo de su tiempo: un mundo marcado por la expansión geográfica, el mestizaje cultural y la diversidad social. Su legado no solo consolidó nuevas formas de expresión artística, sino que abrió el camino a la sensibilidad romana y, a través de ella, a la tradición artística de Occidente. El helenismo transformó el arte en una experiencia viva, destinada a conmover y provocar, y nos dejó obras que aún hoy impactan por su capacidad de transmitir la condición humana en toda su riqueza, desde la grandeza heroica hasta la fragilidad más íntima.
El arte helenístico, denominación historiográfica con la que se etiqueta el arte del período helenístico (desde finales del siglo IV a. C. hasta la época imperial romana), ha sido víctima durante mucho tiempo del relativo desprecio con que la crítica de arte lo había considerado («Cessavit Deinde ars» -«y luego el arte desapareció»-, sentenció Plinio el Viejo -Naturalis historia, XXXIV, 52- tras describir la escultura griega de la época clásica). Sin embargo, muchas de las más importantes obras de arte griego pertenecen a este periodo (el Altar de Pérgamo, el Laocoonte y sus hijos, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, etc.)
Un diferente enfoque estético, y descubrimientos recientes, como las tumbas de Vergina, han permitido una mejor comprensión de la riqueza artística de esta época.
Durante el periodo helenístico hubo una gran demanda en obras de arquitectura, escultura y pintura, debido en parte a la prosperidad económica de la época, a la competencia que los reyes tenían entre sí por su afán de embellecer sus ciudades, las antiguas y las recién fundadas y a la aparición de la clase social burguesa, muy numerosa, con grandes posibilidades económicas que les permitía rivalizar con los grandes señores. Los mejores clientes del arte fueron pues los reyes y los burgueses, quedando en segundo lugar la demanda oficial de tipo religioso. Otro fenómeno característico de estos tiempos fue el sentido de urbanización que proporcionó grandes solicitudes artísticas. El arte helenístico triunfó y se extendió por todo el universo helénico y aunque siguiendo distintas escuelas, existió siempre una creación común, algo parecido a lo que había ocurrido con la lengua koiné.
Durante este período se crearon los conceptos de norma al que debe aspirar el arte y de un momento clásico o punto culminante en que se llega a la máxima perfección y desde el que todo lo que sigue el decadencia, aunque los griegos de la época lo fechaban a finales del siglo IV a. C., con escultores como Praxíteles o Lisipo o el pintor Apeles, y no en el siglo de Pericles como hicieron autores posteriores. Al contrario del arte del período anterior, el helenístico busca el realismo, costumbrismo y retratar lo usual en lugar de una mitología fabulosa. Las estatuas, pinturas e incluso los templos dejaron de verse como simples imágenes para rituales, pasando a considerarse creaciones de artistas individuales pagados por mecenas que deseaban que se les hicieran elogios o propaganda política. Esto condujo a una secularización del arte y que se coleccionara y promocionara las obras de artistas famosos.
En las artes plásticas también surgió una corriente fuertemente conservadora y clasicista que se justificaba en Platón, quien afirmaba que las obras de arte debían ajustarse a una norma absoluta, y por ello elogiaron al arte egipcio por no permitir innovaciones artísticas. Sin embargo, desde Aristóteles surgieron críticas filosóficas que animaron la expresividad, el eclecticismo, el cultivo de la individualidad de cada autor y la noción de que un estilo artístico puede ser adecuado en ciertas circunstancias y en otras no. Empiezan a surgir figurillas de enanos gesticulantes, jóvenes descarnados o jorobados lisiados pidiendo limosna. También se representan a seres humanos en actos o posiciones instintivas y no controladas, como figuras de niños durmiendo profundamente. La estatuilla de Tanagra representa a mujeres del entorno cotidiano de los autores. Según los historiadores de arte, John Fleming y Hugh Honour, tradicionalmente los griegos consideraban que bello y bueno eran equivalentes, de ahí que sus héroes y dioses fueran hermosos y los villanos deformes, norma que mantuvieron las teorías sobre la estética de Sócrates y Platón. En esta época se empieza a distinguir la nobleza del alma interior de la belleza del cuerpo exterior, favoreciendo el surgimiento del naturalismo. También surgió un gusto por esculturas pequeñas y exquisitas como por las enormes y grandiosas en marcado contraste con el siglo V a. C., que tenía un ideal del punto medio. Entre las esculturas destacan por haber sido imitadas o copiadas por los romanos, la Venus de Médici y el Apolo de Belvedere. Ninguna de las dos fue muy famosa en su tiempo, pero cuando fueron redescubiertas a finales del siglo XV y mediados del XVI respectivamente saltaron a la fama. Entre los escultores destacan Lisipo y su aprendiz Cares. El primero realizó una estatua de Alejandro Magno de 18 metros de altura para la ciudad de Tares, mientras que el segundo pasó a la posteridad por ser el autor del Coloso de Rodas y por dejar atrás el canon de proporciones establecido por Policleto, que se basaba en medidas humanas reales. Estableció como nuevos parámetros la corpulencia muscular, los hombros anchos y excesivamente desarrollados, cabezas ligeramente reducidas y extremidades ampliadas para dar mayor altura. A estos modelos se les asignada la cara de la persona concreta retratada.
Los cambios también se expresaron en la funeraria. Hasta el siglo IV a. C., en Grecia y especialmente Atenas, los muertos eran incinerados o enterrados en receptáculos nada pretenciosos y se los recordaba con lacónicas y breves estelas. Sin embargo, empezaron a aparecer sarcófagos bellamente decorados con esculturas pintadas, una forma de arte que expresaba una nueva forma de ver el más allá y que fue el tipo de funeraria dominante hasta la expansión del cristianismo, siendo uno de sus ejemplos más famosos el sarcófago de Alejandro. En él aparece el retrato personal del conquistador macedonio, que además es mostrado casi divinizado asemejando a Heracles, algo muy poco frecuente entre los griegos anteriores, por lo que se considera un ejemplo temprano de mezcla de influencias helenas y orientales.
El Altar de Pérgamo. Levantado sobre una plataforma de 6 metros de altura, rodeado de una columnata jónica y con la entrada ubicada en la parte posterior para que todo visitante tuviera que rodear y ver la construcción. Rodeando la base hay un friso escultórico de 90 metros de largo y al interior de la columnata, a la altura del altar, hay un segundo friso de 73 metros. El primer friso está dedicado a la batalla entre dioses y gigantes, y como la talla era profunda se dan contrastes de luces y sombras que realzan la expresividad y la evocación de divinidades celestiales frente a gigantes terrenales. También se denota el naturalismo de los cuerpos según Fleming y Honour. Foto: Lestat (Jan Mehlich). CC BY-SA 3.0. Original file (4,483 × 1,367 pixels, file size: 2.14 MB).
El Altar de Pérgamo constituye una de las obras más imponentes y representativas del arte helenístico. Construido en la primera mitad del siglo II a. C., bajo el reinado de Eumenes II (197–159 a. C.), fue concebido no solo como un monumento religioso, sino también como un símbolo político y cultural que encarnaba la grandeza del reino de Pérgamo frente a los demás estados helenísticos y frente a Roma, cuya presencia comenzaba a imponerse en el Mediterráneo oriental. Situado en la acrópolis de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, el altar se convirtió en el eje monumental de la urbe y en una afirmación visual del poder dinástico de los Atálidas, sus constructores.
Desde el punto de vista religioso, el altar estaba dedicado a Zeus y Atenea, divinidades tutelares de la ciudad. Sin embargo, su significado trascendía lo estrictamente cultual. La estructura, monumental en escala y fastuosa en decoración, buscaba transmitir un mensaje ideológico: la victoria del orden sobre el caos, de los dioses sobre los gigantes, y por extensión, de la dinastía Atálida sobre sus enemigos. Esta idea se materializaba en el inmenso friso que recorría la base del altar, conocido como la Gigantomaquia, en el que los dioses olímpicos aparecen luchando con violencia y dramatismo contra los gigantes. La elección de este mito no fue casual: en la cosmovisión griega, la victoria de los dioses sobre los gigantes simbolizaba el triunfo de la civilización sobre la barbarie, un paralelismo directo con las campañas victoriosas de Pérgamo frente a otros pueblos vecinos.
El contexto histórico de su construcción explica este énfasis en la propaganda visual. Tras la derrota de los seléucidas en la batalla de Magnesia (190 a. C.), Pérgamo se convirtió en un aliado fundamental de Roma y en uno de los reinos más poderosos de Asia Menor. Los Atálidas, conscientes de la fragilidad de su poder frente a reinos de mayor tradición como Macedonia o Egipto, utilizaron el arte y la arquitectura como instrumentos para reforzar su legitimidad. El altar, en este sentido, fue una declaración monumental de grandeza dinástica, pero también una muestra de integración en la tradición cultural griega, pues retomaba mitos compartidos por todo el mundo helénico y los reinterpretaba con un lenguaje artístico renovado.
El estilo del altar es un reflejo pleno del arte helenístico en su etapa madura. Los relieves muestran figuras de gran dinamismo, con cuerpos retorcidos, expresiones dramáticas y una composición que parece desbordar los límites del espacio arquitectónico. Se trataba de una narración visual cargada de emoción, que buscaba impactar al espectador y hacerlo partícipe del drama cósmico. Esta teatralidad respondía a una nueva sensibilidad artística de la época, en la que el arte debía conmover, impresionar y transmitir la grandeza del poder político y religioso que lo sustentaba.
El altar de Pérgamo, por tanto, no puede entenderse solo como un lugar de sacrificios o de culto. Fue ante todo una obra ideológica que integraba religión, política y arte en un único discurso. En él se condensaban la tradición mítica griega, el orgullo cívico de la ciudad de Pérgamo y la necesidad de los Atálidas de afirmar su posición en el tablero helenístico. Su legado fue tan poderoso que, siglos más tarde, incluso los romanos lo admiraron como una de las cumbres del arte griego, y en la actualidad se sigue interpretando como un testimonio privilegiado de la mentalidad helenística: grandiosa, dramática, cosmopolita y profundamente consciente del poder de la imagen.
El teatro perdió su trasfondo heroico y arquetipos míticos con una nueva comedia, una lengua que imitaba la cotidiana y una propuesta que trata de las cosas de todos los días. Por ejemplo, en la literatura de Caritón, Jenofonte, Teocrito, Herodas y Aquiles Tacio o las comedias de Menandro se representan a mujeres típicas del día a día. Respecto de las pinturas y mosaicos helenísticos, estos se extendieron por la península itálica desde el siglo II a. C., traídos por soldados y oficiales romanos victoriosos frente a Antíoco III, haciendo que en Roma empezara a amarse lujos como divanes de bronce, muebles espléndidos, colchas, cortinas y otras telas preciosas en marcado contraste con los ideales austeros de los primeros romanos.
En este período también nació la filología en todos los aspectos abarcables. Muchos bibliotecarios y hombres de letras dedicaron su vida y sus estudios a dar forma a las obras literarias, a la gramática, las palabras, la crítica literaria, clasificación de libros, etc. A la vez, la literatura siguió los modelos clásicos, con escritores destacados como Calímaco de Cirene y de su discípulo Apolonio de Rodas.
El ámbito de las joyas tuvo su estilo propio, aunque ligeramente influenciado por la etapa anterior. Se pusieron de moda los colgantes con formas de victorias aladas, palomas, ánforas y cupidos, utilizando para su elaboración las piedras de colores, sobre todo el granate. También se utilizaban otras gemas para hacer figuras en miniatura, como el topacio, ágata y amatista. El vidrio entró en los talleres de los artistas como sustituto de las piedras preciosas y con este material confeccionaban toda clase de objetos, sobre todo camafeos.
En el deporte, el ideal de cuerpo atlético deja de ser un ideal exclusivo de clases altas porque los atletas pasan a ser aristócratas aficionados a profesionales. Esto se expresó en el arte, donde se dejó atrás la representación de la ligereza y agilidad para hacer hincapié en el vigor físico y el peso.
Laocoonte y sus hijos, grupo escultórico del siglo I. Se basa en un original de Pérgamo del siglo III a. C.. Jean-Pol GRANDMONT (2011-09-29 16:41). CC BY-SA 3.0. Original file (2,369 × 2,812 pixels, file size: 5.01 MB).
El grupo escultórico del Laocoonte y sus hijos es una de las obras más célebres de la Antigüedad y uno de los ejemplos más significativos del arte helenístico en su vertiente más dramática y expresiva. La versión que ha llegado hasta nosotros, realizada en mármol en el siglo I d. C. y hallada en Roma en 1506, es en realidad una copia o reelaboración de un original griego del siglo III a. C., probablemente creado en Pérgamo, donde floreció una tradición artística caracterizada por la intensidad emocional y el patetismo de las formas. Desde su descubrimiento en el Renacimiento, la escultura ha ejercido una influencia determinante en el arte europeo, siendo admirada por artistas como Miguel Ángel, que reconoció en ella un modelo de perfección anatómica y de dramatismo expresivo.
La obra representa el momento culminante del mito de Laocoonte, sacerdote troyano que advirtió a sus conciudadanos del peligro que escondía el famoso caballo de madera dejado por los griegos a las puertas de Troya. Según la tradición, los dioses —en algunas versiones Poseidón, en otras Atenea— decidieron castigarlo enviando dos enormes serpientes marinas que lo envolvieron a él y a sus hijos, estrangulándolos hasta la muerte. El grupo escultórico capta ese instante de máximo sufrimiento, con Laocoonte retorciéndose en un gesto de impotencia y dolor, mientras intenta liberar a sus hijos del ataque. La composición muestra el cuerpo poderoso del sacerdote, representado en plena torsión, y la desesperación reflejada en su rostro, con la boca entreabierta en un grito que nunca se escucha.
El valor de la escultura no reside únicamente en su virtuosismo técnico, sino en la capacidad de transmitir de manera visual y directa un mensaje universal: la lucha del ser humano contra fuerzas superiores e incontrolables. En este sentido, el Laocoonte se convierte en una alegoría del sufrimiento y del destino inevitable, conceptos profundamente presentes en la cultura griega. Su dramatismo responde al espíritu helenístico, donde el arte buscaba conmover y provocar una reacción emocional en el espectador, alejándose de la serenidad idealizada del periodo clásico. Frente al equilibrio y la armonía del Partenón, el Laocoonte ofrece el espectáculo de la tragedia humana en toda su crudeza.
El contexto pergameno ayuda a comprender mejor esta obra. Pérgamo había desarrollado un estilo artístico particular, marcado por la teatralidad y la exaltación del movimiento, como se aprecia también en el Altar de Zeus. El Laocoonte se inserta en esa misma línea estética, en la que los cuerpos se representan con tensiones extremas, los músculos se marcan de manera casi exagerada y las composiciones invitan a ser contempladas desde distintos ángulos, envolviendo al espectador en la acción. No es casual que Roma, heredera de la tradición helenística, adoptara este grupo como una de las joyas de sus colecciones artísticas, conservándolo y transmitiéndolo hasta el redescubrimiento en el Renacimiento.
En definitiva, el Laocoonte y sus hijos no es solo una obra maestra de la escultura, sino también un testimonio de la evolución del arte griego hacia formas cada vez más expresivas y cargadas de pathos. Representa el triunfo del arte helenístico en su aspiración de conmover al espectador, convirtiéndose en un puente entre la tragedia griega, la estética romana y la sensibilidad moderna. Su legado permanece como una de las imágenes más poderosas del dolor humano y de la eterna lucha contra un destino inexorable.
Urbanismo y arquitectura
El urbanismo y la arquitectura helenística representan una de las expresiones más notables del espíritu de apertura y monumentalidad que caracterizó al periodo tras la muerte de Alejandro Magno. Frente al modelo clásico, más sobrio y centrado en la polis de dimensiones reducidas, el helenismo introdujo un nuevo concepto de ciudad: cosmopolita, planificada y pensada como escenario de vida pública, religiosa y cultural. Los reinos helenísticos —Egipto, Siria, Asia Menor, Macedonia— impulsaron el desarrollo de grandes centros urbanos como Alejandría, Antioquía, Pérgamo o Rodas, que se convirtieron en focos de irradiación cultural y política en todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente.
En el plano urbanístico, se consolidó el uso del trazado hipodámico —un sistema de cuadrícula atribuido a Hipódamo de Mileto—, pero aplicado ahora a gran escala y con una intención claramente monumental. Las ciudades helenísticas se diseñaron con amplias avenidas rectilíneas, plazas públicas, ágoras y recintos sagrados integrados en la vida ciudadana. Estos espacios no solo cumplían una función práctica de orden y circulación, sino que buscaban subrayar el poder de los reyes y el prestigio de sus cortes. Alejandría, con su puerto, su faro —una de las Siete Maravillas del mundo antiguo— y su famosa Biblioteca, es el mejor ejemplo de esta nueva concepción urbana en la que la ciudad se convierte en un centro de cultura universal.
En cuanto a la arquitectura religiosa, los templos helenísticos continuaron las tradiciones clásicas, pero crecieron en tamaño y en complejidad decorativa. El Templo de Apolo en Dídima, con sus colosales columnas jónicas, o el Altar de Zeus en Pérgamo, concebido como un auténtico teatro narrativo gracias a su friso en relieve, ilustran la voluntad de impresionar y de integrar la religión en la experiencia estética. Los santuarios se transformaron en centros monumentales capaces de acoger procesiones, cultos mistéricos y rituales de carácter cívico, destacando también los de Éfeso, Delos o Rodas.
La arquitectura civil y de ocio adquirió igualmente gran protagonismo. Los teatros alcanzaron dimensiones espectaculares —como el de Epidauro o el de Pérgamo—, adaptados para acoger a decenas de miles de espectadores en representaciones dramáticas y musicales que eran, además de entretenimiento, un reflejo de la identidad comunitaria. Aparecen también edificios especializados como gimnasios, palestras, bibliotecas y stoas que daban forma a la vida cultural y social, mientras que los palacios reales simbolizaban el poder dinástico con un lujo sin precedentes.
Por último, la arquitectura conmemorativa y funeraria reflejó igualmente el gusto helenístico por lo monumental y lo espectacular. El Mausoleo de Halicarnaso, aunque anterior, influyó en la creación de grandes tumbas helenísticas, concebidas como símbolos de poder personal y dinástico. Columnas conmemorativas, exedras y ninfeos embellecían el espacio urbano, ofreciendo una experiencia visual y emocional que era parte de la vida cotidiana.
En definitiva, el urbanismo y la arquitectura helenística fueron mucho más que expresiones artísticas: constituyeron un medio de afirmar el poder, integrar comunidades diversas y ofrecer un escenario vital que reflejaba la grandeza y la universalidad de la cultura helénica en su fase más expansiva. Su huella, recogida y transformada por Roma, se proyectó en la historia posterior del urbanismo occidental.
Característica del período helenístico es la división del imperio de Alejandro Magno en reinos personales fundados por los diádocos, generales del conquistador: lágidas en Egipto, seléucidas en Siria, atálidas en Pérgamo, etc. La emulación entre los distintos reinos helenísticos estimuló el desarrollo de enormes complejos urbanísticos, en grandes espacios, no limitados por las barreras físicas de la antigua Grecia, donde se pudieron crear nuevas ciudades (Alejandría, Antioquía, Pérgamo, Seleucia del Tigris, etc.) Este nuevo urbanismo, en lugar de actuar sobre el terreno y corregir sus deficiencias (plano hipodámico), se adapta a su naturaleza y realza sus cualidades. Se levantaron numerosos lugares de esparcimiento, como teatros y jardines públicos.
Pérgamo, en particular, es un ejemplo típico de urbanismo y arquitectura helenísticos. Desde una sencilla fortaleza situada en la acrópolis, varios reyes atálidas erigieron un colosal complejo arquitectónico. Los edificios se despliegan en abanico en torno a la Acrópolis teniendo en cuenta la naturaleza del terreno. El ágora, ubicada al sur, sobre la terraza inferior, está bordeada con galerías de columnas o stoai. Es el punto de partida de una calle que atraviesa toda la Acrópolis: separando, por una parte, los edificios administrativos, políticos y militares, al este y en la cumbre del peñasco; por el otro lado, los santuarios, al oeste a media altura. Entre estos últimos, el más importante es el que acoge el gran altar monumental, llamado de los «doce dioses» o «de los dioses y gigantes», que constituye una de las obras maestras de la escultura griega. Un gigantesco teatro, que pueden llegar a contener casi 10000 espectadores, tiene sus gradas en las laderas de la colina.
Es la época del gigantismo: por ejemplo, el segundo templo de Apolo en Dídima (a unos veinte kilómetros de Mileto, en Jonia). Fue concebido a finales del siglo IV a. C. por Daphnis de Mileto y Paionios de Éfeso, pero los trabajos, nunca acabados, continuaron hasta el siglo II. El santuario es uno de los más grandes nunca construido en la zona mediterránea: en el interior de un gran patio, la cella está rodeada por una doble columnata de 108 columnas jónicas de casi 20 metros de altura, cuyas bases y capiteles están ricamente tallados.
Basa de una columna en el Templo de Apolo en Dídima. Bernard Gagnon. CC BY-SA 3.0. Original file (4,040 × 2,785 pixels, file size: 4.19 MB).
Escultura
La escultura helenística incorpora innovaciones del segundo clasicismo: estudio de los ropajes, de la transparencia en los vestidos, la flexibilidad en las actitudes. Así, la Venus de Milo, aún siguiendo la tradición clásica, se distingue por la torsión de sus caderas. Se buscaba sobre todo la expresividad y la atmósfera. Esta búsqueda es especialmente evidente en los retratos: más que la exactitud de los rasgos representados, el artista quiere plasmar el carácter de su modelo. En las grandes estatuas, el artista explora temas como el dolor, el sueño o la vejez. Así, el Fauno Barberini de la Gliptoteca de Múnich representa a un sátiro dormido, con la pose relajada y la cara ansiosa, tal vez víctima de las pesadillas. La Vieja ebria, también en Múnich, muestra de manera inequívoca una anciana, pobre, perturbada, apretando contra ella su jarra de vino. Laocoonte, atenazado por las serpientes, trata desesperadamente librarse de ellas, sin mirar siquiera a sus hijos, que van a morir. La representación de la infancia, otro extremo que se desvía de la idealización humana en la edad madura propia del clasicismo, tiene un buen ejemplo en El niño del ganso, de Boetos de Calcedonia.
Fauno Barberini, copia en mármol de un original en bronce, ca. 200 a. C.-200 a. C., extensamente restaurada por Bernini en el siglo XVII. Gliptoteca de Múnich. Desconocido. – Photographed by MatthiasKabel on 26 de octubre de 2005, CC BY-SA 3.0. Original file (1,760 × 2,850 pixels, file size: 433 KB).
La escultura helenística constituye una de las cumbres de la historia del arte antiguo y, sin duda, el campo donde mejor se reflejan los rasgos esenciales de esta época: dramatismo, realismo, diversidad temática y una búsqueda constante de conmover al espectador. A diferencia del arte clásico, que había perseguido el ideal de belleza equilibrada y la representación de un mundo sereno, la escultura helenística se orientó hacia la exploración de los extremos de la experiencia humana: el dolor, la vejez, el erotismo, la embriaguez, el sueño, el triunfo y la derrota. El espectador ya no debía contemplar un modelo perfecto y distante, sino sentir, identificarse y emocionarse ante figuras que expresaban con intensidad la vida en toda su complejidad.
Uno de los rasgos más distintivos fue la amplitud temática. El arte clásico se había centrado en héroes, dioses y atletas jóvenes, mientras que el helenismo incluyó sujetos antes marginales: ancianos, niños, mendigos, esclavos, sátiros ebrios, figuras en reposo o en actitudes íntimas. Este interés por lo cotidiano y lo marginal se unió al deseo de explorar la individualidad: ya no se representaban solo arquetipos ideales, sino rostros concretos, arrugas, expresiones de angustia o de serenidad, convirtiendo la escultura en un medio de narración emocional.
La expresividad del movimiento alcanzó un grado nunca visto. Cuerpos en tensión, giros violentos, composiciones en espiral o diagonales sustituyeron a la frontalidad clásica. Obras como el Laocoonte y sus hijos, con sus torsiones extremas y el dramatismo del sufrimiento atrapado en mármol, o el Fauno Barberini, que muestra el abandono del sueño y la embriaguez con sensualidad y vulnerabilidad, son ejemplos paradigmáticos de esta búsqueda del impacto emocional.
Otro aspecto fundamental fue la monumentalidad y teatralidad. El Altar de Pérgamo, con su friso del Gigantomaquia, convirtió la escultura en una narración coral que envuelve al espectador y lo sitúa dentro de la acción. La escultura se convierte en espectáculo, en relato visual capaz de transmitir tanto la grandeza de los dioses como las pasiones humanas.
En paralelo, se desarrolló también un refinamiento técnico extraordinario. Escultores helenísticos dominaron el realismo anatómico, la representación de pliegues en los ropajes, el contraste de luces y sombras y el uso del mármol y del bronce para generar efectos de gran viveza. Obras como la Victoria de Samotracia, concebida para coronar la proa de un barco y dar la impresión de movimiento con el viento y el mar, muestran cómo la escultura se integraba en contextos arquitectónicos y paisajísticos para lograr una experiencia total.
Finalmente, no hay que olvidar la función social y política de la escultura helenística. En un mundo dominado por monarquías poderosas y ciudades cosmopolitas, las estatuas de reyes, benefactores y divinidades servían como instrumentos de legitimación y propaganda. A través de retratos idealizados o realistas, los monarcas se presentaban como herederos de Alejandro o incluso como dioses vivientes, insertando su imagen en el espacio urbano y en los rituales públicos.
En suma, la escultura helenística fue un arte profundamente humano y a la vez grandioso, que supo combinar la búsqueda de la emoción individual con la afirmación del poder colectivo. Su legado, heredado por Roma, proyectó en Occidente una nueva forma de concebir el arte no solo como representación ideal, sino como espejo de las pasiones y fragilidades humanas.
Hermafrodito Borghese, copia romana de un bronce original de Policles (ca. 150 a. C.), completada por Bernini en 1620. Desconocido – Jastrow (2007). Dominio público. Original file (3,740 × 1,700 pixels, file size: 3.8 MB).
Escuela de Pérgamo
Pérgamo se distingue no solo por su arquitectura: es también la sede de una brillante escuela de escultura (la escuela de Pérgamo o «barroco pergamiano»). Los escultores, volviendo a los siglos anteriores, reviven momentos dolorosos que encuentran expresivos para sus composiciones en tres dimensiones, y a menudo en V y de un hiperrealismo anatómico. Átalo I (269 – 197 a. C.), para conmemorar su victoria de Caicos (237 a. C.) contra los «galos» o «gálatas» (Γαλάται, celtas procedentes de Tracia que se habían asentado en Galatia -centro del Asia Menor-) hizo esculpir dos series de grupos votivos: el primero, dedicado a Atenea en la Acrópolis de Pérgamo, incluía partes de las que son copia las piezas denominadas Galo moribundo y Galo suicidándose con su esposa (Gálata Ludovisi). El segundo grupo se ofreció en Atenas y se compone de pequeñas estatuas en bronce de griegos, amazonas, dioses y gigantes, persas y galos. La Artemisa Rospigliosi del Museo del Louvre es probablemente una copia de una de ellas, mientras que las copias o nuevas versiones del Galo herido son muy numerosas en la época romana. La expresión de los sentimientos, la fuerza de los detalles (como los cabellos y las barbas muy tupidas) y la violencia de los movimientos son las características del estilo pergamiano.
Estas características se llevarán al máximo en el friso del Altar de Pérgamo, decorado por orden de Eumenes II (197- 159 a. C.) de una gigantomaquia que se extiende más de 110 metros de largo, para ilustrar en piedra un poema compuesto especialmente para la corte. Los Dioses olímpicos triunfan sobre los Gigantes, la mayoría de los cuales se han convertido en animales salvajes: serpientes, aves rapaces, leones o toros. Su madre Gaia, viene en su ayuda, pero nada puede hacer y debe verlos retorcerse de dolor bajo los golpes de los dioses.
También se identifica con las características de la escuela de Pérgamo el grupo del despellejamiento de Marsias (sólo se han conservado copias parciales de época romana de la figura principal y el Arrotino) o el de los Luchadores (conservado en una copia romana).
Galo moribundo, quizá de Epígono, ca. 230-220 a. C. Museos Capitolinos. BeBo86 – CC BY-SA 3.0. Original file (4,662 × 3,108 pixels, file size: 3.47 MB).
La llamada escuela de Pérgamo fue uno de los centros artísticos más importantes del mundo helenístico, rivalizando con otras grandes corrientes como la de Rodas o la de Alejandría. Su desarrollo se enmarca en el contexto del reino atálida, una dinastía que gobernó la ciudad de Pérgamo en Asia Menor entre los siglos III y II a. C. Los reyes Atálidas hicieron del arte un instrumento de propaganda política y de prestigio cultural, transformando su capital en un verdadero escaparate del poder helenístico. Bajo su mecenazgo, la escultura, la arquitectura y las artes decorativas adquirieron una impronta característica, marcada por el dramatismo, la monumentalidad y la búsqueda de un impacto visual capaz de emocionar y convencer al espectador.
El rasgo más distintivo de la escuela de Pérgamo es el patetismo expresivo. A diferencia del clasicismo ateniense, que había buscado la serenidad y el equilibrio, los escultores pérgamenos enfatizaron el movimiento, las posturas tensas y las emociones extremas. Los cuerpos aparecen en giros forzados, con músculos tensados al límite y rostros que transmiten dolor, ira o desesperación. Esta estética respondía a un propósito ideológico: mostrar la lucha heroica del orden helénico frente al caos, una metáfora política que servía para legitimar a los Atálidas como defensores de la civilización griega frente a bárbaros y enemigos.
La obra más representativa de esta escuela es el Altar de Zeus en Pérgamo, erigido en el siglo II a. C. Su gigantesco friso de la Gigantomaquia —la lucha entre dioses y gigantes— constituye uno de los programas escultóricos más impresionantes de la Antigüedad. En él se plasma con extraordinario dinamismo la victoria de los dioses olímpicos sobre las fuerzas del caos, un paralelo evidente con la victoria de los reyes de Pérgamo sobre los gálatas y otros pueblos de Asia Menor. La narrativa escultórica envuelve al espectador y lo introduce en la acción, generando un efecto casi teatral.
No obstante, la escuela de Pérgamo no se limitó al altar. También destacó en la producción de grupos escultóricos conmemorativos de las victorias sobre los gálatas, en los que, por primera vez en el arte griego, los enemigos vencidos eran representados con dignidad y dramatismo. Estas esculturas, como el famoso Gálata moribundo o el Gálata suicida, muestran guerreros desnudos en los últimos instantes de su vida, transmitiendo una intensa carga emocional y un respeto inusual hacia el adversario derrotado.
El legado de la escuela pérgamo fue inmenso. Sus innovaciones en la composición dinámica, la expresividad de los rostros y la teatralidad de las escenas influyeron directamente en el arte romano, que admiró y copió muchas de estas obras. A través de Roma, ese espíritu patético y grandioso dejó una huella duradera en la tradición artística occidental, especialmente en épocas que, como el Barroco, retomaron el gusto por la emoción intensa y la teatralidad.
En definitiva, la escuela de Pérgamo encarna el espíritu del helenismo en su vertiente más dramática y monumental. Fue un arte pensado para conmover, para persuadir y para exaltar la grandeza de un reino que, aunque pequeño en extensión, supo situarse en el centro de la vida cultural del Mediterráneo gracias al poder de las imágenes.
Atenea contra Alción, detalle del friso de la Gigantomaquia del Altar de Pérgamo, primera mitad del siglo II a. C. Foto: Miguel Hermoso Cuesta. CC BY-SA 4.0. Original file (5,184 × 3,456 pixels, file size: 3.65 MB).
Luchadores, copia en los Uffizi. Foto: Moisesvcouto. Dominio Público.

Escuelas de Atenas, de Rodas, de Alejandría y de Antioquía
Tras la muerte de Alejandro Magno y la fragmentación de su imperio, el mundo helenístico se caracterizó por la aparición de grandes centros urbanos que funcionaron como polos culturales. En ellos florecieron auténticas escuelas artísticas, no tanto en el sentido de instituciones académicas estrictas, sino como corrientes con rasgos estilísticos propios y una identidad ligada al entorno político, social y geográfico. Entre las más relevantes destacan las escuelas de Atenas, Rodas, Alejandría y Antioquía, cada una con su sello particular y su aportación al arte helenístico.
La escuela de Atenas representó, en cierto modo, la continuidad de la tradición clásica. Aunque Atenas ya no tenía el poder político de siglos anteriores, siguió siendo un referente cultural. Su producción escultórica mantuvo la búsqueda de la proporción y la serenidad, pero también adoptó algunos de los rasgos expresivos propios del helenismo. Se cultivó con especial intensidad el retrato filosófico, ligado a la memoria de Sócrates, Platón, Aristóteles y los pensadores que daban prestigio a la ciudad como centro de sabiduría. También continuaron los talleres que producían obras en mármol y bronce para exportar al resto del mundo griego, de modo que Atenas se convirtió en una especie de “memoria clásica” en medio de las innovaciones helenísticas.
La escuela de Rodas, por su parte, fue célebre por su virtuosismo técnico y su monumentalidad. Rodas, próspera gracias a su posición estratégica en el comercio marítimo, patrocinó obras de gran tamaño y complejidad. De esta escuela proceden algunas de las esculturas más conocidas del periodo, como el Laocoonte y sus hijos, donde la tensión dramática alcanza un nivel extremo, o el Coloso de Rodas, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo, símbolo del poder naval y comercial de la isla. En Rodas predominó la búsqueda de la teatralidad, el movimiento y los efectos visuales sorprendentes, con composiciones en espiral y una gran carga emocional.
La escuela de Alejandría, ligada al gran centro cultural fundado por Alejandro Magno en Egipto, tuvo un perfil distinto, marcado por la influencia de Oriente. La ciudad, con su Biblioteca y su Museo, era el epicentro de la erudición helenística, y ese espíritu se reflejó en su arte. Se cultivaron especialmente los géneros menores y cotidianos: figuras de niños, enanos, ancianos o escenas domésticas que revelaban un gusto por lo realista, lo anecdótico y lo pintoresco. Alejandría fue también un punto de fusión cultural: la tradición egipcia se mezcló con la griega, dando lugar a formas híbridas que reflejaban el sincretismo religioso y artístico del helenismo. Además, en Alejandría floreció la plástica erótica y dionisíaca, con representaciones de Afrodita, Eros y Dionisio en contextos íntimos y sensuales.
La escuela de Antioquía, capital de los seléucidas, mostró un carácter más cosmopolita y orientalizante. Situada en la encrucijada entre Grecia y Asia, la ciudad integró influencias persas y mesopotámicas, reflejadas en un arte monumental, a menudo ligado a la arquitectura palaciega y a la decoración urbana. Antioquía destacó especialmente en la mosaística, con complejas composiciones decorativas que más tarde influyeron en el arte romano. Sus esculturas, aunque menos conocidas que las de Rodas o Pérgamo, muestran un gusto por lo narrativo y por la representación de temas mitológicos con un aire más refinado y decorativo que dramático.
En conjunto, estas escuelas ilustran la diversidad del arte helenístico. Atenas se aferraba a la tradición clásica, Rodas buscaba la espectacularidad y el virtuosismo, Alejandría exploraba lo cotidiano y lo híbrido, y Antioquía representaba el cosmopolitismo oriental. Todas ellas, con estilos diferentes, compartían la aspiración de conmover, impresionar y reflejar la complejidad del mundo helenístico.
Otras escuelas helenísticas fueron la escuela de Atenas (Demóstenes -Polieucto-, Afrodita de Milos -Alejandro de Antioquía-, Afrodita acurrucada -Doidalsas de Bitinia-, Vaso o Crátera Borghese, `Torso del Belvedere -Apolonio de Atenas-, Púgil en reposo -anteriormente atribuido a Apolonio-) dentro de la cual se incluye el «estilo neoático», entre el siglo II y el siglo I a. C.; la escuela de Rodas (Victoria de Samotracia -Pitócrito-, Toro Farnesio -Apolonio y Taurisco de Tralles-, Laocoonte y sus hijos -Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas, los mismos a quienes se atribuyen las estatuas de Sperlonga-); y la escuela de Alejandría (Atlas Farnese, Nilo Vaticano). Menor importancia parece haber tenido la escuela de Antioquía (no debe confundirse con la escuela teológica del mismo nombre), que no se identifica con el citado Alejandro de Antioquía, sino con Eutíquides de Sición, un discípulo de Lisipo a quien se encargó esculpir la representación de la Fortuna o Tyche de Antioquía.
Púgil en reposo, datación discutida (del 330 a 50 a. C.) Palazzo Massimo alle Terme. Marie-Lan Nguyen (2009). Dominio Público. Original file (2,200 × 3,566 pixels, file size: 4.56 MB).
Espinario, probablemente reconstruido en el siglo I a. C. a partir de un original del siglo III a. C. Museos Capitolinos. Foto: shakko – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0.

Victoria de Samotracia, ca. 200–190 a. C. Museo del Louvre. Foto: Shawn Lipowski (Shawnlipowski) –CC BY-SA 3.0. Original file (960 × 1,280 pixels, file size: 245 KB).
La Victoria de Samotracia, también conocida como Niké de Samotracia, es una de las esculturas más emblemáticas y representativas del arte helenístico, tanto por su calidad técnica como por la intensidad expresiva que encierra. Fue realizada hacia el 190 a. C., probablemente para conmemorar una victoria naval de los rodios, y fue hallada en la isla de Samotracia en 1863. Hoy se conserva en el Museo del Louvre, donde ocupa un lugar privilegiado en lo alto de la escalinata Daru, impactando a millones de visitantes con su fuerza y dinamismo.
La escultura representa a la diosa Niké, personificación de la victoria, posándose sobre la proa de un barco. El tema no es casual: la obra se relaciona con la tradición de las ofrendas votivas en santuarios marítimos y con el deseo de los rodios —expertos navegantes y guerreros— de inmortalizar sus éxitos en el mar. En su concepción original, la estatua estaba integrada en un conjunto monumental: la figura alada se alzaba sobre una base en forma de nave, creando un efecto teatral que combinaba escultura y arquitectura. No era solo una imagen para ser contemplada de cerca, sino un espectáculo pensado para impactar al espectador al entrar en el santuario de los Grandes Dioses de Samotracia.
Uno de los aspectos más impresionantes de la Victoria de Samotracia es la sensación de movimiento. La diosa aparece en pleno descenso, con el cuerpo inclinado hacia delante y las alas desplegadas hacia atrás, como si acabara de aterrizar impulsada por el viento marino. Su vestidura, adherida al cuerpo, se pliega en múltiples ondulaciones que transmiten la fuerza del aire y el dinamismo de la escena. Los paños mojados que se pegan al torso recuerdan al estilo clásico, pero el dramatismo, la teatralidad y el juego de luces y sombras son plenamente helenísticos.
El rostro y los brazos de la estatua se han perdido, pero esta ausencia no resta fuerza a la composición: al contrario, acentúa el protagonismo del cuerpo y las alas, que concentran toda la energía visual. Se ha dicho que la escultura expresa la victoria como experiencia sensorial, casi como si el espectador pudiera sentir el viento, el sonido del mar y el instante glorioso en el que la diosa anuncia el triunfo.
La Victoria de Samotracia sintetiza perfectamente las características del arte helenístico: monumentalidad, dinamismo, dramatismo y un efecto escénico que envuelve al espectador. Su función iba más allá de la devoción religiosa: era también un símbolo político y cultural, un recordatorio del poder marítimo de los rodios y de la grandeza de la cultura helenística, capaz de convertir un mito en una experiencia casi real.
Por ello, esta obra no solo se considera una de las cimas del arte helenístico, sino también un antecedente directo de la concepción barroca del arte, donde la obra no se limita a representar, sino que aspira a conmover, envolver y sorprender.
Thermenherrscher, retrato de un gobernante helenístico ca. 180-160 a. C. Palazzo Massimo alle Terme. Marie-Lan Nguyen (2009). Dominio público. Original file (1,450 × 3,700 pixels, file size: 2.89 MB).
Venus de Milo, ca. 130-100 a. C. Museo del Louvre. Mattgirling. CC BY-SA 3.0. Original file (2,592 × 3,888 pixels, file size: 7.59 MB).
La Venus de Milo, también conocida como Afrodita de Milo, es una de las esculturas más famosas de la Antigüedad y un icono del arte helenístico. Fue hallada en 1820 en la isla de Milo (Cícladas) por un campesino y adquirida poco después por Francia, donde se conserva actualmente en el Museo del Louvre. Su datación se sitúa entre el 130 y el 100 a. C., en un periodo en el que la tradición clásica griega convivía con las innovaciones propias del helenismo.
La estatua representa a la diosa Afrodita (equivalente romana: Venus), encarnación de la belleza, el amor y la fertilidad. Mide más de dos metros de altura y está realizada en mármol. Lo que la hace especialmente enigmática y célebre es la ausencia de brazos, que se perdieron en la Antigüedad o tras su hallazgo. Este hecho ha dado lugar a múltiples teorías sobre su postura original: algunos sugieren que sostenía una manzana, en alusión al “juicio de Paris”; otros creen que portaba un espejo, una corona o incluso las vestiduras que parecen deslizarse por su cadera.
Estilísticamente, la Venus de Milo combina rasgos de épocas distintas. Su torso recuerda a la serenidad y proporción del clasicismo griego, evocando obras de Praxíteles, mientras que la disposición del cuerpo en una suave curva y el dinamismo de las vestiduras que caen en pliegues profundos responden al gusto helenístico por el contraste, la tensión y el efecto visual. Esta fusión de tradición y novedad explica parte de su atractivo: no es puramente clásica ni enteramente helenística, sino un puente entre ambos estilos.
El tratamiento del cuerpo busca transmitir tanto sensualidad como idealización. Afrodita aparece semidesnuda, con el torso descubierto y las caderas cubiertas parcialmente por un manto que parece resbalar, como si la diosa se hallara en el instante previo a un gesto íntimo. Lejos de la representación estática, la figura sugiere movimiento y una interacción con el espectador, un rasgo característico del arte helenístico.
La fama de la Venus de Milo en época moderna se debe no solo a su belleza intrínseca, sino también al contexto de su hallazgo. Tras ser llevada a Francia, el Louvre la convirtió en símbolo del genio artístico griego, equiparándola a la Victoria de Samotracia como muestra suprema de la escultura antigua. En el siglo XIX y XX se convirtió en un canon de la belleza femenina ideal, inspirando tanto a artistas como a pensadores, y aún hoy es objeto de admiración y reinterpretación.
En definitiva, la Venus de Milo encarna la esencia del arte helenístico en su vertiente más refinada: un equilibrio entre tradición clásica y audacia innovadora, entre idealización divina y sensualidad humana. Su enigma —la incógnita de sus brazos y su postura original— no ha hecho sino aumentar el magnetismo de una obra que trasciende el tiempo y sigue siendo una de las imágenes más universales del arte.
Atlas Farnese, copia romana de un original griego ca. 129 a. C. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Sailko. CC BY 3.0. Original file (1,620 × 3,360 pixels, file size: 2.54 MB).
Nilo Vaticano , copia romana de un original de la escuela de Alejandría. Fotografía: Hans Weingartz. CC BY-SA 3.0 de.
Pintura y mosaicos
Son pocos los ejemplos de pintura mural griega que han perdurado a través de los siglos. Durante mucho tiempo sólo podía verse la herencia helenística en los frescos romanos, por ejemplo, en los de Pompeya o Herculano. Algunos mosaicos, copias de frescos, dan una buena idea de la gran pintura de la época helenística. Así, el famoso mosaico de Alejandro de la Casa del Fauno en Pompeya, que muestra el enfrentamiento del joven conquistador con el Gran Rey Darío III en la Batalla de Issos, es una copia de una obra descrita por Plinio el Viejo (XXXV, 110) como pintada por Filoxeno de Eretria para Casandro de Macedonia al final del siglo IV a. C. Se pueden apreciar la elección de colores, la composición del conjunto en movimiento y la expresividad de los rostros.
Los recientes descubrimientos arqueológicos realizados en particular en el cementerio de Pagasas (actual Volos), en las orillas del Golfo Pagasético o en Vergina (1987), en el antiguo reino de Macedonia, han sacado a la luz obras originales. En la tumba llamada de Filipo II se ha encontrado un gran friso que representa al rey cazando un león. Destaca por su composición, la puesta en escena de los personajes en el espacio y por la representación realista de la naturaleza.
El período helenístico es el período del desarrollo en la elaboración del mosaico, especialmente con las realizaciones de Sosus o Sosos de Pérgamo[14] que vivió en el segundo siglo antes de Cristo y único artista del mosaico citado por Plinio (XXXVI, 184). Su gusto por el trampantojo se encuentra en algunos trabajos que se le atribuyen como el Suelo no barrido de los Museos Vaticano, que representa los restos de una comida (espinas de pescado, huesos, cáscaras vacías, etc.) y el Barreño de las palomas de los Museos Capitolinos (quizá una reproducción descubierta en la Villa Adriana, aunque algunos expertos, como Michael Donderer, creen que es el original), que representa a cuatro palomas posadas en el borde de una cubeta llena de agua, una de ellas abreva mientras que las otras parecen descansar, lo que crea efectos de reflejos y sombras en el agua muy bien estudiados por el artista.
En la Villa de Cicerón de Pompeya se encontraron dos mosaicos firmados por Dioscórides de Samos, de finales del siglo II a. C.
Cerámica
La misma interpretación clasicista que minusvalora las demás manifestaciones del arte helenística considera que la época helenística es la del declive de las vasijas pintadas de la cerámica griega. Las formas más difundidas son de color negro y lisos, con una apariencia brillante que se aproxima al barniz, decorados con motivos sencillos y festones. Es también en esta época cuando aparecen las vasijas en relieve, probablemente a imitación de las hechas de metales preciosos. Hay relieves complejos, basados en animales o monstruos mitológicos.
Paralelamente subsiste una tradición de pintura figurativa policromada. Los artistas buscan una mayor variedad de matices que en el pasado. Sin embargo, estos nuevos colores son más delicados y no soportan el fuego, por lo tanto, a diferencia de lo habitual, se pintaban después de la cocción. La fragilidad de los pigmentos prohíbe el uso frecuente de estos vasos, que están reservados para uso funerario. Copias de los vasos más representativos de este estilo proceden de Centuripe, Sicilia, un taller donde se trabajó en el siglo III a. C. Estos vasos se caracterizan por tener un fondo pintado de rosa. Los personajes, a menudo mujeres, se representan vestidos con ropas de colores: azul-violeta, amarillo claro, blanco. El estilo recuerda el de Pompeya y se sitúa mucho más al lado de la gran pintura contemporánea que de la herencia de la cerámica de figuras rojas.
Lágino decorado con instrumentos musicales: (150- 100 a. C.) Museo del Louvre. Desconocido – Jastrow (2006). Dominio Público. Original file (1,630 × 1,720 pixels, file size: 1.79 MB).
El arte helenístico romano
Con el tiempo, los principales herederos serían los romanos que entraron en contacto con el arte griego helenístico a partir de sus conquistas en oriente donde contemplaron y admiraron por primera vez los grandiosos edificios civiles y religiosos y el desarrollo de la escultura. Hasta entonces la evolución del arte romano había sido a partir del arte etrusco. Cuando los enviados por Roma llegaron a Siria como enemigos de Antíoco el Grande (que había osado dar refugio a Aníbal, el gran enemigo de Roma) tuvieron ocasión de contemplar aquellas ciudades llenas de obras de arte, con aquellas columnatas formando los famosos pórticos o stoas de grandes magnitudes que nada tenían que ver con la urbanización modesta de sus foros republicanos ni con la aglomeración de viviendas edificadas sin seguir ningún plan.
La última batalla que se dio entre romanos y Antíoco fue en la ciudad de Magnesia, ciudad helenística famosa por su grandiosidad y sus monumentales edificios, y se firmó la paz en Apamea (Siria), ciudad próspera cuyos edificios y trazado urbano eran igualmente grandiosos y que contaba con una calle porticada de 1600 metros de longitud. En aquel mismo año 193 los ediles Emilio y Paulo Lépido consiguieron que se llevase a cabo la construcción del primer pórtico en Roma al estilo helenístico, del que no se conserva ningún resto, pero se sabe que estaba entre el Palatino y el Aventino. En el 146 se construye en mármol el pórtico Metelo para conmemorar la derrota final de Macedonia. Su arquitecto fue un griego. Los pórticos, las basílicas, las casas de los nobles, la escultura, todo el arte romano tenía ya un tinte helenístico lejos de toda influencia etrusca de los primeros tiempos. Roma extendió a su vez este arte por las provincias del oeste: Hispania, Galia, Germania y Britania.
Ver: ![]() Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre arte helenístico.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre arte helenístico.
Bibliografía Arte Helenístico
- John Boardman , El arte griego, Thames & Hudson, col. «El mundo del arte», Londres, 1989 Edición 1985: ISBN 2-8711-001-3.
- ( inglés ) Lucilla Burn, Hellenistic Art: From Alexander The Great To Augustus, J. Paul Getty Trust Publications, Los Angeles, 2005: ISBN|0-89236-776-8.
- Jean Charbonneaux, Jean Martin et Roland Villard, La Grèce hellénistique, Gallimard, coll. « L’Univers des formes — Le Monde grec », Paris, 1º re-édition 1970: ISBN|2070111113.
- Bernard Holtzmann et Alain Pasquier, Histoire de l’art antique : l’art grec, Documentation française, coll. « Manuels de l’École du Louvre », Paris, 1998: ISBN|2-11-003866-7.
- ( inglés) Jerome J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
«Retrato de Heracles de tipo oriental, con corona de hiedra, divinidad tutelar de Tarso. Terracota. Tarso, época helenística.» Unknown artist – Jastrow (2006). Dominio Público.

Teatro y literatura en la época helenística
La época helenística, que se abre con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C. y se prolonga hasta la consolidación del dominio romano en el siglo I a. C., marcó un cambio profundo en la vida cultural y literaria del mundo griego. Frente al espíritu colectivo y cívico de la Atenas clásica, donde el teatro y la poesía habían tenido un papel ligado a la vida política y religiosa de la polis, el helenismo inauguró un mundo mucho más vasto, cosmopolita y fragmentado. Las artes literarias reflejaron esta transformación: pasaron de ser manifestaciones públicas de la comunidad a convertirse en expresiones más privadas, eruditas y en ocasiones refinadamente elitistas, dirigidas a un público culto y especializado.
En cuanto al teatro, el gran cambio lo protagonizó la llamada comedia nueva, cuyo máximo exponente fue Menandro (342–291 a. C.). A diferencia de la comedia antigua de Aristófanes, cargada de sátira política y alusiones directas a la vida ateniense, la comedia nueva se centró en situaciones familiares, enredos amorosos, malentendidos y conflictos entre generaciones. Los personajes eran tipos sociales reconocibles —el joven enamorado, el viejo avaro, la cortesana ingeniosa, el esclavo astuto— que permitían al espectador identificarse y reír de las costumbres cotidianas. Esta forma de comedia tuvo enorme éxito, hasta el punto de que fue la que inspiró directamente a los dramaturgos romanos Plauto y Terencio, y a través de ellos se convirtió en la base de la tradición cómica europea.
En el terreno de la tragedia, el panorama fue distinto. El esplendor creativo de Esquilo, Sófocles y Eurípides quedó atrás, y aunque se escribieron tragedias en época helenística, ya no ocupaban el mismo lugar central en la vida cultural. Lo que dominó fue la lectura y la erudición: las tragedias clásicas se copiaban, comentaban y reinterpretan en los círculos académicos, especialmente en la Biblioteca de Alejandría, donde filólogos como Aristarco de Samotracia o Calímaco se dedicaron a recopilar y analizar críticamente los textos. La tragedia, más que un género vivo en escena, se convirtió en un objeto de estudio literario.
El florecimiento más notable se dio en la poesía helenística. Alejandría, bajo el patrocinio de los Ptolomeos, se convirtió en el centro de producción literaria, con su Biblioteca y su Museo como instituciones clave. Allí surgió una poesía culta, refinada, breve y cargada de referencias eruditas. Calímaco defendía la idea de que el poema debía ser como un “pequeño y puro manantial” frente a los “ríos caudalosos” de la epopeya clásica: breve, selecto y dirigido a un público de iniciados. De ahí nacieron formas como los epigramas, los poemas mitológicos en miniatura o los himnos con un aire nuevo.
En contraste con esa tendencia miniaturista, otros poetas como Apolonio de Rodas apostaron por recuperar la gran tradición épica, pero adaptada al gusto helenístico. Su obra Las Argonáuticas narraba el viaje de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro, pero lo hacía con un estilo más introspectivo, detallista y psicológico, muy diferente al tono heroico y solemne de Homero. En ella, por ejemplo, el amor entre Jasón y Medea se presenta con un realismo humano y un análisis de emociones que reflejan las inquietudes del nuevo mundo helenístico.
Otro género cultivado fue la poesía bucólica, representada por Teócrito, que idealizaba la vida pastoril y rural como un refugio frente a la complejidad de las grandes ciudades helenísticas. Sus idilios muestran pastores que cantan al amor, la naturaleza y la sencillez, creando un modelo que más tarde inspiraría la poesía latina de Virgilio y, siglos después, toda la tradición bucólica renacentista.
En prosa, el helenismo destacó por el auge de la historiografía y la biografía. Autores como Polibio analizaron la expansión de Roma y su sistema político, con una mirada pragmática y casi científica. Paralelamente, florecieron las novelas helenísticas, precursoras de la narrativa moderna, con relatos de aventuras, viajes, amores y separaciones que cautivaban al público con su mezcla de exotismo y emoción.
En conjunto, el teatro y la literatura helenísticas reflejan un cambio de sensibilidad: del protagonismo cívico de la polis se pasó a un mundo cultural más individualista, erudito y cosmopolita, donde la literatura servía tanto para el entretenimiento como para la formación intelectual. Los temas se diversificaron, el tono se hizo más subjetivo y cotidiano, y se exploraron nuevas formas que influirían decisivamente en Roma y en la tradición occidental.
A partir del siglo IV a. C., la mayoría de los artistas fueron griegos de las colonias de Asia. Se dio un gran avance en el mundo de las ciencias, medicina, astronomía y matemáticas. Estas últimas fueron disciplinas estudiadas y enseñadas por grandes sabios como Euclides, Apolonio, Eratóstenes, Arquímedes, etc. Durante este período también adquirieron su carácter de ciencias independientes de la filosofía, siendo favorecidas para su desarrollo por el mecenazgo gracias al cual fueron creadas aulas de investigación y museos especialmente en Alejandría, que comprendía observatorios, jardines botánicos y zoológicos, salas de medicina y disección, etc.
El estudio de las matemáticas, sobre todo en la capital ptolemaica, tuvo una importancia enorme no solo por la materia en sí, sino como aplicación al conocimiento del Universo. En el museo de Alejandría estudiaron, investigaron y enseñaron grandes sabios como Euclides (que fue solicitado por Ptolomeo I), que supo organizar todas las investigaciones precedentes y añadir las suyas propias, aplicando un método sistemático a partir de principios básicos. Él sentó las bases del saber matemático a partir de las cuales evolucionó dicha materia a través de los siglos hasta llegar a la reciente invención de las nuevas matemáticas.
En geometría el gran maestro en Pérgamo y en Alejandría fue Apolonio. Ofreció la primera definición racional de las secciones cónicas. Arquímedes fue un gran matemático, interesado en el número π al que dio el valor de 3,1416. Se interesó también por la esfera, el cilindro y fundó la mecánica racional y la hidrostática. Estudió la mecánica práctica inventando máquinas de guerra, palancas y juguetes mecánicos. Su mejor invento práctico de uso inmediato fue el tornillo sin fin, utilizado en Egipto para las labores de irrigación. Otro sabio destacado fue Sóstrato, ingeniero, arqueólogo y constructor del faro de Alejandría.
El estudio de las matemáticas favoreció el conocimiento de la astronomía. Se despertó un nuevo interés científico por conocer la Tierra, su forma, su situación, su movimiento en el espacio. Eratóstenes, bibliotecario de Alejandría, creó la geografía matemática y fue capaz de medir la longitud del meridiano terrestre. Aristarco fue matemático y astrónomo y determinó las dimensiones del Sol y la Luna y sus respectivas distancias a la Tierra. Aseguró que el Sol estaba quieto y que era la Tierra quien se movía a su alrededor.
Hiparco estaba dotado de un gran don de observación y desde su observatorio de Rodas pudo elaborar un gran mapa del cielo con más de 800 estrellas catalogadas y estudiadas por él. Gran conocedor de las teorías de los caldeos, comparó sus estudios con aquellos, descubriendo la precesión de los equinoccios. Hiparco sentó las bases de la trigonometría estableciendo la división del ángulo en 360 grados que dividió en minutos y segundos. Por último, Posidonio estudió las mareas, explicando científicamente su existencia y su relación con la Luna. Sin embargo, el sistema de notación de los números se hacía con la ayuda del alfabeto, así α era igual a 1, ι era igual a 10, ρ era igual a 100. Si escribían ρια, estaban escribiendo el número 111. Este sistema dificultaba mucho el manejo de las matemáticas. En el siglo III a. C. Diofanto aportó una notación algebraica que fue buena, pero que todavía resultó insuficiente. Otra deficiencia era la gran carencia de instrumentos de observación para las ciencias naturales.
La figura del médico empezó a sustituir al mago o hechicero que se valía de los milagros. Fue un personaje respetado y estimado, fue considerado un gran sabio en quien se podía confiar no solo para ayuda física, sino también para ayuda psicológica. Los lugares helenísticos donde floreció principalmente la medicina fueron Alejandría, donde ya existía cierto conocimiento científico a causa de la tradición de momificar y del respeto y estudio de los despojos mortales, y Cos, lugar de nacimiento del célebre médico y escritor Hipócrates (siglo V a. C.) y donde se mantenía una tradición médica. Lo mismo ocurría en aquellas ciudades en las que existía un antiguo santuario de Asclepio, como Cnido, Epidauro y Pérgamo.
Herófilo aprendió en Alejandría mucho sobre anatomía, practicando con la disección de cadáveres e incluso con la vivisección de seres humanos (criminales convictos). Descubrió el sistema nervioso y explicó su funcionamiento y el de la médula espinal y del cerebro y estudió el ojo y el nervio óptico. Fue poniendo nombres de objetos que él creía parecidos en la forma a las partes de anatomía que iba estudiando y descubriendo. Sus estudios y descubrimientos fueron trasmitidos gracias a la labor de la escuela de medicina que fundó y que duró unos 200 años. Erasístrato trabajó e investigó en Alejandría siguiendo la labor de Herófilo, fundando su propia escuela de medicina y dedicándose al estudio de la fisiología y la circulación de la sangre.
Ciencias: Matemáticas (Euclides, Arquímedes)
El periodo helenístico fue una de las grandes edades de oro para las matemáticas, disciplina que alcanzó niveles de sistematización y creatividad sin precedentes. Bajo el impulso de centros culturales como la Biblioteca y el Museo de Alejandría, los sabios helenísticos pudieron disponer de un entorno intelectual privilegiado: acceso a textos de la tradición griega, egipcia y mesopotámica, contacto con mecenas interesados en el prestigio científico y un marco cosmopolita que favorecía el intercambio de conocimientos. En este contexto brillaron dos figuras excepcionales que marcaron la historia de la ciencia universal: Euclides y Arquímedes.
Euclides, activo hacia el 300 a. C., es considerado el gran sistematizador de la geometría. Su obra más célebre, los Elementos, constituye uno de los textos científicos más influyentes de todos los tiempos. En ella recopiló, ordenó y demostró de manera lógica los conocimientos matemáticos anteriores, en especial los de la escuela pitagórica y de matemáticos como Eudoxo. El valor de los Elementos no residía tanto en la originalidad de sus descubrimientos, sino en la claridad de su método deductivo, basado en axiomas, postulados y demostraciones rigurosas. Este planteamiento convirtió a la geometría en un modelo de razonamiento lógico que inspiraría no solo a matemáticos, sino también a filósofos y científicos durante más de dos mil años, desde el mundo islámico medieval hasta los pensadores de la modernidad, como Descartes o Newton.
Por su parte, Arquímedes de Siracusa (287–212 a. C.) representa la otra gran faceta de las matemáticas helenísticas: la unión de teoría y práctica. Fue un matemático brillante, un físico adelantado a su tiempo y un ingeniero genial. Entre sus contribuciones más notables se encuentran el cálculo de áreas, volúmenes y superficies curvas, anticipando conceptos que siglos más tarde desembocarían en el cálculo integral. Su pasión por el conocimiento abstracto lo llevó a formular principios fundamentales, como la ley de la palanca y el principio de flotación de los cuerpos, conocido como el “principio de Arquímedes”. Al mismo tiempo, su talento práctico se plasmó en la invención de máquinas como el tornillo de Arquímedes, sistemas de poleas compuestas o ingenios bélicos diseñados para la defensa de Siracusa frente a Roma.
La relación entre Euclides y Arquímedes ilustra la riqueza de las matemáticas helenísticas: el primero representa la abstracción lógica, el orden y la estructura del pensamiento; el segundo, la aplicación creativa de las matemáticas al mundo físico y a la técnica. Ambos encarnan las dos caras de una misma moneda: la ciencia como búsqueda de la verdad universal y como herramienta para transformar la realidad.
La importancia de estas aportaciones fue enorme. La obra de Euclides se convirtió en el manual de geometría por excelencia hasta bien entrada la Edad Moderna, mientras que las ideas y máquinas de Arquímedes fascinaron tanto a los ingenieros romanos como a los sabios del Renacimiento. A través de las traducciones árabes y medievales, el legado matemático helenístico se transmitió a Europa, constituyendo una base imprescindible para el desarrollo de la ciencia moderna.
En definitiva, el helenismo no solo preservó la herencia clásica en matemáticas, sino que la elevó a un nuevo nivel de sistematización y aplicación práctica. Con Euclides y Arquímedes, la matemática se consolidó como un lenguaje universal del conocimiento y como un instrumento fundamental para comprender y dominar el mundo físico.
Tique de Antioquía, obra de Eutíquides, inicios del siglo III a. C.. Copy of Eutychides – Jastrow (2006). Dominio Público. Original file (1,700 × 2,575 pixels, file size: 2.44 MB).
Ciencias: Astronomía (Hiparco, Aristarco)
La astronomía helenística alcanzó un desarrollo extraordinario gracias a la confluencia de la tradición matemática griega con los conocimientos astronómicos de Mesopotamia y Egipto. En este periodo se sentaron las bases de la astronomía científica, combinando observación precisa, cálculo matemático y especulación cosmológica. Entre los sabios más destacados se encuentran Aristarco de Samos y Hiparco de Nicea, cuyas aportaciones marcaron hitos decisivos en la historia del pensamiento astronómico.
Aristarco de Samos (310–230 a. C.) es considerado el verdadero precursor de la visión heliocéntrica. Según sus cálculos, fue el primer griego en proponer que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, lo que suponía una ruptura radical con la concepción geocéntrica dominante de Aristóteles y de la mayoría de sus contemporáneos. Aristarco defendía que el Sol estaba en el centro del universo conocido, inmóvil, mientras que la Tierra giraba en torno a él en un movimiento anual, además de rotar sobre su propio eje. Aunque sus ideas no fueron aceptadas en su tiempo —e incluso fueron consideradas impías por cuestionar el lugar central de la Tierra—, siglos más tarde inspirarían a Copérnico, que reconoció a Aristarco como su antecesor. Además, Aristarco intentó medir las distancias relativas del Sol y la Luna respecto de la Tierra utilizando métodos geométricos. Aunque sus resultados eran inexactos por falta de instrumentos adecuados, su intento muestra un temprano espíritu científico basado en el cálculo y la observación.
Hiparco de Nicea (190–120 a. C.) representa la otra gran faceta de la astronomía helenística: la observación sistemática y el perfeccionamiento matemático de los modelos celestes. Es considerado el mayor astrónomo de la Antigüedad por la precisión y rigor de sus estudios. Entre sus logros más notables se encuentra la creación del primer catálogo estelar conocido, que recogía la posición de unas 850 estrellas, clasificadas por su brillo en una escala de magnitudes que aún se utiliza hoy en día. También descubrió la precesión de los equinoccios, es decir, el lento movimiento de oscilación del eje terrestre que hace variar las posiciones de las estrellas a lo largo de los siglos. Este hallazgo, fruto de una comparación cuidadosa de registros antiguos con sus propias observaciones, demuestra la minuciosidad y visión a largo plazo de su trabajo.
Hiparco además perfeccionó el uso de los instrumentos astronómicos, como la esfera armilar, y desarrolló métodos trigonométricos aplicados a la astronomía. Su obra influyó decisivamente en el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo, elaborado en el siglo II d. C., que dominó el pensamiento astronómico durante más de mil años.
En conjunto, Aristarco y Hiparco encarnan las dos dimensiones de la astronomía helenística: la audacia teórica y la precisión observacional. El primero abrió la puerta a una concepción heliocéntrica del cosmos, demasiado avanzada para su tiempo, mientras que el segundo consolidó la astronomía como ciencia exacta, capaz de predecir con fiabilidad los movimientos de los astros. Ambos legados, aunque seguidos por caminos distintos, confluyeron en el gran proyecto del helenismo: aplicar la razón matemática al universo y situar al ser humano en una visión cada vez más amplia
Ciencias: Geografía y ciencias de la Tierra (Eratóstenes, Estrabón, etc.)
La época helenística supuso un momento de extraordinario avance en la comprensión del mundo físico y en el desarrollo de la geografía como disciplina científica. La expansión de Alejandro Magno y la creación de vastos reinos helenísticos abrieron horizontes desconocidos para los griegos, multiplicando el contacto con nuevas tierras, pueblos y culturas. El conocimiento de Egipto, Mesopotamia, Persia, la India e incluso de regiones más lejanas proporcionó una enorme cantidad de información empírica que los sabios helenísticos se esforzaron en organizar con criterios racionales. En este contexto emergieron figuras clave como Eratóstenes de Cirene y, posteriormente, Estrabón, quienes sentaron las bases de la geografía entendida como ciencia.
Eratóstenes de Cirene (276–194 a. C.), bibliotecario de Alejandría, fue uno de los más brillantes intelectuales de su tiempo. Matemático, astrónomo y filólogo, aplicó su formación multidisciplinar al estudio del planeta. Su aportación más célebre fue la medición de la circunferencia de la Tierra, realizada con un método geométrico de notable ingenio: observó que en Siena (la actual Asuán) el Sol iluminaba verticalmente los pozos en el solsticio de verano, mientras que en Alejandría, situada más al norte, proyectaba una sombra con un ángulo de unos 7,2°. Conociendo la distancia entre ambas ciudades, calculó el perímetro terrestre en unos 40.000 kilómetros, una cifra sorprendentemente cercana a la real. Esta medición demostró que la Tierra era esférica y que su tamaño podía determinarse con instrumentos matemáticos, confirmando la confianza helenística en la razón como herramienta para comprender el cosmos.
Eratóstenes también diseñó uno de los primeros sistemas de paralelos y meridianos, precursor de la cartografía moderna, y elaboró un mapa del mundo conocido que, aunque rudimentario comparado con los actuales, marcó un paso decisivo en la representación racional del espacio. Su obra Geografía se convirtió en un punto de referencia para generaciones posteriores.
Estrabón (63 a. C.–24 d. C.), aunque ya en época romana, es considerado heredero del espíritu helenístico en la geografía. En su magna obra Geographiká reunió información histórica, etnográfica y física sobre los pueblos y regiones del mundo entonces conocido, desde Hispania hasta la India. Estrabón entendía la geografía no solo como ciencia matemática, sino también como herramienta cultural y política, destinada a explicar la diversidad humana y a orientar la administración de los imperios.
Otros sabios contribuyeron también a esta disciplina. Posidonio de Apamea intentó recalcular la circunferencia terrestre, aunque con menor precisión que Eratóstenes, y estudió las mareas relacionándolas con las fases de la Luna. Geógrafos y naturalistas helenísticos recogieron asimismo información sobre ríos, montañas, recursos minerales y fenómenos climáticos, adelantándose a lo que hoy llamaríamos ciencias de la Tierra.
En suma, la geografía helenística combinó la observación empírica con la abstracción matemática, creando un saber que permitía concebir el planeta como un espacio mensurable y ordenado. Fue una disciplina al servicio del conocimiento, pero también de la administración y del comercio, pues facilitaba la navegación, la organización de los territorios y la conexión entre oriente y occidente. En su legado se aprecia claramente la ambición helenística: no solo conocer al ser humano, sino también comprender el mundo en su totalidad y situar al individuo en una geografía cada vez más amplia y universal.
Ciencias: Medicina (Herófilo, Erasístrato)
La medicina helenística vivió un momento de esplendor sin precedentes gracias a la creación de un ambiente intelectual propicio en ciudades como Alejandría, donde la Biblioteca y el Museo reunían saberes de todo el mundo. La combinación de espíritu científico griego, conocimientos prácticos orientales y el apoyo de los reyes ptolemaicos permitió que la medicina alcanzara un grado de especialización y sistematicidad que la distinguió de etapas anteriores. Entre los médicos más célebres de este periodo destacan Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos, considerados los padres de la anatomía y la fisiología, respectivamente.
Herófilo de Calcedonia (335–280 a. C.) fue pionero en el estudio anatómico. Instalado en Alejandría, aprovechó que en Egipto las autoridades permitían disecciones —e incluso, según algunas fuentes, vivisecciones de condenados a muerte— para llevar a cabo un conocimiento directo del cuerpo humano sin precedentes en la tradición griega. Herófilo describió con detalle el sistema nervioso, distinguiendo entre nervios motores y sensoriales, algo revolucionario para su tiempo. También estudió el cerebro, al que otorgaba un papel central en las funciones mentales, frente a la concepción aristotélica que situaba esas facultades en el corazón. Además, identificó estructuras anatómicas como el duodeno, la próstata y la retina, y elaboró descripciones minuciosas del aparato reproductor. Sus aportaciones sentaron las bases de la anatomía científica.
Erasístrato de Ceos (304–250 a. C.), contemporáneo de Herófilo, se interesó especialmente por la fisiología, es decir, por el funcionamiento de los órganos. Estudió el sistema circulatorio y, aunque no llegó a descubrir la circulación de la sangre como lo haría Harvey siglos después, distinguió entre arterias y venas, y postuló que las primeras transportaban aire o «pneuma vital». También investigó el corazón, al que consideraba una bomba, anticipando en parte la concepción mecanicista de la biología moderna. Asimismo, exploró el sistema digestivo, relacionando el proceso de la nutrición con mecanismos físicos y no solo con explicaciones vitalistas.
Tanto Herófilo como Erasístrato defendieron la observación directa, la disección sistemática y el uso de la comparación anatómica entre humanos y animales, lo que marcó una ruptura con la tradición hipocrática más especulativa. Sin embargo, sus obras se perdieron casi por completo y solo conocemos su pensamiento a través de citas en autores posteriores como Galeno.
El legado de estos médicos helenísticos fue doble: por un lado, introdujeron un método empírico y experimental en la medicina, y por otro, dotaron a la anatomía y fisiología de un estatuto propio dentro del conocimiento científico. En un mundo en el que se intentaba comprender el universo mediante el cálculo y la observación, la medicina helenística situó al cuerpo humano dentro de ese mismo horizonte racional, convirtiéndolo en objeto de estudio sistemático y base de la futura tradición médica.
Ciencias: Mecánica e ingeniería (Ctesibio, Filón, Herón de Alejandría)
La época helenística no solo destacó por sus avances en matemáticas, astronomía o medicina, sino también por un notable desarrollo de la mecánica y la ingeniería, disciplinas que buscaban aplicar los principios científicos a la resolución de problemas prácticos. En un mundo caracterizado por el auge de las ciudades, la intensificación del comercio y las necesidades militares, los ingenieros helenísticos idearon ingeniosos mecanismos que combinaban la utilidad con la capacidad de asombro. Entre los más relevantes se encuentran Ctesibio, Filón de Bizancio y Herón de Alejandría, considerados los padres de la mecánica aplicada.
Ctesibio de Alejandría (siglo III a. C.) fue un pionero en el estudio de la presión del aire y de los principios hidráulicos. Inventó la bomba de agua de émbolo, que permitía elevar líquidos a gran altura, y perfeccionó el reloj de agua (clepsidra), dotándolo de reguladores que lo hacían más preciso. También se le atribuye la invención de un órgano hidráulico (hydraulis), considerado el primer instrumento musical de teclado de la historia. Ctesibio fue, en cierto modo, el fundador de la mecánica experimental, pues buscaba reproducir fenómenos naturales mediante modelos técnicos.
Filón de Bizancio (siglo III–II a. C.) amplió el legado de Ctesibio en el campo de la neumática y la mecánica militar. En su obra Mecánica, describió catapultas, ballestas y máquinas de guerra, reflejo de la importancia de la tecnología bélica en los reinos helenísticos. También experimentó con dispositivos automáticos y mecanismos que funcionaban mediante presión de aire o agua, mostrando cómo los principios físicos podían aplicarse tanto en la guerra como en la vida cotidiana.
El ingeniero más célebre fue, sin duda, Herón de Alejandría (siglo I d. C.), que recopiló y perfeccionó el saber técnico de sus predecesores. Su tratado Pneumática describe una gran variedad de artefactos, desde autómatas capaces de realizar movimientos programados hasta dispensadores automáticos de agua bendita en los templos. Entre sus inventos más famosos figura la aeolípila, considerada la primera turbina de vapor de la historia, en la que un recipiente esférico giraba impulsado por chorros de vapor. Aunque no tuvo aplicaciones prácticas inmediatas, constituye un ejemplo asombroso de cómo la curiosidad helenística exploraba los límites de la energía natural.
Estos avances muestran que la mecánica helenística fue mucho más que un repertorio de ingenios curiosos. Supuso la aplicación de la matemática y la física a la tecnología, uniendo teoría y práctica de forma inédita. Aunque muchos de estos inventos no se difundieron ampliamente en la vida cotidiana y quedaron relegados a contextos cortesanos, religiosos o militares, constituyen la raíz de la tradición de ingeniería que siglos más tarde recogerían Bizancio y el mundo islámico, y que acabaría por influir en la ciencia moderna.
En conjunto, la mecánica helenística refleja la ambición de esta época: comprender, reproducir y dominar las fuerzas de la naturaleza mediante el ingenio humano. Era un conocimiento que combinaba la utilidad con la maravilla, la necesidad con el espectáculo, y que demuestra hasta qué punto la ciencia helenística estaba impregnada de creatividad y de confianza en la razón.
Conclusión: La ciencia en la época helenística
El período helenístico fue uno de los momentos más fértiles de la historia antigua para el desarrollo de la ciencia. A diferencia de épocas anteriores, donde predominaba la especulación filosófica, en el mundo helenístico se consolidó un espíritu científico sistemático, basado en la observación, el razonamiento matemático y la experimentación. Ciudades como Alejandría, Pérgamo o Antioquía se convirtieron en auténticos centros de investigación, gracias al mecenazgo de reyes que comprendían el prestigio cultural y político que otorgaba el saber.
En matemáticas, figuras como Euclides y Arquímedes sentaron los cimientos de la geometría y de la mecánica matemática, produciendo obras que influyeron durante siglos en el pensamiento científico. En astronomía, Aristarco de Samos planteó la hipótesis heliocéntrica y Hiparco de Nicea estableció métodos de observación y catalogación que serían decisivos en la historia de la disciplina. En medicina, Herófilo y Erasístrato aplicaron la disección y la observación empírica para conocer la anatomía y fisiología humanas, marcando una diferencia radical con las concepciones anteriores. Por su parte, en mecánica e ingeniería, ingenieros como Ctesibio, Filón y Herón de Alejandría exploraron los principios del aire, el agua y el vapor, generando inventos que combinaban utilidad práctica y capacidad de asombro.
Este conjunto de avances no surgió de manera aislada: fue posible gracias a un clima cultural abierto y cosmopolita, donde la circulación de ideas entre griegos, egipcios, babilonios e incluso sabios de la India generó un sincretismo fecundo. La Biblioteca de Alejandría, símbolo máximo de este espíritu, reunió los conocimientos del mundo conocido y los puso al servicio de la investigación y la enseñanza.
Aunque muchas de estas teorías y descubrimientos no se tradujeron en revoluciones tecnológicas inmediatas, ni transformaron por completo la vida cotidiana, sí constituyeron un patrimonio intelectual de incalculable valor, que fue heredado por Roma, conservado en Bizancio y el mundo islámico, y finalmente redescubierto en la Europa renacentista.
La ciencia helenística, en suma, representa el paso decisivo de la especulación filosófica a la investigación metódica, de la intuición a la sistematización. Es un testimonio de cómo el espíritu humano, en un contexto de expansión y mestizaje cultural, fue capaz de buscar respuestas racionales a los misterios de la naturaleza, dejando un legado que aún hoy constituye uno de los pilares de la tradición científica universal.
Grecia durante la época helenística
Grecia continental
Aparentemente, algunas ciudades de la Grecia independiente, como Atenas y Corinto, conservaban su autonomía, sus instituciones y sus tradiciones. Pero mientras Atenas seguía con la decadencia fruto de su derrota en la guerra del Peloponeso (perdió la mitad de su población entre los siglos V y siglo III a. C.), perdiendo población e importancia económica, Corinto logró mantenerla hasta su saqueo por los romanos. De todas formas, los problemas sociales que iban surgiendo, más el empobrecimiento paulatino hicieron que esta Grecia clásica, no perteneciente a los estados helenísticos, fuera sufriendo una crisis tras otra hasta la intervención de Roma.
Atenas perdió su democracia y asistió a la disminución de su comercio debido al fin de las cleruquías (reparto de tierras a los pobres) y que el puerto de El Pireo dejó de ser una escalada estratégica de las rutas comerciales. Su última crisis económica fue producida por saqueo que sufrió a manos del procónsul Lucio Cornelio Sila, originando un descenso de los salarios, abandono de los cultivos y reducción de las ya limitadas exportaciones de artículos como vino, aceite y algunos productos de lujo. Las consecuencias lógicas de la situación fueron el empobrecimiento del pueblo y el descenso de la natalidad. Estas circunstancias favorecieron el mercenariado, el bandolerismo y la piratería como formas de subsistencia. Sin embargo, su importancia intelectual se mantuvo gracias a la importancia de sus fiestas, sobre todo las dionisíacas y los misterios eleusinos, durante las cuales se representaban comedias nuevas, y a las que muchas veces acudieron gobernantes helenísticos. Las escuelas filosóficas tampoco perdieron su atractivo y de las más brillantes del mundo griego.
En Esparta hubo un resurgir de los tiempos arcaicos, un intento revolucionario para comenzar de nuevo un Estado, movimiento encabezado por los reyes Agis IV y Cleómenes III. Se abolieron las deudas, se crearon nuevas clases de ciudadanos, se repartieron tierras y se organizó una nueva milicia que obtuvo algunos éxitos hasta que fueron vencidos por la Liga Aquea en el 222 a. C..Cleómenes III fue sucedido por el rey Nabis, que fue el último hasta la intervención de Roma.
Grecia insular
Las islas griegas mantuvieron una cierta prosperidad gracias a las importantes vías creadas para el intercambio entre Asia, Egipto y Occidente. Contaban, sin embargo, con la constante inseguridad provocada por los piratas de regiones como Iliria, Creta y Cilicia.
Rodas mantuvo durante todo el período su estatus de polis. Se trataba de una república de comerciantes que se aliaban con los extranjeros que les ayudaran a mejorar su posición económica. Contaba con tres puertos dotados con grandes diques y buenos arsenales, y situados estratégicamente frente a Alejandría y la costa egea asiática, desarrollaron el papel que antaño desempeñara El Pireo. La República rodia poseía además una importante marina de guerra que sabía mantener firmes a los piratas, y se regía por la llamada Lex Rhodia (ordenación helenística del comercio mediterráneo), convirtiéndose así en un enclave vital para el resto de las ciudades mediterráneas. También se convirtió en un gran foco de las artes y ciencias donde acudían los jóvenes aristócratas romanos porque contaba con grandes maestros de la retórica como Esquines (orador enemigo de Demóstenes), de ciencias como Posidonio y escultura.
Entre los rodios, la alianza con Roma se vio como el camino más realista a seguir si querían dominar el Egeo, a cambio, suministraron naves de guerra en varias guerras del siglo II a. C.. Esta alianza también garantizó que los romanos no intervinieran en los asuntos internos de Rodas. Posteriormente, en la primera guerra mitridática, la isla dio refugio a los itálicos que huyeron de las masacres cometidas por Mitrídates VI: «los rodios sabían bien que a pesar de los éxitos pónticos, las legiones ganarían al final». Sin embargo, Rodas pagó caro su involucramiento en las guerras civiles romanas, siendo castigada por César por apoyar a Pompeyo, aunque logró mantener la alianza y riquezas. Después del asesinato del dictador romano, la isla condenó el magnicidio y trató de mantenerse al margen de la guerra, pero sólo consiguió ser saqueada por Cayo Casio Longino, quien humilló a sus ciudadanos instalando una tropa romana, la primera guarnición extranjera en la ciudad desde los tiempos de Alejandro. Después de Filipos, parte de su flota era destruida, pero igualmente ayudaron a rechazar la invasión de Quinto Labieno. En recompensa, Marco Antonio les premió con el control de algunas ciudades vecinas, pero lo perdieron como castigo después de Accio. Para entonces, Rodas había dejado de ser un actor importante en el Mediterráneo y se limitaba a cooperar con los romanos.
En cuanto a Delos, se independizó de Atenas en el 314 a. C., gobernándose mediante una constitución democrática. Sin embargo, en el 166 a. C., la intervención romana la devolvió a la soberanía ateniense, convirtiéndose en una cleruquía. A partir de entonces su prosperidad aumentó, declarándose puerto franco al que llegaron mercancías desde Egipto, Siria y Fenicia. Además, contaba con grandes riquezas guardadas en sus templos, motivo de que sus sacerdotes fueran a la vez hábiles banqueros. Adoptaron como una de las principales actividades el cambio y las tasas de interés, generalmente al 10 por ciento. El empleo de la letra de cambio, el cheque y las transferencias fue práctica habitual. Otra fuente de ingresos fue el gigantesco mercado de esclavos, en el cual podían llegar a venderse 10 000 por día, tal como menciona Estrabón,..
Al amparo de esta prosperidad y grandeza, la población cambió radicalmente: todos los nativos fueron deportados a Acaya, quedando en su lugar los colonos de Atenas, itálicos y asiáticos, comerciantes y banqueros de todo el mundo conocido. Todos ellos formaban grupos bien diferenciados en cuanto a costumbres y religión, pero mantenían buenas relaciones entre sí. Se trataba de una burguesía mercantil, cuyas casas estaban decoradas lujosamente y donde podía contemplarse el arte helenístico en todo su apogeo. Tal prosperidad se alargó hasta el año 88 a. C., por los saqueos y masacres cometidas por Arquelao, general de Mitrídates VI, quien ordenó a sus soldados que mataran a todos los itálicos, sin que importase su edad. Los habitantes que no eran itálicos abandonaron la isla, dejándola desierta, lo que aceleró su ruina.
Por su parte, Cos tenía una economía basada en la producción del vino, en la manufactura de cerámicas y en la fabricación de la bombicina, una seda especial que teñían de púrpura.
Las koiná
Las koiná (κoινά, plural de koinón, κoινόν) fueron los estados federales, también llamados ligas, formados por las ciudades más pequeñas. Estas confederaciones surgieron como una forma de protección y resistencia frente a los gobernantes macedonios, el poder hegemónico de este período, y al que sólo hacían frente estas ligas federales. Fueron dos las más influyentes durante el periodo helenístico, el Koinón Etolio (o Liga Etolia) y el Koinón Aqueo (o Liga Aquea).
El Koinón Etolio llegó a ser un estado federal muy extenso, agrupando Acarnania, Lócrida occidental y Tesalia. En las asambleas se agrupaban todos los ciudadanos de cada ciudad aliada, celebrándose dos sesiones al año, eligiéndose al jefe o estratega para un mandato anual. El koinón etolio demostró constantemente una gran hostilidad hacia el poder de Macedonia. El declive etolio comenzó al mismo tiempo que el progreso romano, hasta que perdieron su independencia en el 189 a. C..
El Koinón Aqueo fue el rival del Koinón Etolio. Tras apoderarse de Corinto, fue poco a poco anexionándose todo el Peloponeso, absorbiendo también a la ciudad de Esparta. En un principio este koinón fue aliado de Roma, la cual nunca confió en esta liga. En el 146 a. C., se declararon abiertamente enemigos de Roma, quien arrasó Corinto en respuesta, quedando la liga disuelta. Al igual que su rival etolio, su principal enemigo fue el reino de Macedonia. Contaba con una asamblea a la que podían asistir todos los ciudadanos de la confederación, con cuatro sesiones al año en el santuario de Zeus, situado en el nomo de Aigio (llamada Egio hasta 1991). Su jefe o estratega era también designado anualmente.
Ciudad helenística
La ciudad helenística constituyó el núcleo de la vida política, social y cultural en la nueva era que siguió a Alejandro Magno. Si en la Grecia clásica la polis había sido el centro de identidad, en el mundo helenístico este modelo se transformó profundamente, dando lugar a metrópolis de dimensiones inéditas, concebidas no solo como espacios de convivencia ciudadana, sino como instrumentos de poder y focos de irradiación cultural.
Organización urbana y vida cívica.
El urbanismo helenístico alcanzó un grado de planificación y monumentalidad sin precedentes. Las nuevas ciudades, fundadas o remodeladas por los monarcas, se diseñaban con un trazado regular, siguiendo el modelo hipodámico de calles ortogonales, que permitía una distribución ordenada de barrios y espacios públicos. La vida cívica giraba en torno a la participación en instituciones locales, pero, a diferencia de la polis clásica, la autonomía política estaba limitada: la soberanía residía en última instancia en los reyes helenísticos, que controlaban la administración y la defensa. Sin embargo, los ciudadanos disfrutaban de una vida urbana rica en instituciones culturales, deportivas y religiosas, que favorecían la integración social y la proyección de la identidad colectiva.
Polis vs. metrópolis helenísticas.
El contraste entre la polis tradicional y la nueva metrópolis es uno de los rasgos definitorios del periodo. La polis clásica había sido una comunidad política compacta, donde la ciudadanía implicaba igualdad de derechos y participación en el gobierno. En cambio, las metrópolis helenísticas, como Alejandría, Antioquía o Pérgamo, se caracterizaban por su tamaño, su carácter cosmopolita y su función como centros de poder regio y económico. Estas ciudades acogían poblaciones diversas —griegos, egipcios, judíos, sirios, mercaderes de Oriente—, lo que favoreció la mezcla cultural, pero también la aparición de tensiones sociales. En lugar de la ciudadanía participativa, la vida cívica se orientó más hacia la integración en instituciones culturales y religiosas, bajo la tutela de los reyes.
Espacios públicos: ágora, teatro, gimnasios, bibliotecas.
Los espacios públicos adquirieron una monumentalidad y diversidad mayores que en épocas anteriores. El ágora, centro político y comercial en la polis clásica, siguió existiendo, pero fue acompañado de nuevas infraestructuras que respondían a las necesidades de la sociedad helenística. El teatro se convirtió en un espacio esencial, no solo para las representaciones dramáticas, sino también para la vida comunitaria y los espectáculos públicos. El gimnasio era al mismo tiempo centro de educación, entrenamiento físico y sociabilidad, donde se formaba a los jóvenes en un ideal de cultura griega. Las bibliotecas, como la célebre Biblioteca de Alejandría, constituyeron auténticas instituciones de saber, concebidas para reunir, conservar y difundir el conocimiento del mundo. Estos espacios reflejaban una nueva concepción de la ciudad como escenario de cultura, ocio y prestigio, tanto para sus habitantes como para los monarcas que las patrocinaban.
Ejemplo clave: Alejandría.
Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 331 a. C. y convertida en capital de los Ptolomeos, es el ejemplo paradigmático de la ciudad helenística. Diseñada con un trazado hipodámico, articulada en barrios diferenciados y dotada de un puerto estratégico, pronto se convirtió en un centro económico de primer orden, conectando el Mediterráneo con el Mar Rojo y las rutas hacia la India. Pero su prestigio se debió sobre todo a su papel cultural: la Biblioteca y el Museo de Alejandría reunieron a los sabios más destacados de la época, convirtiendo la ciudad en un faro del conocimiento. Además, su cosmopolitismo —con comunidades griegas, egipcias, judías y orientales— reflejaba la nueva realidad multicultural del mundo helenístico. Alejandría encarnó como ninguna otra urbe la fusión entre política, comercio y cultura, y se convirtió en modelo para otras metrópolis helenísticas.
En suma, la ciudad helenística no fue solo un espacio físico, sino un escenario en el que se manifestó la transformación del mundo griego: del ideal cívico autónomo a la realidad de grandes urbes cosmopolitas, donde la cultura, el comercio y el poder regio se entrelazaban. Estas ciudades, con Alejandría a la cabeza, simbolizan la verdadera esencia del helenismo: la unión de tradición griega y diversidad cultural en un marco urbano monumental y vibrante.
Mapa de la distribución del griego koiné durante este período. El azul aparecen las áreas donde la mayoría de su población hablara griego y en celeste zonas fuertemente helenizadas. Gráfico: LinguisticProject10. CC0

Demografía y vida cotidiana
La época helenística supuso una profunda transformación demográfica y social, marcada por intensos movimientos de población y por la configuración de un mundo más abierto e interconectado que nunca. La expansión de Alejandro Magno y la posterior consolidación de los reinos helenísticos favorecieron la circulación de pueblos, culturas e ideas en un espacio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta Asia Central. Este escenario dio lugar a una nueva realidad: el mestizaje cultural y la convivencia de comunidades diversas bajo estructuras políticas que, en general, fomentaban la integración.
Movimientos de población y colonización.
Uno de los fenómenos más característicos de la época fue la fundación de numerosas ciudades, muchas de ellas llamadas “Alejandría” o “Antioquía”, destinadas a acoger colonos griegos y macedonios. Estos asentamientos funcionaban como bases militares, centros administrativos y núcleos de difusión de la cultura griega. Las migraciones de colonos contribuyeron a extender la lengua griega y las instituciones helénicas, aunque en la práctica las ciudades eran espacios de encuentro entre griegos, poblaciones locales y otros pueblos llegados por razones comerciales o políticas. La colonización no siempre fue pacífica, pero con el tiempo generó un entramado urbano y cultural que consolidó el sello helénico en regiones tan diversas como Egipto, Siria, Mesopotamia y Asia Menor.
Griegos en Oriente y orientales en el Mediterráneo.
La circulación fue bidireccional. Mientras comunidades griegas se establecían en Oriente, también grupos de egipcios, sirios, judíos o persas llegaron a las grandes metrópolis del Mediterráneo. Ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo se convirtieron en mosaicos multiculturales donde convivían distintas lenguas, religiones y costumbres. Este trasvase de poblaciones favoreció el sincretismo cultural, visible tanto en la religión como en la vida cotidiana. Los griegos adoptaron prácticas orientales, como la astrología o ciertos cultos mistéricos, mientras que los pueblos de Oriente asumieron elementos de la educación, la arquitectura y el arte griegos. El resultado fue un mundo más heterogéneo y flexible, en el que las identidades locales se mantenían, pero bajo un horizonte común de helenismo.
La vida cotidiana: familia, educación, ocio, espectáculos.
En el plano cotidiano, las familias seguían siendo el núcleo fundamental de la vida social, aunque las condiciones variaban según el lugar y la clase social. En las ciudades helenísticas se reforzó la educación al estilo griego, impartida en gimnasios y escuelas, con una atención creciente a la paideia como elemento de integración cultural. El ocio adquirió un papel destacado: los teatros eran escenarios de representaciones dramáticas y musicales, los estadios acogían competiciones deportivas, y en algunos reinos se introdujeron espectáculos de gran espectacularidad, como las luchas con animales exóticos o las procesiones regias. La vida en las metrópolis ofrecía un abanico de entretenimientos y espacios públicos que iban mucho más allá de los de la polis clásica.
En general, la vida cotidiana en el mundo helenístico oscilaba entre la continuidad con las tradiciones griegas y la incorporación de nuevas prácticas procedentes de Oriente. El resultado fue una sociedad dinámica, en la que la diversidad cultural se integraba en un marco común, favorecido por la lengua koiné y por el clima cosmopolita de las grandes ciudades.
Así, la demografía y la vida cotidiana del helenismo no solo reflejan cambios cuantitativos —nuevas poblaciones y ciudades—, sino también cualitativos: la transformación de la identidad griega en un horizonte más amplio, donde la mezcla y la convivencia se convirtieron en rasgos definitorios de la experiencia humana.
Un día en Alejandría: vida cotidiana en una metrópolis helenística
Imaginemos a Demetrio, un joven griego descendiente de colonos macedonios, que vive en Alejandría hacia mediados del siglo III a. C., bajo el reinado de los Ptolomeos. Su día comienza en una casa urbana con patio interior, donde convive con su familia y con varios sirvientes egipcios que ayudan en las tareas domésticas. Tras desayunar pan de trigo, aceitunas y queso, se dirige al gimnasio, lugar no solo de entrenamiento físico, sino también de formación cultural. Allí estudia gramática, retórica y filosofía, al tiempo que se ejercita en la palestra. Su educación está marcada por la paideia griega, pero comparte clases y espacios con otros jóvenes de origen diverso, incluidos hijos de familias judías o egipcias que buscan integrarse en la élite helenística.
Al salir del gimnasio, Demetrio pasa por el ágora, donde los comerciantes ofrecen trigo egipcio, especias orientales y vino griego. La ciudad bulle de actividad: marineros fenicios descargan mercancías en el puerto, mercaderes de Siria negocian con funcionarios reales, y artesanos locales muestran sus productos en talleres abiertos a la calle. El cruce de lenguas —griego, egipcio, hebreo, arameo— es constante, aunque el griego koiné funciona como lengua común de intercambio.
Por la tarde, tras comer pescado fresco y frutas, Demetrio asiste a una representación en el teatro, donde se alternan comedias nuevas, inspiradas en Menandro, con espectáculos musicales y concursos poéticos. En ocasiones, los Ptolomeos organizan fastuosas procesiones con carros, animales exóticos y exhibiciones de poder, que atraen a toda la población.
Al caer la noche, la familia se reúne para compartir una cena más abundante, en la que se conversa sobre filosofía, política o las últimas noticias llegadas del Mediterráneo. En ocasiones, los banquetes se prolongan con música y vino, reflejando la importancia del simposio como espacio de sociabilidad.
Este retrato de un día en Alejandría muestra la riqueza de la vida urbana helenística: una existencia atravesada por la mezcla de culturas, el contacto constante con el comercio internacional, la centralidad de la educación y el peso del ocio como elemento identitario. Alejandría no era solo una ciudad, sino un microcosmos del helenismo, en el que griegos y orientales convivían bajo el amparo de los reyes y donde la vida cotidiana reflejaba el espíritu cosmopolita de la época.
Cronología (400 a. C.–100 d. C.)
La cronología del período helenístico abarca desde finales del siglo IV a. C., con la expansión de Alejandro Magno, hasta los primeros siglos de la dominación romana, en los que el legado griego se fusionó con la nueva realidad imperial. Es un tiempo de transición: del esplendor de las polis clásicas a un mundo globalizado bajo monarquías, y finalmente al Imperio romano como heredero y difusor de la cultura helénica.
Principales hitos políticos y culturales.
Hacia el 400 a. C., Grecia vivía aún bajo el impacto de la Guerra del Peloponeso, con un equilibrio inestable entre Atenas, Esparta y Tebas. El siglo IV a. C. fue testigo de la hegemonía tebana y, más tarde, del ascenso de Macedonia bajo Filipo II, que logró unificar gran parte de Grecia tras la batalla de Queronea (338 a. C.). El acontecimiento decisivo llegó con su hijo, Alejandro Magno, quien a partir del 334 a. C. emprendió la conquista del Imperio persa, extendiendo el dominio griego desde Egipto hasta la India.
Tras la muerte de Alejandro en el 323 a. C., el Imperio se fragmentó en los reinos de sus generales, los llamados diádocos, que dieron origen a las grandes monarquías helenísticas: los Ptolomeos en Egipto, los Seléucidas en Asia, los Antigónidas en Macedonia y, en menor medida, otras dinastías locales en Asia Menor y el Mediterráneo oriental. Estos reinos se convirtieron en potencias políticas y culturales, impulsando la fundación de ciudades, el comercio internacional y un florecimiento artístico y científico sin precedentes. La biblioteca de Alejandría, el altar de Pérgamo o las obras de Euclides, Arquímedes e Hiparco son algunos hitos de este auge.
Transición al dominio romano.
A partir del siglo II a. C., la creciente influencia de Roma transformó el equilibrio mediterráneo. Tras derrotar a Cartago, los romanos dirigieron su mirada hacia Oriente, interviniendo progresivamente en los asuntos griegos. En el 168 a. C., la victoria romana sobre Macedonia en la batalla de Pidna marcó el inicio del fin de la independencia helenística. Poco después, en el 146 a. C., Grecia fue incorporada como provincia romana tras la destrucción de Corinto.
Los reinos helenísticos sobrevivieron durante algún tiempo como aliados o estados semiautónomos, pero uno a uno fueron cayendo bajo la órbita de Roma: Asia Menor, Siria y, finalmente, Egipto, cuyo último episodio fue el reinado de Cleopatra VII y su derrota junto a Marco Antonio frente a Octavio en el 31 a. C. Con la anexión de Egipto en el 30 a. C., el mundo helenístico quedó definitivamente integrado en el Imperio romano.
Sin embargo, el helenismo no desapareció: su herencia cultural impregnó la civilización romana, que adoptó el griego como lengua de cultura y transmitió las formas artísticas, filosóficas y científicas del período. Entre el 100 a. C. y el 100 d. C., se consolidó un nuevo escenario: un imperio romano que, lejos de anular la herencia helénica, la universalizó, asegurando su influencia durante siglos.
Así, la cronología helenística nos muestra un arco histórico de transformaciones: de la polis a la monarquía, del helenismo autónomo al helenismo romanizado, y de Grecia como centro del mundo a Grecia como fuente cultural de un Mediterráneo romano y cosmopolita.
404 a. C. → Fin de la Guerra del Peloponeso: Atenas derrotada, hegemonía de Esparta.
371 a. C. → Batalla de Leuctra: Tebas derrota a Esparta; breve hegemonía tebana.
338 a. C. → Batalla de Queronea: Filipo II de Macedonia impone su dominio sobre Grecia.
334–323 a. C. → Conquistas de Alejandro Magno: derrota del Imperio persa y expansión hasta la India.
323 a. C. → Muerte de Alejandro en Babilonia → comienzo de las luchas de los diádocos.
301 a. C. → Batalla de Ipso: consolidación de los grandes reinos helenísticos (Ptolomeos, Seléucidas, Antigónidas).
280–275 a. C. → Guerras de Pirro: primer contacto militar entre griegos y Roma.
276 a. C. → Fundación de la Biblioteca de Alejandría bajo Ptolomeo II Filadelfo.
168 a. C. → Batalla de Pidna: Roma derrota a Macedonia; comienzo del fin de los reinos helenísticos.
146 a. C. → Destrucción de Corinto: Grecia se convierte en provincia romana (Acaia).
133 a. C. → Legado del reino de Pérgamo a Roma → creación de la provincia de Asia.
63 a. C. → Pompeyo anexiona Siria: caída del Imperio seléucida.
31 a. C. → Batalla de Accio: Octavio derrota a Marco Antonio y Cleopatra.
30 a. C. → Egipto ptolemaico pasa a ser provincia romana.
27 a. C. → Octavio se convierte en Augusto: inicio del Imperio romano, herencia helénica universalizada.
100 d. C. → Mundo mediterráneo consolidado bajo Roma, con fuerte impronta cultural griega.
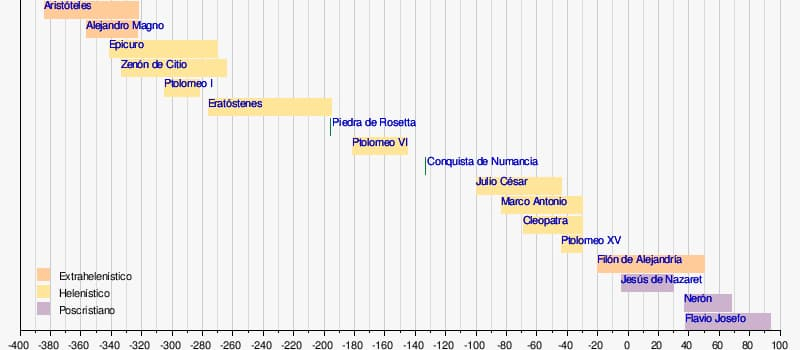
Legado del helenismo
El mundo helenístico, nacido de la expansión de Alejandro Magno y de la fusión entre la tradición griega y los elementos culturales de Oriente, dejó una herencia que trascendió su propio tiempo y espacio. Aunque los reinos helenísticos desaparecieron como entidades políticas con la consolidación del dominio romano, su impronta cultural, artística, filosófica y científica se proyectó durante siglos, configurando los cimientos de la civilización occidental y abriendo el camino hacia nuevas síntesis en la Antigüedad tardía y la Edad Media.
Influencia en Roma.
La relación entre Roma y el helenismo fue inicialmente política y militar, pero pronto se convirtió en un proceso de asimilación cultural. Desde el siglo II a. C., Roma fue conquistando progresivamente los territorios helenísticos, pero, en un sentido simbólico, fue Grecia quien “conquistó” a Roma. Los romanos adoptaron el griego como lengua de cultura y prestigio, mientras que filósofos, médicos y artistas griegos encontraron en Roma un nuevo escenario de proyección. La filosofía estoica influyó en pensadores romanos como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio; la retórica y la historiografía griega sirvieron de modelo a Cicerón, Tito Livio y Tácito; y en el terreno artístico, el arte helenístico inspiró gran parte de la escultura y arquitectura romanas. Monumentos como el Panteón o la utilización del mármol en retratos y relieves revelan la reinterpretación romana del legado griego. Roma no se limitó a copiar, sino que adaptó y universalizó los elementos helenísticos, integrándolos en un nuevo marco imperial.
Pervivencia en Bizancio.
Con la división del Imperio romano y la consolidación de Constantinopla como nueva capital en el siglo IV d. C., el helenismo encontró en el Imperio bizantino una continuidad natural. El griego volvió a ser la lengua predominante en el Oriente romano, y con él sobrevivieron las tradiciones filosóficas, científicas y religiosas originadas en la época helenística. Las escuelas de Alejandría y de Atenas conservaron textos fundamentales de Aristóteles, Platón y otros pensadores, mientras que la teología cristiana, que cristalizó en Bizancio, estuvo profundamente influida por categorías conceptuales helenísticas. La arquitectura bizantina heredó rasgos de la tradición griega y romana, pero fue la síntesis cultural, en la que lo helénico jugó un papel esencial, lo que garantizó que esta herencia se proyectara hasta la Edad Media.
Impacto cultural en la civilización occidental.
El legado helenístico constituye una de las raíces más profundas de la cultura occidental. La idea de un mundo cosmopolita, de ciudadanos que comparten una lengua común (la koiné) y un horizonte cultural más allá de las fronteras políticas, anticipa concepciones modernas de universalidad cultural. En filosofía, el helenismo ofreció sistemas éticos —como el estoicismo y el epicureísmo— que marcaron el pensamiento posterior, mientras que en ciencia y técnica aportó modelos de racionalidad y método que serían redescubiertos en el Renacimiento. En el arte y la literatura, la búsqueda de realismo, expresión emocional y riqueza formal ejerció una influencia que aún hoy puede reconocerse en la estética occidental.
En suma, el helenismo no fue solo una etapa histórica entre la Grecia clásica y la Roma imperial: fue un laboratorio cultural en el que se gestaron ideas, formas artísticas y concepciones del mundo que lograron trascender los siglos. Su influencia en Roma, su pervivencia en Bizancio y su impacto en la civilización occidental convierten al helenismo en una de las piedras angulares de la historia cultural de la humanidad.
La filosofía helenística (I) · La March
La filosofía helenista (II): Los epicúreos · La March
La filosofía helenística (III): El estoicismo · La March
18 jun 2022
La filosofía helenística (IV): El neoplatonismo · La March
22 jun 2022
Bibliografía
Clásica
De las obras antiguas, los libros son citados con números romanos y capítulos y/o párrafos con arábigos. Entre paréntesis aparecen los apellidos de los traductores de las ediciones usadas con el año correspondiente y las páginas citadas.
- Apiano. Guerras mitridáticas. Libro XII de Historia Romana. Véase en White, Horace (1899). The Roman History of Appian of Alexandria (en inglés) 1. Nueva York: The MacMillan Company.
- Diodoro Sículo. Biblioteca histórica. Libro XXI (fragmentos). En Walton, Francis Redding (1957). The Library of History of Diodorus Siculus (en inglés) 11. Cambridge: Harvard University Press.
- Estrabón. Geografía. Libro XIV. En Falconer, W. (1889). The Geography of Strabo (en inglés) 3. Londres: George Bell and Sons.
- Plutarco. «Si la política es el quehacer de los ancianos», parte de Moralia. Véase en Fowler, Arthur North (1936). Plutarch’s Moralia (en inglés) 10. Cambridge: Harvard University Press.
- Polibio. Historias. Libro XXVIII. Véase en Paton, William Roger (1927). The Histories of Polybius (en inglés) 6. Cambridge: Harvard University Press.
Moderna
- Agnihotri, V. K. (2010). Indian History (en inglés). Delhi: Allied Publishers. ISBN 9788184245684.
- Anderson, Terence J.; Twining, William (2015). «Law and archaeology: Modified Wigmorean Analysis». En Chapman, Robert; Wylie, Alison, ed. Material Evidence: Learning from Archaeological Practice. Abingdon: Routledge. pp. 290-315. ISBN 978-1-317-57622-8.
- Aperghis, Gerassimos Efthimios George (1999). The Seleukid Royal Economy: The Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire (en inglés). Londres: University College London.
- Aperghis, Gerassimos Efthimios George (2001). «Population-production-taxation-coinage: a model for the Seleukid economy». En Zofia H. Archibald, ed. Hellenistic Economies (en inglés). Londres: Routledge. pp. 69-102. ISBN 9780415234665.
- Aperghis, Gerassimos Efthimios George (2004). The Seleukid Royal Economy: The Finances and Financial Administration of the Seleukid Empire (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781139456135.
- Arnold, Matthew (1869). «Chapter IV». Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Criticism (en inglés). Londres: Smith, Elder & Co. pp. 142-166.
- Assis, Arthur Alfaix (2014). What Is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of Historiography (en inglés). Oxfrod: Berghahn Books. ISBN 9781782382492.
- Assmann, Jan (2001). The Search for God in Ancient Egypt (en inglés). Ítaca: Cornell University Press.
- Avi-Yonah, Michael (1978). Hellenism and the East: Contacts and Interrelations from Alexander to the Roman Conquest (en inglés). Jerusalén: Institute of Languages, Literature, and the Arts, Hebrew University.
- Bengtson, Hermann (1988). History of Greece: From the Beginnings to the Byzantine Era (en inglés). Ottawa: University of Ottawa Press. Traducción alemán-inglés por Edmund Frederick Bloedow. ISBN 9780776602103.
- Berthold, Katell (2024). Jews and Their Roman Rivals: Pagan Rome’s Challenge to Israel (en inglés). Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691264806.
- Berthold, Richard M. (2009). Rhodes in the Hellenistic Age (en inglés). Londres: Cornell University Press. ISBN 9780801475979.
- Bevan, Edwyn R. (1927). The House of Ptolemy: A History of Hellenistic Egypt under the Ptolemaic Dynasty (en inglés). Londres: Methuen Publishing.
- Bianchi Bandinelli, R. (1981). Del Helenismo a la Edad Media. Madrid: Akal. ISBN 978-84-7339-252-5.
- Briant, Pierre (1994). Alexandre le Grand̊. «Que sais-je?» (en francés) (1ª edición). París: PUF.
- Burkert, Walter (2007). Religión griega. Madrid: Abada editores. Traducción inglés-español por Helena Bernabé. ISBN 9788496775015.
- Burn, Lucilla (1991). The British Museum Book of Greek and Roman Art (en inglés). Londres: British Museum Press.
- Cantarella, Raffaele (1972). La literatura griega de la época helenística e imperial. Buenos Aires: Losada. Traducción italiano-español por Esther L. Paglialunga.
- Cartledge, Paul (2004). Harry N. Abrams, ed. Alexander the Great: The Hunt for a New Past (en inglés). Nueva York: Overlook Press. ISBN 9781585675654.
- Cerqueiro Daniel, La Hélade Umbral de la civilización occidental, Buenos Aires 2013, ISBN 978-987-9239-23-0
- Chandler, Tertius (1987). Four Thousand Years of Urban Growth (en inglés). Lewiston: St. David’s University Press.
- Chaniotis, Angelos (2011). Greek History: Hellenistic. Oxford Bibliographies Online Research Guide (en inglés). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-980507-5.
- Chaniotis, Angelos (2002). «Foreign Soldiers – Native Girls? Constructing and Crossing Boundaries in Hellenistirc Cities with Foreign Garrisons». En Pierre Ducrey, ed. Army and Power in the Ancient World (en inglés). Stuttgart: Steiner. pp. 99-114. ISBN 9783515081979.
- Chaniotis, Angelos (2018). Age of Conquests: The Greek World from Alexander to Hadrian (en inglés). Cambridge: Harvard University Press. ISBN 9780674659643.
- Chisholm, Hugh (1911). «Eumenes». Encyclopædia Britannica (en inglés) IX (11ª edición). Cambridge: Cambridge University Press.
- Copleston, Frederick (1993). A history of philosophy: Greece and Rome (en inglés) I. Nueva York: Bantam Doubleday. ISBN 0385468431.
- Day, Clide (1907). A History of Commerce (en inglés). Londres: Longmans, Green, and Company.
- Dunand, Fraçoise (1980). «L’exode rural en Égypte à l’époque hellénistique». Ktèma: civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques (en francés) (5): 137-150.
- Elton, Hugh (2013). Frontiers of the Roman Empire (en inglés). Londres: Routledge. ISBN 9781134724505.
- Fairbanks, Arthur (1910). A handbook of Greek religion (en inglés). Nueva York: American Book Company.
- Ferguson, Yale H.; Mansbach, Richard W. (2012). Globalization: The Return of Borders to a Borderless World? (en inglés). Abingdon: Taylor & Francis. ISBN 9781136327025.
- Fleming, John; Honour, Hugh (2004). «Arte helenístico y romano». Historia mundial del arte. Madrid: Editorial Akal. Traducción inglés-español por Marta Sánchez-Eguíbar Durán. pp. 179-225. ISBN 9788446020929.
- Frevel, Christian (2023). History of Ancient Israel (en inglés). Stuttgart: SBL Press. ISBN 9781628375145.
- Freestone, Ian; Gaimster, David R. M. (1997). Pottery in the Making: World Ceramic Traditions (en inglés). Londres: British Museum Press.
- Gabelko, Oleg (2017). «Bithynia and Cappadocia: Royal Courts and Rulling Society in the Minor Hellenistic Monarchies». En Andrew Erskine, Lloyd Llewellyn-Jones, Shane Wallace, ed. The Hellenistic Court: Monarchic Power and Elite Society from Alexander to Cleopatra (en inglés). Swansea: Classical Press of Wales. pp. 319-342. ISBN 9781910589670.
- García Gual, Carlos (2010). Audacias femeninas: Mujeres en el mundo antiguo. Madrid: Turner. ISBN 9788417866822.
- Giannini, Humberto (1998). Breve historia de la filosofía. Santiago: Editorial Universitaria. ISBN 956-11-1359-7.
- Good, Deirdre J. (1999). Jesus the Meek King (en inglés). Harrisburg: Bloomsbury Academic. ISBN 9781563382840.
- Green, Peter (1990). Alexander to Actium: the historical evolution of the Hellenistic age (en inglés). Berkeley: University of California Press.
- Harker, Christina (2018). The Colonizers’ Idols: Paul, Galatia, and Empire in New Testament Studies (en inglés). Tubingia: Mohr Siebeck. ISBN 9783161550669.
- Hölbl, Günther (2013). A History of the Ptolemaic Empire (en inglés). Abingdon: Taylor & Francis. Traducción alemán-inglés por Tina Saavedra. ISBN 9781135119768.
- Holland, Glenn S. (2009). Gods in the Desert: Religions of the Ancient Near East (en inglés). Lanham: Rowman & Littlefield. ISBN 9780742599796.
- Howard, Michael C. (2014). Transnationalism in Ancient and Medieval Societies: The Role of Cross-Border Trade and Travel (en inglés). Jefferson: McFarland. ISBN 9780786490332.
- Jouguet, Pierre (1928). Macedonian imperialism and the Hellenization of the East (en inglés). Londres: Trubner. Traducción francés-inglés por M. R. Dobie.
- Kasher, Aryeh (1985). The Jews in Hellenistic and Roman Egypt: The Struggle for Equal Rights (en inglés). Tubinga: J.C.B. Mohr. Traducción hebreo-inglés y revisión por Yehude Mitsrayim ha-Helenistit veha-Romit be-maavakam al zekhuyotehem. ISBN 9783161448294.
- Kasher, Aryeh (1990). Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel Relations of the Jews in Eretz-Israel with the Hellenistic Cities During the Second Temple Period (332 BCE – 70 CE) (en inglés). Tubinga: J.C.B. Mohr. ISBN 9783161452413.
- Kohn, George Childs (1999). Dictionary of Wars (en inglés). Nueva York: Facts On File. ISBN 9780816039289.
- Kuiper, Kathleen (2010). Mesopotamia: The World’s Earliest Civilization (en inglés). Londres: Britannica Educational Publishing. ISBN 9781615302086.
- Lévêque, Pierre (2006). Período helenístico. Buenos Aires: Paidós. Traducción francés-español por Julia de Jodar. ISBN 950-12-5952-8.
- Manning, Joseph Gilbert (2003). Land and Power in Ptolemaic Egypt: The Structure of Land Tenure (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781139436618.
- Miralles, Carles (1989). El helenismo: épocas helenística y romana de la cultura griega (2.ª edición). Barcelona: Montesinos.
- Modanez de Sant Anna, Henrique (2013). «Domination and Legitimacy in Early Hellenistic Basileia: The Rise of Self-Proclaimed Kings». CHS Research Bulletin (en inglés) I (2): §1-25.
- Ogden, Daniel (2017). The Legend of Seleucus: Kingship, Narrative and Mythmaking in the Ancient World (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781107164789.
- Pollitt, Jerome Jordan (1986). Art in the Hellenistic Age (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521276726.
- Ray, Fred Eugene, Jr. (2020). Hellenistic Land Battles 300-167 BCE: A History and Analysis of 130 Engagements (en inglés). Jefferson: McFarland. ISBN 9781476682563.
- Rawlinson, George (1869). A manual of ancient history (en inglés). Londres: Clarendon Press.
- Renault, Mary (2001). The Nature of Alexander the Great (en inglés). Londres: Penguin.
- Reyes, Alfonso (1979). «La filosofía helenística». Obras completas de Alfonso Reyes XX. México: FCE. pp. 159-366. ISBN 968-16-0347-8.
- Roberts, Keith (2011). The Origins of Business, Money, and Markets (en inglés). Nueva York: Columbia University Press. ISBN 9780231526852.
- Routledge, Carolyn (2020). «Chapter 25. Western Asia». En Elizabeth Bloxam; Ian Shaw, ed. The Oxford Handbook of Egyptology (en inglés). Oxford University Press. pp. 514-539. ISBN 9780199271870.
- Russell, James C. (1996). The Germanization of Early Medieval Christianity: A Sociohistorical Approach to Religious Transformation (en inglés). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195104660.
- Sacks, David; Oswyn, Murray; Lisa R. Brody (2014). Encyclopedia of the Ancient Greek World (en inglés). Nueva York: Facts On File. ISBN 9781438110202.
- Scheidel, Walter (2008). «Demography». The Cambridge economic history of the Greco-Roman world (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 38-86. ISBN 9781139054140.
- Shipley, Graham (2001). El mundo griego después de Alejandro, 323-30 a. C.. Barcelona: Crítica. Traducción inglés-español por Magdalena Chocano. ISBN 84-8432-230-0.
- Sinclair, T. A. (1987). Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey (en inglés) I. Londres: Pindar Press. ISBN 9780907132325.
- Speake, Graham (2019). Encyclopedia of Greece and the Hellenic Tradition (en inglés). Abingdon: Taylor & Francis. ISBN 9781135942069.
- Strootman, Rolf (2020). Courts and Elites in the Hellenistic Empires: The Near East After the Achaemenids, C. 330 to 30 BCE (en inglés). Edimburgo: Edinburgh University Press. ISBN 9780748691289.
- Thompson, Dorothy J. (2024). «Ptolemaic Egypt». Slavery and Dependence in Ancient Egypt: Sources in Translation (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 211-273. ISBN 9781107032972.
- Von Reden, Sitta; Lara Fabian, Eli J. S. Weaverdyck (2021). «12.A Economic Dynamics in the Hellenistic Empires». En De Gruyter Oldenbourg, ed. Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies: Local, Regional, and Imperial Economies (en inglés) II. Friburgo: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Seminar für Alte Geschichte. pp. 591-630.
- Warry, John (2011). Las conquistas de Alejandro Magno. Oxford. Traducción inglés-español por Isabel Galera Ibáñez: Osprey. ISBN 9788447373321.
- Weber, Max (2013). The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations (en inglés). Londres: Verso Books. Traducción alemán-inglés por R. I. Frank. ISBN 9781781681091.
- Wiesehöfer, Josef (1996). «»King of Kings» and «Philhellên»: Kingship in Arsacid Iran». En Per Bilde, ed. Aspects of Hellenistic Kingship. Aarhus: Aarhus University Press. pp. 55-66. ISBN 9788772884745.
- Wright, Chris (2025). Journal of a Dissenter: On History, Philosophy, and Psychology, 1996-2025 (en inglés). Chicago: University of Illinois.
- Zeller, Eduard (1931). Wilhelm Nestle, ed. Outlines Of The History Of Greek Philosophy (en inglés). Londres: Routledge. Traducción alemán-inglés por L. R. Palmer.