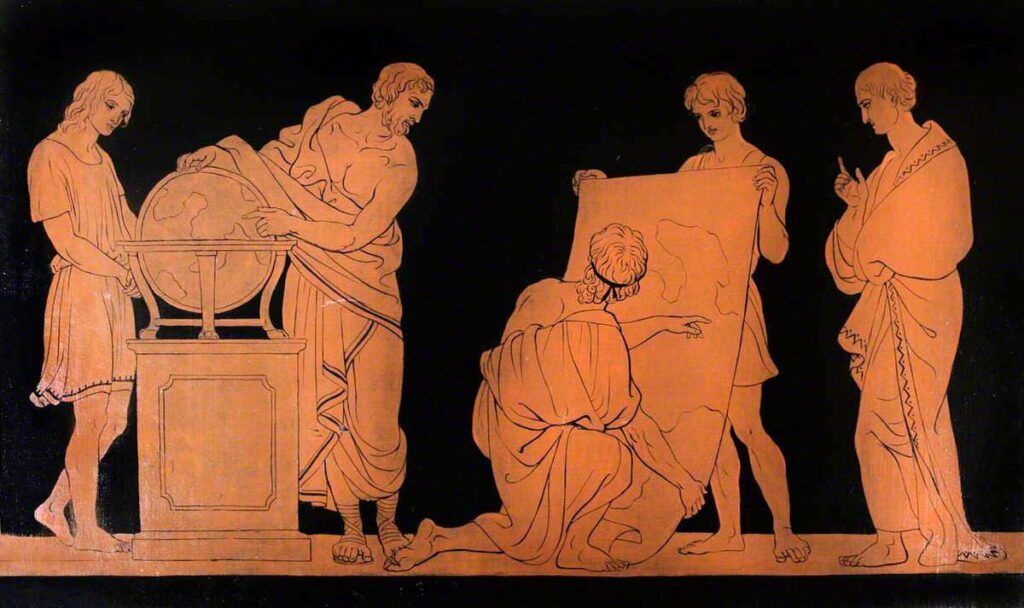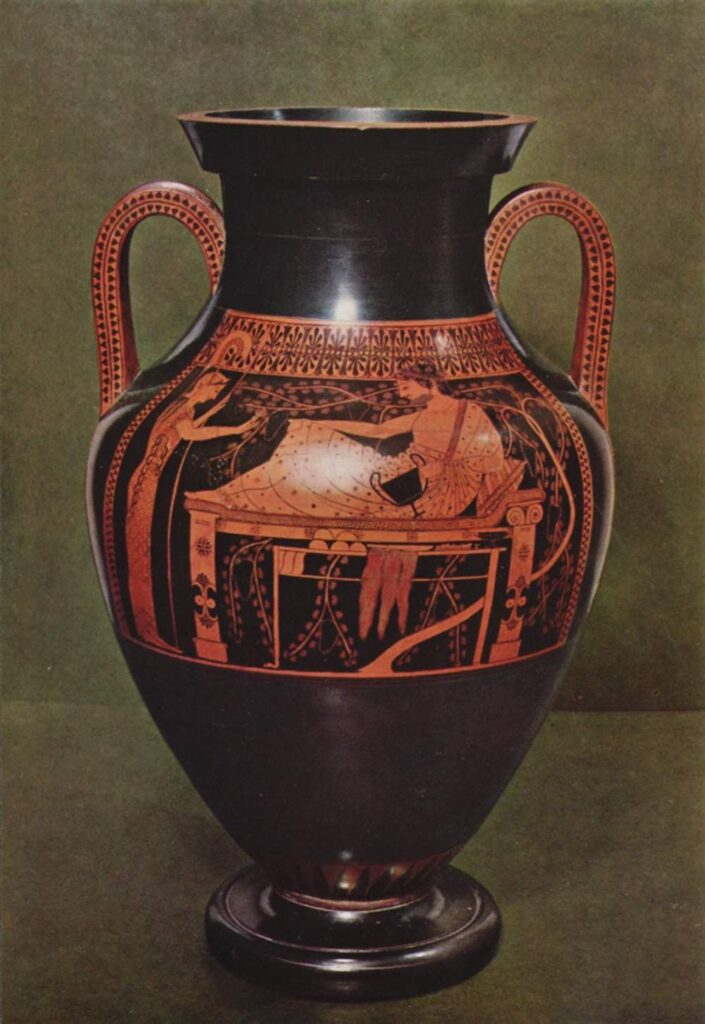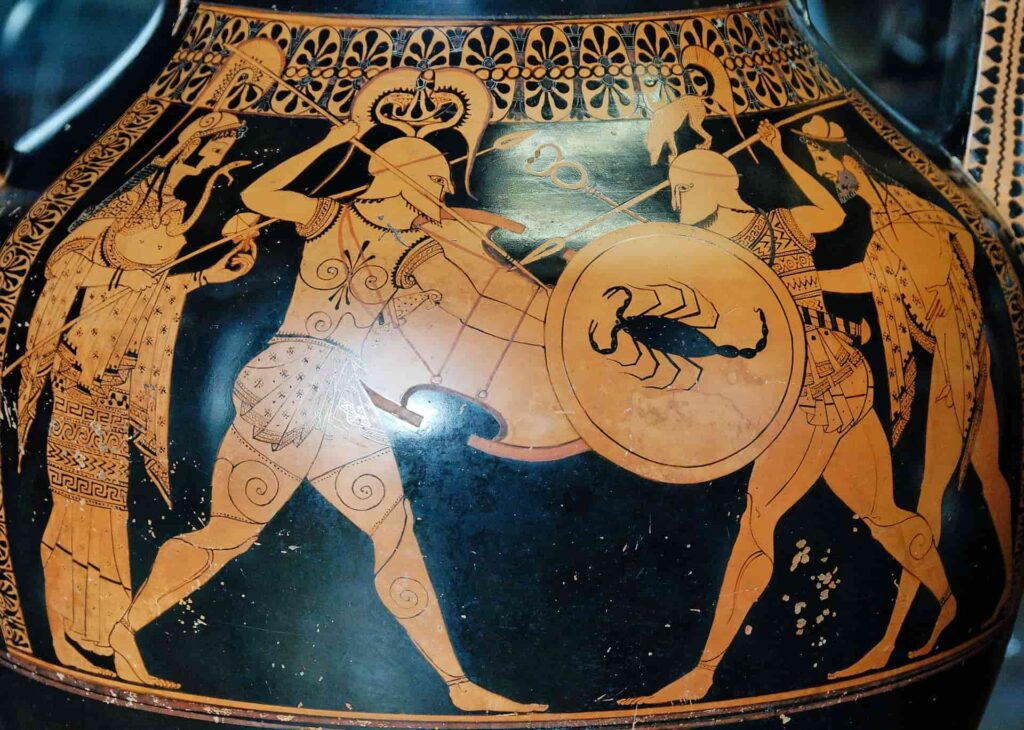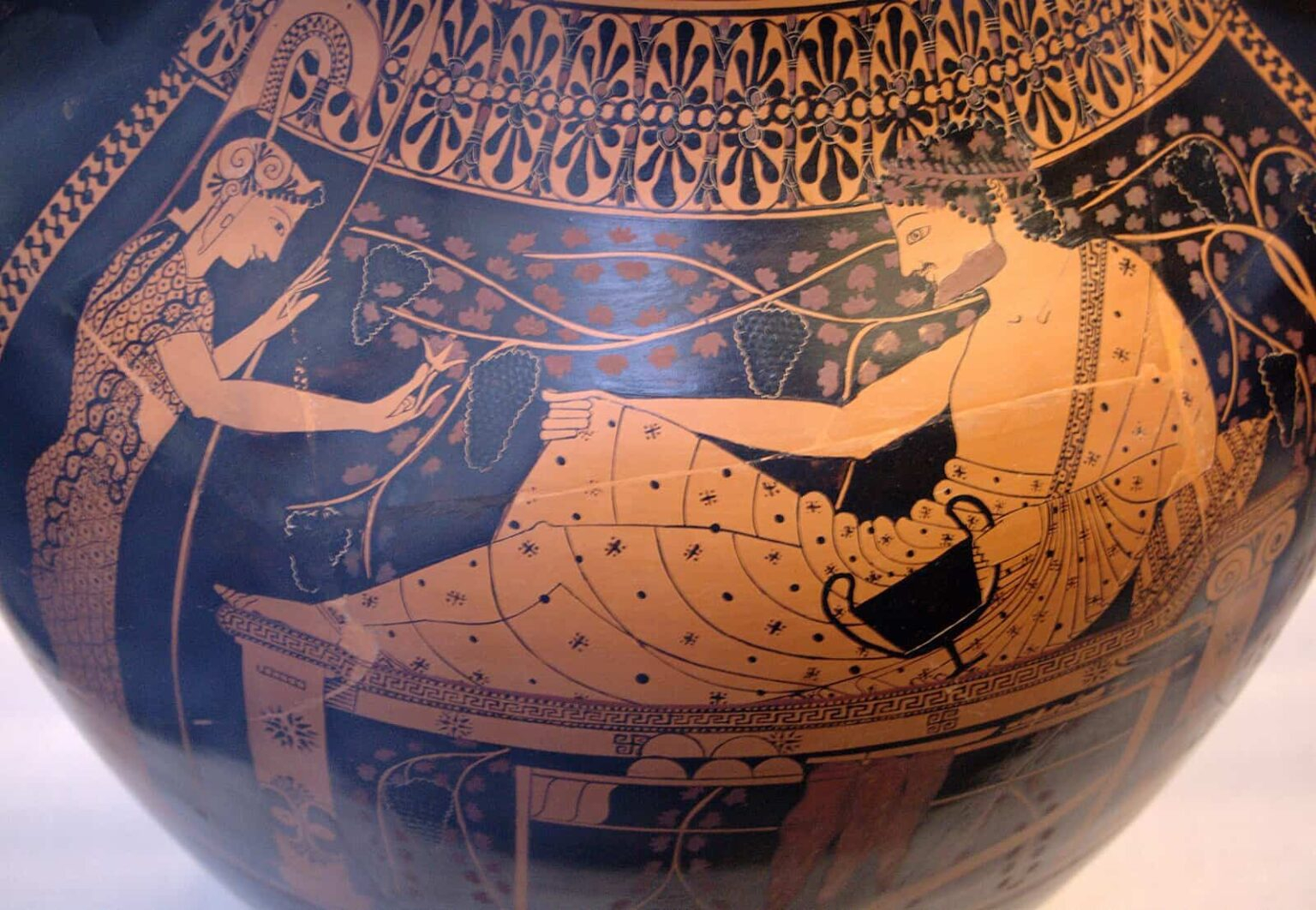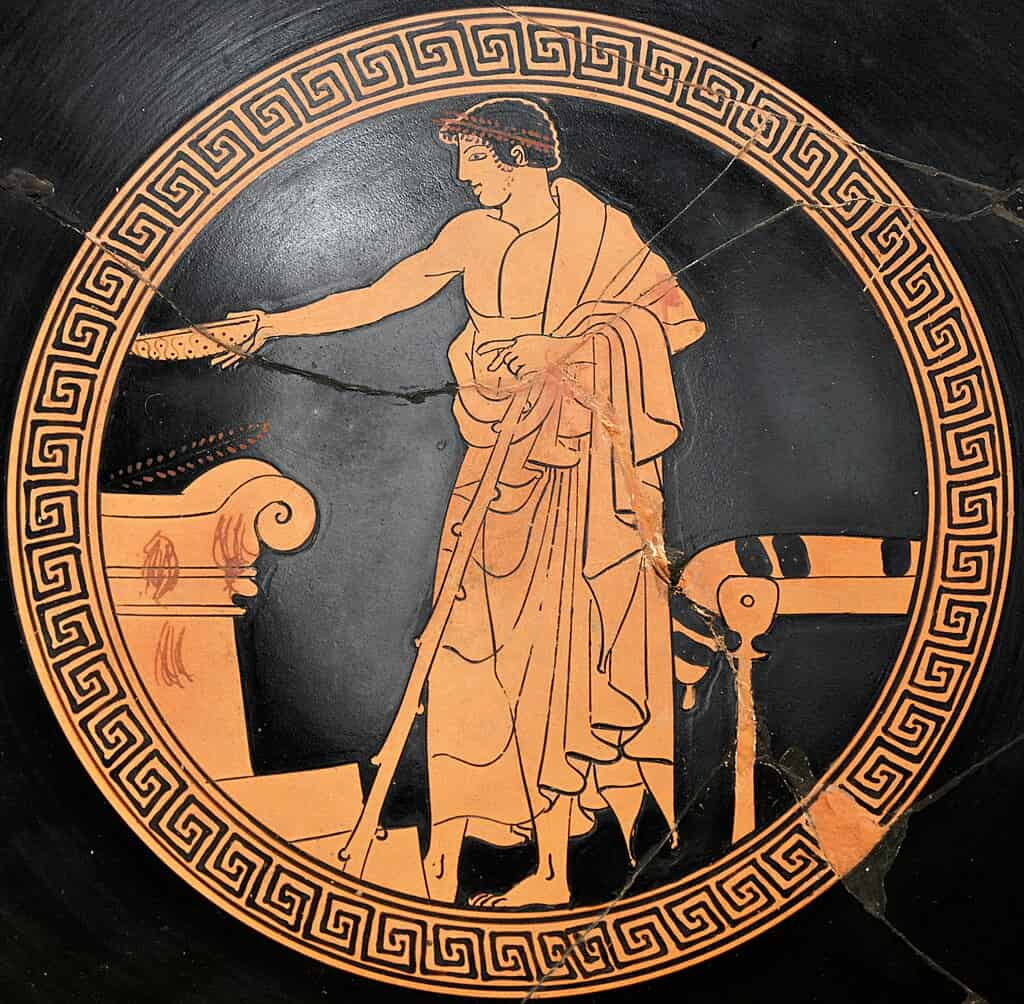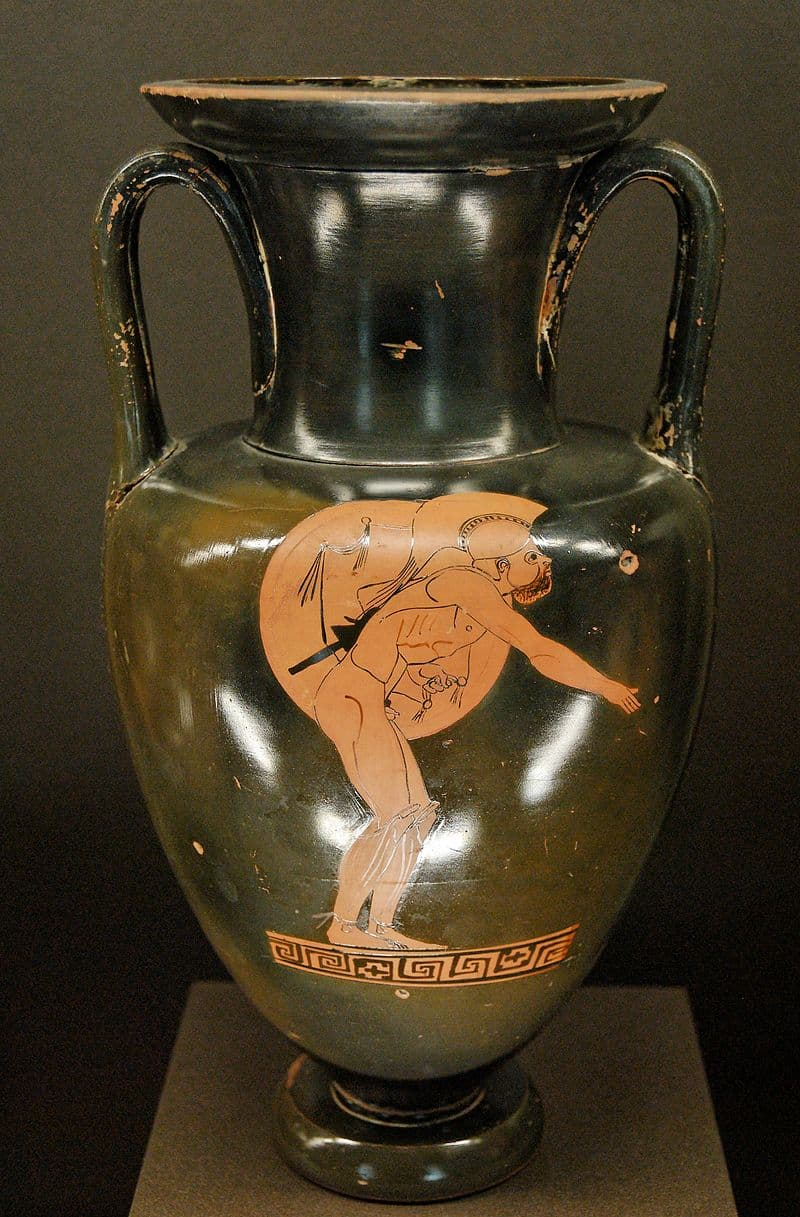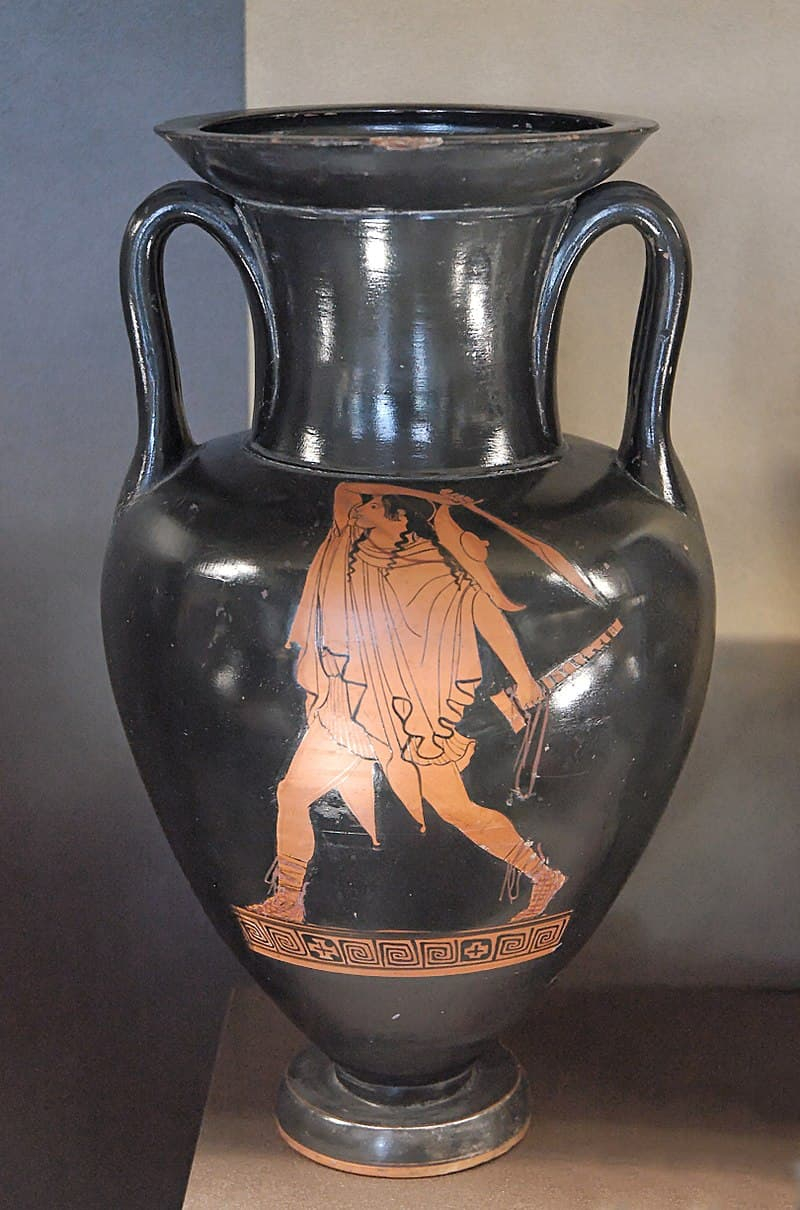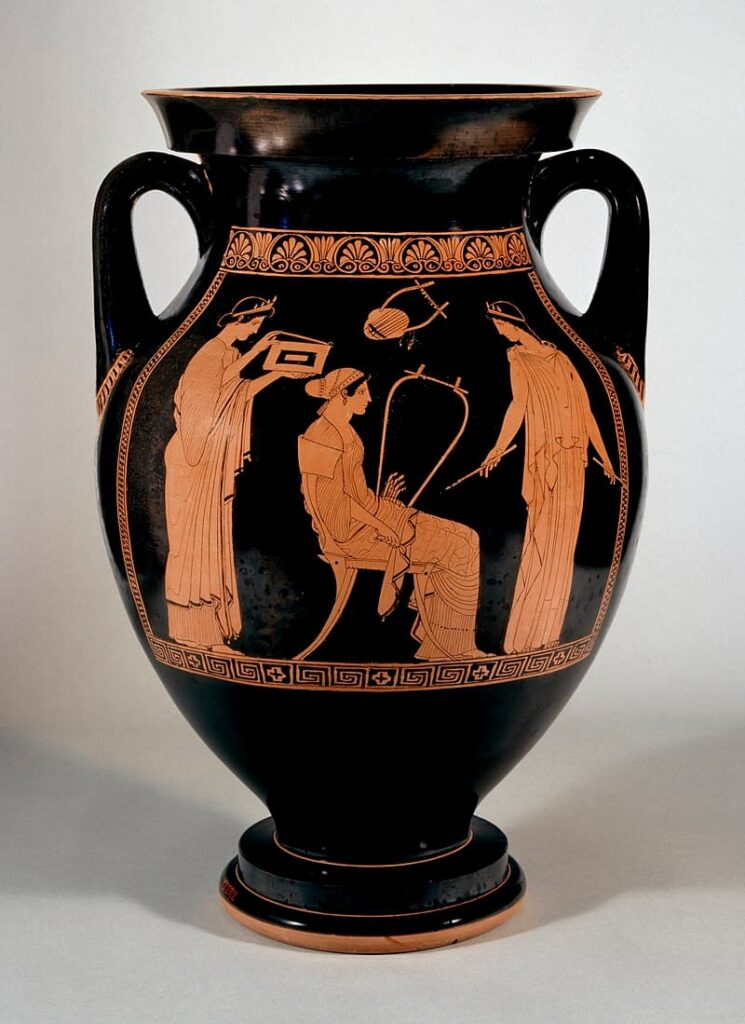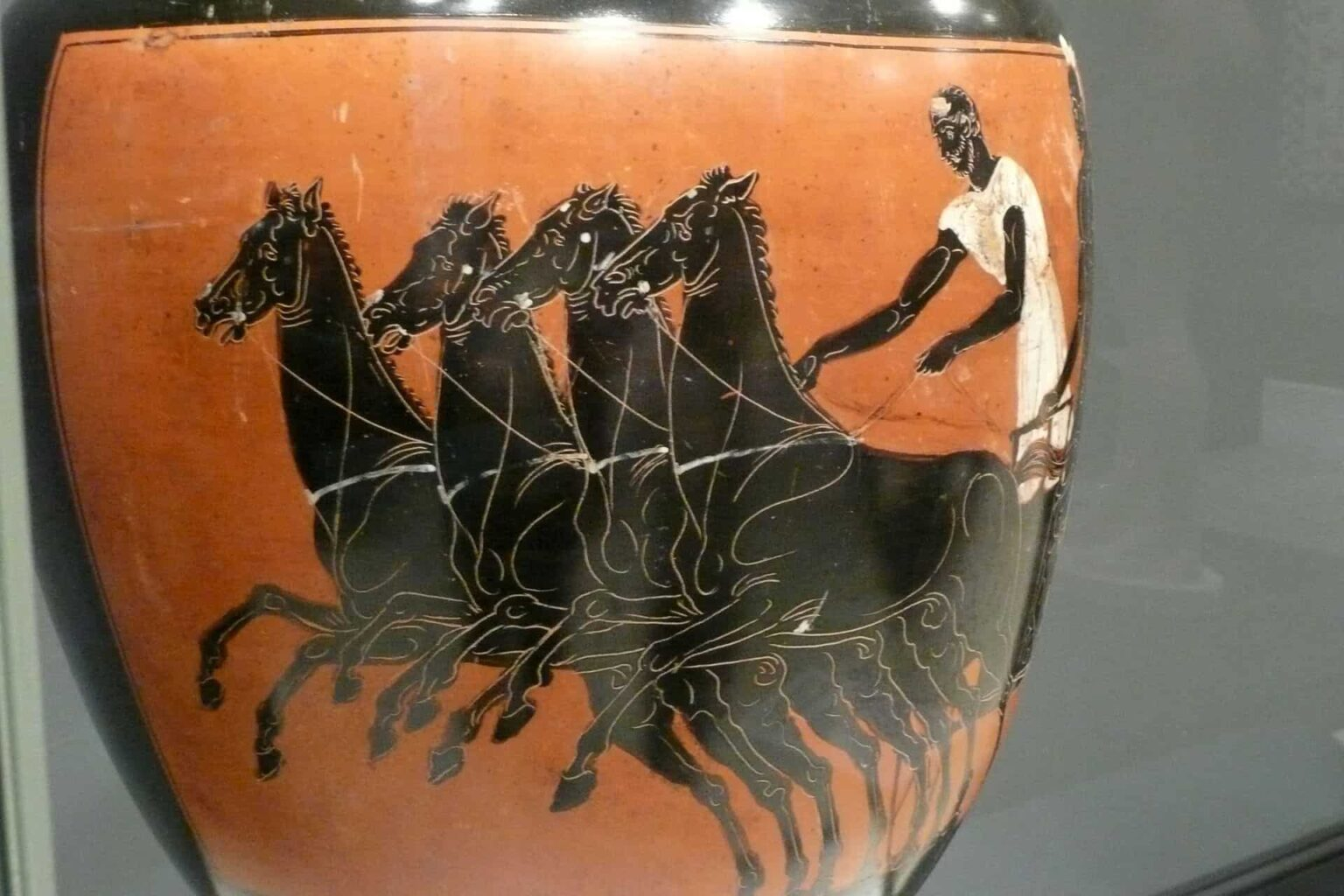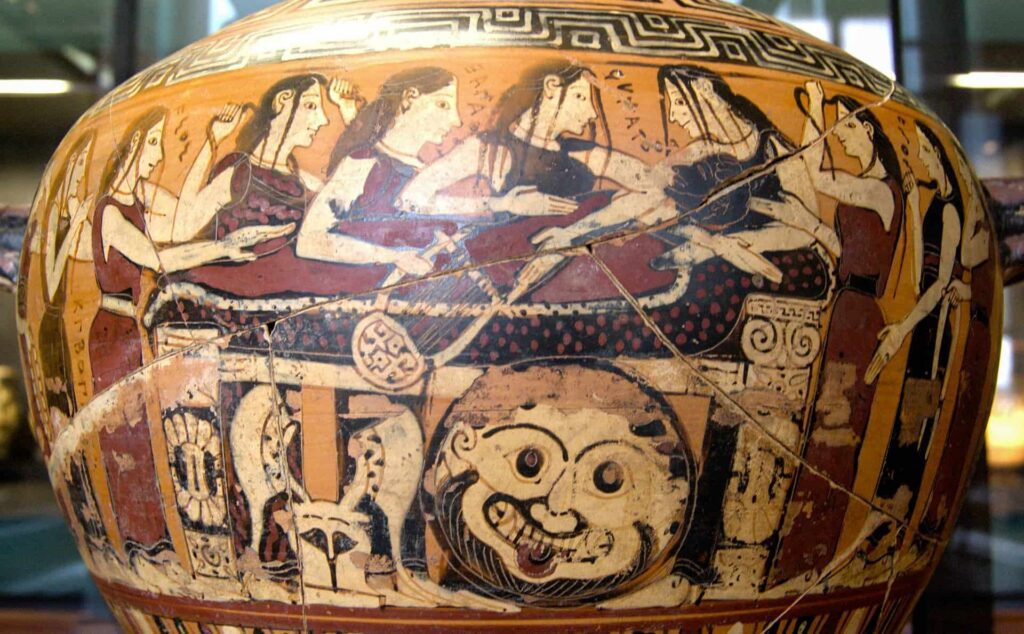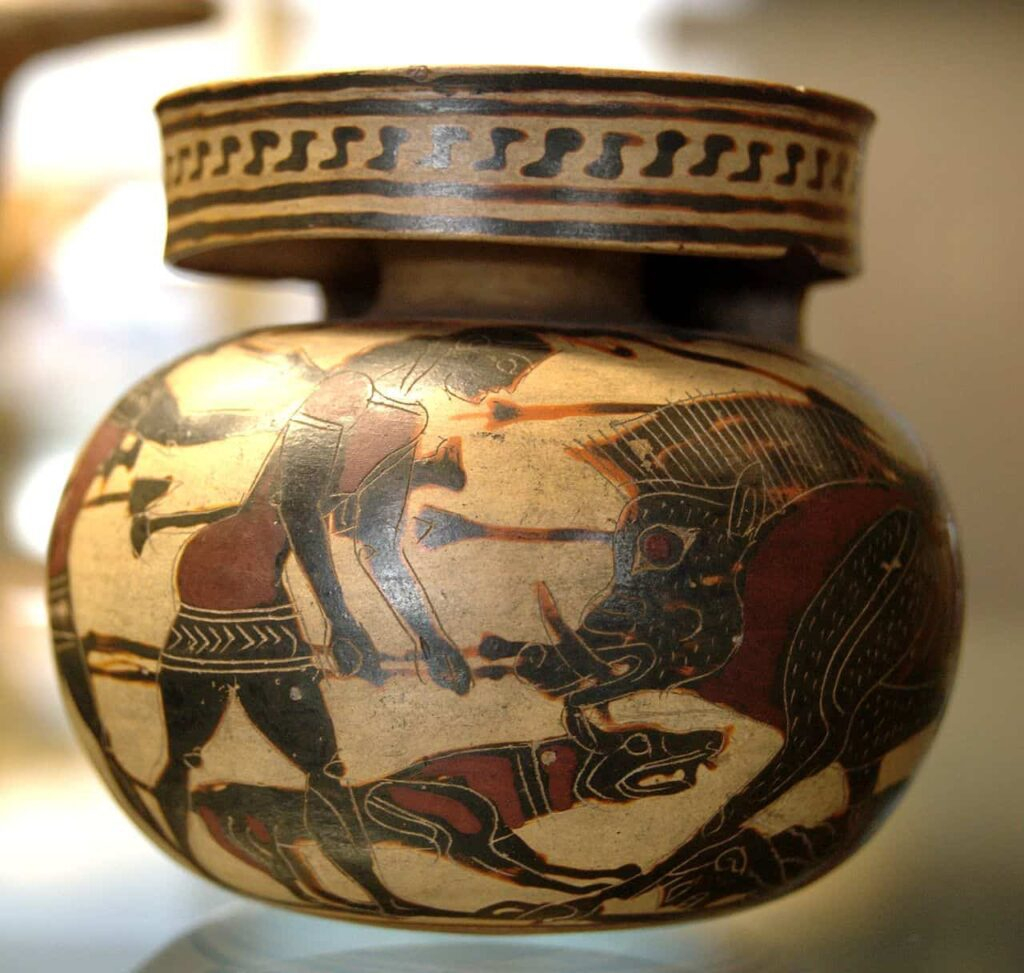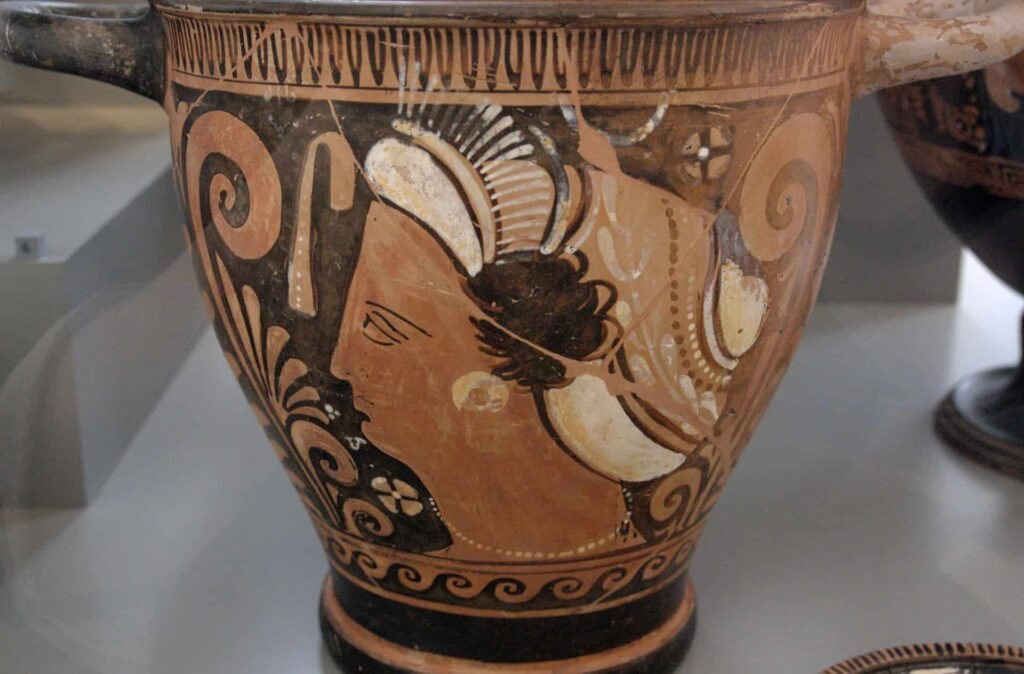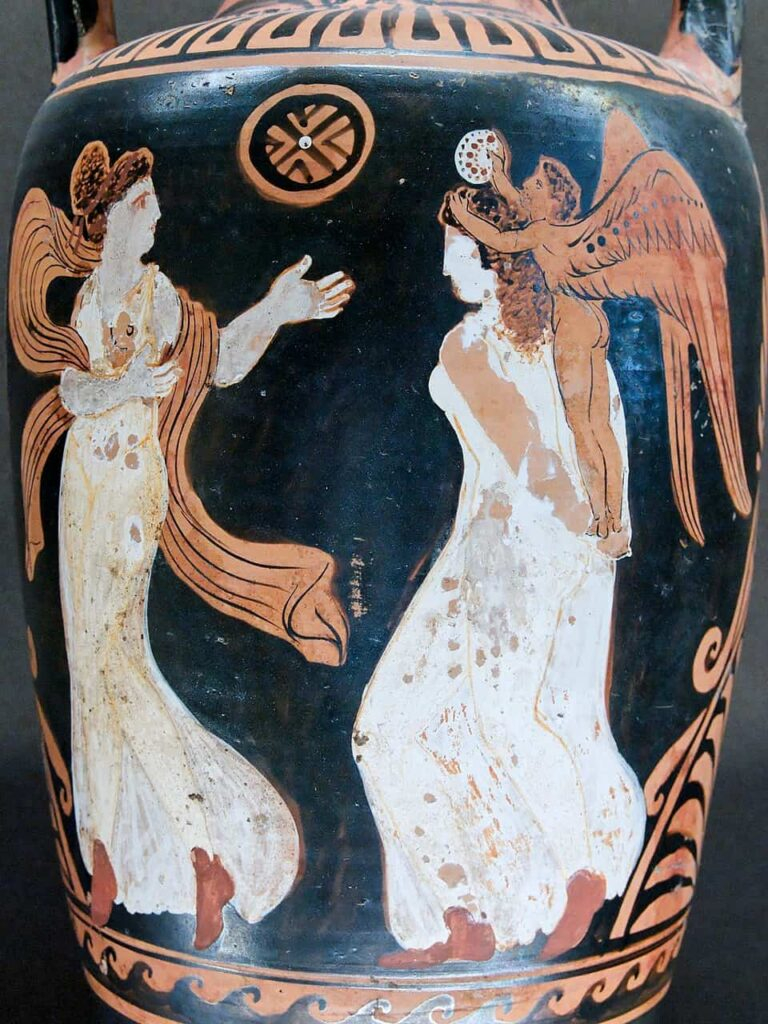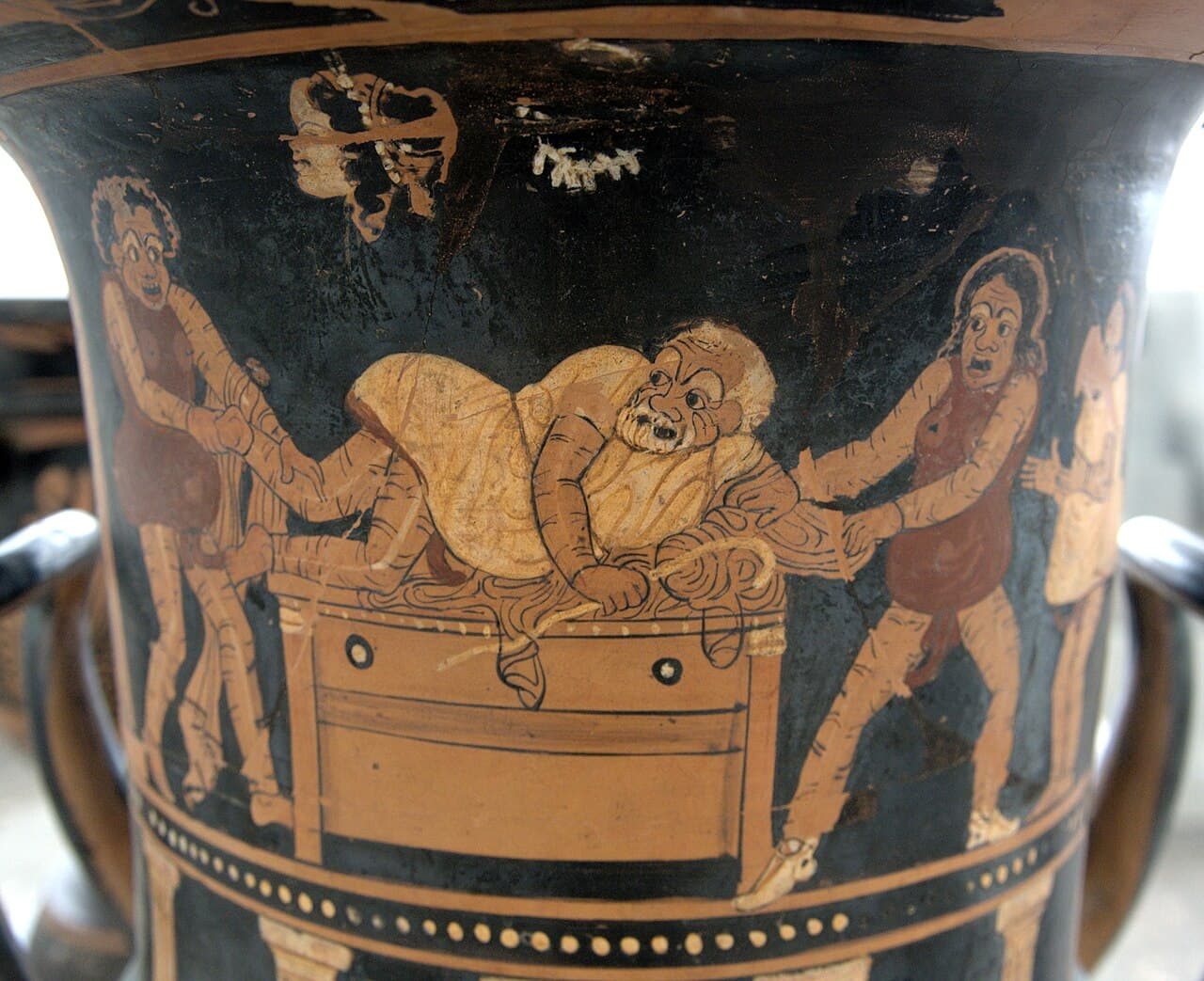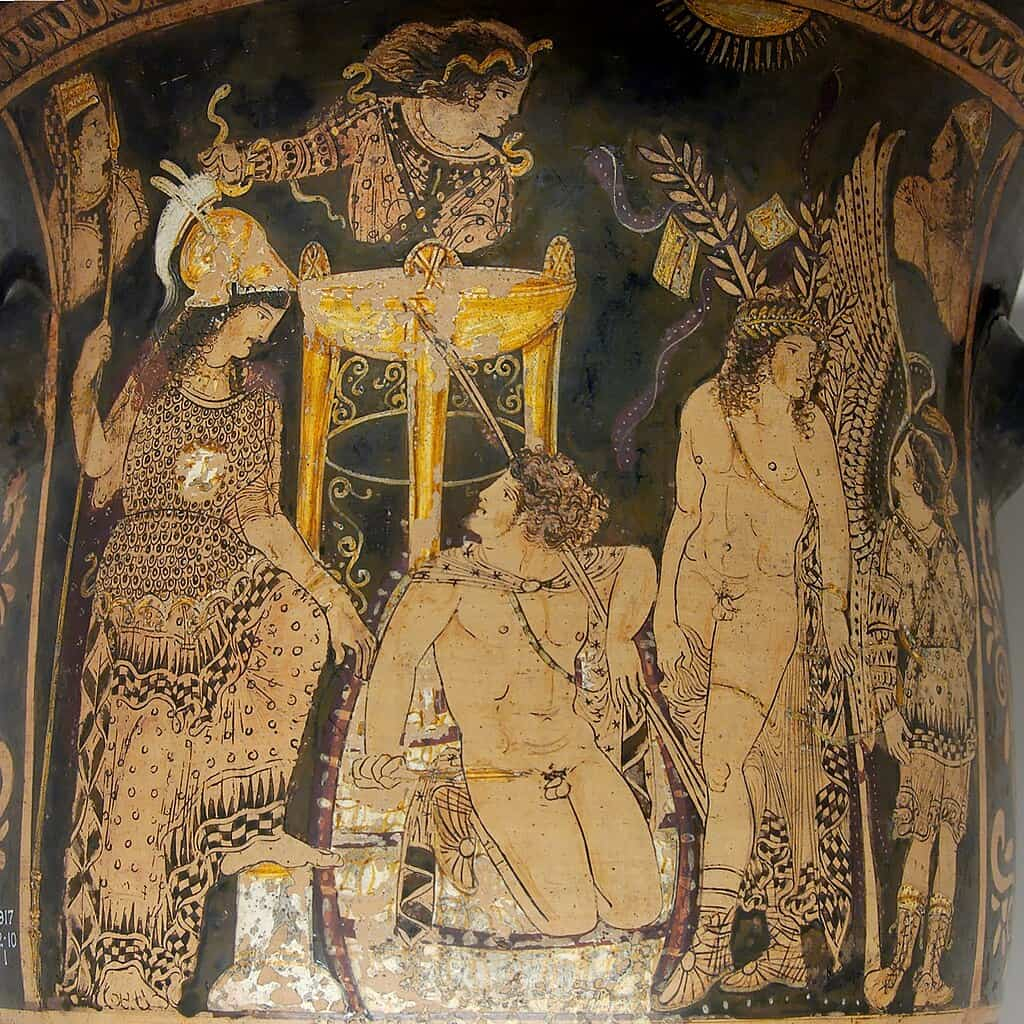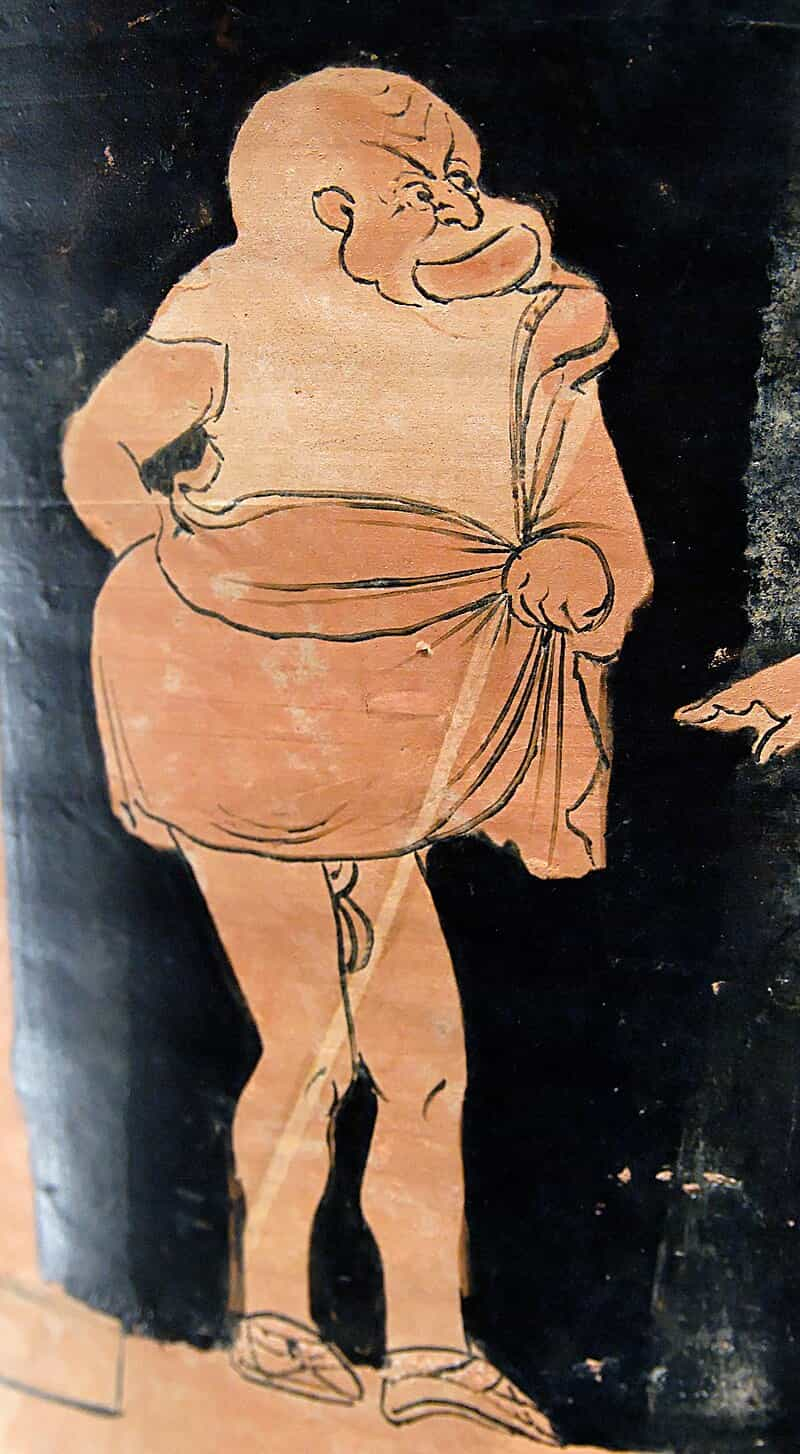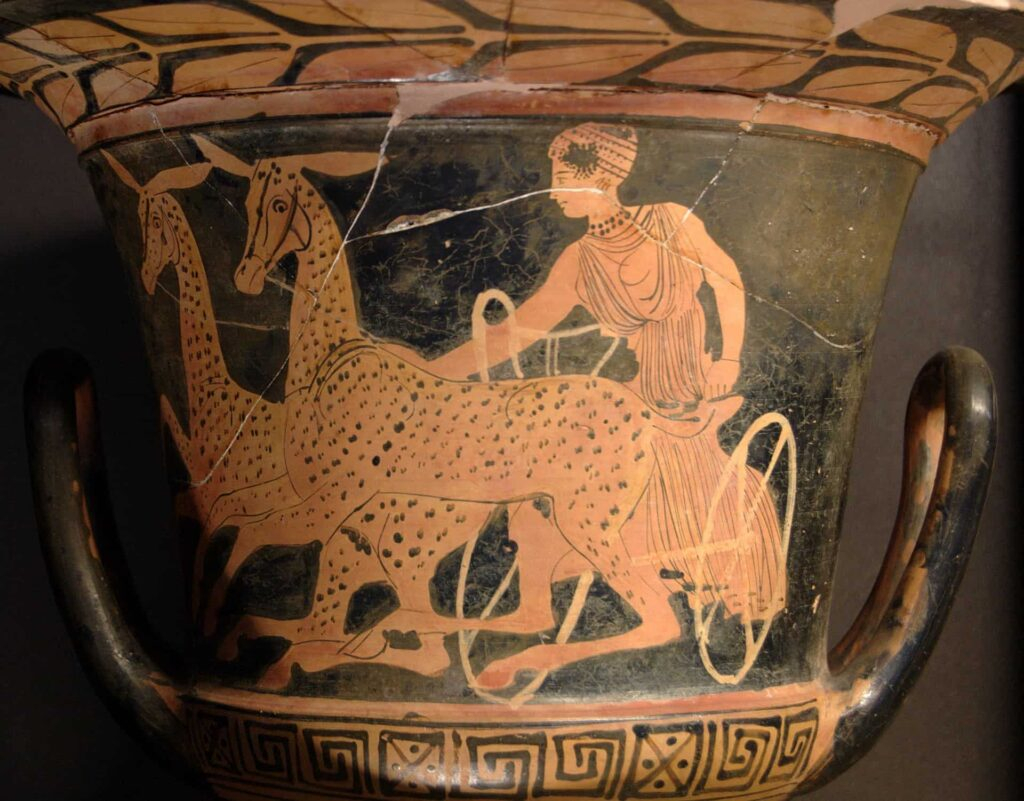Pierre-François Hugues d’Hancarville (1719–1805) (círculo de). Conjunto de paneles pintados alegóricos. Geógrafos antiguos con un globo y un mapa. Pierre-François Hugues d’Hancarville – Art UK. Public Domain. Original file (1,200 × 713 pixels, file size: 103 KB).
La imagen representa una escena alegórica de geógrafos de la Antigüedad, realizada en estilo que imita la cerámica griega de figuras rojas. En ella se observan cinco personajes: uno señala un globo terráqueo situado sobre un pedestal, mientras otros consultan un gran mapa desplegado. La composición sugiere el espíritu investigador de los griegos, pioneros en el estudio de la geografía, la astronomía y la cartografía.
El uso de las siluetas en rojo sobre un fondo negro reproduce fielmente la estética de los vasos áticos del siglo V a. C., aunque se trata de una obra moderna, atribuida al círculo de Pierre-François Hugues d’Hancarville, anticuario y estudioso del arte clásico en el siglo XVIII. D’Hancarville fue célebre por sus publicaciones sobre cerámica griega, en especial las que documentaban la colección de Sir William Hamilton, embajador británico en Nápoles.
Esta representación no pretende reflejar una escena real de la cerámica antigua, sino evocar en clave alegórica la tradición intelectual griega y la transmisión del conocimiento. En ese sentido, conecta con el simbolismo de la cerámica de figuras rojas, que a menudo servía como soporte visual para escenas mitológicas, educativas y culturales que mostraban la vida de la polis y la importancia del saber.
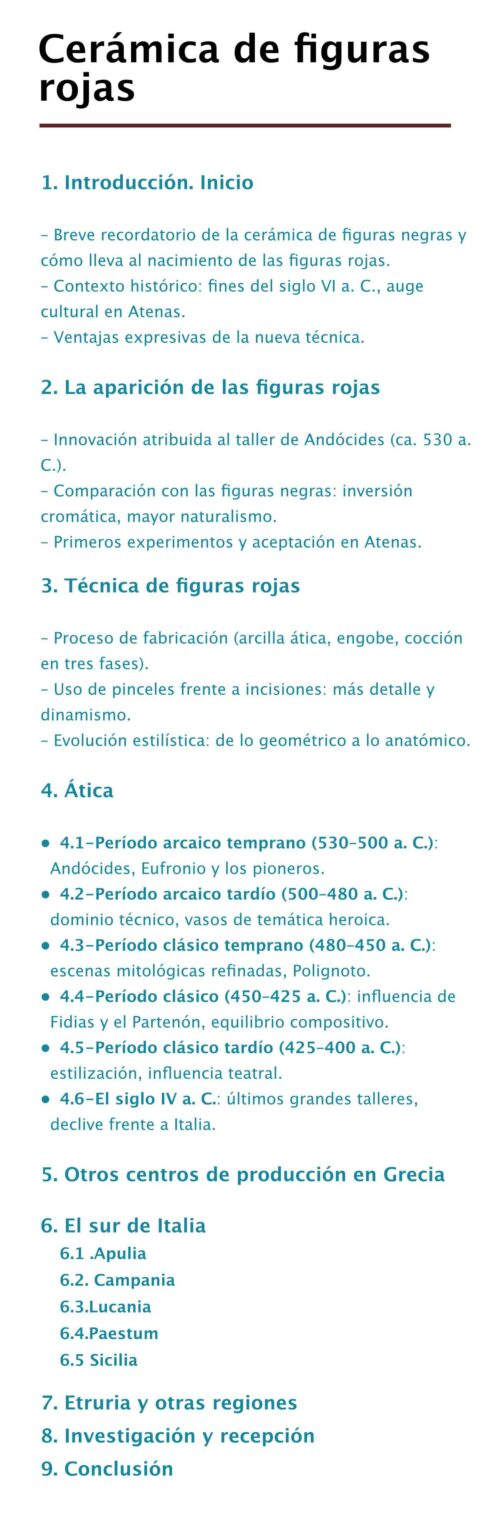
1. Introducción. Inicio
El estilo de figuras rojas apareció en Atenas hacia 530-520 a. C. Se convirtió rápidamente en la «punta de lanza» de la producción ática, que le permitió imponerse como la única gran escuela del periodo clásico, consistía en una inversión de la figura negra: el fondo era pintado de negro y las figuras tenían el color de la arcilla. Los detalles eran pintados y nunca incisos. Probablemente fue inventado por un pintor concreto, posiblemente influenciado por un cliente o en realidad por su ceramista. Los nombres de los ceramistas Nicóstenes, Amasis o el Pintor de Andócides fueron citados. Fuera quien fuese, el primer pintor en aplicar esta técnica fue Andócides, del cual se conservan una quincena de cerámicas. A comienzos de este periodo, los pintores hacían coexistir escenas de figuras negras y de figuras rojas, estilo que recibe el nombre de cerámica bilingüe. En estos predominan los temas mitológicos y homéricos, efebos y escenas familiares.
Además de la simple inversión de los colores, la técnica de la cerámica de figuras rojas permitía una mejora del dibujo, sobre todo en la representación de los drapeados, de los cuerpos y de los detalles, cuya precisión suplió la casi completa desaparición de la policromía, ganando en realismo. Los cuerpos femeninos y masculinos son más fácilmente distinguibles, la musculatura estaba mejor definida. En este estilo sobresalió Eufronio, y la representación de los miembros en tres dimensiones (escorzo, transición de la vista del perfil a la del rostro, representación en tres cuartos).
En 480-479, durante las guerras médicas, Atenas fue ocupada por los persas. Sus talleres fueron destruidos —se han encontrado pozos llenos de restos en el barrio del Cerámico— y cuando los atenienses recobraron su ciudad, la producción cerámica tuvo que empezar de nuevo casi de cero. Las reliquias del estilo arcaico fueron abandonadas entonces —con la excepción del grupo manierista del Pintor de Pan— y las figuras rojas definitivamente adoptadas. Algunos pintores, como el de los Nióbides, fueron influenciados por la escultura o el fresco. El dibujo se volvió más sofisticado, mientras que la elección de escenas se orientó más hacia la vida privada, sobre todo con escenas de gineceo: es el «estilo florido», el último gran estilo ateniense. Los elementos de la decoración (flores, plantas) aparecieron a partir del final del siglo V a. C., y el pintor se reconcilió con el horror al vacío que le afectaba en el periodo geométrico: las composiciones fueron más recargadas. Se nota un gusto pronunciado por los detalles y la transparencia de la ropa, así como el movimiento proporcionado por la efervescencia de estos. Volvió la policromía con el recurso a la pintura blanca y dorada. Los arcaísmos persistieron en el centro ateniense, como el recurso a las figura negras en las ánforas panatenaicas, y se inventaron las figurillas de terracota que fueron difundidas por todo el mundo griego y conocidas más tarde con el nombre de «tanagrina».
Fuera de Atenas, la producción de cerámicas pintadas con personajes casi desapareció, excepto en la Magna Grecia. Las de Apulia y Campania (Paestum especialmente) tuvieron una calidad comparable a la de Atenas. Los inicios de la cerámica apulia se remontan al último decenio del siglo V a. C. La producción apulia que al principio era bastante similar al estilo ático, desarrolló poco a poco un lenguaje iconográfico propio. El Pintor de Darío, llamado así por su crátera de volutas que representa a Darío I (Nápoles H3253), ilustró muchos temas contemporáneos de la época de Alejandro Magno. Aunque la cerámica italiota era principalmente destinada al mercado local, fue exportada a la propia Grecia (Corcira, Demetrias), y un poco por la cuenca mediterránea (Croacia, Córcega, Iberia). Algunos talleres se especializaron en escenas de un determinado género, en particular en la farsa flíaca, parodia de las obras áticas de tema heroico.
Heracles y Atenea, cara A de una ánfora bilingüe de figuras rojas, obra del Pintor de Andócides, h. 520 a. C., Staatliche Antikensammlungen (Inv. 2301). Andócides – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei. Dominio público. Original file (1,000 × 1,452 pixels, file size: 119 KB).
La cerámica de figuras negras había dominado la producción ateniense durante gran parte del siglo VI a. C., ofreciendo composiciones de gran calidad y una iconografía variada, pero sus limitaciones técnicas se hacían cada vez más evidentes: el dibujo a base de incisiones impedía un desarrollo pleno del detalle anatómico y de la expresividad de los rostros. La introducción de las figuras rojas, hacia el 530 a. C., supuso una verdadera revolución artística. Al invertir el esquema cromático —dejando las figuras en el color natural de la arcilla sobre fondo negro—, los pintores pudieron trabajar con pinceles en lugar de buriles, lo que permitía líneas más suaves, trazos fluidos y un mayor realismo en la representación del cuerpo humano. Esta innovación coincidió con un momento de esplendor cultural en Atenas, en los albores de su hegemonía política y artística, y refleja el espíritu de búsqueda de nuevas formas expresivas propio de la época. Con ella, la cerámica ática no solo alcanzó un nivel técnico superior, sino que se convirtió también en un medio privilegiado para plasmar el dinamismo, la naturalidad y la vitalidad que caracterizan al arte griego clásico.
En este clima de experimentación surgieron las primeras pruebas en talleres atenienses hacia 530 a. C., cuando algunos pintores invirtieron el esquema tradicional y comenzaron a perfilar las figuras con pincel sobre el fondo ennegrecido. Los llamados “vasos bilingües”, que combinan en una cara figuras negras y en la otra rojas, delatan ese momento de transición y nos conducen al círculo del Pintor de Andócides, generalmente señalado como impulsor del nuevo lenguaje junto a maestros como Eufronio y Eutímides. A partir de aquí, la cerámica ático–figural dio un salto cualitativo: la línea ganó libertad, el cuerpo humano se volvió más verosímil y el repertorio narrativo se expandió. En el siguiente apartado veremos cómo y por qué se impuso esta novedad, quiénes fueron sus primeros protagonistas y de qué modo Atenas convirtió la figura roja en su sello distintivo.
La cerámica de figuras rojas es uno de los más importantes estilos figurativos de la cerámica griega. Se desarrolló en Atenas hacia 530 a. C. y fue utilizado hasta el siglo III a. C. Reemplazó al estilo previo predominante de la cerámica de figuras negras al cabo de unas décadas. Su nombre está basado en las representaciones figurativas de color rojo sobre fondo negro, en contraste con el mencionado estilo precedente, de figuras negras sobre fondo rojo.
Las zonas más importantes de producción, además del Ática, estuvieron en la Magna Grecia (Italia). El estilo fue adoptado en otras partes de Antigua Grecia. Etruria llegó a ser un importante centro de producción fuera del ámbito griego.
Los vasos áticos de figuras rojas se exportaron por toda Grecia y más allá del Mediterráneo. Durante mucho tiempo, dominaron el mercado de cerámica de calidad. Solo algunos centros de producción pudieron competir con Atenas en términos de innovación, calidad y capacidad de producción. Más de 40 000 ejemplares y fragmentos de vasos han sobrevivido. Del segundo centro de producción en importancia, la Magna Grecia, más de 20 000 vasos y fragmentos se han conservado.
Desde los primeros que los estudiaron, John D. Beazley y Arthur Dale Trendall, se ha progresado mucho en el estudio en el estilo de este arte, logrando adscribir muchos vasos a artistas o escuelas. Las imágenes representadas proporcionan una evidencia irreemplazable para la exploración de la historia de la cultura, la vida diaria, la iconografía y la mitología griegas.
Procesión de hombres, kílix del Pintor de Triptólemo, hacia el 480 a. C. En el círculo interior está representado un joven escanciando vino a Dioniso. Museo del Louvre, n.º de inv. G 138. Triptolemos Painter – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-07-21. Dominio Público. Original file (2,427 × 2,014 pixels, file size: 3.06 MB).
La pieza es un kílix ático de figuras rojas atribuido al Pintor de Triptólemo y fechado hacia 480 a. C. (primer Clasicismo). La decoración exterior despliega una procesión de hombres que avanza rítmicamente alrededor del cuenco; pueden leerse como participantes en un cortejo ritual o como komastas vinculados al banquete. En el tondo interior aparece un joven escanciando vino a Dioniso, imagen que remite de forma directa al universo del sympósion y al carácter sagrado del vino en la cultura griega. Como ocurría con muchas copas de beber, la escena central se “revelaba” al vaciarse el contenido, creando un juego visual entre la práctica del banquete y la presencia del dios.
La técnica de figuras rojas permite perfilar con pincel los contornos y los pliegues de los mantos sobre el fondo negro obtenido por cocción en tres fases, logrando un dibujo más natural y detallado que en las figuras negras: anatomías flexibles, drapeados fluidos y gestos más expresivos. En obras como esta se aprecia el equilibrio del periodo clásico temprano entre orden geométrico y vivacidad narrativa. El kílix no era solo un objeto utilitario: funcionaba como soporte de mito, ritual y sociabilidad cívica, conectando el acto de beber con la memoria religiosa y festiva de la polis.
Boda de Tetis y Peleo. Píxide ática de figuras rojas del Pintor de la boda. C. 470-460 a. C. Dominio Público. Original file (1,532 × 1,709 pixels, file size: 559 KB
La pieza es una píxide ática de figuras rojas —un pequeño cofre cilíndrico con tapa— destinada al mundo femenino para guardar joyas, perfumes o cosméticos. Su iconografía resulta muy significativa: representa la boda de Tetis y Peleo, unión de la que nacerá Aquiles. La novia aparece velada, conducida con gesto de dexiosis (mano con mano) hacia el novio, mientras una asistenta le arregla el manto; la escena sintetiza el ritual nupcial griego y la transición de la joven al nuevo hogar. El friso inferior de greca meándrica enmarca la narración, y la técnica de figuras rojas —figuras en el color de la arcilla sobre fondo negro— permite al pintor dibujar con pincel pliegues finos, anatomías suaves y perfiles precisos, propios del primer Clasicismo (ca. 470–460 a. C.). El autor anónimo es conocido como el Pintor de la Boda, nombre convencional derivado de temas como este que repite con elegancia contenida. Más allá del mito, la píxide conecta el relato heroico con la vida cotidiana: un objeto usado por mujeres que, al abrirse y cerrarse, recordaba cada día el momento del matrimonio y la red de valores cívicos y familiares que lo sostenían.
Mujer oficiando en un altar, kílix de figuras rojas por Chairias, c. 505 a. C., Museo de la Antigua Ágora de Atenas. Foto: Marsyas. Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).
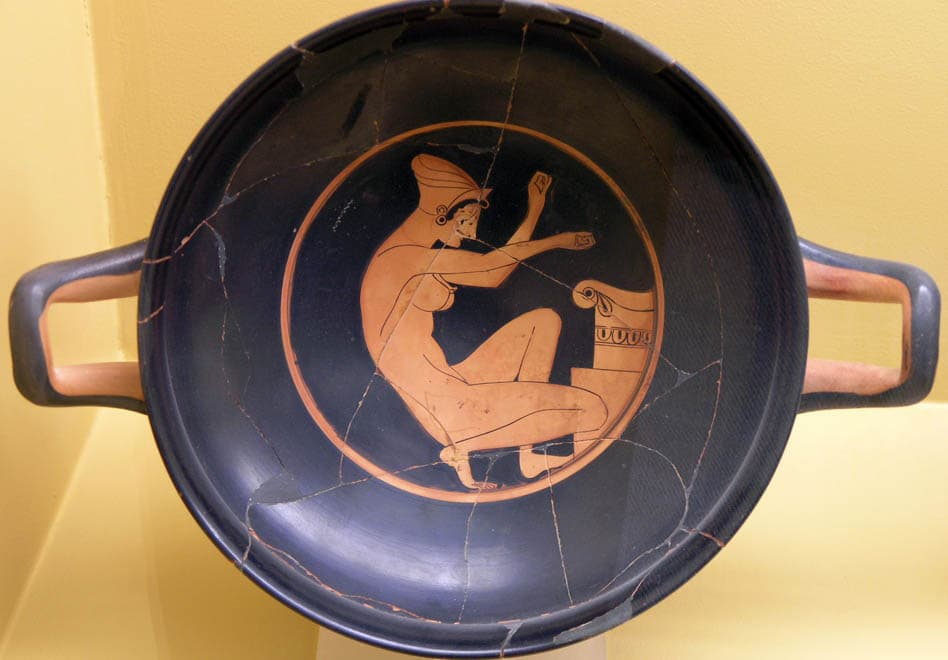
Este kílix ático de figuras rojas atribuido a Chairias (ca. 505 a. C., Ágora de Atenas) presenta en el tondo interior a una mujer oficiando ante un altar. La figura, tocada con un sakkos y sentada en cuclillas, eleva las manos en gesto de ofrenda frente a un pequeño altar con volutas, como si depositara granos, pastillas de incienso u objetos votivos. La escena condensa un momento de culto doméstico o cívico, habitual en la religión griega, donde el rito se sostiene en gestos mínimos —la ofrenda, la plegaria, el perfume del sacrificio sin sangre—. La técnica de figuras rojas, aún en su fase temprana, permite dibujar con pincel los contornos y los pliegues del manto sobre el fondo negro conseguido por la cocción en tres fases, logrando un trazo flexible y un modelado sutil. Como muchas copas de beber, la imagen se revelaba al vaciarse el vino, vinculando el sympósion con la memoria del ritual: cada sorbo descubría, en el fondo de la vasija, la presencia del gesto sagrado.
2. La aparición de las figuras rojas
La aparición de las figuras rojas se sitúa hacia 530 a. C. en talleres atenienses vinculados al llamado Pintor de Andócides, donde se ensayó por primera vez la inversión cromática: el fondo se cubría con barniz negro y las figuras quedaban en el color anaranjado de la arcilla, dibujadas con pincel. El cambio parecía menor, pero fue una auténtica revolución. Al abandonar la incisión propia de las figuras negras, los pintores ganaron un trazado elástico y continuo que permitía perfilar anatomías, sugerir volumen con líneas internas diluidas y ensayar escorzos y poses en movimiento. Los primeros experimentos quedaron documentados en las célebres ánforas bilingües, con una cara en figuras negras y la otra en rojas, que delatan un momento de transición consciente y programático. Muy pronto, un grupo de maestros —Eufronio, Eutímides, Fintias— adoptó el nuevo lenguaje y lo llevó a un naturalismo desconocido hasta entonces, capaz de describir músculos en tensión, pliegues de manto verosímiles y escenas de taller, palestra o banquete con una vivacidad casi narrativa. Atenas aceptó con rapidez la novedad, favorecida por el dinamismo del sympósion y por una clientela que demandaba vasos más refinados para el uso cotidiano y para la exportación. Desde aquí, la figura roja se convirtió en emblema de la cerámica ática y marcó el rumbo de la pintura sobre barro durante los siglos siguientes. En el apartado siguiente se explica con detalle el proceso técnico que hizo posible esta transformación.
Guerreros, flanqueados por Hermes y Atenea. Ánfora del alfarero Andócides y el Pintor de Andócides, c. 530 a. C. Museo del Louvre. Andokides (potter, signed), Andokides Painter – Jastrow (2007). Dominio público. Original file (2,875 × 2,050 pixels, file size: 4.05 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).
Esta ánfora ática, fechada hacia 530 a. C. y vinculada al alfar de Andócides y al llamado Pintor de Andócides, muestra un combate entre dos hoplitas flanqueados por Atenea y Hermes. La diosa, protectora de los héroes y de la ciudad, preside la escena a la izquierda con su égida y lanza; al otro lado, Hermes —reconocible por el caduceo y el petaso— actúa como mediador y testigo del duelo. El emblema del escorpión en el escudo, los cascos con cresta, las grebas y los plastrones repujados subrayan el carácter ritualizado del enfrentamiento, más cercano a la iconografía heroica que a una batalla real. El friso de palmetas y flores de loto en el hombro y la banda inferior ordenan la composición y la conectan con el repertorio decorativo ático.
Desde el punto de vista técnico, la obra pertenece a los primeros pasos de la figura roja: las siluetas quedan en el color de la arcilla sobre el fondo ennegrecido y se perfilan con pincel, lo que permite líneas continuas, pliegues más creíbles y un mayor naturalismo en la anatomía. Frente a la incisión dura de la figura negra, aquí se aprecia un trazo elástico, detalles internos con barniz diluido y una búsqueda de movimiento en los cuerpos. Estas ánforas tempranas, muchas veces “de transición” dentro del mismo taller, explican por qué el nombre de Andócides y su pintor se asocian a la invención y consolidación del nuevo lenguaje que marcará la pintura vascular del siglo V a. C.
Alrededor del 530 a. C., en el taller donde trabajaba el Pintor de Andócides, maduraba la innovación tecnológica que iba a imponer el estilo de cerámica de figuras rojas (reservadas a la capa de barniz que cubría enteramente las paredes del vaso), en lugar del tradicional de figuras negras. Andócides reemplazó las figuras negras, excepto en el caso de las ánforas panatenaicas.
Esta nueva técnica permitía una representación más próxima a la realidad, restituyendo a la luz de las imágenes que la antigua técnica definía antinaturalmente con la opacidad de la sombra.
Él, y otros representantes tempranos del estilo, como Psiax, pintaron inicialmente jarrones en ambos estilos, con escenas de figuras negras en una cara y de figuras rojas en la otra. Estos jarrones, como el ánfora panzuda del Pintor de Andoócides (Múnich 2301), se denominan vaso bilingües. Aunque muestran grandes avances frente al estilo de figuras negras, las figuras siguen pareciendo algo rebuscadas y rara vez se superponen. Las composiciones y técnicas del estilo más antiguo siguieron utilizándose. Así, las líneas incisas son bastante comunes, al igual que la aplicación adicional de pintura roja («rojo añadido») para cubrir grandes áreas.
Los nuevos pintores de figuras rojas, como el Pintor de Andócides y Psiax que se habían formado en el estilo de figuras negras siguieron utilizando la antigua técnica durante unos treinta años, a menudo empleando ambas en el mismo vaso (cerámica bilingüe) con escenas de figuras negras en una cara y de figuras rojas en la otra, o utilizando incisiones para algunos de los detalles de las figuras rojas, como el pelo, cuyo contorno se grababa sobre el fondo negro. Los vasos bilingües, como el Ánfora panzuda del Pintor de Andocides (Múnich, Staatliche Antikensammlungen, número de inventario 2301), aunque muestran grandes avances frente a la técnica de figuras negras, las figuras siguen pareciendo algo rebuscadas y rara vez se superponen. Las composiciones y técnicas del estilo más antiguo siguieron utilizándose. Así, las líneas incisas son bastante comunes, al igual que la aplicación adicional de pintura roja (“rojo añadido”) para cubrir grandes áreas.
La persistencia de las figuras negras en el primer periodo de figuras rojas indica que la búsqueda de una nueva forma de pintar fue principalmente una elección de los propios pintores y no una adaptación a las demandas del mercado.
La nueva técnica cerámica fomentó un alto grado de especialización entre los artistas. En la época de las figuras rojas, esta se diferenciaban en pintores de vasos y pintores de copas; las firmas plasmadas atestiguan también numerosos movimientos de autores entre los distintos talleres, dentro de los cuales la obra asumía así características más industriales.
En los primeros treinta años del sigloV a. C. la técnica alcanzó su máxima expresión en el Ática, y a partir de ese momento inició una fase de decadencia que la condujo a mediados de siglo a un estilo por entonces académico y manierista; el resultado de la guerra del Peloponeso en el año 404 a. C., privó a Atenas de su floreciente mercado en Occidente, y la cerámica ática de figuras rojas terminó su curva descendente hacia el 300 a. C.
Las figuras rojas áticas fueron populares en todo el mundo griego, imitadas y nunca igualadas; sin embargo, solo en Occidente, en el sur de Italia, dieron lugar a producciones independientes (la escuela apulia es la más destacada) en el tercer cuarto del siglo V a. C. por artistas formados inicialmente en la tradición ática.
3. Técnica de figuras rojas
La técnica de figuras rojas se basa en la arcilla ática rica en hierro, finamente decantada, y en un barniz cerámico que no es pintura sino una suspensión muy purificada de la misma arcilla. El alfarero modelaba la vasija, la dejaba orear y el pintor “reservaba” las figuras: dejaba en color de arcilla los cuerpos y cubría con el barniz el fondo y los detalles. El proceso de cocción en tres fases explica el contraste cromático. En atmósfera oxidante toda la pieza se vuelve roja; después, al cerrar el horno y forzar una atmósfera reductora con humo, el hierro se transforma y el barniz vitrifica y queda negro; al reabrir y reoxigenar, el cuerpo de la vasija recupera su rojo, mientras las zonas barnizadas permanecen negras y brillantes. Sobre las figuras se trabajaba con pinceles: contornos en “línea de relieve” ligeramente abultada, pliegues y anatomía con barniz diluido, añadidos puntuales en blanco o rojo para detalles, y esbozos previos apenas visibles sobre la superficie.
El paso del buril a los pinceles dio a los pintores una gramática nueva: líneas continuas y moduladas, posibilidad de sombrear, de superponer pliegues, de sugerir volumen con trazos internos, de ensayar escorzos y tres cuartos. En los inicios persisten fórmulas heredadas de la figura negra; a partir del grupo de los “Pioneros” el dibujo se vuelve más seguro, el cuerpo humano gana verosimilitud y las escenas adquieren una dinámica narrativa inédita. En el Clasicismo temprano se impone un estilo sobrio y estructurado, mientras que en la etapa tardía y en los talleres de Magna Grecia se intensifican los efectos pictóricos, los añadidos de color y la búsqueda de profundidad. Así, la figura roja evoluciona de un lenguaje esencialmente lineal a otro de sensibilidad casi pictórica, capaz de convertir el barro cocido en un espacio convincente de gesto, anatomía y movimiento.
Escena de figuras negras en el Ánfora panzuda del Pintor de Andócides (n.º inv. 2301). Múnich, Staatliche Antikensammlungen. Original file (2,760 × 1,881 pixels, file size: 4.01 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).
Esta es la cara de figuras negras de la célebre ánfora panzuda atribuida al Pintor de Andócides (inv. 2301, Staatliche Antikensammlungen, Múnich). La escena muestra a Heracles reclinado en una klinê de banquete, mientras Atenea —con casco, égida y lanza— se aproxima como protectora y participante del sympósion; detrás aparece un acompañante barbado (probable Hermes) y, a la derecha, un copero joven que atiende el ritual. El campo se anima con guirnaldas de hiedra dionisíaca y, en el hombro, un friso de palmetas y flores de loto enmarca la composición. La técnica negra se reconoce en la incisión de detalles (barbas, grebas, mallas, pliegues) y en los añadidos en rojo y blanco que subrayan prendas y motivos. Esta vasija es crucial porque su reverso está pintado en figuras rojas, de modo que el mismo motivo se experimenta con los dos lenguajes: el lado negro conserva el dibujo cortante y la decoración lineal heredada del arcaísmo, mientras el lado rojo —novedad de taller hacia 530 a. C.— permite un trazo más fluido y un naturalismo creciente. El vaso ilustra, así, el instante de transición en que la pintura vascular ática pasó de la silueta incisa a un tratamiento “pictórico” del cuerpo y del movimiento, y por eso figura entre las piezas emblemáticas del cambio.
Crear una pieza de cerámica de figuras rojas requería la estrecha colaboración entre el alfarero y el pintor. El alfarero daría forma a la pieza de arcilla y la entregaba al pintor mientras la arcilla todavía estaba húmeda. El pintor pintaría el vaso usando un instrumento como una bolsa de pastel con una boquilla que accionaba una jeringa de hueso o madera para poner los detalles y colores de fondo.
Las figuras rojas se obtenían, tras un primer boceto inciso, dibujando las líneas externas y los detalles internos en la arcilla. Las partes externas de las figuras estaban cubiertas por un engobe negro, aplicado para «ahorrar» arcilla de los espacios ocupados por las figuras. Al final, el aspecto de estas escenas figurativas se asemejaba más a los relieves escultóricos, en los que las figuras de colores claros o coloreados destacaban sobre fondos oscuros, que a la pintura mural, que se aplicaba preferentemente sobre un fondo claro [3] Los detalles y contornos de las figuras se trazaban con un pincel y pintura diluida o en relieve; la pintura diluida, más clara, se utilizaba también para colocar los fondos planos. En comparación con la técnica de las figuras negras, las figuras rojas daban un nuevo relieve a la forma del vaso, realzando el contorno con el fondo negro. Las libertades concedidas por la nueva técnica permitieron a los pintores profundizar en el estudio y la representación de la anatomía humana y del cuerpo en movimiento. Tras una primera cocción era posible aplicar otras capas de pigmento blanco o púrpura, que, sin embargo, se utilizó siempre poco, al menos hasta finales del siglo V a. C., cuando una nueva estética introdujo una decoración que hacía un amplio uso del blanco y el oro.
Tanto las figuras negras con las rojas se realizaban mediante la técnica de cocción en tres fases. Las pinturas se aplicaban a las vasos ya modelados pero sin cocer, una vez que se habían secado hasta alcanzar una textura correosa y casi quebradiza. En el Ática, la arcilla normal sin cocer era de color naranja en esta fase. Los contornos de las figuras previstas se dibujaban con un raspador romo, dejando un ligero surco, o con carbón vegetal, que desaparecía por completo durante la cocción. A continuación, los contornos se volvían a dibujar con un pincel, utilizando una arcilla brillante engobe. En ocasiones, el pintor decidía cambiar un poco la escena figurativa. En estos casos, a veces quedan visibles los surcos del boceto original. Los contornos importantes se dibujaban a menudo con un engobe más grueso, lo que daba lugar a un contorno ligeramente sobresaliente (línea de relieve); las líneas menos importantes y los detalles internos se dibujaban con arcilla brillante diluida.
En este punto se aplicaban detalles en otros colores, como el blanco o el rojo. La línea de relieve se dibujaba probablemente con un pincel de cerdas o de pelo, mojado en pintura espesa. La sugerencia de que una aguja hueca podría explicar tales características parece algo improbable. La aguja hueca, o jeringa, fue propuesta por Noble (1965). La primera publicación del método del pelo es obra de Gérard Seiterle. La aplicación de los contornos en relieve era necesaria, ya que, de lo contrario, la arcilla brillante, más bien líquida, habría resultado demasiado opaca. Tras la fase inicial de desarrollo de la técnica, se utilizaron ambas alternativas, para diferenciar mejor las gradaciones y los detalles. El espacio entre las figuras se rellenaba con un engobe de arcilla gris brillante. A continuación, los vasos se sometían a una cocción de tres fases, durante la cual la arcilla brillante alcanzaba su característico color negro o negro-marrón a través de la reducción-oxidación, el color rojizo por una reoxidación final.[8] El proceso fue redescubierto y publicado por primera vez por Theodor Schumann.[9] Dado que esta fase final de oxidación durante la cocción se utilizaban temperaturas más bajas, las partes vidriadas del vaso no se volvían a oxidar de negro a rojo: su superficie más fina se fundía (sinterización) en la fase reductora, quedando protegida del oxígeno.
Escena de figuras rojas en el Ánfora panzuda del Pintor de Andócides (Múnich, n.º inv. 2301). Staatliche Antikensammlungen. Andócides – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-10. Dominio Público. Original file (2,913 × 2,014 pixels, file size: 4.61 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).
Esta es la cara de figuras rojas de la célebre ánfora panzuda atribuida al Pintor de Andócides (Múnich, inv. 2301). La escena repite el banquete de Heracles bajo guirnaldas dionisíacas, al que se acerca Atenea como protectora; ahora, sin incisiones, el cuerpo del héroe y los pliegues del manto se perfilan con pincel sobre el fondo ennegrecido y se enriquecen con líneas internas de barniz diluido, lo que ofrece un dibujo más flexible, volúmenes sugeridos y un naturalismo imposible en la técnica de figuras negras. El friso de palmetas que recorre el hombro ordena el campo visual, mientras la klinê, la vajilla y los detalles del mobiliario sitúan la acción en el ámbito del sympósion, donde mito y ritual se entrelazan. Este vaso “bilingüe”, con un lado en negro y el otro en rojo, es un documento clave del momento de transición hacia ca. 530 a. C., cuando la innovación de la figura roja abrió a la cerámica ática una nueva gramática de gesto, anatomía y movimiento.
Debido a que la pintura solamente contraía el color una vez la pieza era horneada, el pintor tenía que pintar casi completamente de memoria, incapaz de ver su trabajo previo.
Adicionalmente, los colores podían ser aplicados mientras la arcilla todavía estaba húmeda, así que el pintor tenía que trabajar muy rápidamente. En las grandes cráteras pintadas con la técnica de figuras rojas, esto significaba que decenas de miles de líneas habían sido aplicadas, cada una terminaba precisamente en el punto exacto para impedir coincidencias en el intrincado detalle de la obra. A pesar de estas restricciones, los pintores de figuras rojas desarrollaron un estilo intrincado y detallado.
Los pintores que trabajaban en la técnica de figuras negras tenían que mantener sus figuras bien separadas unas de otras y limitar la complejidad de su ilustración; desde que todos elementos del primer plano eran cubiertos con la misma sombra negra, dos figuras que coincidieran podrían resultar indistinguibles. El detalle anatómico más allá del simple esbozo era casi imposible en el estilo de figuras negras, cuando solo un número limitado de colores (principalmente, un blanco crudo) destacaría sobre las figuras negras.
Por contraste, la técnica de figuras rojas permitió la mayor libertad. Cada figura fue silueteada naturalmente contra el fondo negro, como si fuera iluminada por luz teatral, y el más natural esquema de rojo sobre negro, en conjunción con la variedad más grande de colores que el artista podía emplear, permitió que los pintores de figuras rojas retrataran los detalles anatómicos con más exactitud y variedad.
La nueva técnica tenía la ventaja principal de permitir una ejecución mucho mejor de los detalles internos. En la pintura de vasos de figuras negras, estos detalles tenían que ser rayados en las superficies pintadas, lo que era siempre menos preciso que la aplicación directa de los detalles con un pincel. Las representaciones de figuras rojas solían ser más vivas y realistas que las de figuras negras. Además, contrastaban mejor con los fondos negros. Ya era posible representar a los seres humanos no solo de perfil, sino también en perspectiva frontal, trasera o de tres cuartos. La técnica de las figuras rojas también permitía indicar una tercera dimensión en las figuras. Sin embargo, también tenía desventajas. Por ejemplo, la distinción del sexo mediante el uso de la barbotina negra para la piel masculina y la pintura blanca para la femenina era ya imposible. La tendencia a representar a los héroes y a las divinidades desnudos y en edad juvenil también hacía más difícil distinguir los sexos a través de las vestimentas o los peinados. En las fases iniciales, también hubo errores de cálculo en cuanto al grosor de las figuras humanas.
En la pintura de vasos de figuras negras, los contornos prediseñados formaban parte de la figura. En los jarrones con figuras rojas, el contorno formaba parte del fondo negro después de la cocción. Esto hizo que los jarrones tuvieran figuras muy delgadas al principio. Otro problema era que el fondo negro no permitía representar el espacio en profundidad, por lo que casi nunca se intentaba la perspectiva espacial. Sin embargo, las ventajas superaban a los inconvenientes. La representación de músculos y otros detalles anatómicos ilustra claramente el desarrollo del estilo.
El grupo pionero de pintores en particular usó la técnica de figuras rojas para conseguir un naturalismo no visto antes en estilos anteriores. Humanos y animales fueron retratados en poses naturalistas con anatomía esquemática pero exacta, y la técnica del escorzo y perspectiva de ilusionista fue desarrollada para explotar la relativa libertad del método de figuras rojas. Artistas posteriores, explorando los límites de la técnica figuras rojas, reintroducen el blanco como un color de detalle (casi abandonado al final de la técnica de figuras rojas) y el extendido uso del dorado se integró en el estilo de figuras rojas.
4. Ática
4.1 Período arcaico temprano (530-500 a. C.)
En Atenas, entre 530 y 500 a. C., se fijan los rasgos del nuevo lenguaje de figuras rojas. En el entorno del alfarero Andócides —y del pintor que lleva su nombre— aparecen las primeras ánforas “bilingües”, con una cara en negro y la otra en rojo, auténticos manifiestos de transición. El fondo se ennegrece con el barniz vitrificado y las figuras, reservadas en el tono de la arcilla, se dibujan con pincel: línea de relieve para el contorno, barniz diluido para los pliegues y detalles internos. El resultado es un trazo elástico que permite describir musculatura, doblar articulaciones, insinuar volúmenes y ensayar escorzos; el desnudo masculino y la anatomía dejan de ser convenciones geométricas y se vuelven observación.
El llamado grupo de los Pioneros —Eufronio, Eutímides, Fintias, entre otros— lleva esta novedad a su madurez. Eufronio profundiza en el estudio del cuerpo en tensión y en escenas de palestra y combate; Eutímides experimenta con torsiones y posturas de tres cuartos, hasta jactarse en una inscripción de haber dibujado una figura “como nunca Eufronio”; Fintias, más sobrio, refina el dibujo lineal y el drapeado. Conviven aún rasgos arcaicos —ojos en perfil “almendrado”, cabellos punteados— con un naturalismo creciente. Mitología, sympósion y vida cotidiana se convierten en laboratorios de gesto y movimiento, y se multiplican firmas y inscripciones kalós que delatan la clientela juvenil y el orgullo profesional de talleres del Cerámico. Este período arcaico temprano deja fijado el vocabulario formal —anatomía persuasiva, narración ágil, composición clara— que hará de la cerámica ático–figural el referente del siglo V a. C. y el modelo que otros centros buscarán emular.
Crátera con una escena de palestra: atletas preparándose para una competición, atribuida a Eufronio, c. 510/500 a. C., Antikensammlung Berlin. Picture taken by Marcus Cyron. CC BY-SA 3.0. Original file (1,569 × 1,373 pixels, file size: 1.03 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).
Esta crátera ática de figuras rojas atribuida a Eufronio muestra una escena de palestra: jóvenes atletas entrenan y se preparan para la competición bajo la mirada de un adulto envuelto en el manto, probablemente un paidotribes o entrenador. La figura central adelanta el cuerpo y sostiene una esfera para ejercicios de calentamiento, mientras otros se disponen a iniciar prácticas de lanzamiento o carrera; el desnudo atlético, canónico en el gimnasio griego, permite al pintor estudiar músculos y articulaciones en movimiento. El friso de palmetas sobre el pie y la banda ornamental bajo el labio ordenan el conjunto y encuadran la acción en un espacio reconocible. Como es habitual en la fase temprana de la figura roja (c. 510–500 a. C.), los contornos están trazados con línea de relieve y los pliegues del manto y los volúmenes corporales se sugieren con barniz diluido, recursos que Eufronio y los Pioneros convirtieron en laboratorio de naturalismo: torsiones verosímiles, gestos claros y una narrativa que traslada al barro el pulso real del entrenamiento ciudadano.
Hoplita colocándose la armadura. Cara A de un ánfora de figuras rojas de Eutímides, 510–500 a. C., Staatliche Antikensammlungen (N.º de inv. 2308). Euthymides – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-10. Dominio Público. Original file (2,895 × 1,899 pixels, file size: 3.54 MB). Fuente: Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA).
Este lado A de una ánfora ática de figuras rojas atribuida a Eutímides (ca. 510–500 a. C.) muestra a un hoplita vistiéndose para el combate. El joven, de pie y ligeramente inclinado, ajusta el corselete mientras apoya el peso del cuerpo en una pierna; detrás se vislumbra el soporte del gran escudo redondo. A ambos lados aparecen dos arqueros con indumentaria “escita” —túnica ceñida, gorro cónico, mangas y puntos decorativos—, motivo típico en la pintura ático–figural que subraya el ambiente marcial. Eutímides, uno de los “Pioneros” de la figura roja, explora aquí lo que la nueva técnica permite: contornos en línea de relieve, pliegues y anatomía trazados con barniz diluido, y sobre todo posturas de tres cuartos y ligeros escorzos que rompen la rigidez arcaica y dan verosimilitud al gesto íntimo de armarse. El friso de palmetas en el hombro encuadra la escena y equilibra una composición centrada en la calma previa a la batalla, donde el interés del pintor no es la acción épica, sino el momento humano de preparación.
El rapto de Leto por Ticio, lado A de una ánfora de Fincias, c. 515 a. C. Museo del Louvre. Phintias – Jastrow (2007). Dominio público. Original file (3,000 × 2,500 pixels, file size: 4.59 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Esta ánfora ática de figuras rojas (lado A), atribuida a Fintias/Phintias y fechada hacia 515 a. C., narra el episodio en el que el gigante Ticio intenta raptar a Leto, madre de Apolo y Artemisa. La escena se organiza en friso con cinco personajes y un poderoso juego de manos: el agresor barbado aparece en el centro, sujetado y contenido mientras Apolo, joven desnudo a la izquierda, irrumpe para defender a su madre, y Artemisa, a la derecha, interviene con gesto decidido y arco. La tensión del momento se resuelve mediante la coreografía de los cuerpos y los pliegues del manto, que Fintias perfila con línea de relieve y sombrea con barniz diluido, recursos característicos de los inicios de la técnica de figuras rojas. El friso superior de palmetas y la limpieza del dibujo —ojos aún “arcaicos”, anatomías más verosímiles— sitúan la obra en el círculo de los Pioneros, cuando la pintura vascular ateniense abandona la incisión de las figuras negras y explora un naturalismo nuevo, capaz de dramatizar el mito con gestos claros y movimiento contenido.
Pintores
La cronología absoluta de las primeras figuras rojas áticas está ligada al nombre de Ernst Langlotz y a un trabajo suyo de 1920; desde entonces, a pesar de diferentes intentos de revisión, no ha cambiado. El método seguido por Langlotz fue la comparación estilística con esculturas de los siglos VI y V a. C., lo que le llevó a reconocer la cercanía entre las vestimentas del friso del Tesoro de los sifnios en Delfos (datadas ciertamente por las fuentes literarias en 530-525 a. C.) y las de las figuras de los vasos del Pintor de Andócides, que dieron una primera impronta al estilo.
Pioneros de esta pintura de figuras rojas en las últimas décadas del siglo VI a. C., fueron Eufronio, Eutímides y Fincias, asociados en el arte y en la vida, como se deduce del vivo intercambio de réplicas, como un diálogo entre colegas, que se aprecia en las numerosas inscripciones en sus vasos.
Este grupo, reconocido y definido por los estudiosos del siglo XX, experimentó con las diferentes posibilidades que ofrecía el nuevo estilo. Así, las figuras aparecieron en nuevas perspectivas, como vistas frontales o traseras, y se experimentó con escorzos de perspectiva y composiciones más dinámicas.
En tanto que las frecuentes referencias a jóvenes aristócratas sugieren contactos con el ambiente de la juventud dorada ateniense. Eufronio o Eutímides obtuvieron las consecuencias fundamentales en cuanto a diseño y composición con la acentuación del estudio anatómico para una mayor unidad estructural de los cuerpos y un movimiento más realista manteniendo la adherencia a la superficie plana del vaso. Incluso la representación de la ropa se convirtió en este período en un motivo de interés y estudio y los escenarios de la vida cotidiana, en particular los gimnasios y las veladas en los simposios, acompañaron con mayor frecuencia a los de temática mitológica.
La trayectoria de Eufronio, cortada demasiado pronto por algún problema visual (es una hipótesis de John Beazley), se caracteriza por la energía con que se enfrenta al escorzo y al análisis de la anatomía masculina, en consonancia con la evolución de la escultura contemporánea, especialmente en los bajorrelieves. Eufronio introdujo la líea de relieve.
Eutímides, por el contrario, es el paradigma de una tendencia sintética, en la que la fluidez del contorno atenúa la crudeza del despiece de la musculatura.
Si los citados pioneros pintan habitualmente sobre recipientes de grandes dimensiones, que exaltan su inclinación por lo monumental, un cálculo estadístico revela que, durante el primer período de las figuras rojas, ocho de cada diez vasos pintados son de tipo kílix, es decir, copas con dos asas cuya decoración comprende no solo las paredes externas, sino que se extiende a la superficie circular interior (el llamado tondo).
Entre los contemporáneos del Grupo pionero, los más hábiles son Olto, Epicteto y Escita. Aunque en un principio no está clara la diferencia entre los pintores de copas y los pintores de grandes vasos, los dos primeros deben ser considerados los mejores pintores de copas de la época, responsables de la transición de la copa ática bilingüe, con interior de figuras negras y exterior de figuras rojas, a la verdadera copa de figuras rojas. Olto está dotado de una gran habilidad y tiene un estilo noble heredado del Pintor de Andócides. Epicteto es un dibujante más talentoso dotado de gracia y habilidad natural.
Tipología de vasos
Ya a mediados del siglo VI a. C., el ánfora de perfil continuo había ganado mayor popularidad que las otras formas más angulares, y en la década del 530 a. C., se había generalizado el vaso caracterizado por una sola línea que seguía el perfil del recipiente y del tallo (el vaso de tipo B). Esta tendencia a la suavidad en las formas vasculares crece en el periodo temprano de las figuras rojas y es perceptible en las nuevas formas como el pélice y el estamno.
El Grupo pionero inventó nuevas formas de vasoss, lo que se vio favorecido por el hecho de que muchos de los pintores del grupo pionero eran también alfareros. Las nuevas formas incluyen el psíctero y la pélice. Las grandes cráteras y ánforas se hicieron populares en esta época. Aunque no hay indicios de que los pintores se considerar a sí mismos como un grupo en la forma en que lo hacen los estudiosos modernos, hubo algunas conexiones e influencias mutuas, quizá en un ambiente de competencia y estímulo amistoso. Así, un jarrón de Eutimides lleva la inscripción «como Eufronio nunca [hubiera podido]». De forma más general, el Grupo pionero tendía a utilizar inscripciones. La rotulación de figuras mitológicas o la adición de inscripciones kalós son la norma más que la excepción.
4.2 Periodo arcaico tardío (500-480 a. C.)
En el arcaico tardío (500–480 a. C.) la cerámica de figuras rojas alcanza un dominio técnico pleno y se impone como lenguaje hegemónico en Atenas. Tras los ensayos de los Pioneros, los contornos en línea de relieve se vuelven seguros y el barniz diluido permite modelar anatomías, pliegues y cabellos con una naturalidad inédita; aparecen escorzos convincentes, tres cuartos y giros del torso que rompen la frontalidad arcaica. La iconografía se expande con escenas heroicas de gran aliento —Heracles, Teseo, episodios de la guerra de Troya, despedidas de hoplitas, sacrificios previos al combate— junto a temas de palestra y sympósion. Talleres y maestros como el Pintor de Berlín (figuras aisladas, elegantes, sobre fondo negro), el Pintor de Kleofrades (composiciones monumentales y vigorosas), Douris, Brygos, Makron u Onesimos refinan las copas con tondos narrativos precisos y desarrollan cráteras e hidrias de composición clara. Se reduce el relleno ornamental y se acentúa la lectura psicológica del gesto, un tono contenido y grave que anuncia el estilo severo tras las Guerras Médicas. Con este repertorio, Atenas fija el canon que servirá de base al clasicismo temprano del 480–450 a. C.
Pintores
Tras las grandes innovaciones en materia de representación anatómica y de movimiento aplicadas en el periodo anterior, las dos primeras décadas del siglo V a. C. condujeron a la mejora de los elementos de detalle y a la estabilización de la técnica. Al contrario que en la escultura contemporánea, que se dirigía hacia el estilo severo, el esquematismo arcaico no fue abandonado totalmente por la pintura sobre jarrones, un arte esencialmente decorativo, y fue en este momento cuando las artes comenzaron a divergir.
La división entre los pintores de grandes vasos y los pintores de copas se profundizó. El período de veinte años estuvo dominado por seis artesanos de calidad superior, una generación nacida de la experiencia del Grupo pionero: dos decoradores anónimos de grandes vasos, el Pintor de Cleofrades y el Pintor de Berlín, y cuatro personalidades que se distinguieron principalmente en la decoración de vasos, Macrón, Onésimo, el Pintor de Brigos y Dúrides, dotado de una extraordinaria longevidad artística (del 500 al 460 a. C.).
Tipología de vasos
Las ánforas que reproducían la forma típica del ánfora panatenaica u otras pequeñas ánforas simplemente decoradas y llamadas ánforas de Nola sustituyeron en gran medida al ánfora de perfil continuo. Las figuras destacaban aisladas en los vasos pintados en negro, que carecían de bandas y tenían una única decoración como línea base, a menudo un meandro. Otras formas siguieron siendo frecuentes, como el pélice, el estamno y la crátera de diversos tipos. El lécito se hizo popular en la versión de fondo blanco. El kílix más extendido era de perfil continuo con una decoración adaptada a la nueva tipología. El kílix es la forma claramente preferida en las etapas tardoarcaica y severa. Muchos han llegado hasta nosotros gracias a la popularidad que tuvieron en el mercado de exportación a Italia. Especialistas en su decoración son, entre muchos otros, Olto y Epicteto, el Pintor de Panecio y Onésimo (estos dos últimos, de la escuela de Eufronio, pudieran ser tal vez una misma persona en dos fases distintas de su evolución estilística), el Pintor de Brigos y Macrón, más recientes, y Dúrides. Con frecuencia se emplearon formas de vasos nuevas o modificadas, como el ánfora de Nola y los vasos de tipo ascos y dinos. Aumentó la especialización en pintores de vasos y copas por separado.
Una especie de grandiosa recapitulación de la realidad, cotidiana y heroica, individual y colectiva, en todos los registros posibles, desde el violento de la orgía y la guerra hasta el imperturbable de los dioses, discurre por las bandas continuas exteriores y se reinterpreta, con episodios fuertemente alusivos, en la superficie interior de los vasos.
Una de las principales características de este estilo de pintura de vasos áticos de gran éxito es el dominio del escorzo de la perspectiva, que permite una representación mucho más naturalista de las figuras y las acciones. Otra característica es la drástica reducción de las figuras por vaso, de los detalles anatómicos y de las decoraciones ornamentales. En cambio, el repertorio de escenas representadas aumentó.[15] En las representaciones de héroes, Heracles cede la primacía a Teseo, en el clima ideológico de la nueva democracia codificada por el legislador Clístenes.
El desnudo masculino, y también el femenino luego, de mano de Onésimo, asume una gran coherencia estructural, exaltada por el gesto atlético; y hasta expresiones propias del anciano y el joven comienzan a manifestarse en la rica gama del Pintor de Brigos.
La mejora de la calidad fue acompañada de una duplicación de la producción durante este periodo. Atenas se convirtió en la principal productora de cerámica fina de la cuenca mediterránea, eclipsando a casi todos los demás centros de producción.
Joven realizando una libación, interior de una copa de Macrón, c. 480 a. C. Museo del Louvre. Original file (2,500 × 2,450 pixels, file size: 5.64 M). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Este tondo interior de una copa ática de figuras rojas pintada por Macrón (ca. 480 a. C.) representa a un joven realizando una libación ante un altar. Vestido con un manto que deja el torso al descubierto y apoyado en un bastón, el muchacho vierte con solemnidad el contenido de una pátera, gesto ritual que vinculaba a los griegos con los dioses y marcaba los momentos clave de banquetes, sacrificios o inicios de una actividad. El altar, decorado con volutas y manchas rojas que evocan restos de ofrenda, aparece en primer plano; a la derecha se distingue parte de un kline o asiento. La escena se inscribe en un marco circular de meandro que refuerza la sensación de orden y sacralidad.
Macrón, activo entre 490 y 470 a. C., es uno de los pintores más reconocibles del arcaico tardío, colaborador frecuente del alfarero Hieron. Sus copas destacan por la claridad narrativa y la finura del dibujo, con rostros expresivos y gestos naturalistas. Aquí, la composición condensa la transición entre la exuberancia arcaica y la sobriedad del estilo severo, situando el acto cotidiano de la libación en el ámbito de lo heroico y lo cívico.
Ánfora de cuello que representa a un atleta corriendo el hoplitódromo. Pintor de Berlín, c. 480 a. C. Museo del Louvre. Dominio Público. Original file (2,400 × 3,650 pixels, file size: 4.36 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Esta ánfora de cuello ático de figuras rojas muestra a un atleta participando en la prueba del hoplitódromo, una de las competiciones de los juegos griegos en la que los corredores debían desplazarse cargados con el equipamiento hoplítico: casco, escudo y grebas. El joven aparece en plena zancada, con el torso inclinado hacia adelante y el escudo en la espalda, gesto que transmite tensión y esfuerzo físico. La escena, aislada sobre el fondo negro y enmarcada únicamente por una greca de meandro en la parte inferior, concentra la atención en el dinamismo del cuerpo, estudiado con precisión anatómica gracias a los recursos de la técnica de figuras rojas.
El hoplitódromo no era solo una prueba atlética: tenía un fuerte valor cívico y militar, pues entrenaba la resistencia de los ciudadanos para la batalla. Vasos como este muestran la estrecha relación entre el gimnasio, la palestra y el ideal del ciudadano-soldado, así como la fascinación de los pintores por capturar el movimiento humano en su máxima tensión.
Aquiles curando a Patroclo herido por una flecha. Tondo de un kílix ático del Pintor de Cleofrades. C. 500 a. C. Altes Museum. Sosias (potter, signed). Painting attributed to the Sosias Painter (name piece for Beazley, overriding attribution) or the Kleophrades Painter (Robertson) or Euthymides (Ohly-Dumm) – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2008. Dominio público. Original file (1,674 × 1,653 pixels, file size: 2.5 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Este tondo interior de un kílix ático de figuras rojas, pintado por el Pintor de Cleofrades y firmado por el alfarero Sosias, representa a Aquiles curando a Patroclo, herido por una flecha. Datado hacia el 500 a. C. y conservado en el Altes Museum (Berlín), es una de las escenas más célebres de la cerámica griega por su intensidad humana y su virtuosismo técnico.
Los dos jóvenes héroes, vestidos con armadura hoplítica de escamas y cascos, aparecen en íntima cercanía: Aquiles, a la derecha, se concentra en vendar la pierna de su compañero herido, mientras Patroclo, sentado, apoya la cabeza en la mano con gesto de dolor contenido. La precisión de los detalles —el relieve de las corazas, el gorro tejido bajo el casco, el carcaj a la espalda— revela el dominio técnico del pintor y el uso expresivo de la línea.
El tema, más que heroico en el sentido épico, es profundamente humano, subrayando la amistad y la solidaridad entre guerreros. Esta manera de narrar, centrada en el gesto y la emoción, es característica del arcaico tardío, preludio del estilo severo. La composición circular queda enmarcada por un motivo de palmetas, reforzando el equilibrio visual del tondo.
4.3 Período clásico temprano (480-450 a. C.)
Tras las Guerras Médicas, en el período clásico temprano (480–450 a. C.), la cerámica ática de figuras rojas refleja la misma transformación que la escultura y la pintura mural: un lenguaje más sobrio, equilibrado y contenido, conocido como estilo severo. Los pintores abandonan progresivamente la gesticulación arcaica y buscan una narración clara, con figuras sólidas y proporciones más armónicas. Los rostros adquieren serenidad, los cuerpos muestran un estudio anatómico más realista y los pliegues de los mantos, menos recargados, caen con gravedad, transmitiendo naturalidad y solemnidad.
En este marco se imponen las escenas mitológicas refinadas: episodios de la guerra de Troya, de los héroes áticos como Teseo, o representaciones de dioses en actitudes calmas, que transmiten un aire de dignidad más que de dramatismo. Es también la época en que los vasos dejan de saturarse de detalles secundarios: la composición gana en espacio, el fondo negro adquiere protagonismo y la acción principal concentra toda la atención.
El prestigio de la gran pintura mural influye en los ceramógrafos. La figura de Polignoto de Taso, célebre pintor de la primera mitad del siglo V a. C., aunque no pintó vasos, sirve como referencia para entender la nueva sensibilidad: se le atribuye la introducción de escenas con múltiples figuras organizadas en registros, la representación de paisajes y un mayor sentido narrativo. Los pintores de vasos trasladan a la cerámica esa búsqueda de drama contenido, claridad compositiva y profundidad psicológica, anticipando la madurez del clasicismo pleno.
Pintores
Las dos personalidades más representativas de la segunda generación de los pintores de figuras rojas, en las tres o cuatro décadas que van desde la caída de los pisistrátidas a la doble victoria del imperialismo ateniense, son el Pintor de Cleofrades y el Pintor de Berlín, divergentes y complementarios: el primero, quizá corintio, discípulo de Eutímides, que no se cansa de ensayar las posibilidades comunicativas de la narración pictórica, y el de Berlín, un temperamento contemplativo, que con caligrafía nítida y seguridad absoluta de trazo, dibuja en cada lado del vaso una o pocas figuras, aislada de un contexto narrativo jamás explícito pero sobreentendido siempre.
A pesar de los avances en la decoración figurativa de los vasos, algunas de las innovaciones introducidas por los grandes pintores del periodo anterior y derivadas quizá de la pintura mural siguieron sin ser aceptadas durante mucho tiempo, como por ejemplo la mueca de dolor de Patroclo en la conocida Copa de Sosias (Berlín, Antikensammlung F2278) o la particular forma compositiva elegida por el Pintor de Cleofrades para la hidria con las escenas de la Iliupersis. La pintura en vasos había seguido sus propias reglas hasta que en el segundo cuarto del siglo V a. C. aparecieron nuevos esquemas compositivos, dotados de mayor libertad y alejados de la compostura del periodo arcaico. Si la revolución de finales del siglo VI a. C. en el seno de la cerámica ática había sido inducida por las innovaciones relativas a las figuras individuales y que miraban a la escultura contemporánea, los nuevos cambios introducidos por la nueva generación miraban a la pintura mural.[16] La consecuencia de ello fue la pérdida de la búsqueda de la unión entre forma y decoración, al tiempo que se desarrollaron nuevas actitudes y nuevas formas de representar los sentimientos. Las composiciones que imitaban las pinturas murales consistían a veces en grandes figuras colocadas sobre diferentes líneas de fondo (la composición de Polignoto, según Pausanias), frecuentes fueron los temas épicos relacionados temáticamente con las guerras médicas, como las amazonomaquias, y no es casualidad que en estos años se desarrollara la nueva técnica de fondo blanco que hacía que los vasos se parecieran más a las pinturas.
Tipología de vasos
En estos años no se produce la creación de nuevas formas mientras que las del periodo anterior son elaboradas y tienden a asumir una elegancia forzada. Las más comunes son el ánfora grande de cuello marcado y la pequeña ánfora de Nola.
Ánfora de cuello del Pintor de Providence, un joven blandiendo una espada, c 470 a. C. Museo del Louvre. Providence Painter – Jastrow (2006). Dominio público. Original file (1,620 × 2,450 pixels, file size: 2.33 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Esta ánfora de cuello ática de figuras rojas, atribuida al Pintor de Providence y fechada hacia el 470 a. C., representa a un joven guerrero en movimiento, blandiendo una espada con el brazo derecho mientras avanza con decisión. El personaje aparece envuelto en un manto corto que deja ver parte de su cuerpo y calza sandalias militares; a su espalda cuelga la funda de un arma. El gesto amplio y dinámico rompe con la rigidez arcaica y transmite la energía de la acción contenida en un solo instante.
El espacio pictórico es sobrio: la figura se recorta aislada sobre el fondo negro, apenas acompañada por una franja de meandro en la parte inferior, lo que concentra la atención en la anatomía y en el gesto. Este recurso es característico del estilo severo, propio del período clásico temprano, que buscaba una mayor claridad y serenidad compositiva, en contraste con la exuberancia arcaica.
El Pintor de Providence se distingue por este tipo de escenas de guerreros solitarios, cargadas de tensión narrativa y de una elegancia estilizada que anuncia la madurez del clasicismo ateniense de mediados del siglo V a. C.
4.4 Período clásico (450-425 a. C.)
En el período clásico (450–425 a. C.), la cerámica de figuras rojas ateniense refleja con claridad la influencia de la gran escultura y la arquitectura del momento, en especial de la obra de Fidias y del programa decorativo del Partenón. El ideal de armonía, proporción y equilibrio se traslada al pequeño formato de los vasos, donde las composiciones alcanzan una serenidad inédita. Las figuras adquieren una monumentalidad tranquila: los cuerpos se presentan más plenos y naturales, los rostros transmiten calma, y los pliegues de los mantos caen con una gravedad escultórica, semejante a los drapeados de los relieves de las Panateneas.
Los temas mitológicos, como las escenas de dioses olímpicos, héroes o episodios de la guerra de Troya, se representan con una nobleza más contenida que en épocas anteriores. Las figuras ya no buscan la tensión dramática, sino la claridad narrativa y la armonía del conjunto, con un tratamiento espacial más ordenado y un mayor sentido de profundidad. También las escenas de la vida cotidiana —mujeres en el gineceo, jóvenes en la palestra o rituales domésticos— reflejan ese mismo espíritu de mesura, donde lo importante es la belleza de la figura humana integrada en una composición estable y equilibrada.
La pintura vascular, en este momento, se convierte en un espejo de la estética clásica de Atenas: sobria, elegante y de profunda coherencia formal, capaz de transformar un objeto de uso en una obra de arte que participa del mismo ideal que las grandes creaciones del siglo de Pericles.
En el tercer cuarto del siglo V a. C., la pintura de vasos estaba dominada por un ideal de dignidad humana que recuerda a las esculturas contemporáneas del Partenón. La influencia de la decoración escultórica del recién erigido Partenón, es especialmente visible en la representación de las prendas de vestir. La ropa adquirió una cadencia más natural y la anatomía de los cuerpos se hizo aún más precisa. La caída de las telas era más natural y se representaron con más pliegues, lo que condujo a una mayor «profundidad» de la representación. Las composiciones generales se simplificaron aún más. Hubo un mayor uso de las sombras, aunque estas quedaron relegadas a la representación de los objetos y la ropa, mientras que los cuerpos tendieron a mantener una definición lineal. El último de los grandes pintores áticos, el Pintor de Aquiles, fue la principal personalidad vinculada al nuevo estilo monumental y el que fijó el estilo de los populares lécitos funerarios de fondo blanco, con los que la cerámica ática alcanzó la verdadera policromía. El Pintor de la fíala, fue alumno del Pintor de Aquiles y heredó sus figuras alusivas y tranquilas.
La característica principal de las figuras de este periodo, es que suelen ser algo más robustas y menos dinámicas que sus predecesoras. Como resultado, las representaciones ganaban en seriedad, incluso en pathos. La forma de presentar las escenas también cambió sustancialmente. En primer lugar, las composiciones dejaron de centrarse en el momento de un acontecimiento concreto, sino que, con tensión dramática, mostraban la situación inmediatamente anterior a la acción, implicando y contextualizando así el acontecimiento propiamente dicho. Además, algunos de los otros nuevos logros de la democracia ateniense comenzaron a mostrar su influencia en la pintura de vasos. Así, se pueden detectar influencias de la tragedia y de la pintura mural. Dado que la pintura mural griega se ha perdido casi por completo, su reflejo en los vasos constituye una de las pocas, aunque modestas, fuentes de información sobre ese género artístico. Los artistas ponen especial énfasis en la simetría, la armonía y el equilibrio. Las figuras humanas volvieron a su anterior esbeltez; a menudo irradian una serenidad ensimismada y divina.
Edipo y la esfinge, ánfora de Nola del Pintor de Aquiles, c. 440-430 a. C. Staatliche Antikensammlungen. Achilles Painter – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2007-02-10. Dominio público. Original file (1,688 × 2,884 pixels, file size: 1.58 MB). Fuente: Wikimedia Commons, CC BY-SA.
Esta ánfora de Nola de figuras rojas, atribuida al Pintor de Aquiles y datada hacia 440–430 a. C., muestra la célebre escena de Edipo frente a la Esfinge, uno de los episodios más conocidos de la mitología griega. A la izquierda, la Esfinge aparece representada con cuerpo de león, alas de ave y rostro femenino, posada sobre una columna que acentúa su carácter enigmático y sobrenatural. A la derecha, Edipo, de pie, vestido con un manto y apoyado en una lanza, se enfrenta con serenidad a la criatura, en una actitud reflexiva más que dramática.
El contraste entre la inmovilidad solemne de ambas figuras y la simplicidad de la composición, reducida al diálogo visual entre el héroe y el monstruo, refleja de manera magistral el equilibrio compositivo propio del clasicismo. La escena se aleja de la tensión narrativa para centrarse en la dignidad de los personajes, en la fuerza simbólica del enfrentamiento entre el hombre y el enigma, que en la tradición griega remite a la búsqueda de la verdad y el conocimiento.
El Pintor de Aquiles, uno de los grandes maestros del siglo V a. C., es célebre por su estilo sobrio, refinado y lleno de contención. Obras como esta ilustran la influencia de la estética fidíaca: serenidad en los gestos, proporción en las formas y una monumentalidad que acerca la cerámica al ideal escultórico del Partenón.
Pintores
Entre los pintores de este período, Polignoto tuvo una gran influencia, que no debe confundirse con otros dos pintores de vasos contemporáneos del mismo nombre (conocidos como Pintor de Lewis y Pintor de Nausícaa) y con el conocido pintor de pinturas murales, que continuó el estilo monumental y quizás el taller del Pintor de los Nióbidas. En el lado opuesto, el Pintor de Shuválov y el Pintor de Eretria figuran entre los primeros «manieristas» de finales de siglo, ya activos en el tercer cuarto del siglo V a. C. El primero procedía de la escuela de Polignoto aunque prefería los vasos pequeños y las representaciones, el segundo maduró su propio estilo miniaturista, hacia el 430 a. C., que explotaba las decoraciones en relieve y la arcilla dorada.
Alrededor del año 430 a. C., las figuras rojas áticas fueron producidas en el sur de Italia y en Sicilia por artesanos formados en Atenas, de los que surgió una nueva escuela local que tuvo como primeros modelos al Grupo de Polignoto y al Grupo del Pintor de Aquiles. El nacimiento de las escuelas del sur de Italia tuvo probablemente su origen en la fundación de Turios en el año 443 a. C., una colonia panhelénica impulsada por Pericles, en la que participaron muchos atenienses.
Esta ánfora pintada por el Pintor de los Nióbidas es un ejemplo de su afinidad por las composiciones equilibradas y armoniosas. Museo Walters, Baltimore. Pintor de los Nióbidas – Museo Walters: Home page. Dominio público. Dominio público. Original file (1,310 × 1,799 pixels, file size: 2.4 MB).
Uno de los pintores más destacados de la Atenas clásica, el Pintor de las Niobidas (nombrado así por su vaso más famoso), es admirado por sus composiciones serenas y equilibradas. Aquí, en los aposentos femeninos de una casa, tres mujeres ricamente ataviadas se preparan para una sesión musical. Una mujer sentada se relaja mientras pulsa un barbitón (un instrumento de cuerdas). Sobre su cabeza cuelga una lira. Frente a ella, otra mujer sostiene una flauta doble, mientras que una tercera levanta la tapa de una caja. La escena evoca el mundo ocioso y relativamente culto de las mujeres acomodadas de Atenas. En el reverso, mujeres vestidas como ménades, las seguidoras de Dioniso, portan ramas de pino y una antorcha; podrían ser las mismas mujeres, ahora preparándose para sus roles rituales en el culto de Dioniso.
4.5 Período clásico tardío (425-400 a. C.)
El período clásico tardío, que se extiende aproximadamente entre los años 425 y 400 a. C., representa una fase de transición y consolidación en la evolución del arte griego, especialmente en lo que se refiere a la escultura y la expresión plástica. Durante este lapso se advierten ciertos rasgos que lo diferencian de las etapas inmediatamente anteriores del clasicismo, pues se percibe un viraje hacia una mayor estilización de las formas y una marcada influencia de las artes escénicas, en particular del teatro.
Tras el esplendor de la época de Fidias y Policleto, en que se había alcanzado una síntesis armónica entre idealización y naturalismo, los artistas comenzaron a experimentar con recursos más sutiles destinados a dotar a las figuras de un aire más expresivo y dramático. La serenidad y el equilibrio de las décadas previas dieron paso a una sensibilidad distinta, en la que el movimiento y la representación de los estados de ánimo adquirieron un papel más relevante. Este fenómeno está íntimamente ligado al ambiente cultural de la Atenas posterior a la guerra del Peloponeso, una sociedad que vivía tensiones políticas, derrotas militares y cambios sociales profundos.
La estilización se manifiesta en la tendencia a acentuar ciertos rasgos anatómicos y a conferir a los cuerpos una línea más refinada y menos maciza que en el período anterior. Los escultores no abandonaron del todo la búsqueda de proporción, pero ya no se atenían estrictamente a los cánones de Policleto. Se permite cierta libertad en el modelado de los músculos y en la postura, generando una sensación de dinamismo que apunta hacia lo que más tarde se consolidará en el período helenístico. El tratamiento de los ropajes también ofrece indicios de esta transformación: los pliegues del drapeado se vuelven más complejos y teatrales, generando juegos de luces y sombras que aportan viveza a las figuras.
La influencia del teatro en el arte de esta época resulta particularmente evidente. Las tragedias de Eurípides, con su carga emocional, su interés por los conflictos íntimos y su aproximación a la psicología de los personajes, sirvieron de inspiración a los artistas plásticos. La escultura, al igual que la escena, comenzó a explorar gestos más intensos y rostros que dejan traslucir emociones humanas, alejándose de la serenidad impasible característica del período clásico medio. Así, la relación entre escultura y teatro se volvió estrecha, compartiendo recursos expresivos para comunicar pathos y dramatismo.
Un ejemplo de este cambio es la aparición de representaciones en las que los personajes muestran cierta tensión anímica, inclinando levemente la cabeza, contrayendo el ceño o sugiriendo tristeza y melancolía. Aunque la gestualidad aún es contenida, se percibe un esfuerzo por acercar las imágenes a la experiencia emocional del espectador, en consonancia con un tiempo en el que la representación artística no se concebía solo como exaltación de lo ideal, sino también como un medio de exploración de lo humano.
En síntesis, el período clásico tardío supuso un momento de experimentación que sirvió de puente entre la sobriedad armónica del clasicismo pleno y la expresividad exacerbada que caracterizará al helenismo. La estilización de las formas y la huella del teatro configuraron un lenguaje artístico en el que el movimiento, la emoción y el dramatismo comenzaron a ocupar un espacio cada vez más importante, reflejando tanto la sensibilidad estética como las tensiones históricas de la Atenas de fines del siglo V a. C.
Hidria, vaso epónimo del Pintor de Midias. El registro superior representa el rapto de Leucipo por los Dioscuros, el inferior muestra a Heracles en el jardín de las Hespérides y a un grupo de héroes áticos locales. C. 420-400 a. C. Museo Británico. Pintor de Midias (vaso epónimo, según la firma). – Bibi Saint-Pol (2006, 22 November). Dominio público. Original file (1,816 × 1,816 pixels, file size: 785 KB).

Esta hidria es una de las piezas más representativas del llamado Pintor de Midias, activo hacia finales del siglo V a. C. Se trata de un vaso de figuras rojas en el que se distinguen dos registros narrativos cargados de simbolismo mitológico.
En la parte superior se desarrolla el rapto de las hijas de Leucipo por los gemelos divinos, los Dioscuros, Cástor y Pólux. La escena está dotada de gran movimiento y dinamismo, con figuras que parecen entrelazarse en un juego casi coreográfico. La composición, de gran densidad, refleja bien la tendencia del período clásico tardío a llenar los espacios con un número elevado de personajes, cada uno de ellos cuidadosamente dispuesto para mantener la claridad narrativa dentro de un marco decorativo exuberante.
El registro inferior representa a Heracles en el jardín de las Hespérides, un tema muy frecuente en la cerámica ática. El héroe se enfrenta a la serpiente guardiana del árbol de las manzanas doradas, acompañado por un grupo de figuras míticas y héroes áticos que refuerzan el carácter local de la iconografía. Esta asociación entre mitología panhelénica y referencias áticas es característica de la producción cerámica de este momento, que buscaba vincular a Atenas con las gestas heroicas del imaginario colectivo griego.
La técnica de figuras rojas alcanza aquí un grado notable de refinamiento: los cuerpos femeninos están dibujados con un trazo delicado, los pliegues de los vestidos muestran un detallismo casi miniaturista y la organización espacial transmite una cierta teatralidad, reflejo de la influencia del drama ático contemporáneo. En lugar de la serenidad clásica anterior, se percibe un gusto por la narración elaborada, rica en personajes y gestos expresivos, lo que convierte a esta hidria en un ejemplo paradigmático de la transición entre el clasicismo pleno y las tendencias más ornamentales y dramáticas que desembocarían en el arte helenístico.
El Pintor de Midias es considerado uno de los principales exponentes de la llamada “fase de la floración tardía” de la cerámica ática de figuras rojas, desarrollada en Atenas entre aproximadamente 420 y 400 a. C. Su estilo se caracteriza por una serie de rasgos formales y compositivos que lo distinguen de los maestros del clasicismo pleno, como el Pintor de Meidias, el Pintor de Aquiles o el Pintor de Berlín, y que anuncian un cambio en la sensibilidad artística de finales del siglo V a. C.
Estilo y técnica
El rasgo más evidente es la profusión decorativa. Las escenas del Pintor de Midias tienden a estar densamente pobladas de figuras, con escaso espacio vacío. A diferencia de la economía visual de generaciones anteriores, que buscaban el equilibrio entre forma y narración, aquí se aprecia un gusto por el ornamento narrativo y por la multiplicidad de personajes.
En la representación de los cuerpos, predomina la elegancia y la estilización: las figuras femeninas suelen ser alargadas, con gestos suaves y posturas elegantes, más cercanas a la gracia ornamental que al realismo anatómico. Las vestiduras, tratadas con minuciosidad, presentan pliegues finos y detalles intrincados que revelan un trabajo casi miniaturista en la superficie cerámica. El colorido se enriquece con el uso de pigmentos añadidos en blanco y dorado para destacar joyas, guirnaldas o detalles de los vestidos, lo que otorga un efecto de lujo y teatralidad.
Composición y narrativa
Las escenas se organizan en registros superpuestos, como en la hidria que has mostrado: el superior con el rapto de las hijas de Leucipo y el inferior con el episodio de Heracles en el jardín de las Hespérides. Este recurso permite introducir narraciones paralelas, una característica típica del taller del Pintor de Midias. La composición, aunque cargada, mantiene un cierto orden jerárquico en la disposición de las figuras, de modo que el espectador puede seguir la narración sin perderse en la abundancia de elementos.
El teatralismo es otro rasgo clave. Las figuras aparecen en actitudes gestuales muy marcadas, con brazos extendidos, inclinaciones de cabeza y pliegues de vestimenta que parecen moverse con ellas, lo que confiere a la escena un aire casi escénico, como si los personajes actuaran sobre un escenario. Este efecto responde, en buena medida, a la influencia de la tragedia y la comedia áticas, artes contemporáneas que exploraban la expresión emocional y la interacción entre personajes en escena.
Contexto y significación
El Pintor de Midias trabajó en un contexto de crisis política y social en Atenas, marcado por la guerra del Peloponeso y por una cultura que, al mismo tiempo, vivía una extraordinaria producción teatral y artística. Sus vasos reflejan esta tensión: son suntuosos, refinados y muy ornamentales, como si ofrecieran un refugio estético frente a la realidad convulsa.
Su estilo ha sido interpretado como el inicio de una tendencia hacia la decoración barroca, que culminará en el helenismo. El gusto por lo recargado, la multiplicación de personajes y el detallismo ornamental lo convierten en una figura de transición. Aunque algunos críticos lo han considerado “manierista” por su alejamiento del ideal clásico de simplicidad y equilibrio, su obra representa un paso importante hacia nuevas formas de narración visual y de exploración expresiva en el arte griego.
Casandra y Héctor en un cántaros del Pintor de Eretria, c. 425-420 a. C. Gravina in Puglia: Museo Pomarici-Santomasi. Jastrow – Dominio público. Original file (1,300 × 1,440 pixels, file size: 1.51 MB).
Tanto Casandra como Héctor son figuras centrales de la mitología troyana, y su representación en la cerámica griega nos habla de la fascinación ateniense por los héroes de la Ilíada.
Héctor era el primogénito de Príamo y Hécuba, reyes de Troya, y el principal defensor de la ciudad frente a los aqueos durante la guerra narrada por Homero. Fue considerado el más grande de los héroes troyanos, símbolo de valentía, honor y deber familiar. A diferencia de otros guerreros, Héctor encarna la responsabilidad hacia su patria y su familia, antes que la gloria personal. Esposo de Andrómaca y padre de Astianacte, aparece en la Ilíada como contrapunto moral de Aquiles: mientras este busca la fama eterna a cualquier precio, Héctor defiende a los suyos aun sabiendo que su destino será morir. Su muerte a manos de Aquiles, tras un duelo decisivo frente a las murallas de Troya, representa uno de los momentos más trágicos del ciclo troyano.
Casandra, también hija de Príamo y Hécuba, era hermana de Héctor. Fue sacerdotisa de Apolo y, según la tradición, recibió del dios el don de la profecía. Sin embargo, tras rechazar sus avances amorosos, Apolo la maldijo para que nadie creyera en sus vaticinios. Así, Casandra podía prever el desastre, pero resultaba incapaz de impedirlo. En la guerra de Troya anunció en vano la caída de la ciudad, la muerte de su hermano Héctor y la ruina de su familia, sin que nadie le prestara atención. Tras la destrucción de Troya, fue tomada como botín por Agamenón y llevada a Micenas, donde moriría asesinada junto a él por Clitemnestra y Egisto, cumpliéndose su destino trágico.
La relación entre Héctor y Casandra es la de dos hermanos unidos por un destino trágico común. Él, como héroe guerrero, representa la resistencia militar de Troya; ella, como profetisa maldita, la consciencia lúcida pero impotente ante lo inevitable. Su representación conjunta en la cerámica ática, como en este cántaro del Pintor de Eretria, expresa bien el contraste entre el valor heroico y la visión profética no escuchada, dos caras de la misma fatalidad que marcaría la caída de la ciudad.
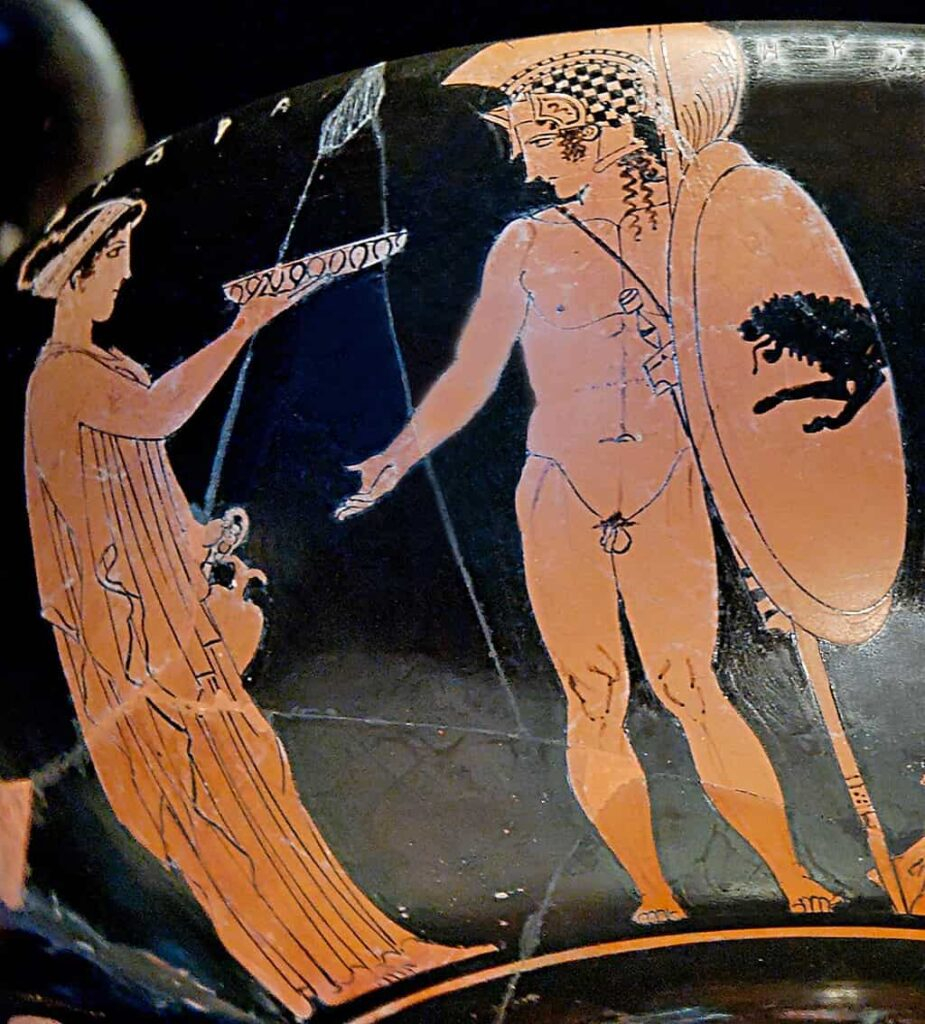
A finales de siglo, la escuela de Polignoto, que ya había introducido la atención a la plasticidad fidiana, había alcanzado su segunda generación y contaba en estos años con exponentes influyentes como el Pintor de Cleofonte y el Pintor del dinos, este último, sin embargo, más inclinado a los efectos cromáticos que a los plásticos y más cercano a la manera calimaquea que a la fidiana. Las innovaciones que las fuentes literarias atribuyen a Agatarco no supusieron grandes cambios en la pintura vascular, quizá porque la introducción de un sistema de perspectiva quedó en la época de Agatarco probablemente confinada a las escenas teatrales de tipo arquitectónico.
Se crearon dos tendencias opuestas. Por un lado, se desarrolló un estilo de pintura de vasos fuertemente influenciada por el “estilo rico” de la escultura, representado por los “manieristas” en la pintura de vasos del último cuarto del siglo V a. C.; por otro lado, algunos talleres continuaron los desarrollos del período clásico temprano, con un mayor énfasis en la representación de la emoción, y una gama de escenas eróticas.
El representante más importante del manierismo” es el Pintor de Midias. Sus rasgos característicos son las prendas transparentes y los múltiples pliegues de la tela. También aumenta la representación de joyas y otros objetos. Es muy llamativo el uso de colores adicionales, sobre todo blancos y dorados, que representan accesorios en bajorrelieve. Con el paso del tiempo, se produce un marcado “ablandamiento”: El cuerpo masculino, que hasta entonces se definía por la representación de los músculos, fue perdiendo esa característica clave. Los manieristas continuaron en la dirección de un estilo pictórico sinuoso y sensual, con una pintura libre y lírica, frecuentes adiciones accesorias de blanco y oro y una figuración que tiende a la teatralidad. El Pintor de Midias desarrolló un estilo cercano al del Pintor de Eretria. Su taller fue uno de los más grandes e influyentes de Atenas . Sus contemporáneos y activos en grandes vasos son el Pintor de Talos, el Pintor de Pronomo y el Pintor de Suessula.
Los vasos representaban escenas mitológicas con menos frecuencia que antes. Las imágenes del mundo privado y doméstico adquieren cada vez más importancia. Son especialmente frecuentes las escenas de la vida de las mujeres. No está claro qué causó este cambio de tema representado entre algunos de los artistas. Entre las sugerencias se incluye un contexto con los horrores de la gGuerra del Peloponeso, pero también la pérdida del papel dominante de Atenas en el comercio de la cerámica mediterránea (a su vez parcialmente resultado de la guerra). El creciente papel de los nuevos mercados, por ejemplo la Iberia, implicaba nuevas necesidades y deseos por parte de los clientes. Estas teorías se contradicen por el hecho de que algunos artistas mantuvieron el estilo anterior. Algunos, como el Pintor de Eretria, intentaron combinar ambas tradiciones.
Aunque no se abandonaron los temas y asuntos heroicos, la pintura de vasos ateniense de estos años de agotadoras guerras (guerra del Peloponeso) se aplicó a representaciones vinculadas a Afrodita, a Dioniso y a Eros, a una imaginería llena de frondosos jardines y ninfas.
Tipología de vasos
La tipología de vasos cerámicos muestra un aumento del número de molduras cerca del pie y del labio; las ánforas son menos utilizadas y el pélice está especialmente extendido, junto con diferentes tipos de cráteras, enócoes, vasos con tallos, lécitos aribalísticos, lécanes, lecánides, lécitos, píxides, enócoes e hidrias.
4.6 El siglo IV a. C.
El siglo IV a. C. marca la última gran etapa de la cerámica griega ática antes de su definitivo declive frente a la producción de las colonias de la Magna Grecia e Italia. Tras más de dos siglos de esplendor en los talleres atenienses, que habían logrado perfeccionar la técnica de figuras negras primero y la de figuras rojas después, la cerámica pintada comenzó a perder parte de su antiguo protagonismo como soporte artístico. Este proceso de transformación estuvo condicionado tanto por factores estéticos como por cambios sociales, económicos y culturales en el Mediterráneo.
Durante este siglo todavía se mantuvieron en activo algunos grandes talleres y pintores destacados que llevaron al límite la expresividad y el refinamiento técnico. Las figuras, especialmente femeninas, alcanzaron un grado de elegancia y delicadeza nunca visto, con ropajes tratados en minuciosos pliegues y con la aplicación de pigmentos añadidos en blanco, dorado o púrpura que enriquecían la superficie de los vasos. Sin embargo, este mismo detallismo ornamental fue considerado por algunos como un exceso manierista, una desviación respecto al equilibrio del clasicismo pleno. La cerámica ya no era solo un medio narrativo, sino también un objeto suntuario que buscaba el efecto decorativo y el lujo.
A nivel narrativo, las escenas mitológicas siguieron siendo importantes, pero se observa un desplazamiento hacia temas de la vida cotidiana y del ámbito dionisíaco. Los banquetes, las procesiones báquicas, los cortejos nupciales y las escenas teatrales adquirieron gran relevancia. Este último aspecto refleja la enorme influencia del teatro ático en la cultura del siglo IV a. C., en especial las comedias de Aristófanes y las tragedias tardías. Así, la cerámica se convierte en espejo de una sociedad en la que lo doméstico y lo lúdico comienzan a tener tanto peso como lo heroico o lo divino.
Aun así, mientras Atenas iniciaba un lento declive político y económico tras la guerra del Peloponeso, los centros cerámicos del sur de Italia —como Tarento, Apulia, Lucania o Campania— empezaban a ganar protagonismo. Los talleres itálicos adoptaron y adaptaron las técnicas áticas, pero con un sello propio: vasos de gran tamaño, escenas teatrales monumentalizadas y un gusto marcado por la ornamentación exuberante. En comparación, la producción ateniense comenzó a ser vista como más conservadora, menos innovadora, y perdió mercado frente a estas nuevas propuestas que respondían mejor a las demandas de las élites locales.
El siglo IV a. C., por tanto, fue una época de contrastes. En Atenas, los últimos maestros alcanzaron una perfección técnica y estética que cerraba con brillantez la tradición cerámica griega. Sin embargo, el dinamismo económico y artístico se desplazaba hacia Italia, donde la cerámica de figuras rojas evolucionaba en dirección a un estilo más narrativo y espectacular, anticipando algunos de los rasgos que dominarían en el mundo helenístico. Este proceso simboliza no solo el fin de una tradición artística, sino también el cambio de eje cultural en el Mediterráneo, con Atenas perdiendo el monopolio que había ejercido durante la mayor parte del siglo V a. C.
Ánfora panatenaica del Pintor de Marsias, Malibú Museo J. Paul Getty. Dave & Margie Hill / Kleerup – Flickr: Getty Villa – Collection. Ánfora panetenaica griega de premio en los Juegos de las Panateneas. En la carrera de apóbatas, el guerrero saltaba fuera del carro, corría a su lado, y luego saltaba para subir. Procedente de Atenas, 340-339 a. C. CC BY-SA 2.0. Original file (3,216 × 2,144 pixels, file size: 751 KB).
Excelente ejemplo: una ánfora panatenaica del Pintor de Marsias, datada en 340–339 a. C. y conservada en la colección del Museo J. Paul Getty (Malibú).
Las ánforas panatenaicas eran vasos especiales, de gran tamaño, que se entregaban como premios en los Juegos de las Panateneas, las festividades religiosas y deportivas más importantes de Atenas en honor a Atenea Polias. Estas ánforas tenían una decoración estandarizada: en un lado se representaba a la diosa Atenea Promacos (armada y en actitud de combate), y en el otro se mostraba la prueba deportiva en la que había competido el vencedor. Estaban llenas de aceite de oliva, un bien precioso en la Grecia antigua, procedente de los olivares sagrados de la diosa.
En este caso, la escena muestra la carrera de apóbatas, una de las competiciones más espectaculares y arriesgadas. Consistía en que un guerrero, armado y con casco, debía saltar desde el carro en movimiento, correr a su lado y después volver a montarlo, todo ello mientras el auriga seguía conduciendo a gran velocidad. El riesgo era enorme y la prueba simbolizaba la destreza militar y la disciplina de los hoplitas.
La pintura, realizada por el Pintor de Marsias, uno de los últimos grandes ceramógrafos áticos del siglo IV a. C., refleja perfectamente la tensión y el dinamismo del momento. Los caballos están representados en pleno movimiento, alineados en la carrera, con sus cuerpos negros delineados sobre el fondo rojizo. El auriga, con túnica blanca y barba corta, aparece concentrado en las riendas, transmitiendo la energía del esfuerzo. La composición es sobria, directa y narrativa, pensada para subrayar el carácter oficial y conmemorativo de este tipo de vasos.
Este ejemplo se inserta de lleno en la fase final de la cerámica ática, cuando los últimos talleres aún producían piezas de altísima calidad técnica y artística, aunque el mercado ya se estaba desplazando hacia la Magna Grecia (Italia meridional). Sin embargo, las ánforas panatenaicas siguieron fabricándose en Atenas hasta el período helenístico, manteniendo su función como símbolo de identidad cívica y como premio de prestigio incomparable.
Los Juegos Panatenaicos
Los Juegos Panatenaicos fueron la celebración más importante de la Atenas clásica, dedicados a honrar a la diosa Atenea Polias, protectora de la ciudad. Tenían lugar cada cuatro años, en el mes de hecatombeón (julio-agosto), y reunían tanto a ciudadanos atenienses como a participantes de otras polis del Ática y del mundo griego. La fiesta no era solo un acontecimiento deportivo, sino también un acto de devoción religiosa, un símbolo de identidad política y una exhibición de poder cultural de la ciudad.
El programa de las Panateneas combinaba competencias atléticas, concursos musicales, certámenes poéticos, desfiles cívicos y sacrificios solemnes. A nivel deportivo, se disputaban carreras a pie, lucha, pugilato, pancracio y pentatlón, además de espectaculares competiciones ecuestres: carreras de caballos, de carros y la peligrosa carrera de apóbatas, donde el guerrero saltaba del carro en marcha para volver a subir a él, demostrando agilidad y disciplina militar. En paralelo, los certámenes musicales y de rapsodas celebraban la tradición de los himnos a Atenea y de la recitación de la Ilíada y la Odisea, vinculando el culto a la diosa con la memoria épica de los griegos.
El corazón de las fiestas era la Gran Panatenaica, que incluía la célebre procesión que partía del Cerámico y recorría la ciudad hasta llegar a la Acrópolis. En ella participaban magistrados, ciudadanos, metecos, jóvenes efebos y representantes de las tribus atenienses. El momento culminante era la ofrenda del peplo bordado a Atenea, un manto ricamente decorado con escenas mitológicas, que se colocaba sobre la estatua de culto de la diosa en el Erecteión o, en época arcaica, en la antigua xoana de madera.
En este contexto, las ánforas panatenaicas desempeñaban un papel central. No eran simples recipientes, sino trofeos cargados de simbolismo. Los vencedores de las competiciones recibían una de estas grandes vasijas, llenas con aceite sagrado proveniente de los olivos de Atenea. El aceite, uno de los bienes más valiosos del mundo griego, tenía un enorme valor económico y religioso, pues simbolizaba la fertilidad y la protección divina.
La iconografía de las ánforas estaba cuidadosamente codificada. En una cara aparecía siempre Atenea Promacos, armada con lanza, casco y égida, representada en posición frontal y en actitud combativa, flanqueada por columnas coronadas por gallos o por victorias aladas. En la otra cara figuraba la prueba en la que el atleta había triunfado: desde carreras de velocidad hasta competiciones ecuestres, pasando por la lucha o los certámenes musicales. El vaso era, por tanto, un documento visual que unía el triunfo individual del competidor con la gloria colectiva de la ciudad y la protección de su diosa tutelar.
Las ánforas panatenaicas tenían además un fuerte valor político y cultural. Por un lado, exaltaban la grandeza de Atenas como organizadora de unos juegos rivales a los olímpicos, píticos, ístmicos y nemeos. Por otro, reforzaban la cohesión social y cívica, pues en ellas se expresaba la idea de que toda la comunidad ateniense participaba en el culto a Atenea y en la afirmación de su identidad como polis. Cada vaso era testimonio tangible de la grandeza cultural de la ciudad, una pieza destinada tanto al orgullo personal del vencedor como a la memoria colectiva de la polis.
Con el paso del tiempo, incluso cuando la cerámica ática comenzó a perder su papel hegemónico frente a la producción de la Magna Grecia, las ánforas panatenaicas continuaron elaborándose en Atenas con un estilo relativamente conservador, manteniendo la iconografía tradicional. Su persistencia demuestra que no se trataba de simples objetos artísticos, sino de auténticos símbolos de identidad cívica, comparables a las coronas de laurel en Olimpia o a los trípodes en Delfos.
Así, las ánforas panatenaicas condensaban en su arcilla cocida el espíritu mismo de Atenas: su devoción religiosa hacia Atenea, su orgullo como potencia cultural, su disciplina militar, su amor por la belleza y el deporte, y su capacidad para vincular la gloria individual del atleta con la grandeza colectiva de la ciudad. Cada vaso premiado era un recordatorio de que, en el corazón del Ática, los dioses y los hombres compartían un destino común.
Lécito del estilo de Kerch decorado por el Pintor de Apolonia, c. 350 a. C., altura: 35,5 cm, diámetro: 16,7 cm. Museo Walters. Apollonia Painter – Museo Walters: Home page. Dominio Público. Original file (882 × 1,554 pixels, file size: 1.67 MB).

En Atenas, a principios del siglo IV a. C., continuaba la tradición iniciada en el último cuarto del siglo V a. C. con el Pintor de Eretria y el Pintor de Midias. Penalizada por una menor atención por parte de los estudiosos, la cerámica ática del siglo IV a. C. se divide principalmente en grupos. Entre las personalidades aisladas de la primera parte del siglo se encuentran el Pintor de Jenofanto, llamado así por el alfarero que firmó dos lécitos en Leningrado con figuras en relieve, el Pintor de Meleagro, que trabajó en diferentes tipos de vasos, y el Pintor de Jena, principalmente pintor de copas.
Entre las últimas manifestaciones de la cerámica ática de figuras rojas se encuentra el llamado impropiamente estilo de Kerch, que recibe el nombre del lugar de Crimea donde se encontraron algunos ejemplares significativos. En el siglo IV a. C. la distribución de los vasos áticos sufrió una revolución radical, que ya había comenzado desde finales del siglo anterior, y el comercio con esta zona se vio muy reforzado. El Pintor de Marsias es una figura clave dentro del grupo; se caracteriza por un estilo decorativo y un diseño lineal que hace uso del relieve y del dorado para algunos detalles, como las alas o las joyas, así como de diversos colores añadidos, según el estilo que se originó hacia el 420 a. C. y que fue efímero utilizándose durante unos cuarenta años; en el siglo IV a. C., a estas expresiones se unió la influencia de las técnicas de pintura coroplástica, toreútica y de «caballete».
Las palabras de Plinio el Viejo parecen sugerir que las sombras sobre los cuerpos femeninos fueron introducidas en el uso pictórico a mediados de siglo por Nicias; por otro lado, la ausencia en los vasos áticos de la decoración floral introducida por Pausias, tan presente en cambio en las figuras rojas del sur de Italia, sugiere una mayor atención de los pintores áticos a la tradición pictórica local ligada a la búsqueda del ilusionismo.
Las figuras mitológicas más representadas eran Dioniso, Afrodita y Eros; la moda de los trajes y temas orientales se extendía. La cerámica ática de figuras rojas había abandonado los temas cívicos y las escenas más representadas eran las domésticas, tomadas del mito o de la vida cotidiana, en las que el papel principal se asignaba a la mujer. El cambio se explica probablemente por un cambio en el mercado: el comercio hacia las colonias griegas occidentales y hacia Etruria estaba en declive, pero la cerámica de figuras rojas seguía formando parte de la escena doméstica. La escasa presencia de cerámica ateniense de figuras rojas en la ciudad griega de Alejandría, fundada hacia el año 331 a. C., indica que la producción ya había llegado a su fin, y entre las razones de este fin debió estar el nuevo mecenazgo de la corte, la mayor riqueza que había desplazado el mercado hacia los productos metálicos, mientras que las vasijas de barro se volvían más simples y menos decoradas.
Tipología de vasos
El número de tipología disminuyó; algunas funciones fueron asumidas por recipientes de metal cuya decoración se convirtió en un modelo para la producción de cerámica. Las principales formas de gran tamaño de este periodo son la hidria, la crátera de campana y las pélíces grandes. Las copas se hicieron más pequeñas y muchas pertenecían al tipo sin tallo. En general, se prestó más atención a los detalles, debilitando la arquitectura del conjunto.
Otros centros de producción en Grecia
Aunque la cerámica ática fue la que alcanzó mayor difusión y prestigio en el mundo griego, existieron otros centros de producción que, en distintos momentos, desempeñaron un papel relevante y contribuyeron a la variedad estilística de la cerámica helénica. Entre ellos destacan Corinto, Beocia, Laconia, Eubea y Rodas, así como talleres menores repartidos por diversas regiones del continente y de las islas.
El caso de Corinto es especialmente significativo, pues antes de la hegemonía de Atenas fue el principal centro productor y exportador de cerámica durante los siglos VII y VI a. C. La cerámica corintia se distingue por su técnica de figuras negras temprana y por su característico estilo “orientalizante”, en el que abundan los motivos decorativos de animales fantásticos, esfinges, grifos, felinos y motivos florales inspirados en modelos del Próximo Oriente. Frente a la sobriedad narrativa que más tarde desarrollaría la cerámica ática, los vasos corintios ofrecen una superficie más recargada y ornamental. No obstante, hacia mediados del siglo VI a. C. el auge de la cerámica ateniense desplazó a Corinto en el comercio internacional, aunque su legado resultó decisivo para el desarrollo de la técnica de figuras negras en Atenas.
En Beocia, la producción fue más modesta, pero se caracteriza por un estilo algo arcaizante, con figuras de trazos menos refinados y con un repertorio temático más limitado. Las escenas suelen ser de carácter popular y cotidiano, lo que las diferencia del repertorio mitológico y heroico ateniense. El colorido es más sobrio y el acabado menos pulido, lo que sugiere que la cerámica beocia estaba destinada sobre todo a un consumo local, sin la proyección comercial de Atenas o Corinto.
Otros centros, como Laconia (Esparta), desarrollaron estilos propios. La cerámica laconia, especialmente en el siglo VI a. C., es reconocible por sus formas robustas, la tendencia a representar escenas mitológicas con composiciones sencillas y la presencia de inscripciones que identifican a los personajes. Aunque de calidad inferior a la ática, tuvo cierta difusión en el Mediterráneo oriental.
También merece mención la producción en Eubea, particularmente en la ciudad de Calcis, que en época arcaica generó cerámicas de influencia tanto orientalizante como geométrica, con exportaciones al occidente mediterráneo. En las islas, Rodas y Quíos destacaron en el período orientalizante con estilos caracterizados por la decoración exuberante, el uso de frisos de animales y motivos florales que recuerdan a los repertorios orientales.
En términos de comparación estilística, puede decirse que mientras la cerámica corintia y la orientalizante insular buscan la abundancia decorativa y el efecto visual mediante la multiplicación de motivos, la cerámica ática tiende a una narración más clara y estructurada, con escenas que privilegian la interacción de los personajes y la dimensión dramática. La beocia, en cambio, se percibe como más ruda y popular, menos preocupada por la perfección técnica que por la funcionalidad y el arraigo local.
En conjunto, estos otros centros de producción, aunque eclipsados por la grandeza de Atenas, ofrecen una visión más completa de la diversidad del arte cerámico griego, donde conviven tradiciones locales, influencias extranjeras y estilos adaptados a diferentes públicos y usos.
Cerámica corintia
La cerámica corintia ocupa un lugar propio en la producción cerámica de la Antigua Grecia. Se denomina así a la realizada en los talleres de Corinto entre los siglos VIII y VI a. C. Se subdivide en diversos periodos que, según la cronología propuesta por Humfry Payne, son: protocorintio (750-640 a. C.), periodo de transición (640-625 a. C.), corintio primitivo (625-600 a. C.), corintio medio (600-575 a. C.) y corintio tardío (575-540 a. C.).
Vaso corintio geométrico. Charles Haynes Charles Haynes. Flikr.com. CC BY-SA 2.0. Original file (2,912 × 4,368 pixels, file size: 2.78 MB).
Vasos protocorintios
Pintura y coroplastia van ligadas a la que, en época arcaica, se había convertido en la mayor industria de Corinto: la fabricación de vasos de arcilla pintados.
A partir de la mitad del siglo VIII a. C., vasos y jarrones fabricados en Corinto, de tamaño, forma y decoración diversas, pero todos caracterizados por la fina arcilla y por su esmerada realización, se difunden por doquier, por la costa mediterránea, desde España a Siria y son profusamente imitados en los diversos centros antiguos. La atribución corintia de todas estas vasijas constituye uno de los importantes resultados de las excavaciones americanas en el barrio de los ceramistas y en las necrópolis arcaicas de Corinto.
La más antigua cerámica geométrica corintia del siglo VIII a. C. (protocorintio geométrico) prefiere, a diferencia de la cerámica geométrica ática, vasijas de pequeñas dimensiones, en primer lugar la característica kotyle o cotila (taza pequeña y profunda de dos asas) y a la que se añaden otras formas diversas, sobre todo los oinochoai (enócoes) de boca trilobulada y el panzudo aryballos (aríbalo) para guardar perfumes.
La decoración es muy simple, con múltiples y sutiles líneas paralelas en el cuerpo de la vasija y adornadas en zigzag, con trazos verticales u otros motivos geométricos (a veces figuras esquemáticas de pájaros) en el reverso. Rarísima vez aparece la figura humana, como en una famosa crátera del museo de Toronto.
Los vasos del protocorintio geométrico siguen a los del protocorintio orientalizante. Son vasijas más conocidas por el simple nombre de protocorintias (quien primero les dio esta denominación fue Loescheke, en 1881), en algún momento también llamadas asiáticas, babilonias, dóricas, egipcias, etc., con arreglo al supuesto lugar de origen.
La cronología relativa a estas vasijas protocorintias, es decir, su desarrollo estilístico, resulta hoy segura, tras los estudios de H. Payne y otros, que parten del protocorintio antiguo, siguen con el medio y el tardío. Más incierta resulta la cronología absoluta, a menudo basada en la fecha de fundación de las colonias griegas de Occidente, como Siracusa o Selinunte. Los más antiguos vasos protocorintios de aquellas necrópolis deberían ser contemporáneos o poco posteriores a la fundación de estas, pero, a la hora de decidir las fechas, divergen mucho los autores. Podemos suponer que la producción se iniciara alrededor del 730 a. C., si no antes tal vez.
Los vasos protocorintios son en general muy pequeños. La forma más frecuente es el minúsculo aríbalo, primeramente panzudo, ovoide después, luego en forma de pera. También son frecuentes los kotilai (cotilas), ocasionalmente transformados en píxides, añadiéndoles una tapadera. No faltan vasos más grandes como los enócoes y los olpai (olpes), así como otros pequeños zoomorfos, o aríbalos, cuyo cuello era una cabeza de mujer o de león.
La decoración en estos vasos pequeños es esencialmente miniaturista y sí se ha hablado de miniaturismo protocorintio. Junto a motivos geométricos y decorativos (palmas, capullos de loto, pequeñas rosas en torno a un punto central) resulta normal el friso con animales (gallos, peces, pájaros, ciervos y, en una segunda etapa, leones, panteras, toros) y con seres fantásticos (esfinges, quimeras, caballos alados).
Las figuras en general son negras, con línea de contorno y detalles grabados, sobre el fondo claro del vaso, pero se añaden retoques purpúreos, después blancos, que en este estilo polícromo recoge una vasta y finísima pluritonalidad, en evidente relación con la pintura corintia contemporánea; al menos tal como ha llegado a través de escasos testimonios concretos.
Minúsculas figuras humanas aparecen también en escenas de caza o de lucha, en todo caso, con claro significado mitológico. Incluso en más amplias escenas narrativas, como en el minúsculo Aryballos Macmillan, del Museo Británico de Londres o en el gran Olpe Chigi, del Museo de vía Giulia, de Roma, entre los grandes ejemplos de la cerámica protocorintia, atribuidos al mismo pintor que Payne proponía identificar con Ecfantos (actualmente se prefiere llamarlo Pintor del Olpe Chigi). Esta última vasija fechada hacia el 640 a. C. a veces se considera ya propia del llamado periodo de transición, caracterizado por el uso de vasos de mayor talla.
Hidria del Pintor del Damon, corintio reciente, circa 550 a. C., Museo del Louvre E643. Damon Painter – User: Bibi Saint-Pol Trabajo propio, 21 de julio de 2007. Dominio Público. Original file (2,712 × 1,680 pixels, file size: 615 KB,).
Vasos corintios propiamente dichos
La denominación vasos corintios ha sido normalmente reservada por los arqueólogos para designar la cerámica que aparece en los últimos decenios del siglo VII a. C. y cuyo origen corintio, hace tiempo supuesto con base en el alfabeto corintio que aparece en sus inscripciones, resulta hoy confirmado por las excavaciones de la necrópolis local.
También se acepta, aunque con discusiones, la división propuesta por Payne (Corinto antiguo, medio y tardío) y resultan abundantes aunque a veces inciertas, las identificaciones de pintores (de la Esfinge, de los Leones Heráldicos, de la Quimera, de Dodwell, de Anfiarao, etc.), de productos del mismo estilo (estilo pesado, delicado, de los puntos blancos).
Algunas vasijas reciben, excepcionalmente, el nombre del ceramógrafo. Uno de éstos, Timónidas, es, posiblemente, el mismo que firma una pinax (pinace) de Penteskouphia.
En el paso del protocorintio al corintio aumenta rápidamente la forma de los vasos y, por tanto, el tamaño de los frisos de animales, a veces dispuestos en grupo heráldico, mientras pequeñas rosas (manchas negras con detalles grabados) rellenan los espacios entre figuras. Esta voluntad de no dejar vacíos recuerda fatalmente el horror vacui que de tanto en tanto emerge en el arte, incluso más próximo a nosotros (caso del Barroco). Un testimonio más de la paradójica vecindad existente entre estos ceramógrafos y los temas que posteriormente ejercerían influjo sobre la producción artística.
El corintio arcaico, en los decenios inmediatos al 600 a. C., es un periodo de gran ornamentación con alabastra (alabastrón) de cuerpo esférico sin base y otras formas parcialmente nuevas, como la taza de dos asas, el trípode, el plato, el enócoe de boca redonda (inicialmente trilobulada), la crátera de columnitas, importada posiblemente de Atenas.
En la decoración, al generalizado friso de animales (a veces alternados con demonios, guerreros, carros, caballeros si el tema es épico) se añaden las características figuras de panzudos bailarines vestidos con corta túnica. La producción de este género continúa con variantes de forma en el corintio medio y tardío. Los mejores vasos aparecen adornados con escenas narrativas, cuyos temas preferidos son la caza, batallas, banquetes, la partida para la guerra, las hazañas de Heracles.
En los vasos más grandes e importantes la clara arcilla corintia aparece ocasionalmente recubierta por un relieve rojo-naranja, a imitación de la cerámica ateniense y en las figuras se adopta una policromía particularmente vistosa (negro, rojo, cárdeno, blanco, incluso amarillo).
La producción de vasos corintios cesa hacia el 550 a. C. y, consiguientemente, su exportación por la costa mediterránea, sustituida por la ateniense. Las excavaciones han demostrado que continuó la producción cerámica para el consumo interno, con una producción llamada corintia convencional, al menos hasta mediados del siglo VI a. C.
En el periodo arcaico el elemento característico es el fondo claro (se ha hablado de estilo blanco) y el friso de animales viene sustituido por una simple decoración geométrica (meandro, puntos, zigzag, segmentos de líneas negras o rojas) o vegetal y floreada (yedra, palmas, flores de loto, etc.). También los vasos corintios, al igual que los protocorintios, fueron objeto de múltiples imitaciones, no siempre fácilmente reconocibles. El grupo más numerosos está constituido por vasos llamados italocorintios o etruscocorintios muy frecuentes en las tumbas etruscas.
Aríbalo coritinio de figuras negras que representa la caza del jabalí de Calidón. Circa 580 a. C. Boar Hunt Painter – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-06-01. Dominio Público. Original file (2,008 × 1,908 pixels, file size: 1.89 MB).
Este vaso que muestras es un aríbalo corintio de figuras negras, datado hacia el 580 a. C., que representa la célebre caza del jabalí de Calidón (Boar Hunt).
El aríbalo es una forma cerámica típica de Corinto en época arcaica: pequeños frascos de cuerpo esférico, cuello corto y boca ancha, usados para contener aceites y perfumes. Su reducido tamaño lo hacía ideal como objeto personal, muchas veces empleado en el gimnasio o en el ámbito doméstico.
La escena del vaso alude a uno de los grandes mitos heroicos de Grecia: la cacería del jabalí de Calidón, enviado por Artemisa para devastar las tierras del rey Eneo como castigo por haber olvidado rendirle sacrificio. A la empresa acudieron los héroes más renombrados del ciclo mítico: Meleagro, Atalanta, Cástor, Pólux, Teseo, entre otros. El enfrentamiento contra la fiera se convirtió en un relato simbólico de cooperación heroica y de prueba de valor individual.
En el vaso, el animal aparece representado de manera poderosa, con las fauces abiertas y las cerdas erizadas, símbolo de la fuerza indomable de la naturaleza. Los cazadores, dibujados en negro con detalles incisos, avanzan con lanzas, acompañados de perros de caza que atacan al jabalí por los flancos. El dramatismo de la composición, con cuerpos en tensión y líneas que indican movimiento, transmite el peligro de la acción y la violencia del encuentro.
Este aríbalo ilustra muy bien las características de la cerámica corintia arcaica:
Predominio del estilo orientalizante, visible en los detalles decorativos, en la presencia de animales y en el dinamismo narrativo.
Uso intensivo de la técnica de figuras negras, con incisiones precisas para marcar detalles anatómicos y texturas (pelaje, crines, ropajes).
Superficie recargada, en contraste con la cerámica ática posterior, que tendió a escenas más equilibradas y claras.
En comparación con Atenas, Corinto aportó un lenguaje más ornamental y narrativo, que influyó decisivamente en los primeros ceramógrafos áticos antes de que estos desarrollaran su estilo propio en figuras negras y luego en figuras rojas.
Este aríbalo, por tanto, no es solo un objeto de uso cotidiano, sino también un testimonio del prestigio cultural y comercial de Corinto en el siglo VII y comienzos del VI a. C., cuando sus cerámicas eran exportadas a todo el Mediterráneo y competían con las producciones del Próximo Oriente en lujo y decoración.
Pinax de Penteskouphia, 575-550 a. C. Marcus Cyron – Fotografía propia. CC BY-SA 3.0.
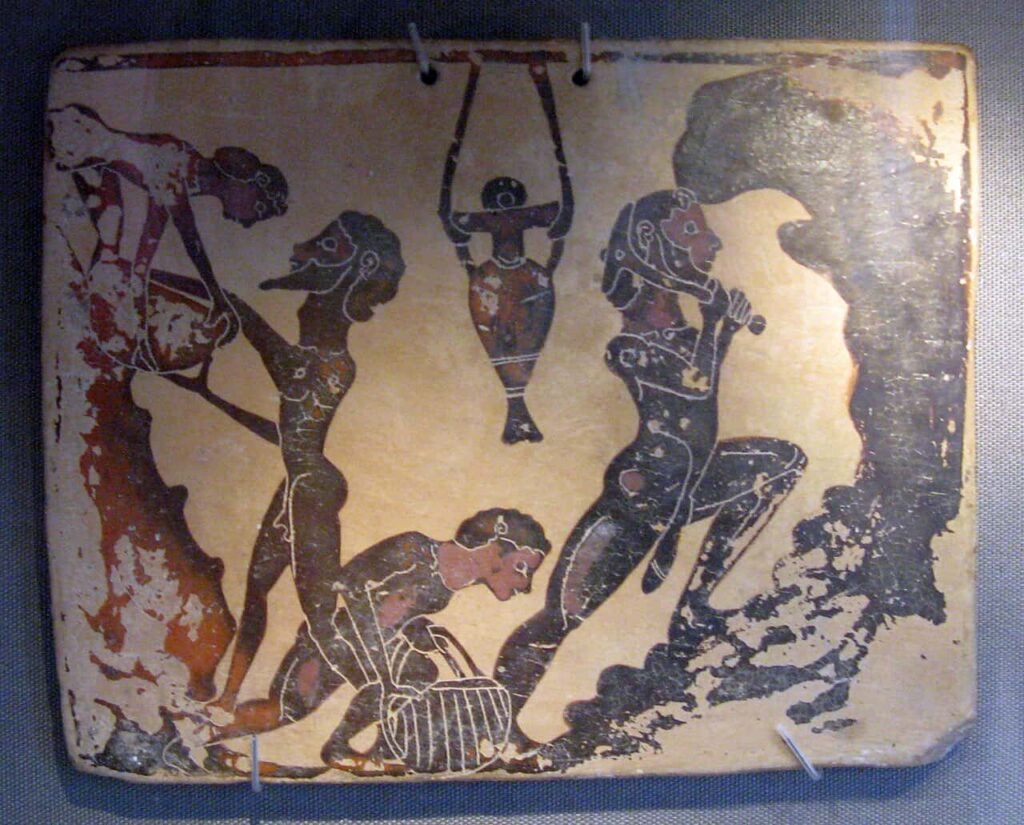
Comparación directa entre la cerámica corintia arcaica (como el aríbalo con la caza del jabalí de Calidón que mostraste) y la cerámica ática de figuras negras, especialmente la de maestros como Exequias.
a. Contexto y finalidad
Corinto (s. VII–VI a. C.): fue el gran centro productor de cerámica antes de Atenas. Sus piezas se exportaban masivamente al Mediterráneo (Italia, Sicilia, Etruria, Asia Menor). El objetivo era tanto funcional como comercial; muchos vasos eran pequeños (aríbalos, alabastra, oinocoes) y destinados a perfumes y aceites.
Atenas (s. VI a. C.): desplazó a Corinto como centro dominante. Su producción era más variada en formas y tamaños, desde grandes ánforas hasta copas, y con un enfoque más narrativo. Los vasos atenienses tenían un papel simbólico en el ámbito religioso, funerario y doméstico, pero también eran prestigiosos objetos de exportación.
b. Estilo y ornamentación
Corintio arcaico:
Estilo orientalizante, lleno de motivos animales (leones, esfinges, grifos, aves) y decoraciones vegetales.
Superficies recargadas, con poco espacio vacío: se buscaba cubrir el vaso entero con franjas, registros y adornos.
Las figuras humanas, como en el aríbalo del jabalí, aparecen a menudo rígidas, con proporciones algo esquemáticas y anatomía menos cuidada.
Uso limitado de la narrativa: muchas escenas son más decorativas que dramáticas.
Ático (Exequias, s. VI a. C.):
Estilo más sobrio y claro, con escenas centrales dominando el campo visual.
Mayor atención a la composición equilibrada: se crean escenas unitarias, narrativas y profundamente expresivas.
Las figuras humanas son más naturalistas, con proporciones mejor resueltas y posturas más fluidas.
Ejemplo clásico: la ánfora de Exequias con Aquiles y Áyax jugando a los dados: pocos personajes, pero narración intensa y cargada de simbolismo, con una claridad imposible en la cerámica corintia.
c. Técnica de figuras negras
Ambos estilos utilizan la misma técnica: figuras pintadas en negro sobre el fondo rojizo, con detalles incisos y ocasionalmente añadidos en blanco o rojo.
Corinto: se centra más en la incisión lineal y en la decoración en serie.
Atenas: perfecciona el uso del contraste entre el negro y el rojo, y logra dar profundidad y expresividad gracias al uso más refinado del espacio y de los detalles anatómicos.
d. Narrativa y simbolismo
Corinto: escenas mitológicas sí aparecen (como la caza de Calidón), pero el interés narrativo no es tan fuerte; prima la repetición y la ornamentación.
Exequias y los áticos: buscan transmitir un momento cargado de tensión o emoción: Aquiles y Áyax jugando mientras esperan la batalla, la muerte de Penteo o la marcha fúnebre de Patroclo. Hay un auténtico afán por contar historias y por dotarlas de un dramatismo visual.
e. Impacto y legado
Corintio: pionero y dominante en el comercio mediterráneo hasta mediados del siglo VI a. C. Su estilo “orientalizante” influyó en Atenas, pero se estancó en fórmulas repetitivas.
Ático: tomó la técnica corintia, la perfeccionó y la transformó en un vehículo narrativo y artístico de gran expresividad. Con Exequias y otros, la cerámica ática se convirtió en el referente del arte griego hasta la llegada de la técnica de figuras rojas.
👉 En síntesis:
La cerámica corintia es decorativa, recargada y orientalizante.
La ática (especialmente con Exequias) es narrativa, sobria y expresiva, con un interés humano y dramático mucho más profundo.
6. El sur de Italia
Al menos desde un punto de vista moderno, las pinturas de vasos con figuras rojas del sur de Italia representan la única región de producción que alcanza los niveles de calidad artística de la cerámica ática. Después de los vasos áticos, los del sur de Italia (incluidos los de Sicilia) son los más investigados. A diferencia de sus homólogos áticos, se producían principalmente para los mercados locales. Solo se han encontrado unas pocas piezas fuera del sur de Italia y de Sicilia. Los primeros talleres fueron fundados a mediados del siglo V a. C. por alfareros áticos. Pronto se formaron artesanos locales y se superó la dependencia temática y formal de los vasos áticos. Hacia finales de siglo, se desarrollaron en Apulia el “estilo ornato” y el «“estilo liso”. Especialmente el estilo ornato fue adoptado por otras escuelas, pero sin alcanzar la misma calidad.
En la actualidad se conocen 21 000 vasos y fragmentos del sur de Italia. De ellos, 11 000 se atribuyen a talleres apulios, 4000 a campanos, 2000 a paestanos, 1500 a lucanos y 1000 a sicilianos. Alexander Dale Trendall expone una cantidad de vasos diferente.
La cerámica del sur de Italia constituye uno de los capítulos más brillantes y, al mismo tiempo, más complejos de la historia del arte griego. Su desarrollo no puede entenderse sin considerar el marco cultural de la Magna Grecia, ese espacio en el que, desde los siglos VIII y VII a. C., se establecieron colonias helénicas que llevaron consigo tradiciones, técnicas y formas artísticas que pronto encontraron un terreno fértil en las comunidades itálicas. A diferencia de lo ocurrido en el Ática o en Corinto, donde los talleres respondían a un proceso de evolución interna, en las ciudades del sur la cerámica se configuró como un fenómeno híbrido, resultado del diálogo entre el bagaje estético griego y las particularidades locales.
El florecimiento de estos talleres respondió a varias circunstancias históricas. Por un lado, la distancia respecto al Ática generó una necesidad de producción propia destinada a cubrir la demanda de objetos de uso cotidiano y de carácter funerario. Por otro, el prestigio del modelo ateniense, especialmente de la cerámica de figuras rojas, estimuló la imitación y, a la vez, la innovación. Así, los artesanos itálicos no se limitaron a copiar esquemas consagrados, sino que elaboraron un lenguaje visual autónomo, caracterizado por el predominio de escenas teatrales, narraciones mitológicas amplificadas y una marcada tendencia al monumentalismo decorativo.
Uno de los rasgos distintivos de la cerámica del sur de Italia es su función en contextos funerarios. Frente al uso doméstico o de simposio que predominaba en Atenas, en la Magna Grecia muchas de las grandes cráteras, ánforas y lebetes estaban destinadas a acompañar al difunto en la tumba, lo que explica tanto el tamaño imponente de ciertas piezas como la abundancia de temas relacionados con el tránsito al más allá. Esta orientación funeraria reforzó el carácter narrativo y expresivo de las escenas, en las que se privilegiaban las figuras humanas, los dioses y héroes en acción, así como elementos de gran dinamismo que multiplicaban la carga dramática de la imagen.
El papel de la tradición teatral griega fue también fundamental. El sur de Italia, en especial Tarento y Siracusa, fue un centro de primer orden para la representación de tragedias y comedias, lo que dejó una impronta visible en la iconografía cerámica. Máscaras, personajes cómicos y héroes trágicos aparecen plasmados en vasos que funcionaban casi como una extensión plástica del espectáculo escénico. En este sentido, la cerámica se convirtió en un vehículo privilegiado para la difusión de mitos y para la afirmación de una identidad cultural helénica en tierras alejadas de la metrópolis.
En conjunto, la cerámica del sur de Italia se presenta como un arte profundamente enraizado en la tradición griega, pero con una personalidad propia, nutrida tanto de las exigencias sociales y religiosas de las comunidades coloniales como de la creatividad de talleres locales. Su importancia radica no solo en la riqueza formal y decorativa de las piezas, sino también en su capacidad para revelar la interacción entre lo griego y lo itálico, entre la memoria de Atenas y la necesidad de expresión de una Hélade periférica pero vigorosa.
Escifo con representación de una cabeza de mujer, del Pintor de Armidale, c. 340 a. C. Altes Museum. Armidale Painter – User: Bibi Saint-Pol, own work, 2008. Dominio público. Original file (3,025 × 1,991 pixels, file size: 3.96 MB).
Escifo apulio con cabeza femenina atribuida al Pintor de Armidale (c. 340 a. C.). Característico de la cerámica del sur de Italia, combina el estilo de figuras rojas con detalles en blanco y motivos ornamentales, destinados principalmente a contextos funerarios.
El vaso que me muestras es un escifo de figuras rojas del sur de Italia, concretamente atribuido al llamado Pintor de Armidale, un ceramógrafo activo hacia el 340 a. C. en la región de Apulia. Este artista pertenece al grupo de los pintores apulios de figuras rojas, que se caracterizan por un estilo muy decorativo, abundante en detalles florales y con preferencia por la representación de cabezas femeninas de perfil, a menudo enmarcadas por motivos vegetales y elementos ornamentales.
El Pintor de Armidale recibe su nombre de un vaso conservado en Armidale (Australia), siguiendo la convención habitual en arqueología de denominar a los pintores anónimos con el lugar de hallazgo de una obra representativa. Su producción se sitúa dentro de la tradición de la cerámica apulia de figuras rojas tardía, en un momento en que la pintura cerámica se orientaba cada vez más hacia piezas destinadas al ámbito funerario. Estas obras eran colocadas en las tumbas como ofrendas y, en muchos casos, estaban pensadas para ser contempladas más que para un uso cotidiano.
El escifo que vemos presenta una cabeza femenina de perfil, probablemente una representación idealizada de una diosa o de una joven, enmarcada por motivos vegetales, espirales y detalles añadidos en pintura blanca. La paleta cromática es más variada que en la cerámica ático-clásica, ya que los pintores apulios recurrían al uso de blanco, amarillo y, a veces, rojo sobre el fondo negro para resaltar adornos como joyas, guirnaldas o tocados. Esta técnica otorga un carácter más ornamental y casi pictórico al vaso, que deja de ser simplemente un objeto utilitario para convertirse en un soporte de expresión artística.
En conjunto, la obra del Pintor de Armidale refleja el estilo característico de la cerámica apulia del siglo IV a. C.: rostros elegantes y estilizados, atención al peinado y los accesorios, y una composición que transmite serenidad y solemnidad, pensada para acompañar los ritos funerarios y mantener viva la memoria del difunto en un contexto marcado por la fusión entre arte, mito y religiosidad.
La tradición de la pintura de vasos de Apulia se considera el principal estilo del sur de Italia. El principal centro de producción estaba en Taras. Los vasos de figuras rojas de Apulia se produjeron entre el 430 y el 300 a. C. aproximadamente. Se distinguen los “estilos liso y ornato”. La principal diferencia entre ellos es que el “estilo liso” favorecía a las cráteras de campana, las cráteras de columnas y los vasos más pequeños, y que un solo vaso “liso” rara vez representaba más de cuatro figuras. Los temas principales eran las escenas mitológicas, las cabezas femeninas, los guerreros en escenas de combate o de despedida y las imágenes de los misterios dionisíacoss. Ela cara de atrás suele mostrar a jóvenes con capa. La característica principal de estos objetos de decoración sencilla es la ausencia general de colores adicionales. Importantes representantes del estilo sencillo son el Pintor de Sísifo y el Pintor de Tarporley. A partir de mediados del siglo IV a. C., el estilo se asemeja cada vez más al estilo ornato. El Pintor Varrese es un artista importante de ese periodo.
Los artistas que utilizaban el estilo ornato tendían a decorar los vasos de gran tamaño, como las cráteras de volutas, ánforas, lutróforos e hidrias. La superficie más grande se utilizaba para representar hasta 20 figuras, a menudo en varios registros en el cuerpo del vaso. Se emplean abundantemente otros colores, sobre todo tonos de rojo, amarillo-dorado y blanco. Desde la segunda mitad del siglo IV a. C., los cuellos y los lados de los vasos están decorados con ricas decoraciones vegetales u ornamentales. Al mismo tiempo, las vistas en perspectiva, especialmente de edificios como el “palacio de Hades” (naiskoi), se desarrollan. Desde el año 360 a. C., estas estructuras se representan a menudo en escenas relacionadas con ritos funerarios (naiskos). Importantes representantes de este estilo son el Pintor de la Iliupersis, el Pintor de Darío y el Pintor de Baltimore. Las escenas mitológicas eran especialmente populares: La asamblea de los dioses, amazonomaquias, la guerra de Troya, Heracles y Belerofonte. Además, estos vasos representan con frecuencia escenas de mitos que solo se ilustran raramente en los vasos. Algunos ejemplares representan la única fuente de la iconografía de un mito concreto. Otro tema desconocido en la pintura de los vasos áticos son las escenas teatrales. Especialmente las escenas de farsas flíacas son bastante comunes. Las escenas de actividad atlética o de la vida cotidiana sólo aparecen en la fase inicial, y desaparecen por completo después del 370 a. C.
La cerámica apulia tuvo una influencia formativa en las tradiciones de los demás centros de producción del sur de Italia. Se supone que algunos artistas apulios se establecieron en otras ciudades italianas y aportaron allí sus conocimientos. Además de las figuras rojas, en Apulia también se producían vasos barnizados en negro con decoración pintada (vasos de Gnathia) y vasos policromados (vasos de Canosa).
Detalle de una crátera, c. 340 a. C. Underworld Painter – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2008. Dominio público. Original file (1,644 × 1,582 pixels, file size: 2.19 MB).
El vaso de la imagen superior, es un ejemplo característico de la cerámica apulia de figuras rojas del siglo IV a. C., atribuido al Pintor del Inframundo (Underworld Painter), uno de los ceramógrafos más destacados de la Magna Grecia. Este pintor desarrolló su actividad en Tarento hacia el 340–320 a. C. y se le asocia con grandes talleres especializados en vasos monumentales, como cráteras de volutas y ánforas, destinadas sobre todo a contextos funerarios. Su nombre de conveniencia procede de la célebre crátera de la gigantomaquia con representaciones del Hades y el mundo subterráneo, que constituye una de las piezas más impresionantes de la cerámica apulia.
El estilo del Pintor del Inframundo se caracteriza por la monumentalidad de las escenas, la riqueza decorativa y la preferencia por representaciones mitológicas y funerarias. Sus figuras suelen mostrarse con una elegancia algo rígida, enmarcadas en complejas composiciones donde aparecen naiskoi (pequeños templetes funerarios), dioses, héroes y personajes del teatro. El uso del color adicional, con aplicaciones de blanco, amarillo y, en ocasiones, rojo sobre el fondo negro, contribuye a dar a sus vasos un aspecto más pictórico que estrictamente cerámico.
En la crátera que observamos, el motivo central es un naiskos que contiene a una figura femenina de pie, ricamente adornada y sosteniendo atributos como la lanza y el escudo. El naiskos funciona como representación simbólica de la tumba, rodeada por personajes que parecen rendir homenaje o participar en un ritual funerario. La composición se distribuye de manera simétrica en torno al templete, con jóvenes y mujeres portando ofrendas, coronas y objetos rituales. Este tipo de iconografía refleja la función esencial de estos vasos: ser depositados en tumbas y servir como vehículo de memoria y prestigio, vinculando al difunto con el universo mítico y divino.
La obra pone de relieve el vínculo entre la cerámica del sur de Italia y el teatro, la religión y las prácticas funerarias. El Pintor del Inframundo supo integrar todos estos elementos en composiciones de gran impacto visual, que hoy constituyen una fuente indispensable para comprender no solo el arte cerámico, sino también la mentalidad y las creencias de las comunidades griegas establecidas en la Magna Grecia.
La cerámica apulia es el nombre que se da a las antiguas cerámicas producidas en Tarento y Apulia, entre los años 430 y 300 a. C.; al haberse difundido ampliamente en el sur de Italia, la cerámica apulia es una de las principales escuelas estilísticas y técnicas de las producciones italianas que surgieron a finales del siglo V a. C. en las colonias griegas de Italia, antes de su gradual declive y sustitución por producciones campanienses en el siglo III a. C.
Orígenes
El centro de producción era Tarento, la única gran colonia griega en Apulia. Hay dos estilos, el estilo simple y el estilo ornamental: el primer estilo utiliza el color solo como acento y se encuentra principalmente en la decoración de cráteras campaniformes, cráteras con columnas y vasos medianos (hidrias, pélices). La ornamentación es mínima y la composición generalmente implica menos de cuatro figuras (por ejemplo en el Pintor de Sísifo o el Pintor de Tarporley). Los temas principales son de inspiración mitológica, pero también hay rostros de mujeres, guerreros en la batalla o en la partida, y el tíaso dionisíaco. Por el contrario, a menudo son hombres jóvenes drapeados. Hacia mediados del siglo IV a. C., algunos artistas (como el Pintor de Varrese) practicaron el estilo ornamental.
Tipología de los vasos
Los maestros del estilo ornamental mostraron una preferencia por la decoración de grandes vasos, como cráteras de volutas, ánforas, lutróforos o hidrias, que les ofrecían un espacio donde podían dar plena expresión a su trabajo. La superficie del vaso, dividida en zonas, a veces contiene hasta veinte figuras. Los colores (dominados por el rojo, el blanco y el amarillo dorado) se utilizan en abundancia. Aunque al principio los vasos estaban todavía pobremente decorados, alrededor del segundo cuarto del siglo IV a. C. los pintores comenzaron a cubrir las paredes y las partes secundarias con decoraciones ornamentales. En esta época aparecieron las representaciones en perspectiva: se trata de edificios, a menudo el palacio del Inframundo, y los naiskoï. Luego, a partir del año 360 a. C., las escenas de visitas a la tumba con ofrendas se multiplicaron: el artista a menudo representaba una tumba estilizada o figuras agrupadas alrededor de una estela. Los artistas más importantes de este movimiento son el Pintor de la Iliupersis, el Pintor de Licurgo, el Pintor de Darío y el Pintor de Baltimore. El Pintor del Inframundo es el compañero de estudio más importante del Pintor de Darío. Se atribuyen a este taller más de 2000 vasos, alrededor del 20% de todos los vasos de figuras rojas de Apulia.
Ánfora apulia del Pintor de Darío, c. 350 a. C. El “equipo” de Zeus (izquierda) está liderado por Hermes. Zeus, el ganador, es coronado por Nike. Una diosa (Artemisa o Hécate) emerge con antorchas para enfrentarse al equipo contrario. Por debajo: Pan y una mujer a cada lado de una fuente. Múnich. Pintor de Darío – User: Matthias Kabel 2008-11-15. CC BY-SA 4.0. Original file (1,548 × 3,248 pixels, file size: 2.68 MB). Foto: Zde, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).
Ánfora apulia atribuida al Pintor de Darío, c. 350 a. C. Representa la competición divina encabezada por Zeus, coronado por Nike, frente a una diosa con antorchas. En la parte inferior aparece un naiskos flanqueado por Pan y una figura femenina, reflejo de la función funeraria del vaso
En esta ánfora vemos un programa iconográfico de notable dinamismo. En la parte superior, un carro tirado por caballos representa el “equipo” de Zeus, liderado por Hermes como auriga. Zeus aparece victorioso y recibe la corona de la diosa Nike, mientras que en el extremo opuesto surge una divinidad femenina —identificada a veces como Artemisa o Hécate— que porta antorchas para enfrentarse al conjunto divino. La escena transmite el dramatismo de una competición cósmica, cargada de significados religiosos y teatrales.
La zona inferior está decorada con un naiskos, pequeño templete funerario que alude al mundo de ultratumba, flanqueado por figuras como el dios Pan y una mujer que sostiene ofrendas. Este contraste entre la gloria divina y el ámbito funerario resalta el doble carácter de estos vasos: por un lado, narrativos y espectaculares, y por otro, profundamente ligados al culto de los muertos, ya que su destino principal era acompañar a los difuntos en las tumbas.
El estilo del Pintor de Darío combina la tradición ático-clásica con un gusto itálico por lo ornamental y lo dramático. El empleo de colores añadidos, los detalles en blanco y amarillo y la composición saturada de figuras dotan a la obra de un aire casi pictórico. Se trata, por tanto, de una de las mejores muestras del arte cerámico de la Magna Grecia, donde mito, teatro y ritual se funden en una pieza de extraordinario valor histórico y estético.
Motivos decorativos en la cerámica de Apulia
Los temas más frecuentes tomados de la mitología son los banquetes de los dioses, la guerra de las Amazonas, Belerofonte y Heracles, así como escenas del ciclo troyano. Además, hay episodios de leyendas que están poco representados en el resto del arte antiguo. Varias escenas, con motivos dionisíacos o eróticos, forman parte de la cultura funeraria y el culto a los muertos de los antiguos pueblos del Mediterráneo. Es principalmente gracias a la pintura de vasos que se puede tener una idea de las antiguas representaciones del Más Allá. Los rostros femeninos que parecen florecer de un botón o caber entre dos filas son parte del mismo simbolismo. A veces estos rostros femeninos son reemplazados por los de Pan, Hermes u orientales. Hacia la segunda mitad del siglo IV a. C., se pusieron de moda las escenas de bodas, los retratos de mujeres o las escenas eróticas. Incluso se pueden ver escenas teatrales (tanto tragedias como farsas, o farsas flíacas) en los vasos de Apulia y otros vasos de la Magna Grecia, mientras que nunca se ven en los vasos áticos. Al mismo tiempo, después del 370 a. C., las escenas de la vida cotidiana y los atletas desaparecieron casi por completo del repertorio pictórico.
La expresión de los sentimientos a veces incluso se manifiesta en los rostros. Es el caso de la crátera de volutas atribuida al pintor de Varrese, conservada en el Museo de Boston, que muestra a Aquiles y Fénix con rostros marcados por la desolación, sobre el cuerpo decapitado de Tersites.
El estilo ornamental de Apulia influyó en algunas de las otras escuelas regionales de figuras rojas, quizás a través de los movimientos de los artesanos. Además de la cerámica de figuras rojas, también producían cerámica negra con barniz negro con pintura superpuesta (vasos de Egnacia, Grupo Jenón) y vasos policromados pintados en mate (vasos de Canosa).
Joven bailarina y tañedora de aulós. Crátera de cáliz de figuras rojas, c. 440-430 a. C. Vaso epónimo del Pintor de la bailarina. Antikensammlung Berlin. Picture taken by Marcus Cyron. CC BY-SA 3.0. Original file (2,221 × 2,131 pixels, file size: 468 KB).
La crátera de cáliz que mencionas, conocida como el vaso epónimo del Pintor de la Bailarina (o Berlin Dancing Girl Painter), es una obra destacada de la cerámica ática de figuras rojas realizada hacia 440–430 a. C. Se conserva en la Antikensammlung de Berlín y recibe su nombre precisamente por la escena representada: una joven bailarina en actitud de danza, acompañada por una tañedora de aulós que marca el ritmo de la actuación.
El Pintor de la Bailarina fue un ceramógrafo ateniense cuya producción se sitúa en el periodo clásico medio. Su estilo se distingue por la elegancia y simplicidad de las composiciones, en las que las figuras, generalmente pocas y de gran claridad, ocupan el espacio con soltura sin necesidad de recurrir a escenas multitudinarias. En este vaso se aprecia la gracia del movimiento juvenil, captado en el gesto expansivo de la bailarina, equilibrado por la figura sedente de la música, lo que transmite dinamismo y serenidad al mismo tiempo.
En el aspecto formal, la técnica de figuras rojas permite resaltar los contornos y detalles anatómicos con gran precisión. La ornamentación se limita a una greca meándrica en la parte inferior y a una franja de elementos vegetales en la superior, lo que concentra la atención en la escena central. Esta economía decorativa es característica de la producción ateniense del momento, cuando los pintores buscaban un mayor refinamiento en la representación humana.
El vaso, concebido para el consumo de vino en contextos de simposio, ilustra bien la estrecha relación entre música, danza y banquete en la cultura griega clásica. Más allá de su función utilitaria, constituye un testimonio de la vida social y artística de Atenas en el siglo V a. C., donde la cerámica servía no solo como objeto de uso, sino también como vehículo de expresión estética y reflejo de las costumbres cívicas.
Olpe, Cabeza de etíope, 320 a. C. H. 20 cm., círculo del Pintor de Darío. Departamento de Monedas, Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia. Desconocido – Clio20 (2006). CC BY-SA 3.0,.

Esta pieza es un olpe en forma de cabeza de etíope, datado hacia el 320 a. C., perteneciente al círculo del Pintor de Darío. Se conserva en el Departamento de Monedas, Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Francia y constituye un ejemplo extraordinario de la cerámica apulia de figuras rojas en su fase tardía, cuando los talleres del sur de Italia exploraban formas plásticas más atrevidas y realistas. La pieza tiene aproximadamente 2.344 años de antigüedad.
El vaso combina la tradición de la pintura cerámica con la escultura, ya que la parte inferior está modelada en relieve para representar una cabeza de etíope de gran expresividad, con cabello rizado, ojos muy abiertos y labios carnosos. Este tipo de representación refleja el interés por lo exótico en la cultura griega del siglo IV a. C., que se acentuó tras las conquistas de Alejandro Magno y la apertura del mundo helénico a nuevas realidades étnicas y geográficas.
La decoración pintada en la parte superior del vaso, donde se incluyen figuras femeninas y motivos vegetales, complementa la fuerte presencia tridimensional de la cabeza. Este contraste entre la superficie pintada y la forma plástica refuerza el carácter lúdico y, al mismo tiempo, ritual de la pieza. Estos vasos podían utilizarse en contextos de simposio o bien como ofrendas funerarias, y su rareza los convertía en objetos de prestigio.
En conjunto, el olpe en forma de cabeza de etíope es una muestra del virtuosismo técnico y de la imaginación iconográfica de los talleres apulios del círculo del Pintor de Darío, que buscaron constantemente innovar dentro de la tradición de la cerámica griega, creando piezas que hoy se consideran entre las más singulares de la Magna Grecia.
Bibliografía
- Denoyelle, Martine; Iozzo, Mario (2009). «La céramique grecque d’Italie méridionale et de Sicile». Productions coloniales et apparentées du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C (en francés). París: Picard. ISBN 978-2-7084-0839-5.
- Public Domain Este artículo incorpora texto de una publicación sin restricciones conocidas de derecho de autor: Chisholm, Hugh, ed. (1910-1911). «Encyclopædia Britannica». Encyclopædia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature, and General information (en inglés) (11.ª edición). Encyclopædia Britannica, Inc.; actualmente en dominio público. proporciona la mayor parte de la bibliografía anterior al siglo XX.
- (en inglés) Luce, Stephen B. (diciembre de 1919). «Early Vases from Apulia». The Museum Journal (en inglés) (Filadelfia: The University Museum) X: 217-225. Consultado el 30 de marzo de 2020.
- Gervasio, Michele (1921). Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari (en italiano). Bari.;y la crítica de este artículo por Van Buren, E. Douglas (abril de 1922). «Critical Review of Bronzi arcaici…». Classical Philology (en inglés) 17 (2): 176-179. Consultado el 30 de marzo de 2020.
- Gervasio, Michele (1913). I dolmen e la civiltà del bronzo nelle Puglie (en italiano). Bari.
- Rossi, Filli (1981). Ceramica geometrica apula (en italiano). Bretschneider Giorgio.
- (en italiano) Michele Gervasio, Ceramica geometrica daunia, Dedalo, 1993.
- Mayer, Maximilian (1914). «Apulien vor und während der Hellenisierung» (en alemán). B.G. Teubner.
- Mayer, Maximilian (1924). Hiersemann, Karl W., ed. Molfetta und Matera (en alemán).
Esta obra contiene una traducción total derivada de «Céramique apulienne à figures rouges» de Wikipedia en francés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional.
6.2 Campania
En los siglos V y IV a. C., Campania también produjo vasos de figuras rojas. La arcilla marrón claro de Campania se cubría con un engobe que adquiría un tinte rosa o rojo tras la cocción. Los pintores campanos preferían los tipos de vasos más pequeños, pero también las hidrias y las cráteras de campana. La forma más popular era el ánfora con asas. Muchas de las formas típicas de las vasijas apulias, como las cráteras de volutas, las cráteras de columna, los lutróforos, los ritones y las ánforas nestórides están ausentes, los pélices son raros. El repertorio de motivos es limitado. Los temas incluyen jóvenes, mujeres, escenas de tíasos, aves y animales, y a menudo guerreros nativos. Las caras B suelen mostrar a jóvenes con capa. Las escenas mitológicas y las representaciones relacionadas con los ritos funerarios desempeñan un papel secundario. Las “escenas de naiskos”, los elementos ornamentales y la policromía se adoptan después del 340 a. C. bajo la influencia lucana.
Antes de la inmigración de alfareros sicilianos en el segundo cuarto del siglo IV a. C., cuando se establecieron varios talleres en Campania, sólo se conoce el Taller del pilar del búho-pilar de la segunda mitad del siglo V a. C. La pintura de vasos campanos se subdivide en tres grupos principales:
El primer grupo está representado por el Pintor de Casandra de Capua, todavía bajo influencia siciliana. Le siguen el taller del Pintor de Parrish y el del Pintor de Colico y el Pintor de Caivano. Su obra se caracteriza por la preferencia por las figuras de sátiros con tirsos, las representaciones de cabezas (normalmente debajo de las asas de las hidrias), las cenefas decorativas de las vestimentas y el uso frecuente de blanco, rojo y amarillo adicionales. Los pintores de Colico y de Caivano parece que se trasladaron posteriormente a Paestum.
El Grupo AV también tenía su taller en Capua. Destaca el Pintor de la cara blanca de Frignano, uno de los primeros de este grupo. Su característica típica es el uso de pintura blanca adicional para representar los rostros de las mujeres. Este grupo favorece las escenas domésticas, las mujeres y los guerreros. Las figuras múltiples son raras, por lo general solo hay una figura en la parte delantera y trasera del vaso, a veces solo la cabeza. Las vestimentas suelen estar dibujadas de manera informal.
Después del 350 a. C., el pintor CA y sus sucesores trabajaron en Cumas. Está considerado como el artista más destacado de su grupo, o incluso de la pintura de vasos campanos en su conjunto. A partir del año 330 a. C., se aprecia una fuerte influencia apulia. Los motivos más comunes son escenas de naiskos y tumbas, escenas dionisíacas y simposios. También son frecuentes las representaciones de cabezas femeninas enjoyadas. El pintor CA era policromo, pero tendía a utilizar mucho el blanco para la arquitectura y las figuras femeninas. Sus sucesores no fueron capaces de mantener su calidad, lo que provocó una rápida desaparición, que terminó con el fin de la cerámica campana hacia el año 300 a. C.
La cerámica campana de figuras rojas constituye una de las principales escuelas de producción cerámica del sur de Italia durante la segunda mitad del siglo IV a. C. Su desarrollo se vincula directamente con la expansión de la técnica ateniense de figuras rojas, introducida en la Magna Grecia a través de talleres apulios y lucanos. Sin embargo, en Campania la tradición adquirió características propias que la diferencian del resto de centros productores.
En primer lugar, destaca la elección de soportes cerámicos. Mientras que en Apulia predominaban las grandes cráteras monumentales destinadas al uso funerario, en Campania abundan vasos de tamaño más reducido, especialmente campanas y skyphoi, pensados tanto para el consumo cotidiano como para contextos rituales. Esta orientación hacia piezas más prácticas explica parte de su éxito en el ámbito local.
En el plano técnico, el fondo de la arcilla campana es de tonalidad más clara, tirando a marrón o anaranjado, lo que diferencia inmediatamente a estos vasos de los apulios de pasta rojiza. Las figuras aparecen delineadas con un trazo ágil y expresivo, aunque menos detallado que en la cerámica ático-clásica o en las obras monumentales de Tarento.
La iconografía campana se distingue por un notable interés en escenas relacionadas con el teatro, tanto la tragedia como la comedia, lo que refleja la vitalidad escénica de la región en este periodo. También son frecuentes las representaciones de jóvenes guerreros, deidades y escenas dionisíacas, a menudo tratadas con un aire menos solemne que en otras escuelas.
Entre los talleres más relevantes se encuentra el del Pintor de Casandra y el del Pintor de Caivano, que definieron las convenciones estilísticas campanas hacia finales del siglo IV a. C. Su producción alcanzó gran difusión en el interior de Italia, donde estos vasos circularon como bienes de prestigio.
En resumen, la cerámica de figuras rojas de Campania se caracteriza por su escala más modesta, su preferencia por vasos de uso cotidiano, el empleo de una arcilla más clara y una iconografía centrada en el teatro y el mundo dionisíaco. Estas particularidades hacen de ella una manifestación artística con identidad propia, que refleja tanto la influencia griega como las necesidades culturales de las comunidades itálicas del momento.
Medea matando a uno de sus hijos, ánfora de cuello del Pintor de Ixión, c. 330 a. C. Museo del Louvre. Dominio Público. Original file (1,628 × 2,564 pixels, file size: 2.31 MB). Foto: Marie-Lan Nguyen, CC BY 2.5 (Wikimedia Commons).
Esta pieza es una ánfora de cuello atribuida al Pintor de Ixión, realizada hacia el 330 a. C. en el sur de Italia, dentro de la tradición apulia de figuras rojas. Representa uno de los episodios más terribles de la mitología griega: el asesinato de sus propios hijos por parte de Medea, como venganza contra Jasón tras ser traicionada.
El Pintor de Ixión es un ceramógrafo destacado de la Magna Grecia, activo en Tarento en la segunda mitad del siglo IV a. C. Su estilo se caracteriza por composiciones de fuerte dramatismo, con figuras de gran tamaño que ocupan el espacio central del vaso y que se rodean a menudo de elementos arquitectónicos como columnas o templos. En este ánfora, la monumentalidad de la escena se ve reforzada por la inclusión de una columna jónica que marca el espacio escénico, casi como si se tratara de un escenario teatral.
La imagen de Medea es imponente: armada con una espada, viste una túnica finamente decorada y se inclina hacia el niño al que apresa con una mano mientras lo atraviesa con la otra. La tensión narrativa se refleja en los gestos y en la composición cerrada, que transmite al espectador la crudeza del mito.
Este tipo de escenas muestran la relación entre la cerámica apulia y el teatro griego, ya que muchas de estas representaciones estaban inspiradas en las tragedias de Eurípides y en las versiones teatrales que se difundían en el sur de Italia. Al mismo tiempo, el destino funerario de estos vasos subraya la carga simbólica de la violencia mítica, vinculando la memoria del difunto con historias de destino inexorable.
En conjunto, esta ánfora del Pintor de Ixión es un ejemplo sobresaliente de cómo los talleres apulios utilizaron la cerámica no solo como objeto de uso, sino como un medio para transmitir relatos complejos y dramáticos, cargados de resonancias religiosas, teatrales y sociales.
La cerámica campana es la cerámica de figuras rojas producida en Campania, a partir del 380 a. C. aproximadamente, bajo la influencia de los artesanos siciliotas de segunda generación, seguidores del Pintor de Dirce.
Descripción
Los temas más representados son mitológicos, dionisíacos y funerarios; una peculiaridad campana consiste en guerreros con armadura indígena; son raras las escenas con farsas flíacas, mientras que son frecuentes las cabezas femeninas. Las pieles femeninas suelen indicarse con un repinte blanco, al contrario de lo que ocurre en la cerámica apulia. Las formas más comunes en la cerámica campana son, además de la bail amphora indígena —a veces llamada sítula—, la crátera de campana, la hidria, la cótila y el lécito aribalístico.
Estilos
El grupo de Capua comprende inicialmente al Pintor de Casandra y sus seguidores (Capua I). Durante esta primera fase, la escuela campana se asemeja a la producción ática del último cuarto del siglo V a. C.; a partir del 360 a. C. se divide en dos grupos diferentes, situados en Capua y Cumas, que no sobreviven al cambio de siglo.A un periodo posterior (Capua II) pertenecen el Pintor de Capua con su grupo y el Grupo AV. A pesar de la cercanía de los lugares donde se encontraron, esta segunda fábrica es muy diferente en estilo a la anterior; dentro de los grupos principales hay subgrupos y personalidades únicas. En el Grupo AV, donde destaca el Pintor de las danaides,[3]predominan los vasos de dimensiones pequeñas.
La producción más antigua de Cumas está representada por el Pintor CA y su grupo; se trata de vasos de gran tamaño, pintados en un estilo que recuerda a las obras áticas del siglo IV a. C., y caracterizados por una ornamentación floral muy desarrollada, así como por una brillante policromía. La obra del Pintor APZ y sus seguidores, caracterizada por una mayor influencia de la cerámica apulia, pertenece al mismo taller, pero a un periodo posterior.
Pintor de Ixión, ánfora de cuello de figuras rojas. París, Museo del Louvre, número de inventario CA3202. Ixion Painter – Marie-Lan Nguyen (User:Jastrow), own work, 2008-06-07. CC BY 2.5. Original file (2,215 × 2,953 pixels, file size: 3.3 MB).
Esta ánfora de cuello de figuras rojas, atribuida al Pintor de Ixión, muestra la finura y la delicadeza de la escuela apulia en la segunda mitad del siglo IV a. C. El ceramógrafo, activo en Tarento alrededor del 330–320 a. C., es conocido por sus escenas de gran dramatismo, a menudo inspiradas en mitos y en el repertorio teatral, aunque también realizó composiciones más ligeras y cotidianas.
En la escena representada vemos a dos mujeres, vestidas con largos peplos blancos realzados con toques de color añadido, acompañadas por una pequeña figura alada —probablemente Eros— que corona a una de ellas. El gesto de la figura femenina de la izquierda, con la mano extendida, sugiere un diálogo o interacción, mientras que la joven de la derecha recibe la atención del dios alado. Se trata de una escena de carácter íntimo y elegíaco, alejada del dramatismo de otros vasos del mismo pintor, pero igualmente refinada en la ejecución.
El Pintor de Ixión destaca por su capacidad de variar entre composiciones narrativas de gran complejidad y escenas de pequeño formato como esta, donde la gracia del movimiento, la expresividad de los gestos y el contraste cromático con el fondo negro alcanzan un gran efecto plástico. El uso del blanco para las vestiduras y de detalles en rojo y amarillo confiere un aspecto pictórico que caracteriza a la cerámica apulia en su fase más avanzada.
En conjunto, esta ánfora es un ejemplo de cómo la cerámica del sur de Italia no solo representaba escenas mitológicas solemnes, sino también momentos de ternura, juego o celebración, que nos acercan a la sensibilidad estética de las comunidades helénicas de la Magna Grecia.
Bibliografía
- Stenico, A. (1959). «Campani, vasi». Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale (en italiano) 2. Roma: Istituto della enciclopedia italiana. Consultado el 4 de marzo de 2021.
- Trendall, Arthur Dale (1973). «Campani, vasi». Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale : Primo supplemento (en italiano) 2. Roma: Istituto della enciclopedia italiana.
- Cook, Robert Manuel (1997). Greek Painted Pottery (en inglés). Londres, Nueva York: Routledge. ISBN 0-415-13860-4.
Esta obra contiene una traducción total derivada de «Ceramica campana» de Wikipedia en italiano, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional.
6.3 Lucania
La tradición pictórica de los vasos de Lucania comenzó alrededor del año 430 a. C., con las obras del Pintor de Pisticci. Probablemente estuvo activo en Pisticci, donde se descubrieron algunas de sus obras. Estaba fuertemente influenciado por la tradición ática. Sus sucesores, el Pintor de Ámico y el Pintor de los cíclopes tenían un taller en Metaponto. Fueron los primeros en pintar el nuevo tipo de vaso nestóride (véase Tipología de vasos griegos). Son comunes las escenas míticas o teatrales. Por ejemplo, el Pintor de las coéforas, llamado así por Las coéforas de Esquilo mostró escenas de la tragedia en cuestión en varios de sus vasos. La influencia de la cerámica apulia se hace palpable más o menos en la misma época. Especialmente la policromía y la decoración vegetal se convirtieron en norma. Entre los representantes importantes de este estilo se encuentran el Pintor de Dolón y el Pintor de Brooklyn-Budapest. Hacia mediados del siglo IV a. C., se produce un descenso masivo de la calidad y la variedad temática. El último pintor de vasos lucanos notable fue el Pintor de Primato, fuertemente influenciado por el Pintor de Licurgo de Apulia. Después de él, se produce una breve y rápida desaparición de la pintura de vasos lucanos a principios del último cuarto del siglo IV a. C.
Hermes persiguiendo a una mujer. Crátera de campana del Pintor de Dolon, hacia 390-380 a. C. Museo del Louvre. Dolon Painter – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-06-15. Dominio público. Original file (2,056 × 1,868 pixels, file size: 1.28 MB).
La cerámica de figuras rojas de Lucania es el arranque más temprano y uno de los capítulos más coherentes de la producción itálica de la Magna Grecia. Nace hacia mediados del siglo V a. C., en torno a 440–430, cuando artesanos formados en la tradición ático-clásica —o directamente emigrados desde talleres áticos— transfieren a los asentamientos griegos del golfo de Tarento las técnicas y el repertorio del vaso pintado. El territorio de referencia es la Lucania histórica, con focos en el hinterland de Metaponto y Heraclea y hallazgos extensos en necrópolis indígenas del interior, lo que ya de entrada revela su doble público: colonos helenos y comunidades lucanas itálicas, culturalmente muy permeables al prestigio simbólico del vaso griego.
Desde el punto de vista técnico, los talleres lucanos trabajan una pasta de color rojo anaranjado y un barniz negro lustroso, por lo general algo menos brillante que el ático. La línea de contorno es segura, de trazo más firme que minucioso, y la decoración suplementaria en blanco, amarillo o rojo añadido se usa con moderación frente al barroquismo cromático que, un siglo después, caracterizará a la gran Apulia tardía. El resultado es una pintura sobria, de anatomías claras y pliegues definidos, que privilegia la legibilidad de las figuras y evita recargar el campo pictórico.
Los primeros maestros conocidos, agrupados en torno al llamado Pintor de Pisticci —considerado a menudo el iniciador de la pintura de figuras rojas en el sur de Italia— y al Pintor de Amykos, fijan el canon lucano entre ca. 440 y 400 a. C. En sus vasos abunda el dibujo vigoroso, los peplos ceñidos, los himatia lineales y un repertorio ornamental de palmetas, grecas y ovas que enmarca sin competir con la escena. A partir de 400 y hasta fines del siglo IV a. C., otros talleres continúan la tradición con un lenguaje algo más flexible, pero sin perder el gusto lucano por la contención y la claridad narrativa.
La tipología formal se inclina hacia recipientes de tamaño medio pensados para el simposio y el uso cotidiano: cráteras de campana y de cáliz, pelikai, hidrias, lékythoi y skyphoi son frecuentes, mientras que las grandes cráteras monumentales y las complicadas formas plásticas, tan características de Apulia, son menos comunes. Esta elección condiciona también la puesta en escena: composiciones de dos a cuatro figuras, bien espaciadas, con una marcada horizontalidad y fondos casi desnudos, apenas articulados por columnas, estelas o un altar aislado cuando la iconografía lo exige.
En el plano temático, Lucania comparte con el resto de la Magna Grecia la predilección por el universo dionisíaco —ménades, sátiros, jóvenes coronados con ramas, instrumentos musicales— y por los jóvenes efebos armados o envueltos en mantos que funcionan como emblemas de estatus y educación cívica. La mitología está presente, pero suele resolverse en episodios puntuales y fácilmente reconocibles; no es habitual el despliegue multitudinario de héroes, deidades y personificaciones que veremos en Tarento. Las escenas teatrales, incluidas las farsas fliácicas, existen, aunque su densidad es menor que en Campania y, sobre todo, que en Paestum, donde el teatro visual se convierte en sello local. También se documentan escenas femeninas de interior —ofrendas, tocados, cajas de perfumes— que remiten al ámbito doméstico y ritual.
La función social de estos vasos combina la circulación en contextos domésticos con un peso creciente en el mundo funerario. La mayoría de los hallazgos proceden de tumbas, lo que indica que el vaso pintado actúa como bien de prestigio, marcador de identidad helénica y, a la vez, como soporte de mensajes sobre el tránsito, la memoria y el estatus del difunto. A diferencia de Apulia, las escenas con naiskos y arquitecturas funerarias complejas son raras en Lucania; la alusión al más allá se sugiere con signos discretos —coronas, cintas, ofrendas— y mediante la selección de motivos dionisíacos vinculados a esperanza y renovación.
Frente a otras escuelas del sur, la personalidad lucana se reconoce por tres rasgos que se refuerzan mutuamente: economía decorativa, preferencia por formatos medianos y un dibujo que, aun derivando de modelos áticos, mantiene una energía lineal algo más áspera y directa. Esa identidad visual explica su éxito de exportación hacia poblaciones itálicas del interior, donde el vaso lucano se convierte en un vehículo de helenización simbólica sin perder su anclaje local.
En conjunto, la cerámica lucana de figuras rojas ofrece una síntesis equilibrada entre herencia ateniense e innovación provincial. Inaugura la gran tradición itálica del vaso pintado y fija un estándar de sobriedad y legibilidad que dialogará, a lo largo del siglo IV a. C., con las soluciones cada vez más espectaculares de Apulia y las orientaciones teatrales de Campania y Paestum. Como puerta de entrada a la Magna Grecia cerámica, Lucania es clave para entender cómo las imágenes, los ritos y los objetos de prestigio circulan, se adaptan y acaban definiendo la fisonomía cultural de todo un territorio.
Máscara para una tragedia. Lécito aribalístico, c. 350-330 a. C. Primato Painter – Jastrow (2006). Dominio público. Original file (1,640 × 2,750 pixels, file size: 1.99 MB).
Este vaso es un lécito aribalístico de figuras rojas, fechado entre 350 y 330 a. C., decorado con la representación de una máscara trágica. Los lékythoi de este tipo, de cuerpo globular y cuello estrecho, se empleaban principalmente para contener aceites perfumados, a menudo en contextos funerarios, aunque también podían utilizarse en la vida cotidiana para ungüentos y perfumes personales.
La pieza refleja de manera clara la estrecha relación entre la cerámica del sur de Italia y el mundo del teatro griego, en especial la tragedia. La máscara pintada en el vaso no representa un rostro real, sino el de un actor en escena, caracterizado por los rasgos exagerados que facilitaban la identificación de personajes a distancia en el teatro: cabello rizado enmarcando el rostro, ojos muy abiertos y expresión solemne o doliente.
La decoración es sobria, con la figura destacada en la parte frontal y acompañada de motivos arquitectónicos esquemáticos, probablemente columnas, que refuerzan la idea de un entorno escénico. El empleo de colores añadidos es mínimo, lo que permite concentrar la atención en el motivo central.
Este tipo de vasos nos recuerda cómo el arte cerámico servía no solo como objeto utilitario, sino también como vehículo de memoria cultural. Al representarse máscaras teatrales, los artesanos daban testimonio de la importancia del teatro en la vida social y religiosa de la Magna Grecia. Además, al ser depositados en tumbas, podían simbolizar la transición hacia otra forma de existencia, evocando el drama humano y la catarsis trágica.
Orestes, Electra y Hermes delante de la tumba de Agamenón. Pélice del Pintor de las coéforas, c. 380-370 a. C. Museo del Louvre. Choephoroi Painter – User:Bibi Saint-Pol, 2007-05-09. Dominio público. Original file (1,836 × 2,876 pixels, file size: 2.96 MB).
Esta pélice de figuras rojas, atribuida al Pintor de las Coéforas y fechada hacia 380–370 a. C., es un ejemplo notable de la cerámica apulia inspirada directamente en la tragedia griega. El vaso representa a Orestes, Electra y Hermes ante la tumba de Agamenón, en una escena que remite de manera explícita a la tragedia Coéforas de Esquilo, donde los hijos de Agamenón rinden homenaje a su padre asesinado y traman la venganza contra Clitemnestra y Egisto.
El Pintor de las Coéforas toma su nombre precisamente de esta obra, la más célebre de su producción. Su estilo se caracteriza por un dibujo claro, de figuras esbeltas y elegantes, que se distribuyen en composiciones equilibradas con fuerte carga narrativa. En este vaso, los personajes se sitúan alrededor del túmulo funerario, representado mediante un monumento arquitectónico escalonado coronado por columnas y ofrendas votivas. Hermes, identificado por el caduceo, cumple su papel de guía hacia el inframundo, mientras que Orestes y Electra expresan, a través de sus gestos, el dolor y la resolución trágica que marca el desarrollo de la acción.
La iconografía refleja la estrecha relación entre la cerámica de la Magna Grecia y el teatro, en particular las tragedias representadas en el sur de Italia, donde los mitos griegos cobraban nueva vida en contextos coloniales. Además de su valor artístico, este vaso subraya cómo los talleres apulios convirtieron la cerámica en un medio privilegiado para fijar imágenes de obras dramáticas, transmitiendo a través de ellas emociones y mensajes ligados al destino humano, la memoria y la justicia divina.
La cerámica lucana es una categoría de vasos pintados del sur de Italia, producidos en varios yacimientos de Lucania entre los años 450-440 y 330 a. C. Es la producción más antigua de cerámica italiota de figuras rojas (es decir, procedente de ciudades coloniales y yacimientos itálicos de la Magna Grecia). La denominación se considera hoy en día convencional, ya que se sabe que la primera fase de producción (450/440 a. C. – aprox. 370 a. C.) corresponde a la de los talleres establecidos en la ciudad aquea de Metaponto. Junto con las cerámicas de figuras rojas siciliana, apulia, campaniense y paestana, estas producciones están especialmente extendidas en los yacimientos griegos e indígenas del sur de Italia entre finales del siglo V y finales del siglo IV a. C.
Origen y formación del estilo. Metaponto, primer lugar de producción
La tradición de la pintura de vasos de estilo lucano comenzó alrededor del año 430 a. C. con la obra del Pintor de Pisticci. Este último estuvo probablemente activo en el territorio de la ciudad griega de Metaponto, debido al descubrimiento de una parte importante de su producción en Pisticci. Su producción se inspira considerablemente en la tradición estilística de la cerámica ática de figuras rojas, rara vez se centra en escenas mitológicas y se centra más bien en escenas de género, probablemente en consonancia con el gusto de las élites indígenas locales.
La mayoría de los vasos se utilizaban en rituales funerarios, depositados en las sepulturas con los muertos. Junto con Pisticci, Metaponto y Policoro (Siris) son los primeros centros de producción de cerámica lucana. Los sucesores de Pisticci, el Pintor de Ámico y el Pintor de los cíclopes, tenían sus talleres en Metaponto. Este taller fue descubierto e identificado como tal en 1973, gracias a la excavación, en el borde del ágora de la ciudad, del vertedero de un horno de alfarero que contenía fragmentos de vasos del Pintor de Dolón, del Pintor de Creúsa, así como elementos que atestiguan todas las etapas del proceso de producción de cerámica: hoyos para la arcilla, fragmentos de vasos mal cocidos, restos deformados, etc. Siguiendo al Pintor de Ámico, cuyos fragmentos de vasos también se encontraron en la zona del Cerámico, fueron de los primeros en utilizar y decorar la forma de vaso comúnmente conocida como nestóride.
Una «escuela lucana» original
El Pintor de Pisticci, el Pintor de los cíclopes y el Pintor de Ámico son las tres primeras personalidades artísticas identificables de esta escuela estilística. Probablemente trabajaban en varios talleres diferentes, probablemente todos situados en la propia ciudad de Metaponto y en su territorio circundante. Su proximidad estilística con los pintores áticos de los años 460-430 a. C. fue advertida ya en 1923, por E. M. W. Tillyard siguiendo las indicaciones de John Beazley. Fue Arthur Dale Trendall quien los bautizó definitivamente en 1938. El estilo y la elección de las escenas convierten al Pintor de Pisticci en el más cercano a los pintores áticos, y no se excluye la posibilidad de que se formara con pintores áticos. Trabajó entre 430 y 410 a. C., según comparaciones con pintores contemporáneos como el Pintor de la centauromaquia del Louvre, y el Pintor de Christie. La carrera del Pintor de los cíclopes se extiende del 430 al 415 a. C., deteniéndose prematuramente en el umbral de su madurez artística.
Sucesores y discípulos
La producción de los pintores de la escuela lucana de Metaponto da un salto cualitativo con la segunda generación de artistas. El Pintor de Palermo, que trabajó entre el 410 y el 400 a. C., atestigua una fusión entre las obras del Pintor de Ámico y de Pisticci. Se hace hincapié en el virtuosismo de las escenas, los vasos monumentales, como los gigantescos escifos. Según Trendall, estos excepcionales vasos de gran tamaño son un testimonio de la capacidad de estos artesanos para combinar la producción cotidiana de baja calidad con la producción por encargo especialmente exigente. El Pintor de Palermo trabaja al mismo tiempo que el pintor de las Carneas y el pintor de Policoro, formando lo que Trendall denominó el Grupo PKP. A este grupo le siguió en el tiempo el pintor de Brooklyn-Budapest, hasta los años 380 a. C., periodo marcado por una «apulinización» del estilo y una mayor difusión de los vasos en el interior de los territorios indígenas de Lucania. A estas diádocos les siguieron los epígonos que la tradición denomina taller de Dolon-Creúsa, formados por dos artistas con inspiraciones diferentes pero complementarias en cuanto a las escenas y el tratamiento estilístico elegido. El Pintor de Dolon es heredero directo del Pintor de Ámico, llevando más allá el aspecto trágico de la puesta en escena, a través de la actitud afectada de los personajes. El Pintor de Creúsa, por su parte, se deja ver en obras más pequeñas, menos monumentales y espectaculares, y sobre todo, a través de escenas mitológicas y de género relacionadas con el ámbito femenino. Los sucesores del taller de Dolon-Creúsa extienden su fondo de difusión hasta la Daunia y más allá, al noreste del espacio lucano.
Fin de la producción
Hacia el año 370 a. C., los talleres de Metaponto dejaron de funcionar, marcando el desplazamiento de los primeros talleres lucanos hacia el interior. A partir de mediados del siglo IV a. C., la calidad de la producción lucana disminuye progresivamente: monotonía de los motivos, fin de las exportaciones a Lucania,[8] Alrededor del 325 a. C., la producción se detiene. Los últimos de estos pintores de figuras rojas fueron el Pintor de las coéforas (el último en ser atestiguado en los talleres metapontinos), el Pintor de Primato (fuertemente influenciado por el Pintor de Licurgo, un pintor apulio) y el Pintor de Roccanova. Alrededor de 1500 vasos de estilo lucano han llegado hasta nosotros gracias a las excavaciones arqueológicas y a colecciones antiguas.
Escenas características
El estilo lucano se caracteriza por la abundancia de escenas teatrales y mitológicas. Por ejemplo, el Pintor de las coéforas fue llamado así por sus numerosas representaciones de Las coéforas de Esquilo en varios de sus vasos. Al mismo tiempo, la influencia de la pintura apulia se hizo más notable en el estilo lucano, con la estandarización y difusión de la policromía y las grandes decoraciones vegetales.
Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «Céramique lucanienne à figures rouges» de Wikipedia en francés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional.
6.4 Paestum
El estilo de pintura paestana de vasos ase desarrolló como el último de los estilos del sur de Italia. Fue fundado por inmigrantes sicilianos en torno al año 360 a. C. El primer taller estaba controlado por Asteas y Pitón. Son los únicos pintores de vasos del sur de Italia conocidos por las inscripciones. Pintaron principalmente cráteras de campana, ánforas de cuello, hidrias, lebetes gámicos, lécanes, lécitos y jarras, más raramente pélices, cráteras de cáliz y cráteras de volutas. Entre sus características se encuentran decoraciones como palmeta en los laterales, un patrón de zarcillos con cáliz y umbelas conocido como «flor de asteas», patrones parecidos a la crestería en las ropas y cabellos rizados que cuelgan sobre la espalda de las figuras. Las figuras que se inclinan hacia delante, apoyadas en plantas o rocas, son igualmente comunes. Se utilizan a menudo colores especiales, sobre todo el blanco, el dorado, el negro, el púrpura y los tonos de rojo.
Los temas representados suelen pertenecer al ciclo dionisiaco: escenas de tíasos y simposios, sátiros, ménades, silenos, Orestes, Electra, los dioses Afrodita y Eros, Apolo, Atenea y Hermes. La cerámica paestana rara vez representa escenas domésticas, sino que favorece a los animales. Asteas y Pitón tuvieron una gran influencia en la pintura de vasos de Paestum. Esto es claramente visible en la obra del Pintor de Afrodita, que probablemente emigró de Apulia. Alrededor del año 330 a. C., se desarrolló un segundo taller, que en principio seguía el trabajo del primero. La calidad de su pintura y la variedad de sus motivos se deterioraron rápidamente. Al mismo tiempo, se hace notable la influencia del Pintor dd Caivano de Campania, con sus obras en las prendas de vestir en que caen de forma lineal y las figuras femeninas sin contorno. Hacia el año 300 a. C., la pintura de vasos paestanos se detuvo.
Crátera de cáliz con una escena de farsa flíaca del pintor Asteas, c. 350-340 a. C. Altes Museum. Asteas (firmado) – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2008. Escena fliácica: tres hombres (Gynmilos, Kosios y Karion) robando a un avaro (Jarinos) en su casa. Cara A de una crátera de cáliz de figuras rojas hecha en Paestum, 350–340 a. C. Proviene de Sant’Agata dei Goti. Dominio público. Original file (2,340 × 1,906 pixels, file size: 2.87 MB).
Esta crátera de cáliz de figuras rojas, firmada por Asteas hacia 350–340 a. C., es uno de los testimonios más representativos de la cerámica de Paestum y de la estrecha relación entre los talleres locales y el teatro popular del sur de Italia. Se conserva en el Altes Museum de Berlín y presenta una escena de farsa flíaca, género cómico característico de la Magna Grecia.
Asteas es uno de los pocos ceramógrafos de la Antigüedad cuyo nombre conocemos gracias a sus firmas. Activo en Paestum junto a su colaborador Paíton, dirigió un taller que produjo numerosos vasos decorados con escenas teatrales, lo que constituye un rasgo distintivo frente a otras escuelas cerámicas contemporáneas. Su estilo combina un dibujo enérgico, figuras de proporciones algo toscas y un uso abundante de gestos exagerados y expresiones caricaturescas, perfectamente adecuados al tono burlesco de la comedia fliácica.
En la escena de esta crátera, un anciano es arrastrado por dos sirvientes en un ambiente doméstico, con muebles y objetos que recuerdan la escenografía de una representación teatral. Los personajes llevan máscaras cómicas, lo que refuerza la conexión con el escenario y con el repertorio de comedia popular que triunfaba en el sur de Italia en el siglo IV a. C. El vaso no solo reproduce un momento cómico, sino que también transmite la vivacidad de las actuaciones y la importancia del teatro como espectáculo compartido en las comunidades helenizadas.
El valor de este vaso reside tanto en su calidad artística como en su función documental. Gracias a piezas como esta conocemos mejor el aspecto del teatro itálico, sus temas recurrentes y la manera en que las máscaras, los trajes y la exageración gestual formaban parte de un código de comunicación escénico. Además, como muchas de las producciones pestanas, la crátera se hallaba destinada al contexto funerario, donde la imagen de la risa y el humor podía cumplir un papel simbólico en el tránsito hacia la otra vida.
La cerámica de Paestum constituye una de las manifestaciones más originales y singulares de la producción cerámica de figuras rojas en la Magna Grecia. Su desarrollo se concentra entre aproximadamente 360 y 330 a. C., en un contexto muy particular: la ciudad de Paestum, colonia griega de origen siracusano situada en la Campania meridional, donde el contacto entre griegos e itálicos favoreció la creación de un lenguaje artístico propio.
A diferencia de Apulia, que cultivaba composiciones monumentales y escenas mitológicas de gran aparato, o de Lucania, que prefería la sobriedad narrativa, los talleres de Paestum se orientaron hacia un repertorio estrechamente ligado al mundo del teatro. La gran mayoría de los vasos conservados muestran representaciones de comedias fliácicas, un tipo de teatro popular caracterizado por el tono burlesco, los personajes grotescos y las situaciones paródicas, que alcanzó un enorme éxito en el sur de Italia durante el siglo IV a. C. Este fenómeno convierte a la cerámica de Paestum en una fuente inestimable para conocer la historia de la comedia en la Magna Grecia, ya que ofrece representaciones de escenas teatrales que de otro modo se habrían perdido.
El estilo de los pintores pestanos se distingue por un dibujo enérgico, a veces tosco, que busca transmitir la expresividad de los personajes más que un ideal de belleza clásica. Los cuerpos son robustos, las proporciones pueden resultar desiguales y los gestos se exageran hasta lo caricaturesco. A esto se suma un uso abundante de colores añadidos —blanco, amarillo, rojo— que aportan viveza a los trajes y objetos de escena. Estas características, lejos de ser un defecto, responden al espíritu del género representado, ya que la finalidad no era la solemnidad mitológica, sino la comicidad inmediata y la recreación de un ambiente popular.
Entre los principales artistas se encuentra el Pintor de Asteas, uno de los pocos ceramógrafos de la Magna Grecia cuyo nombre conocemos gracias a la firma en algunos vasos. Asteas, junto a su colaborador Paíton, definió el estilo de Paestum, y su obra muestra no solo escenas cómicas sino también ocasionales episodios mitológicos tratados con un enfoque más ligero. Sus vasos revelan la riqueza de un taller bien organizado, capaz de abastecer la demanda local y de producir piezas destinadas a contextos funerarios, ya que la mayoría de los ejemplares proceden de tumbas en la región.
La función de estas cerámicas estaba, en efecto, ligada al mundo funerario. Colocadas en las sepulturas, los vasos con escenas teatrales tenían un valor simbólico múltiple: mantenían viva la memoria del difunto, ofrecían una imagen de placer y alegría asociada al banquete y al teatro, y al mismo tiempo evocaban la esperanza de una continuidad de la vida en un más allá festivo. La comicidad, por tanto, no era un simple entretenimiento, sino también un modo de exorcizar la muerte y de integrar la risa en el marco de los rituales.
En términos tipológicos, la producción de Paestum se centró sobre todo en cráteras de campana y de cáliz, formas ideales para representar escenas teatrales en frisos amplios y visibles. También aparecen lécitos y ánforas, aunque en menor número. La decoración secundaria recurre con frecuencia a motivos florales y geométricos, que enmarcan las escenas sin competir con ellas.
La importancia de la cerámica pestana radica en su aportación a la historia cultural del Mediterráneo. Mientras que otras escuelas de la Magna Grecia priorizaron los mitos heroicos o las composiciones monumentales, Paestum convirtió el teatro en tema central de su producción, creando un corpus iconográfico único. Estos vasos nos permiten acercarnos a las formas, disfraces y situaciones de la comedia popular itálica, que de otro modo solo conoceríamos de manera fragmentaria.
En conjunto, la cerámica de Paestum es un testimonio del dinamismo cultural del sur de Italia en el siglo IV a. C. Su originalidad reside en haber trasladado al lenguaje visual de la cerámica la energía y la comicidad de los escenarios teatrales, ofreciendo piezas que no solo cumplían una función ritual y social, sino que también conservaron para la posteridad un reflejo invaluable de la risa, el humor y la vitalidad de las comunidades itálicas helenizadas.
Lebes gámico del pintor Asteas, h. 340 a. C., Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Asteas – Marie-Lan Nguyen (User:Jastrow), 2008-05-02. CC BY 2.5. Original file (2,300 × 3,450 pixels, file size: 3.37 MB.).
Este lebes gámico de figuras rojas, atribuido al pintor Asteas y fechado hacia el 340 a. C., es una de las piezas más representativas de la cerámica pestana conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El lebes gámico era un recipiente asociado a los rituales matrimoniales, empleado en ceremonias relacionadas con el baño nupcial y con el adorno de la novia antes de las bodas. Su función simbólica estaba ligada a la fertilidad, la unión conyugal y la continuidad de la familia.
La escena representada en este vaso muestra a dos mujeres en un contexto doméstico o ritual, acompañando a un pequeño Eros alado que juega sobre una columna o altar. Las figuras femeninas, ricamente adornadas, participan en el ritual con gestos expresivos que evocan tanto la intimidad como el carácter solemne del momento. Asteas, maestro de Paestum, es conocido principalmente por sus escenas teatrales, pero también supo adaptarse a temáticas de la vida cotidiana y del mundo femenino, lo que refleja la versatilidad de su taller.
El estilo es característico del pintor: figuras de proporciones sólidas, gestos marcados y un uso abundante de colores añadidos, especialmente el blanco y el amarillo, que aportan viveza y detalle a los vestidos y adornos. Los elementos arquitectónicos y decorativos, como el altar y los motivos florales, enmarcan la escena con elegancia y refuerzan su carácter ritual.
Este lebes gámico es, además, testimonio del papel de la cerámica en el mundo social y religioso de la Magna Grecia. Más allá de su valor utilitario, la pieza funcionaba como símbolo de estatus y como objeto cargado de significados culturales, acompañando en ocasiones a las mujeres en sus tumbas para preservar la memoria de su condición y de los ritos que marcaron sus vidas.
La cerámica paestana era un estilo de pintura de vasos asociado a Paestum, una ciudad de Campania en Italia fundada por colonos griegos. Es uno de los cinco estilos regionales de pintura de vasos con figuras rojas del sur de Italia.
Desarrollo
La cerámica paestana fue originado por inmigrantes sicilianos alrededor del año 360 a .C., y fue el último de los estilos del sur de Italia en desarrollarse. El primer taller estaba controlado por Asteas y Pitón, que son los únicos pintores de vasos del sur de Italia conocidos por las inscripciones. Pintaron principalmente cráteras de campana, ánforas de cuello, hidrias, lebes gámicos, lécanes, lécitos y jarras, y más raramente pélices, cráteras de cáliz y cráteras de volutas.
Asteas y Pitón tuvieron una gran influencia en la pintura de vasos de Paestum, claramente visible en la obra del Pintor de Afrodita, un probable inmigrante de Apulia. Hacia el año 330 a .C., se desarrolló un segundo taller, basado en el trabajo del primero. La calidad de su pintura y la variedad de sus motivos se deterioraron rápidamente. Al mismo tiempo, se hace notable la influencia del Pintor de Caivano de Campania, con prendas que caen de forma lineal y figuras femeninas sin contorno. Hacia el año 300 a .C., la pintura de vasos paestanos se detuvo.
Motivos y temas
Las características de la cerámica paestana son las decoraciones con palmetas laterales, un patrón de zarcillos con cálices y corolas conocido como «flor de asteas», patrones similares a la crestería en las prendas de vestir y cabellos rizados que cuelgan sobre la espalda de las figuras. Las figuras que se inclinan hacia delante, apoyadas en plantas o rocas, son igualmente comunes. Se utilizan a menudo colores especiales, sobre todo el blanco, el dorado, el negro, el púrpura y los tonos de rojo.
Los temas representados suelen pertenecer al ciclo dionisíaco: escenas de tíasos y simposios, sátiros, ménades, silenos, Orestes, Electra, los dioses Afrodita y Eros, Apolo, Atenea y Hermes. La cerámica paestana rara vez representa escenas domésticas, sí en cambio a los animales.
El vaso paestano muestra a un hombre y dos mujeres tramando tener relaciones sexuales. El motivo de este tema es la mente sexual del artista, que quería ilustrar sus pensamientos. Esta escena estaba dedicado al dios del amor Eros, en cuyo honor se habían realizado muchas obras como el Vaso paestano.
Orestes en Delfos, crátera de camapana de Pitón, aprox. 330 a. C. (Museo Británico). Python (as painter) – Jastrow (2006). Dominio Público. Original file (1,900 × 1,900 pixels, file size: 2.69 MB).
Esta crátera de campana de figuras rojas, atribuida al pintor Pitón (Python) y realizada hacia 330 a. C., es una de las piezas maestras de la cerámica apulia tardía. Se conserva en el Museo Británico y representa a Orestes en Delfos, episodio crucial de la mitología griega que combina elementos de drama humano, justicia divina y religiosidad.
La escena muestra a Orestes arrodillado ante el trípode délfico tras haber matado a su madre Clitemnestra. El héroe aparece en un momento de tensión, entre la culpa y la búsqueda de purificación. A su lado está la diosa Atenea, protectora y mediadora, que interviene en el conflicto entre Orestes y las Erinias. Sobre el trípode se encuentra Apolo, quien desde el oráculo de Delfos asume su papel de defensor de Orestes, garantizando su absolución. A la derecha, las Erinias o Furias, representadas como figuras femeninas con alas y atuendos amenazantes, encarnan la venganza y la justicia implacable del linaje materno.
El pintor Pitón es uno de los grandes maestros de la cerámica apulia de finales del siglo IV a. C., junto al Pintor de Darío. Su estilo se distingue por composiciones monumentales, riqueza cromática con abundante uso de colores añadidos —blanco, amarillo, púrpura— y una predilección por los temas teatrales y míticos de gran carga dramática. En esta crátera, el detalle minucioso de las vestiduras, la tensión en los gestos y la organización jerárquica de los personajes convierten la superficie del vaso en una auténtica escena teatral.
Además de su valor artístico, la pieza cumple una función funeraria, pues este tipo de grandes cráteras solían depositarse en tumbas aristocráticas de la Magna Grecia. El mito de Orestes, con su mensaje de sufrimiento, expiación y justicia divina, adquiría así un significado profundo en el contexto del tránsito al más allá, sirviendo como imagen de esperanza y orden frente al caos de la muerte.
6.5 Sicilia
La producción de pintura de vasos en Sicilia comenzó antes de finales del siglo V a. C., en las polis de Hímera y Siracusa. En cuanto al estilo, los temas, la ornamentación y las formas de los vasos, los talleres estaban fuertemente influenciados por la tradición ática, especialmente por el Pintor de Midias del período clásico tardío. En el segundo cuarto del siglo IV a. C., los pintores de vasos sicilianos emigraron a Campania y Paestum, donde introdujeron la cerámica de figuras rojas. Solo Siracusa conservó una producción limitada.
El estilo típico siciliano no se desarrolló hasta el año 340 a. C. Se pueden distinguir tres grupos de talleres. El primero, conocido como el Grupo Lentini-Manfria, estaba activo en Siracusa y Gela, un segundo, que fabricaba cerámica de Centuripe alrededor del monte Etna, y un tercero en Lipari. El rasgo más típico de la pintura de los vasos sicilianos es el uso de colores adicionales, especialmente el blanco. En la fase inicial, se pintaban grandes vasos como las cráteras de cáliz e hidrias, pero son más típicos los vasos más pequeños como los frascos, los lécanes, lécitos y píxides escifoideas. Los motivos más comunes son escenas de la vida femenina, erotes, cabezas femeninas y escenas de farsas flíacas. Las escenas mitológicas son poco frecuentes. Como en todas las demás zonas, la pintura de vasos desaparece de Sicilia hacia el año 300 a. C.
Escena de farsa flíaca en una crátera de Grupo de Lentini-Manfria: esclavo con quitón corto, c. 350-340 a. C. Museo del Louvre. Lentini-Manfria Group – Jastrow (2006). Fuente: Wikipedia. Original file (1,750 × 3,180 pixels, file size: 3.4 MB).
Esta escena de farsa flíaca pertenece a una crátera de figuras rojas atribuida al Grupo de Lentini-Manfria, activo en Sicilia hacia 350–340 a. C.. La figura representada es la de un esclavo cómico vestido con un quitón corto, un personaje típico del repertorio de las farsas populares que florecieron en la Magna Grecia. La exageración de los rasgos, la postura caricaturesca y la indumentaria reducida subrayan el tono burlesco de la escena, propia de un teatro pensado para provocar risa inmediata y situar en el centro al personaje humilde y grotesco.
El Grupo de Lentini-Manfria es uno de los talleres sicilianos mejor conocidos por su producción de cerámica de figuras rojas vinculada directamente al teatro. Sus vasos constituyen una de las principales fuentes visuales para reconstruir cómo eran las representaciones cómicas en el sur de Italia durante el siglo IV a. C. La presencia de máscaras, atuendos grotescos y personajes estereotipados (esclavos, viejos lascivos, parásitos, soldados fanfarrones) confirma el peso del teatro fliácico en la cultura siciliana de la época.
La técnica es característica de la producción local: líneas de contorno rápidas y poco refinadas, figuras de proporciones simples y uso limitado de colores añadidos. Frente al detallismo de Apulia o la monumentalidad de algunos talleres campanos, en Sicilia el objetivo era transmitir con claridad la comicidad de la escena más que lograr un ideal de belleza clásica.
Más allá de lo artístico, este vaso refleja la importancia social del teatro como forma de identidad cultural compartida en la Magna Grecia. La farsa fliácica, con su tono popular y satírico, se convirtió en un género privilegiado para expresar tensiones sociales, ironizar sobre las costumbres y, al mismo tiempo, reforzar la cohesión de la comunidad mediante la risa. Su representación en vasos destinados a contextos funerarios sugiere además que el humor y la comedia también tenían un valor simbólico ligado a la memoria y al tránsito a la otra vida.
La cerámica de figuras rojas en Sicilia constituye uno de los capítulos más singulares y, al mismo tiempo, más reducidos de la producción itálica del sur de Italia. Su desarrollo se extiende aproximadamente entre el 340 y el 300 a. C., siendo por tanto más tardío que los talleres de Lucania o Paestum, y contemporáneo de la gran producción apulia y campana. Sin embargo, a diferencia de estos centros, la cerámica siciliana tuvo un carácter más limitado y local, con talleres asentados principalmente en ciudades como Siracusa, Gela y Catania, que trabajaban para satisfacer la demanda de las comunidades helénicas y también de los grupos itálicos de la isla.
El origen de esta tradición está vinculado a la llegada de artesanos emigrados desde otros focos de la Magna Grecia, en especial desde Apulia y Campania. La influencia de estos centros se percibe en la elección de formas, en los motivos decorativos y en la técnica de dibujo, aunque los talleres sicilianos supieron imprimir un sello particular. A nivel técnico, la arcilla siciliana presenta tonos más claros y menos homogéneos que la apulia, lo que condiciona la aplicación del barniz negro y su brillo. El trazo suele ser más sencillo y menos monumental, con figuras de menor tamaño y composiciones menos densas.
En cuanto a las formas cerámicas, predominan las cráteras de campana, los skyphoi y las hidrias, aunque también se documentan lékythoi y vasos destinados al uso cotidiano. A diferencia de Apulia, donde abundan las grandes cráteras monumentales, en Sicilia los vasos tienden a ser de dimensiones más reducidas, lo que refuerza la impresión de una producción orientada hacia un mercado más local y menos ostentoso.
El repertorio iconográfico revela una fuerte inclinación por los temas dionisíacos, con ménades, sátiros y escenas de banquete que evocan la vitalidad del culto a Dioniso en la isla, especialmente ligado al teatro. También aparecen escenas de la vida cotidiana, figuras femeninas en contextos domésticos y representaciones de jóvenes efebos. La mitología está presente, pero con un tratamiento más sobrio y limitado que en los vasos apulios; se evita la monumentalidad narrativa, optando por imágenes más directas y cercanas.
Uno de los rasgos más característicos de la cerámica siciliana de figuras rojas es su estrecha relación con el teatro, en particular con las comedias y farsas populares que tuvieron una gran difusión en la isla durante el siglo IV a. C. Al igual que en Paestum, algunas piezas reproducen personajes con máscaras cómicas o escenas vinculadas al escenario, lo que confirma la importancia de la cultura teatral en la Magna Grecia y en Sicilia en particular. Estas representaciones son valiosas porque nos ofrecen un testimonio gráfico de un género teatral del que apenas han sobrevivido textos.
El estilo de los pintores sicilianos se caracteriza por un dibujo más esquemático y por un uso moderado de colores añadidos. Frente al refinamiento apulio, la pintura siciliana se percibe más espontánea, con menos atención al detalle anatómico y más énfasis en la expresividad. Este carácter más modesto no debe interpretarse como una limitación, sino como el reflejo de un contexto cultural específico, donde la cerámica era un soporte de comunicación simbólica accesible y funcional, más que un objeto de ostentación aristocrática.
En el plano social y ritual, los vasos sicilianos cumplían la doble función de acompañar el consumo de vino en banquetes y de ser depositados en tumbas, como parte de los ajuares funerarios. Su iconografía, ligada a Dioniso, el teatro y las celebraciones, resultaba especialmente adecuada para transmitir mensajes de continuidad, memoria y alegría frente a la muerte.
Aunque menos estudiada y menos abundante que la apulia o la campana, la cerámica de figuras rojas de Sicilia ocupa un lugar esencial en el mosaico de la Magna Grecia. Representa la adaptación local de un lenguaje artístico panhelénico, filtrado por las particularidades culturales y sociales de la isla. En conjunto, constituye un testimonio de cómo la técnica del vaso pintado, nacida en Atenas, se diversificó en los distintos rincones del Mediterráneo griego, generando tradiciones paralelas que, aun siendo menores en escala, resultan imprescindibles para comprender la riqueza y la variedad del mundo itálico helenizado.
Resumen comparativo de las cuatro grandes escuelas cerámicas del sur de Italia
La cerámica de figuras rojas del sur de Italia constituye un fenómeno artístico singular dentro del mundo griego, marcado por la diversidad regional y por la estrecha relación con la vida social, religiosa y teatral de la Magna Grecia. Aunque todos los talleres compartieron técnicas derivadas del modelo ateniense, cada región desarrolló un estilo propio, condicionado por su contexto cultural y por el público al que se dirigía.
Lucania fue el primer centro en consolidarse, a partir de mediados del siglo V a. C. Su producción se caracterizó por un estilo sobrio y narrativo, con composiciones claras y figuras de tamaño medio, donde predominaban escenas de la vida cotidiana, el mundo funerario y episodios mitológicos tratados con contención. Los pintores lucanos no buscaron la monumentalidad, sino un equilibrio entre función y estética, lo que les dio un aire íntimo y contenido.
Campania, en cambio, desarrolló un estilo más variado y expresivo. Sus vasos destacan por el uso de colores añadidos, por la representación de temas heroicos y por escenas ligadas al mundo dionisíaco y funerario. A diferencia de Lucania, en Campania se observa una mayor influencia del mundo itálico y una tendencia hacia la ornamentación exuberante, con figuras dinámicas y decoraciones que llenan casi toda la superficie del vaso.
Paestum ofreció la aportación más original con su estrecha vinculación al teatro, en particular a la comedia fliácica. Los pintores pestanos, encabezados por Asteas y Paíton, representaron en sus cráteras escenas cómicas con personajes grotescos, máscaras y situaciones burlescas que reproducían el ambiente popular de las farsas del sur de Italia. Aunque estilísticamente más toscos y caricaturescos, estos vasos son insustituibles como documento visual del teatro de la Magna Grecia, y muestran la capacidad del arte cerámico para reflejar la vida cultural cotidiana.
Sicilia, finalmente, desarrolló una producción más tardía y modesta, centrada en Siracusa, Gela y Catania. Influida por Apulia y Campania, su cerámica se distingue por la simplicidad del dibujo, el tamaño más reducido de los vasos y un repertorio dominado por escenas dionisíacas y cómicas. La iconografía teatral, en particular las farsas fliácicas, tuvo un peso destacado, reflejando la importancia del teatro como forma de identidad cultural. Aunque menos refinada que la apulia, la cerámica siciliana conserva un gran valor por su espontaneidad y por ofrecer un testimonio directo de las prácticas sociales y rituales de la isla.
En conjunto, estas cuatro escuelas demuestran cómo la cerámica de figuras rojas evolucionó en la Magna Grecia desde modelos heredados de Atenas hacia expresiones profundamente locales. Mientras Lucania y Campania mantuvieron un mayor equilibrio entre mito y rito funerario, Paestum y Sicilia exploraron con originalidad la representación del teatro popular, acercando el arte cerámico a las experiencias de la vida cotidiana y a la cultura de la risa. Así, el sur de Italia no solo preservó la tradición griega, sino que la enriqueció con un sello propio, en el que el mundo de los vivos y el de los muertos se unían a través del lenguaje visual de los vasos pintados.
7. Etruria y otras regiones
La cerámica de figuras rojas en Etruria y otras regiones de Italia
La difusión de la técnica de la cerámica de figuras rojas en el Mediterráneo occidental no se limitó a la Magna Grecia. En paralelo al auge de los talleres de Apulia, Lucania, Campania, Paestum y Sicilia, se documenta también una producción significativa en Etruria y, en menor medida, en otras regiones de Italia central y septentrional. Estos focos revelan cómo el lenguaje artístico griego, nacido en Atenas hacia finales del siglo VI a. C., fue adoptado, reinterpretado y adaptado por comunidades con culturas distintas, que lo hicieron suyo al integrarlo en sus propias prácticas sociales, religiosas y funerarias.
El papel de Etruria como centro receptor y productor
Desde época arcaica, los etruscos fueron grandes consumidores de cerámica griega, en especial de vasos áticos importados. Las tumbas etruscas de ciudades como Vulci, Cerveteri, Tarquinia o Veio han proporcionado algunos de los mejores ejemplos de cerámica ateniense, lo que demuestra el estrecho vínculo comercial entre Atenas y Etruria. Sin embargo, a partir del siglo IV a. C., y coincidiendo con el declive de las exportaciones áticas, comenzaron a desarrollarse talleres locales que imitaron la técnica de las figuras rojas.
La producción etrusca no alcanzó nunca el refinamiento ni la monumentalidad de Apulia, pero sí muestra una personalidad marcada. Los vasos se concentran en formas prácticas, como cráteras de campana, skyphoi, kylikes y oinochoai, con un repertorio iconográfico más limitado que el de la Magna Grecia. Predominan las escenas dionisíacas, los banquetes, las figuras femeninas y algunos motivos mitológicos simplificados. A diferencia de los talleres del sur, los pintores etruscos rara vez buscaron composiciones teatrales o monumentales; se inclinaban más por escenas funcionales, adaptadas a las necesidades de las élites locales.
Uno de los rasgos distintivos de la producción etrusca es la simplificación del dibujo: las figuras son más rígidas, los contornos menos precisos y los detalles anatómicos reducidos. El uso de colores añadidos es escaso, y el barniz negro tiende a ser más apagado que en los talleres itálicos. Ello no significa una falta de interés artístico, sino una adaptación consciente a un público que valoraba más la función ritual y social del vaso que su perfección estética.
Función social y funeraria
En Etruria, como en la Magna Grecia, la cerámica de figuras rojas se vinculó estrechamente a los rituales funerarios. La mayoría de los vasos hallados proceden de tumbas, donde se colocaban como ofrendas acompañando a los difuntos. Los banquetes dionisíacos, frecuentes en la iconografía, servían así como metáfora del tránsito al más allá, evocando un mundo de placer y abundancia al que el difunto podía aspirar.
El vaso etrusco, por tanto, no era un mero objeto decorativo, sino un elemento cargado de simbolismo, parte integral del ritual funerario que reforzaba la identidad de las familias aristocráticas y perpetuaba la memoria de los ancestros.
Otras regiones de Italia
Fuera de Etruria y del sur de Italia, la cerámica de figuras rojas tuvo menor desarrollo. Sin embargo, se documentan algunos focos en el Lacio y en áreas de la Italia septentrional, donde los contactos con etruscos, griegos y campanos propiciaron la llegada de vasos importados y, ocasionalmente, la producción local. Estas manufacturas eran más bien marginales, destinadas a satisfacer una demanda restringida y sin alcanzar un volumen comparable al de Etruria o Apulia.
En estas regiones, los vasos de figuras rojas se empleaban en contextos similares: banquetes, simposios y sobre todo depósitos funerarios. La iconografía solía repetir los motivos comunes de Dioniso, las escenas de música y danza, y los motivos mitológicos más sencillos, adaptados al gusto de comunidades que recibían la cultura griega de forma indirecta.
Comparación y síntesis
La cerámica de figuras rojas en Etruria y en el resto de Italia central y septentrional se diferencia de la Magna Grecia en varios aspectos esenciales. En primer lugar, su escala de producción fue menor, con un radio de influencia más reducido. En segundo lugar, su calidad artística es más modesta, lo que refleja la intención de satisfacer un consumo local sin aspiraciones monumentales. Y en tercer lugar, su iconografía más restringida muestra cómo los etruscos y otros pueblos itálicos seleccionaron del repertorio griego aquello que mejor se integraba en sus tradiciones: Dioniso, los banquetes, las figuras femeninas y algunos héroes mitológicos.
Pese a estas diferencias, la importancia de la cerámica etrusca y regional no debe subestimarse. Su existencia demuestra la fuerza del modelo griego, capaz de adaptarse a contextos culturales muy diversos. Además, al incorporar motivos griegos en un marco etrusco o itálico, estos vasos se convirtieron en un medio de hibridación cultural, donde el arte helénico dialogaba con las identidades locales.
Conclusión
La cerámica de figuras rojas en Etruria y en otras regiones de Italia representa una fase avanzada de la expansión del arte griego en Occidente. Aunque nunca alcanzó la complejidad narrativa de Apulia ni la originalidad teatral de Paestum, refleja la capacidad de los pueblos itálicos para apropiarse de un lenguaje artístico extranjero y transformarlo en algo propio. En Etruria, especialmente, los vasos de figuras rojas se integraron en la cultura funeraria y se convirtieron en símbolos de estatus, de memoria y de pertenencia a un mundo mediterráneo común.
Así, junto a la Magna Grecia, Etruria y los centros menores de Italia completan el mapa de la cerámica de figuras rojas en Occidente, mostrando que este arte no fue solo un fenómeno ateniense, sino una tradición compartida, adaptada y reelaborada en múltiples formas a lo largo del Mediterráneo antiguo.
Artemisa en un carro. Cántaros del Pintor del gran cántaros de Atenas, c. 450-425 a. C. Painter of the Great Athens Kantharos – User:Bibi Saint-Pol, own work, 2007-06-15. Dominio Público. Original file (2,576 × 2,014 pixels, file size: 2.65 MB).
Este cántaros de figuras rojas, atribuido al Pintor del Gran Cántaros de Atenas y fechado entre 450 y 425 a. C., representa a la diosa Artemisa conduciendo un carro tirado por ciervos. La pieza pertenece al repertorio ático clásico y combina la elegancia compositiva con la precisión en el trazo, característicos de los talleres atenienses del siglo V a. C.
El pintor, cuyo nombre real se desconoce y al que la historiografía moderna denomina Pintor del Gran Cántaros a partir de esta y otras obras epónimas, se distingue por su estilo refinado y por el interés en escenas de carácter mítico. La representación de Artemisa, diosa de la caza y de la naturaleza, refleja tanto su papel protector como su asociación con animales salvajes, en este caso ciervos, que refuerzan su identidad iconográfica.
En la decoración del vaso se aprecia un dibujo seguro y detallado, con líneas nítidas que definen las anatomías y los pliegues de las vestiduras. La escena no está sobrecargada, lo que permite resaltar la figura de la diosa y de los animales con gran claridad. El barniz negro ofrece un contraste marcado con las figuras rojas, y los detalles añadidos en pintura diluida sirven para dar volumen y movimiento a la composición.
La elección del tema responde a la predilección de los talleres áticos por los mitos olímpicos, en los que se exaltaba a las divinidades en sus atributos esenciales. Artemisa aparece aquí como cazadora y como figura independiente, en una iconografía que subraya su relación con el mundo agreste y su carácter de diosa virgen, asociada a la pureza y a la fuerza de la naturaleza.
El cántaros era un vaso de grandes dimensiones empleado en contextos ceremoniales o como ajuar funerario. Este ejemplar, de notable calidad, se sitúa dentro de la producción destinada probablemente a exportación, ya que los vasos áticos circulaban ampliamente por todo el Mediterráneo y gozaban de gran prestigio en Italia y el Egeo.
A diferencia de la cerámica de figuras negras, la cerámica de figuras rojas desarrolló pocas tradiciones regionales, talleres o “escuelas” fuera de Ática y el sur de Italia. Las pocas excepciones incluyen algunos talleres en Beocia (Pintor del gran cántaros de Atenas), Calcídica, Elis, Eretria, Corinto y Laconia.
Solo Etruria, uno de los principales mercados de exportación de los vasos áticos, desarrolló sus propias escuelas y talleres, llegando a exportar sus propios productos. La adopción de la cerámica de figuras rojas, a imitación de los vasos atenienses, no se produjo hasta después del 490 a. C., medio siglo después de que se desarrollara el estilo. Debido a la técnica utilizada, los primeros ejemplos se conocen como pinturas de vasos de figuras rojas. La verdadera técnica de las figuras rojas se introdujo mucho más tarde, hacia finales del siglo V a. C. Se conocen varios pintores, talleres y centros de producción de ambos estilos. Sus productos no solo se utilizaban localmente, sino que también se exportaban a Malta, Cartago, Roma y Liguria.
Atenea y Poseidón en una crátera de volutas del Pintor de Nazzano, c. 360 a. C. Museo del Louvre. Nazzano Painter – Marie-Lan Nguyen (2007). Dominio Público. Original file (2,550 × 3,400 pixels, file size: 4.4 MB).
Esta crátera de volutas de figuras rojas, atribuida al Pintor de Nazzano y realizada hacia 360 a. C., se conserva en el Museo del Louvre. La escena representada es de gran fuerza simbólica: la contienda entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática, uno de los episodios míticos más importantes vinculados a los orígenes de Atenas.
En el centro de la composición aparece una columna coronada por una esfinge, símbolo protector y enigmático, que articula la escena y divide los espacios. A la izquierda, Atenea se muestra con casco, égida y lanza, acompañada de su animal sagrado, la lechuza. Su postura es firme y persuasiva, reforzando su condición de diosa de la sabiduría y protectora de la polis. A la derecha, Poseidón sostiene el tridente, símbolo de su poder marino y telúrico, y junto a él aparece un dragón marino que alude a la naturaleza de su dominio.
El Pintor de Nazzano es un representante de la producción ático-italiana de mediados del siglo IV a. C., conocido por su estilo elegante, la claridad en la disposición de las figuras y la capacidad de narrar mitos complejos en composiciones ordenadas. En este vaso se aprecia el uso de detalles minuciosos en las vestimentas, la armadura y los atributos divinos, lo que refuerza la solemnidad del enfrentamiento mítico.
La crátera de volutas, de gran tamaño y con función funeraria, no era un objeto de uso cotidiano, sino una pieza destinada a contextos rituales y de prestigio. La elección de un mito fundacional como el de Atenea y Poseidón subraya la fuerza identitaria del vaso: evocaba el triunfo de Atenea y, con ello, el origen de la ciudad de Atenas, proyectando un mensaje de protección, poder y civilización.
Pintura de vasos con pseudo-figuras rojas
Los primeros ejemplos etruscos se limitaban a imitar la técnica de las figuras rojas. Al igual que una rara y temprana técnica ática (véase la técnica de Six), todo el vaso se cubría con arcilla negra brillante y las figuras se aplicaban después con colores minerales que se oxidaban al rojo o al blanco. Así, a diferencia de la pintura contemporánea de los vasos áticos, el color rojo no se conseguía dejando zonas sin pintar, sino añadiendo pintura a la capa de imprimación negra. Al igual que en los vasos con figuras negras, los detalles internos no se pintaban, sino que se hacían con incisiones en las figuras. Entre los representantes más importantes de este estilo se encuentran el Pintor de Praxias y otros maestros de su taller de Vulci. A pesar de su evidente conocimiento de los mitos y la iconografía griegos, no hay pruebas que indiquen que estos pintores hayan emigrado del Ática. Una excepción puede ser el Pintor de Praxias, ya que las inscripciones en griego de cuatro de sus vasos pueden indicar que era originario de Grecia.
Pintura de vasos de figuras rojas
La verdadera pintura de vasos de figuras rojas, es decir, los vasos en los que las zonas rojas se dejaban sin pintar, se introdujo en Etruria cerca de finales del siglo V a. C. Los primeros talleres se desarrollaron en Vulci y Falerii y produjeron también vasos para los alrededores. Es probable que los maestros áticos estuvieran detrás de estos primeros talleres, pero también es evidente la influencia de Italia del Sur. Estos talleres dominaron el mercado etrusco hasta el siglo IV a. C. Los vasos grandes y medianos, como las cráteras y las jarras, se decoraban sobre todo con escenas mitológicas. A lo largo del siglo IV a. C., la producción faleriana empezó a eclipsar a la de Vulci. Se desarrollaron nuevos centros de producción en Chiusi y Orvieto. Especialmente, el Grupo del tondo de Chiusi, que producía sobre todo recipientes para beber con representaciones interiores de escenas dionisíacas, adquirió importancia. Durante la segunda mitad del siglo, Volterra se convirtió en un centro principal. Aquí se produjeron sobre todo cráteras y, sobre todo en las primeras fases, se pintaron de forma muy elaborada.
Durante la segunda mitad del siglo IV a. C., los temas mitológicos desaparecieron del repertorio de los pintores etruscos. Fueron sustituidos por cabezas femeninas y escenas de hasta dos figuras. En lugar de representaciones figuradas, adornos y motivos florales cubrían los cuerpos de las vasos. Las grandes composiciones figuradas, como la de una crátera del Grupo del embudo de La Haya solo se producían excepcionalmente. La producción originalmente a gran escala de Falerii perdió su papel dominante en favor del centro de producción de Caere, que probablemente había sido fundado por pintores falerianos y no puede decirse que represente una tradición distinta. La tipología de vasos estándar de los talleres de Caere incluía enócoes, lécitos y cuencos para beber simplemente pintados del Grupo de Torcop, y los platos del Grupo de Genucuilia. El paso a la producción de vasos de esmalte negro a finales del siglo IV a. C.. probablemente como reacción al cambio de gustos de la época, supuso el fin de la pintura etrusca de vasos de figuras rojas.
Museo Histórico-Arqueológico de Kerch. (Crimea). Andrew Butko. CC BY-SA 3.0. Original file (4,928 × 3,264 pixels, file size: 9.94 MB). Fuente: Wikipedia commons.
La imagen que mostramos abajo corresponde a una vitrina del Museo Histórico-Arqueológico de Kerch (Crimea), donde se exponen varios ejemplares de cerámica griega hallados en la región del Bósforo Cimerio (antiguo reino helénico en torno a la ciudad de Panticapea, actual Kerch). Estas piezas ilustran muy bien la amplia circulación y adaptación de la cerámica griega en colonias del mar Negro.
Entre los vasos que se distinguen en la fotografía se encuentran:
Pequeños aryballoi y alabastra, utilizados para contener aceites perfumados, muy comunes en contextos de uso personal y funerario. Suelen estar decorados con patrones geométricos sencillos, como retículas y líneas cruzadas.
Ánforas pequeñas, empleadas para almacenar vino o aceites, algunas decoradas con motivos geométricos y bandas horizontales.
Una crátera de campana de figuras rojas, en el centro de la vitrina, que muestra una escena figurada (probablemente dionisíaca o de banquete), típica de los vasos utilizados para mezclar vino y agua durante el simposio.
Una kylix (copa de dos asas) a la derecha, destinada a beber vino, con interior probablemente decorado en su fondo (típico de estas copas).
Otros pequeños recipientes de uso cotidiano, algunos en barniz negro, con signos de desgaste que muestran que no eran solo objetos de prestigio, sino también de utilidad práctica.
Estas piezas son importantes porque demuestran cómo la cerámica ático-griega fue exportada masivamente desde Atenas hacia el mar Negro entre los siglos V y IV a. C., adaptándose a las necesidades de las comunidades locales. La crátera, por ejemplo, está en la tradición de las producciones áticas, pero los vasos menores pudieron ser obras locales influenciadas por modelos griegos.
En conjunto, esta colección refleja la vida cotidiana en las colonias griegas del Ponto Euxino: el simposio, los rituales funerarios y el comercio del vino y del aceite, que eran esenciales para la economía y la cultura helénica.
Se sabe que han sobrevivido alrededor de 65 000 vasos de figuras rojas y fragmentos de vasos. El estudio de la cerámica antigua y de la cerámica griega comenzó ya en la Edad Media. Restoro d’Arezzo dedicó un capítulo (Capitolo de le vasa antiche) de su descripción del mundo a los vasos antiguos. Consideró especialmente los vasos de arcilla como perfectos en cuanto a forma, color y estilo artístico. Sin embargo, al principio la atención se centró en los vasos en general, y quizá especialmente en los vasos de piedra. Las primeras colecciones de vasos antiguos, incluidos algunos vasos pintados, se desarrollaron durante el Renacimiento. Incluso sabemos de algunas importaciones de Grecia a Italia en esa época. Aun así, hasta el final del Barroco, la pintura de vasos se vio eclipsada por otros géneros, especialmente por la escultura griega. Una rara excepción anterior a la época del clasicismo es un libro de acuarelas que representa vasos con figuras, realizado para Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. Al igual que algunos de sus coleccionistas contemporáneos, Peiresc poseía varios vasos de arcilla.
Desde el periodo del Clasicismo, se coleccionaron con más frecuencia vasos de cerámica. Por ejemplo, Sir William Hamilton y Giuseppe Valletta tenían colecciones de vasos. Los encontrados en Italia eran relativamente asequibles, por lo que incluso los particulares podían reunir importantes colecciones. Los vasos eran un recuerdo popular que los jóvenes europeos del noroeste se llevaban a casa tras el Grand Tour. En los diarios de su viaje a Italia, Goethe se refiere a la tentación de comprar vasos antiguos. Los que no podían permitirse los originales tenían la opción de adquirir copias o grabados. Incluso había fábricas especializadas en imitar la cerámica antigua. La más conocida es la cerámica de Wedgwood, aunque empleaba técnicas totalmente ajenas a las utilizadas en la antigüedad, utilizando los motivos antiguos únicamente como inspiración temática.
Desde la década de 1760, la investigación arqueológica también comenzó a centrarse en las pinturas de los vasos. Fueron apreciados como material de referencia para todos los aspectos de la vida antigua, especialmente para los estudios de iconográfícos y mitológicos. Los vasos cerámocos se consideraba entonces un sustituto de la obra casi totalmente perdida de la pintura monumental griega. En esta época, la opinión generalizada de que todos los vasos pintados eran obras etruscas se hizo insostenible. No obstante, la moda artística de la época de imitar los vasos antiguos pasó a llamarse all’etrusque. Inglaterra y Francia intentaron superarse mutuamente tanto en la investigación como en la imitación de vasos. Los escritores alemanes Johann Heinrich Müntz y Johann Joachim Winckelmann estudiaron las pinturas en vasos. Winckelmann alabó especialmente el Umrißlinienstil (“estilo de contorno”, es decir, la cerámica de figuras rojas). Los ornamentos de los vasos se recopilaron y difundieron en Inglaterra a través de los Pattern books.
Las pinturas de vasos influyeron incluso en el desarrollo de la pintura moderna. El “estilo lineal” influyó en artistas como Edward Burne-Jones, Gustave Moreau o Gustav Klimt. Alrededor de 1840, Ferdinand Georg Waldmüller pintó un Bodegón con vasos de plata y campana Krater de figuras rojas. Henri Matisse pintó un cuadro similar (Still Life with Silver Vessels and Red-Figure Bell Krater [Naturaleza muerta con vaso de plata]). Su influencia estética se extiende hasta el presente. Por ejemplo, la conocida forma curva de la botella de Coca-Cola se inspira en los vasos griegos.
El estudio científico de la cerámica ática fue impulsado especialmente por John Beazley. Este comenzó a estudiar los vasos a partir de 1910 aproximadamente, inspirado en la metodología que el historiador del arte Giovanni Morelli había desarrollado para el estudio de la pintura. Partió de la base de que cada pintor producía obras individuales que siempre pueden ser atribuidas de forma inequívoca. Para ello, se comparaban detalles particulares, como rostros, dedos, brazos, piernas, rodillas, pliegues de la ropa, etc. Beazley examinó 65 000 vasos y fragmentos (de los cuales 20 000 eran de figuras negras). A lo largo de seis décadas de estudio, pudo atribuir 17 000 de ellos a artistas individuales. En los casos en los que no se conocían sus nombres, desarrolló un sistema de nombres convenidos. Beazley también unió y combinó pintores individuales en grupos, talleres, escuelas y estilos. Ningún otro arqueólogo ha influido tanto en una subdisciplina como Beazley en el estudio de la cerámica de vasos griegos. Gran parte de su análisis sigue considerándose válido hoy en día. Beazley publicó por primera vez sus conclusiones sobre la pintura de vasos de figuras rojas en 1925 y 1942. Sus estudios iniciales sólo tenían en cuenta el material anterior al siglo IV a. C. Para una nueva edición de su obra, publicada en 1963, incorporó también ese periodo posterior, aprovechando el trabajo de otros estudiosos, como Karl Schefold, que había estudiado especialmente los vasos del Estilo de Kerch. Entre los estudiosos famosos que continuaron el estudio de la cerámica ática de figuras rojas después de Beazley se encuentran John Boardman, Erika Simon y Dietrich von Bothmer.
Para el estudio de la pintura de vasos del sur de Italia, la obra de Arthur Dale Trendall tiene una importancia similar a la de Beazley para la región de Ática. Puede decirse que la mayoría de los estudiosos posteriores a Beazley siguen la tradición de este y utilizan su metodología.
El estudio de los vasos griegos sigue en curso, entre otras cosas, por la constante incorporación de nuevo material procedente de excavaciones arqueológicas, comercio ilícito de antigüedades y colecciones privadas desconocidas.
9. Conclusión
La cerámica de figuras rojas constituye uno de los testimonios más valiosos de la cultura griega clásica. A través de sus formas y decoraciones, nos ofrece un espejo fiel de la vida cotidiana, del mundo del simposio, de las prácticas religiosas y de la mitología que estructuraba el pensamiento helénico. Cada vaso, ya fuese un objeto de uso en banquetes o una ofrenda funeraria, transmitía mensajes simbólicos que vinculaban lo humano con lo divino y que permitían a la comunidad reconocerse en sus tradiciones compartidas.
Su legado trasciende el mero valor utilitario y se inserta en la historia del arte como una manifestación ejemplar de la capacidad griega para unir técnica y narración. La precisión del dibujo, la elegancia de las composiciones y la riqueza temática han convertido a estas piezas en referentes indispensables para comprender la estética del mundo clásico. En los museos actuales, la cerámica de figuras rojas no solo se contempla como vestigio arqueológico, sino también como obra de arte que sigue dialogando con el presente, recordándonos la fuerza atemporal de los mitos y la universalidad de las imágenes que los griegos supieron fijar en arcilla.
Nota del editor: Dada la gran cantidad de piezas conservadas de cerámica de figuras rojas y la riqueza de sus ejemplos, esta entrada incluye únicamente una selección representativa. Sin embargo, para no sobrecargar el contenido y permitir una apreciación más detallada de cada obra, he decidido dedicar una entrada independiente a la galería completa de imágenes. En ella podrán encontrarse numerosas muestras adicionales, que complementan y enriquecen la visión ofrecida aquí, reuniendo en conjunto más de un centenar de vasos y fragmentos de gran valor artístico e histórico.