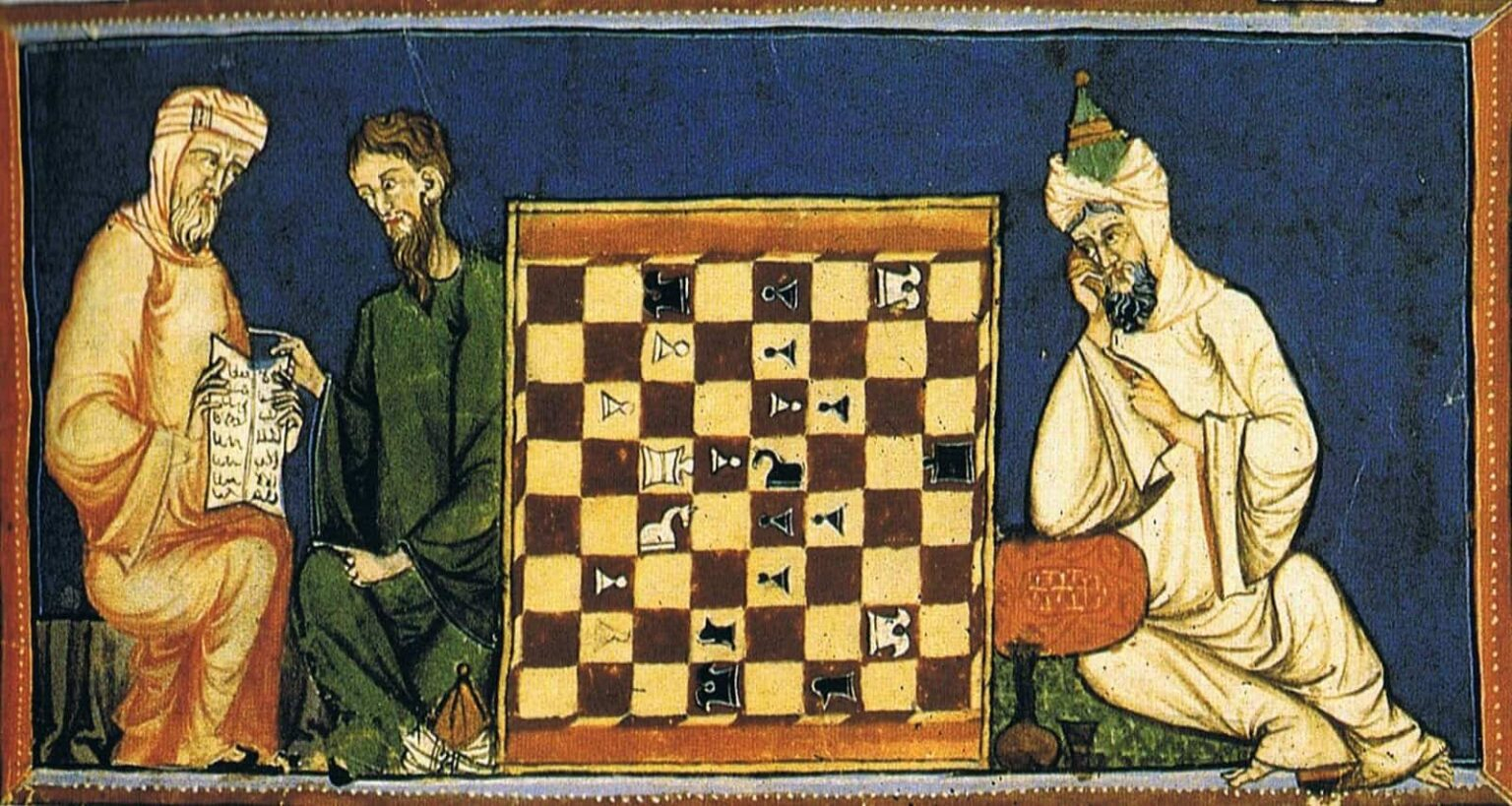La sociedad indígena en Hispania y el Islam
Eran llamados muladíes (muwallad l s) aquellos indígenas que habían aceptado el Islam. Según un autor andalusí, tardío, cuyas informaciones recoge E. Lévi-Provençal, dentro del conjunto muladí se distinguirían tres grupos diferentes: los descendientes de los indígenas sometidos mediante pacto (sulham) a los árabo-beréberes, quienes, al aceptar el Islam, permanecieron residiendo en los lugares que ocupaban; los descendientes de los indígenas sometidos por la fuerza de las armas (anwatan) que, al convertirse al Islam, quedaron en sus tierras, aunque en situación más precaria que los anteriores; y los descendientes de aquellos cautivos cristianos, apresados por las expediciones contra la franja norteña que posteriormente abrazaron el Islam. Esta clasificación tiene bastante sentido en los dos primeros casos. En efecto, según la normativa tradicional empleada por los árabo-musulmanes en sus conquistas, el estatuto fiscal de las tierras ocupadas dependía de la forma concreta en que habían pasado a los conquistadores. Las que lo habían hecho por la fuerza de las armas quedaban bajo la suprema propiedad de la comunidad musulmana, en concepto de botín, permaneciendo como un bien indiviso administrado por el tesoro de la comunidad; sus primitivos ocupantes podían permanecer en ellas, pero pagando al Estado un jaray que se consideraba como alquiler por el disfrute de las tierras; en el caso de no abonarlo podían ser expulsados de las tierras sobre las que, por tanto, no tenían ningún derecho real. En cambio, en aquellos territorios sometidos mediante capitulación, los ocupantes de las tierras conservaron sus derechos, aunque pagarían a los conquistadores tributo o jaray estipulado en las condiciones concretas del tratado. De hecho, tanto unas como otras, eran tierras sometidas a jaray; la única diferencia -sin embargo, muy importante-, era que mientras los sometidos mediante pacto conservaban sus derechos sobre la tierra, los simplemente alquilados en ella podían ser expulsados al carecer de derechos reales sobre la misma, además de pagar probablemente un tributo más elevado. Añadamos a ello, lo cual confirma la clasificación citada al principio, que la conversión al Islam no suponía, de entrada, la plena igualdad de derechos entre los dos grupos.Sin embargo, el tema más polémico en torno a los indígenas (muladíes y mozárabes) es el que hace referencia a la rápida fusión de la minoría de conquistadores con la masa de la población indígena, en beneficio de ésta. Así lo expresa, entre otros, C. SánchezAlbornoz:…Sí. quede dicho de una vez para siempre, los musulmanes de España o eran españoles por los cuatro costados, nietos de conversos a la religión de los conquistadores, o primaba en sus venas la vieja sangre hispana por ser fruto de repetidos mestizajes.
Es cierto que no parece fácil resolver la cuestión. Sin embargo, recientemente P. Guichard ha analizado a fondo el problema, eligiendo como ejemplo un importante linaje (precisamente descendiente de Sara la Goda, nieta de Witiza), el de los poderosos Banu Hayyay de Sevilla, quienes tuvieron en jaque al emirato durante la primera fitna hasta ser reducidos por Abd al- Rahman III. Pues bien, después de seguir directamente sus actividades a finales del siglo IX, P. Guichard concluye observando que nada hay en la historia de los Banu Hayyay (caudillos turbulentos. aficionados a la poesía beduina y a cantoras orientales, asesinos de muladíes, diestros en beneficiarse tanto de la fasabiyya» de los lajmíes como de la debilidad del poder central para hacerse reconocer como (señores» de su región … ) que permita pensar en una occidentalización de sus conductas y su cultura, cinco o seis generaciones después del establecimiento de los árabo-beréberes en AI-Andalus.
Por otra parte, al analizar ciertas particularidades y comportamientos que los escasísimos datos que poseemos nos proporcionan le familias mozárabes y muladíes (Banu Qali, Bahlul ibn Marzuq, ibn Hafsun … ), se nos muestra la importancia del parentesco cognático y de prácticas matrimoniales más acordes con el modelo occidental. Ello tendria confirmado también por la relativa importancia de las mujeres en la comunidad mozárabe de Córdoba, hecho que se puso espectacularmente de manifiesto a raíz del movimiento de los mártires voluntarios. Son pocos datos, en efecto, pero suficientes para mostrar la neta diferencia de aquellos comportamientos con los que se detectan en el medio tribal árabo-beréber.Se podría concluir de forma provisional afirmando que:
a) todavía a principios del siglo X existían en AI-Andalus dos sociedades claramente diferenciadas. La áraboberéber y la indígena;
b) las estructuras sociales no eran las mismas: los áraboberéberes se organizaban en grupos clánicos dotados de una gran permanencia, cohesión y capacidad de expansión;
c) frente a ellos, la sociedad indígena se organizaba según los moldes occidentales (sistema de parentesco bilateral, papel más importante de la mujer; sistema matrimonial exogánico … );
d) hay que poner un tanto en cuestión el tema, obsesivamente presente, de la rápida fusión de las sociedades, con lo cual tendría poco sentido, entre otros acontecimientos, la fitna de los años finales del emirato, y
e) incluso podría hablarse de la posibilidad de que la asimilación no se hiciese tanto en beneficio de la sociedad indígena, sino a la inversa; se ha observado, por ejemplo, la afirmación precoz en la sociedad indígena de AIAndalus de los linajes patrilineales (Banu Qasi, Banu Angelino, Banu Sabarico, ejemplos de agnatismo entre los mozárabes) como probable influencia de la sociedad árabo-beréber.Son, ya dijimos, hipótesis de trabajo diferentes; en todo caso, según observa el propio Guichard, después de haberse afirmado como dogma intocable la creencia de una rápida occidentalización de AI-Andalus, qu’il soit permis d ‘apporter quelques pieces el celui de son orientalité. De todas formas, la discusión y los problemas siguen abiertos, como muestra el reciente trabajo de M. J. Rubiera Mata, que subraya la importancia del vínculo cognático entre linajes nasríes.
Por lo que respecta a los mozárabes (o quizá mejor, cristianos que vivían en AIAndalus. como propone R. Hitchcock, para distinguir los netamente de los mozárabes de los estados cristianos, que representan, según este autor, un fenómeno radicalmente diferente), su estudio está un tanto ligado a toda la problemática anterior desde la época de F. J. Simonet. Sabemos que los cristianos que vivían en Córdoba estaban organizados bajo la jefatura de un comes, alguno tan conocido como Rabi; quien tanta importancia tuvo en la política represiva de al-Hakam I o Mu’awiyya ibn Lubb, comes en la Córdoba del 971. El encargado de recaudar los impuestos de capitación debidos en su calidad de protegidos (dimmíes) era el llamado exceptor, mientras las funciones jurídicas -resueltas según el Liber judiciorum- recaían en el censor o qadi al-nasara (juez de los cristianos).
Como acabamos de decir, muchos de estos cristianos desempeñaron funciones importantes en la burocracia emir al y califal. A mediados del siglo IX, el propio hermano de Eulogio ocupaba un cargo en el Gobierno central, aunque coincidiendo con el movimiento de los mártires voluntarios, Muhammad I les privó de algunas funciones palatinas, que volvieron a ejercer pasada la tormenta, como fue el caso del intérprete Sansón. Los Anales Palatinos. entre otros textos, nos permiten observar la intervención de los cristianos en la Corte califal; por ejemplo, en el año 973, al-Hakam II recibió a los embajadores de Elvira … , los cuales hablaron por su poderdante en términos que delataban insolencia, tal como los iba traduciendo literalmente Asbag ibn Abd Allan ibn Nabil, cadí de los cristianos de Córdoba, encargado de esta misión por los extranjeros. El califa … cargó el grueso de la culpa sobre el intérprete Asbag, al que ordenó tener alejado, destituirlo del cadiazgo de los cristianos y vejarlo, a más de informar a los embajadores de las malas palabras que había transmitido en su nombre (traducción de García Gómez). Conocemos también el caso de Rabi’ibn Zaid (Recemundo), como embajador de Abd al-Rahman III ante Otón I y redactor de una parte del Calendario de Córdoba.
[…]
AL-ANDALUS (711.1031)
por Manuel Sánchez. Gracias a Biblioteca Gonzalo de Berceo (La Rioja). Bibliotecario Pedro Benito Somalo.