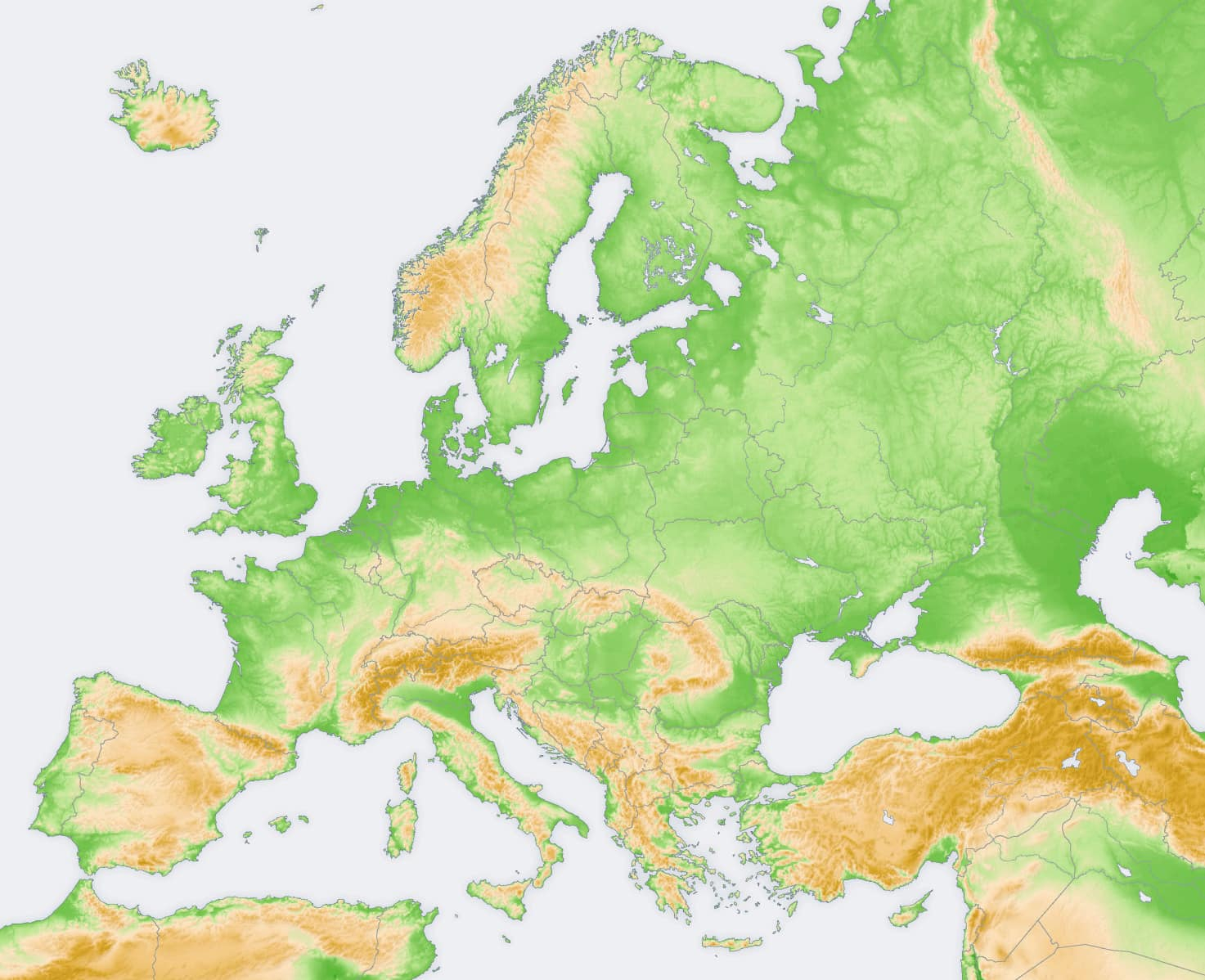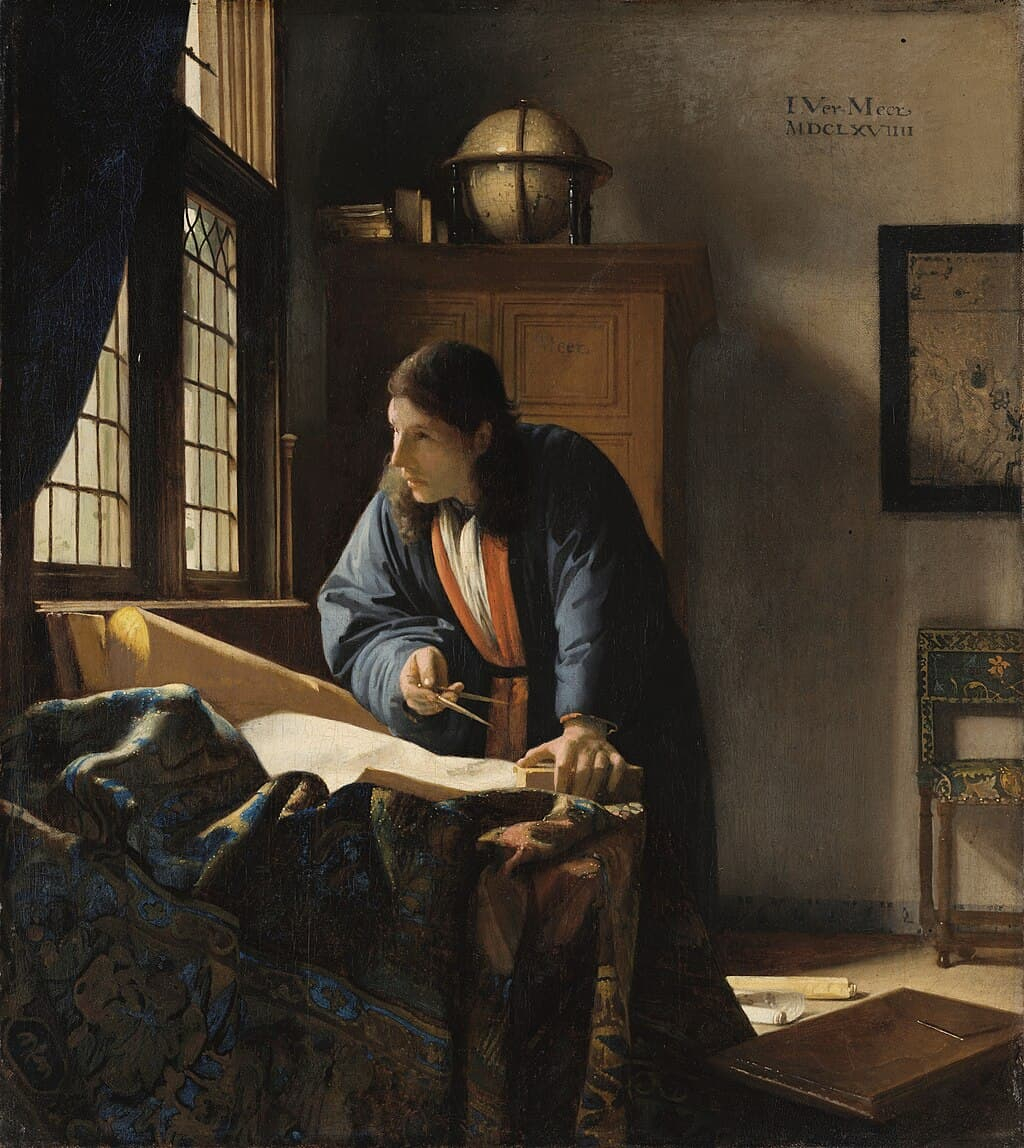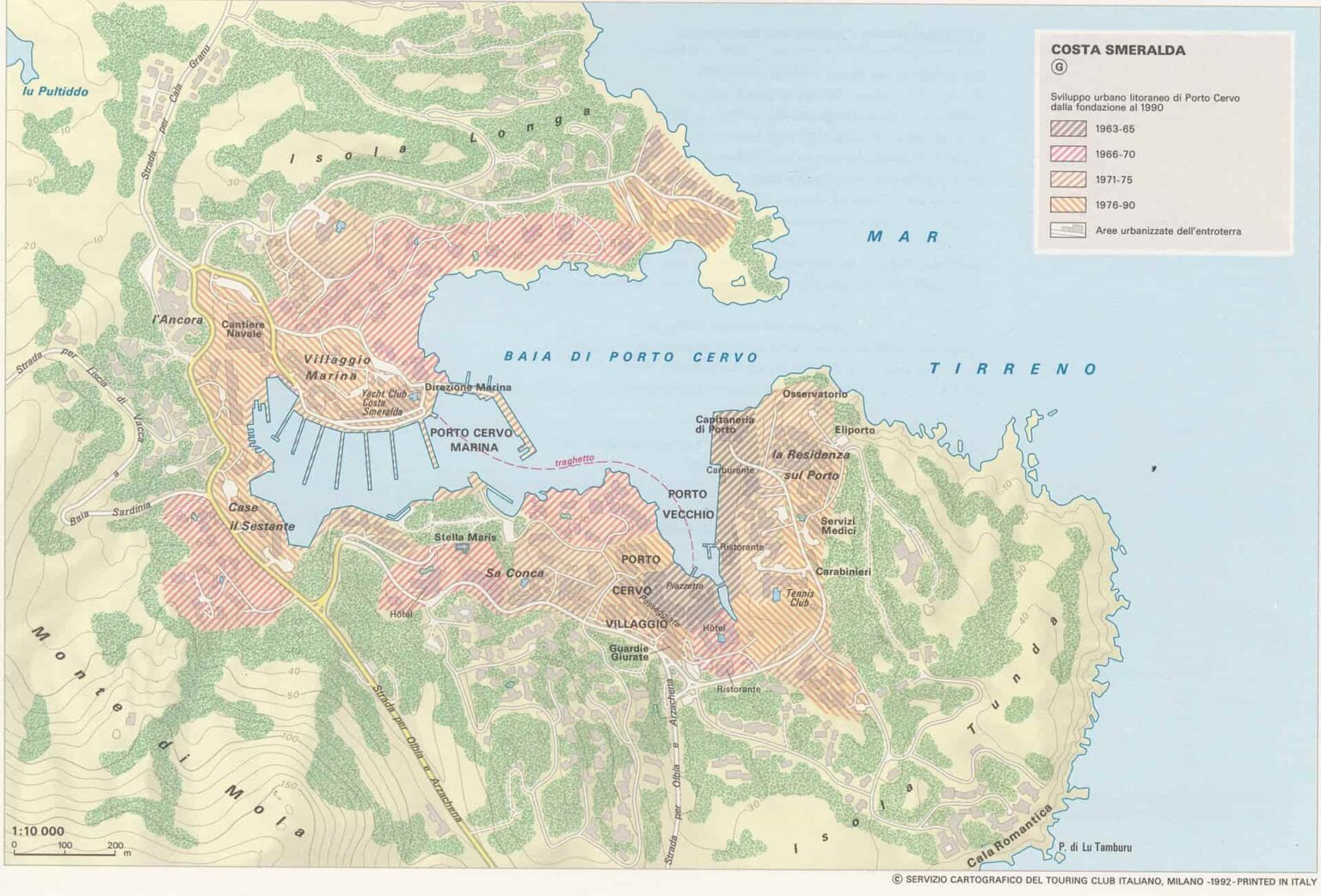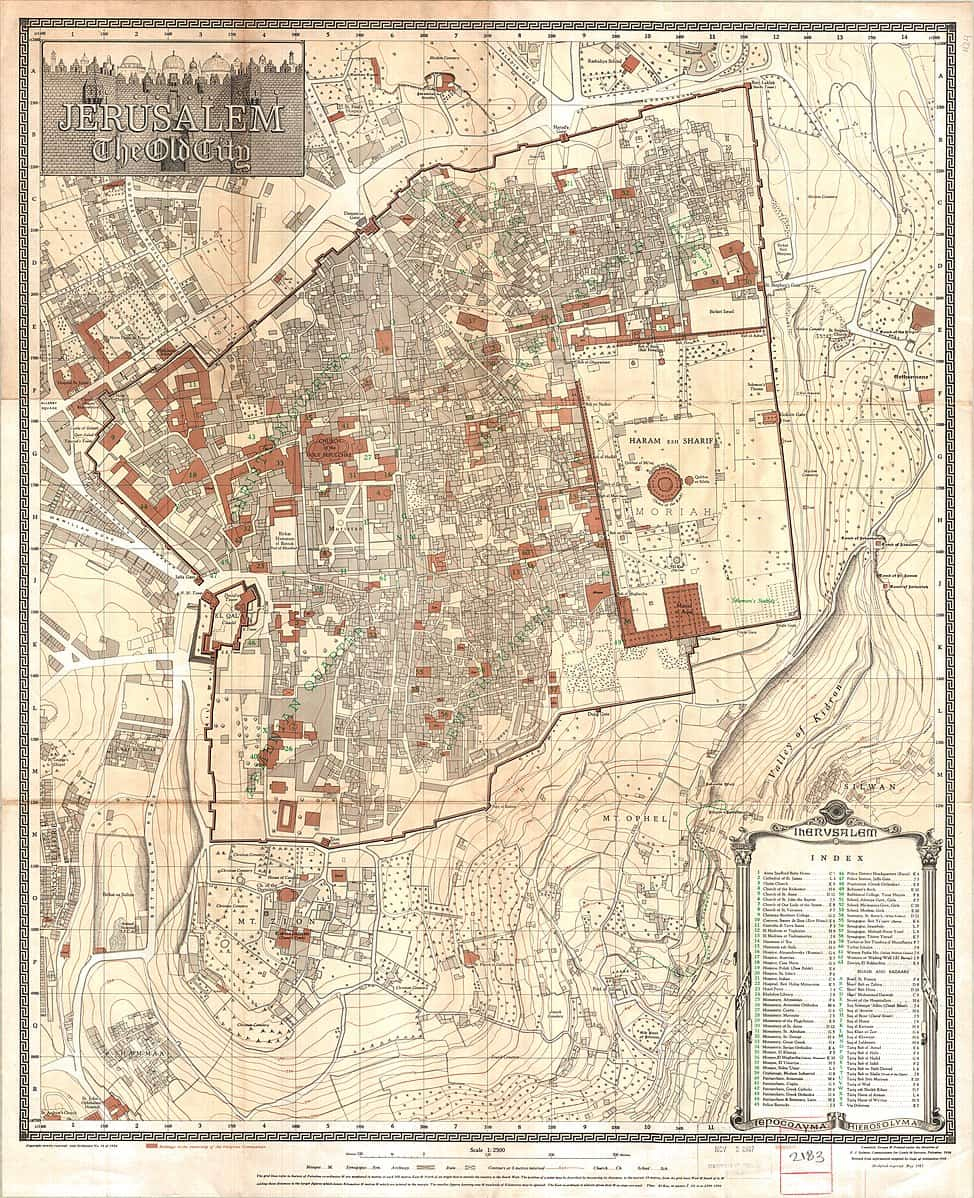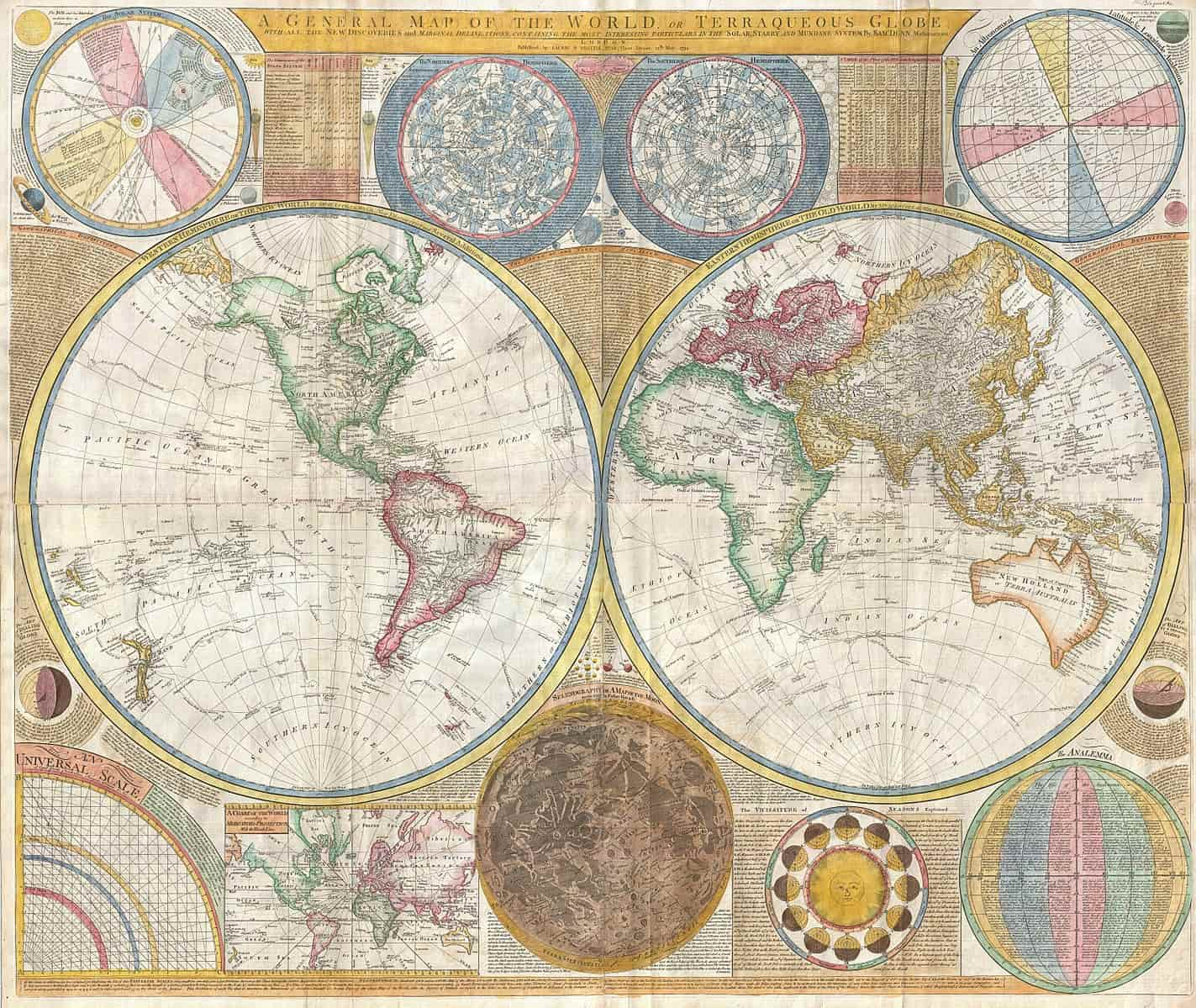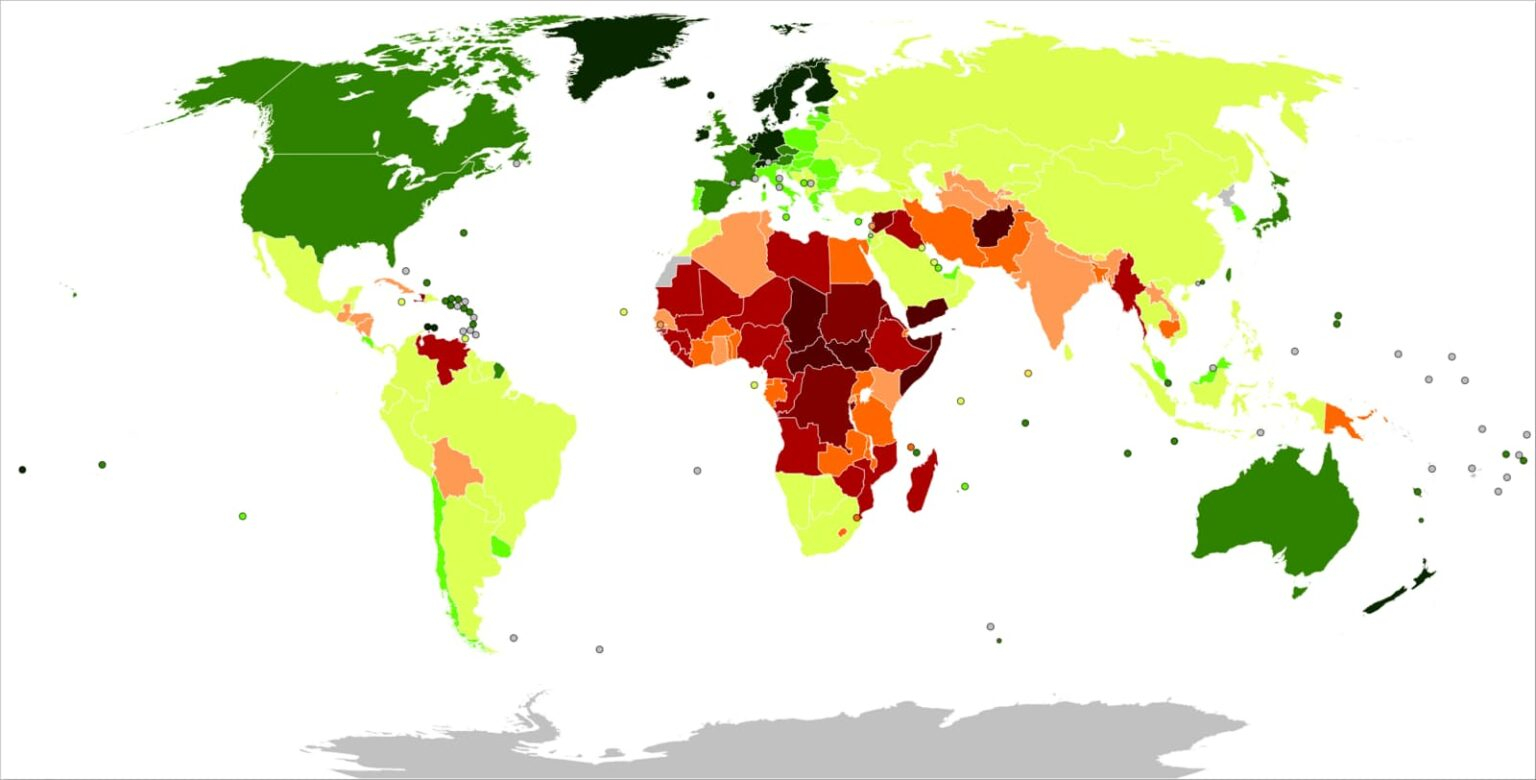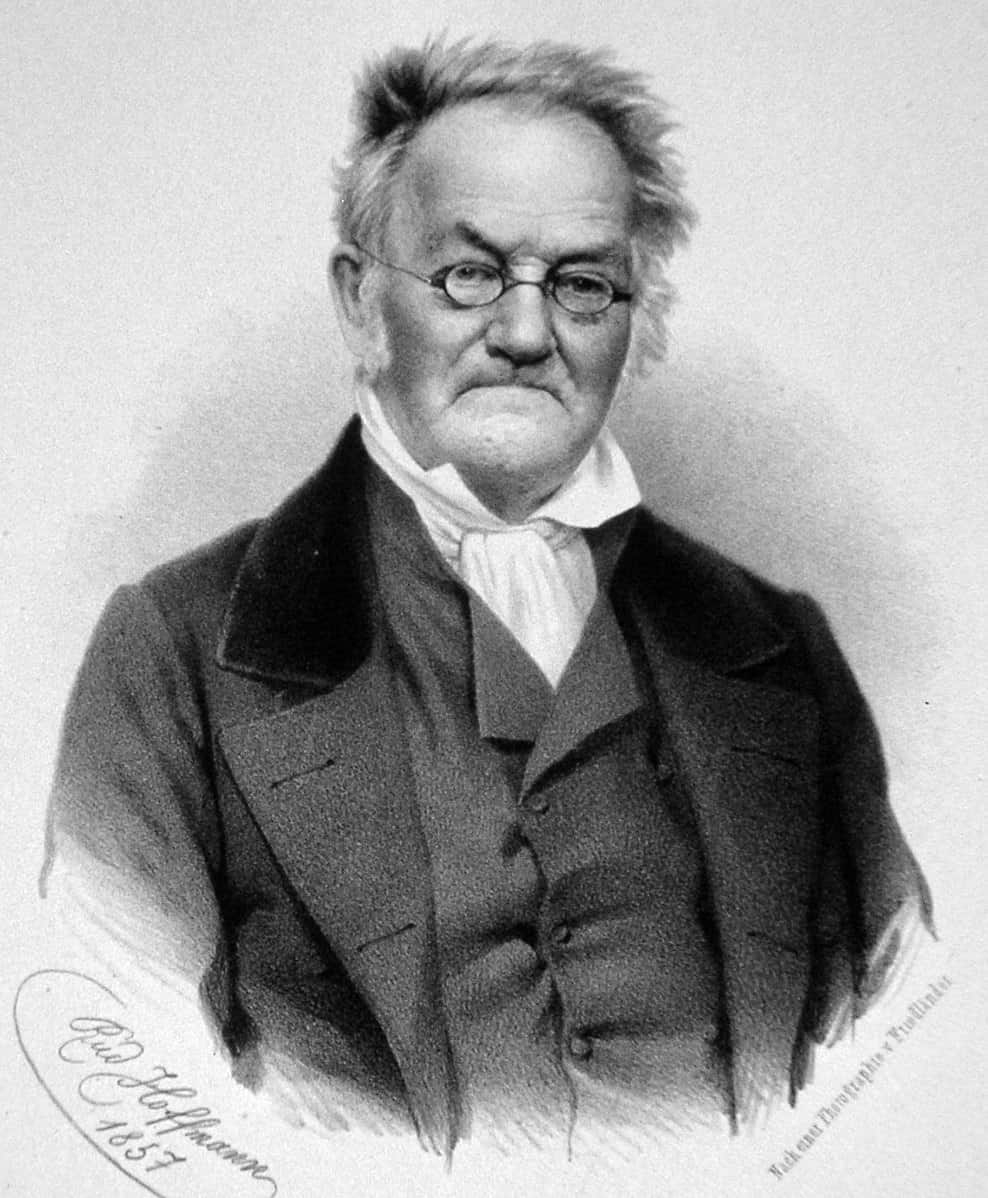La geografía (del latín geographĭa, y este del griego γεωγραφία [geōgraphía], (1) literalmente traducido como «descripción de la tierra») es la disciplina que trata del estudio, la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. (1) (2) En sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. (3)
“La geografía no es solo hacer mapas. Es una forma de pensar el mundo: localizar, explicar y representar patrones en el espacio con claridad y método.”
El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes (276-194 a. C.) en una obra hoy en día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre de la historia, Heródoto (484-420 a. C.). Para los griegos es la descripción racional de la Tierra y, particularmente para Estrabón, es el estudio de las distintas regiones humanas como base para la formación del político.
Existen cuatro tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son: el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, los estudios del territorio (del lugar a la región), el estudio de la relación entre el hombre y su entorno, y la investigación de las ciencias de la Tierra. (4)
La geografía moderna es una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales y no se refiere solo a la localización de esos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que son.
La geografía analiza patrones y procesos que organizan el espacio. Se pregunta qué ocurre y dónde, por qué ocurre allí, cómo se conecta con otros lugares y qué cambia al variar la escala y el tiempo. Usa conceptos operativos —lugar, región, paisaje, territorio, red y escala— para describir y explicar.
La geografía se divide en dos grandes ramas: geografía regional y geografía general.
La geografía regional estudia las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países, estados y regiones a distintas escalas de detalle, desde el análisis geográfico de un pequeño valle de montaña, hasta el estudio regional amplio de comarcas, países, naciones o estados, e incluso, espacios multinacionales. Mientras que la geografía general se divide en dos grandes ramas: geografía física y geografía humana:
- La geografía humana se ocupa del estudio de las personas y sus comunidades, culturas, economía e interacciones con el medio ambiente mediante el estudio de sus relaciones con el espacio y el lugar y a través de él.
- La geografía física se ocupa del estudio de procesos y patrones en el entorno natural como la atmósfera, la hidrósfera y la geósfera.
Las cuatro tradiciones históricas en investigación geográfica son: análisis espacial de fenómenos naturales y humanos, estudios de área de lugares y regiones, estudios de relaciones entre humanos y tierras y las ciencias de la Tierra. La geografía ha sido llamada «la disciplina mundial» y «el puente entre las ciencias humanas y las ciencias físicas».
La geografía estudia cómo se organiza el espacio y por qué los fenómenos aparecen donde lo hacen. No basta con ubicar; hay que explicar relaciones y representarlas con buenos mapas. Conceptos como lugar, región, paisaje, territorio, escala y red son las herramientas con las que leemos y contamos el mundo.
«Geografía: conceptos y métodos.»
- Introducción. Definiciones. Objeto de estudio.
– Conceptos nucleares. Mini-glosario funcional.
– Historia del estudio geográfico.
– La orientación y las coordenadas geográficas: Norte, Sur, Este y Oeste.
– Epistemología de la geografía:
- Enfoques y paradigmas contemporáneos (cuantitativo, crítico, humanista, pospositivista, ambiental, complejidad).
- Escala y tiempo (multiescalaridad, efecto MAUP, series temporales).
- Causalidad vs. correlación espacial (autocorrelación, dependencia espacial).
- Ética y sesgos en análisis espacial (privacidad, sesgos de datos/ muestreo, diseño cartográfico responsable).
- Reproducibilidad y metadatos (documentación, licencias, trazabilidad).
– Estructura clásica de la Geografía:
- Diferenciación entre geografía general y regional (funciones, límites y solapamientos).
- Geografía física vs. geografía humana (objetos, métodos y variables típicas).
- Categorías analíticas compartidas (lugar, región, territorio, paisaje) con ejemplos breves.
- Escalas de análisis (local, regional, nacional, global) y cambios de patrón al cambiar la escala.
– Ramas y subdisciplinas.
– Geografía regional.
– El mapa de Juan de la Cosa (1500): el primer mapamundi que representa América.
– Las fronteras de América: formación y evolución de los Estados modernos.
– Accidentes geográficos: introducción y clasificación.
– Cómo entender las clasificaciones de la geografía.
– Geografía política y fronteras.
– Objetivos de la Geografía clásica.
– Escala, tiempo y multiescalaridad.
– Cartografía: lenguaje y herramienta de la geografía.
– Pensamiento espacial y habilidades geográficas.
– Relación con otras ciencias (interdisciplinariedad).
– Geografía contemporánea:
- Giro cuantitativo y geografía de la complejidad (modelos, redes, simulación).
- Datos masivos y geoespaciales (teléfonos móviles, OSM, satélites; calidad y sesgos).
– Geógrafos notables.
– Cartografía meteorológica y observación satelital.
– Perspectiva cultural y humanística de la geografía.
– Un cambio de paradigma en la geografía: de la exploración física al estudio de las interacciones humanas con su entorno.
– Aplicaciones clave hoy:
- Cambio climático (exposición, sensibilidad, vulnerabilidad).
- Riesgos y protección civil (inundaciones, incendios, terremotos).
- Salud y epidemiología espacial.
- Transporte y logística (isócronas, last-mile).
- Planificación verde-azul y soluciones basadas en la naturaleza.
- -Buenas prácticas (documentar fuentes, declarar proyección y método de clasificación, comunicar incertidumbre).
– Premio Vautrin Lud
– Instituciones y Sociedades
– Documental: “Anatomía de las fronteras”.
Aviso metodológico
Este texto es una introducción libre y divulgativa a la geografía como ciencia. Presenta conceptos, ejemplos y aplicaciones habituales, apoyados en fuentes abiertas y manuales estándar. Cuando se muestran mapas o datos, se explican el método y las limitaciones. Para un tratamiento exhaustivo, véase la bibliografía especializada. Como gran parte de los artículos de este blog, no están diseñados exclusivamente para un público en concreto, forman parte de una serie de trabajos que uso de caracter formativo, pensados para su relectura y revisión, en todo caso se llega a la conclusión de que estos trabajos pueden ser de interés de algunas personas y por eso los hago de carácter público o abierto. Para cualquier duda, aclaración o rectificación pueden escribir al correo hola@informacionmanu.es o a través de los comentarios al final de cada uno de los artículos.
🌍 Mapa satelital del mundo — Imagen compuesta que muestra la distribución de continentes y océanos a escala global, con relieves, zonas desérticas, áreas boscosas y casquetes polares visibles. Fuente: Image by WikiImages from Pixabay (licencia libre, uso comercial permitido).
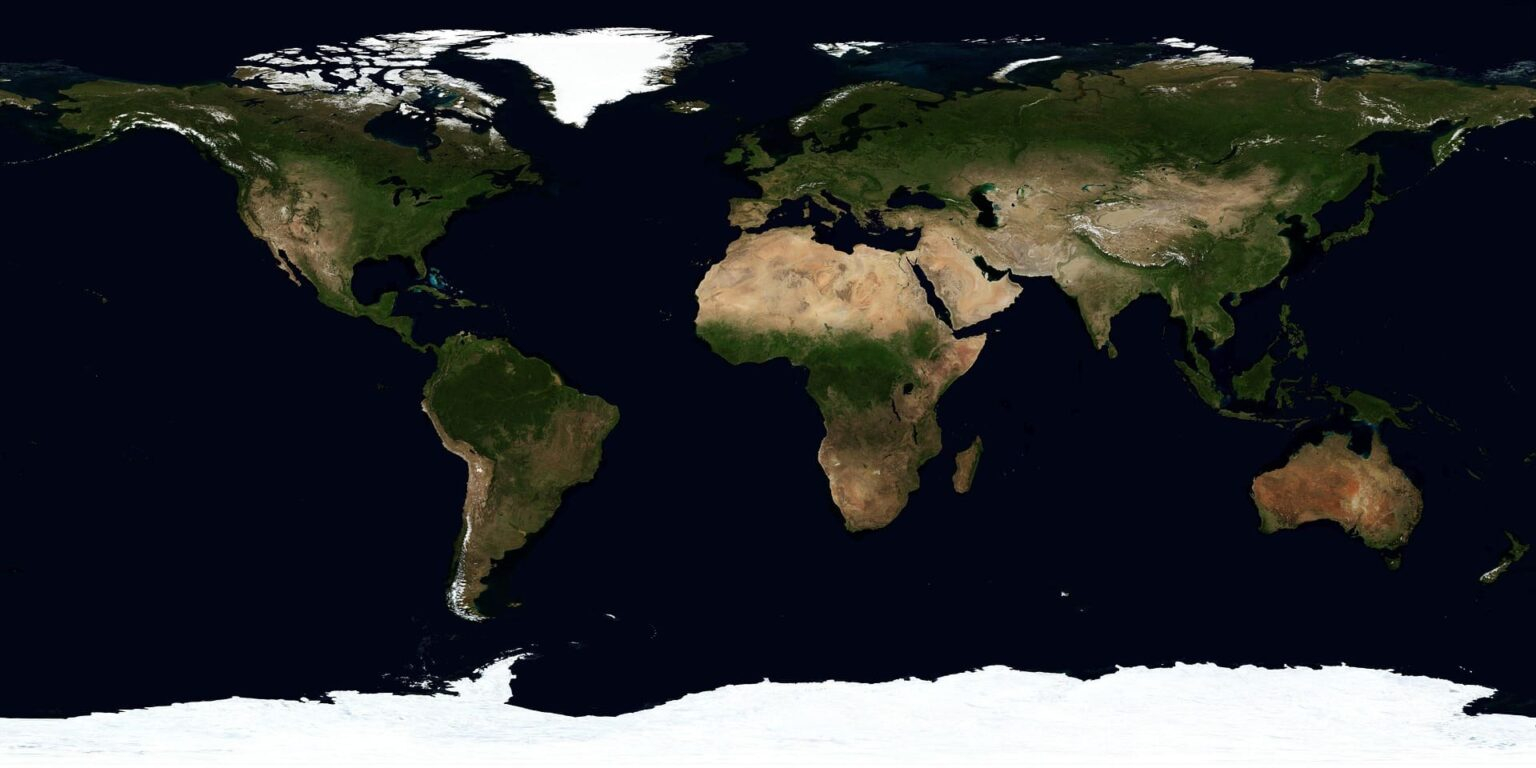
Objeto de estudio y preguntas guía de la geografía
La geografía estudia los patrones y procesos que organizan el espacio y las interacciones entre sociedad y naturaleza. No se limita a ubicar fenómenos: intenta explicar por qué están donde están, cómo se relacionan entre sí y qué cambia cuando variamos la escala de observación o el periodo analizado. Así, interroga siempre qué ocurre y dónde, por qué ocurre allí y no en otro lugar, cómo se conecta con otros puntos a través de flujos y redes, y si el patrón se mantiene cuando pasamos del ámbito local al regional o al global.
En este marco, ciertos conceptos funcionan como herramientas de lectura: la escala, que condiciona lo que vemos y las conclusiones que extraemos; el lugar, entendido como segmento del espacio con significado e identidad; la región, que puede definirse por homogeneidad interna o por su funcionamiento nodal; el paisaje, como expresión visible de la organización espacial; y el territorio, como espacio apropiado, regulado y a menudo disputado por distintos actores. Todos ellos articulan el “dónde” y el “por qué allí” que vertebran el análisis geográfico.
Un ejemplo rápido ayuda a verlo: la isla de calor urbana resulta evidente a escala de barrio, donde la densidad edificatoria y la falta de vegetación elevan las temperaturas; a escala metropolitana el patrón se relaciona con la red de transporte, la distribución de usos del suelo y los flujos diarios; y a escala regional entra en juego el contexto climático y la topografía. El “por qué allí” cambia con la escala, y por eso la geografía combina evidencia empírica, modelos explicativos y representaciones claras —mapas, gráficos y narrativas— para comprender el espacio y orientar decisiones públicas y privadas.
En la literatura didáctica suele hablarse de cuatro “tradiciones” que ordenan la práctica geográfica y ayudan a entender qué preguntas nos hacemos y con qué herramientas las abordamos. La primera es la tradición espacial, centrada en los patrones, la localización y las interacciones a través del espacio: estudiar redes de transporte, difusión de innovaciones o distribución de la población es preguntar por el “dónde”, el “por qué allí” y el “cómo se conecta”, apoyándose en cartografía, SIG y análisis espacial. La segunda es la tradición de área o región, muy asociada al énfasis de Sauer en la singularidad de los lugares: aquí la geografía construye síntesis regionales que integran clima, relieve, usos del suelo, economía, cultura y política para explicar la coherencia interna de un territorio y sus relaciones con otros. La tercera es la tradición hombre-tierra, que examina las relaciones sociedad-naturaleza: desde los riesgos naturales y la gestión del agua hasta la adaptación al cambio climático, se trata de entender co-dependencias, impactos y retroalimentaciones, incorporando tanto trabajo de campo como modelización y evaluación de vulnerabilidad. La cuarta es la tradición de las ciencias de la Tierra, que pone el foco en los procesos físicos —geomorfología, climatología, biogeografía, hidrología— y en su expresión espacial y temporal, proporcionando la base sobre la que se asientan los sistemas humanos. Estas tradiciones no son compartimentos estancos: un análisis urbano puede combinar la perspectiva espacial para medir accesibilidad, la regional para interpretar el sistema de ciudades, la hombre-tierra para evaluar islas de calor y la física para comprender topografía y clima local. Pensarlas así no es hacer historia, sino clarificar el “ADN” operativo de la disciplina y cómo articula preguntas, métodos y aplicaciones.
Mapamundi físico. Fuente: US Government, Central Intelligence Agency. – Physical map of the world; from the CIA World Factbook. Dominio público. 2,560 × 1,299 pixels.
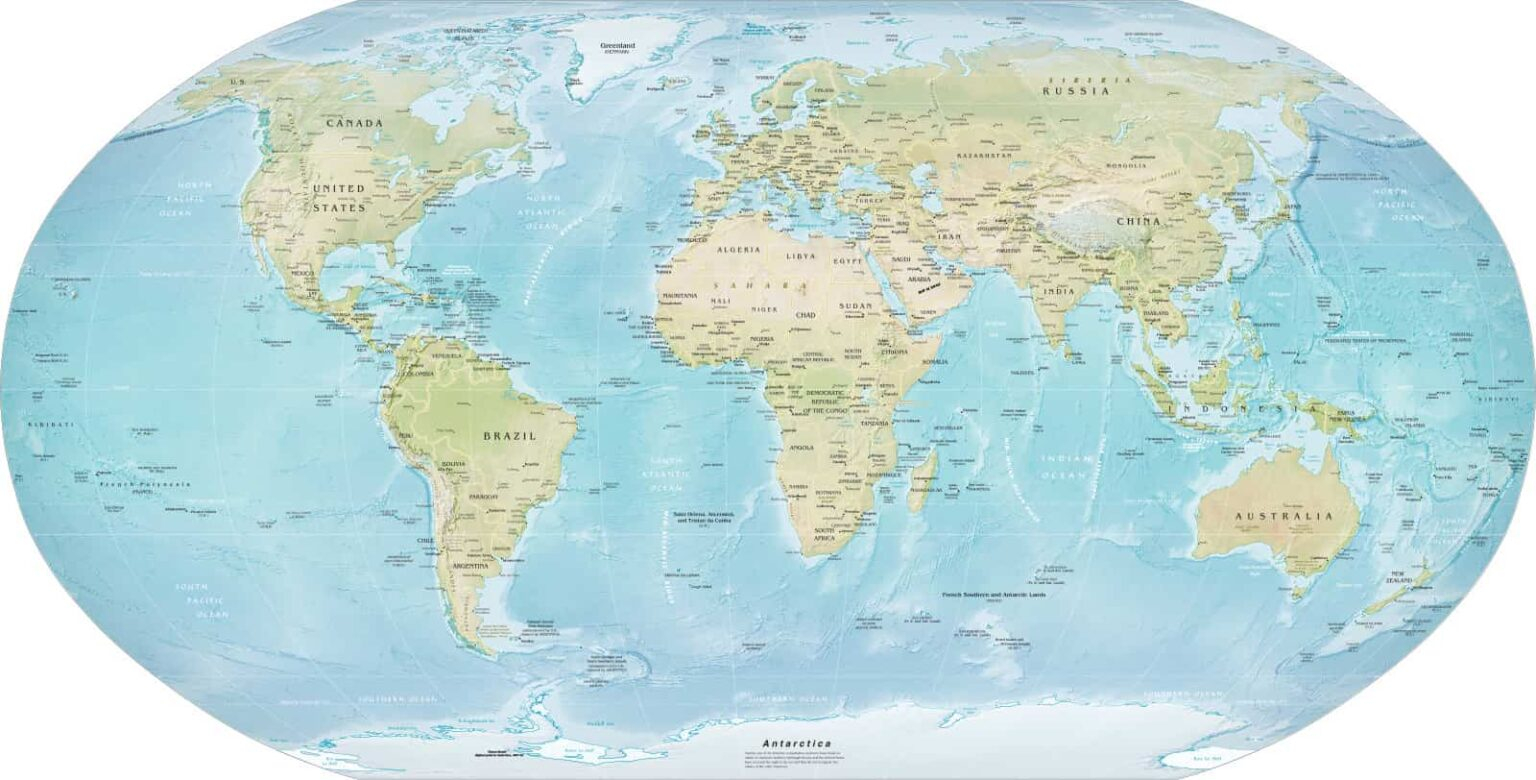
Este mapa mundi físico presenta el relieve y la batimetría del planeta mediante gamas de color y sombreado: los tonos marrones y ocres señalan las tierras altas y cordilleras —Andes, Rocosas, Alpes, Atlas, Himalaya y el altiplano tibetano— mientras que los verdes y amarillos identifican llanuras y cuencas sedimentarias como la amazónica, la del Congo o la gran llanura euroasiática. En los océanos, los azules más claros muestran las plataformas continentales y los más profundos revelan las grandes cuencas y fosas, con la dorsal mesoatlántica insinuando la apertura del Atlántico y depresiones notables como la fosa de las Marianas en el Pacífico. Se reconocen desiertos mayores —Sáhara, Arabia, Gobi, Australia interior— y barreras climáticas asociadas al relieve, así como archipiélagos volcánicos alineados con límites de placas. Es un mapa de proyección de compromiso, útil para equilibrar forma y superficie a escala mundial, donde la cuadrícula de latitud y longitud facilita la localización y comparación entre regiones. Funciona como base para leer patrones físicos globales —relieve, hidrografía y morfología submarina— sobre los que después se superponen datos humanos o ambientales en análisis geográficos.
Conceptos nucleares (mini-glosario funcional)
El espacio geográfico es el entramado físico y social donde se desarrollan los procesos; no es un vacío neutro, sino un medio estructurado por relaciones, normas y usos. Dentro de él, el lugar designa un sector del espacio cargado de significado, identidad y memoria, mientras que la región es una delimitación analítica que puede basarse en homogeneidades internas o en su funcionamiento nodal y conexiones. El paisaje es la expresión visible de esa organización —la “piel” del territorio—, fruto de la interacción entre medio físico y acción humana; y el territorio es el espacio apropiado, regulado y, a menudo, disputado por actores e instituciones.
La escala determina el nivel de observación y de intervención; al cambiarla, cambian también los patrones que identificamos y las explicaciones plausibles. La red alude al conjunto de nodos y enlaces por los que circulan personas, bienes, energía o información, y permite comprender estructuras de conectividad y centralidad, esta última entendida como la capacidad de un nodo para concentrar funciones y atraer flujos. La difusión describe la propagación espacial de fenómenos —innovaciones, enfermedades, incendios, especies invasoras— a través de redes y gradientes ambientales o sociales. La frontera actúa como límite o zona de transición, y puede ser tanto una línea jurídico-administrativa como un umbral ecológico o cultural. La accesibilidad resume la facilidad con que desde un punto se alcanzan actividades y recursos en tiempo y coste reales, y es clave para interpretar desigualdades y oportunidades territoriales.
Estos conceptos operan juntos: leer un mapa es, en el fondo, articular espacio, escala y red para explicar por qué un fenómeno aparece en un lugar y no en otro, cómo se manifiesta en el paisaje, qué fronteras lo condicionan, qué grado de accesibilidad lo potencia y qué centralidades lo organizan.
🌍 La Tierra vista desde el espacio — Imagen satelital de la NASA que muestra el continente americano. Dominio público (NASA Earth Observatory / Blue Marble).
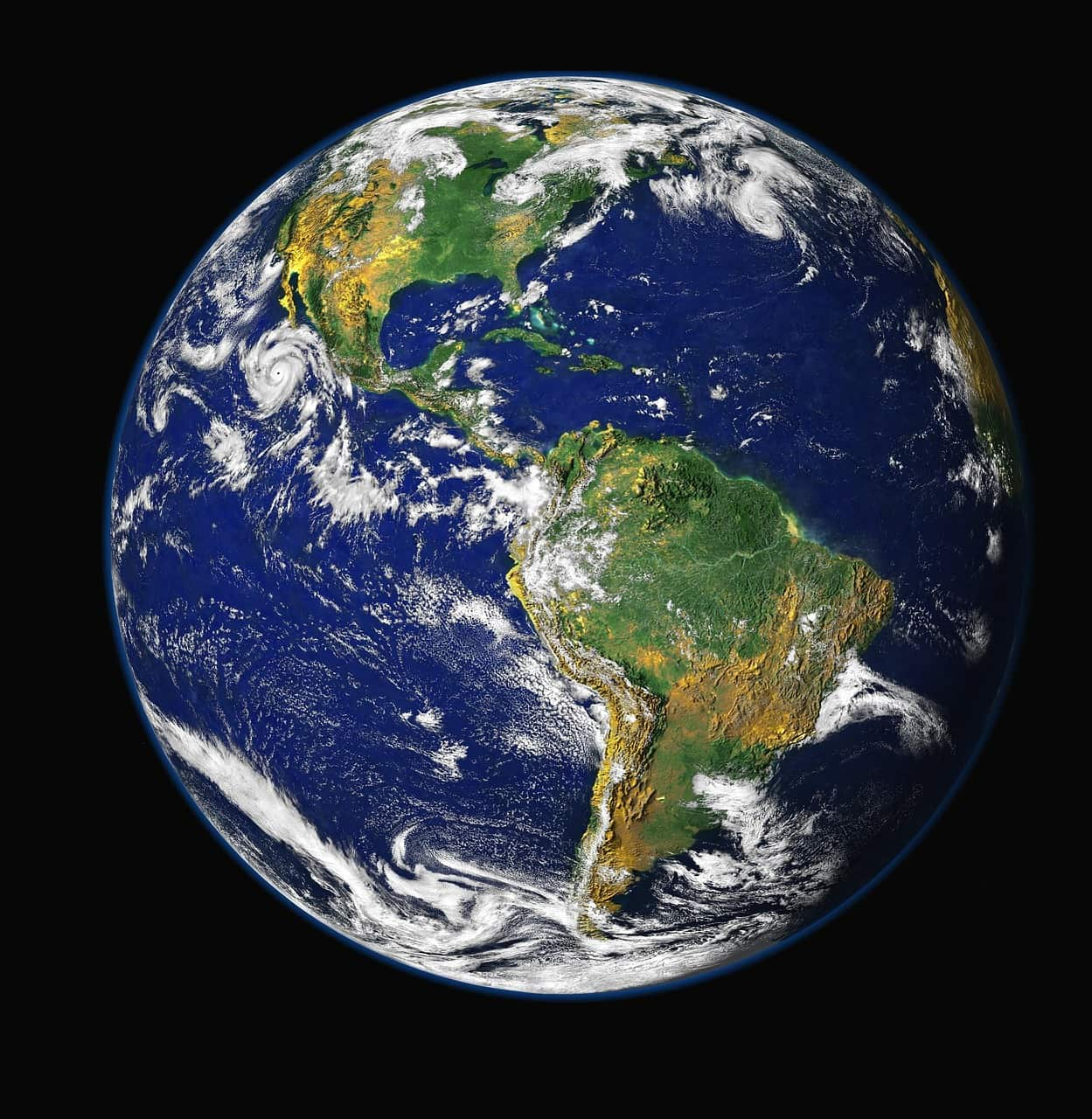
Conceptos nucleares transversales
La geografía se apoya en un conjunto de conceptos clave que actúan como herramientas intelectuales para describir, analizar e interpretar el espacio. Estos conceptos son transversales porque aparecen en todas las ramas de la disciplina —física, humana, regional o contemporánea— y permiten articular fenómenos muy distintos bajo un mismo lenguaje analítico.
El lugar se refiere a un punto del espacio dotado de significado. No es solo una localización, sino también un conjunto de características físicas, históricas, sociales o simbólicas que le dan identidad. Puede ser una plaza, un valle, un barrio o un santuario, y suele implicar una relación afectiva o cultural con quienes lo habitan o visitan.
La región es una unidad espacial que agrupa lugares según ciertos criterios comunes, como características naturales, económicas, culturales o administrativas. Las regiones no son entidades fijas: pueden definirse de muchas formas según el propósito del análisis (por ejemplo, una región biogeográfica frente a una región socioeconómica) y pueden solaparse o evolucionar con el tiempo.
El territorio añade una dimensión política y de control al espacio. Se trata del área sobre la que un grupo, comunidad o Estado ejerce autoridad, establece normas y organiza actividades. El territorio es, por tanto, un concepto profundamente ligado al poder, la identidad y las dinámicas sociales, además de a la geografía física.
El paisaje combina elementos naturales y humanos para formar un escenario visible que puede observarse, representarse e interpretarse. Es tanto una realidad material (relieves, construcciones, cultivos) como una construcción cultural, ya que cada sociedad selecciona y valora ciertos rasgos de su entorno de manera particular. Por eso, el paisaje es un punto de encuentro entre geografía, arte, historia y cultura.
La red es la estructura formada por nodos y conexiones que permite el flujo de personas, bienes, información o energía a través del territorio. Pueden ser redes de transporte, de telecomunicaciones, ecológicas o sociales. El análisis de redes es esencial para entender la organización espacial contemporánea, marcada por la interdependencia global y la movilidad constante.
La escala indica el nivel de análisis espacial (local, regional, nacional, global) y condiciona la forma en que se observan los fenómenos. Cambiar de escala puede alterar los patrones visibles, revelar nuevas estructuras o disimular desigualdades. Por eso, en geografía es habitual trabajar con múltiples escalas para captar mejor la complejidad del espacio.
Por último, la conectividad expresa el grado de vinculación entre lugares dentro de una red o territorio. Una alta conectividad puede facilitar intercambios, integración y desarrollo, mientras que una baja conectividad puede aislar comunidades o frenar procesos económicos. Se trata de un concepto clave en transporte, urbanismo, ecología y análisis territorial.
En conjunto, estos conceptos proporcionan un vocabulario común para pensar el espacio de forma estructurada. Permiten describir realidades complejas, formular preguntas precisas y construir interpretaciones geográficas que combinan lo físico, lo social, lo político y lo cultural.
Topografía de Europa. San Jose – own map, based on the Generic Mapping Tools and ETOPO2. CC BY-SA 3.0. Original file (1,473 × 1,198 pixels, file size: 689 KB).
🗺️ Relieve físico de Europa. El mapa muestra la topografía europea mediante una escala de colores que representa la altitud: el verde corresponde a las tierras bajas y llanuras, el amarillo indica zonas de altitud media y el marrón señala las áreas montañosas y de mayor elevación. Se aprecia claramente la gran extensión de la llanura europea, que abarca desde el norte de Francia y Alemania hasta Rusia occidental, configurando una de las áreas más extensas y continuas de terreno llano del mundo.
En contraste, el sur del continente está dominado por sistemas montañosos como los Pirineos entre España y Francia, los Alpes en el centro de Europa, y los Cárpatos que se extienden por Europa oriental. También destacan las cordilleras de la Península Ibérica, los Apeninos en Italia y los Balcanes. Al norte, las montañas escandinavas aportan un relieve accidentado a Noruega y parte de Suecia. Estas diferencias altitudinales explican buena parte de la diversidad climática, ecológica y humana del continente europeo.
Historia del estudio geográfico
La ciencia geográfica es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, pero también hay que señalar que ha experimentado un desarrollo muy complejo a lo largo de toda su historia. Básicamente, esta evolución se puede dividir en dos grandes periodos, por ejemplo: un periodo premoderno que comenzaría en Grecia, y un periodo moderno a partir del siglo XIX donde se produce su institucionalización universitaria, lo que tuvo una influencia enorme en su desarrollo.
Los antiguos griegos fueron los primeros en acumular y sistematizar sus conocimientos, denominándolos con el título de «geográficos», fundando así una nueva disciplina. Estrabón, Eratóstenes y Claudio Ptolomeo, fueron quienes «clásicamente» acuñaron el término empezando a desarrollar teorías y prácticas de lo que en ese momento se entendía por geografía . Los romanos continuaron su labor añadiendo una nueva manera de pensarlo a base de recopilación de datos y técnicas, Pomponio Mela fue uno de ellos.
Así pues, como ha quedado dicho, la geografía se dirige en su mayor parte al ámbito y a las necesidades del gobierno. Pero es que también la mayor parte de la filosofía ética y política gira en torno al ámbito del gobierno. Véase la prueba: distinguimos las diferencias entre regímenes políticos sobre la base de sus tipos de gobierno, estableciendo un tipo que es la monarquía, que también llamamos realeza, otro que es la aristocracia, y un tercero, la democracia. Pensamos también que existen otros regímenes políticos, que llamamos con la misma denominación, como si de ellos derivara el principio de peculiaridad específica: en uno de ellos, en efecto, es ley el mandato del rey, y en otro el de los aristócratas y en el otro, el del pueblo. Y es que la ley es lo que caracteriza y configura el régimen político, y por eso también llegaron algunos a decir que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Así pues, si la filosofía política gira en su mayor parte en torno a los gobernantes, y si gira también a su vez la geografía en torno a las necesidades del gobierno, esta última presentará cierta superioridad a este respecto. Pero esta superioridad tiene proyección práctica.
Estrabón, Geografía, Libro 5. Petatán, Gabriel. «Contribución a una Geografía como Crítica de la Economía Política (Elementos para su comprensión)». UNAM: 67. Consultado el 12 de junio de 2017.
Durante lo que suele conocerse como la Edad Media en Europa hubo un desarrollo significativo de la disciplina, eso si se considera que modernamente la cartografía es una disciplina técnica por sí misma. No obstante, no hay que olvidar que la Geografía en Europa había estado asociada a lo que hoy se entiende como cartografía, base de la moderna Geomática, a través de la cual se entiende lo que la disciplina significaba para ellos en el siglo XVIII. Pues debido a los requerimientos propios a los procesos de la colonización europea de América y África, la Cartografía y la Geografía de la época eran prácticamente la misma disciplina. Sin embargo, en el mundo árabe la historia es distinta para la época, Al-Idrisi e Ibn Jaldún se apropiaron y profundizaron el conocimiento geográfico greco-romano consolidando una visión del mundo que no encaja con los estándares de lo que se conoce como Edad Media, sino que tuvieron su propia manera de producirlo y significarlo. Los chinos también desarrollaron para el interior de su territorio un conocimiento geográfico que les permitiría tener un férreo control del mismo.
En un sentido extremadamente amplio se podría decir que el pensamiento geográfico árabe, cristiano y chino compartían el hecho de basarse en un pensamiento determinista, (6) con una fuerte inclinación al estudio de la naturaleza, con la salvedad de que en el mundo árabe no había una rígida distinción entre sociedad y naturaleza. Compartían además el considerar al estudio del territorio sobre el que se llevaban a cabo actividades humanas como una unidad con lo que consideraban los ciclos de la naturaleza. Ese pensamiento estaba fuertemente determinado por las creencias e ideas teológicas de sus elaboradores, existían por ejemplo representaciones de la superficie de la tierra de forma circular, del mundo conocido por las culturas de ese momento (Europa, Asia y la parte norte del África). La Europa medieval no conoció desarrollos sino en la profundización de los cálculos más precisos, Cosmas Indicopleustes fue uno de los pocos geógrafos «medievales» relevantes —aunque cabe destacar que fue un desarrollo muy temprano de la Edad Media, en el siglo VI— a pesar de avalar la idea geocéntrica de Ptolomeo. Idea que no cambiaría sino hasta los acontecimientos ocurridos en Europa conocidos como revolución científica que empezaría con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, el fenómeno de rotación terrestre y la idea de una Tierra de forma esférica de Galileo Galilei, coronado con lo que se conoce comúnmente como ley de gravitación universal de Isaac Newton, momento del nacimiento de la física moderna y de la matematización de las ciencias que estudian a la naturaleza. Lo cual no habría sido posible sin los procesos de Conquista de las Américas y al tráfico de esclavos de África, y la posterior conquista de Oceanía. Dichos procesos de Colonización española de América, repercutieron profundamente en la Geografía, quien por su parte, experimentó profundos cambios, debido a que fue uno de los conocimientos más utilizados en la época para la exploración europea del mundo. La idea que se tenía de la disciplina entonces fue magistralmente expuesta por Johannes Vermeer en su pintura El geógrafo, que además por esos mismos procesos de conquista se convertiría en la visión dominante de la disciplina hasta principios del siglo XX.
El geógrafo, de Johannes Vermeer. Google Arts & Culture. Dominio Público. Original file (7,991 × 8,959 pixels, file size: 22.15 MB).
El siglo XV representa un cambio radical en las condiciones de desarrollo de los conocimientos geográficos. Se recuperaron los conocimientos clásicos y además se conocieron nuevos territorios y pueblos. Autores muy distintos intervienen en la labor descriptiva de estos nuevos territorios. El modelo que se sigue es el proporcionado por Estrabón, cuya obra Geographiká se redescubre y se reedita. Al mismo tiempo fue necesario modificar también la imagen cartográfica del mundo. Juan de la Cosa es el primero que recoge en su mapa las tierras americanas conocidas del área del Caribe (1500). Además la obra de Ptolomeo es corregida y ampliada y posteriormente superada por el Atlas de Mercator (1595) que encontró también nuevas soluciones al problema de proyectar la superficie esférica de la Tierra en una superficie plana.
En el siglo XVII, la geografía tuvo un lugar destacado en la revolución científica que sentó las bases de la ciencia moderna. La geografía como ciencia que se ocupaba de la descripción y de la representación cartográfica de la Tierra, formaba parte de las matemáticas. Era una ciencia matemática mixta al igual que lo eran la astronomía o la óptica. La Geografía General en la que se explican las propiedades de la Tierra de B. Varenio publicada en 1650 representa muy bien esta concepción. Según Varenio la geografía es «la ciencia matemática mixta que explica las propiedades de la Tierra y de sus partes». Varenio dividía la Geografía en General y Especial, estudiando la primera la Tierra como cuerpo físico y celeste y la segunda «la constitución de cada una de las regiones». En cada región Varenio consideraba tres tipos de propiedades: las celestes (la distancia del lugar desde el Ecuador y desde el polo, la inclinación del movimiento de las estrellas sobre el horizonte en el lugar, la duración del día más largo y más corto…), las terrestres (límites, montes, aguas, selvas y desiertos, animales…) y las humanas (trabajos y técnicas de la región, costumbres, formas de expresarse, ciudades…).
A lo largo del siglo XVIII se produce el desarrollo de las ciencias especializadas de la Tierra, lo que supuso una pérdida de contenido para la geografía como ciencia general. La geología, la botánica y la química pasan a estudiar problemas que antes eran objeto de la geografía general. Al mismo tiempo, el aumento en la complejidad de las tareas cartográficas dio lugar a la aparición de corporaciones profesionales especializadas, con lo que la geodesia y la cartografía se configuran también como disciplinas independientes. La geografía, en definitiva, se distancia progresivamente de las disciplinas matemáticas y el geógrafo se identifica con las tareas corográficas o de descripción de países y regiones.
Cabe destacar sin embargo que a lo largo del siglo XIX, esta disciplina se consolidó como parte fundamental del desarrollo de los estados nacionales, logrando institucionalizarse en un gran número de universidades europeas, siendo reconocida incluso hasta finales del siglo XX, como una de las disciplinas más importantes para la educación básica de cualquier ciudadano. La razón de ello se debe al papel que tendría para la construcción de ideas como frontera, país o nacionalidad. Los geógrafos más reconocidos de la época serían Bernhardus Varenius, quien sería uno de los más importantes predecesores de la geografía moderna, al igual que Mijaíl Lomonósov, o para algunos el naturalista y crítico de la geografía de su tiempo Alexander von Humboldt, así como el también pedagogo Karl Ritter. Algunos de los más destacados geógrafos del siglo XIX fueron Friedrich Ratzel, quien es más conocido por la influencia que tendría en las ideas de la Alemania nazi, Élisée Reclus quien trabajó el campo de la geografía humana, William Morris Davis, uno de los precursores de la Geomorfología, el también edafólogo Vasily Dokuchaev, Alfred Russel Wallace, uno de los precursores de la teorías de la evolución, el climatólogo Wladimir Peter Köppen, los destacados estrategas militares Halford John Mackinder, Karl Haushofer y Paul Vidal de La Blache, quien sería uno de los precursores del Federalismo, e influiría en la construcción de una subdivisión interna en los territorios de las naciones para el reconocimiento y control de los recursos de cada país.
Por su parte, a mediados del siglo XX ocurriría una profunda ruptura con la geografía del siglo XIX, que aún se encuentra en disputa, pues ha ocurrido lo que en palabras de Immanuel Kant se podría denominar un giro copernicano, (7) poniendo de relieve la importancia del sujeto (sociedad o individuo) para el entendimiento del mundo en consideración al objeto (naturaleza o individuo), donde se tiene el reconocimiento empírico de que la sociedad es quien dirige dicho proceso, que solo puede ser pensado a partir de la relación de las sociedades con la domesticación y transformación de la naturaleza para fines específicamente humanos. Ese cambio de perspectiva ha supuesto la base de lo que se conoce como el giro espacial de las Ciencias sociales, centrándose sobre todo en el desarrollo del Estudio de nombres geográficos (planteado por los estudios culturales emanados de las críticas al orientalismo), geografía crítica (para el mundo hispano) o radical (en el mundo anglosajón), o las geografías posmodernas. Además la geografía tiene ahora fuertes vínculos con disciplinas afines como la Sociología, la Economía o la Historia. Entre los geógrafos del siglo XX destacan David Harvey, Neil Smith, Milton Santos, Yves Lacoste, Horacio Capel, Richard Hartshorne, Ellen Churchill Semple, Doreen Massey Walter Christaller, Torsten Hägerstrand, Carl Sauer, Peter Hall, Philippe Pinchemel, Brian Joe Lobley Berry, Yi-Fu Tuan o Maria Dolors García Ramón, todos ellos con posiciones y posturas muy distintas entre sí.
A comienzos del siglo XXI, la situación actual de la Geografía es algo ambivalente. Por un lado, parece evidente que la visibilidad de la Geografía como disciplina académica ha disminuido a nivel popular. Estos cambios están afectando a la concepción que se tiene de la disciplina. En la forma contemporánea de entender a la disciplina es la libertad humana (con fuerte influencia del Idealismo alemán). Actualmente se vive un profundo debate en la disciplina, entre los defensores de geografías regionales cuantitativas, dónde se defiende una Geografía más bien descriptiva, y los defensores de las geografías radicales, humanísticas y posmodernas, que apelan por una disciplina más crítica frente a los hechos manifiestos por la crisis del capitalismo y, especialmente, por el derrumbe de los gobiernos socialistas a escala mundial. El desplazamiento que viven distintas instituciones educativas en el mundo de una Geografía más cercana a las Ciencias de la Tierra o a las Ciencias sociales, revela un lento pero progresivo cambio sistemático en la disciplina.
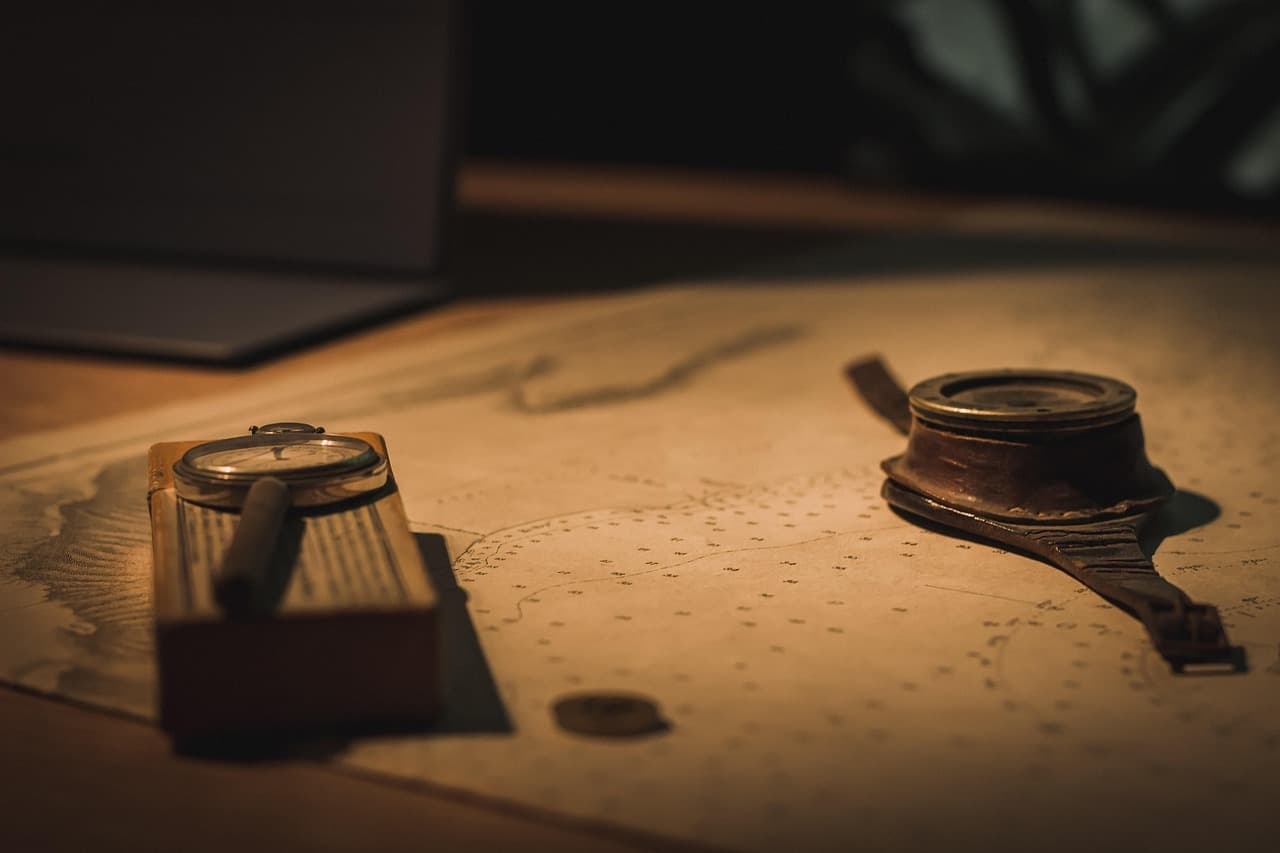
Pixabay (licencia Pixabay, uso gratuito).
La orientación y las coordenadas geográficas: Norte, Sur, Este y Oeste
Desde tiempos remotos, la necesidad de orientarse ha acompañado al ser humano en sus desplazamientos, exploraciones y actividades cotidianas. Navegantes, pastores, viajeros y científicos han buscado puntos de referencia fijos para situarse en el espacio terrestre. La orientación consiste precisamente en determinar la posición y la dirección en la superficie de la Tierra, y para ello se han desarrollado sistemas universales que permiten ubicar cualquier punto de forma precisa.
Los cuatro puntos cardinales
El sistema más básico de orientación está formado por los cuatro puntos cardinales:
Norte (N): indica la dirección hacia el Polo Norte geográfico.
Sur (S): señala el Polo Sur geográfico, en sentido opuesto al norte.
Este (E): indica la dirección por donde sale el Sol.
Oeste (O): marca el lugar por donde el Sol se pone.
Estos cuatro puntos están dispuestos de forma perpendicular, formando una cruz imaginaria sobre el terreno. En la cartografía moderna, por convención, la parte superior de los mapas siempre está orientada hacia el norte, lo que facilita la lectura y la comparación entre diferentes documentos cartográficos.
Además de los puntos cardinales principales, se utilizan puntos intercardinales (noreste, noroeste, sureste, suroeste) y secundarios (nornoreste, estesureste, etc.) para aumentar la precisión en la orientación.
El desarrollo de las coordenadas geográficas
Para poder ubicar cualquier punto de la superficie terrestre de forma exacta, se creó el sistema de coordenadas geográficas, basado en una red imaginaria de líneas que rodean el globo: los paralelos y los meridianos. Este sistema permite asignar a cada lugar dos números: latitud y longitud.
Latitud
La latitud es la distancia angular de un punto respecto al Ecuador terrestre, medida en grados.
El Ecuador es la línea imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur.
La latitud se mide de 0° en el ecuador hasta 90° en los polos.
Las latitudes al norte del ecuador se indican como N, y las que están al sur como S.
Por ejemplo, Madrid está aproximadamente en 40° N de latitud, mientras que Buenos Aires se encuentra en 34° S.
Los paralelos son las líneas que se trazan paralelamente al ecuador. Entre ellos destacan:
Trópico de Cáncer (23° 27′ N)
Trópico de Capricornio (23° 27′ S)
Círculo Polar Ártico (66° 33′ N)
Círculo Polar Antártico (66° 33′ S)
Estos paralelos marcan zonas climáticas fundamentales y son esenciales para comprender la distribución de temperaturas, estaciones y ecosistemas.
Longitud
La longitud es la distancia angular entre un punto de la Tierra y el Meridiano de Greenwich, medida también en grados.
El meridiano de Greenwich (0°) atraviesa el Observatorio Real de Greenwich, en Londres, y fue adoptado internacionalmente en 1884 como referencia universal.
La longitud se mide hacia el este (E) y hacia el oeste (O) hasta un máximo de 180°.
Por ejemplo, Nueva Delhi (India) está en torno a 77° E, mientras que Buenos Aires está en unos 58° O.
Los meridianos son semicírculos que convergen en los polos. A diferencia de los paralelos, todos tienen la misma longitud.
La intersección de latitud y longitud
Combinando la latitud y la longitud se puede determinar de manera única la posición de cualquier lugar en la superficie terrestre. Por ejemplo:
París: 48° 51′ N, 2° 21′ E
Sídney: 33° 52′ S, 151° 12′ E
El Cairo: 30° 03′ N, 31° 14′ E
Este sistema es la base tanto de la cartografía tradicional como de las modernas tecnologías de geolocalización (GPS), que utilizan satélites para calcular coordenadas en tiempo real con gran precisión.
Latitud y longitud en la Tierra. Djexplo De la traducción: Ortisa. CC BY-SA 4.0.
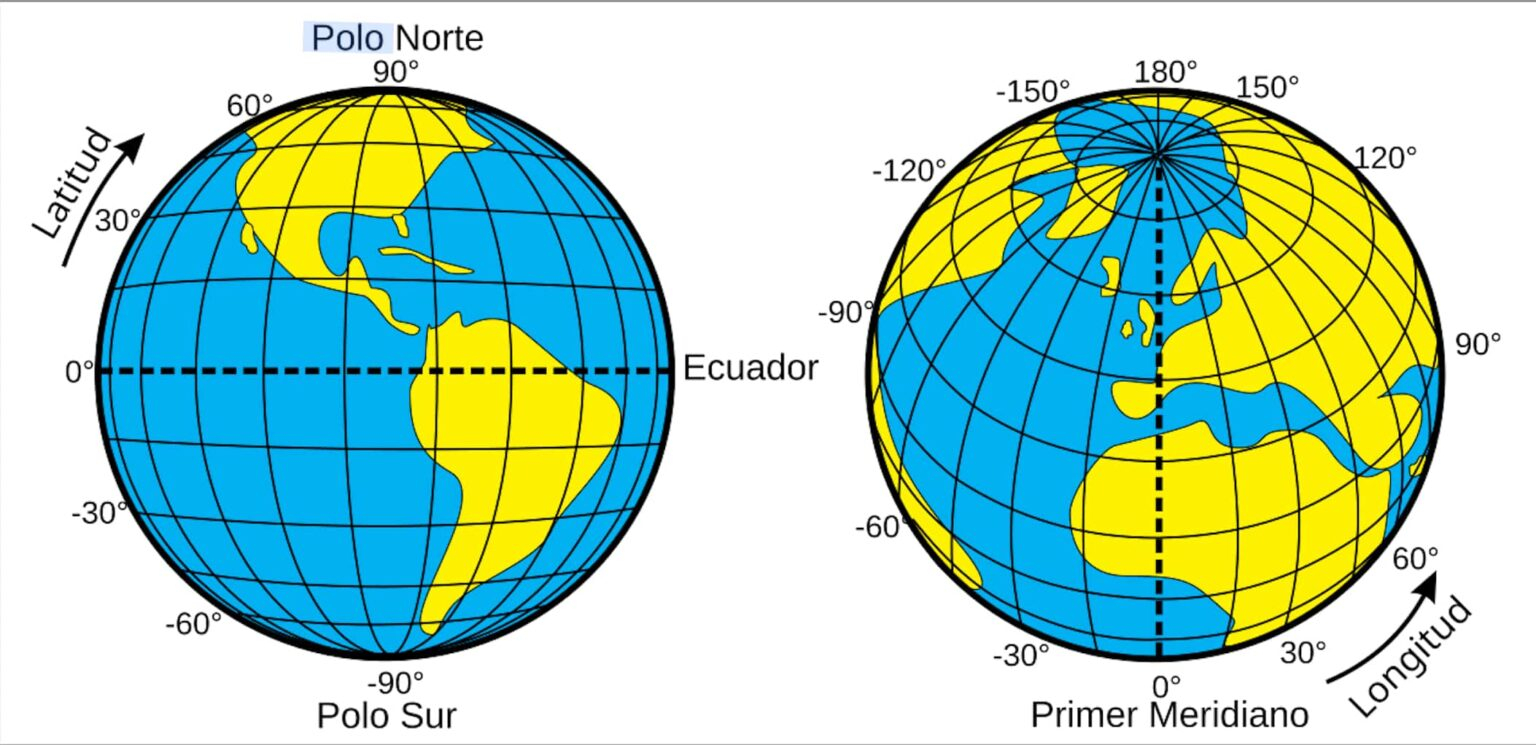
La orientación mediante astros y brújulas
Antes de la existencia de los mapas y los GPS, los pueblos antiguos se orientaban observando fenómenos naturales, en particular el movimiento aparente del Sol y las estrellas.
En el hemisferio norte, la Estrella Polar ha sido durante siglos un referente fijo para localizar el norte.
El Sol sale por el este y se pone por el oeste, lo que servía como guía diaria.
Con el tiempo, se inventaron instrumentos como la brújula magnética, que indica el norte magnético terrestre y permitió la navegación marítima de larga distancia.
Escalas y representación del espacio
En la orientación y cartografía, también juega un papel clave la escala, que es la relación entre una distancia en el mapa y la correspondiente en el terreno real. Por ejemplo:
Una escala 1:10.000 significa que 1 cm en el mapa equivale a 10.000 cm (100 m) en la realidad.
Una escala 1:1.000.000 se usa en mapas mundiales, donde 1 cm representa 10 km.
Las escalas permiten representar espacios inmensos en superficies manejables y conservar proporciones precisas para mediciones y análisis.
Conclusión
La orientación y el sistema de coordenadas son herramientas fundamentales que permiten al ser humano situarse en el espacio, representar la superficie terrestre con precisión y construir conocimiento geográfico. Desde los puntos cardinales observados por pastores y navegantes antiguos hasta las coordenadas calculadas por satélites, este sistema ha acompañado la evolución del saber geográfico y sigue siendo una de las bases más sólidas para comprender y explorar nuestro planeta.
Epistemología de la geografía
La epistemología de la geografía es la rama que estudia cómo la geografía conoce el mundo: qué considera objeto legítimo (espacio, lugar, territorio, paisaje, redes), con qué métodos lo investiga (cartografía, SIG, teledetección, trabajo de campo, modelos) y bajo qué criterios juzga la validez de sus explicaciones (evidencia, réplica, coherencia teórica, utilidad pública, ética). En lugar de contar la historia de la disciplina, se ocupa de sus fundamentos de conocimiento: qué preguntas son pertinentes (dónde, por qué allí, cómo se conecta, qué cambia con la escala y el tiempo), qué paradigmas orientan la mirada (cuantitativo, crítico, humanista, ambiental, complejidad), cómo trata la incertidumbre y los sesgos y cómo asegura reproducibilidad y responsabilidad en el uso de datos espaciales. En suma, es la reflexión sobre qué significa “saber” en geografía y qué hace que ese saber sea fiable, útil y éticamente aceptable.
Enfoques y paradigmas contemporáneos (cuantitativo, crítico, humanista, pospositivista, ambiental, complejidad). La geografía mira el mundo con varias “gafas”. La cuantitativa mide y modela para reconocer patrones (por ejemplo, dónde se concentran ciertos fenómenos). La crítica pregunta quién gana y quién pierde en el espacio: poder, desigualdad, políticas. La humanista se fija en la experiencia: el sentido de los lugares, la identidad y la percepción. El pospositivismo acepta que ninguna mirada es totalmente neutral y anima a combinar métodos. La ambiental estudia las relaciones sociedad–naturaleza como un sistema unido. La complejidad recuerda que el territorio se comporta como un sistema vivo, con efectos en cadena y resultados inesperados; por eso usa escenarios y simulaciones además de estadísticas. La geografía contemporánea combina varios marcos para explicar los fenómenos espaciales. El enfoque cuantitativo prioriza la medición, el modelado y la inferencia estadística para identificar patrones y regularidades. El enfoque crítico pone el acento en el poder, la desigualdad y las dimensiones políticas del espacio, interrogando cómo las estructuras económicas, jurídicas y culturales producen territorios. El enfoque humanista rescata la experiencia vivida: significado de los lugares, percepción, identidad y prácticas cotidianas. El pospositivismo reconoce la pluralidad de métodos y la imposibilidad de una neutralidad total, integrando perspectivas mixtas. El enfoque ambiental estudia la coevolución sociedad–naturaleza y las retroalimentaciones entre sistemas biofísicos y sistemas humanos. El paradigma de la complejidad entiende el territorio como un sistema adaptativo con no linealidades, umbrales, autoorganización y emergencia; por ello usa simulación, redes y escenarios más que relaciones simples causa–efecto.
Escala y tiempo (multiescalaridad, efecto MAUP, series temporales). Cambiar la escala cambia la historia que cuenta el mapa. Lo que vemos a nivel de barrio no siempre se repite a nivel regional o mundial. El MAUP es un aviso: si agrupamos los mismos datos con fronteras distintas, el resultado puede variar (por ejemplo, cambiar de distrito a municipio). Conviene justificar siempre la unidad de análisis y, si se puede, comprobar varias escalas. En el tiempo, comparar series ayuda a distinguir entre un bache pasajero y una tendencia real. Toda afirmación geográfica depende de la escala de análisis y del periodo observado. Cambiar de lo local a lo regional o global puede alterar patrones y hasta el sentido de una correlación. El MAUP (efecto de unidad espacial modificable) muestra que distintas formas de agregación o zonificación producen resultados diferentes aun con los mismos datos, por lo que es imprescindible justificar la unidad de análisis y contrastar a múltiples escalas. En el eje temporal, las series permiten distinguir tendencias, ciclos y rupturas; comparar ventanas temporales evita confundir fluctuaciones cortas con cambios estructurales y ayuda a detectar rezagos y efectos acumulativos.
Causalidad vs. correlación espacial (autocorrelación, dependencia espacial). En geografía, lo cercano suele parecerse: es la autocorrelación espacial. Ver “manchas” de valores altos o bajos en un mapa indica dependencia espacial, pero eso por sí solo no explica las causas. Para no confundirnos, hay que apoyar los mapas con teoría, datos adicionales y pruebas sencillas que separen el efecto “se parecen porque están cerca” de otros factores (relieve, infraestructuras, políticas, etc.). Muchos fenómenos próximos en el espacio se parecen entre sí; esa similitud induce autocorrelación espacial y viola supuestos de independencia. Los clústeres o “puntos calientes” indican dependencia, pero no prueban causalidad. La inferencia responsable exige modelar explícitamente la estructura espacial, diferenciar efectos de vecindad de factores subyacentes, y comprobar la robustez de los resultados frente a especificaciones alternativas. Identificar correlación espacial es un diagnóstico; establecer causalidad requiere diseño analítico, teoría y, cuando sea posible, estrategias cuasi-experimentales o de control espacial.
Ética y sesgos en análisis espacial (privacidad, sesgos de datos/muestreo, diseño cartográfico responsable). Los datos con ubicación pueden revelar más de la cuenta. Por eso hay que proteger la privacidad (agregar, anonimizar, usar solo lo necesario) y explicar de dónde salen los datos y con qué permisos. También existen sesgos: zonas con peor cobertura, medidas incompletas o muestras poco representativas. Hay que señalarlos y comunicar la incertidumbre. En cartografía, decisiones como la proyección, la paleta de colores o el método de clasificación influyen en cómo se interpreta el mapa; conviene elegirlas con criterio y decirlo claramente. Los datos geolocalizados pueden reidentificar personas o comunidades; es obligatorio minimizar riesgos, anonimizar, agregar cuando proceda y explicitar bases legales y consentimientos. Los sesgos aparecen por coberturas desiguales, mediciones incompletas o muestreos no representativos; reconocerlos, medir su magnitud y comunicar la incertidumbre es parte del deber profesional. En cartografía, las elecciones de proyección, clasificación y paleta cromática influyen en la interpretación: se debe justificar cada decisión, evitar paletas engañosas, señalar limitaciones y mantener coherencia semántica entre símbolos y fenómenos. La ética incluye también la evaluación de impactos sociales de los mapas y modelos.
Reproducibilidad y metadatos (documentación, licencias, trazabilidad). Un buen análisis debe poder repetirse. Eso implica documentar: fuentes, fechas, proyección, resolución, pasos que se siguieron y versiones de los datos. Indicar licencias permite reutilizar el trabajo respetando atribuciones. La trazabilidad es que cualquier lector pueda reconstruir el camino desde los datos brutos hasta el mapa final. Sin esto, las conclusiones son difíciles de comprobar y de usar para tomar decisiones. Un análisis es científicamente útil si puede repetirse y verificarse. La reproducibilidad exige documentar fuentes, versiones, transformaciones y parámetros; conservar scripts y flujos de trabajo; y adjuntar metadatos claros sobre resolución, proyección, fechas y calidad. Declarar licencias de datos y mapas permite su reutilización responsable y respeta derechos de autor y obligaciones de atribución. La trazabilidad implica poder reconstruir, paso a paso, cómo se obtuvo cada resultado cartográfico o estadístico; sin ella, las conclusiones pierden valor y no pueden sostener políticas públicas ni comparaciones en el tiempo.
Mapamundi, imagen de Mark Robinson en Pixabay

Estructura clásica de la Geografía
La geografía se organiza en general (principios transferibles), regional (síntesis de un territorio), física (sistemas naturales) y humana (organización social del espacio). No son cajones cerrados: se combinan según la pregunta. “La general aporta reglas, la regional hace la síntesis de un lugar; la física explica la naturaleza, la humana explica la sociedad: juntas dan una lectura completa.”
La geografía durante la época clásica griega era una disciplina con un solo objetivo, la descripción y estudio de la superficie terrestre. Se nutría con los relatos de los viajeros que gracias a la navegación y exploración llegaron a tener una idea bastante aproximada del ecúmene, es decir, del mundo conocido en aquellos tiempos y se encargaba de describir y catalogar o enumerar la ubicación de los accidentes naturales y de los distintos pueblos que se encontraban sobre la superficie terrestre. Pero el saber geográfico, al pasar de los tiempos, dio origen a la división de la geografía en dos ramas que forman la primera gran dicotomía de la ciencia, tal como señala Juan Vilá Valentí. (8) Estas dos ramas son Geografía general y Geografía especial también llamada esta última, en distintas épocas, geografía corológica, es decir, geografía de los lugares y geografía regional, que fue el término que finalmente se impuso y que abarcan ambas el doble objetivo de estudio de dicha ciencia. Siguiendo con los planteamientos de Vilá Valentí, estas dos ramas dieron paso a nuevas divisiones, como sucede con la geografía general, cuyo campo de estudio dio origen a una nueva dicotomía: geografía física y geografía humana.
Así, a partir de lo que se pensaba en el siglo XIX, que las formas de pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza exigían un enfoque separado y especializado, (9) la geografía solía dividirse en dos grandes ramas: geografía general y geografía regional. Es importante señalar que es fundamental ponerlo sobre la mesa pues es aún una de las principales formas de aproximarse a la disciplina, debido a que se trata de un saber del Estado tal como lo pone de relieve Yves Lacoste en su obra La geografía, un arma para la Guerra, (10) la cual sigue siendo utilizada por las instituciones nacionales de todo el mundo, a pesar de que en los círculos académicos especializados suele reconocerse como obsoleta. En la división clásica, la geografía general solía pensarse como analítica, ya que estudiaba los hechos físicos y humanos individualmente, mientras que la geografía regional se consideraba como sintética, ocupándose de los sistemas territoriales particulares sin distinción entre «físico» y «humano». Sin embargo, la articulación entre ambas ramas ha sido tradicionalmente un tema de debate dentro de la geografía que cambió dramáticamente con los debates ocurridos en la segunda mitad del siglo XX.
Se ha dicho, con razón, que la geografía es una ciencia con una breve historia y un largo pasado. Esta apreciación hace referencia a que las obras de una geografía explicativa, y no solo descriptiva, son relativamente recientes, de fines del siglo XIX, pero tienen antecedentes en la Grecia durante la Edad Antigua, hace unos 25 siglos. Los primeros libros de Geografía son los de Eratóstenes y Estrabón y se trataban de una visión descriptiva del mundo conocido, con los accidentes geográficos, su ubicación y sus pueblos y habitantes.
Posteriormente a la época clásica griega, encontramos representantes de la geografía descriptiva, cada vez más explicativa, con el empleo de algunos mapas más elaborados, en la obra de la cultura helenística, convirtiéndose la ciudad de Alejandría, con su famosa Biblioteca, que llegó a reunir un millón de obras, mientras que los aportes de Ptolomeo, sus mapas y su teoría geocéntrica del mundo lo convirtieron en el autor más importante del campo de la Geografía a partir del siglo II, en la Edad Antigua y mucho tiempo después. El Imperio Romano impulsó el conocimiento del amplio territorio en el que se extendía, con la creación de miles de km de carreteras, fundación de ciudades, extensión de los cultivos, del regadío, de puentes y acueductos, todo ello logrado a través de un gran desarrollo de la ingeniería y de la arquitectura. Se destacan durante la Edad Media, las descripciones de viajeros principalmente, romanos, árabes y europeos del sur, como los venecianos, bizantinos, mallorquines (con el desarrollo de las llamadas cartas portulanas, de la brújula, la carabela y otros desarrollos de la navegación y del comercio). Al desarrollo del comercio en las ciudades del Mediterráneo, se unió el de las ciudades de la Liga Hanseática, ya durante la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, cuando se inició la época de los grandes avances de la navegación transoceánica.
Es una ciencia muy importante para el mundo, tiene un enfoque dirigido a la comprensión de los problemas de la interacción naturaleza-sociedad y a reorientar la actitud de los seres humanos hacia el espacio geográfico y el medio ambiente.
La geografía general es la rama de la geografía que estudia regularidades, procesos y principios del espacio geográfico —válidos más allá de un lugar concreto— para explicar cómo se organizan y se relacionan los fenómenos físicos y humanos en la superficie terrestre. Abarca tanto la geografía física (relieve, clima, aguas, biomas, suelos) como la geografía humana (población, ciudades, economía, política, cultura, movilidad), y utiliza métodos comunes —cartografía, SIG, teledetección, análisis espacial— para identificar patrones, interacciones y escalas.
A diferencia de la geografía regional, que se centra en la singularidad de un territorio (una región específica), la geografía general busca conceptos y modelos transferibles: por ejemplo, explicar por qué aparecen islas de calor urbanas, cómo se distribuyen los climas o qué factores organizan las redes de ciudades, independientemente del caso particular.
La Línea de Wallace, una frontera biogeográfica en Indonesia que separa dos grandes dominios de fauna y flora:
Al oeste (Sumatra, Java, Borneo: plataforma de Sunda) predominan especies de origen asiático: tigres/antiguamente, rinocerontes, monos, ciervos.
Al este (Nueva Guinea, Australia: plataforma de Sahul) predominan especies australasianas: marsupiales, casuarios, cacatúas, ornitorrinco/équidos australianos, etc.
La línea corre por estrechos de aguas profundas —entre Bali y Lombok, y entre Borneo y Célebes (Sulawesi)— señalados en rojo en el mapa. Esos canales fueron lo bastante profundos como para no convertirse en puentes terrestres cuando el nivel del mar bajó en las glaciaciones; por eso muchas especies no pudieron cruzar, y los dos lados evolucionaron de forma distinta.
Puntos clave para leer el mapa:
La franja de islas entre las dos plataformas (Sulawesi, Molucas, Flores, Timor…) se llama Wallacea: mezcla y endemismos muy altos.
La Línea de Wallace no es un “muro” absoluto: algunas especies la cruzan por vuelo, rafting o por acción humana. Es una transición que ayuda a entender los grandes patrones.
Existen otras líneas usadas por biogeógrafos (no siempre dibujadas aquí), como Lydekker (más al este, borde de la plataforma de Sahul) y Weber (una línea intermedia de “equilibrio” entre influencias asiática y australasiana).
En resumen, el mapa explica por qué cambia tanto la naturaleza a un lado y otro de ciertos estrechos de Indonesia: la historia geológica y la profundidad oceánica crearon una barrera duradera para la dispersión de especies.
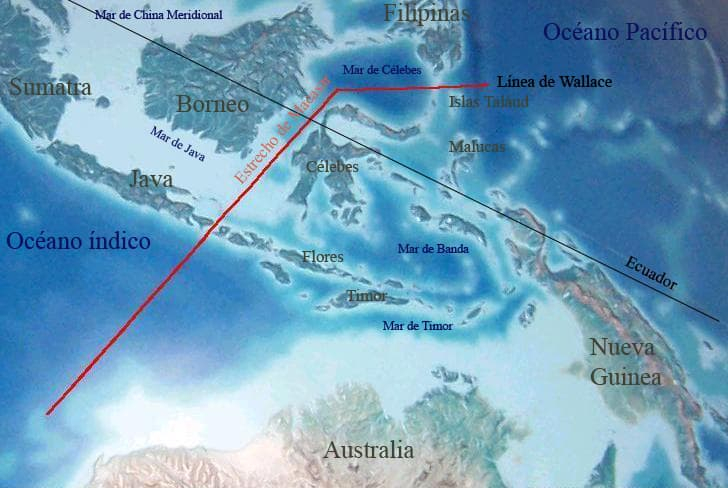
Diferenciación entre geografía general y regional (funciones, límites y solapamientos)
La geografía general busca principios y regularidades que valen más allá de un lugar concreto: explica cómo se distribuyen y se relacionan fenómenos físicos y humanos (climas, redes urbanas, movilidad, usos del suelo), y propone conceptos y modelos transferibles. La geografía regional, en cambio, se centra en la singularidad de un territorio (una región, país o cuenca): integra clima, relieve, población, economía, cultura y política para explicar su coherencia interna y su posición en sistemas más amplios.
En la práctica se solapan: una síntesis regional recurre a leyes y modelos de la geografía general, y las generalizaciones se contrastan en estudios de caso regionales. Sus límites son de énfasis: la general busca regularidades, la regional singularidades bien explicadas.
Geografía física vs. geografía humana (objetos, métodos y variables típicas)
La geografía física estudia los sistemas naturales y sus procesos (relieve, clima, aguas, suelos, vegetación). Trabaja con modelos digitales de elevación, series climáticas, imágenes de satélite y mediciones de campo; analiza variables como altitud, pendiente, precipitación, temperatura, caudal, textura del suelo, cobertura del terreno.
La geografía humana analiza la organización social del espacio (población, ciudades, economía, política, cultura, movilidad). Usa censos y encuestas, registros administrativos, datos de movilidad, cartografía histórica y métodos mixtos; maneja variables como densidad demográfica, accesibilidad, renta, usos del suelo, centralidad, segregación, tiempos de viaje.
Ambas comparten herramientas (cartografía, SIG, teledetección, análisis espacial) y dialogan en problemas comunes: riesgos naturales, planificación territorial, cambio climático, conservación o salud pública.
Categorías analíticas compartidas (lugar, región, territorio, paisaje) con ejemplos breves
Lugar: segmento del espacio con significado e identidad. Ej. la Plaza Mayor de Madrid como punto de encuentro y referencia cultural.
Región: área delimitada por homogeneidad (formal) o por funcionamiento (funcional/nodal). Ej. clima mediterráneo (formal) frente a área metropolitana de Madrid articulada por flujos diarios (funcional).
Territorio: espacio apropiado y regulado por actores e instituciones. Ej. un Parque Nacional con normativa específica o una comarca con competencias administrativas.
Paisaje: expresión visible de la organización espacial, resultado de la interacción sociedad–naturaleza. Ej. el mosaico agrario de campiña andaluza con cultivos, setos, cortijos y relieves suaves.
Estas categorías son puentes entre física y humana: permiten leer juntos procesos biofísicos, usos, normas y significados.
Escalas de análisis (local, regional, nacional, global) y cambios de patrón al cambiar la escala
La escala condiciona lo que vemos y cómo lo explicamos.
Local (barrio, valle, municipio): revela detalles finos y variaciones intensas. Ej. isla de calor urbana manzana a manzana.
Regional (provincia, cuenca, área metropolitana): muestra estructuras funcionales y gradientes. Ej. coronas residenciales y ejes de movilidad en una metrópoli.
Nacional: permite comparar políticas, infraestructuras y desigualdades entre territorios.
Global: destaca patrones planetarios (cinturones climáticos, redes de ciudades, corredores marítimos). Al cambiar de escala, los patrones pueden aparecer, desaparecer o invertirse (efecto de agregación). Por eso conviene justificar la unidad espacial elegida, contrastar resultados a múltiples escalas y explicitar periodo temporal, proyección y resolución. La buena práctica geográfica consiste en encajar lo observado a una escala con lo que sucede en las demás, evitando extrapolaciones simplistas.
🌍 Relieve físico de África — Imagen satelital que muestra la diversidad geográfica del continente africano: al norte, el extenso desierto del Sáhara; en el centro, densas zonas tropicales; y en el sur y este, mesetas y regiones montañosas, así como la isla de Madagascar al sureste. Fuente: Image by WikiImages from Pixabay (licencia libre, uso comercial permitido). Esta imagen satelital muestra con gran claridad las características físicas del continente africano, destacando el contraste entre el desierto del Sáhara, las zonas tropicales centrales y las mesetas y regiones montañosas del sur y este. Es perfecta para ilustrar el apartado de geografía física de África o como ejemplo dentro de una sección global sobre relieves continentales.

Ramas y subdisciplinas (mapa rápido)
Geografía física
Geomorfología: formas y procesos del relieve (erosión, tectónica, modelado del terreno) y su dinámica a distintas escalas.
Climatología: distribución de climas y tiempo atmosférico; variabilidad, extremos y sus impactos territoriales.
Biogeografía: patrones de biodiversidad y biomas; distribución de especies, endemismos y cambios por perturbaciones.
Hidrogeografía: aguas superficiales y subterráneas; cuencas, caudales, riesgos de inundación y gestión del recurso.
Geografía humana
Geografía económica: localización de actividades, cadenas de valor, especialización territorial y comercio.
Geografía urbana: estructura y funcionamiento de ciudades; usos del suelo, movilidad, accesibilidad y forma urbana.
Geografía rural: espacios agrarios y forestales; sistemas productivos, despoblación y servicios ecosistémicos.
Geografía social: desigualdades, segregación, demografía y condiciones de vida en el espacio.
Geografía cultural: significados, identidades y representaciones del lugar; paisajes culturales y patrimonio.
Geografía política: territorio, fronteras, escalas de gobierno y geopolítica de recursos e infraestructuras.
Ámbitos aplicados y transversales
Geografía de la salud: patrones espaciales de enfermedades, determinantes territoriales y planificación sanitaria.
Geografía del turismo: flujos, destinos, capacidades de carga y efectos socioambientales del turismo.
Geografía de los riesgos: amenazas naturales y antrópicas; exposición, vulnerabilidad y gestión del riesgo.
Geografía regional: síntesis integradas de territorios concretos (coherencia interna y relaciones externas).
Geografía ambiental: interacciones sociedad–naturaleza; evaluación de impactos, conservación y adaptación climática.
Mont Blanc visto desde Francia. Foto: Florian Pépellin. CC BY-SA 4.0. Original file (3,264 × 2,448 pixels, file size: 4.68 MB). El Mont Blanc y el corazón de los Alpes. El Mont Blanc es la cumbre más alta de los Alpes y de toda Europa Occidental, con una altitud de 4.808 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la frontera entre Francia e Italia, en el macizo del Mont Blanc, una de las formaciones montañosas más imponentes de Europa. Su cima está situada al sureste de Francia, en la región de Alta Saboya, y al noroeste de Italia, en el Valle de Aosta.
Este macizo forma parte de la cadena alpina, que se extiende en arco desde el Mediterráneo hasta Europa Central. El Mont Blanc no solo es un referente geográfico, sino también un símbolo cultural y natural: es un destino emblemático para el alpinismo y el esquí, y su entorno glaciar alberga algunos de los glaciares más extensos de los Alpes, como el Mer de Glace. El clima alpino extremo, las nieves perpetuas y la complejidad de su relieve lo convierten en un espacio de gran interés científico y turístico.
Geografía regional
La geografía regional o corológica (del griego «χώρα», espacio, país, región y «λόγος», conocimiento, estudio) es la disciplina que estudia los sistemas o complejos geográficos. Sin embargo, no hay consenso a la hora de definir que es un complejo geográfico ni el papel de la geografía regional en el conjunto de la geografía.
Para algunos geógrafos, la geografía regional es una disciplina encargada del estudio sintético de los complejos geográficos (territorios, lugares, paisajes o regiones entre otras denominaciones). Sería por lo tanto una parte de la geografía en condición de igualdad con las múltiples disciplinas que conforman la geografía general o sistemática, las cuales estudian analíticamente diversos fenómenos en sus características y distribución (relieve, clima, vegetación, población, organización económica, organización política, comercio, transportes, etc.).
Para otros geógrafos, sin embargo, la denominación geografía regional es redundante pues toda la geografía es regional. Es decir, la geografía tiene por objeto estudiar los complejos geográficos a cualquier escala (localidades, comarcas, regiones, países, grandes regiones, etc.) tanto de forma sintética como temática. Las diversas disciplinas que conforman la geografía general serían por lo tanto, el acercamiento temático y comparativo al estudio de los complejos geográficos. Así, según Robert E. Dickinson, «La geografía es fundamentalmente la ciencia regional o corológica de la superficie terrestre» y para Manuel de Terán, «La primacía de la geografía regional no es discutible en la situación actual de la ciencia geográfica. La geografía moderna es fundamentalmente geografía regional, como en la Antigüedad fue corología y chorografía».
La geografía regional es la rama que realiza la síntesis de un territorio concreto para explicar su singularidad y su posición en escalas mayores. No busca leyes universales, sino comprender cómo se articulan en un espacio determinado el medio físico, la población, las actividades económicas, las redes urbanas, las instituciones y los significados culturales. Por eso integra resultados de la geografía física y de la humana, además de conceptos de la geografía general, para ofrecer un retrato coherente de “cómo funciona” una región y por qué es distinta de otras.
Su herramienta central es la regionalización, es decir, la delimitación de áreas con sentido analítico. Puede hacerse por homogeneidad —clima, relieve, usos del suelo, estructura productiva— o por funcionamiento —áreas metropolitanas, regiones nodales, cuencas de servicios, corredores logísticos—, y a menudo combina ambos criterios. La geografía regional trabaja con escalas flexibles: desde una comarca o una cuenca hidrográfica hasta un país o un macroespacio transfronterizo, siempre justificando la unidad de análisis elegida y su relación con las contiguas.
Metodológicamente recurre a cartografía, SIG y teledetección para describir el soporte físico; a estadísticas socioeconómicas, registros administrativos y fuentes históricas para caracterizar población y actividades; y a trabajo de campo y entrevistas para captar prácticas y percepciones locales. El resultado no es solo un inventario, sino una interpretación estructurada: identifica ejes y jerarquías urbanas, gradientes ambientales, especializaciones productivas, conflictos de uso del suelo, riesgos y oportunidades.
Su utilidad es clara en la ordenación del territorio, la planificación de infraestructuras, la gestión del agua y de los riesgos naturales, la política regional y la conservación del patrimonio y de la biodiversidad. En suma, la geografía regional ofrece el “dossier” completo de un lugar: integra qué lo hace único, cómo se organiza internamente, cómo se conecta con el exterior y qué estrategias son plausibles para su desarrollo y su sostenibilidad.
Danubio en Linz, Austria. Foto: Isiwal. CC BY-SA 4.0. Original file (6,048 × 4,024 pixels, file size: 14.11 MB).
El Danubio es uno de los ríos más importantes de Europa y el segundo más largo del continente, después del Volga, con una longitud aproximada de 2.857 kilómetros. Nace en la Selva Negra, en el suroeste de Alemania, a partir de la confluencia de los arroyos Breg y Brigach, y recorre el continente en dirección general oeste-este hasta desembocar en el mar Negro, formando un extenso delta compartido entre Rumanía y Ucrania.
A lo largo de su curso atraviesa o delimita diez países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania, lo que lo convierte en una auténtica columna vertebral geográfica y cultural de Europa Central y Oriental. Importantes capitales europeas, como Viena, Bratislava, Budapest y Belgrado, se encuentran a orillas de este río, que ha sido históricamente una vía fundamental de comunicación, comercio y contacto entre pueblos.
El Danubio no solo tiene un valor estratégico y económico, sino también ecológico: su cuenca hidrográfica alberga una enorme biodiversidad y ecosistemas fluviales de gran importancia, protegidos en parte por parques nacionales y reservas naturales.
🗺️ Mapa político de América — Representación actual de los Estados soberanos del continente americano, con sus fronteras internacionales consolidadas a lo largo de un complejo proceso histórico que combina herencias coloniales, independencias, tratados y conflictos territoriales.
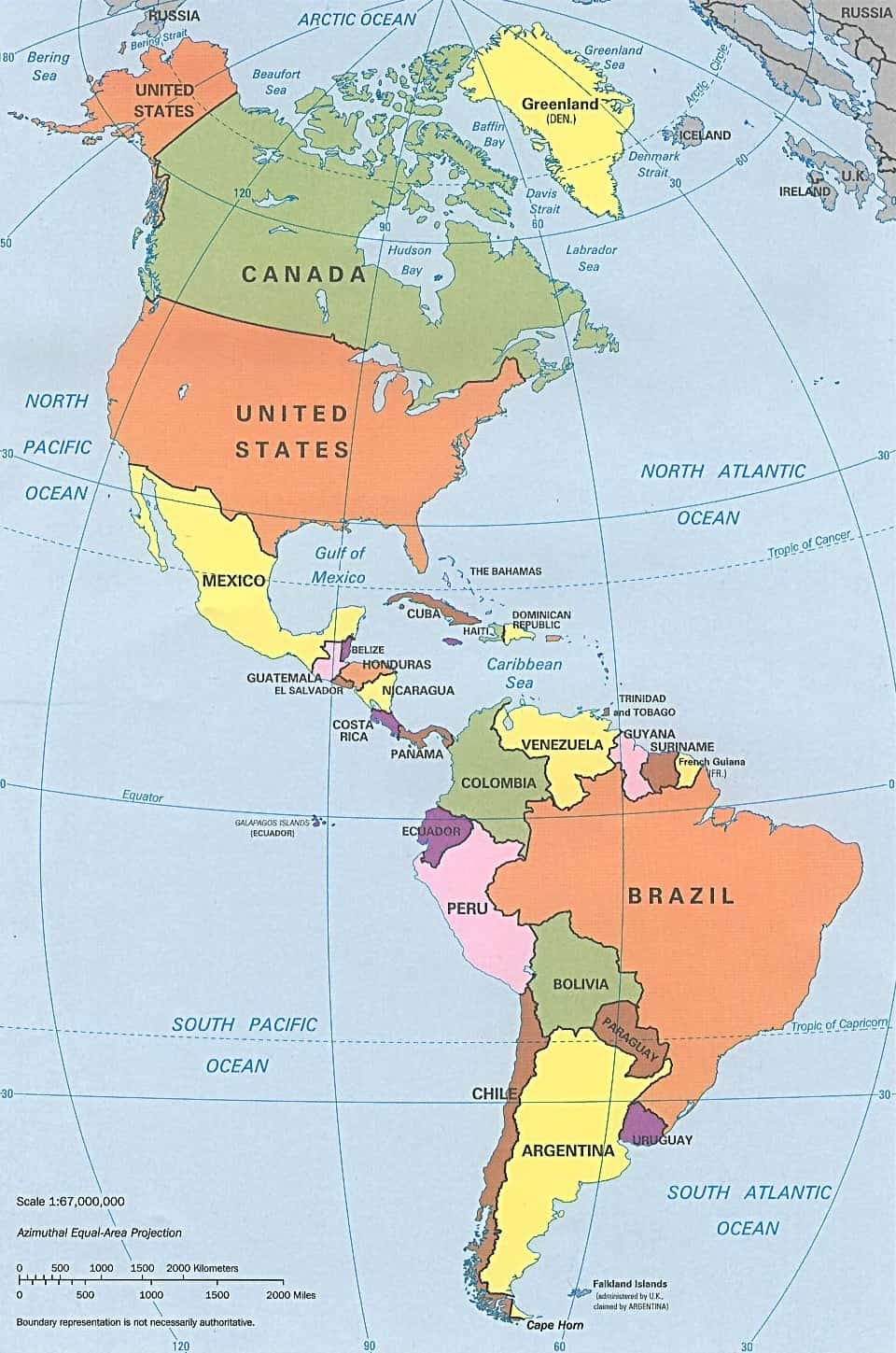
América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa la gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el océano Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste, respectivamente. Con una superficie de más de 43 316 000 km², es la segunda masa de tierra más grande del globo (la primera es la parte no insular de Eurafrasia), cubriendo el 8 % de la superficie total del planeta y el 28.4 % de la tierra emergida, y además concentrando cerca del 12.5 % de la población humana.
Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en algunas culturas, América se divide tradicionalmente en cuatro regiones continentales: América del Norte, América Central, las islas del Caribe y América del Sur. Aunque algunos geógrafos consideran a América Central y el Caribe como una subregión dentro de América del Norte. Atendiendo a sus características culturales, se distinguen América Anglosajona y América Latina.
América fue poblada desde el Asia oriental y evolucionó durante decenas de miles de años sin tener contacto con otros continentes, estableciéndose diversas culturas a lo largo de todo su territorio y generando sus propias revoluciones neolíticas. A partir de la llegada de los españoles en 1492, el continente estableció un intercambio social y ecológico significativo con Eurafrasia. Al principio fue una colonización por más de trescientos años en seis imperios europeos repartidos uno a lo otro, y de 1776 hasta a lo largo de los siglos siglo XIX y siglo XX la gran mayoría de sus territorios fueron descolonizados en relación a las guerras napoleónicas.
Con una población de más de mil millones de personas, América tiene treinta y cinco países independientes, y veinticinco territorios dependientes de cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Países Bajos. Y las ocho megaciudades de América están en la Ciudad de México, Ciudad de Nueva York, São Paulo, Los Ángeles, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Bogotá.
Mapa de Juan de la Cosa (1500), fue el primer Mapamundi que contiene una representación del nuevo continente. Fuente: Link. Dominio Público. Original file (1,163 × 2,127 pixels, file size: 3.33 MB).
🧭 El mapa de Juan de la Cosa (1500): el primer mapamundi que representa América
El mapa de Juan de la Cosa, fechado en el año 1500, es considerado una de las joyas más valiosas de la cartografía universal. Se trata del primer mapamundi conocido que incluye una representación del continente americano, apenas ocho años después del primer viaje de Cristóbal Colón. Este documento refleja de forma visual el cambio de paradigma geográfico que supusieron los descubrimientos europeos de finales del siglo XV, marcando la transición entre la visión medieval del mundo y la nueva concepción global propia de la Edad Moderna.
La obra fue realizada por Juan de la Cosa, navegante, cartógrafo y hombre de confianza de Colón. Nacido probablemente en Santoña (Cantabria, España) hacia 1460, de la Cosa tuvo una destacada trayectoria en los viajes de exploración. Participó en el primer y segundo viaje de Cristóbal Colón a América como propietario y maestre de la nao Santa María, el buque insignia de la expedición de 1492. Posteriormente, formó parte de otras expediciones, entre ellas las de Alonso de Ojeda, con quien exploró las costas de Sudamérica. Su experiencia directa en la navegación atlántica y en los primeros contactos con el Nuevo Mundo le otorgó una perspectiva única para elaborar un mapa de alcance global.
El mapa, pintado sobre pergamino, mide aproximadamente 96 × 183 centímetros y combina información náutica, política y geográfica. Su orientación es peculiar: el norte se sitúa en la parte superior, pero el mapa se despliega en un formato vertical que recuerda a las cartas portulanas mediterráneas. Se incluyen rosas de los vientos, líneas de rumbo y representaciones de costas muy detalladas, especialmente en el área del Atlántico y el Caribe, fruto de los recientes viajes exploratorios. La parte más innovadora es la inclusión, en color verde, de las costas de América, desde el golfo de México y las Antillas hasta parte de la costa norte de Sudamérica, trazadas a partir de los viajes colombinos y de exploraciones posteriores.
En la parte superior del mapa aparece una representación de Cristo Pantocrátor, bendiciendo el mundo, siguiendo la tradición iconográfica medieval. Sin embargo, el contenido geográfico ya no responde a los esquemas de la cartografía tolemaica o los mapas “en T”, sino que introduce una nueva lógica empírica basada en los descubrimientos náuticos. Europa, África y Asia aparecen delineadas con el conocimiento acumulado por la cartografía mediterránea y portuguesa, mientras que el Nuevo Mundo surge como un bloque occidental aún impreciso pero claramente diferenciado. Es importante destacar que en 1500 todavía no se comprendía completamente la naturaleza continental de América; muchos pensaban que se trataba de la prolongación oriental de Asia.
El contexto histórico de la realización de este mapa es crucial. En 1494, el Tratado de Tordesillas había establecido una línea imaginaria que dividía las áreas de exploración entre Castilla y Portugal. Las expediciones castellanas, lideradas en parte por Colón y sus colaboradores, habían explorado las islas del Caribe, la costa de América Central y parte de Sudamérica, pero la dimensión continental del descubrimiento apenas comenzaba a vislumbrarse. Juan de la Cosa, al elaborar su mapa, reunió información procedente de estas expediciones, de fuentes portuguesas y de su propia experiencia como navegante.
El mapa de Juan de la Cosa no era un documento decorativo, sino una herramienta estratégica. Sirvió a la Corona de Castilla para visualizar los nuevos territorios, planificar expediciones y respaldar las pretensiones españolas frente a Portugal y otras potencias europeas. Con el tiempo, se convirtió también en un testimonio histórico excepcional del momento en que el mundo se amplió repentinamente ante los ojos europeos.
Actualmente, el mapa original se conserva en el Museo Naval de Madrid, donde es considerado una pieza clave de su colección. A pesar de los siglos transcurridos, su estado de conservación es notable, y sigue siendo objeto de estudio por parte de historiadores, cartógrafos y especialistas en navegación. Su valor no reside solo en ser el primer mapa que representa América, sino en simbolizar el inicio de una nueva era geográfica: la del conocimiento global y la expansión ultramarina.
🌐 Las fronteras de América: formación y evolución de los Estados modernos
La configuración política del continente americano es el resultado de un largo proceso histórico que se extiende desde la época precolombina hasta la consolidación de los Estados modernos en los siglos XIX y XX. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba ocupado por una enorme diversidad de pueblos y culturas indígenas que no organizaban su espacio mediante fronteras lineales al estilo europeo, sino a través de áreas de influencia, territorios nómadas o límites naturales difusos. Las nociones de soberanía territorial y fronteras políticas rígidas fueron introducidas por las potencias coloniales europeas a partir del siglo XVI.
España y Portugal fueron las primeras en establecer vastos imperios en América tras la firma del Tratado de Tordesillas (1494), que dividió el continente entre ambas coronas siguiendo un meridiano imaginario. Esta división inicial tuvo consecuencias duraderas: el portugués se consolidó como lengua predominante en Brasil, mientras que el resto de América quedó bajo dominio español. Con el paso del tiempo, otros imperios europeos como Francia, Inglaterra y los Países Bajos también establecieron colonias en el Caribe, América del Norte y ciertas zonas de América del Sur, lo que dio lugar a una geografía política colonial compleja marcada por disputas y ajustes territoriales.
La independencia de los Estados americanos a partir de finales del siglo XVIII y especialmente a lo largo del XIX supuso un cambio radical. La independencia de Estados Unidos en 1776 abrió el camino a nuevas formas de organización política, y a principios del siglo XIX las guerras de independencia hispanoamericanas lideradas por figuras como Simón Bolívar o José de San Martín fragmentaron el antiguo imperio español en múltiples repúblicas. Estas nuevas entidades estatales heredaron en buena medida los límites administrativos coloniales, que fueron transformados en fronteras internacionales. Este principio, conocido como uti possidetis iuris, buscaba evitar conflictos al mantener los antiguos límites virreinales y provinciales como base para los nuevos Estados.
Sin embargo, la transición no estuvo exenta de tensiones. En América del Sur, numerosos conflictos fronterizos surgieron entre las jóvenes repúblicas, como las disputas entre Perú y Chile, entre Bolivia y Paraguay, o entre Venezuela y Colombia, que se prolongaron durante décadas y en algunos casos derivaron en guerras. En América del Norte, Estados Unidos amplió sus fronteras a través de compras territoriales, anexiones y conflictos, como la guerra con México (1846–1848), que culminó con la cesión de amplios territorios al norte del río Bravo. Canadá, por su parte, consolidó su territorio mediante acuerdos diplomáticos y expansión gradual hacia el oeste, manteniendo una de las fronteras más largas y pacíficas del mundo con Estados Unidos.
Durante el siglo XX, la mayoría de las fronteras americanas quedaron definitivamente fijadas mediante tratados internacionales y arbitrajes. Casos emblemáticos fueron el laudo de 1904 que estableció la frontera entre Argentina y Chile en la Patagonia, o el tratado que resolvió las diferencias entre Perú y Ecuador a finales del siglo XX. Algunas disputas menores persisten, pero en general las fronteras actuales de América presentan un alto grado de estabilidad.
Estas fronteras reflejan una combinación de factores históricos, geográficos y políticos. En muchos casos siguen líneas naturales como cordilleras, ríos o llanuras, que sirvieron de referencia para dividir territorios extensos y poco poblados. En otras regiones, especialmente en América del Norte y algunas zonas del sur, predominan líneas rectas trazadas siguiendo meridianos o paralelos, lo que da lugar a fronteras geométricas fácilmente reconocibles en los mapas. Además, el proceso de modernización y consolidación estatal trajo consigo la creación de fronteras administrativas internas, que organizaron el espacio nacional en provincias, departamentos, estados o municipios.
En la actualidad, las fronteras de América no solo tienen un significado político, sino también económico, cultural y social. Grandes flujos migratorios, intercambios comerciales, redes de transporte y movimientos culturales cruzan a diario estas líneas, transformando antiguos límites rígidos en espacios dinámicos de interacción. Desde la frontera entre Estados Unidos y México, uno de los puntos de contacto más intensos del planeta, hasta las fronteras amazónicas apenas habitadas, el continente americano muestra una diversidad de realidades fronterizas que reflejan tanto su historia como los desafíos del presente.
🌍 Accidentes geográficos: introducción y clasificación
Los accidentes geográficos son las formas y características naturales que presenta la superficie terrestre. Estas estructuras modelan el relieve y determinan en gran medida la distribución de los ecosistemas, los climas y las actividades humanas. Algunos de estos accidentes son resultado de procesos internos de la Tierra, como el levantamiento de montañas por la tectónica de placas, mientras que otros se originan por procesos externos como la erosión, la sedimentación o la acción del agua y el viento.
El conocimiento de los accidentes geográficos es fundamental para comprender la organización física del planeta y la interacción entre naturaleza y sociedad. Montañas, ríos, mares, desiertos o llanuras no son simples “formas” sobre un mapa: determinan climas, ecosistemas, culturas y modos de vida. Su estudio constituye la base de la geografía física y es un punto de partida esencial para cualquier exploración más profunda del territorio.
Podemos agrupar los principales accidentes geográficos en grandes categorías, que sirven para organizar y estudiar de manera sencilla la diversidad del relieve terrestre.
Montañas y cordilleras
Las montañas son elevaciones naturales de terreno con gran pendiente y altura considerable respecto a su entorno. Cuando forman conjuntos alineados se denominan cordilleras o sistemas montañosos. Entre las montañas más destacadas del mundo se encuentra el Everest (8.848 m), en la cordillera del Himalaya, que es la cumbre más alta de la Tierra. En América destacan los Andes, la cordillera más larga del mundo, que se extiende a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. En Europa sobresalen los Alpes, con el Mont Blanc como punto culminante, así como los Pirineos entre España y Francia, y los Cárpatos en Europa oriental.
En África, el macizo del Kilimanjaro y las tierras altas etíopes son referentes, mientras que en Asia destacan el Pamir, el Hindu Kush y el Cáucaso. Estas formaciones no solo tienen importancia geológica, sino también climática y cultural: condicionan los vientos, dan origen a ríos y muchas veces marcan fronteras naturales.
Océanos y mares
Los océanos son las mayores extensiones de agua salada de la Tierra y cubren aproximadamente el 71 % de la superficie del planeta. Existen cinco grandes océanos: Pacífico, el más extenso y profundo; Atlántico, que conecta Europa, África y América; Índico, entre África, Asia y Oceanía; Ártico, en torno al Polo Norte; y Antártico, que rodea el continente austral.
Los mares son cuerpos de agua salada más pequeños que los océanos y generalmente están parcialmente encerrados por tierra. Algunos de los más importantes son el mar Mediterráneo, que conecta Europa, Asia y África; el mar Caribe, al sureste de América del Norte; el mar del Norte, entre el Reino Unido y Escandinavia; el mar Rojo, entre África y Asia; y el mar Báltico, en el norte de Europa. Muchos mares tienen una gran relevancia histórica, económica y ecológica.
Vista del Atlántico en la costa de Brasil; este océano puede presentar un tiempo tranquilo como en la imagen, pero también es origen de huracanes. Foto: Tiago Fioreze. CC BY-SA 3.0. Original file (3,755 × 2,513 pixels, file size: 2.55 MB.)

El océano Atlántico es la segunda mayor masa de agua del planeta, después del Pacífico. Se extiende entre América, Europa y África, y conecta el hemisferio norte con el hemisferio sur, formando un eje natural entre los continentes. Su superficie abarca aproximadamente 106 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa cerca del 20 % de la superficie total de la Tierra y alrededor del 26 % de la superficie oceánica mundial. Su anchura varía desde unos 2.800 kilómetros en su parte más estrecha (entre Brasil y África occidental) hasta más de 7.000 kilómetros en su parte más ancha.
El Atlántico se divide en Atlántico Norte y Atlántico Sur, separados de forma aproximada por el ecuador. Una de sus características más notables es la presencia de la dorsal mesoatlántica, una cordillera submarina que recorre el océano de norte a sur a lo largo de unos 16.000 kilómetros. Esta dorsal marca el límite entre las placas tectónicas euroasiática y africana al este, y la placa americana al oeste, y es una zona de intensa actividad geológica, con volcanes submarinos y formación de nueva corteza oceánica.
El océano Atlántico ha tenido un papel histórico fundamental en la navegación y el contacto entre pueblos. Durante siglos fue la vía principal de intercambio cultural, económico y político entre Europa, África y América, especialmente a partir de los viajes de exploración de los siglos XV y XVI. Hoy sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, con importantes puertos en ambas orillas, como Nueva York, Rotterdam, Lisboa, Dakar, Río de Janeiro o Buenos Aires.
Además de su relevancia económica y cultural, el Atlántico desempeña un papel clave en el equilibrio climático global. Corrientes oceánicas como la Corriente del Golfo transportan grandes cantidades de calor desde las zonas tropicales hacia el norte, moderando el clima de Europa occidental y afectando a los patrones meteorológicos de ambos hemisferios. Su biodiversidad es enorme, albergando ecosistemas que van desde arrecifes de coral en el Caribe hasta zonas abisales profundas poco exploradas.
Mapa detallado de la Costa Esmeralda en Cerdeña (Italia), centrado en Porto Cervo. Representa la evolución urbanística del litoral entre 1963 y 1990. Escala 1:10.000 — © Servizio Cartografico del Touring Club Italiano, 1992. Touring Club Italiano. CC BY-SA 4.0. Original file (2,281 × 1,547 pixels, file size: 3.41 MB).
Este mapa corresponde a Porto Cervo, una localidad situada en la Costa Esmeralda (Costa Smeralda), en el noreste de la isla de Cerdeña (Sardegna), Italia. Esta zona es célebre por su belleza natural, sus aguas turquesas y su desarrollo turístico de lujo, especialmente desde la década de 1960, cuando se impulsó como destino internacional para la élite económica.
El mapa muestra el desarrollo urbano litoral de Porto Cervo desde 1963 hasta 1990, dividido por periodos:
1963–65 (rayado negro)
1966–70 (rayado rojo)
1971–75 (rayado naranja)
1976–90 (rayado marrón claro)
También incluye la delimitación de áreas urbanizadas del interior. Se observan elementos como el puerto deportivo, la villa principal, las infraestructuras médicas, hoteles, observatorio, zonas residenciales y caminos de acceso, representados con gran detalle topográfico.
La escala del plano es 1:10.000, lo que significa que 1 centímetro en el mapa equivale a 10.000 centímetros en la realidad, es decir, 100 metros. Las escalas cartográficas permiten transformar medidas reales en proporciones manejables sobre el papel. En una escala 1:10.000, por ejemplo, una distancia de 5 cm en el mapa corresponde a 500 m sobre el terreno. Cuanto menor es el denominador, más “detalle” muestra el mapa (escala grande), mientras que un número mayor representa menos detalle (escala pequeña), abarcando áreas más amplias.
Lagos y lagunas
Los lagos son grandes acumulaciones de agua dulce o salada en depresiones naturales del terreno. Algunos tienen origen glaciar, otros tectónico, volcánico o endorreico. Entre los más extensos figuran el mar Caspio, considerado el mayor lago del mundo por su carácter cerrado; el Lago Superior, entre Estados Unidos y Canadá, el mayor de agua dulce; el Lago Victoria en África, vital para el ecosistema del África oriental; el Lago Baikal en Siberia, que es el más profundo del planeta; y el Lago Titicaca en los Andes, el más alto navegable del mundo. Las lagunas son cuerpos de agua más pequeños y poco profundos, a menudo asociados a costas, deltas o zonas interiores con menor caudal.
Desiertos
Los desiertos son regiones áridas con muy escasa precipitación. Aunque solemos asociarlos a dunas y calor, también existen desiertos fríos. El Sáhara, en África, es el desierto cálido más grande del mundo, mientras que la Antártida es, en realidad, el mayor desierto del planeta por su extrema aridez. Otros desiertos importantes son el Gobi en Asia central, el Kalahari en el sur de África, el desierto de Arabia, el desierto de Atacama en Chile, uno de los más secos de la Tierra, y el desierto australiano. Estas regiones presentan paisajes muy característicos y ecosistemas especializados que resisten condiciones extremas.
Valles, llanuras y mesetas
Además de las grandes unidades anteriores, el relieve terrestre está formado por otras estructuras igualmente relevantes. Los valles son zonas bajas y alargadas que suelen ser recorridas por ríos; son espacios fértiles y tradicionalmente densamente poblados. Las llanuras son extensiones planas o suavemente onduladas, esenciales para la agricultura y el asentamiento humano, como la gran llanura europea, las pampas argentinas o las grandes llanuras de Norteamérica. Las mesetas son superficies elevadas y relativamente planas, como el altiplano andino, la meseta central española o la meseta del Tíbet, que influyen de forma determinante en el clima y en las rutas humanas.
Vista del Valle de La Luna, San Pedro de Atacama. Foto: Freddy Alexander Bugueño Tolmo. CC BY-SA 4.0. Original file (8,215 × 5,477 pixels, file size: 21.9 MB).
El desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos del planeta y uno de los paisajes más singulares de Sudamérica. Se encuentra en el norte de Chile, extendiéndose a lo largo de unos 1.600 kilómetros entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Su superficie cubre aproximadamente 105.000 km², abarcando las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y parte de Atacama. Es considerado el desierto no polar más seco del mundo, con zonas en las que no se han registrado precipitaciones durante décadas.
La extrema aridez del Atacama se debe a la combinación de varios factores geográficos y climáticos. Por un lado, la corriente fría de Humboldt enfría el aire sobre la costa, reduciendo la formación de nubes y lluvias. Por otro, la presencia de la cordillera de los Andes actúa como una barrera que impide la llegada de humedad desde el este. A esto se suma la estabilidad atmosférica de la región subtropical, que refuerza las condiciones de sequedad. El resultado es un paisaje dominado por extensas llanuras pedregosas, salares, dunas y cordones montañosos que parecen detenidos en el tiempo.
A pesar de su dureza, el desierto de Atacama alberga una sorprendente diversidad de ecosistemas en oasis, quebradas y zonas cercanas a la costa, donde se desarrollan formas de vida adaptadas a la falta de agua. También es una región rica en minerales, especialmente cobre y litio, lo que ha impulsado importantes actividades mineras. Su cielo despejado casi todo el año lo convierte en uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica, con algunos de los observatorios más avanzados del planeta.
Cómo entender las clasificaciones de la geografía
La geografía se clasifica para poder mirar el mismo mundo desde ángulos distintos. La geografía general busca reglas y regularidades que valen para muchos lugares: por ejemplo, por qué tienden a formarse islas de calor en las ciudades o cómo se distribuyen los climas en el planeta. La geografía regional, en cambio, hace la radiografía completa de un territorio concreto —una cuenca, una comarca, un país— y explica qué lo hace singular integrando medio físico, población, economía, instituciones y cultura. En una frase: la general formula modelos transferibles; la regional crea la síntesis de un lugar.
Otra distinción clásica separa geografía física y geografía humana. La física se ocupa de los sistemas naturales —relieve, clima, aguas, suelos, vegetación— y explica los procesos que los generan y los cambian. La humana estudia cómo la sociedad organiza el espacio —población, ciudades, actividades económicas, política, movilidad, significados— y por qué aparecen ciertos patrones (desigualdades, centralidades, corredores de transporte). No son compartimentos estancos: en casi cualquier problema real ambas miradas se necesitan y se apoyan en herramientas comunes como la cartografía, los SIG o la teledetección.
Una forma sencilla de orientarse es pensar qué pregunta estás haciendo. Si preguntas “¿cómo funciona en general…?”, estás en terreno de geografía general; si preguntas “¿cómo es y por qué es así este territorio?”, estás en geografía regional. Si la clave de tu explicación está en la naturaleza y sus procesos, el foco es físico; si está en decisiones, instituciones, economía o cultura, el foco es humano. En la práctica, los trabajos buenos combinan las cuatro piezas: reglas generales, lectura física, lectura humana y síntesis regional.
Un par de ejemplos lo sintetizan. Ante una sequía en una cuenca, la geografía general explica los factores que suelen provocar sequías en ambientes similares; la física calcula balances hídricos y riesgos; la humana analiza consumos, gobernanza y conflictos; la regional integra todo para esa cuenca concreta y propone opciones de gestión. Ante la expansión de una ciudad, la general habla de modelos de crecimiento urbano, la humana estudia vivienda, empleo y movilidad, la física revisa relieve e inundabilidad, y la regional sitúa esa ciudad en su sistema metropolitano y en sus corredores de conexión.
Con esto basta para no perderse: la general da las reglas, la regional cuenta la historia de un lugar, la física explica la naturaleza, la humana explica a la sociedad. Si mantienes ese marco, las etiquetas dejan de ser un laberinto y pasan a ser un juego de lentes que se combinan según la pregunta que quieras responder.
🗺️ Europa en foco — Detalle de un mapa político centrado en Alemania y su entorno, con un enfoque selectivo que resalta la interconexión geográfica del continente. Imagen de Pixabay (licencia gratuita, uso libre).

Geografía política y formación de fronteras
La geografía política es la disciplina que analiza la organización del espacio terrestre desde el punto de vista del poder, la soberanía y las estructuras políticas. Su objetivo es comprender cómo los grupos humanos dividen, administran y controlan el territorio, y cómo estas divisiones influyen en las relaciones entre los Estados y en la vida de las sociedades. Uno de sus elementos centrales son las fronteras, que delimitan el espacio en el que una autoridad ejerce su soberanía y que estructuran el mapa político del mundo.
Las fronteras no son entidades naturales inmutables, sino construcciones históricas, políticas y sociales que han evolucionado a lo largo del tiempo. En algunos casos coinciden con accidentes geográficos evidentes, como cordilleras, ríos o desiertos, que actúan como barreras naturales. Ejemplos de este tipo son los Pirineos entre España y Francia, el río Grande entre Estados Unidos y México, o el Himalaya entre India y China. En otros casos, especialmente en regiones colonizadas, las fronteras han sido trazadas siguiendo líneas rectas o meridianos, sin tener en cuenta realidades culturales o geográficas preexistentes. Esto ocurrió en buena parte de África y América, donde las potencias coloniales establecieron límites administrativos que más tarde se convirtieron en fronteras estatales.
El proceso de formación de las fronteras ha estado vinculado a fenómenos históricos como guerras, conquistas, tratados diplomáticos, acuerdos políticos o procesos de independencia. A lo largo de la historia, los imperios han expandido y contraído sus territorios, dejando tras de sí líneas de separación que en muchos casos han perdurado, aunque con nuevas funciones. Las guerras fronterizas y los conflictos limítrofes han sido frecuentes, y en algunos lugares del mundo las fronteras continúan siendo motivo de disputa, como en ciertas zonas de Oriente Medio, Asia Central o América del Sur.
Las fronteras no cumplen únicamente una función de separación; también actúan como zonas de contacto y de interacción entre sociedades. Muchas de ellas se convierten en corredores comerciales, áreas de intercambio cultural o espacios transfronterizos donde la población mantiene lazos económicos y familiares a ambos lados. En la actualidad, la globalización y la integración regional han transformado profundamente el sentido de muchas fronteras. En regiones como la Unión Europea, las fronteras internas han perdido parte de su función restrictiva, dando lugar a espacios de libre circulación de personas y mercancías, aunque las fronteras exteriores siguen cumpliendo un papel de control soberano.
En el continente americano, por ejemplo, las fronteras reflejan procesos históricos diversos. En América del Norte, los límites entre Canadá, Estados Unidos y México se consolidaron a través de tratados y acuerdos diplomáticos, combinados con procesos de expansión territorial. En América Central y del Sur, muchas fronteras son herencia directa del trazado colonial español y portugués, adaptado luego por los nuevos Estados surgidos de las independencias del siglo XIX. A lo largo de los Andes y la Amazonia existen límites naturales muy marcados, mientras que en las zonas interiores, especialmente en regiones poco pobladas, las líneas fronterizas siguen trayectorias geométricas definidas por coordenadas geográficas.
Desde un punto de vista funcional, las fronteras definen el alcance de las leyes, los impuestos, los sistemas políticos y los derechos de ciudadanía. Marcan el ámbito dentro del cual un Estado ejerce su soberanía y organiza su territorio en unidades administrativas internas. Sin embargo, no todas las fronteras tienen el mismo carácter: algunas están fuertemente fortificadas o controladas, mientras que otras son abiertas y permeables. En muchos casos, la gestión fronteriza combina funciones de seguridad, aduanas, cooperación transfronteriza y protección ambiental.
La geografía política contemporánea presta especial atención a cómo las fronteras se reconfiguran en un mundo interconectado. Los procesos de integración económica, los flujos migratorios, los conflictos armados y los cambios climáticos están modificando su papel y su significado. Aunque los Estados siguen siendo las unidades políticas básicas del sistema internacional, las fronteras ya no son únicamente líneas de separación rígidas, sino también espacios dinámicos donde confluyen fuerzas locales, nacionales y globales. Comprender su origen, su evolución y su función es fundamental para interpretar el mapa político actual y los desafíos geopolíticos del futuro.
La geografía política es la rama de la geografía humana que analiza cómo el espacio terrestre se organiza desde el punto de vista del poder, la soberanía y la administración. Su objeto de estudio son los territorios y las estructuras políticas que los gobiernan, desde los Estados nacionales hasta las entidades supranacionales, así como las relaciones que se establecen entre ellos. A través de esta disciplina es posible comprender de qué manera la acción política modela el espacio y, a su vez, cómo las características geográficas influyen en las decisiones políticas.
Un elemento central en la geografía política son las fronteras. Estas delimitan el ámbito territorial de los diferentes Estados y establecen el marco legal y administrativo de sus competencias. Las fronteras pueden surgir de accidentes naturales, como cordilleras, ríos o desiertos, o ser el resultado de acuerdos históricos, tratados internacionales o conflictos bélicos. Algunas se trazan siguiendo líneas geométricas, especialmente en regiones colonizadas, mientras que otras reflejan límites culturales o lingüísticos. Lejos de ser líneas estáticas, muchas fronteras han cambiado a lo largo del tiempo como consecuencia de guerras, procesos de independencia, integración regional o modificaciones políticas internas.
La geografía política no se limita a describir fronteras, sino que también estudia la distribución del poder en el espacio, la organización administrativa interna de los países y los procesos de cooperación y conflicto entre territorios. Además, analiza fenómenos contemporáneos como la formación de bloques regionales, la globalización o las tensiones territoriales en zonas en disputa. De este modo, permite entender cómo el mundo político se proyecta sobre la superficie terrestre y cómo este entramado influye en la vida cotidiana de millones de personas.
Europa es un continente de dimensiones relativamente pequeñas si se compara con Asia, África o América, pero su compleja historia política y cultural lo ha convertido en uno de los espacios geográficos más influyentes del mundo. Desde el punto de vista geográfico, está delimitado al norte por el océano Ártico, al oeste por el océano Atlántico, al sur por el mar Mediterráneo y al este por la divisoria tradicional de los montes Urales, el río Ural, el mar Caspio y el Cáucaso, que marcan el límite convencional con Asia. Esta delimitación, más cultural e histórica que puramente natural, refleja el carácter híbrido de Europa como península occidental del gran continente euroasiático.
La formación política de Europa ha estado marcada por un largo y complejo proceso histórico que combina transformaciones geográficas, movimientos de población, expansión de imperios y formación de estados soberanos. Durante la Antigüedad, la cuenca del Mediterráneo fue el centro político y cultural de la región gracias al Imperio griego primero y al Imperio romano después. Roma unificó grandes extensiones de territorio europeo bajo una misma administración, dejando como legado las lenguas romances, el derecho romano y una extensa red de ciudades, calzadas y estructuras políticas que marcaron profundamente la organización territorial posterior.
Tras la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476, el continente se fragmentó en numerosos reinos germánicos, entidades feudales y estructuras políticas diversas. Esta etapa, conocida como la Alta Edad Media, dio lugar a una Europa caracterizada por la descentralización política y la diversidad cultural. A partir del siglo IX, con la formación del Imperio carolingio y posteriormente del Sacro Imperio Romano Germánico, comenzaron a delinearse unidades políticas más estables, aunque todavía lejos de las fronteras nacionales modernas.
Durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna, las monarquías nacionales empezaron a consolidarse. Reinos como Francia, Inglaterra, Castilla y Aragón, Portugal y Polonia-Lituania fortalecieron sus instituciones y expandieron sus dominios, tanto dentro del continente como en ultramar. El Renacimiento, la Reforma protestante y las Guerras de Religión fragmentaron aún más el mapa político europeo, mientras que la Paz de Westfalia en 1648 marcó un punto de inflexión al reconocer formalmente la soberanía de los estados europeos, estableciendo principios que aún hoy sustentan el sistema internacional.
En los siglos XVIII y XIX, la Revolución francesa y las guerras napoleónicas transformaron radicalmente el mapa político europeo. Se disolvieron viejas estructuras feudales y surgieron nuevos estados inspirados en ideas nacionalistas y liberales. Tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena (1815) redibujó las fronteras para restaurar un equilibrio de poder entre las grandes potencias, dando lugar a un sistema político dominado por imperios multinacionales como el austrohúngaro, el ruso y el otomano.
El nacionalismo del siglo XIX y las unificaciones de Italia y Alemania modificaron profundamente la estructura política continental, preparando el terreno para los grandes conflictos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial (1914–1918) supuso el derrumbe de varios imperios tradicionales y el surgimiento de nuevos estados-nación en Europa Central y Oriental. Las fronteras se redibujaron de nuevo tras la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), que dejó a Europa dividida en dos bloques ideológicos y militares: el occidental, liderado por Estados Unidos y las democracias liberales, y el oriental, dominado por la Unión Soviética.
Esta división, conocida como la Guerra Fría, dio lugar a una Europa fragmentada política y territorialmente, con la Cortina de Hierro como línea divisoria simbólica y física entre Este y Oeste. Países como Alemania quedaron divididos en dos entidades políticas separadas hasta 1990, cuando la caída del Muro de Berlín marcó el fin de la división continental y la reunificación alemana se convirtió en un símbolo del nuevo orden europeo.
Desde finales del siglo XX, Europa ha vivido un proceso de integración política sin precedentes a través de la creación y expansión de la Unión Europea, un proyecto político y económico que busca coordinar políticas comunes, eliminar fronteras internas y fortalecer la cooperación entre estados. No todos los países del continente forman parte de este proyecto, pero su influencia ha reconfigurado profundamente las relaciones políticas y económicas europeas.
Hoy en día, Europa está formada por alrededor de 50 estados soberanos, con fronteras que reflejan en muchos casos siglos de historia, conflictos, acuerdos y cambios territoriales. Las fronteras políticas europeas no siempre coinciden con divisiones étnicas o culturales, lo que explica la persistencia de tensiones regionales y movimientos independentistas en lugares como Cataluña, Escocia o los Balcanes. Al mismo tiempo, la eliminación de controles fronterizos internos en gran parte de la Unión Europea, mediante el Acuerdo de Schengen, ha creado un espacio político único en la historia moderna, donde millones de personas circulan libremente entre estados soberanos.
En conjunto, la geografía política de Europa es el resultado de un delicado equilibrio entre su legado histórico, la diversidad cultural y lingüística, los intereses estratégicos de sus estados y la voluntad de integración supranacional. Esta combinación de factores convierte a Europa en un laboratorio político único, donde conviven antiguas fronteras históricas con nuevas formas de cooperación y gobernanza compartida.
Bandera oficial de la Unión Europea. File created by various Wikimedia users (see «Author»). Dominio Público. La Bandera de la Unión Europea consta de doce estrellas amarillas sobre fondo azul. Inicialmente, era el símbolo utilizado por el Consejo de Europa, quien adoptó la bandera el 8 de diciembre de 1955, inspirándose probablemente en alguno de los múltiples diseños que se atribuyen a Arsène Heitz, un pintor de Estrasburgo, con el propósito manifiesto de que fuera utilizada por el mayor número de organizaciones posible, fomentando así la integración de Europa. Posteriormente, también las Comunidades Europeas adoptaron este símbolo, que hoy representa a la Unión Europea.

Objetivos de la Geografía clásica
La geografía clásica se propuso tres metas encadenadas: describir, explicar y representar el orden del mundo. Primero, describir significaba inventariar con rigor lo que hay en la superficie terrestre: formas del relieve, climas, aguas, suelos, poblaciones, actividades y vías de comunicación. No era una simple lista, sino una descripción orientada por categorías como lugar, región, paisaje o territorio, que ayudaban a dar sentido a los datos.
El paso siguiente era explicar. La descripción se transformaba en análisis cuando la geografía buscaba causas y relaciones: por qué un valle concentra asentamientos, cómo el clima condiciona cultivos, qué papel cumplen las redes de transporte en la jerarquía urbana o de qué modo el relieve encauza los intercambios. Esa explicación clásica solía apoyarse en la idea de región como unidad coherente: un espacio con rasgos físicos y humanos que, combinados, generan una fisonomía propia.
El tercer objetivo era representar. El mapa no era sólo un dibujo, sino el lenguaje científico para comunicar hallazgos: elegir proyección, escala y simbología adecuadas formaba parte del método, porque lo cartografiado debía ser legible, comparable y útil. La representación cerraba el círculo: permitía volver a mirar el territorio con más claridad y detectar patrones invisibles a simple vista.
A estos tres objetivos se añadió la regionalización, que funciona como puente entre teoría y práctica. Delimitar regiones —por homogeneidad o por funcionamiento— ordena la complejidad y facilita la comparación: cuencas hidrográficas, dominios bioclimáticos, áreas metropolitanas o corredores logísticos son ejemplos de recortes que hacen manejable el análisis sin perder conexión con el conjunto.
Hoy, buena parte de estos objetivos siguen vigentes, aunque trabajados con técnicas nuevas. Describir implica integrar datos abiertos, teledetección y trabajo de campo; explicar requiere combinar procesos físicos y sociales con atención a la escala y al tiempo; representar demanda cartografía clara y honesta sobre métodos y limitaciones. Lo clásico, bien entendido, no es un pasado al que volver, sino el esqueleto que sostiene las preguntas y los mapas que todavía necesitamos para comprender el territorio.
Como se ha observado con detenimiento en el análisis anterior el pensamiento geográfico dominante se enfoca en la proyección de características particulares de la sociedad para el análisis de datos estadísticos, con el objetivo de ser proyectados y analizados en circunstancias específicas.
- El ordenamiento territorial es una técnica administrativa, que ha estado influenciada por multitud de ciencias, especialmente por la geografía física, la geografía humana y regional y las Ciencias ambientales. Tiene dos grandes objetivos que se corresponden con dos tradiciones dentro de la Ordenación del Territorio, asociado al papel del Estado. Por un lado la planificación del territorio mediante la aplicación de normativas que permitan o prohíban unos determinados aprovechamientos. Por otro lado el desarrollo socioeconómico equilibrado de los territorios que componen la superficie a ordenar generalmente una comarca o una región.
- La planificación urbana forma parte de las técnicas del urbanismo y comprende el conjunto de prácticas de carácter esencialmente proyectual por el que se establece un modelo de ordenación para un ámbito espacial que generalmente se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de barrio. Está relacionada con la Arquitectura y la ingeniería en la medida en que ordena espacios construidos.
- La planificación rural es la técnica que se encarga de la planificación física y de promover el desarrollo sostenible en los espacios rurales. La planificación de infraestructuras y servicios es la técnica que se encarga de promover, desarrollar y llevar a cabo las principales obras civiles.
- La cartografía es una disciplina que integra ciencia, técnica y arte, que trata de la representación de la Tierra sobre un mapa o representación cartográfica. Al ser la Tierra esférica ha de valerse de un sistema de proyecciones para pasar de la esfera al plano.
- La teledetección es la técnica que permite obtener información sobre un objeto, superficie o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos por un instrumento que no está en contacto con él.
- Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son sistemas organizados de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de información.
- La prevención de riesgos naturales. Dentro de la cadena de actuaciones frente a los riesgos deben conocerse, de forma genérica, las medidas de prevención, tanto estructurales como no estructurales, el papel de la predicción a corto, medio y largo plazo; los agentes implicados en los sistemas de alerta; la necesaria educación del comportamiento frente al riesgo así como algunos aspectos relativos a la legislación y sistemas de seguros en relación con los riesgos naturales. Todo ello puede enmarcarse dentro de las conclusiones de la Década Internacional para la mitigación de las catástrofes (DIPC, 1990-1999), entre las cuales cabe hacer especial incidencia en la necesaria evaluación de la peligrosidad, vulnerabilidad y cartografía del riesgo.
- La gestión medioambiental se encarga de identificar y prevenir los efectos negativos que las actividades de las empresas económicas producen sobre el ambiente así como analizar los riesgos que pueden llegar a dichas empresas como consecuencia de impactos ambientales accidentales que puedan producir. Por ejemplo, una industria química que produce un determinado tipo de vertidos debe conocer el impacto que está teniendo sobre el ambiente con su actividad normal, pero también tiene que prever qué riesgos se pueden derivar de posibles accidentes como puede ser el caso de la rotura de un depósito, un incendio o similares.
- La geomática (compuesta de dos ramas geo referente al geoide y mática por informática) se encarga del estudio automatizado de la información geoespacial. Está basada en un conjunto de tecnologías enfocadas al desarrollo de estudios sobre cualquier objeto en la Tierra. Emplea tecnologías geoespaciales usadas en la cartografía y la topografía, incluyendo la fotogrametría, la hidrografía y la hidrología; apoyadas con el uso de sistemas informáticos, como los SIG, la percepción remota, los sistemas de posicionamiento global, bases de datos espaciales o herramientas CASE, entre otros.
Documental: «50 datos geográficos tan locos que cambiaran tu visión del mundo».
Escala, tiempo y multiescalaridad
En geografía, la escala es el nivel al que observamos un fenómeno (barrio, ciudad, región, mundo). Cambiarla no es solo “hacer zoom”: puede modificar el patrón que vemos y, con él, las explicaciones plausibles. A nivel de barrio, la isla de calor urbana se asocia a densidad edificatoria y falta de arbolado; a nivel metropolitano aparece vinculada a redes de transporte y usos del suelo; a escala regional entra en juego el clima y la topografía. El efecto escala recuerda que una correlación válida en una escala puede desaparecer o invertirse en otra.
El MAUP (efecto de unidad espacial modificable) añade otra precaución: agrupar los mismos datos con fronteras distintas (barrios vs. distritos, municipios vs. comarcas) puede cambiar medias, varianzas e incluso el sentido de relaciones estadísticas. No es un “fallo del dato”, sino una propiedad de cómo zonificamos el territorio. Por eso, al presentar resultados, conviene justificar la unidad espacial elegida y, si es posible, replicar el análisis con varias delimitaciones para comprobar la estabilidad del patrón.
El tiempo es la otra mitad del problema. Las series temporales permiten distinguir tendencias (cambios sostenidos), ciclos (estacionales o económicos) y rupturas (eventos extremos, shocks). Mirar solo un año puede confundir un pico puntual con un cambio estructural; observar varios periodos ayuda a separar ruido de señal. En estudios urbanos, por ejemplo, conviene contrastar una foto “antes/después” con una serie de varios años para entender si un nuevo eje de transporte cambió de verdad la accesibilidad o si la mejora ya venía de antes.
Hablamos de multiescalaridad cuando abordamos un fenómeno a varias escalas y momentos de forma coordinada. No es hacer mapas sueltos, sino encajar lo que vemos en lo micro con lo que ocurre en lo meso y lo macro, y lo que pasa en un año con lo que ha pasado en la década. Esa lectura evita explicaciones simplistas (atribuir a un barrio lo que depende del sistema urbano) y mejora la transferibilidad de las conclusiones.
Mapa físico del continente asiático, donde se aprecian sus principales cordilleras, mesetas, desiertos, ríos y llanuras. Destacan la vasta Siberia rusa, la cordillera del Himalaya, el desierto de Gobi y las grandes cuencas fluviales como las del Yangtsé y el Ganges. Original file (1,801 × 2,338 pixels, file size: 3.54 MB). Autor: Desconocido.
Cartografía: lenguaje y herramienta de la geografía
La cartografía es la disciplina encargada de representar la información espacial mediante mapas, combinando conocimientos científicos, técnicos y artísticos. No se limita a “dibujar” la superficie terrestre, sino que organiza y comunica datos sobre el territorio de forma estructurada y visualmente inteligible. Un mapa no es una copia de la realidad, sino una construcción conceptual: selecciona información, la codifica a través de símbolos, colores y escalas, y la proyecta en un soporte bidimensional. Esta capacidad de síntesis hace de la cartografía una herramienta fundamental para pensar espacialmente, permitiendo condensar fenómenos complejos en imágenes que pueden interpretarse y comparar con rapidez.
La relación entre cartografía y geografía es profunda y bidireccional. Por un lado, la geografía proporciona el conocimiento espacial que la cartografía transforma en representaciones visuales; por otro, los mapas sirven a los geógrafos como instrumentos de análisis y comunicación. Gracias a ellos, es posible identificar patrones espaciales, establecer relaciones entre variables y formular hipótesis sobre procesos territoriales. Un mapa bien elaborado puede revelar desigualdades sociales, transformaciones ambientales o estructuras urbanas que pasarían desapercibidas en una tabla de datos. Además, es una herramienta de comunicación poderosa: permite transmitir información geográfica de forma clara, universal y duradera, trascendiendo barreras lingüísticas o disciplinares.
Un aspecto central de la cartografía es la proyección, es decir, el método mediante el cual se traslada la superficie curva de la Tierra a un plano. Ninguna proyección es perfecta: cada una implica distorsiones en la forma, la distancia, la superficie o la dirección. Elegir una proyección adecuada depende del objetivo del mapa: no es lo mismo representar rutas de navegación que comparar áreas continentales. Otro elemento clave es la clasificación de los datos, que determina cómo se agrupan y visualizan las variables representadas. Métodos como intervalos iguales, cuantiles o clasificación natural (Jenks) producen mapas distintos y pueden enfatizar patrones diferentes.
Por todo ello, la lectura crítica de mapas es una habilidad indispensable. Implica observar no solo “qué muestra” el mapa, sino también cómo lo muestra: qué se ha incluido, qué se ha omitido, qué escala y proyección se han utilizado, cómo se han clasificado los datos y qué paleta de colores se ha elegido. Cada decisión técnica tiene un impacto interpretativo. Entender esto permite evitar lecturas ingenuas y valorar los mapas como lo que son: herramientas cognitivas poderosas, pero siempre construidas desde una perspectiva concreta.
La cartografía, en suma, constituye el lenguaje visual de la geografía, imprescindible tanto para investigar como para enseñar, divulgar y tomar decisiones sobre el territorio.
Plano histórico de la Ciudad Vieja de Jerusalén realizado por el Survey of Palestine durante el Mandato Británico (c. 1936). Escala 1:2.500. Representa con gran detalle las murallas, barrios tradicionales y lugares santos. Original file (7,194 × 8,850 pixels, file size: 46.1 MB). Ver fuente. Onceinawhile.
Este mapa es un plano histórico de la Ciudad Vieja de Jerusalén elaborado por el Survey of Palestine (Servicio Cartográfico del Mandato Británico en Palestina), publicado alrededor de 1936, durante el Mandato Británico (1917–1948). Se trata de un documento cartográfico de gran precisión técnica que refleja la configuración urbana, las murallas, barrios, lugares santos y estructuras urbanas de Jerusalén en la primera mitad del siglo XX, antes de los grandes cambios urbanísticos posteriores a la partición y a la creación del Estado de Israel en 1948.
La escala aproximada es de 1:2.500, lo que permite representar la ciudad con gran nivel de detalle: calles, edificios, terrenos agrícolas adyacentes y topografía circundante. Este tipo de planos fue realizado con fines administrativos, arqueológicos y estratégicos por las autoridades británicas, y se ha convertido hoy en una valiosa fuente para el estudio histórico y urbano de Jerusalén.
Distribución de la Ciudad Vieja
La Ciudad Vieja está rodeada por una muralla otomana del siglo XVI y dividida en cuatro barrios tradicionales:
Barrio Cristiano: situado en el noroeste, incluye la Iglesia del Santo Sepulcro y numerosas iglesias y conventos.
Barrio Armenio: al suroeste, más pequeño y compacto, con la Catedral de San Santiago y edificios de la comunidad armenia.
Barrio Judío: al sureste, una zona históricamente habitada por judíos, cerca del Muro Occidental.
Barrio Musulmán: al noreste, es el barrio más grande y densamente poblado, que incluye el zoco y la Vía Dolorosa.
En la parte oriental destaca el gran recinto amurallado del Haram al-Sharif (Explanada de las Mezquitas), donde se encuentran la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, lugares sagrados fundamentales para el islam. Justo al lado se ubica el Monte del Templo, lugar también sagrado para el judaísmo.
Al sur y suroeste del recinto amurallado aparecen las laderas del Monte Sión, con edificios religiosos y arqueológicos, y más al este el Valle de Cedrón, con relieves y caminos rurales.
Este mapa es un ejemplo magnífico de cartografía urbana histórica, que permite comprender la compleja estructura religiosa, cultural y topográfica de una de las ciudades más importantes y disputadas del mundo.
Pensamiento espacial y habilidades geográficas
El pensamiento espacial es la capacidad de imaginar, analizar y comunicar relaciones en el espacio. Implica ver patrones, reconocer trayectorias, estimar distancias y comprender cómo cambian los fenómenos cuando varía la escala o el tiempo. No es solo “saber mapas”: es usar el espacio como una forma de razonamiento para explicar el mundo y tomar decisiones informadas.
La lectura de mapas comienza por lo básico: qué variable representa el mapa, en qué fecha, bajo qué proyección y con qué método de clasificación (cuantiles, intervalos iguales, Jenks). La escala gráfica y la leyenda indican hasta dónde llegan las comparaciones sensatas; la fuente y los metadatos dan confianza. Leer bien es, además, desconfiar de las apariencias: un coropleta de densidad puede ocultar realidades locales (efecto de agregación), un gradiente muy contrastado puede ser fruto de la paleta elegida y no de saltos reales, y un mapa puntual puede confundir un pico temporal con una tendencia.
La orientación combina referencias externas (sol, relieve, costa, red viaria) con herramientas como brújula o GPS, pero también con convenciones cartográficas (norte arriba, coordenadas) y cálculo básico de distancias y tiempos de viaje. Orientarse no es solo ubicarse: es anticipar accesibilidad —por dónde se llega mejor y a qué coste— y elegir rutas con criterio.
Las correlaciones espaciales ayudan a detectar zonas de concentración —“manchas” de valores altos o bajos— y relaciones con el entorno (vecindad). Son un diagnóstico, no la explicación final: que dos cosas coincidan en el mapa no prueba causalidad. Para interpretarlas bien hay que traer teoría, comparar escalas y, cuando se pueda, contrastar con series temporales.
La toma de decisiones con criterio territorial aplica todo lo anterior. En planeamiento, significa situar equipamientos donde maximicen accesibilidad y equidad (análisis de isócronas, cobertura por población vulnerable). En gestión de riesgos, es cruzar amenazas (inundación, incendio, deslizamientos) con exposición y vulnerabilidad para priorizar medidas preventivas. En ambos casos, el pensamiento espacial exige explicar el método, mostrar incertidumbre y valorar impactos: no se trata de producir el mapa más vistoso, sino el más útil y honesto para decidir.
Mapa mundial de Samuel Dunn, “A General Map of the World or Terraqueous Globe” (1794). Esta joya cartográfica integra conocimiento geográfico, astronómico y matemático, reflejando el espíritu científico de la Ilustración y el estado del mundo a finales del siglo XVIII. Original file (6,000 × 5,054 pixels, file size: 8.92 MB). User: BotMultichillT. Public Domain.
Este es uno de los mapas mundiales más bellos y detallados del siglo XVIII. Se titula “A General Map of the World or Terraqueous Globe”, y fue elaborado en 1794 por el cartógrafo y astrónomo británico Samuel Dunn. Esta obra representa de manera magistral el conocimiento geográfico global en el umbral de la era moderna, justo antes de los grandes avances en exploración polar y cartografía científica del siglo XIX.
📜 Autor y contexto histórico
Samuel Dunn (1723–1794) fue un matemático, astrónomo y cartógrafo inglés, reconocido por su labor como editor de mapas y globos celestes. Trabajó en una época en que el Imperio Británico se expandía rápidamente y Londres se consolidaba como un centro cartográfico mundial. Su obra buscaba integrar en una sola lámina tanto el conocimiento geográfico terrestre como astronómico, con fines educativos y de navegación.
🗺️ Características destacadas del mapa
Presenta dos hemisferios principales (Occidental y Oriental) que muestran el mundo conocido en 1794. América del Norte aparece parcialmente explorada (el noroeste aún poco definido), mientras que Australia está delineada solo parcialmente, ya que la costa sur todavía no había sido completamente cartografiada.
Incluye proyecciones polares, diagramas astronómicos, representaciones del zodíaco y del sistema solar, y un gran mapa de la Luna en la parte inferior central, reflejando el interés científico de la Ilustración.
Se observan notas explicativas sobre latitudes, longitudes, movimientos celestes y escalas universales, lo que lo convierte en un documento didáctico además de cartográfico.
Las fronteras políticas reflejan la situación geopolítica de finales del siglo XVIII: América ya aparece independiente, Asia muestra las grandes potencias imperiales, y África está representada principalmente en sus costas, pues el interior aún no había sido explorado sistemáticamente por los europeos.
🌍 Relevancia en su época
Este mapa es una síntesis perfecta del pensamiento ilustrado: combina geografía, astronomía y matemáticas con un diseño elegante y funcional. Fue producido para enseñar geografía y navegación, servir de herramienta a marinos y estudiosos, y también como pieza decorativa para bibliotecas y academias. En un tiempo en que el mundo todavía guardaba grandes áreas desconocidas, este mapa mostraba el alcance máximo del saber humano de la época.
Relación con otras ciencias (interdisciplinariedad)
La geografía es, por naturaleza, interdisciplinaria: sus preguntas —dónde ocurren los fenómenos, por qué allí, cómo se relacionan entre sí y cómo cambian con el tiempo y la escala— obligan a dialogar con muchas otras disciplinas. Su aportación específica es ofrecer un marco espacial integrador y herramientas de análisis territorial (cartografía, SIG, análisis espacial, razonamiento multiescalar) que permiten conectar saberes especializados en un mismo territorio.
Con la geología, la relación es directa: la geografía física se apoya en el estudio de las estructuras, procesos internos y evolución de la corteza terrestre para entender la formación del relieve, la distribución de recursos minerales y la dinámica de riesgos como terremotos o volcanes. La geografía, a cambio, aporta síntesis espacial: integra la base geológica con clima, vegetación y actividades humanas para explicar paisajes y usos del suelo.
Con la ecología, comparte el interés por los sistemas naturales, pero mientras la ecología tiende a centrarse en relaciones bióticas y abióticas dentro de ecosistemas, la geografía añade una lectura territorial y multiescalar, situando esos sistemas en un contexto regional, analizando fragmentación, conectividad y gradientes ambientales a través de mapas y series temporales.
En relación con la economía, la geografía estudia la localización de actividades, la organización espacial de mercados, la accesibilidad y los flujos de bienes, personas e información. La economía aporta modelos de comportamiento y teoría de la producción y el consumo; la geografía añade contexto territorial y revela cómo las condiciones espaciales condicionan resultados económicos (por ejemplo, cómo la red de transporte afecta la distribución de industrias o servicios).
La sociología y la geografía se cruzan en el estudio de la organización social del espacio: segregación residencial, centralidades urbanas, movilidad cotidiana, desigualdades territoriales. La sociología aporta teorías sociales y análisis cualitativos; la geografía añade representación espacial, análisis de patrones y escalas, permitiendo situar fenómenos sociales en mapas y series temporales.
La ciencia de datos y la informática han transformado profundamente la disciplina. Bases de datos masivas, sensores, imágenes satelitales y técnicas de análisis permiten explorar fenómenos a múltiples escalas y tiempos. La informática aporta algoritmos, sistemas de información geográfica y potencia de cálculo; la geografía aporta criterio espacial para formular preguntas relevantes, estructurar los datos en unidades geográficas significativas y evitar errores comunes como el MAUP o las correlaciones espurias.
En todos estos casos, la geografía actúa como lenguaje común que permite encajar piezas dispersas en el espacio: no sustituye a las otras ciencias, pero las conecta territorialmente. Este carácter integrador es lo que la hace especialmente útil en campos complejos como la ordenación del territorio, la gestión ambiental, el análisis de riesgos, el urbanismo, el cambio climático o el desarrollo sostenible, donde ningún enfoque único es suficiente.
Mapa mundial del Índice Global de Prosperidad 2023 elaborado por el Legatum Institute, que muestra los niveles de desarrollo económico y social de los países mediante una escala cromática. Fuente: Dashing24. CC BY-SA 4.0. Original file (1,948 × 989 pixels, file size: 280 KB).
El mapa titulado “2023 Legatum Institute Global Prosperity Index” ofrece una visión global del nivel de prosperidad de los países del mundo, utilizando un sistema de colores que refleja las diferencias económicas, sociales e institucionales entre regiones. Aunque no se dispone aquí de la clave cromática exacta, es posible interpretar su significado general observando la distribución de tonalidades. Los verdes oscuros y medios, predominantes en Europa Occidental, América del Norte, Oceanía y algunos países del Este asiático, indican altos niveles de prosperidad. Estas áreas se caracterizan, en términos generales, por economías consolidadas, instituciones políticas estables, niveles elevados de bienestar social y acceso amplio a servicios como la educación, la sanidad y las infraestructuras modernas.
En contraste, las tonalidades rojizas y marrones oscuras dominan gran parte de África subsahariana, partes de Asia meridional y zonas concretas de América Latina. Estas regiones suelen presentar niveles más bajos de desarrollo económico, instituciones frágiles o en consolidación, mayores índices de desigualdad y problemas estructurales en áreas como educación, sanidad, seguridad o infraestructuras. Este patrón no solo refleja diferencias económicas, sino también históricas, geopolíticas y culturales, que han moldeado la distribución actual de la prosperidad global.
Entre ambos extremos se encuentran países representados en colores amarillos y naranjas, que corresponden a niveles intermedios de prosperidad. Se trata, en muchos casos, de economías emergentes o en transición, con avances significativos en algunos indicadores, pero aún con desafíos estructurales importantes. Es el caso de buena parte de América Latina, Europa Oriental y Asia Meridional, donde conviven sectores modernos y dinámicos con otros más rezagados.
Este tipo de mapa sintetiza de forma visual una enorme cantidad de información relacionada con múltiples dimensiones: desarrollo económico, calidad institucional, salud pública, educación, cohesión social, libertad personal y medio ambiente, entre otros factores. No se trata simplemente de un mapa económico, sino de una representación compleja que intenta captar el grado en que cada país ofrece a sus ciudadanos un entorno propicio para la prosperidad individual y colectiva.
Más allá de los colores, este índice invita a reflexionar sobre la desigual distribución de la prosperidad en el mundo contemporáneo. Muestra claramente la persistencia de brechas profundas entre regiones desarrolladas y regiones en vías de desarrollo, así como la existencia de espacios intermedios donde se libran las batallas decisivas por la mejora social y económica. Asimismo, destaca la importancia de factores institucionales y sociales, que a menudo resultan tan determinantes como la riqueza material para generar prosperidad duradera.
El Legatum Institute es un centro de estudios (think tank) independiente con sede en Londres, fundado en 2007. Su objetivo principal es analizar y promover las condiciones que permiten a los países alcanzar un desarrollo sostenible y una prosperidad integral, entendida no solo en términos económicos, sino también sociales, institucionales y culturales. Cada año, este instituto elabora el Global Prosperity Index, un informe exhaustivo que evalúa a más de 160 países a partir de decenas de indicadores agrupados en múltiples pilares temáticos: calidad económica, entorno empresarial, gobernanza, educación, salud, seguridad, libertad personal, capital social y medio ambiente.
La información proviene de fuentes estadísticas internacionales fiables —como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias globales— y se combina en un sistema de puntuación que permite comparar el nivel de prosperidad relativa de cada nación. Posteriormente, estos datos se representan visualmente mediante mapas temáticos, como el que se muestra aquí, que facilitan la comprensión geográfica de las desigualdades y avances en distintas regiones del mundo. Gracias a su continuidad anual y a la amplitud de su enfoque, el índice del Legatum Institute se ha convertido en una de las referencias internacionales más utilizadas para evaluar el desarrollo integral de las sociedades contemporáneas.
Geografía contemporánea
La geografía contemporánea se caracteriza por la incorporación de nuevas herramientas de análisis, grandes volúmenes de datos y un enfoque más sistémico y dinámico de los fenómenos espaciales. Desde mediados del siglo XX, la disciplina experimentó un giro cuantitativo, que introdujo métodos estadísticos, modelos matemáticos y análisis espacial sistemático para estudiar la distribución de los fenómenos. Este enfoque permitió identificar patrones con más precisión y formular hipótesis reproducibles. Con el tiempo, esta línea dio lugar a la geografía de la complejidad, que entiende el territorio como un sistema de múltiples niveles interconectados, donde las ciudades, las redes de transporte o los ecosistemas funcionan como sistemas dinámicos no lineales. La simulación, los modelos de redes y los análisis multiescalares se convirtieron en herramientas habituales para comprender procesos urbanos, migratorios, ambientales o de movilidad.
Otro rasgo distintivo de la geografía actual es el uso de datos masivos y geoespaciales. Las fuentes tradicionales (censos, encuestas, cartografía base) conviven con una explosión de información procedente de teléfonos móviles, plataformas colaborativas como OpenStreetMap, sensores remotos y constelaciones de satélites. Esta riqueza de datos ha abierto posibilidades inéditas para estudiar fenómenos en tiempo real, pero también plantea retos en cuanto a calidad, representatividad y sesgos. No todos los territorios están igualmente mapeados, la cobertura puede ser desigual y ciertos grupos sociales pueden quedar infrarrepresentados. Por eso, el análisis riguroso exige combinar estas fuentes con criterio y transparencia.
Las aplicaciones prácticas de la geografía contemporánea son numerosas y afectan a campos centrales de la vida colectiva. En el estudio del cambio climático, la geografía permite mapear la exposición de poblaciones y ecosistemas, analizar su sensibilidad y evaluar la vulnerabilidad combinando factores físicos y sociales. En la gestión de riesgos y protección civil, ayuda a identificar zonas propensas a inundaciones, incendios o terremotos, anticipar impactos y planificar medidas preventivas. La salud y la epidemiología espacial utilizan métodos geográficos para estudiar la distribución de enfermedades, localizar focos de transmisión y planificar servicios sanitarios. En el ámbito del transporte y la logística, el análisis de accesibilidad mediante isócronas y redes permite optimizar rutas y mejorar la “última milla” de distribución. Por último, la planificación verde-azul y las soluciones basadas en la naturaleza integran información territorial para diseñar ciudades más resilientes, conectando corredores ecológicos, infraestructuras verdes y sistemas hídricos.
Todo este trabajo requiere mantener buenas prácticas de documentación y comunicación. Indicar las fuentes de datos, especificar la proyección cartográfica utilizada, explicar el método de clasificación de la información y comunicar la incertidumbre de los resultados no son formalidades técnicas, sino garantías de claridad y reproducibilidad. La geografía contemporánea, apoyada en tecnología y datos, sigue teniendo en el rigor metodológico y en la lectura crítica del espacio sus fundamentos esenciales.
Geógrafos notables
Eratóstenes (276-194 a. C.).
Calculó el tamaño de la Tierra. Fue un sabio griego nacido en Cirene (actual Libia) que destacó como matemático, astrónomo, poeta, filósofo y, sobre todo, como uno de los primeros geógrafos en sentido moderno. Vivió gran parte de su vida en Alejandría, donde fue nombrado director de la célebre Biblioteca, uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo.
Su curiosidad enciclopédica lo llevó a aplicar métodos científicos para comprender la forma y las dimensiones del planeta. Uno de sus logros más notables fue el cálculo del tamaño de la Tierra con una precisión sorprendente para su época. Observó que en la ciudad de Siena (actual Asuán), durante el solsticio de verano, el Sol se encontraba exactamente en el cenit y los objetos no proyectaban sombra. Al mismo tiempo, en Alejandría, situada al norte, midió el ángulo de la sombra proyectada por un obelisco, obteniendo aproximadamente 7,2 grados. A partir de esta diferencia angular y conociendo la distancia entre ambas ciudades, utilizó principios geométricos para estimar la circunferencia terrestre.
Eratosthenes. Autor: Tomisti. Dominio Público.
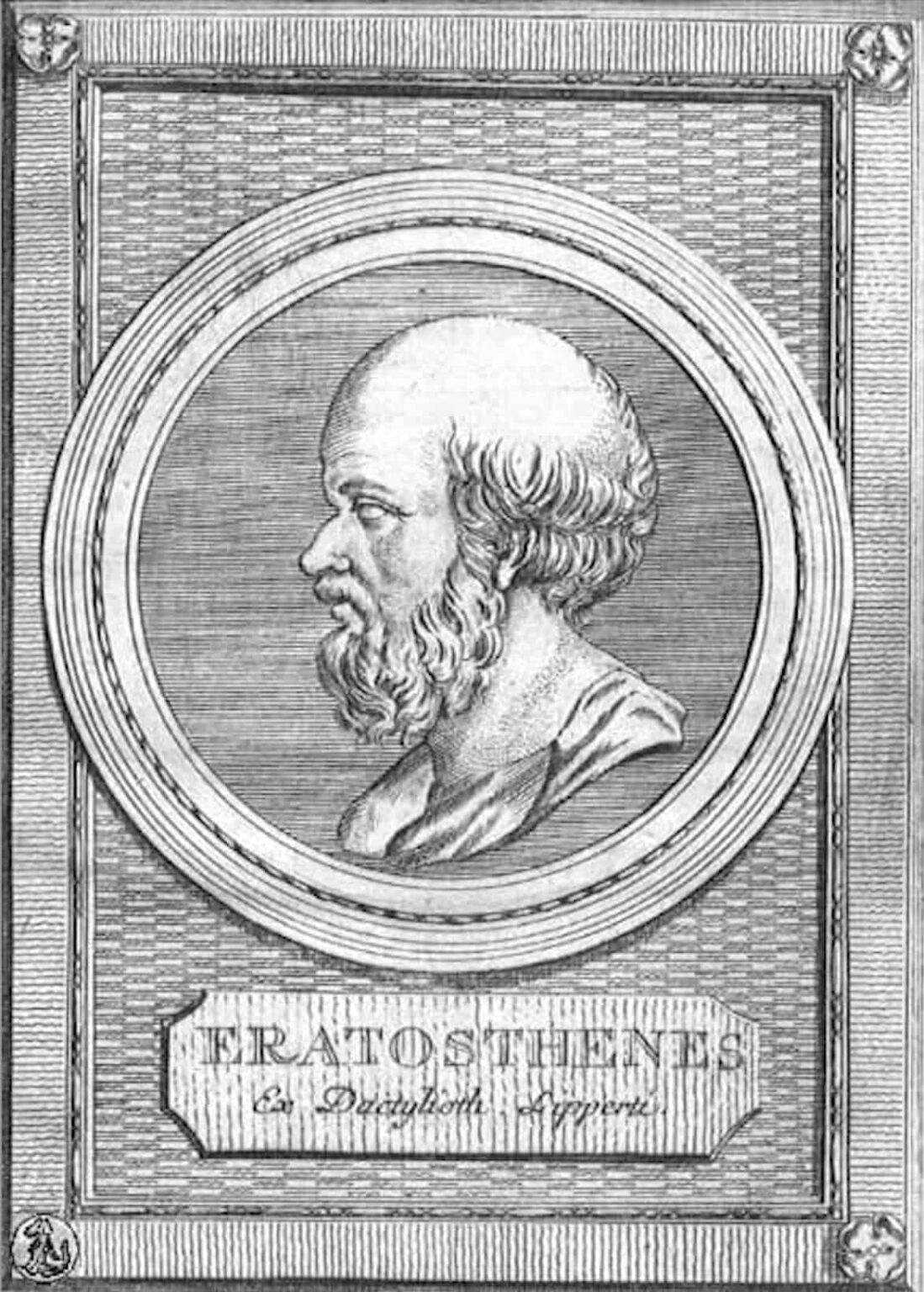
Su cálculo se acercó notablemente a las mediciones modernas, con un margen de error sorprendentemente bajo para los recursos de la época. Además de sus aportes en astronomía y matemáticas, Eratóstenes fue el primero en utilizar el término geografía de manera sistemática. Elaboró uno de los primeros mapas del mundo conocido, en el que incorporó paralelos y meridianos para mejorar la precisión cartográfica. Dividió la Tierra en zonas climáticas basándose en la latitud y realizó importantes observaciones sobre la relación entre el Sol y la superficie terrestre.
Por su capacidad para abarcar múltiples disciplinas y por sus aportes pioneros, Eratóstenes es considerado el “padre de la geografía”. Su método racional y basado en la observación marcó un antes y un después en la forma de entender el planeta, abriendo el camino para los estudios geográficos posteriores en el mundo grecorromano y en la tradición científica en general.
Estrabón (64/63 a. C.-aproximadamente el 24 a. C.).
Escribió Geographica, uno de los primeros libros que delinean el estudio de la geografía. Fue un geógrafo, historiador y viajero griego nacido en Amasia, en la región del Ponto (actual Turquía). Vivió en una época de transición entre el mundo helenístico y el Imperio romano, lo que le permitió combinar la herencia intelectual griega con la organización territorial romana. Estrabón es célebre por ser el autor de Geographica, una obra monumental en 17 volúmenes que constituye una de las fuentes más importantes sobre el conocimiento geográfico de la Antigüedad.
Su formación fue extraordinariamente completa: estudió filosofía, retórica y ciencias naturales en centros culturales como Roma, Alejandría y Atenas. Gracias a ello, adquirió una visión cosmopolita y erudita que se refleja en su obra. A diferencia de Eratóstenes, que se enfocó en métodos matemáticos para medir la Tierra, Estrabón combinó observaciones empíricas con información histórica, política y cultural, logrando una síntesis entre geografía física y geografía humana.
Geographica describe de forma detallada los territorios conocidos por griegos y romanos, abarcando Europa, Asia y África. La obra no solo ofrece descripciones de regiones, ríos, montañas y mares, sino también información sobre pueblos, costumbres, sistemas políticos y rutas comerciales. Estrabón se interesó particularmente en cómo las características geográficas influían en la historia y el desarrollo de las sociedades, un enfoque que anticipa aspectos de la geografía política y humana moderna.
Estrabón según un grabado del siglo XVI. (André Thevet). Dominio Público.
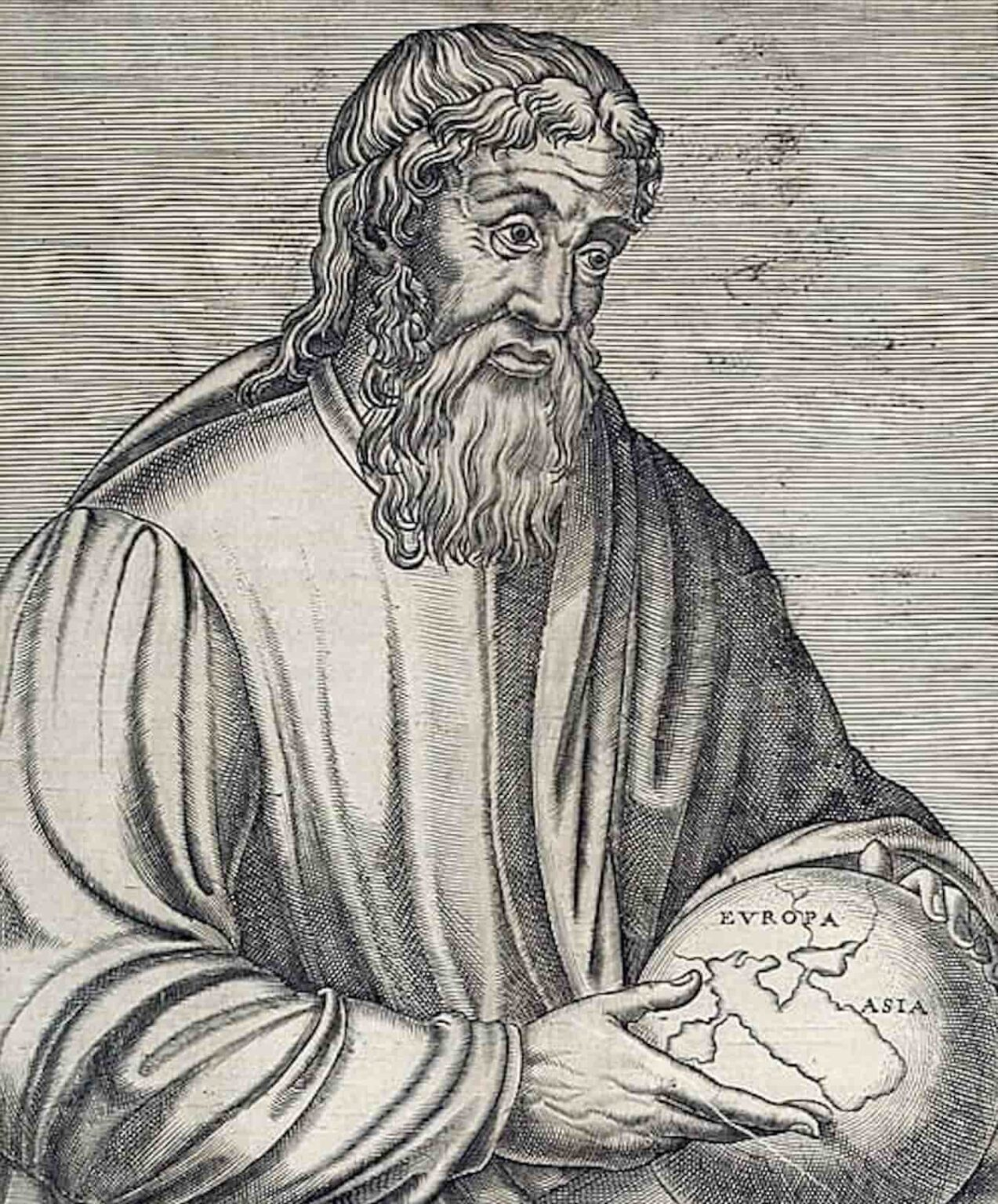
Además, Estrabón viajó extensamente por el mundo mediterráneo y el Cercano Oriente, lo que le permitió incorporar observaciones directas a su trabajo, aunque también se basó en fuentes anteriores como Eratóstenes, Posidonio y otros geógrafos helenísticos. Su visión era profundamente romana: concebía la expansión del Imperio como una fuerza civilizadora que unificaba regiones diversas bajo un mismo orden político y cultural.
La obra de Estrabón sobrevivió parcialmente durante la Edad Media y fue redescubierta en el Renacimiento, momento en el que influyó notablemente en la cartografía y en la exploración europea. Hoy se le considera uno de los pilares fundacionales de la geografía descriptiva, por su intento de reunir, organizar y transmitir sistemáticamente el conocimiento geográfico acumulado de su tiempo.
Ptolomeo (c.90-c.168).
Compiló el conocimiento griego y romano en el libro Geographia. Fue un astrónomo, matemático, geógrafo y filósofo greco-egipcio que desarrolló su labor en Alejandría, uno de los grandes centros intelectuales del mundo antiguo. Su obra tuvo una influencia inmensa en la ciencia, la astronomía y la geografía durante más de un milenio, tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval y renacentista. Aunque es célebre por su modelo geocéntrico del universo, que dominó la astronomía hasta la Revolución Científica, su contribución a la geografía fue igualmente decisiva.
Ptolomeo recopiló y sistematizó el conocimiento geográfico acumulado por los griegos y romanos en su obra Geographia, escrita hacia mediados del siglo II d. C. Esta obra monumental no solo describe el mundo conocido de su tiempo, sino que introduce un método sistemático para representarlo mediante coordenadas geográficas, lo que supuso un enorme avance en la cartografía. Utilizando longitudes y latitudes relativas, Ptolomeo estableció un sistema de proyección cartográfica que permitía representar la esfera terrestre sobre un plano, un concepto fundamental para el desarrollo posterior de los mapas.
Representación de Ptolomeo. (Desconocido). Dominio Público
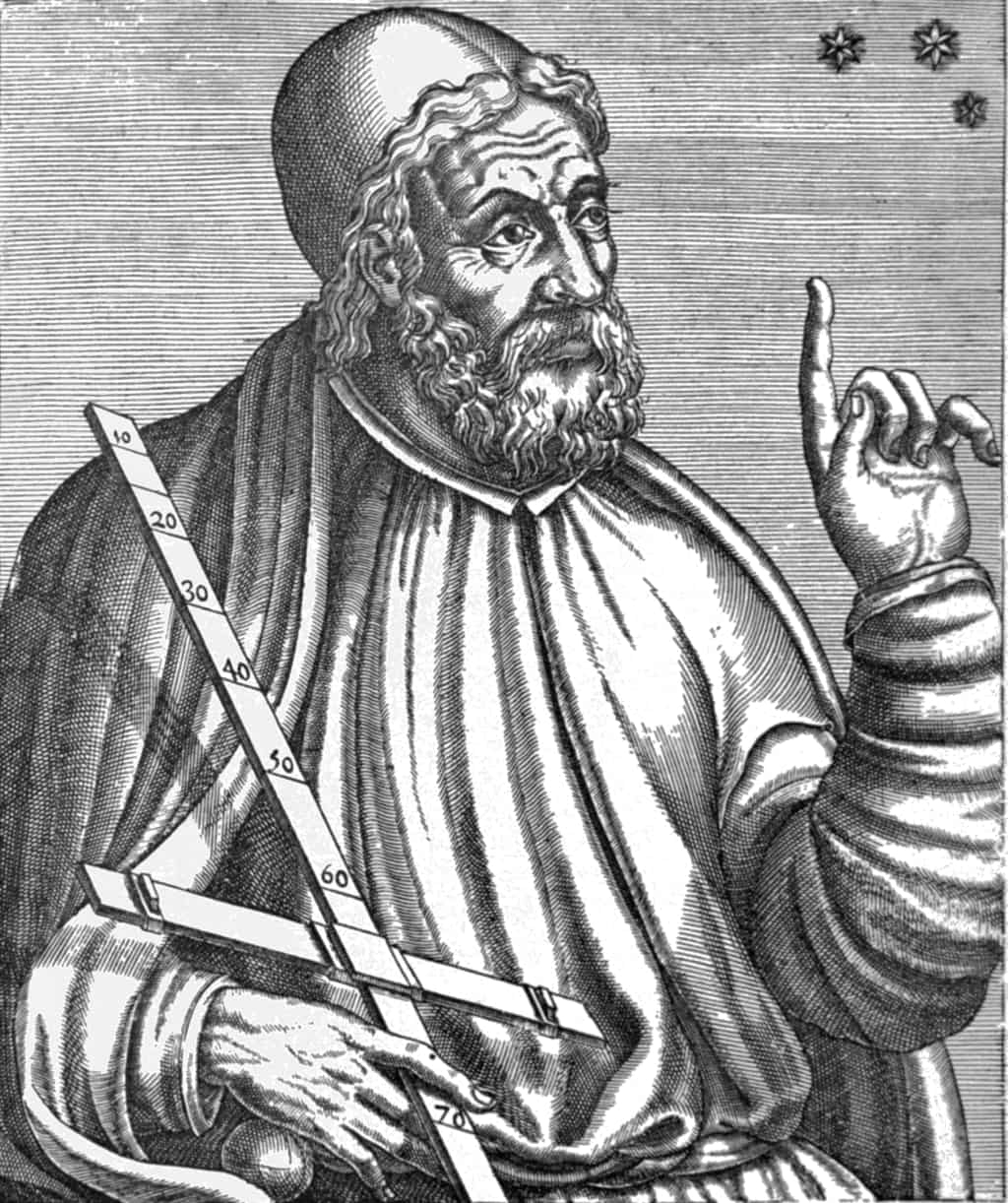
Geographia constaba de ocho libros. Los primeros trataban cuestiones teóricas y metodológicas, como la definición de la Tierra como esfera, la orientación de los mapas y los principios para determinar la posición de lugares mediante coordenadas. Los libros posteriores presentaban un extenso catálogo de más de 8.000 topónimos —ciudades, accidentes geográficos, ríos y regiones— con sus correspondientes coordenadas, abarcando desde el Atlántico hasta Asia oriental y desde Escandinavia hasta el África subsahariana.
Aunque sus cálculos no siempre fueron exactos (por ejemplo, subestimó la circunferencia de la Tierra, lo que llevó a errores en la representación de Asia y tuvo consecuencias en los viajes de exploración posteriores), su método proporcionó un marco de referencia unificado que permitió a cartógrafos y navegantes trabajar sobre una base común. Los mapas derivados de su obra se convirtieron en estándar durante siglos.
Durante la Edad Media, Geographia fue preservada y comentada en el mundo islámico, donde geógrafos árabes y persas como al-Idrisi la enriquecieron con nuevos conocimientos. A finales del siglo XIV y XV, la obra fue redescubierta en Europa y traducida al latín, ejerciendo una influencia decisiva en la cartografía renacentista y en los viajes de exploración, incluido el de Cristóbal Colón.
Ptolomeo no fue un simple recopilador: aplicó un enfoque científico y matemático al conocimiento geográfico, buscando organizarlo de manera coherente y universal. Por ello, se le considera una de las figuras más influyentes en la historia de la geografía, y su Geographia marca un antes y un después en la forma de concebir y representar el mundo.
Al Idrisi (árabe: أبو عبد الله محمد الإدريسي, latín: Dreses) (1100-1165/66).
Nació en 1100 en Ceuta, entonces parte del Imperio almorávide, y murió en 1165 o 1166. Fue un geógrafo, cartógrafo y viajero andalusí que desarrolló la mayor parte de su obra en la corte normanda de Sicilia, bajo el mecenazgo del rey Roger II. Su figura representa un punto de encuentro excepcional entre el saber islámico, el legado grecorromano y el mundo cristiano medieval, en una época en la que Sicilia era un centro cosmopolita de intercambio cultural.
Al-Idrisi es célebre por su obra monumental Kitab Ruyar (o Libro de Roger, cuyo título completo es Nuzhat al-mushtaq fi ikhtiraq al-afaq, “El libro de entretenimiento para quien desea recorrer el mundo”), finalizada en 1154. Esta obra fue encargada por Roger II, quien deseaba un compendio geográfico universal que reuniera el conocimiento disponible en su tiempo. Al-Idrisi, con acceso a una gran biblioteca y en contacto con viajeros, comerciantes y eruditos de diversas regiones, compiló información detallada sobre África, Europa y Asia, combinando relatos orales, fuentes escritas árabes y grecorromanas, y sus propias observaciones.
Un boceto imaginario que representa al geógrafo musulmán Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi. Autor desconocido. Dominio Público.
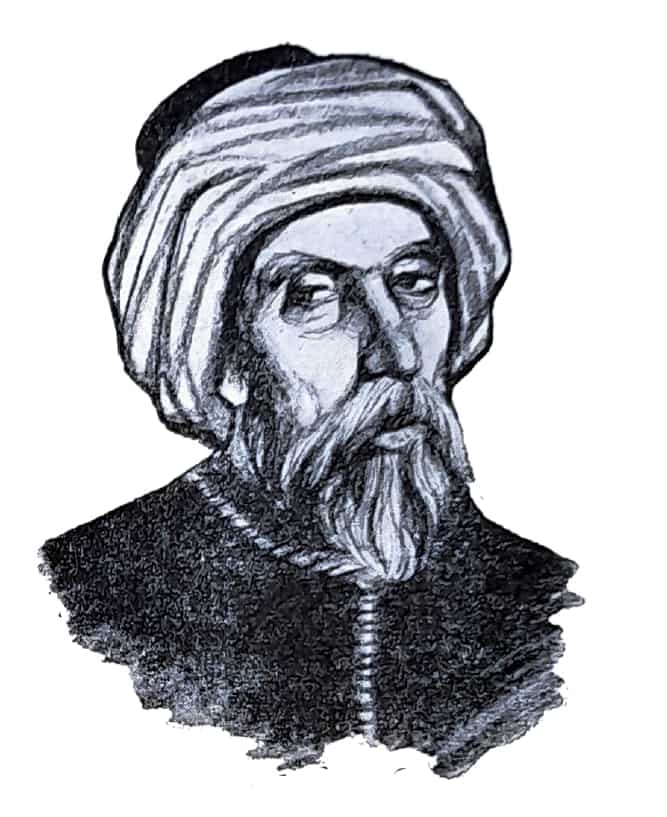
Uno de los logros más impresionantes de Al-Idrisi fue la elaboración de un gran mapa en forma de planisferio de plata, grabado sobre una lámina circular de unos dos metros de diámetro. Este mapa, acompañado del texto de Kitab Ruyar, mostraba el mundo conocido dividido en 70 secciones cartográficas, organizadas en un sistema de retículas que permitía representaciones relativamente precisas. A diferencia de la cartografía medieval europea, que solía tener un fuerte contenido simbólico y religioso, los mapas de Al-Idrisi se basaban en observaciones empíricas y mostraban una clara preocupación por la precisión geográfica.
El texto de Kitab Ruyar ofrece descripciones geográficas, etnográficas y económicas de regiones, ciudades, ríos, montañas y rutas comerciales, así como detalles sobre climas, cultivos y costumbres de los pueblos. Se trata de un documento excepcional que combina ciencia, geografía descriptiva y relatos de viajes, convirtiéndose en una de las fuentes más completas de conocimiento geográfico del siglo XII.
La obra de Al-Idrisi tuvo una enorme influencia tanto en el mundo islámico como en la Europa latina. Fue traducida y utilizada durante siglos por geógrafos, exploradores y cartógrafos. Su enfoque racional y sistemático, junto con la amplitud de su visión, lo convierten en uno de los geógrafos más importantes de la Edad Media.
Gerardus Mercator (1512-1594).
Cartógrafo innovador, creó la proyección Mercator. A pesar de no ser geógrafo se reconocen sus aportes.
Cuyo nombre original era Gerhard Kremer, fue un cartógrafo, matemático y grabador flamenco nacido en Rupelmonde, en el Ducado de Brabante (actual Bélgica). Aunque no fue geógrafo en el sentido académico tradicional, sus aportes a la cartografía fueron tan innovadores y duraderos que su nombre quedó ligado para siempre a la historia de la geografía. Mercator vivió en pleno Renacimiento europeo, en un contexto de intensa exploración marítima y expansión de los conocimientos geográficos, impulsado por las potencias europeas que competían por descubrir y colonizar nuevas tierras.
Estudió en la Universidad de Lovaina, donde recibió formación en matemáticas, astronomía y geografía clásica. Pronto destacó por su habilidad como grabador y por su capacidad para representar la superficie terrestre con gran precisión técnica. Su primer trabajo importante fue un mapa de Palestina publicado en 1537, seguido por un mapamundi en 1538 que ya mostraba un enfoque moderno en la representación de las tierras recién descubiertas en América.
Su mayor aportación llegó en 1569, cuando publicó su famoso mapamundi basado en la proyección Mercator, una técnica cartográfica revolucionaria para la navegación marítima. Esta proyección cilíndrica conforme permite representar líneas de rumbo constantes (loxodromias) como líneas rectas, lo que facilitaba enormemente la planificación de rutas náuticas con el uso de brújulas y mapas. Aunque esta proyección distorsiona las áreas —agrandando las regiones cercanas a los polos—, se convirtió en la herramienta preferida por los navegantes europeos durante siglos y sigue utilizándose en mapas náuticos hasta la actualidad.
Gerard Mercator. Autoría: Nicolas III de Larmessin (1684–1755). D. Público.
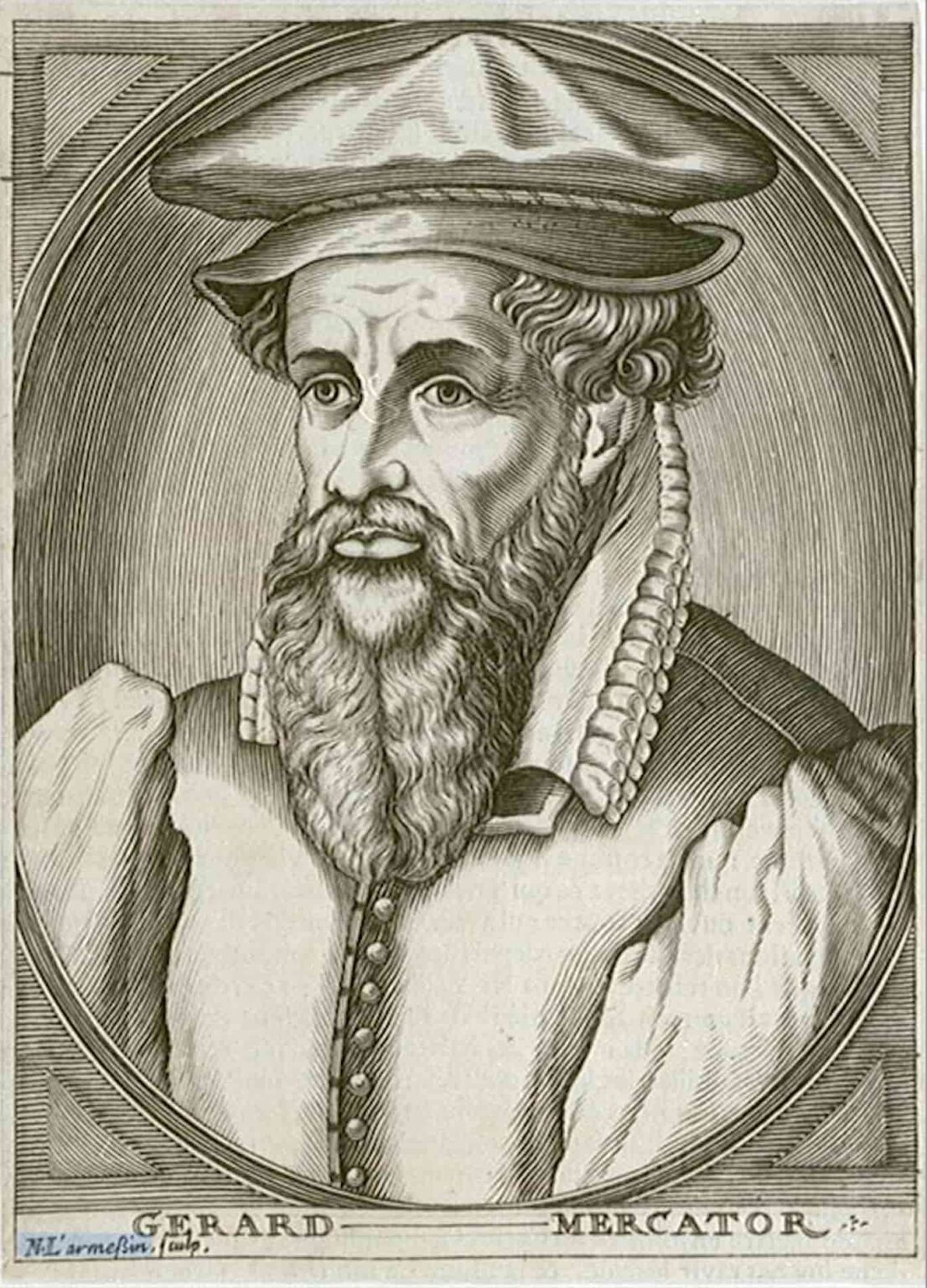
Además de este logro técnico, Mercator trabajó en una ambiciosa empresa intelectual: la creación de un conjunto de mapas que reunió bajo el título de Atlas, en honor al titán de la mitología griega que sostenía el cielo. Fue la primera vez que esta palabra se usó para designar una colección sistemática de mapas, y desde entonces el término atlas se ha universalizado. Aunque no llegó a completar toda su obra, publicó varias partes a lo largo de su vida y su familia continuó el proyecto tras su muerte.
Mercator fue también un humanista renacentista interesado en la cosmografía y en la síntesis del saber geográfico antiguo y moderno. Integró información de fuentes clásicas, conocimientos árabes, descubrimientos de la época de los viajes de exploración y sus propios cálculos matemáticos, buscando una representación coherente del mundo.
La proyección Mercator es una forma de representar la superficie curva de la Tierra sobre un mapa plano. Imagina que envuelves un cilindro alrededor del globo y proyectas la imagen del planeta sobre él; luego lo desenrollas y obtienes un mapa rectangular.
Esta proyección tiene una ventaja importante: convierte las líneas de rumbo en líneas rectas, lo que la hace muy útil para la navegación marítima. Sin embargo, también tiene un inconveniente: deforma el tamaño de los territorios, especialmente cerca de los polos, haciendo que países como Groenlandia o Canadá parezcan mucho más grandes de lo que son en realidad.
Su legado perdura hasta hoy. La proyección Mercator marcó un antes y un después en la cartografía náutica y contribuyó a la expansión europea por los océanos. Su enfoque meticuloso y sistemático ayudó a consolidar la cartografía como una disciplina científica. Aunque no fue un “geógrafo” en el sentido estricto, sus aportes técnicos y conceptuales tuvieron un impacto decisivo en el desarrollo de la geografía moderna.
Alexander von Humboldt (1769-1859).
Considerado uno de los padres putativos de la geografía moderna, publicó el Kosmos y abrió el subcampo de la biogeografía.
Fue un naturalista, explorador y científico prusiano, ampliamente considerado como uno de los padres de la geografía moderna. Su figura representa la unión entre la observación empírica, el espíritu explorador y el pensamiento científico del siglo XIX. Nació en Berlín en el seno de una familia aristocrática y recibió una sólida formación en ciencias naturales, matemáticas y humanidades, lo que le permitió desarrollar una visión global e interdisciplinar del mundo.
Entre 1799 y 1804 realizó un viaje de exploración por América Latina junto con el botánico francés Aimé Bonpland. Recorrieron territorios de la actual Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México, en una expedición que combinó aventura, observación científica y recolección sistemática de datos. Humboldt midió temperaturas, presiones atmosféricas, altitudes y coordenadas, recolectó miles de muestras de plantas y animales y registró datos sobre corrientes marinas, relieves y climas. Estas observaciones le permitieron comprender cómo los distintos elementos de la naturaleza están interrelacionados, lo que dio lugar a un enfoque holístico de la geografía física.
Uno de sus aportes más destacados fue la creación de la biogeografía, una disciplina que estudia la distribución de los seres vivos en el espacio y su relación con factores ambientales como el clima, la altitud o el relieve. Humboldt fue el primero en representar gráficamente la distribución altitudinal de la vegetación en una montaña (el Chimborazo, en Ecuador), mostrando cómo los pisos ecológicos se organizan de manera sistemática. Esta visión integradora influyó enormemente en el desarrollo posterior de la ecología y las ciencias ambientales.
Alexander von Humboldt sentado junto a un globo terráqueo con el manuscrito de su obra magna “Kosmos” (1845–1862). Autor: Joseph Karl Stieler – [1]. D. Público.

Humboldt publicó sus investigaciones en numerosas obras, entre las que destaca Kosmos, una ambiciosa síntesis del conocimiento científico de su tiempo que buscaba describir la naturaleza como un todo unificado. Publicado en varios volúmenes entre 1845 y 1862, Kosmos combinaba datos geográficos, astronómicos, botánicos, geológicos y culturales en un relato coherente y accesible, destinado no solo a especialistas, sino también al público general ilustrado. Su estilo claro y apasionado inspiró a generaciones de científicos, exploradores y naturalistas, entre ellos Charles Darwin.
Además de sus aportes científicos, Humboldt ejerció una enorme influencia intelectual y cultural. Defendió la libertad de pensamiento, la cooperación internacional en la ciencia y la observación directa de la naturaleza como base del conocimiento. Su enfoque interdisciplinario sentó las bases para que la geografía se consolidara como una ciencia moderna, alejada tanto de la simple descripción de lugares como del mero cálculo matemático.
Por todo ello, Alexander von Humboldt es recordado no solo como un gran explorador, sino también como un pensador que transformó nuestra manera de entender el planeta. Su legado sigue vivo en múltiples campos científicos y en la visión moderna de la Tierra como un sistema complejo e interconectado.
Carl Ritter (1779-1859).
Considerado uno de los padres de la geografía moderna. Ocupó la primera cátedra de geografía de la Universidad de Berlín.
Fue un geógrafo alemán considerado, junto con Alexander von Humboldt, uno de los fundadores de la geografía moderna como disciplina científica. Nació en Quedlinburg, en el actual estado de Sajonia-Anhalt (Alemania), y desde muy joven mostró un gran interés por la naturaleza, la historia y la educación. A diferencia de Humboldt, que destacó como explorador y naturalista, Ritter fue ante todo un erudito y docente, cuya influencia se desarrolló principalmente en el ámbito académico y teórico.
En 1820 fue nombrado profesor en la Universidad de Berlín, donde ocupó la primera cátedra de geografía establecida en una universidad moderna. Este hecho marcó un momento clave en la institucionalización de la geografía como ciencia independiente, separada de la historia o de la mera descripción de lugares. Ritter desempeñó esta cátedra durante casi cuatro décadas, convirtiéndose en una figura central en la formación de varias generaciones de geógrafos europeos.
Su obra más importante es Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen (“La geografía en relación con la naturaleza y la historia del hombre”), un ambicioso proyecto en varios volúmenes que pretendía describir de manera exhaustiva la superficie terrestre y su influencia sobre el desarrollo de las sociedades humanas. Aunque no llegó a completar el conjunto previsto, los volúmenes publicados —especialmente los dedicados a África y Asia— ejercieron una influencia profunda en la geografía del siglo XIX.
Karl Ritter. Litografía de Rudolf Hoffmann (1858). Rudolph Hoffmann – Eigenes Foto einer Originallithographie der ÖNB (Wien). Dominio Público. Original file (1,179 × 1,430 pixels, file size: 327 KB).
Ritter concebía la geografía como una disciplina que debía estudiar la relación entre el entorno físico y el devenir histórico de los pueblos. Consideraba que el relieve, los ríos, los climas y otros factores naturales ejercían una influencia determinante en la formación de culturas, civilizaciones y estructuras políticas. Esta perspectiva, que hoy se conoce como determinismo geográfico, tuvo gran peso en la geografía académica de su tiempo y marcó el desarrollo de la geografía regional y comparada.
La aportación de Carl Ritter a través del determinismo geográfico fue fundamental en la consolidación de la geografía como disciplina científica en el siglo XIX. En términos sencillos, el determinismo geográfico es una corriente de pensamiento que sostiene que el entorno físico —relieve, clima, ríos, montañas, recursos naturales— influye de manera decisiva en el desarrollo histórico, cultural, económico y político de los pueblos.
Para Ritter, la Tierra no era un simple escenario pasivo sobre el que actuaban las sociedades humanas, sino un elemento activo que “orientaba” y “modelaba” el curso de la historia. Según su visión, cada región del mundo posee características naturales únicas que condicionan las formas de vida, los sistemas sociales y las culturas que se desarrollan en ella. Por ejemplo, consideraba que los grandes ríos favorecían el surgimiento de civilizaciones complejas, que las montañas actuaban como barreras naturales que influían en la fragmentación política, o que el clima tenía un impacto directo en las costumbres y capacidades de los pueblos.
Esta manera de pensar fue innovadora en su época porque introdujo un principio explicativo en la geografía: en lugar de limitarse a describir paisajes y lugares, Ritter propuso analizar las relaciones entre el medio físico y la sociedad humana, dotando a la geografía de un marco teórico que la acercaba a las ciencias sociales y naturales.
Sin embargo, el determinismo geográfico también tiene limitaciones. Llevado al extremo, puede caer en explicaciones rígidas y simplistas, como si el ambiente determinara por completo la historia humana, sin dejar espacio a la acción social, política o cultural. A finales del siglo XIX y principios del XX, esta corriente fue matizada y criticada por otras escuelas, como el posibilismo geográfico, que defendía que el medio natural ofrece posibilidades, pero que las sociedades son las que deciden cómo utilizarlas.
En definitiva, para Ritter, el determinismo geográfico significaba que el entorno natural era un factor clave para entender la historia de los pueblos, y esta idea ayudó a transformar la geografía en una ciencia interpretativa, capaz de explicar la relación entre naturaleza y sociedad, más allá de la simple descripción.
Aunque su enfoque ha sido matizado por corrientes posteriores, Ritter sentó las bases para que la geografía se estructurara como una ciencia sistemática, apoyada en principios y métodos claros. Defendió la necesidad de combinar la observación empírica con el análisis histórico y comparativo, y fomentó la formación de geógrafos profesionales con un sólido conocimiento interdisciplinario.
Su labor docente, su monumental obra escrita y su visión de la geografía como un puente entre la naturaleza y la historia humana consolidaron su posición como uno de los grandes pensadores de la disciplina. Carl Ritter no exploró territorios como Humboldt, pero su contribución teórica fue igualmente decisiva: dio a la geografía el andamiaje académico y metodológico necesario para su desarrollo como ciencia moderna.
Arnold Henry Guyot (1807-1884).
Descubrió la estructura de los glaciares y la comprensión avanzada en el movimiento de estos, especialmente en el flujo de hielo rápido.
Fue un geógrafo y naturalista suizo cuya obra desempeñó un papel importante en el desarrollo de la geografía física moderna, en especial en el estudio de los glaciares. Nació en Boudevilliers, cerca de Neuchâtel, en Suiza, y estudió teología y ciencias naturales en las universidades de Neuchâtel y Berlín. Durante su juventud estableció contacto con Alexander von Humboldt, cuya visión integradora de la naturaleza ejerció una gran influencia en su pensamiento científico.
En la década de 1830, Guyot realizó investigaciones pioneras sobre los glaciares de los Alpes, centradas en su estructura interna y en el modo en que se mueven. Hasta entonces se tenía una comprensión bastante limitada de estos fenómenos, y muchos creían que los glaciares eran masas sólidas y estáticas. Guyot, mediante observaciones sistemáticas y experimentos de campo, demostró que los glaciares están formados por una estructura estratificada y que el hielo fluye de forma dinámica, con zonas de movimiento más rápido en el centro y más lento en los bordes, de manera similar al comportamiento de un río.
Sus descubrimientos, realizados en paralelo y de manera independiente a los de Louis Agassiz, marcaron un gran avance en la glaciología, la ciencia que estudia el comportamiento y la evolución de los glaciares. Esta comprensión más precisa del flujo del hielo permitió explicar mejor la formación de valles glaciares, morrenas y otros elementos característicos del paisaje modelado por el hielo, lo que tuvo consecuencias directas para la geografía física y la geología.
Un glaciar es una gran masa de hielo que se forma en zonas donde la nieve que cae cada año es mayor que la que se derrite. Con el tiempo, esa nieve acumulada se va compactando bajo su propio peso, transformándose poco a poco en hielo denso.
Cuando la masa de hielo alcanza un grosor suficiente, empieza a moverse lentamente, fluyendo cuesta abajo como si fuera un río muy espeso. Este movimiento se debe a la presión interna y a la gravedad. Aunque pueda parecer sólido e inmóvil, el glaciar está en constante desplazamiento, avanzando y retrayéndose según cambien las condiciones de temperatura y precipitaciones.
Los glaciares se encuentran sobre todo en regiones polares y en altas montañas. Existen dos grandes tipos:
Glaciares de valle, que se forman en montañas y fluyen a lo largo de valles, como los que hay en los Alpes o el Himalaya.
Inlandsis o capas de hielo, que cubren grandes extensiones continentales, como ocurre en Groenlandia o la Antártida.
Además de ser reservas de agua dulce, los glaciares tienen un papel muy importante en el modelado del paisaje: al moverse, erosionan el terreno, transportan sedimentos y crean formas características como valles en forma de “U”, morrenas o lagos glaciares.
En definitiva, un glaciar es una masa de hielo en movimiento, formada por la acumulación de nieve a lo largo de muchos años, que fluye lentamente y transforma el paisaje.
Geólogo, geógrafo y meteorólogo Arnold Henry Guyot, también profesor de estas disciplinas. Este pie de foto se conserva en su forma original como un pequeño homenaje a quienes dedicaron su vida al conocimiento científico y al arte, con el propósito de ampliar el saber y contribuir al bien común. Photograph by Pach Bro’s, 841 B’way, N.Y. – Esta imagen está disponible en la División de Impresiones y Fotografías de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Dominio público.
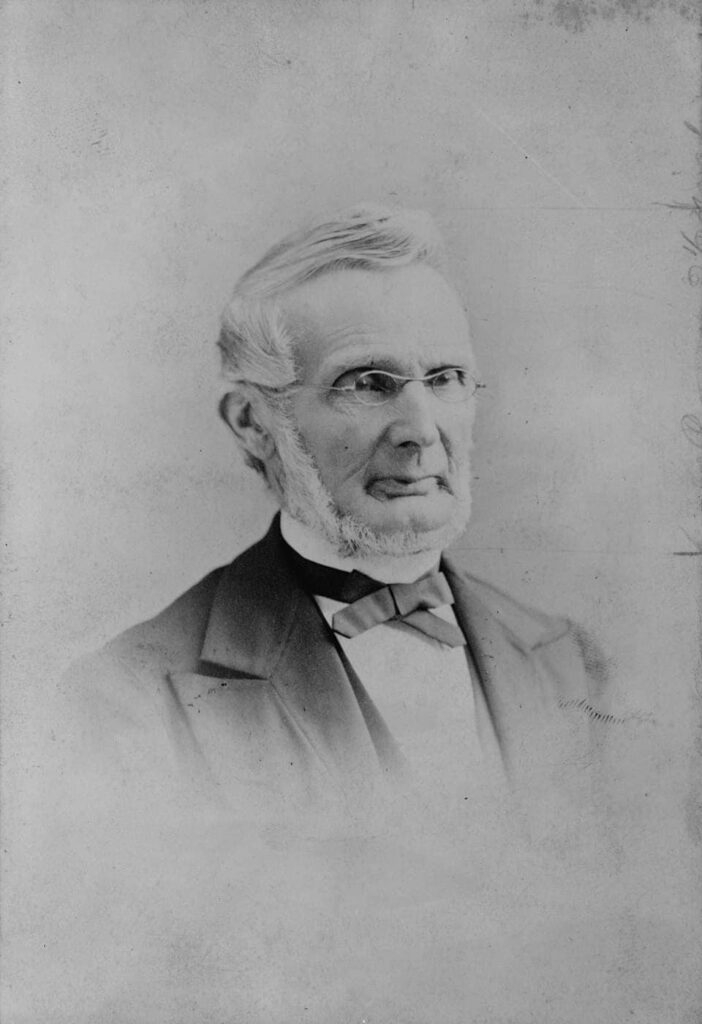
A mediados del siglo XIX, Guyot emigró a Estados Unidos, donde desarrolló una intensa actividad académica. Impartió clases en varios centros educativos y fue nombrado profesor en el College of New Jersey (actual Universidad de Princeton). En su labor docente, contribuyó a consolidar la enseñanza de la geografía física en América del Norte y ayudó a difundir un enfoque científico de la disciplina, en contraposición a la geografía meramente descriptiva que predominaba en muchos manuales de la época.
Además de sus estudios sobre glaciares, Guyot realizó trabajos sobre meteorología, climatología y geografía comparada, buscando siempre integrar datos empíricos en un marco interpretativo amplio. Su enfoque interdisciplinario, influido por la tradición científica europea, ayudó a modernizar la geografía estadounidense y a sentar las bases de la geografía física como campo de investigación riguroso.
Arnold Henry Guyot representa una figura de transición entre la geografía naturalista del siglo XIX y la geografía física más analítica y científica que se desarrollaría posteriormente. Su legado perdura en los estudios glaciológicos y en la introducción de métodos de observación y análisis más precisos en la disciplina.
William Morris Davis (1850-1934).
Padre de la geografía americana y desarrollador del ciclo de la erosión.
Fue un geógrafo, geólogo y meteorólogo estadounidense considerado el “padre de la geografía americana”. Su figura marcó un antes y un después en el desarrollo de la geografía física moderna, especialmente por su teoría del ciclo geográfico o ciclo de la erosión, que influyó profundamente en el pensamiento geográfico y geomorfológico de finales del siglo XIX y buena parte del XX.
Nació en Filadelfia (Pensilvania), en una familia culta y vinculada al ámbito científico. Estudió ingeniería en la Universidad de Harvard y trabajó durante un tiempo como meteorólogo en Argentina, antes de regresar a Estados Unidos para dedicarse a la enseñanza y la investigación. En 1879 comenzó a impartir clases en Harvard, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica y formó a generaciones de geógrafos estadounidenses.
Su mayor contribución teórica fue la formulación del ciclo de la erosión, también conocido como ciclo davisiano, publicado a partir de la década de 1890. Según esta teoría, el relieve terrestre evoluciona de forma ordenada y predecible a través de una serie de etapas ligadas a la acción combinada de la tectónica y los procesos erosivos. Davis planteó que un paisaje nace a partir de un levantamiento tectónico que eleva una superficie casi plana. A partir de ese momento, los agentes erosivos —ríos, lluvias, viento, hielo— comienzan a modelar el relieve, pasando por tres etapas principales:
Juventud, en la que predominan valles estrechos y profundos, con pendientes fuertes y relieves marcados.
Madurez, en la que la erosión ha suavizado el terreno, los valles se ensanchan y se alcanza un equilibrio entre erosión y transporte de sedimentos.
Vejez, cuando el relieve ha sido casi completamente nivelado y se forma una peneplana, una superficie suavemente ondulada próxima al nivel base.
William Morris Davis. Desconocido – Bibliothèque nationale de France. Dominio público.
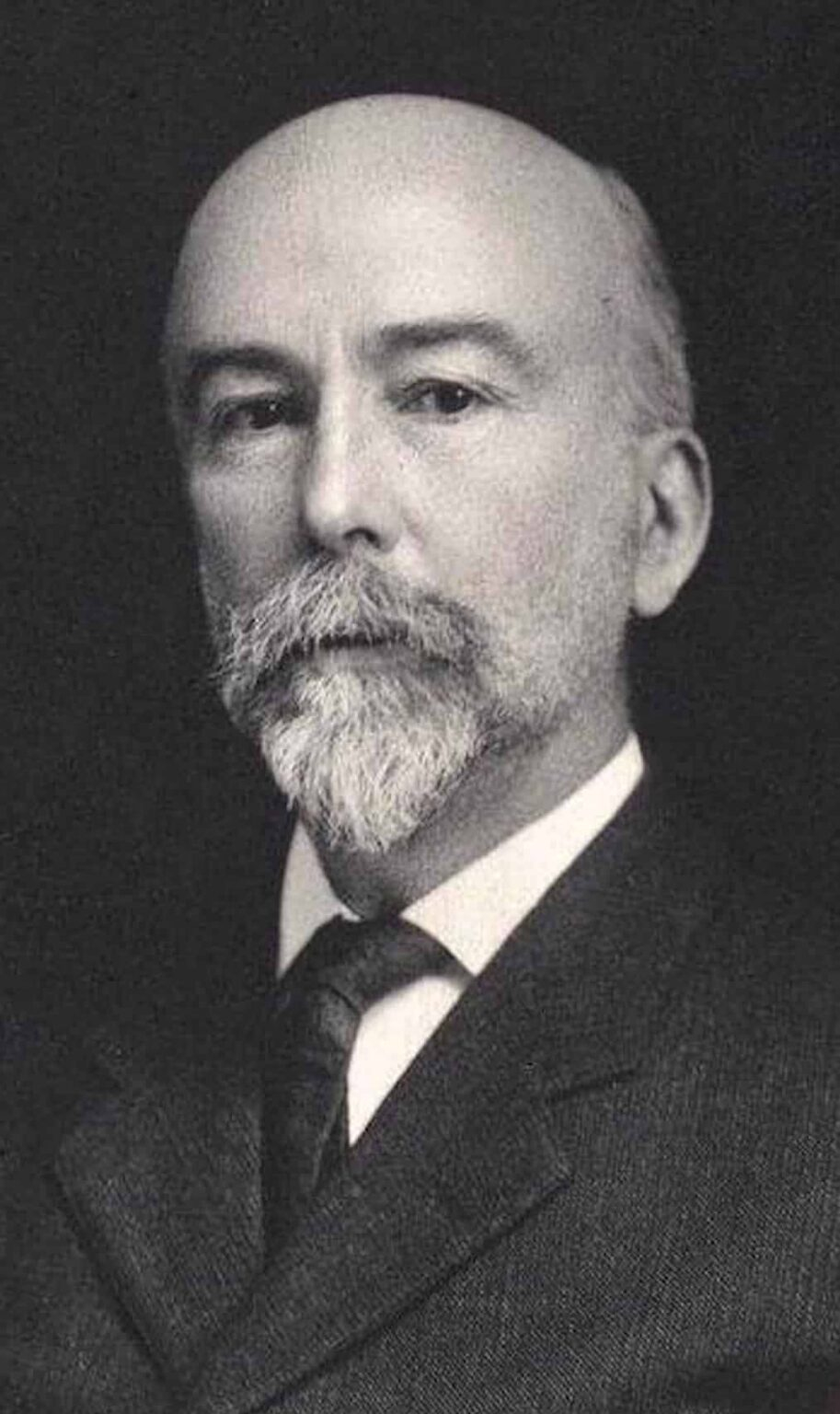
Aunque posteriormente esta teoría fue matizada y en parte superada por modelos más dinámicos y complejos, representó un avance enorme para su tiempo. Por primera vez se ofrecía una explicación sistemática y temporal del modelado del paisaje, permitiendo comprender cómo el relieve no es estático, sino que cambia a lo largo de millones de años siguiendo ciertos patrones.
Davis también tuvo un papel fundamental en la institucionalización de la geografía en Estados Unidos. Fue profesor influyente en Harvard, organizó programas académicos y promovió la enseñanza de la geografía física como disciplina científica. Fundó y participó activamente en sociedades científicas, como la Association of American Geographers, y contribuyó a la creación de una comunidad profesional de geógrafos en un país en plena expansión territorial y científica.
Su influencia traspasó fronteras: sus ideas se difundieron ampliamente en Europa y América Latina, y su enfoque geomorfológico se convirtió en el paradigma dominante durante décadas. Aunque más tarde fue criticado por su excesivo determinismo temporal y su tendencia a idealizar paisajes “tipo”, su obra sentó las bases para el desarrollo de la geomorfología moderna, que es la rama de la geografía física que estudia las formas del relieve y su evolución.
Además de sus aportes científicos, Davis fue un apasionado divulgador y escritor, con una gran capacidad para explicar conceptos complejos de forma clara. A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos y dejó un legado duradero en la enseñanza y en la investigación geográfica.
En síntesis, William Morris Davis transformó la geografía física en una disciplina explicativa, aportando un marco teórico sólido para entender la evolución del paisaje. Su figura es clave para comprender cómo la geografía estadounidense alcanzó madurez científica y se proyectó al resto del mundo en el cambio de siglo.
Pablo Vidal de la Blache (1845-1918).
Fundador de la escuela francesa de geopolítica, escribió los principios de la geografía humana.
Geógrafo francés considerado el fundador de la escuela francesa de geografía, también conocida como la escuela posibilista, y una figura clave en la consolidación de la geografía humana como disciplina científica. Nació en Pézenas, en el sur de Francia, y cursó estudios en la prestigiosa École Normale Supérieure de París, donde se formó en historia y geografía. Su sólida formación humanística y científica le permitió desarrollar una visión amplia e innovadora de la geografía, alejada del determinismo ambiental que había dominado el pensamiento geográfico en el siglo XIX.
Durante su carrera académica, Vidal de la Blache ocupó importantes cargos docentes y universitarios, entre ellos la cátedra de geografía en la Universidad de la Sorbona, en París. También fue miembro de la Académie des Sciences Morales et Politiques. A través de su labor como profesor, investigador y editor, ejerció una profunda influencia en varias generaciones de geógrafos franceses y europeos.
Su principal contribución teórica fue el desarrollo de la corriente conocida como posibilismo geográfico. A diferencia del determinismo geográfico defendido por autores como Carl Ritter o Friedrich Ratzel —que sostenían que el medio físico condiciona fuertemente el desarrollo de las sociedades—, Vidal de la Blache proponía que el entorno ofrece un conjunto de posibilidades, pero son las sociedades humanas las que eligen y moldean su destino según sus necesidades, culturas y capacidades. De este modo, ponía el acento en la interacción dinámica entre el ser humano y su entorno, reconociendo la creatividad y adaptabilidad de las comunidades humanas.
Paul Vidal de La Blache, (1845 – 1918). Desconocido. Upload, stitch and restoration by Jebulon – Bibliothèque nationale de France. Public Domain.
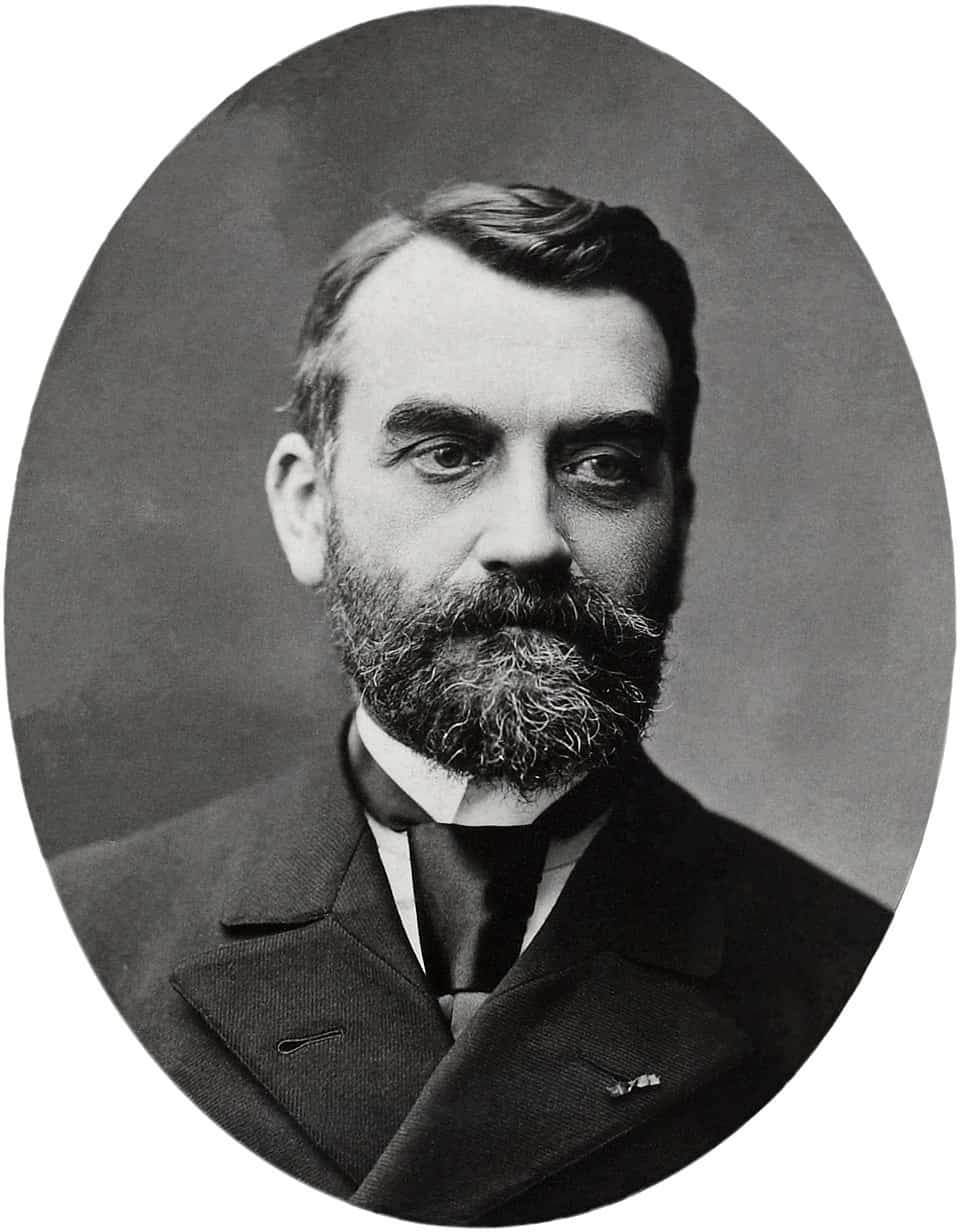
Su obra más influyente fue Principes de géographie humaine (Principios de geografía humana), publicada póstumamente en 1922 a partir de sus apuntes y conferencias. En este libro, Vidal de la Blache sentó las bases metodológicas de la geografía humana moderna. Propuso estudiar los géneros de vida (genres de vie), es decir, las formas de organización económica, social y cultural que las sociedades desarrollan en función de su entorno y de sus tradiciones. Consideraba que estos géneros de vida eran el resultado de un largo proceso histórico de adaptación y selección de posibilidades, más que una respuesta mecánica al medio.
Además, defendió la importancia de la región como unidad fundamental de análisis geográfico. Para Vidal de la Blache, la región no era solo un espacio físico, sino un territorio con identidad propia, fruto de la interacción entre naturaleza y sociedad a lo largo del tiempo. Esta idea tuvo una enorme influencia en la geografía regional francesa y europea durante la primera mitad del siglo XX.
Otra de sus contribuciones fue la fundación de los Annales de Géographie en 1891, una revista científica que se convirtió en un referente internacional y que permitió consolidar la geografía como disciplina académica en Francia. A través de esta publicación, promovió un enfoque empírico, detallado y atento a la diversidad de paisajes y culturas, en contraposición a visiones simplificadoras o excesivamente teóricas.
Vidal de la Blache también tuvo un papel importante en el contexto político de su tiempo. Su enfoque regional y su defensa de la geografía como herramienta para comprender y administrar el territorio influyeron en la formación de la geopolítica francesa y en la manera en que el Estado francés organizó su enseñanza y planificación territorial a finales del siglo XIX y principios del XX.
En síntesis, Paul Vidal de la Blache transformó profundamente la geografía humana al introducir el posibilismo como marco teórico, destacar el papel activo de las sociedades frente a su medio y consolidar la región como unidad de análisis. Su obra Principes de géographie humaine es una referencia fundamental que marcó el desarrollo de la disciplina durante décadas y abrió el camino a nuevas corrientes de pensamiento en el siglo XX.
Paul Vidal de la Blache introdujo el posibilismo como marco teórico en la geografía humana, nos referimos a que propuso una nueva manera de entender la relación entre el ser humano y el medio natural, distinta a la que predominaba en el siglo XIX.
Hasta ese momento, muchos geógrafos —como Carl Ritter o Friedrich Ratzel— defendían el determinismo geográfico, una corriente que afirmaba que el entorno físico (clima, relieve, ríos, suelos, recursos, etc.) determinaba en gran medida el desarrollo cultural, económico y político de las sociedades humanas. Según esa visión, el medio “moldea” a los pueblos y limita sus posibilidades de acción.
Vidal de la Blache rompió con esta idea determinista y propuso el posibilismo geográfico, que sostiene que:
El entorno ofrece un conjunto de posibilidades, no impone un único camino.
Las sociedades humanas tienen capacidad de decisión, adaptación y creatividad para elegir entre esas posibilidades según su historia, cultura, tecnología y organización social.
Por lo tanto, el medio natural influye, pero no determina por completo el destino de las comunidades humanas.
Al plantear esto, Vidal de la Blache no negaba la importancia de la naturaleza, pero la entendía como un marco de oportunidades que las sociedades interpretan y utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, dos pueblos que habiten en un mismo tipo de valle pueden desarrollar formas de vida distintas según sus tradiciones, recursos técnicos o decisiones colectivas.
Este enfoque se llama “marco teórico” porque no es una observación puntual, sino una visión general que sirve de base para investigar y explicar fenómenos geográficos. Gracias a este marco, la geografía humana dejó de limitarse a describir paisajes o a buscar causas naturales únicas, y comenzó a estudiar cómo las personas interactúan activamente con su entorno, generando paisajes culturales diversos.
El posibilismo como marco teórico significa considerar que la geografía humana debe estudiar la interacción entre sociedad y medio, entendiendo el entorno como un conjunto de opciones y a las sociedades como actores capaces de transformar su espacio.
Este cambio de perspectiva fue crucial porque dio más protagonismo al ser humano y abrió el camino a enfoques más complejos, históricos y culturales dentro de la geografía.
Halford John Mackinder (1861-1947).
Desarrollador de la Teoría del Heartland. Geógrafo, político y estratega británico cuya obra tuvo un impacto decisivo en el desarrollo de la geopolítica moderna. Es especialmente conocido por formular la Teoría del Heartland (Heartland Theory), una de las ideas más influyentes en la geografía política y en la estrategia internacional del siglo XX.
Nació en Gainsborough, Inglaterra, y estudió en la Universidad de Oxford, donde posteriormente ejerció como profesor y desempeñó un papel clave en la introducción de la geografía como disciplina académica formal en las universidades británicas. Mackinder combinó la investigación geográfica con una activa carrera política: fue miembro del Parlamento, participó en conferencias internacionales y reflexionó profundamente sobre la relación entre poder político y control territorial a escala global.
Su teoría más famosa fue presentada en 1904, en una conferencia titulada “The Geographical Pivot of History” (“El pivote geográfico de la historia”), ante la Royal Geographical Society de Londres. En ella, Mackinder planteó que el mundo debía entenderse como un sistema geoestratégico global, en el que existía una región central —el Heartland o “tierra corazón”— cuya posición geográfica le otorgaba una ventaja estratégica determinante.
Según Mackinder, el Heartland correspondía aproximadamente a la región euroasiática interior, centrada en las vastas llanuras de Rusia y Asia Central. Esta zona se caracterizaba por su difícil acceso marítimo pero por una gran conectividad terrestre, lo que, en su visión, hacía posible que una potencia que controlara esta región pudiera dominar el “mundo isla” (la gran masa continental formada por Europa, Asia y África) y, en última instancia, el planeta.
Halford Mackinder. Library of the London School of Economics and Political Science – Sir Halford Mackinder c1910 Uploaded by calliopejen1. No restrictions.

Mackinder resumió su idea en una célebre frase:
“Quien gobierne Europa del Este dominará el Heartland;
quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundo;
quien gobierne la Isla-Mundo dominará el mundo.”
Su razonamiento se basaba en cambios tecnológicos y geográficos de su tiempo. Hasta el siglo XIX, el poder global estaba determinado en gran medida por el control de los mares. Pero con el desarrollo de los ferrocarriles, Mackinder advirtió que las potencias continentales también podían alcanzar movilidad estratégica y explotar sus recursos interiores para proyectar poder a gran escala, sin depender necesariamente de la fuerza naval.
La Teoría del Heartland fue muy influyente en la geopolítica del siglo XX. Inspiró debates estratégicos en las dos guerras mundiales y durante la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se interpretó en parte como una lucha entre poderes marítimos y poderes continentales. La posición de la Unión Soviética, en el centro del Heartland, dio nueva relevancia a las ideas de Mackinder en los análisis estratégicos occidentales.
Aunque su teoría ha sido matizada y criticada por geógrafos y estrategas posteriores —por ejemplo, por no tener suficientemente en cuenta el poder aéreo o las dinámicas económicas globales—, sigue siendo un referente clásico de la geopolítica, porque plantea de manera clara la importancia de la geografía física y territorial en la política internacional.
Mackinder también tuvo un papel importante en el desarrollo académico de la geografía. Fue uno de los impulsores de la London School of Economics (LSE) y defendió que la geografía debía servir no solo para describir el mundo, sino también para comprender las relaciones de poder y las dinámicas históricas a escala global.
En síntesis, Halford John Mackinder es una figura clave en la geografía política y la geoestrategia moderna. Su Teoría del Heartland ofreció un marco para analizar la política mundial desde una perspectiva espacial y estratégica, y sus ideas marcaron profundamente el pensamiento geopolítico de los siglos XX y XXI.
Ellen Churchill Semple (1863-1932).
Fue la primera geógrafa influyente de América.
geógrafa estadounidense considerada la primera mujer geógrafa influyente en América y una figura clave en el desarrollo de la geografía humana en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Nació en Louisville, Kentucky, en una familia acomodada que le permitió acceder a una educación poco común para las mujeres de su época. Estudió en el Vassar College y posteriormente viajó a Alemania, donde asistió a la Universidad de Leipzig para estudiar con Friedrich Ratzel, el gran geógrafo alemán cuyas ideas marcaron profundamente su pensamiento.
Inspirada por las teorías de Ratzel, Semple se convirtió en una de las principales difusoras del determinismo geográfico en el mundo anglosajón. Según esta corriente, el entorno físico —especialmente el clima, el relieve y los recursos naturales— ejerce una influencia determinante sobre el desarrollo cultural, económico y político de las sociedades humanas. En sus escritos, Semple aplicó estos principios para explicar diferencias históricas y culturales entre pueblos y regiones, buscando patrones generales que relacionaran el medio natural con la organización social.
En 1911 publicó su obra más conocida, “Influences of Geographic Environment: On the Basis of Ratzel’s System of Anthropo-Geography” (Influencias del entorno geográfico: sobre la base del sistema de antropogeografía de Ratzel), que se convirtió en un libro fundamental para la geografía estadounidense durante varias décadas. En él, sistematizó de forma clara y accesible las ideas de Ratzel, adaptándolas al público anglosajón y aplicándolas a una gran variedad de ejemplos históricos y geográficos. Su trabajo contribuyó a dar prestigio académico a la geografía humana en Estados Unidos y a consolidarla como una disciplina universitaria.
Además de su producción intelectual, Ellen Churchill Semple fue una pionera en el ámbito institucional y profesional. En 1904 se convirtió en la primera mujer presidenta de la Association of American Geographers (AAG), en un momento en que la presencia femenina en la academia era todavía muy limitada. Su carrera fue un ejemplo de perseverancia en un contexto dominado por hombres, y su figura abrió camino a generaciones posteriores de mujeres geógrafas.
Ellen Churchill Semple. Desconocido. Dominio Público.

Aunque su adhesión al determinismo geográfico fue muy influyente en su época, con el tiempo estas ideas fueron criticadas y matizadas por otras corrientes, como el posibilismo de Vidal de la Blache o la geografía cultural posterior. Sin embargo, su capacidad para divulgar teorías complejas, organizar el conocimiento geográfico y ejercer liderazgo académico la convierten en una figura destacada en la historia de la geografía moderna.
En síntesis, Ellen Churchill Semple desempeñó un papel decisivo en la introducción y consolidación de la geografía humana en Estados Unidos, tanto como teórica como profesora y líder institucional. Fue una mujer adelantada a su tiempo, cuya influencia se sintió durante décadas en el pensamiento geográfico americano.
Carl O. Sauer (1889-1975).
Geógrafo estadounidense ampliamente reconocido como el padre de la geografía cultural moderna. Su obra marcó un cambio profundo en la forma de concebir la relación entre el ser humano y el medio, y sentó las bases para el desarrollo de nuevas corrientes geográficas en el siglo XX.
Nació en Warrenton, Missouri, en el seno de una familia de origen alemán. Estudió en la Universidad de Chicago, donde recibió una formación sólida en geografía física y humana. Sin embargo, muy pronto comenzó a criticar los enfoques dominantes de su época, en especial el determinismo ambiental, que atribuía al entorno natural un papel casi exclusivo en la formación de las sociedades. Para Sauer, esta visión era demasiado rígida y no reflejaba la verdadera complejidad de la relación entre cultura y paisaje.
Su principal aportación fue el desarrollo del concepto de “paisaje cultural”, que definió como el resultado de la acción humana sobre el medio natural a lo largo del tiempo. Según Sauer, el paisaje no es simplemente un entorno físico dado, sino una construcción histórica y cultural. Las sociedades moldean su entorno a través de sus prácticas económicas, sociales, tecnológicas y simbólicas, dejando huellas visibles en la organización del espacio, la arquitectura, la agricultura y otras manifestaciones materiales.
En 1925 publicó su ensayo “The Morphology of Landscape” (La morfología del paisaje), que se convirtió en un texto fundamental para la geografía moderna. En él, Sauer proponía un enfoque inductivo y empírico: estudiar cuidadosamente los paisajes concretos para comprender cómo se han formado y transformado a través de la interacción entre factores naturales y culturales. Este enfoque rechazaba las teorías generales simplificadoras y ponía en primer plano la diversidad histórica y geográfica de las culturas humanas.
Sauer desarrolló gran parte de su carrera en la Universidad de California, en Berkeley, donde fundó la llamada “Escuela de Berkeley”. Bajo su liderazgo, esta escuela se convirtió en un centro de innovación metodológica y teórica, atrayendo a estudiantes e investigadores interesados en enfoques interdisciplinarios. Promovió el trabajo de campo, la investigación histórica y la integración de perspectivas antropológicas, arqueológicas y ecológicas para el estudio de los paisajes.
Además, Sauer fue uno de los primeros geógrafos en advertir sobre el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Estudió la difusión de cultivos y técnicas agrícolas, las transformaciones del paisaje en América tras la colonización europea y los procesos de cambio cultural en distintas regiones del mundo. Su mirada crítica hacia la modernización indiscriminada y la pérdida de diversidad cultural lo convirtieron en una figura adelantada a su tiempo, cercana a preocupaciones que décadas más tarde serían centrales en la geografía ambiental.
En síntesis, Carl O. Sauer transformó la geografía al poner en el centro el papel activo de las culturas en la construcción del espacio, abriendo así un camino alternativo al determinismo y al positivismo predominantes. Su concepto de paisaje cultural y su método histórico-empírico siguen siendo pilares fundamentales en la geografía cultural, la geografía histórica y los estudios del territorio.
Walter Christaller (1893-1969).
Geógrafo humanista y desarrollador de la teoría de los lugares centrales. Fue un geógrafo alemán cuya principal contribución teórica transformó profundamente la geografía humana y económica. Es conocido sobre todo por desarrollar la Teoría de los Lugares Centrales (Zentrale-Orte-Theorie), un modelo que buscaba explicar de manera sistemática cómo se organizan los asentamientos humanos en el espacio y cómo se distribuyen las funciones económicas y de servicios en un territorio.
Nació en Berneck, Alemania, y estudió geografía, economía y filosofía. Durante la década de 1930, en un contexto de gran interés por la planificación territorial y la ordenación del espacio, Christaller presentó su obra más importante: Die zentralen Orte in Süddeutschland (“Los lugares centrales en el sur de Alemania”), publicada en 1933. En este estudio, analizó la estructura de asentamientos en el sur de Alemania y trató de identificar patrones espaciales regulares que explicaran por qué ciertas ciudades ejercen funciones centrales sobre áreas circundantes.
La Teoría de los Lugares Centrales parte de la idea de que las poblaciones humanas tienden a organizarse en una jerarquía de asentamientos (aldeas, pueblos, ciudades pequeñas, ciudades medianas, grandes metrópolis), cada uno de los cuales ofrece distintos tipos de bienes y servicios. Las ciudades más grandes —los “lugares centrales” de mayor rango— ofrecen servicios especializados y poco frecuentes (universidades, hospitales grandes, centros administrativos), mientras que los asentamientos menores ofrecen servicios básicos y cotidianos.
Para explicar esta distribución, Christaller asumió un espacio idealizado: plano, sin barreras naturales, con población y poder adquisitivo uniformemente distribuidos, y con facilidad de desplazamiento en todas direcciones. En este contexto, los lugares centrales se distribuyen formando hexágonos —en lugar de círculos—, porque esta forma permite cubrir el territorio de manera continua y eficiente, sin superposiciones ni espacios vacíos. Cada centro urbano tiene un “área de influencia” o “hinterland” que abastece de bienes y servicios a la población circundante.
La teoría también introduce conceptos clave como:
Umbral (threshold): el número mínimo de personas necesario para que un servicio pueda mantenerse.
Alcance (range): la distancia máxima que los consumidores están dispuestos a recorrer para obtener un determinado bien o servicio.
A partir de estos principios, Christaller dedujo distintos patrones jerárquicos que explican cómo surgen redes de ciudades organizadas en niveles, desde pequeñas aldeas hasta grandes centros metropolitanos.
Aunque la teoría fue formulada en un marco ideal, tuvo enormes repercusiones prácticas. Se aplicó ampliamente en planificación regional, ordenación territorial, redes de transporte y distribución de servicios públicos, especialmente en la Alemania de posguerra y en otros países europeos. También influyó en la geografía económica, la urbanística y la teoría regional durante buena parte del siglo XX.
Es importante señalar que Christaller desarrolló parte de su carrera durante el régimen nazi, y su teoría fue utilizada por el Estado para fines de planificación territorial con objetivos políticos y militares. Después de la guerra, su obra fue revisitada y reinterpretada desde un punto de vista más neutral, centrado en su valor científico y técnico.
A pesar de las limitaciones de su modelo —como la simplificación excesiva del espacio y de las dinámicas sociales reales—, la Teoría de los Lugares Centrales sigue siendo una referencia clásica en geografía humana, porque ofrece un marco claro y elegante para entender la estructura jerárquica de los asentamientos humanos y la lógica espacial que subyace a la distribución de funciones urbanas.
Yi-Fu Tuan (1930-2022).
Geógrafo humanista, con aportes como el concepto de Topofilia.
Yi-Fu Tuan (1930–2022) fue un geógrafo chino-estadounidense ampliamente reconocido como uno de los fundadores y principales representantes de la geografía humanista, una corriente que introdujo una perspectiva más personal, cultural y subjetiva en el estudio del espacio geográfico. Su obra, influyente tanto en la geografía como en las humanidades, ayudó a transformar la manera en que entendemos la relación entre el ser humano y el lugar.
Nació en Tianjin (China) en 1930 y recibió una educación internacional: estudió en universidades de China, Australia, Inglaterra y Estados Unidos, donde finalmente se doctoró en la Universidad de California, Berkeley. Posteriormente ejerció la docencia en varias universidades estadounidenses, incluyendo la Universidad de Minnesota y la Universidad de Wisconsin–Madison, donde desarrolló gran parte de su pensamiento geográfico.
A diferencia de las corrientes dominantes de mediados del siglo XX, centradas en modelos cuantitativos, estructuras espaciales y teorías económicas, Tuan propuso explorar el espacio y el lugar desde la experiencia humana, atendiendo a emociones, percepciones, significados culturales y vínculos afectivos. Su enfoque fue profundamente interdisciplinario: incorporó ideas de filosofía, literatura, psicología y fenomenología para enriquecer la mirada geográfica.
Uno de sus conceptos más célebres es el de topofilia, que desarrolló en su obra Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values (1974). El término proviene del griego topos (lugar) y philia (amor), y se refiere al vínculo emocional y afectivo que las personas establecen con determinados lugares. Según Tuan, estos vínculos no son meras respuestas individuales, sino que están profundamente arraigados en la cultura, la historia y la experiencia compartida. La topofilia explica por qué ciertos espacios —una ciudad natal, un paisaje natural, un edificio histórico— adquieren un significado profundo para grupos humanos y se convierten en parte de su identidad colectiva.
Otra de sus obras fundamentales es Space and Place: The Perspective of Experience (1977), en la que distingue entre “espacio” y “lugar”: el espacio es más abierto, abstracto y potencial, mientras que el lugar es el espacio vivido, cargado de significados, recuerdos y afectos. Esta distinción se convirtió en un pilar para la geografía humanista, la geografía cultural y estudios posteriores sobre paisaje, identidad y pertenencia.
El geógrafo chino-estadounidense Yi-Fu Tuan, galardonado con el Premio Vautrin Lud 2012, durante su conferencia “Home as Elsewhere”, (“El hogar en otra parte”), en el Ayuntamiento de Saint-Dié-des-Vosges, en el marco del Festival Internacional de Geografía 2012. Foto: Ji-Elle. CC BY-SA 3.0. Original file (2,194 × 2,551 pixels, file size: 1.47 MB).
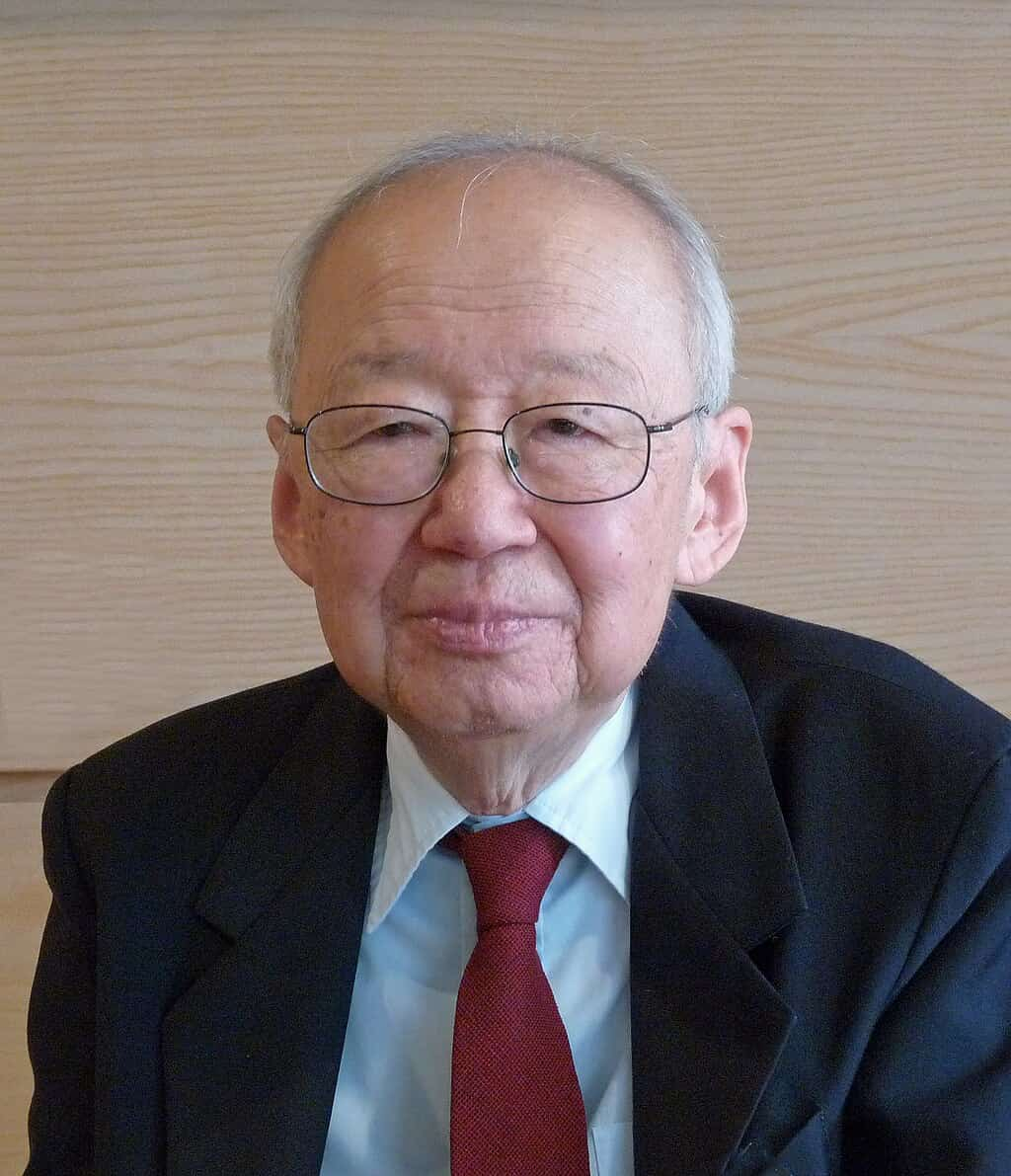
La contribución de Yi-Fu Tuan no se limitó a acuñar conceptos. Su estilo de escritura, elegante y reflexivo, influyó profundamente en la forma de comunicar la geografía. No buscaba ofrecer modelos cerrados, sino abrir caminos para pensar el espacio desde la experiencia humana, dando voz a la subjetividad y a la dimensión simbólica.
A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Cullum Geographical Medal de la American Geographical Society. Su influencia se extendió a múltiples disciplinas: urbanismo, arquitectura, estudios culturales, sociología y filosofía, entre otras.
El concepto de topofilia, desarrollado por Yi-Fu Tuan en su obra Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values (1974), se refiere de forma general al vínculo emocional y afectivo que las personas establecen con determinados lugares.
La palabra proviene del griego:
topos = “lugar”
philia = “amor” o “afecto”
Por tanto, topofilia significa literalmente “amor por el lugar”.
Tuan utilizó este concepto para explicar que nuestra relación con el entorno no es solo funcional o económica, sino también sensorial, afectiva y simbólica. Las personas desarrollan sentimientos de apego, identidad, pertenencia o admiración hacia ciertos espacios —ya sea una ciudad natal, un paisaje natural, un edificio histórico, un jardín o incluso un rincón íntimo—. Estos sentimientos influyen en cómo percibimos, habitamos y valoramos el espacio.
Algunos puntos clave del concepto:
🌿 Dimensión emocional: La topofilia surge de experiencias personales y colectivas, recuerdos, sensaciones y significados culturales asociados a un lugar.
🏡 Identidad y pertenencia: Los lugares topofílicos se convierten en parte de la identidad de individuos o comunidades; generan sentimientos de “estar en casa”.
🧠 Percepción cultural: No todas las culturas sienten apego a los mismos paisajes; lo que se percibe como bello, sagrado o especial depende de la historia y la cultura.
🌀 No siempre es positiva: Aunque el término suele tener una connotación positiva, Tuan también señaló que este apego puede generar tensiones cuando se pierde un lugar querido, cuando se transforma por procesos urbanos o cuando se migra.
En resumen, para Yi-Fu Tuan, la topofilia es una clave para entender cómo el ser humano dota de significado al espacio y transforma un “espacio” en un “lugar” vivido, sentido y valorado. Este concepto fue muy innovador porque llevó la geografía hacia el terreno de la experiencia subjetiva, abriendo paso a enfoques más humanistas y culturales.
En síntesis, Yi-Fu Tuan revolucionó la geografía al situar al ser humano, con sus emociones, percepciones e identidades, en el centro del análisis espacial. Su concepto de topofilia y su enfoque humanista abrieron nuevas vías de investigación que siguen vivas hoy en día, especialmente en campos relacionados con el paisaje, la memoria, la identidad territorial y la relación afectiva con los lugares.
Roger Tomlinson (1933-2014).
Creador del primer Sistema de Información Geográfica, por lo cual es considerado el padre de la Geomática. Geógrafo y cartógrafo británico-canadiense cuya principal contribución transformó radicalmente la forma en que se recopila, analiza y representa la información geográfica. Es conocido mundialmente como el “padre de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)” y, por extensión, como el padre de la Geomática, disciplina que integra diversas tecnologías para el estudio y manejo del territorio.
Para comprender la magnitud de su aporte, es importante aclarar primero qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se trata de un conjunto de herramientas informáticas que permiten recoger, almacenar, analizar y representar información relacionada con la superficie terrestre. Un SIG combina bases de datos (información alfanumérica) con mapas (información espacial), de modo que cada dato está asociado a una localización concreta. Esto permite, por ejemplo, superponer capas de información (relieve, ríos, carreteras, uso del suelo, densidad de población, etc.) y analizarlas en conjunto para extraer patrones, hacer simulaciones o planificar intervenciones sobre el territorio.
Hoy los SIG están en todas partes: en la planificación urbana, en la gestión de recursos naturales, en la agricultura de precisión, en la protección civil, en la conservación ambiental, en el transporte e incluso en aplicaciones cotidianas como Google Maps. Sin embargo, en los años 1960 nada de esto existía.
Fue Roger Tomlinson quien dio el paso decisivo. Durante su trabajo para el gobierno de Canadá a principios de la década de 1960, Tomlinson lideró el desarrollo del Canada Geographic Information System (CGIS), considerado el primer SIG funcional de la historia. Su objetivo era ambicioso: crear una herramienta capaz de gestionar enormes cantidades de datos sobre los recursos naturales de Canadá —bosques, tierras agrícolas, ríos, usos del suelo— para mejorar la planificación territorial a escala nacional.
El geógrafo Roger F. Tomlinson (1933-2014) esta considerado el padre de los modernos Sistemas de Información Geográfica. Foto: Gus ve Ellen Nodwell.
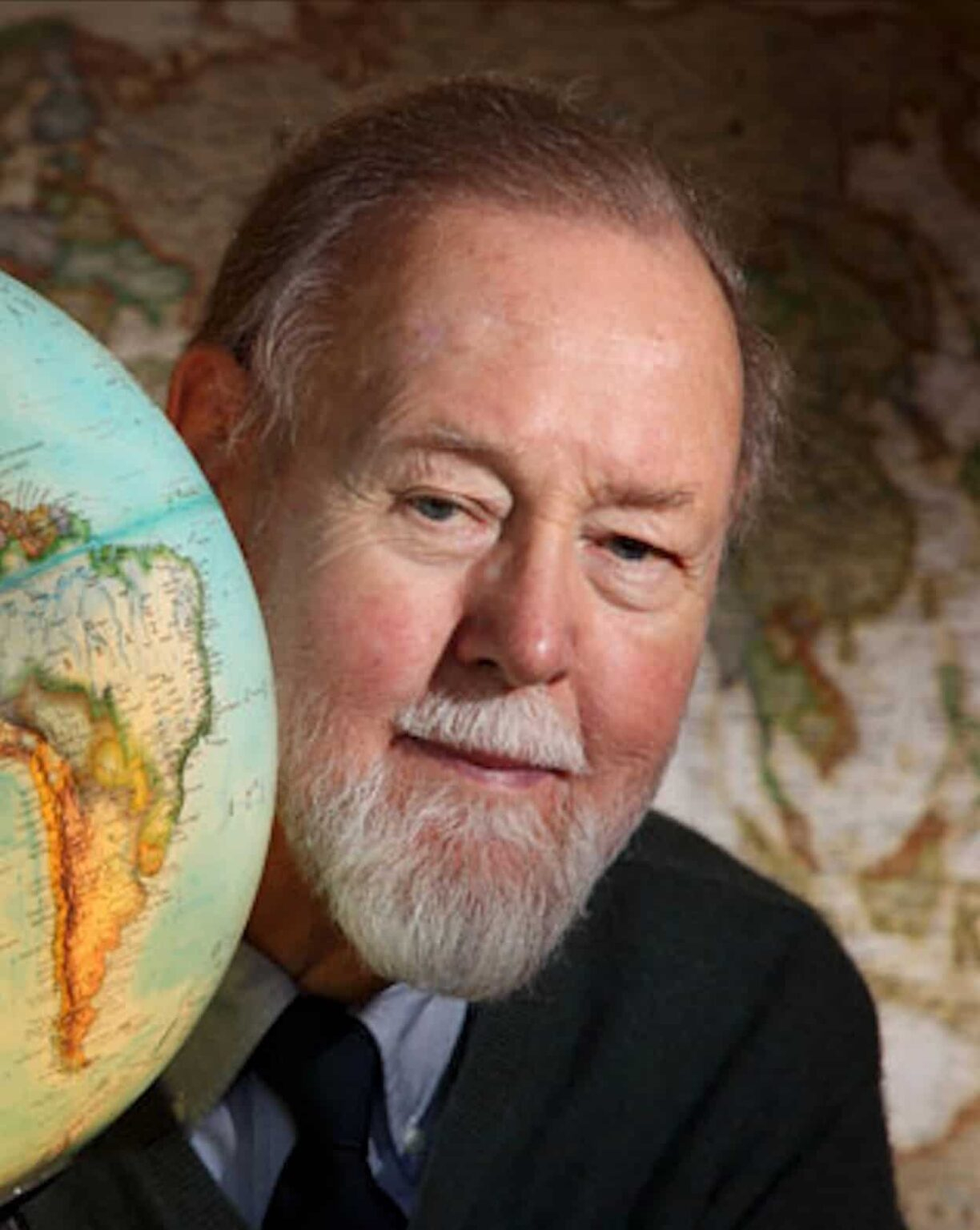
El CGIS permitía almacenar digitalmente datos cartográficos, realizar análisis espaciales automáticos y producir mapas temáticos de forma rápida, algo imposible con los métodos manuales de la época. Esto sentó las bases técnicas y conceptuales para el desarrollo posterior de los SIG modernos. Tomlinson no solo diseñó la arquitectura del sistema, sino que también concibió la idea fundamental de vincular bases de datos con mapas digitales, un enfoque revolucionario que cambió para siempre la geografía aplicada.
Por este motivo, se le conoce como el padre de la Geomática. Pero ¿qué es exactamente la Geomática?
La Geomática es el conjunto de técnicas y ciencias que utilizan herramientas digitales y tecnológicas para recopilar, analizar y representar información geográfica. Abarca los SIG, la teledetección (imágenes satelitales), la cartografía digital, el posicionamiento mediante GPS, la fotogrametría y otros métodos relacionados.
Mientras que la geografía tradicional se basaba en la observación directa, los mapas en papel y la interpretación cualitativa, la Geomática incorpora tecnología informática, sensores remotos y algoritmos para trabajar con grandes volúmenes de datos espaciales con precisión y rapidez. Esto no sustituye a la geografía clásica, sino que la complementa, ofreciendo nuevas formas de análisis y planificación.
Roger Tomlinson no inventó cada una de estas tecnologías, pero fue quien las integró conceptualmente, anticipando la visión de la Geomática como un sistema interdisciplinar que combina informática, cartografía, geografía, estadística y ciencias de la información. A lo largo de su carrera, trabajó como consultor internacional, promoviendo el uso de SIG en gobiernos y empresas de todo el mundo, y formó parte de numerosas organizaciones científicas.
Su legado es inmenso. Gracias a su visión, hoy en día la información geográfica es un pilar fundamental en la toma de decisiones a escala global. Desde la gestión de una ciudad hasta el estudio del cambio climático, pasando por el control de epidemias o la planificación de infraestructuras, los SIG y la Geomática son herramientas imprescindibles.
En resumen:
El Sistema de Información Geográfica de Roger Tomlinson fue el primero en integrar bases de datos y mapas digitales, revolucionando la gestión territorial.
La Geomática, de la que es considerado padre, es la disciplina que agrupa las técnicas tecnológicas para el estudio y manejo del espacio geográfico.
Su trabajo abrió el camino para que la geografía se convirtiera en una ciencia aplicada de enorme impacto social, económico y ambiental.
Karl W. Butzer (1934-2016).
Influyente geógrafo germano-estadounidense, ecologista cultural y arqueólogo ambiental.
Destacó por su enfoque interdisciplinario y su influencia decisiva en el desarrollo de la arqueología ambiental y la geografía histórica. Su trabajo se caracteriza por integrar métodos de las ciencias naturales, sociales y humanas para estudiar la interacción entre sociedades humanas y medio ambiente a lo largo del tiempo.
Nació en Alemania, pero emigró con su familia a Canadá siendo niño, y más tarde se estableció en Estados Unidos, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica. Estudió en la Universidad McGill (Montreal) y obtuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin. Desde los inicios de su formación mostró un fuerte interés por la geografía física y humana, así como por la arqueología y la historia, lo que lo llevó a construir un perfil académico único en su tiempo.
Una de sus principales contribuciones fue el desarrollo de la arqueología ambiental, un enfoque que busca comprender las sociedades antiguas analizando su medio físico y cómo interactuaron con él. En lugar de centrarse únicamente en restos culturales (herramientas, monumentos, artefactos), Butzer proponía estudiar también el clima, los suelos, la vegetación, la hidrología y otros elementos naturales que configuraron los paisajes del pasado. Esta perspectiva permitió entender cómo las sociedades humanas modifican su entorno y, al mismo tiempo, cómo este condiciona sus posibilidades de desarrollo, en una relación dinámica y no determinista.
En su obra más influyente, Environment and Archaeology (1964), Butzer ofreció un marco metodológico sólido para combinar datos geográficos, geológicos y arqueológicos. Este libro marcó un hito porque mostró cómo las ciencias ambientales podían contribuir al estudio de civilizaciones antiguas y cómo los registros materiales debían interpretarse en relación con su contexto ecológico. Fue una de las primeras obras en sistematizar la interacción entre sociedad y medio ambiente en contextos históricos, abriendo el camino a la arqueología ambiental moderna.
Además, Butzer fue un pionero en el estudio de la geografía histórica y cultural, interesándose en cómo los paisajes actuales son el resultado de procesos históricos prolongados. Investigó extensamente en regiones como Egipto, Etiopía, Sudáfrica, España y México, abordando temas como la desertificación, la transformación de paisajes agrícolas y el impacto ecológico de la colonización europea. En el caso de España, por ejemplo, analizó cómo la ocupación islámica y cristiana dejó huellas visibles en los sistemas hidráulicos, la organización agraria y los patrones de asentamiento.
Karl Butzer, Geographer. Foto: Sounny. Dominio Público. Original file (1,704 × 2,272 pixels, file size: 1.33 MB).
Su enfoque se conoce a menudo como ecología cultural o arqueología ambiental, y se distingue por:
🌍 Integrar datos de disciplinas muy distintas (geología, climatología, botánica, arqueología, historia).
⏳ Analizar procesos a largo plazo, en escalas temporales históricas o incluso milenarias.
🌿 Concebir a las sociedades humanas como agentes activos que transforman los ecosistemas, pero dentro de límites ecológicos concretos.
📊 Utilizar métodos cuantitativos y cualitativos, con una fuerte base en el trabajo de campo y en el análisis paisajístico.
Butzer también tuvo un papel clave en la difusión de la perspectiva ambiental dentro de la geografía norteamericana en la segunda mitad del siglo XX. Fue profesor en la Universidad de Chicago y luego en la Universidad de Texas en Austin, donde formó a generaciones de geógrafos, arqueólogos y ecólogos históricos. Su influencia fue especialmente fuerte en los estudios sobre cambio ambiental y sostenibilidad, mucho antes de que estos temas se convirtieran en preocupaciones globales centrales.
En síntesis, Karl W. Butzer aportó una visión integradora que rompió las fronteras entre disciplinas, mostrando que para entender plenamente las sociedades humanas —pasadas y presentes— es necesario estudiar las interacciones complejas entre cultura y medio ambiente. Su obra sigue siendo una referencia fundamental para la arqueología ambiental, la geografía histórica, la ecología cultural y los estudios del paisaje.
Butzer desempeñó un papel fundamental en la renovación intelectual de la geografía norteamericana durante la segunda mitad del siglo XX. En un momento en que la disciplina estaba muy marcada por dos grandes corrientes —por un lado, la geografía cuantitativa, con su énfasis en modelos matemáticos y teorías espaciales abstractas; y por otro, la geografía cultural tradicional, más descriptiva y centrada en el paisaje—, él introdujo una tercera vía: la perspectiva ambiental integradora, que situaba el análisis ecológico e histórico en el centro de la investigación geográfica.
Como profesor en la Universidad de Chicago, una de las instituciones más prestigiosas en ciencias sociales y geografía, Butzer influyó decisivamente en el pensamiento de toda una generación de estudiantes y jóvenes investigadores. Allí promovió el uso combinado de métodos geológicos, paleoambientales y arqueológicos para estudiar procesos históricos, en lugar de separar rígidamente las “ciencias duras” de las “humanas”. Su enfoque mostraba que era posible reconstruir paisajes antiguos y dinámicas sociales a partir de datos materiales —sedimentos, restos botánicos, sistemas hidráulicos, terrazas agrícolas— y cruzarlos con fuentes documentales e históricas.
Más adelante, en la Universidad de Texas en Austin, consolidó este enfoque interdisciplinar. Desde este centro, con fuerte proyección internacional, impulsó proyectos de investigación en diversos países y campos de estudio. Allí formó a numerosos estudiantes de posgrado que luego ocuparían posiciones académicas en universidades y centros de investigación de todo el mundo, difundiendo así sus métodos y su visión integradora. Su manera de enseñar era intensamente práctica: fomentaba el trabajo de campo, el análisis paisajístico directo y la integración de escalas temporales amplias (desde décadas hasta milenios).
Una de las áreas donde su influencia fue particularmente fuerte fue en el estudio del cambio ambiental y la sostenibilidad, en un tiempo en que estos temas aún no estaban en el centro del debate académico ni político. Ya desde las décadas de 1960 y 1970, Butzer advertía que los paisajes culturales debían entenderse como sistemas dinámicos, en constante interacción con su base ecológica. Investigó cómo las prácticas agrícolas, hidráulicas y de ocupación del territorio podían producir tanto equilibrios sostenibles como degradaciones ecológicas a largo plazo, dependiendo de las decisiones sociales.
Por ejemplo, analizó cómo en ciertas regiones de Egipto y España se habían desarrollado sistemas agrarios sofisticados que lograron mantener paisajes productivos durante siglos, mientras que en otros contextos la sobreexplotación llevó a la erosión, la salinización o la desertificación. Este tipo de estudios anticipó las preocupaciones contemporáneas sobre sostenibilidad, resiliencia y cambio climático, ofreciendo una perspectiva histórica que permite entender cómo las sociedades humanas han enfrentado —con éxitos y fracasos— los desafíos ambientales a lo largo del tiempo.
En síntesis, Karl W. Butzer transformó la geografía al romper las fronteras entre disciplinas, combinando en un mismo marco analítico los métodos de la geografía física, la arqueología, la historia y la ecología. Para él, no era posible comprender plenamente el devenir de las sociedades humanas sin atender a la compleja red de interacciones entre cultura y medio ambiente, analizadas en escalas amplias de espacio y tiempo.
Su obra se convirtió en un referente central para disciplinas como la arqueología ambiental, la geografía histórica, la ecología cultural y los estudios del paisaje, y su legado sigue vigente hoy en día en los enfoques interdisciplinarios que buscan entender la relación entre ser humano y entorno en el contexto del cambio global.
David Harvey (1935-)
Geógrafo marxista y autor de teorías sobre geografía espacial y urbana, ganador del Premio Vautrin Lud.
es un geógrafo británico-estadounidense considerado una de las figuras intelectuales más influyentes de la geografía del siglo XX y comienzos del XXI. Es especialmente conocido por su enfoque marxista, sus aportes teóricos a la geografía espacial y urbana y por ser uno de los principales impulsores de la geografía crítica, corriente que analiza el espacio desde una perspectiva social, política y económica. En reconocimiento a su trayectoria, recibió en 1995 el Premio Vautrin Lud, considerado el “Nobel de la geografía”.
Nació en Gillingham, Inglaterra, y estudió en la Universidad de Cambridge, donde se formó inicialmente en geografía física. A finales de la década de 1950 se trasladó a Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su carrera académica, principalmente en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore) y, posteriormente, en la City University of New York (CUNY).
En sus inicios, Harvey participó activamente en la llamada revolución cuantitativa de la geografía de los años 1960, que buscaba dotar a la disciplina de métodos científicos rigurosos mediante modelos espaciales y análisis estadísticos. Su primera obra importante, Explanation in Geography (1969), fue un texto clave de este periodo, defendiendo una geografía más formal y analítica. Sin embargo, los acontecimientos sociales y políticos de finales de los 60 —especialmente el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y las protestas estudiantiles de 1968— lo llevaron a replantearse críticamente este enfoque.
David Harvey. (Barcelona en Comú). CC BY 3.0.
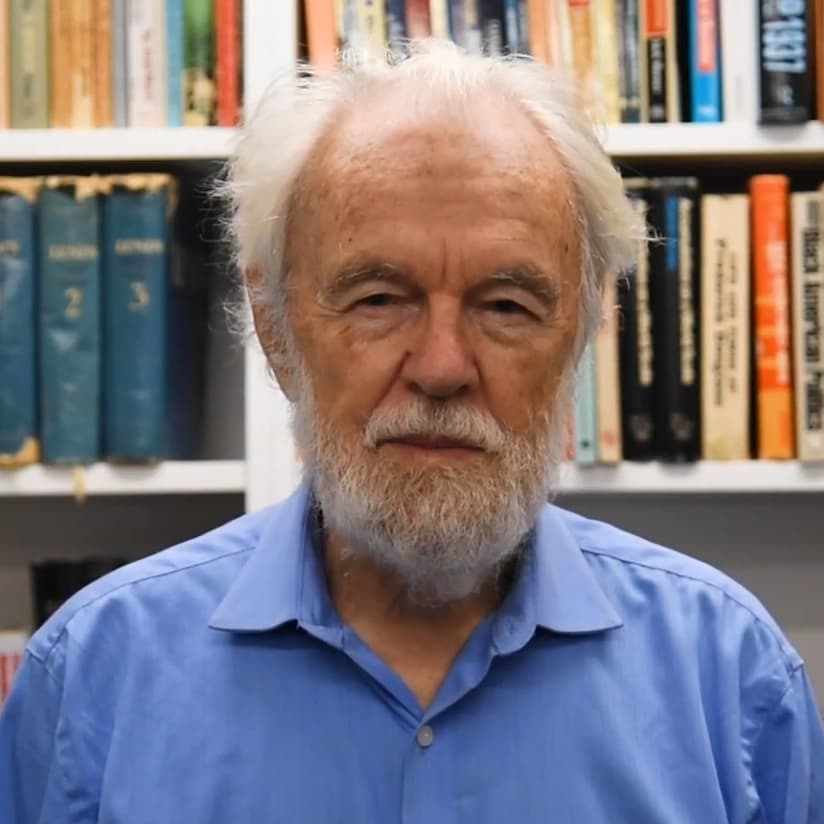
A partir de la década de 1970, Harvey se adentró en la obra de Karl Marx y comenzó a reinterpretar la geografía desde una perspectiva materialista histórica. Su libro Social Justice and the City (1973) marcó un punto de inflexión: en él argumentó que el espacio urbano no es neutral, sino que está profundamente condicionado por las relaciones de poder económico y social. Las ciudades, sostenía, se organizan y transforman en función de la acumulación de capital, generando desigualdades espaciales que reflejan y refuerzan las desigualdades sociales.
Uno de sus aportes más conocidos es la noción de “ajuste espacial” (spatial fix), que explica cómo el capitalismo, para resolver sus crisis internas, reorganiza periódicamente el espacio geográfico mediante inversiones en infraestructuras, urbanización masiva o expansión territorial. Así, por ejemplo, la construcción de autopistas, barrios residenciales o zonas industriales no responde solo a necesidades prácticas, sino también a estrategias de reproducción del capital que transforman profundamente los territorios.
Harvey también ha analizado cómo los procesos urbanos modernos —gentrificación, especulación inmobiliaria, privatización del espacio público— están vinculados a dinámicas globales del capitalismo. Su enfoque combina teoría económica marxista, análisis geográfico riguroso y crítica política, lo que lo convierte en una figura central tanto para geógrafos como para urbanistas, sociólogos y teóricos sociales.
A lo largo de su carrera ha publicado numerosas obras fundamentales, entre ellas:
The Limits to Capital (1982), donde ofrece una lectura geográfica de la teoría marxista del capital.
The Condition of Postmodernity (1989), una influyente crítica cultural y económica de la transición hacia formas posmodernas de producción y urbanismo.
Spaces of Hope (2000) y A Brief History of Neoliberalism (2005), en las que analiza críticamente la globalización neoliberal y sus efectos espaciales.
Además de su labor académica, Harvey se ha destacado por su actividad divulgativa y política: ha impartido cursos públicos sobre El Capital de Marx que han tenido gran difusión internacional, y ha participado en debates sobre justicia espacial, movimientos sociales y derecho a la ciudad.
En síntesis, David Harvey ha revolucionado la geografía al mostrar cómo el espacio y el territorio están íntimamente ligados a las estructuras económicas, políticas y sociales del capitalismo. Su enfoque marxista no se limita a la crítica teórica, sino que ofrece herramientas para comprender y transformar la realidad urbana contemporánea, desde una perspectiva global y profundamente comprometida. Su influencia se extiende mucho más allá de la geografía, alcanzando disciplinas como la sociología, la economía política, la filosofía y los estudios urbanos.
Milton Santos: (1926-2001).
Fue un geógrafo, pensador marxista humanista y urbano brasileño, ampliamente reconocido por sus contribuciones teóricas originales al análisis del espacio geográfico, la globalización y las dinámicas urbanas en los países periféricos. Su obra combinó un profundo compromiso social y político con un enfoque conceptual riguroso, convirtiéndolo en uno de los intelectuales más influyentes de la geografía contemporánea.
Nació en Brotas de Macaúbas, en el estado de Bahía (Brasil). Estudió Derecho, pero pronto orientó su vida profesional hacia la geografía, una disciplina en la que encontró un terreno fértil para pensar críticamente la realidad de su país y del mundo. Se doctoró en Francia, donde entró en contacto con corrientes teóricas europeas, pero siempre mantuvo una perspectiva crítica desde la experiencia latinoamericana.
Su carrera estuvo marcada por un fuerte compromiso político: durante la dictadura militar brasileña (1964–1985) fue perseguido, encarcelado y posteriormente exiliado, lo que lo llevó a enseñar en universidades de Francia, Canadá, Venezuela, Tanzania y Estados Unidos. Este recorrido internacional amplió su horizonte intelectual y le permitió integrar visiones del Norte y del Sur, convirtiéndose en una voz global de la geografía crítica.
Milton Santos fue un geógrafo marxista, en el sentido de que utilizó las categorías del materialismo histórico para analizar cómo el capitalismo produce y organiza el espacio. Pero, al mismo tiempo, fue un pensador humanista, porque su reflexión siempre colocó al ser humano en el centro, preocupado por la justicia social, la dignidad y la experiencia concreta de las personas frente a los procesos económicos globales.
Uno de sus aportes fundamentales fue la formulación de una teoría crítica del espacio geográfico. Para Santos, el espacio no es un simple escenario donde ocurren los procesos sociales y económicos, sino una construcción histórica y social compuesta por dos dimensiones inseparables:
La forma (el soporte físico, las infraestructuras, la materialidad del territorio).
La función (los usos sociales, económicos y políticos que se hacen de ese espacio).
Geógrafo brasileño Milton Santos en una imagen del archivo de TV Brasil. Fuente: TV Brasil – Conexão Roberto D’Avila – episódio «Uma homenagem a Milton Santos». CC BY 3.0 br.

A través de esta visión dialéctica, analizó cómo las estructuras del capitalismo global reorganizan continuamente los espacios nacionales y locales, generando desigualdades profundas. Su mirada se centró especialmente en el mundo urbano, mostrando cómo las ciudades del Sur global —como las latinoamericanas o africanas— no podían entenderse simplemente a partir de modelos europeos o estadounidenses, sino que tenían lógicas propias, marcadas por la informalidad, la dependencia económica y la desigualdad estructural.
En obras como Por uma Geografia Nova (1978) y A Natureza do Espaço (1996), Santos desarrolló conceptos originales que renovaron profundamente la geografía crítica. Denunció que la globalización neoliberal no era un proceso homogéneo ni inevitable, sino un fenómeno desigual y selectivo, que beneficiaba a determinados territorios y poblaciones mientras marginaba a otras. Frente a esta “globalización perversamente jerárquica”, propuso imaginar alternativas desde los espacios periféricos, dando protagonismo a los sujetos locales y a las prácticas sociales que resisten la homogeneización global.
Santos también fue un agudo analista urbano. Estudió cómo las ciudades latinoamericanas están divididas entre una “ciudad legal” y una “ciudad ilegal” —entre los espacios planificados para las élites y las zonas informales o marginales donde vive la mayoría—, y cómo esta dualidad refleja y reproduce desigualdades sociales históricas. Su enfoque combinaba análisis estructural con una lectura sensible de la vida cotidiana urbana, mostrando cómo los habitantes construyen estrategias para sobrevivir y crear significados en contextos difíciles.
Su prestigio internacional fue enorme. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Vautrin Lud en 1994, y fue autor de más de 40 libros traducidos a múltiples idiomas. Hasta su muerte en 2001, ejerció como profesor en la Universidad de São Paulo y se mantuvo activo como intelectual público, participando en debates sobre el futuro de Brasil y del mundo globalizado.
En síntesis, Milton Santos transformó la geografía al ofrecer una lectura crítica y original del espacio desde el Sur, articulando marxismo, humanismo y análisis urbano. Sus ideas abrieron caminos para comprender las dinámicas espaciales de la globalización y para pensar en alternativas más justas, poniendo en el centro la experiencia humana y las realidades periféricas. Su legado sigue vivo en la geografía crítica, la geografía urbana y los estudios sobre desarrollo y globalización.
Edward Soja (1941-2015).
Destacó por su trabajo en el desarrollo regional, la planificación y la gobernanza. Acuñó los términos synekism y postmetropolis. Ganador del Premio Vautrin Lud.
Fue un geógrafo estadounidense especializado en desarrollo regional, planificación urbana y gobernanza territorial. Es considerado uno de los pensadores clave de la geografía crítica y urbana contemporánea, y su obra ha tenido un gran impacto en los estudios sobre las transformaciones metropolitanas y en la teoría espacial postmoderna. En reconocimiento a su trayectoria, recibió el Premio Vautrin Lud en 2015, uno de los máximos galardones internacionales en geografía.
Nació en el Bronx (Nueva York) y desarrolló la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde fue profesor en el Departamento de Planificación Urbana y Regional. Desde allí, Soja combinó investigación académica, análisis político y pensamiento teórico, convirtiéndose en una voz muy influyente en el estudio de las ciudades, la globalización y la espacialidad contemporánea.
Uno de sus aportes más originales fue la acuñación del término “synekism” (del griego synekismos, “reunión” o “cohabitación”), con el que buscaba explicar la dinámica fundamental de aglomeración que impulsa el desarrollo urbano y regional. Según Soja, las ciudades no surgen simplemente por razones económicas o políticas, sino por la concentración física de personas y actividades en un espacio compartido, que genera interacciones, innovaciones y formas de organización social complejas. Esta “cohabitación espacial” es, para él, una fuerza estructurante de la vida urbana a lo largo de la historia, desde las primeras polis hasta las megaciudades contemporáneas.
Edward Soja en la cena de clausura de un taller titulado “Justicia Espacial en Singapur”, celebrado en Select Books, Singapur. Foto: Smuconlaw. CC BY-SA 3.0.
Edward Sojaen la cena de clausura de un taller titulado

Otro de sus conceptos clave es el de “postmetrópolis” (Postmetropolis), título de una de sus obras más importantes publicada en el año 2000. Con este término, Soja analiza la transformación de las metrópolis en la era global, caracterizada por procesos como la desindustrialización, la expansión urbana difusa, la fragmentación social y espacial, y la emergencia de nuevas formas de centralidad y periferia. La “postmetrópolis” no es simplemente una ciudad grande, sino un territorio complejo, policéntrico, multinuclear y globalmente interconectado, que desafía las categorías tradicionales de análisis urbano.
Además, Soja desarrolló lo que él llamó “tercera espacialidad” (Thirdspace), un enfoque teórico influido por el postestructuralismo, en particular por Henri Lefebvre. Propuso que el espacio no debe entenderse únicamente como una realidad física (primer espacio) ni solo como una representación simbólica (segundo espacio), sino también como una dimensión vivida y experimentada, resultado de la interacción entre lo material, lo mental y lo social. Este enfoque permitió repensar el espacio urbano como un fenómeno múltiple y dinámico, abierto a interpretaciones y prácticas diversas.
En sus investigaciones, Soja prestó especial atención a la región de Los Ángeles, que consideraba un laboratorio privilegiado para observar las transformaciones metropolitanas de finales del siglo XX. Estudió cómo los cambios económicos, tecnológicos y sociales —incluyendo la globalización, la migración, la suburbanización y las políticas neoliberales— estaban reconfigurando profundamente las estructuras urbanas y generando nuevas desigualdades espaciales.
Su obra influyó enormemente en la planificación urbana, la teoría social y la geografía humana crítica. Abogó por enfoques que reconocieran el papel activo del espacio en la configuración de la sociedad, más allá de considerarlo un mero escenario. Además, defendió la importancia de la justicia espacial, es decir, la necesidad de que las políticas urbanas y regionales incorporen criterios de equidad y redistribución espacial de oportunidades.
En síntesis, Edward Soja fue un geógrafo que unió teoría y práctica, combinando conceptos innovadores con un análisis crítico de las transformaciones metropolitanas contemporáneas. Sus ideas sobre el synekism, la postmetrópolis y la tercera espacialidad siguen siendo referencias fundamentales para entender las nuevas realidades urbanas y regionales en el contexto de la globalización.
Michael Frank Goodchild (1944-).
Geógrafo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el análisis espacial y ganador de la medalla del fundador de RGS en 2003.
Es un geógrafo británico-canadiense-estadounidense ampliamente reconocido como uno de los principales teóricos y promotores de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), el análisis espacial y la geografía cuantitativa moderna. Su trabajo ha sido decisivo para convertir el estudio geográfico en una disciplina profundamente apoyada en métodos computacionales, modelos espaciales y tecnologías digitales. Por su destacada trayectoria, recibió en 2003 la Medalla del Fundador de la Royal Geographical Society (RGS), uno de los reconocimientos más prestigiosos en el campo.
Nació en Staffordshire (Reino Unido) y se formó en la Universidad de Cambridge, donde estudió física y geografía, una combinación que marcaría su enfoque interdisciplinario posterior. En 1969 emigró a Canadá, y posteriormente a Estados Unidos, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica en la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB). Allí fundó el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) en 1988, un centro pionero que reunió a investigadores de distintas disciplinas para desarrollar teorías, métodos y aplicaciones de los SIG en la investigación científica.
Goodchild es conocido por haber contribuido de forma decisiva a dar una base científica sólida a los SIG, que hasta entonces eran vistos principalmente como herramientas técnicas. Él los elevó al nivel de una nueva ciencia, la llamada “Geographic Information Science” (GIScience), un campo que estudia no solo cómo aplicar SIG, sino los fundamentos teóricos, matemáticos y computacionales de la información geográfica: cómo representarla, almacenarla, analizarla, compartirla y comprender sus implicaciones epistemológicas.
Michael Frank Goodchild en 2017. Geospatial World – PROF MICHAEL GOODCHILD Founder of UCSB Center for Spatial Studies. CC BY 2.0.

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran:
📊 Formalización del análisis espacial: desarrolló métodos para estudiar patrones, relaciones y procesos en el espacio, más allá de la simple cartografía descriptiva. Esto permitió analizar fenómenos como la distribución de enfermedades, la expansión urbana, la deforestación o el tráfico de manera cuantitativa y reproducible.
🧠 Teoría de la representación geográfica: trabajó en cómo representar el espacio y los fenómenos geográficos en modelos computacionales, abordando problemas como la resolución espacial, la incertidumbre y la escala.
🌐 Difusión de la “ciencia de la información geográfica”: promovió la idea de que los SIG no son solo herramientas prácticas, sino una plataforma intelectual para el avance de la geografía como ciencia.
🛰 VGI (Volunteered Geographic Information): fue uno de los primeros en analizar y conceptualizar el fenómeno de la información geográfica voluntaria, es decir, los datos espaciales generados por ciudadanos comunes a través de plataformas digitales (por ejemplo, OpenStreetMap, GPS de móviles, redes sociales geolocalizadas). Esta idea anticipó muchos de los desarrollos de la cartografía colaborativa en la era digital.
Su influencia ha sido tanto académica como institucional. Goodchild ha formado a generaciones de investigadores y ha participado activamente en comités internacionales, agencias gubernamentales y organizaciones científicas que han definido políticas y estándares para el uso de información geográfica en todo el mundo. Su liderazgo en el NCGIA y en la comunidad internacional de GIScience ha sido clave para consolidar este campo como uno de los pilares de la geografía moderna.
Goodchild también ha tenido un papel importante en la discusión sobre la relación entre tecnología y conocimiento geográfico. Ha reflexionado críticamente sobre cómo la proliferación de datos espaciales, la cartografía digital y las plataformas en línea están transformando la manera en que producimos y usamos conocimiento geográfico, abriendo nuevas oportunidades pero también planteando desafíos éticos y epistemológicos.
En síntesis, Michael F. Goodchild ha sido uno de los grandes arquitectos intelectuales y organizativos de la geografía digital contemporánea. Su trabajo ha dotado a la geografía de herramientas teóricas y tecnológicas que hoy resultan indispensables en campos tan diversos como la planificación urbana, la gestión ambiental, la epidemiología, la logística, la seguridad y la investigación científica. Gracias a sus contribuciones, los SIG han pasado de ser simples instrumentos técnicos a constituir una verdadera infraestructura científica global para el análisis espacial.
Doreen Massey (1944-2016).
Estudiosa clave sobre el espacio y los lugares en la globalización y sus pluralidades. Ganadora del Premio Vautrin Lud.
Geógrafa británica cuya obra transformó profundamente la manera en que entendemos el espacio y el lugar en el mundo globalizado. Fue una pensadora clave dentro de la geografía humana crítica, y sus ideas tuvieron gran impacto no solo en la geografía, sino también en la sociología, la teoría política y los estudios culturales. Su brillante trayectoria fue reconocida en 1998 con el Premio Vautrin Lud, considerado el “Nobel de la geografía”.
Nació en Wythenshawe, un suburbio obrero de Mánchester (Inglaterra), en 1944. Estudió en la Universidad de Oxford, donde se formó inicialmente en geografía física, aunque pronto se orientó hacia la geografía humana y la teoría social. Su carrera académica se desarrolló principalmente en la Open University del Reino Unido, una institución innovadora que le permitió vincular la investigación avanzada con la educación abierta y el debate público.
Uno de los ejes centrales de su pensamiento fue repensar el concepto de “espacio”. Frente a visiones tradicionales que lo concebían como un contenedor fijo o un escenario pasivo donde ocurren los procesos sociales, Massey defendió una visión dinámica, relacional y plural del espacio. Según ella, el espacio no está “dado” de antemano, sino que se construye constantemente a través de las interacciones sociales, políticas, económicas y culturales que se dan en múltiples escalas. Esto implica que los lugares no tienen identidades cerradas, sino que están siempre en proceso, definidos por flujos, relaciones y tensiones.
En su influyente obra Space, Place and Gender (1994), Massey exploró cómo el espacio y el lugar están atravesados por relaciones de poder, desigualdades y diferencias, incluidas las de género. Argumentó que los lugares no deben entenderse como entidades aisladas o “esencias locales”, sino como nudos en redes de relaciones más amplias, abiertas a influencias externas y al cambio. Esta perspectiva fue especialmente poderosa en un contexto de globalización, en el que las dinámicas locales y globales se entrelazan de formas complejas.
Doreen Massey en una conferencia en Madrid, junio de 2012. Foto: DarkMoMo. CC BY-SA 3.0.

Otra contribución importante fue su crítica a las visiones homogéneas de la globalización. Mientras muchos discursos presentaban la globalización como un proceso inevitable y uniforme, Massey insistió en que existen múltiples globalizaciones, con efectos muy distintos según el lugar, la posición social y las relaciones de poder. Para ella, el espacio global no es plano ni homogéneo, sino profundamente desigual y plural. Esta mirada abrió nuevas vías para estudiar la globalización desde abajo, atendiendo a la diversidad de experiencias y resistencias locales.
Massey también reflexionó sobre el papel político del espacio y el lugar. Defendió que pensar el espacio de forma relacional y abierta tiene implicaciones democráticas, porque nos permite imaginar formas alternativas de convivencia y de organización territorial. Frente a identidades territoriales cerradas y excluyentes, ella proponía ver los lugares como espacios de encuentro y negociación, en constante transformación. Esta visión fue muy influyente en debates sobre ciudadanía, migración, urbanismo y política territorial.
Su obra no se limitó al ámbito académico: Massey participó activamente en debates públicos en el Reino Unido, colaboró con movimientos sociales y fue una intelectual comprometida con la justicia social y espacial. Su capacidad para combinar teoría sofisticada con un profundo compromiso político la convirtió en una voz única en la geografía contemporánea.
En síntesis, Doreen Massey revolucionó la geografía al ofrecer una concepción del espacio como un entramado vivo de relaciones, en constante construcción, que refleja y produce desigualdades pero también abre posibilidades para el cambio. Sus análisis sobre la pluralidad de lugares en la globalización, el carácter político del espacio y la dimensión relacional de las identidades territoriales siguen siendo referencias imprescindibles para la geografía crítica, los estudios urbanos y la teoría social contemporánea.
Nigel Thrift (1949-).
Es un geógrafo británico destacado por su papel innovador en el desarrollo de nuevas corrientes teóricas dentro de la geografía humana contemporánea. Es especialmente conocido por ser el creador de la teoría no representacional (Non-representational theory), una propuesta que ha tenido un profundo impacto en los estudios espaciales, culturales y sociales desde finales del siglo XX.
Nacido en Bath (Reino Unido), Thrift realizó sus estudios en la Universidad de Gales y desarrolló gran parte de su carrera académica en importantes universidades británicas, como la Universidad de Bristol, la Universidad de Oxford y la Universidad de Warwick. Más adelante, también ocupó cargos de alta responsabilidad institucional, llegando a ser vicecanciller de la Universidad de Warwick y rector de la Universidad de Oxford, lo que evidencia su relevancia tanto en el ámbito intelectual como en la gestión universitaria.
A lo largo de su trayectoria, Thrift ha trabajado en múltiples campos de la geografía, como la geografía económica, la teoría social, los estudios urbanos y los análisis sobre tecnología. Sin embargo, su aporte más influyente es la teoría no representacional, desarrollada a finales de la década de 1990 y principios de los 2000.
La teoría no representacional parte de una crítica a las corrientes predominantes en las ciencias sociales y en la geografía que han puesto el énfasis en las representaciones —mapas, discursos, imágenes, significados— como principal vía para comprender el mundo. Thrift propone que, además de las representaciones, es fundamental atender a las prácticas cotidianas, los cuerpos, los movimientos, las emociones y las experiencias que constituyen la vida social y espacial. Es decir, pone el foco en lo que las personas hacen, en los procesos y acciones que ocurren antes incluso de ser verbalizados o representados.
Desde esta perspectiva, el espacio no se entiende solo como un escenario o como un conjunto de significados culturales, sino como algo que se produce continuamente a través de la acción, la interacción y la performatividad. Esto incluye desde los gestos y rutinas diarias hasta los flujos de energía, tecnología y afectos que circulan en entornos urbanos y naturales.
La teoría no representacional se nutre de influencias muy diversas: la filosofía postestructuralista (especialmente Deleuze y Guattari), la fenomenología, la teoría de la práctica, la teoría del actor-red y los estudios culturales contemporáneos. Thrift combina estas corrientes para construir un marco que permita estudiar el espacio de manera más viva y encarnada, reconociendo la importancia de la experiencia no discursiva y de la dimensión afectiva en la producción de lo social.
Este enfoque ha tenido amplias repercusiones en la geografía cultural, urbana y social, así como en disciplinas afines como la antropología, los estudios culturales, los estudios de performance y la sociología. Ha inspirado investigaciones sobre temas tan variados como la movilidad cotidiana, la experiencia del paisaje, la interacción humano-tecnología, los afectos colectivos, la planificación urbana y los movimientos sociales, entre otros.
Además de su labor teórica, Thrift ha reflexionado sobre el papel de las universidades, la innovación tecnológica y la globalización en la sociedad contemporánea, publicando ensayos que han tenido gran eco en debates sobre educación superior y transformación cultural.
En síntesis, Nigel Thrift ha sido una figura clave en la renovación epistemológica de la geografía, desplazando el foco desde las representaciones hacia las prácticas vividas y los procesos dinámicos que conforman el espacio y la sociedad. Su teoría no representacional ha abierto nuevas posibilidades metodológicas y conceptuales, invitando a estudiar el mundo desde una perspectiva más atenta a la experiencia, el cuerpo, el movimiento y la creatividad social.

Image by chiplanay from Pixabay
La imagen muestra una impresionante vista de la Tierra desde el espacio, con un enfoque claro en el continente americano. Esta perspectiva revela la curvatura natural del planeta, los vastos océanos que lo rodean y la atmósfera que lo envuelve, recordándonos que habitamos un sistema ecológico único y finamente equilibrado. La superficie terrestre aparece salpicada de nubes blancas que se arremolinan sobre mares azules profundos y continentes cubiertos de vegetación, desiertos y cordilleras.
La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y el único conocido que alberga vida. Su estructura está compuesta por varias capas: un núcleo interno y externo, un manto y una corteza relativamente delgada en la que se desarrollan todos los procesos geológicos y biológicos que sostienen la vida. La atmósfera, compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, actúa como un escudo protector frente a la radiación solar dañina y permite mantener un clima estable.
A simple vista, destacan los océanos Atlántico y Pacífico que enmarcan el continente americano. América del Norte se extiende desde el Ártico hasta el istmo de Panamá, mostrando zonas áridas en el oeste y extensas áreas verdes en el este. América del Sur, por su parte, exhibe la imponente cordillera de los Andes a lo largo de su costa occidental y la selva amazónica en el centro-norte, una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta.
Esta imagen satelital también refleja la interconexión de los sistemas naturales de la Tierra. Los movimientos de las masas de aire, la circulación oceánica y la distribución de la vegetación forman parte de un entramado dinámico que regula el clima y las condiciones necesarias para la vida. Desde esta perspectiva global, el planeta se percibe como una esfera viva y frágil, suspendida en la inmensidad del cosmos, lo que invita a reflexionar sobre su cuidado y preservación para las generaciones futuras.
Cartografía meteorológica y observación satelital
En la actualidad, el estudio geográfico cuenta con herramientas de observación y análisis que han transformado nuestra comprensión del planeta. Entre ellas, la cartografía meteorológica y los modelos satelitales ocupan un lugar destacado.
La cartografía meteorológica permite representar gráficamente fenómenos atmosféricos en tiempo real o mediante registros históricos. A través de mapas de presión, frentes, precipitaciones y temperaturas, es posible anticipar cambios en el clima, comprender la dinámica de la atmósfera y prever fenómenos extremos. Estos mapas, elaborados por agencias meteorológicas nacionales e internacionales, constituyen hoy una fuente fundamental para la navegación, la agricultura, la planificación territorial y la seguridad civil.
Por su parte, las imágenes satelitales ofrecen una perspectiva global y continua de la Tierra. Los satélites meteorológicos y de observación terrestre registran datos sobre la nubosidad, la radiación solar, las temperaturas oceánicas y continentales, la extensión de masas de hielo o el desarrollo de tormentas y huracanes. Su análisis permite comprender procesos a gran escala, desde la circulación general de la atmósfera hasta el impacto de la actividad humana en el medio natural.
La combinación de estas técnicas —mapas meteorológicos y modelos satelitales— constituye hoy la base de la geografía aplicada moderna, en la que el conocimiento físico del planeta se complementa con instrumentos tecnológicos avanzados. Gracias a estas herramientas, la geografía no solo describe el mundo, sino que lo observa en tiempo real, ofreciendo una visión integrada y dinámica del sistema terrestre.
Perspectiva cultural y humanística de la geografía
La geografía no es solo una ciencia que analiza el espacio desde un punto de vista físico o técnico: también es una forma de mirar el mundo profundamente ligada a la cultura, la historia y la experiencia humana. A lo largo del tiempo, los paisajes, los mapas y los territorios han sido interpretados, representados y narrados a través del arte, la literatura y la exploración, dejando huellas duraderas en la memoria colectiva.
En el arte y la literatura, el espacio geográfico aparece como escenario, símbolo o protagonista. Los paisajes naturales han inspirado pinturas, poemas y relatos que expresan visiones particulares de la naturaleza y del lugar. Desde las descripciones idealizadas de los jardines en la poesía clásica hasta las visiones románticas de montañas y mares en la pintura europea, cada cultura ha proyectado en el territorio sus valores, emociones y formas de entender el mundo. La literatura de viajes, los diarios de exploradores o las novelas ambientadas en territorios específicos no solo documentan lugares, sino que los construyen narrativamente, moldeando la percepción que generaciones posteriores tendrán de ellos.
La cartografía histórica es otro testimonio de esta dimensión cultural. Los mapas antiguos no eran simples instrumentos técnicos: representaban visiones del mundo cargadas de significados políticos, religiosos o simbólicos. La inclusión de monstruos marinos, figuras mitológicas o jerarquías territoriales refleja no solo el conocimiento geográfico de la época, sino también su imaginario cultural. Estudiar estos mapas permite entender cómo las sociedades se concebían a sí mismas en relación con el espacio y con “los otros”.
El paisaje ocupa un lugar central en esta perspectiva. Más allá de su dimensión física, es una construcción cultural: un escenario interpretado por la mirada humana, que selecciona, valora y transforma ciertos elementos del entorno. Lo que una cultura considera “bello”, “natural” o “salvaje” depende de sus valores, historia y prácticas sociales. Así, un mismo lugar puede tener significados muy diferentes para comunidades distintas, y esos significados pueden cambiar con el tiempo.
Finalmente, los viajes, la exploración y las narrativas espaciales han sido motores de expansión del conocimiento geográfico y también de transformación cultural. Relatos de viajeros, crónicas de exploradores o testimonios de migrantes no solo describen territorios, sino que los reconfiguran simbólicamente, creando nuevas formas de imaginar el mundo. La experiencia personal del espacio —caminar un territorio, contemplar un horizonte, atravesar fronteras— también forma parte de la geografía humanística, que valora la subjetividad y la vivencia directa como fuentes legítimas de conocimiento.
Esta perspectiva cultural y humanística enriquece la geografía al recordarnos que el espacio no es únicamente un soporte físico, sino también un tejido de significados, memorias y emociones. Al integrar arte, historia, literatura y experiencia, la geografía se convierte en una herramienta para comprender cómo las sociedades se representan a sí mismas y cómo transforman el mundo que habitan.
Un cambio de paradigma en la geografía: de la exploración física al estudio de las interacciones humanas con su entorno.
Durante siglos, la geografía fue, ante todo, la ciencia de la exploración del planeta. Su objetivo fundamental era conocer, medir y representar la Tierra en toda su extensión. Desde los primeros mapas babilónicos hasta los portulanos medievales, desde los cálculos precisos de Eratóstenes hasta las proyecciones de Mercator, el impulso geográfico estuvo ligado a la aventura, la navegación y el descubrimiento de territorios desconocidos. Las montañas, los ríos, los mares, los desiertos, las corrientes marinas y los climas fueron los protagonistas de un relato en el que la humanidad buscaba situarse en el mundo físico que habitaba. Cada avance técnico en cartografía o medición suponía una nueva conquista intelectual sobre el espacio terrestre.
Sin embargo, en la contemporaneidad, este horizonte ha cambiado radicalmente. El desarrollo de las tecnologías de geolocalización satelital, los sistemas de información geográfica y las imágenes obtenidas desde el espacio han permitido cartografiar prácticamente la totalidad del planeta con una precisión milimétrica. Hoy en día, es posible conocer la altitud exacta de una montaña, el curso detallado de un río, la morfología de los fondos oceánicos o la extensión de los glaciares sin necesidad de expediciones arriesgadas. Solo algunos espacios —como las grandes profundidades marinas o ciertos entornos extremos— continúan siendo parcialmente enigmáticos. La exploración física, que durante siglos marcó el pulso de la geografía, ha alcanzado en buena medida su madurez técnica.
Este logro, sin embargo, ha venido acompañado de un desplazamiento profundo en el enfoque de la disciplina. La atención de muchos geógrafos contemporáneos se ha orientado hacia el estudio de las sociedades humanas y sus múltiples interrelaciones con el espacio que habitan. Ya no se trata únicamente de describir montañas o trazar costas, sino de comprender cómo los seres humanos organizan sus territorios, construyen paisajes culturales, transforman ecosistemas y generan redes cada vez más complejas de interacción a escala local y global. La geografía humana ha pasado a ocupar un lugar central en la investigación, articulando perspectivas que van desde la geografía urbana y económica hasta la geopolítica, la geografía cultural y el análisis crítico del espacio.
Este viraje no es casual: responde a los desafíos contemporáneos. En un mundo globalizado, densamente poblado y tecnológicamente interconectado, las cuestiones territoriales ya no giran únicamente en torno al conocimiento físico del planeta, sino a las dinámicas humanas que se desarrollan sobre él. Fenómenos como la urbanización masiva, las migraciones internacionales, el cambio climático, la desigualdad espacial, las tensiones políticas y los procesos de globalización han convertido el espacio geográfico en un escenario complejo, donde se entrelazan factores naturales, culturales, económicos y políticos.
No obstante, este cambio de paradigma plantea también preguntas interesantes. Al centrarse tanto en la dimensión humana, ¿no corre la geografía el riesgo de relegar su dimensión física a un segundo plano? ¿No queda todavía mucho por comprender sobre los procesos naturales que siguen moldeando nuestro planeta? La Tierra no es un escenario pasivo: sus dinámicas físicas —tectónicas, climáticas, hidrológicas— continúan condicionando profundamente la vida humana. Tal vez el reto actual consista en encontrar un equilibrio renovado entre ambas dimensiones: aprovechar el conocimiento técnico acumulado para comprender mejor el entorno físico, sin abandonar la reflexión sobre cómo los humanos habitan y transforman ese mismo entorno.
Este giro, en definitiva, no supone un abandono de la geografía física, sino una reorientación del foco de interés. La exploración externa ha cedido parte de su protagonismo a la exploración interna: la de nuestras sociedades, culturas y modos de organización espacial. Los mapas actuales no solo muestran montañas y ríos, sino también densidades de población, redes de transporte, desigualdades socioeconómicas y patrones culturales. Son mapas que revelan cómo habitamos la Tierra más que cómo es la Tierra en sí. Y en esa transición se condensa buena parte de la historia reciente de la disciplina geográfica.

Aplicaciones clave, hoy
La geografía contemporánea aplica métodos cuantitativos, teledetección y SIG para responder a problemas públicos muy concretos. Bajo todas estas aplicaciones laten tres ideas comunes: pensar en términos de sistemas, medir con rigor y representar la incertidumbre de forma honesta.
La geografía actual utiliza herramientas modernas como los métodos cuantitativos, la teledetección y los sistemas de información geográfica (SIG) para comprender y resolver los grandes problemas del mundo contemporáneo: el cambio climático, la gestión del territorio, la salud pública, el transporte o los desastres naturales. Estas herramientas permiten observar el planeta con un nivel de detalle y precisión que nunca antes fue posible, combinando datos satelitales, mediciones de campo y modelos informáticos para analizar cómo interactúan el medio natural y la sociedad.
Cuando decimos que “laten tres ideas comunes” en estas aplicaciones, nos referimos a tres principios básicos que orientan la manera en que la geografía aborda los problemas de hoy. El primero es pensar en términos de sistemas, lo que significa entender que nada ocurre de forma aislada: un cambio en el clima afecta a la agricultura, la economía, la salud y el paisaje; una nueva carretera altera la movilidad, la contaminación y el uso del suelo. La geografía busca esas conexiones, observando cómo los elementos del territorio se relacionan entre sí y forman parte de un conjunto mayor.
El segundo principio es medir con rigor, porque toda observación geográfica debe basarse en datos verificables. Los mapas, los modelos y las estadísticas no son simples ilustraciones, sino herramientas científicas que permiten comparar, prever y evaluar políticas. Medir con precisión implica usar fuentes fiables, escalas adecuadas y métodos transparentes para que los resultados sean sólidos y reproducibles.
El tercer principio es representar la incertidumbre de forma honesta. En geografía —como en cualquier ciencia— los datos nunca son perfectos: pueden tener errores de medición, limitaciones espaciales o temporales, o depender de interpretaciones. Por eso, el geógrafo moderno no solo muestra un mapa o un modelo, sino que explica también cuán seguro es el resultado, qué márgenes de error existen y qué factores podrían modificar las conclusiones. De esa manera, la información se vuelve más útil y más ética, porque permite tomar decisiones conscientes sobre el territorio y sus habitantes.
En resumen, la geografía contemporánea combina tecnología, método y reflexión crítica. No se limita a describir el mundo, sino que lo analiza como un sistema interconectado, lo mide con herramientas precisas y comunica sus hallazgos de manera transparente, contribuyendo así a una gestión más inteligente, justa y sostenible del espacio que habitamos.

Imagen de Dominic Wunderlich en Pixabay (“Por un mundo en el que nos guste vivir y podamos hacerlo bien.”).
Cambio climático: exposición, sensibilidad y vulnerabilidad
El cambio climático es uno de los grandes desafíos globales y una de las áreas donde la geografía desempeña un papel fundamental. No se trata solo de estudiar el aumento de las temperaturas o la disminución de las lluvias, sino de comprender cómo esos cambios afectan de manera diferente a las personas, las ciudades y los ecosistemas. Para ello, los geógrafos utilizan tres conceptos clave: exposición, sensibilidad y vulnerabilidad.
La exposición se refiere a la ubicación de los elementos que pueden verse afectados por el cambio climático. Por ejemplo, una ciudad costera está expuesta a la subida del nivel del mar, mientras que una población situada junto a un río lo está a posibles inundaciones. La exposición, por tanto, depende del lugar: quién vive allí, qué actividades se realizan y qué infraestructuras están en riesgo.
La sensibilidad, en cambio, indica qué tan afectados pueden verse esos elementos cuando ocurre un fenómeno climático. Una zona agrícola que depende de lluvias regulares será muy sensible a las sequías, mientras que otra con sistemas de riego o cultivos resistentes lo será menos. En las ciudades, las olas de calor son especialmente graves en barrios densos y con poca vegetación, porque las superficies duras retienen el calor y agravan la sensación térmica.
La vulnerabilidad combina los dos factores anteriores, pero añade un tercero: la capacidad de adaptación. No todos los lugares ni las personas tienen los mismos recursos para responder a los impactos del cambio climático. Las comunidades con infraestructuras sólidas, sistemas de alerta temprana y políticas de planificación urbana pueden adaptarse mejor que aquellas con menos medios económicos o institucionales. Por eso, la vulnerabilidad no depende solo del clima, sino también de las condiciones sociales, económicas y políticas.
Los geógrafos estudian la vulnerabilidad elaborando mapas de riesgo climático, que muestran, por ejemplo, qué barrios son más propensos a sufrir olas de calor, qué zonas agrícolas están en peligro por falta de agua o qué áreas costeras corren riesgo de inundarse con el aumento del nivel del mar. Estos estudios permiten diseñar estrategias de adaptación: plantar más árboles en las ciudades para reducir el calor, mejorar la gestión del agua en regiones secas o reforzar los diques y humedales naturales frente al mar.
En definitiva, el enfoque geográfico del cambio climático no se limita a medir fenómenos naturales, sino que analiza cómo interactúan el clima, el territorio y la sociedad. Entender la exposición, la sensibilidad y la vulnerabilidad es esencial para anticipar los impactos y construir territorios más resilientes, donde las personas y los ecosistemas puedan convivir mejor con los cambios del planeta.
Para evaluar impactos no basta con saber que cambian la temperatura o las lluvias: hay que cruzar peligro (hazard), exposición y sensibilidad. La exposición indica qué personas, infraestructuras o ecosistemas están en la zona afectada; la sensibilidad describe cuánto pueden dañarse ante ese peligro; la capacidad adaptativa mide los recursos para responder. La vulnerabilidad integra esos factores y permite construir mapas de riesgo climático: olas de calor en ciudades según densidad edificatoria y albedo; estrés hídrico en cuencas agrícolas cruzando series pluviométricas con demandas; aumento del nivel del mar y retroceso costero sobre usos del suelo y valor patrimonial. Estas evaluaciones guían planes de adaptación, desde el rediseño del espacio público hasta la priorización de inversiones.

Imagen de Matthias Fischer en Pixabay
Riesgos y protección civil: inundaciones, incendios, terremotos
Los riesgos naturales forman parte inseparable de la vida en el planeta, y la geografía estudia cómo estos fenómenos afectan al territorio y a las poblaciones humanas. El objetivo no es solo describir catástrofes, sino comprender cómo se originan, por qué ocurren en ciertos lugares y qué puede hacerse para reducir sus impactos. En este sentido, los geógrafos colaboran estrechamente con la protección civil para prevenir y gestionar desastres como inundaciones, incendios o terremotos.
Todo estudio de riesgo parte de tres componentes esenciales: peligro, exposición y vulnerabilidad. El peligro es el fenómeno natural en sí —una crecida de un río, un incendio forestal o un movimiento sísmico—, con su frecuencia y su intensidad. La exposición se refiere a los elementos situados en la zona de peligro: personas, viviendas, carreteras, cultivos o industrias. Finalmente, la vulnerabilidad mide hasta qué punto esos elementos pueden sufrir daños, según su resistencia y su capacidad de respuesta. Estos tres factores combinados determinan el riesgo total de una zona.
En el caso de las inundaciones, los geógrafos analizan la topografía, el régimen de lluvias y los cursos de agua para crear mapas que muestren qué áreas podrían quedar anegadas en distintos escenarios. Con esa información, las autoridades pueden planificar mejor la ubicación de viviendas, carreteras o infraestructuras críticas, e incluso crear mapas de evacuación o sistemas de alerta temprana que salvan vidas.
En los incendios forestales, la geografía ayuda a identificar las áreas con mayor acumulación de vegetación seca, las pendientes que facilitan la propagación del fuego y las condiciones meteorológicas que aumentan el riesgo. Con estos datos se pueden diseñar franjas cortafuegos, mejorar los accesos para los equipos de emergencia y planificar estrategias de prevención y restauración del paisaje después del fuego.
Los terremotos, aunque imposibles de predecir con exactitud, pueden estudiarse desde el punto de vista del riesgo sísmico. Los geógrafos y geólogos elaboran mapas de zonas de falla, analizan la composición del terreno y evalúan qué tipos de edificios son más susceptibles de sufrir daños. Esto permite establecer normas de construcción más seguras y orientar el crecimiento urbano hacia áreas menos expuestas.
La aportación de la geografía a la protección civil va más allá de la técnica. Supone una forma de pensar el territorio de manera responsable, donde cada decisión urbanística o ambiental se tome teniendo en cuenta los riesgos naturales. Los mapas de peligrosidad y las evaluaciones geográficas no son meros documentos científicos: son herramientas de prevención, esenciales para proteger vidas, bienes y ecosistemas.
En resumen, la geografía aplicada a los riesgos naturales combina conocimiento científico, planificación y acción. Analiza el territorio, identifica sus puntos débiles y propone soluciones para convivir con los fenómenos naturales sin que se conviertan en tragedias. Gracias a ello, la sociedad puede anticiparse mejor a los desastres y construir entornos más seguros y resilientes.
El análisis de riesgos combina tres capas: peligro (probabilidad e intensidad del evento), exposición (quién/qué está ahí) y vulnerabilidad (fragilidad). En inundaciones se modela la lámina de agua para distintos periodos de retorno y se intersecta con población, equipamientos críticos y redes viarias para planificar vías de evacuación. En incendios, el combustible vegetal, la pendiente y la meteorología alimentan modelos de propagación y tiempos de llegada del frente, útiles para preposicionar recursos. En sismicidad, escenarios de aceleración del terreno se cruzan con tipologías constructivas para estimar daños probables. Todo esto desemboca en protocolos operativos (cartografía de emergencia, rutas seguras, puntos de encuentro) y en políticas preventivas (ordenación del territorio, franjas cortafuegos, normas de edificación).

Imagen de Stefano Ferrario en Pixabay
Salud y epidemiología espacial
La salud pública se beneficia del análisis espacial para detectar clústeres de enfermedad, relacionar exposición ambiental (ruido, contaminación, islas de calor) con morbilidad y planificar recursos. Técnicas como la autocorrelación espacial, el alisado bayesiano o las superficies de densidad ayudan a separar patrones reales de ruido estadístico. La movilidad cotidiana y las desigualdades territoriales se incorporan mediante datos de redes de transporte, encuestas de origen-destino o señales anonimizadas, siempre con salvaguardas de privacidad. La geografía de la salud no solo localiza problemas: su valor está en explicar por qué ocurren donde ocurren y qué intervenciones espaciales pueden mitigarlos (zonas de bajas emisiones, más arbolado, accesibilidad peatonal a centros de salud).
Transporte y logística: isócronas y “última milla”
El estudio del transporte y la logística es una de las áreas más prácticas de la geografía moderna, porque permite entender cómo se mueven las personas, las mercancías y la información dentro del territorio. Cada desplazamiento, desde el viaje diario al trabajo hasta la distribución de alimentos o medicinas, tiene una dimensión espacial que la geografía analiza mediante mapas, modelos y datos reales de movilidad.
Uno de los conceptos más útiles en este campo es el de las isócronas. El término procede del griego isos (igual) y chronos (tiempo), y se refiere a líneas que unen los puntos que pueden alcanzarse en un mismo intervalo de tiempo. En otras palabras, una isócrona muestra hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, en 10, 20 o 30 minutos desde un lugar determinado. Si se traza un mapa de isócronas desde un hospital, se puede ver qué barrios tienen un acceso rápido y cuáles quedan fuera de ese rango; si se hace desde una estación de tren, se puede analizar la accesibilidad de toda una ciudad.
Estas representaciones son muy útiles para planificar el transporte público, mejorar la movilidad urbana y garantizar la equidad territorial. Permiten identificar zonas mal comunicadas, diseñar nuevas rutas de autobús o metro, o decidir dónde construir equipamientos públicos para que estén al alcance de la mayor cantidad posible de personas. También sirven para analizar el impacto del tráfico, los horarios o los cambios en la infraestructura vial.
En el ámbito de la logística, la geografía estudia el flujo de mercancías desde su origen hasta el consumidor final. Aquí cobra importancia la llamada “última milla”, que es el tramo final del reparto —por ejemplo, desde el almacén local hasta la puerta del cliente—. Aunque pueda parecer un recorrido pequeño, es el más costoso y complejo, porque se realiza en zonas urbanas congestionadas, con múltiples paradas y restricciones de tráfico.
Los geógrafos y especialistas en transporte utilizan modelos espaciales para optimizar esas rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar los tiempos de entrega. Analizan variables como la densidad de población, la red de calles, los horarios de carga y descarga, o la existencia de puntos de distribución intermedios. Todo ello permite reducir la huella ambiental del transporte, disminuir costes y aumentar la eficiencia de los servicios urbanos.
En conjunto, la aplicación de la geografía al transporte y la logística demuestra cómo el conocimiento del espacio ayuda a resolver problemas cotidianos. Comprender los desplazamientos, calcular tiempos reales de acceso y planificar infraestructuras de forma equitativa permite crear ciudades más sostenibles, eficientes y habitables, donde moverse sea más fácil, más rápido y menos contaminante para todos.
La geografía del transporte traduce el territorio en redes. Las isócronas delimitan áreas alcanzables en un tiempo dado (5, 15, 30 minutos) usando redes viales o de transporte público, y sirven para medir accesibilidad a empleo, educación o servicios. En logística, los modelos de ruteo optimizan repartos, minimizan kilómetros y emisiones y resuelven el cuello de botella de la última milla en entornos densos. El cruce entre horarios (GTFS), matrices origen–destino y restricciones urbanas permite diseñar sistemas más eficientes y equitativos: desde carriles bus y plataformas únicas hasta hubs de microdistribución.

Planificación verde-azul y soluciones basadas en la naturaleza
La planificación verde-azul es una nueva forma de entender las ciudades y los territorios desde la perspectiva de la sostenibilidad. Su objetivo es integrar los elementos verdes —como parques, jardines, árboles, corredores ecológicos o zonas agrícolas— con los elementos azules —ríos, lagos, humedales, canales o sistemas de drenaje— para crear entornos más saludables, equilibrados y resilientes frente a los efectos del cambio climático.
El término “verde-azul” no es solo una metáfora estética, sino una manera de planificar el espacio urbano y rural como un sistema ecológico interconectado. En lugar de ver la naturaleza como un adorno o un lujo, la geografía contemporánea la considera una infraestructura esencial, tan importante como las carreteras o el alcantarillado. Las áreas verdes y azules ayudan a absorber el exceso de agua durante las lluvias, a reducir las temperaturas en las olas de calor, a limpiar el aire y a proporcionar espacios de ocio y convivencia.
Dentro de este enfoque se encuentran las soluciones basadas en la naturaleza (SBN), que son intervenciones diseñadas para imitar o potenciar los procesos naturales. En lugar de recurrir solo a obras de hormigón o ingeniería pesada, las SBN aprovechan las capacidades del propio medio ambiente para resolver problemas urbanos y ambientales. Ejemplos claros son los pavimentos permeables, que permiten que el agua de lluvia se infiltre en el suelo en lugar de provocar inundaciones; los SUDS o sistemas urbanos de drenaje sostenible, que canalizan el agua de forma natural mediante zanjas, vegetación y pequeños estanques; la restauración de riberas, que devuelve a los ríos su cauce natural y mejora la biodiversidad; o las cubiertas y fachadas ajardinadas, que reducen el calor y purifican el aire en los edificios.
Estas soluciones no solo tienen beneficios ecológicos, sino también sociales y económicos. Las zonas verdes y azules bien planificadas mejoran la salud física y mental, fomentan la movilidad activa (como caminar o ir en bicicleta) y aumentan el valor del entorno urbano. Además, ayudan a reducir los costes derivados de inundaciones o del uso excesivo de energía para refrigeración.
El papel de la geografía en todo esto es fundamental. Los geógrafos utilizan mapas y análisis espaciales para determinar dónde deben ubicarse estas infraestructuras naturales para que sean más eficaces. Por ejemplo, los mapas de islas de calor urbano permiten identificar los barrios que necesitan más sombra o vegetación; los estudios de conectividad ecológica muestran cómo enlazar parques y corredores naturales para favorecer el movimiento de especies; y los análisis de demanda social señalan qué zonas carecen de espacios verdes o sufren mayores desigualdades ambientales.
De esta forma, la planificación verde-azul y las soluciones basadas en la naturaleza se convierten en una estrategia integral para reconstruir la relación entre ciudad y naturaleza. En lugar de oponer lo urbano a lo natural, este enfoque busca armonizarlos, reconociendo que el bienestar humano y la salud del planeta son inseparables. Al aplicar estos principios, la geografía demuestra su valor práctico: ofrecer conocimiento para diseñar territorios más sostenibles, resilientes y habitables para las generaciones presentes y futuras.
La planificación verde-azul integra infraestructura ecológica (parques, corredores, arbolado urbano) e hídrica (ríos, humedales, drenaje sostenible) para mejorar resiliencia y bienestar. Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) —como pavimentos permeables, SUDS, restauración de riberas o cubiertas ajardinadas— reducen inundaciones, bajan temperaturas urbanas, aumentan biodiversidad y ofrecen servicios ecosistémicos medibles. El enfoque geográfico evalúa dónde ubicar estas intervenciones para maximizar beneficios: mapas de isla de calor, conectividad ecológica, demanda social de sombra y agua, y co-beneficios en salud y movilidad activa.
Buenas prácticas
La calidad científica y la utilidad pública dependen tanto del método como de la comunicación.
- Documentar fuentes
Registrar origen de datos, fechas, resoluciones y licencias. Mantener un archivo de versiones y un metadato mínimo: quién, qué, cuándo, cómo y bajo qué supuestos. - Declarar proyección y método de clasificación
Indicar el sistema de coordenadas y justificar la elección (p. ej., proyecciones equivalentes para análisis de superficies). En mapas coropléticos, explicar el método de clasificación (cuantil, intervalos iguales, Jenks, desviaciones estándar) y por qué es adecuado para los datos. Evitar inducir interpretaciones erróneas por decisiones cartográficas opacas. - Comunicar incertidumbre
Incluir rangos, barras de error, intervalos de confianza o mapas de fiabilidad. Diferenciar datos observados de modelos o escenarios. Expresar las limitaciones (resolución espacial, sesgos de muestreo, efecto MAUP) y las implicaciones éticas (privacidad, posibles usos no previstos). - Reproducibilidad
Guardar scripts, semilla aleatoria, versiones de librerías y flujos de trabajo. Acompañar resultados con un breve README metodológico que permita replicar figuras y tablas.
Premio Vautrin Lud
El Premio Vautrin Lud es el máximo galardón internacional en el campo de la geografía. Se concede anualmente desde 1991 en la localidad francesa de Saint-Dié-des-Vosges, cuna del geógrafo renacentista Vautrin Lud, considerado uno de los impulsores de la cartografía moderna europea. Este reconocimiento es ampliamente visto como el equivalente al Premio Nobel de Geografía, ya que no existe un galardón Nobel específico para esta disciplina. Su entrega coincide con el Festival Internacional de Geografía, y distingue trayectorias de gran relevancia académica e intelectual en el ámbito geográfico mundial.
Los criterios del premio se centran en la contribución excepcional a la investigación geográfica a lo largo de la vida del galardonado. Se valoran tanto los avances teóricos y metodológicos como la capacidad de innovar, abrir nuevas líneas de trabajo o tender puentes entre diferentes ramas de la disciplina. El premio no se limita a una corriente específica: ha reconocido desde enfoques cuantitativos y analíticos hasta perspectivas críticas, culturales y ambientales, reflejando la diversidad de la geografía contemporánea. También se otorga con una mirada internacional, premiando figuras procedentes de contextos geográficos y académicos variados.
A continuación se presenta una selección comentada de algunos galardonados destacados, a modo de referencia introductoria:
Peter Haggett (1991) – Geógrafo británico, pionero en el análisis espacial y en la aplicación de métodos cuantitativos a la geografía humana.
David Harvey (1995) – Figura central de la geografía crítica y marxista, conocido por sus análisis del espacio urbano, la globalización y las desigualdades territoriales.
Torsten Hägerstrand (1992) – Geógrafo sueco, impulsor de la geografía del tiempo y de la difusión espacial, influyente en los modelos de movilidad y redes.
Milton Santos (1994) – Geógrafo brasileño, referente del pensamiento geográfico del Sur global, con aportes sobre globalización, desarrollo desigual y espacio urbano.
Doreen Massey (1998) – Geógrafa británica, destacada por sus trabajos sobre espacio, poder, género y globalización desde perspectivas críticas y culturales.
Yi-Fu Tuan (2012) – Geógrafo chino-estadounidense, figura clave de la geografía humanística, autor de obras fundamentales sobre lugar, paisaje y experiencia espacial.
Paul Claval (2008) – Geógrafo francés, reconocido por sus aportes a la geografía cultural y por tender puentes entre tradición y renovación teórica.
Jacques Lévy (2018) – Geógrafo franco-suizo, vinculado a la geografía urbana y política, con una obra centrada en la globalización y el pensamiento espacial contemporáneo.
Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero ilustra la diversidad de enfoques y trayectorias que el Premio Vautrin Lud ha reconocido a lo largo de más de tres décadas. Al hacerlo, visibiliza la vitalidad de la disciplina geográfica y su capacidad de renovarse continuamente a través de múltiples miradas.
Instituciones y Sociedades
- American Geographical Society (Estados Unidos)
- Anton Melik Geographical Institute (Eslovenia)
- American Association of Geographers (AAG)
- National Geographic Society (Estados Unidos)
- Real Sociedad Geográfica Canadiense (Canadá)
- Royal Geographical Society (Reino Unido)
- Sociedad Geográfica Española (España)
- Russian Geographical Society (Rusia)
- Royal Danish Geographical Society (Dinamarca)
- Instituto Geográfico Nacional (España)
- Instituto Geográfico Nacional (Argentina)
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Colombia)
Anatomia de las fronteras
Anatomía de las fronteras, el primer largometraje documental realizado por El Salto, recorre diversos enclaves del territorio español para entender las distintas dimensiones que conforman las fronteras: racismo y colonialismo, exclusión espacial, apartheid burocrático, un conjunto de factores de deshumanización y distancias que abren brechas insalvables para quienes intentan atravesarlas. Tenerife, Ceuta, los asentamientos de Huelva, los barrios guetizados de Barcelona, o las caras viviendas madrileñas donde esconden a las trabajadoras domésticas, son escenarios donde la frontera toma forma y se ensaña con quienes sólo reclaman su derecho a la existencia. Más info sobre este documental producido en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo: https://www.elsaltodiario.com/salto-d…
Véase también:
 Portal: Geografía. Contenido relacionado con Geografía.
Portal: Geografía. Contenido relacionado con Geografía.
Referencias
- Real Academia Española. «geografía». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 20 de marzo de 2016.
- Ortega Valcárcel, José (2000). Los horizontes de la geografía : teoría de la geografía. Ariel. ISBN 978-84-344-3464-6. OCLC 847226739. Consultado el 26 de enero de 2021. «El término geografía aparece entre los griegos en el siglo III antes de la Era, utilizado para identificar la representación gráfica de la Tierra, su imagen o pintura. Éste es el sentido que le da Eratóstenes». Los horizontes de la Geografía, Ed. Ariel, p. 41.
- «Significado de geografía en el diccionario.». TheFreeDictionary.com. Consultado el 4 de enero de 2010.
- Pattison, W. D. (1990). «The Four Traditions of Geography.» Journal of Geography, pp. 211-216.
- Petatán, Gabriel. «Contribución a una Geografía como Crítica de la Economía Política (Elementos para su comprensión)». UNAM: 67. Consultado el 12 de junio de 2017.
- Ortega Valcárcel, J. (2000) El término geografía aparece entre los griegos en el siglo III antes de la Era, utilizado para identificar la representación gráfica de la Tierra, su imagen o pintura. Éste es el sentido que le da Eratóstenes. Los horizontes de la Geografía, Ed. Ariel.
- Duque, Félix (12 de marzo de 1998). Historia de la Filosofía Moderna. Ediciones AKAL. p. 43. ISBN 9788446008958. Consultado el 14 de junio de 2017.
- Vilá Valentí, J. «Los conceptos de Geografía y Geografía general.» En: Vicente Bielza de Ory, Editor. Geografía General I. Madrid: Santillana S. A., 1993, 3ª edición.
- Wallerstein, Immanuel (1996). Abrir las ciencias sociales: informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. Siglo XXI. p. 4. ISBN 9682320127. Consultado el 13 de junio de 2017.
- Lacoste, Yves (1990). La Geografía: un arma para la guerra. Anagrama. ISBN 9788433914095.
- Ver Vicente Bielza de Ory, Ed. Geografía General II. Geografía Humana. Madrid: Taunus Universitaria, 1993
- Krugman, Paul R. (1992). Geografía y comercio. Antoni Bosch editor. ISBN 978-84-85855-64-3. Consultado el 26 de enero de 2021.[1] Paul R. Krugman, Geografía y comercio (1992), p. 7.
- Moises, Jose, (8 de febrero de 2010). «fairy tail ep. 17 sub español». SciVee.
- Arthur Newell Strahler (2008) Visualizing Physical Geography. New York: Wiley & Sons in collaboration with The National Geographic Society. 626 pp.
- Tricart, Jean. La epidermis de la Tierra. Barcelona: Editorial Labor, 1969.
- Bunting, Brian T. (2020). The geography of soil. Routledge. ISBN 978-0-429-55360-8. OCLC 1154536296. Consultado el 26 de enero de 2021.. Existe traducción española.
- Aragoninvestiga (9 de octubre de 2015). «Vicente Bielza de Ory, presidente del jurado que otorga Premio Nobel de Geografía». Archivado desde el original el 20 de junio de 2015. Consultado el 20 de junio de 2015.
- La Nación (4 de octubre de 2019). «La localidad de Francia que se convirtió en la Capital Mundial de la Geografía». Argentina. Consultado el 17 de septiembre de 2020.
Bibliografía
- Buzai, Gustavo (2004). Geografía Global. Lugar Editorial.
- Canal Apaza, Luis (2007). Geografía Regional. CCITT.
- Capel, Horacio (2009). Geografía en red a comienzos del tercer milenio: Para una ciencia solidaria y en colaboración. Barcelona: Revista virtual Geocrítica-Scripta Nova.
- Ferreras, C.; Fidalgo, C. E. (1999). Biogeografía y edafología. Madrid: Síntesis.
- López Bermúdez, Francisco y otros (1992). Geografía física. Madrid: Cátedra Geografía.
- Méndez, Ricardo (1997). Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo. Barcelona: Ariel Geografía.
- Puyol, Rafael; Estébanez, José; Méndez, Ricardo (1995). Geografía humana. Madrid: Cátedra Geografía.
- Segrelles Serrano, José Antonio (2005). El compromiso social y la ideología de la geografía: ¿desde la izquierda o desde la derecha?. Ciudad de México: 4ª Conferencia Internacional de Geografía Crítica.
- Souto, Patricia (2011). Territorio, lugar, paisaje. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Cátedra Introducción a la Geografía.
- Valencia Rangel, Francisco (1987). Introducción a la Geografía Física (13a edición). México: Herrero.