Numerosos textos han dejado constancia de las enfermedades que aquejaron a la población medieval con mayor frecuencia:
– El carbunco, carbunco conocida también como ántrax maligno, enfermedad infecciosa producida por el Bacilus antracis, que debe su nombre al tono negro brillante que adquieren las pústulas, parecido a la antracita. Se manifiesta de tres maneras:
a) Pústula y edema malignos, localizados en la zona de la piel por la que penetró el bacilo. A las 48 horas surge una pequeña marca roja parecida a la picadura de un insecto, que en poco tiempo se convierte en una úlcera indolora que endurece y adquiere el tono negro brillante característico. También aparecen síntomas de infección general (fiebre elevada, escalofríos, dolor muscular y de las articulaciones, hipotensión, pulso acelerado, diarreas, vómitos…); la muerte sobreviene en una semana aproximadamente. En el edema maligno predomina la tumefacción, el malestar general aparece con mayor rapidez y evoluciona más deprisa.
b) Neumonía carbuncosar. Es menos endémica porque su mecanismo de contagio (inhalación) es menos frecuente.
c) Enteritis carbuncosar, caracterizada por un cuadro enterítico agudo, mortal en uno a tres días. Puede ir acompañado de pústulas o edemas, con fiebre elevada, vómitos y hemorragias. El contagio se produce por la ingestión de aguas contaminadas.
Estuvo muy extendido entre los animales domésticos (ovejas, cabras, vacas, cerdos, caballos). El hombre se contagiaba por el contacto con las esporas alojadas en la lana o la piel de los ejemplares enfermos. La puerta de entrada son las pequeñas erosiones de la piel. Los animales se infectan en los establos o en prados donde abundan las esporas procedentes de bacilos eliminados por la orina y heces de animales contaminados. Produjo grandes epidemias.
– El escorbuto, escorbuto cuya primera descripción llega con las Cruzadas, lo produce un déficit de la vitamina C por falta de consumo de verduras frescas y frutos cítricos. Los síntomas son: depresión nerviosa, piel amarillenta, tumefacción de las encías, hemorragias, dolores en las articulaciones y manchas en la piel que primero son rojas, se vuelven violáceas, verdes, verde-amarillentas y finalmente amarillas, debido a la alteración de los pigmentos de la sangre. Fue especialmente temida por los marineros de la Edad Moderna en sus travesías transoceánicas.
– La gota (bajo gota la advocación de San Mauro), fue muy frecuente. Es una alteración del metabolismo nucleoproteico por la cual se produce un aumento del ácido úrico en la sangre (hiperuricemia), acompañada de dolores en las articulaciones, en ataques que se van haciendo más frecuentes e intensos, interrumpidos por períodos asintomáticos. En algunos casos la hiperuricemia depende de la excesiva ingestión de nucleoproidos (hiperuricemia alimentaria), pero otras veces depende del aumento en el catabolismo de los ácidos nucleicos, como en la fase resolutiva de la neumonía. El ataque gotoso se caracteriza por dolor articular, con hinchazón y enrojecimiento local de la piel, y las articulaciones más frecuentemente afectadas son las de la mano (quiragra) y las del pie (podagra). Una receta que describe Schippersges y que extrae de la Physica de Hildegard recomienda aplicarse una pomada fabricada con cuatro partes de ajenjo machacado, dos de sebo de ciervo y una de tuétano del mismo animal; otra aconsejaba bañarse con el agua en la que haya hervido todo un hormiguero. Los remedios recetados por Hildegard son siempre así de curiosos.
Las hernias hernias aparecen a menudo descritas en las fuentes, sobre todo las abdominales. Al enfermo se le purgaba y ponía a dieta para, finalmente, aplicarle cataplasmas y vendajes. Al final del período medieval se empleará la cirugía. – Entre las enfermedades del hígado destaca la hipropesía, hipropesía con inflamación de las extremidades, flatulencia e hinchazón del vientre, que al golpearlo sonaba como un tambor.
– Abundaron las enfermedades de la piel, enfermedades de la piel como chancros, producidos por el bacilo de Ducrey, eczemas, erisipela, etc., de las que la iconografía medieval nos ha legado multitud de ejemplos. – Eran, así mismo, corrientes enfermedades como asma, cálculos, pulmonía y numerosas afecciones de tipo respiratorio y las que afectan al sistema digestivo.
LA DIETA
En los últimos tiempos medievales reaparecen pandemias que diezmaron a la población. La vulnerabilidad a epidemias y contagios era provocada por la malnutrición que reflejan las pinturas flamencas, donde se representan a jóvenes con síntomas de haber padecido raquitismo infantil: párpados caídos, exagerada delgadez, abdomen hinchado y piernas ligeramente arqueadas, de lo que se deduce una dieta escasa en proteínas y vitaminas. Se calcula el límite con lo que una persona podía vivir en unas 1.500 calorías y parece evidente que una gran parte de la población no llegaba a este mínimo, de ahí todas las referencias literarias que hacen mención al hambre e incluso a la práctica, consciente o no, del canibalismo: son comunes los relatos de posaderos que asesinan a viajeros ocasionales para servirlos luego cocinados.
Los glúcidos se tomaban en cantidad abusiva, de los cuales la totalidad eran cereales y leguminosas, el cereal (centeno y cebada en la mesa campesina) se consumía en pan y, sobre todo, cocinado como gachas. Se tomaban potajes de legumbres y, entre las verduras, predominaban el nabo, la cebolla y la berza. La carne era un alimento de clases privilegiadas, el labriego la comía en contadas ocasiones, principalmente de cordero y de cerdo, se consumía fresca en época de matanza y el resto del año ahumada o en salazón, la mayor parte de las veces, en no muy buenas condiciones. El pescado se consideraba un alimento para enfermos, débiles, etc., y solo se consumía durante la Cuaresma. El vino era uno de los pocos lujos permitidos al campesino, lo tomaba mezclado con miel y especias y, a menudo, cocido. También bebía cerveza, a la que se añadió lúpulo a partir de la Plena Edad Media. Ambas bebidas les proporcionaban buena parte de las calorías que consumían diariamente.
La falta de higiene predisponía a la enfermedad. Los antiguos baños públicos romanos habían desaparecido por oposición eclesiástica, que aducía razones de moralidad (solo recomendaba baños a los enfermos). Existían unos lugares a los que se llamaba baños públicos, pero eran una especie de burdeles, no demasiado encubiertos. Vivir en la ciudad significa una convivencia más estrecha, con mayor densidad de población y, además, el ámbito urbano genera unos espacios distintos a los del campo con sus plazas, iglesias, tabernas…, todo ello conlleva un contacto mayor, los ciudadanos coinciden en el mercado, el horno, el lavadero público, y hace que las enfermedades se propaguen con más rapidez y afecten a más personas que en el medio rural. Durante estas centurias los pozos se contaminaban con frecuencia, pero se seguían utilizando. Se vivía entre excrementos, el agua sucia corría por la anarquía de calles pobladas de ratas, las letrinas eran comunes, la basura se acumulaba en improvisados vertederos, los animales domésticos vivían junto a los hombres ya que se utilizaban como foco de calor durante el invierno… Todo eso convertía a la ciudad en el caldo de cultivo ideal para la gestación y propagación de todo tipo de enfermedades.
Pero la sociedad medieval marginó a muchos más colectivos: a la mujer, al anciano y al niño por considerarlos inferiores en su debilidad, al peregrino, al vagabundo, al buhonero y al juglar, por carecer de un hogar reconocido y de unos vecinos que pudieran salir valedores de su solvencia moral, dentro de esa forma obsesiva de entender la religión, típica de la época. Algunos oficios, por ser considerados sucios o impuros y marginó también a todo lo que consideró distinto. El miedo a lo diferente, a aquello que puede romper la rutina de unas gentes ancladas en sus costumbres; la desconfianza ante lo desconocido y la ignorancia en la que se hallaba sumida la sociedad, son los pilares en los que se sustentan los prejuicios que sirven de justificación a la marginalidad social durante la Edad Media.
[…]
Autora: Margarita del Valle García.
Supervisora de Neurología. Hospital de Cabueñes. Gijón
Número 26.- Segundo Semestre 2007.- Publicación Oficial SEDENE.Cómo curar enfermedades, del Tractatus de Pestilencia- Czech School
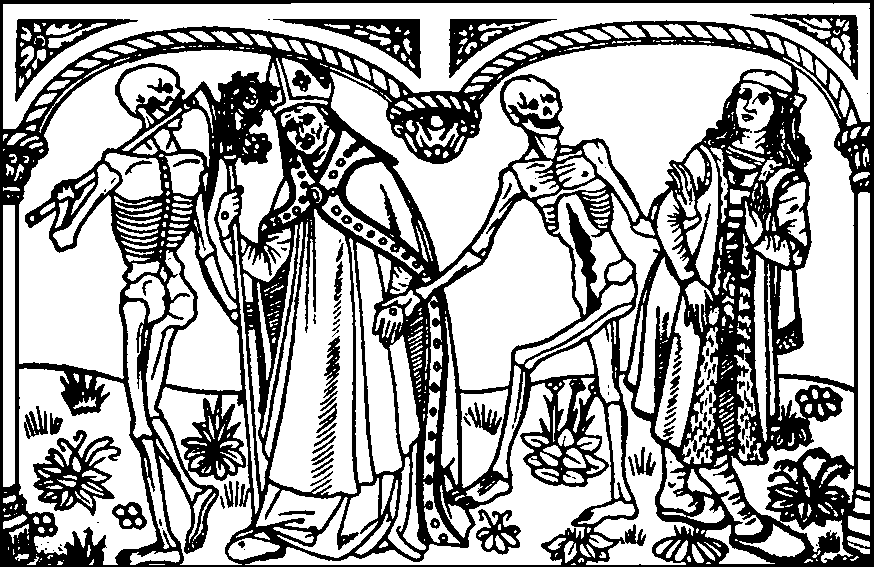
Danzas de la Muerte de Guyot Marchant, 1486
Guyot Marchant – La Danse macabre. Paris, Guy Marchant, 1486. Paris. BnF (Réserve des Livres rares et précieux). Dominio público.
Durante la Edad Media, la enfermedad fue una constante en la vida cotidiana, condicionada por factores estructurales como la precariedad de las condiciones higiénicas, las carencias alimentarias, la insalubridad ambiental y la escasa comprensión científica del cuerpo humano. La medicina de la época, aún anclada en concepciones heredadas de la Antigüedad clásica, no disponía de herramientas eficaces para prevenir o tratar la mayoría de las dolencias que aquejaban a la población.
Las enfermedades infecciosas fueron, sin duda, las más devastadoras. La peste bubónica, en su manifestación más célebre como la peste negra del siglo XIV, arrasó con aproximadamente un tercio de la población europea. Su propagación se vio facilitada por la densidad demográfica en las ciudades, la deficiente gestión de residuos, la proximidad entre humanos y animales, y la omnipresencia de parásitos como las pulgas y las ratas. Otras infecciones graves como el tifus, la disentería y la lepra también se extendieron con rapidez. En particular, la lepra se convirtió en una enfermedad no solo física, sino social: los afectados eran segregados en leproserías, apartados de la comunidad bajo la sospecha de impureza espiritual y contaminación moral.
Las deficiencias nutricionales constituyeron otro eje central del sufrimiento físico. El raquitismo, el escorbuto y la pelagra eran frecuentes entre los estratos más humildes de la población, resultado de dietas monótonas basadas en cereales pobres y carentes de proteínas animales, frutas frescas y verduras. Las crisis agrícolas recurrentes y las hambrunas cíclicas agravaban este panorama, debilitando aún más a una población ya expuesta a múltiples riesgos sanitarios.
La tuberculosis, de carácter respiratorio, hallaba un terreno fértil en viviendas oscuras, mal ventiladas y compartidas por numerosas personas. Las infecciones cutáneas y parasitarias eran igualmente comunes, producto de la falta de higiene personal y de sistemas eficaces de saneamiento urbano. En una sociedad marcada por la violencia cotidiana y el trabajo físico intenso, las heridas eran frecuentes y a menudo se infectaban, al carecerse de conocimientos sobre antisepsia y de métodos quirúrgicos adecuados.
El marco terapéutico medieval mezclaba saberes naturales con componentes mágicos y religiosos. Los remedios más comunes incluían infusiones de hierbas, ungüentos de origen animal, oraciones, reliquias sagradas y exorcismos. La teoría de los cuatro humores, derivada del pensamiento hipocrático y galénico, dominaba la práctica médica. Según esta concepción, la salud dependía del equilibrio entre la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, lo que llevó a la popularización de tratamientos como las sangrías, las purgas y los vomitivos, que en muchos casos resultaban más perjudiciales que beneficiosos.
El sufrimiento psíquico también estuvo presente, aunque su interpretación se alejaba de la comprensión clínica moderna. Los trastornos mentales eran vistos como manifestaciones demoníacas o castigos divinos. Los enfermos eran frecuentemente aislados o sometidos a rituales religiosos con fines terapéuticos, en un intento por purificar el alma más que sanar la mente.
En definitiva, las enfermedades en la Edad Media no pueden comprenderse sin tener en cuenta el entramado de factores económicos, sociales, religiosos y científicos que las rodeaban. Eran tanto una expresión de las limitaciones médicas del momento como un reflejo de las condiciones estructurales en las que vivía la mayoría de la población europea.


