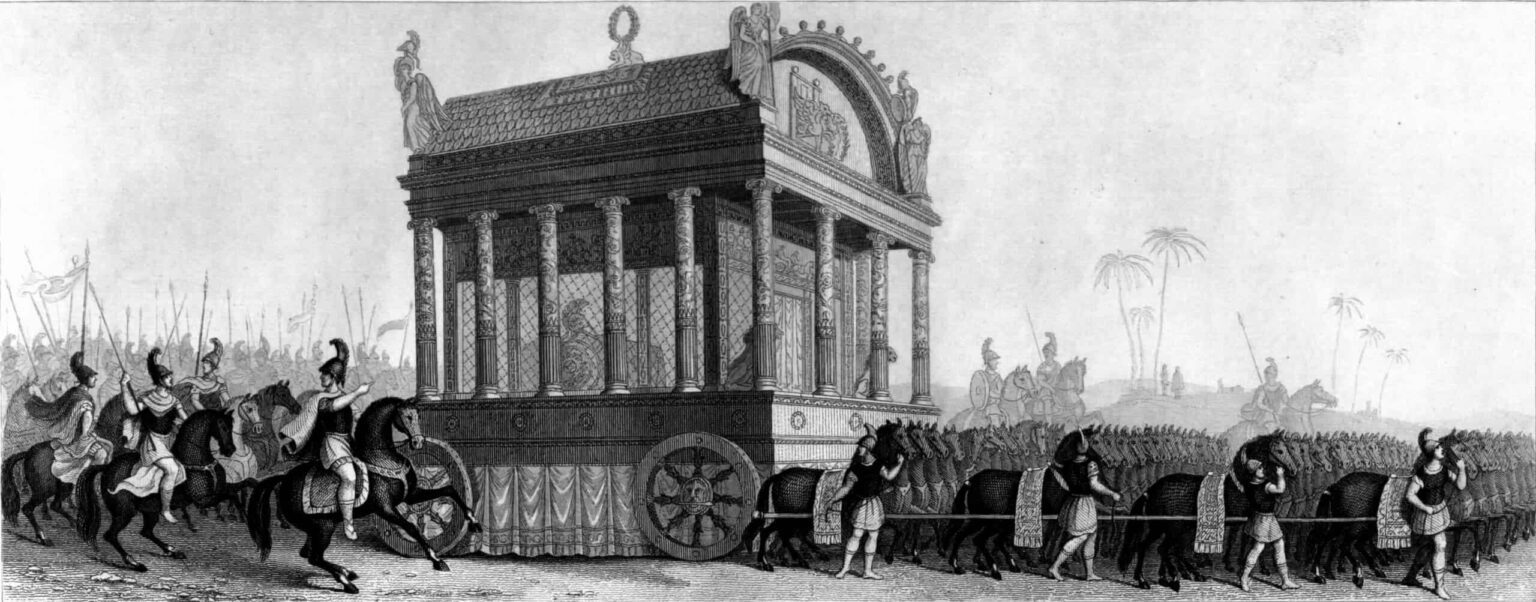Alejandro en el Templo de Jerusalén, 332 a.C., de Sebastiano Conca (1736), Museo del Prado. Dominio Público. Original file (1,280 × 929 pixels, file size: 696 KB). Sebastiano Conca representa el célebre episodio, transmitido por Flavio Josefo, de la llegada de Alejandro a Jerusalén en 332 a. C. Tras sus victorias en Fenicia y Gaza, el macedonio habría sido recibido por el sumo sacerdote Jaddua, aquí señalado con gesto imperioso mientras muestra las Escrituras. Alejandro, sentado y cubierto con manto rojo, escucha reverente; la escena alude al pasaje en el que reconoce en los textos proféticos el presagio de su conquista de Persia y ofrece sacrificios en el Templo, concediendo a los judíos mantener sus leyes y privilegios. La arquitectura grandiosa, la escolta armada y los objetos litúrgicos subrayan el carácter solemne y político de la visita, entendida como legitimación sagrada del poder del conquistador. Se trata de un relato de historicidad debatida, muy difundido en la tradición judeohelenística y en la pintura barroca, que Conca dramatiza con teatralidad y fasto cortesano. Museo del Prado, 1736.
Alejandro Magno es una de las personalidades más fascinantes y determinantes de la historia universal. Su vida marca un punto de inflexión entre dos grandes etapas del mundo antiguo: el periodo clásico griego y el periodo helenístico. Su reinado, breve pero colosal, transformó radicalmente el mapa político del Mediterráneo oriental y de Asia occidental, difundiendo la cultura griega por vastos territorios que nunca antes habían estado expuestos a ella, y dejando como herencia una civilización mixta, mestiza y cosmopolita que pervivió durante siglos.
Para comprender la figura de Alejandro, es esencial situarlo en su contexto histórico. Nace en el año 356 a. C., en Pela, capital del reino de Macedonia, una monarquía periférica al norte del mundo griego tradicional. Durante mucho tiempo, los griegos del sur consideraron a los macedonios como semi-bárbaros, a pesar de compartir una lengua emparentada con el griego y de participar en instituciones religiosas panhelénicas. Sin embargo, bajo el reinado de su padre, Filipo II, Macedonia dejó de ser una potencia menor para convertirse en el estado más poderoso del mundo helénico. Filipo emprendió una ambiciosa reforma del ejército, modernizó la falange macedonia, fortaleció su posición política interna y se implicó directamente en los conflictos entre las ciudades-estado griegas, imponiéndose finalmente como hegemón tras su victoria en la batalla de Queronea en el 338 a. C.
Los últimos decenios del siglo IV a. C. fueron testigos de una Grecia profundamente dividida y desgastada tras la Guerra del Peloponeso (431–404 a. C.) entre Atenas y Esparta, y los continuos conflictos posteriores por el control del mundo griego. Esta fragmentación interna y la pérdida de confianza en las viejas estructuras cívicas favorecieron el auge de una nueva forma de organización política basada en la monarquía militar, eficiente y centralizada, como la macedonia. Filipo II aprovechó esta situación para consolidar su dominio sobre Grecia y planeó una gran expedición contra el Imperio persa, una empresa que concebía no solo como una venganza por las guerras médicas, sino como una forma de unir a los griegos en una causa común.
Sin embargo, fue su hijo Alejandro quien, tras la repentina muerte de Filipo en el 336 a. C., heredó ese ambicioso proyecto y lo llevó a cabo de manera espectacular. Educado bajo la tutela del filósofo Aristóteles, Alejandro creció con una mezcla de ideales homéricos, formación griega clásica y aspiraciones imperiales. En apenas una década, entre el 334 y el 323 a. C., conquistó un territorio inmenso que se extendía desde Grecia y Egipto hasta las fronteras de la India, derrotando al poderoso Imperio persa y fundando numerosas ciudades que llevarían su nombre: Alejandría.
Con su muerte en Babilonia en el año 323 a. C., sin un heredero claro y con un imperio aún por consolidar, se desencadenó una feroz lucha entre sus generales, los diádocos, que acabó fragmentando el imperio en varios reinos helenísticos: Egipto bajo los Ptolomeos, Siria bajo los Seléucidas, Macedonia bajo los Antigónidas, entre otros. Es en este contexto donde comienza propiamente el periodo helenístico, llamado así porque, a diferencia del periodo clásico, la cultura griega ya no está centrada en las polis del Egeo, sino que se expande por todo el mundo oriental conquistado, fusionándose con las tradiciones locales. El helenismo, por tanto, no es solo una prolongación de la cultura griega, sino una transformación: un crisol en el que se entremezclan elementos griegos, persas, egipcios, mesopotámicos e indios.
Alejandro es, pues, la figura bisagra que une y separa dos mundos: el de la Grecia clásica, marcada por la polis, la filosofía y las guerras fratricidas, y el del helenismo, una era de grandes monarquías, ciudades multiculturales y una cultura griega internacionalizada. Su vida, sus conquistas, su carácter y su legado serán objeto de esta entrada monográfica, que intenta reconstruir su biografía a la luz de las fuentes antiguas, la investigación moderna y la fascinación que su figura ha despertado a lo largo de los siglos.
Busto en mármol de Alejandro Magno, siglo II a. C. Obra helenística original de Alejandría (Egipto). Desconocido – Jastrow (2006). Dominio Público. Original file (1,830 × 2,780 pixels, file size: 2.32 MB).

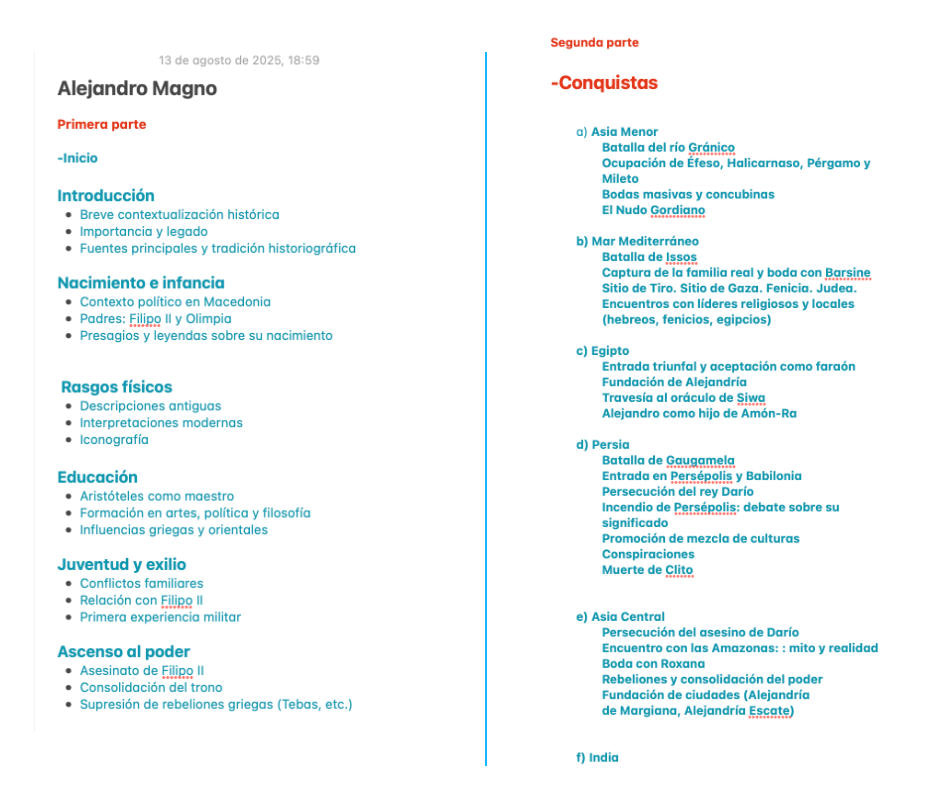
Alejandro III de Macedonia (Pela, 20 o 21 de julio de 356 a. C. (1) -Babilonia; 10 u 11 de junio de 323 a. C.), (2) más conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande (griego antiguo: ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, romanización: hŏ Aléxandrŏs hŏ Mégas; latín: Alexander Magnus), fue rey del antiguo reino griego de Macedonia (desde 336 a. C.), hegemón de Grecia, faraón de Egipto (332 a. C.) y Gran rey de Media y Persia (331 a. C.), hasta la fecha de su muerte. Sucedió a su padre Filipo II en el trono en 336 a. C., a la edad de 20 años, y pasó la mayor parte de sus años como gobernante liderando una extensa campaña militar a lo largo de Asia Occidental, Asia Central, partes de Asia del Sur, y Egipto. Para la edad de 30 años, había creado uno de los más grandes imperios de la historia, extendiéndose desde Grecia hasta el noroccidente de la India. Nunca fue derrotado en batalla y se le considera ampliamente como uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia.
Hijo y sucesor de la princesa Olimpia de Epiro y el rey Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles (hasta la edad de 16 años). Su ascenso al trono no fue fácil; su padre lo exilió junto a su madre por considerarlo un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado, y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono.
Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. En 336 a. C., poco después de asumir el trono de Macedonia, libró una campaña en los Balcanes y reafirmó el control sobre Tracia y partes de Iliria, antes de marchar contra la ciudad de Tebas, que fue destruida en la batalla. Alejandro luego lideró la Liga de Corinto y utilizó su autoridad para lanzar el proyecto panhelénico anhelado por su padre, asumiendo el liderazgo sobre todos los griegos en su conquista de Persia.
Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas: conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Preparó un ejército de macedonios y aliados griegos, y en el año 334 a. C. se lanzó con su ejército, de 40 000 hombres, contra el poderoso Imperio persa: una guerra de venganza de los griegos —bajo el liderazgo de Macedonia— contra los persas. (3)
En su reinado de trece años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el Imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural, en la que los griegos se expandieron por el Próximo Oriente. Es el llamado período helenístico (323 a. C.-30 a. C.). Tanto es así, que sus hazañas lo convirtieron en un mito y, en algunos momentos, en casi una figura divina. (4)
Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el estrecho del Helesponto hacia Asia Menor (334 a. C.) y comenzó la conquista del Imperio persa, regido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico (334 a. C.), Issos (333 a. C.), Gaugamela (331 a. C.) y de la Puerta Persa (330 a. C.), se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla del Hidaspes (326 a. C.), sus tropas se negaron a continuar hacia Oriente y hubo de regresar a Babilonia, donde falleció sin completar sus planes de conquista de la península arábiga. Con la llamada «política de fusión», Alejandro promovió la integración de los pueblos sometidos a la dominación macedonia promoviendo su incorporación al ejército y favoreciendo los matrimonios mixtos entre las élites macedonia y persa. Él mismo se casó con dos mujeres persas de noble cuna.
En sus treinta y dos años de vida, su Imperio se extendió desde Grecia, hasta el valle del Indo por el Este y hasta Egipto por el Oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría (5) (hoy Al-ʼIskandariya, الاسكندرية). Fundador prolífico de ciudades, esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. De las setenta ciudades que fundó, cincuenta de ellas llevaban su nombre.
El control sobre diversas regiones era débil en el mejor de los casos, y había regiones del norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, lo sucedieron su medio hermano Filipo III Arrideo (323-317 a. C.), que era una persona con discapacidad intelectual, (6) y su hijo póstumo Alejandro IV (323-309 a. C.). El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diádocos (sucesores), que iniciaron una lucha por la supremacía que conduciría al fraccionamiento del imperio de Alejandro en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto Ptolemaico, el Imperio seléucida y la Macedonia antigónida.
Alejandro es el mayor de los iconos culturales de la Antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles («soldado y semidiós»), para los griegos su héroe nacional y libertador, o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente, y a lo largo de más de dos milenios inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte.
Campaspe, concubina de Alejandro. Museo del Louvre. Jastrow (Trabajo propio). CC BY 2.5. Original file(1,675 × 3,722 pixels, file size: 3.4 MB).

La figura de Alejandro Magno (356–323 a. C.) ocupa un lugar excepcional en la historia universal. Rey de Macedonia, estratega brillante, conquistador audaz y símbolo de ambición imperial, su vida constituye una gesta sin paralelo en el mundo antiguo. En apenas once años, Alejandro creó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, superando con creces los logros de cualquier otro monarca anterior. Su muerte prematura, a los 32 años, dejó un legado inmenso, tanto material como simbólico: ciudades fundadas en su nombre, una profunda transformación geopolítica en el Mediterráneo oriental y Asia, y una memoria que, con el tiempo, se convirtió en leyenda.
Alejandro encarna la transición entre dos grandes épocas: el esplendor de la Grecia clásica y el mundo helenístico. Su acción puso fin a las polis independientes como centro del universo griego y dio paso a una nueva etapa marcada por grandes monarquías, intercambios culturales intensos y una visión más amplia y diversa del mundo. Su biografía, tejida entre hechos históricos y episodios casi míticos, ha fascinado durante siglos a historiadores, escritores, artistas y políticos.
Breve contextualización histórica
Alejandro nació en el seno de la dinastía argéada, en una Macedonia que, hasta pocas décadas antes, era vista por los griegos del sur como una tierra semibárbara. Sin embargo, su padre, Filipo II, había transformado radicalmente ese reino. A través de reformas militares, diplomacia agresiva y hábiles maniobras políticas, Filipo consiguió unificar Macedonia, dominar a las polis griegas (tras la decisiva batalla de Queronea en 338 a. C.) y planificar una invasión a Asia como venganza por las Guerras Médicas.
Cuando Alejandro heredó el trono en el año 336 a. C., tras el asesinato de su padre, tenía apenas 20 años. Su ascenso fue inmediato y contundente: aplastó rebeliones en Grecia, aseguró sus fronteras y cruzó el Helesponto en el año 334 a. C. para iniciar una de las campañas militares más asombrosas de todos los tiempos. En menos de una década, conquistó el Imperio persa, se adentró en Asia Central y llegó a las puertas de la India. En cada paso, combinó la fuerza militar con una política de fusión cultural, adoptando costumbres orientales, fundando ciudades y promoviendo matrimonios mixtos.
El contexto que rodea su figura es, por tanto, el de una Grecia exhausta tras décadas de guerras internas, una Macedonia fuerte y un mundo oriental fragmentado, aún dominado formalmente por Persia, pero en franca decadencia. La aparición de Alejandro reconfiguró todo ese tablero y dio lugar a un nuevo orden: el del helenismo.
Importancia y legado
La importancia de Alejandro va mucho más allá de sus conquistas. En primer lugar, fue un agente de difusión cultural sin precedentes. La lengua griega, la arquitectura helénica, las instituciones cívicas y las costumbres griegas se expandieron por territorios que jamás habían tenido contacto con ellas. Las ciudades que fundó, sobre todo Alejandría en Egipto, se convirtieron en focos duraderos de cultura, comercio y ciencia.
En segundo lugar, su figura se convirtió en un modelo de realeza heroica. Su imagen fue emulada por numerosos líderes posteriores, desde los emperadores romanos hasta Napoleón. Fue venerado como dios en vida en Oriente, y su figura se mitificó tanto en Occidente como en Asia: Alejandro fue absorbido por la literatura persa, la tradición islámica, el folklore judío y la leyenda cristiana medieval.
Por último, su legado político fue decisivo. Tras su muerte, sus generales —los diádocos— se repartieron el imperio y dieron origen a nuevos reinos helenísticos que conservaron la cultura griega como lengua y base administrativa, pero integraron elementos locales. Así, su figura no solo cierra una época, sino que funda un nuevo mundo, en el que Oriente y Occidente comenzaron a mirarse de frente y a mezclarse de forma duradera.
Fuentes principales y tradición historiográfica
La historia de Alejandro nos ha llegado principalmente a través de autores griegos y romanos que vivieron siglos después de su muerte. Entre las fuentes antiguas más destacadas se encuentran:
Arriano de Nicomedia (siglo II d. C.), cuya Anábasis de Alejandro es considerada la más fiable, basada en testimonios directos como los de Ptolomeo y Aristóbulo, que acompañaron a Alejandro en sus campañas.
Plutarco, en su Vida de Alejandro, ofrece una visión más moral y anecdótica, comparándolo con Julio César en su célebre obra Vidas paralelas.
Diodoro Sículo, en su Biblioteca histórica, proporciona un relato continuo, aunque a veces menos riguroso.
Curcio Rufo y Justino, autores romanos, aportan relatos llenos de dramatismo, pero de dudosa precisión.
Además de estas fuentes, el llamado Romance de Alejandro, un texto de origen helenístico que combina historia y fantasía, influyó profundamente en la visión medieval y oriental del personaje. A lo largo de los siglos, la imagen de Alejandro osciló entre el héroe civilizador y el tirano megalómano, entre el hijo de un dios y el hombre que murió sin sucesor. Esta tensión entre historia y mito ha hecho de su figura una de las más estudiadas, reinterpretadas y admiradas de toda la antigüedad.
Nacimiento e infancia
Alejandro Magno nació en el año 356 a. C. en Pela, capital del reino de Macedonia, como hijo del rey Filipo II y de Olimpia, princesa del Epiro e hija del rey Neoptólemo I. Su nacimiento fue desde muy temprano objeto de una aureola mítica, cultivada tanto por su entorno inmediato como por la tradición posterior, que buscó en presagios y símbolos la confirmación de una grandeza extraordinaria. Según cuenta Plutarco, el mismo día en que nació Alejandro se recibieron en Macedonia tres noticias de triunfo: la victoria de Parmenión sobre los ilirios, el éxito de Filipo en la toma de una ciudad portuaria y el triunfo del caballo de Filipo en una competición de carros en los Juegos Olímpicos. Estas coincidencias fueron interpretadas como señales favorables por los contemporáneos, aunque los historiadores modernos tienden a considerarlas como elaboraciones retrospectivas, pensadas para ensalzar la figura del conquistador.
Desde sus primeros años, la figura de Alejandro se vio envuelta en relatos de origen divino y augurios sobrenaturales. La más conocida de estas leyendas refiere que Olimpia, su madre, tuvo un sueño en el que un rayo caía sobre su vientre, lo que fue interpretado como una señal de que el hijo que iba a nacer no era un ser humano común. Filipo, por su parte, soñó que el vientre de su esposa estaba sellado con el rostro de un león, símbolo de nobleza y poder, pero también de lo indomable. Aunque ambos sueños fueron leídos como signos favorables, según algunas fuentes Filipo habría interpretado el de su esposa como una posible señal de infidelidad divina, lo cual dio pie a rumores sobre el origen sobrenatural de Alejandro.
Con el tiempo, estas leyendas se desarrollaron en formas aún más elaboradas. Una de las versiones más difundidas en la Antigüedad tardía y en la Edad Media aparece en el llamado Romance de Alejandro, atribuido erróneamente a Calístenes (historiador oficial del propio Alejandro), donde se narra que su verdadero padre habría sido el último faraón egipcio de la dinastía nativa, Nectanebo II. Según esta tradición, Nectanebo, tras ser derrocado por los persas, habría huido a Grecia disfrazado de mago y astrólogo, y se habría presentado en la corte de Filipo. Allí, valiéndose de sus conocimientos esotéricos y bajo el disfraz del dios Amón, habría seducido a Olimpia, convenciéndola de que engendrara un hijo destinado a reinar sobre dos mundos. Alejandro habría conocido este supuesto origen años después, durante una revelación nocturna, y, horrorizado, habría matado a Nectanebo, empujándolo a un pozo.
Aunque este relato no tiene ningún sustento histórico, sí refleja un aspecto central del culto imperial y de la propaganda que rodeó a Alejandro durante y después de su vida: su asociación con lo divino. La idea de que Alejandro era hijo de un dios no solo se cultivó por motivos legendarios, sino también como una estrategia de legitimación política, especialmente útil en Egipto, donde la figura del faraón era concebida como de naturaleza divina. No es casualidad que, durante su estancia en Egipto en el año 332 a. C., Alejandro acudiera al oráculo de Siwa, en el desierto de Libia, donde los sacerdotes del templo de Amón lo saludaron como “hijo del dios”. Este reconocimiento fue clave para su aceptación como faraón por parte de la población egipcia y formó parte esencial de la construcción de su figura como gobernante más allá de las fronteras griegas.
Desde el punto de vista historiográfico, estas leyendas deben ser interpretadas con cautela. Plutarco, que escribe en el siglo I d. C., transmite muchas de estas historias recogidas de fuentes más antiguas, algunas de ellas ya contaminadas por la tradición heroica y por la necesidad de mitificar a un personaje fuera de lo común. Las fuentes contemporáneas a Alejandro, como los relatos de Ptolomeo o Aristóbulo —conservados parcialmente a través de Arriano—, no recogen detalles tan fantasiosos sobre su origen, lo que sugiere que estos mitos se desarrollaron y amplificaron con el paso del tiempo, en parte por la devoción de sus seguidores y en parte por el interés de sus herederos políticos en consolidar un linaje casi sobrenatural.
No obstante, el valor simbólico de estas historias no debe subestimarse. Alejandro fue, ya en vida, objeto de un proceso de divinización progresiva. Su madre, Olimpia, de carácter fuerte y de convicciones religiosas intensas, probablemente alentó esta visión desde el inicio, viendo en su hijo no solo al heredero del trono macedonio, sino a un elegido de los dioses. Esta imagen, reforzada por episodios cuidadosamente escenificados como su visita a Siwa o su incorporación de ceremonias orientales, sirvió para cimentar una autoridad única, difícil de cuestionar en un contexto imperial multilingüe, multiétnico y profundamente influido por el simbolismo religioso.
El nacimiento de Alejandro, por tanto, no fue solo el comienzo de una vida extraordinaria, sino también el inicio de una construcción mítica que acompañó cada paso de su trayectoria y que sobrevivió con fuerza durante siglos, proyectando su figura más allá del tiempo histórico.
Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro. Fotografía: Gunnar Bach Pedersen. D. Público. Original file (1,016 × 1,466 pixels, file size: 199 KB).
Filipo II de Macedonia: El arquitecto del poder macedonio
Filipo II de Macedonia (382–336 a. C.) fue una de las figuras más decisivas en la historia de la antigua Grecia y, sin duda, el verdadero artífice del ascenso macedonio. Padre de Alejandro Magno y rey desde el año 359 a. C. hasta su asesinato en 336 a. C., Filipo transformó un reino periférico y en crisis en una potencia militar y política sin precedentes en el mundo helénico. Su legado no solo preparó el camino para las conquistas de su hijo, sino que también modificó de manera irreversible el equilibrio de poder en el mundo griego.
Nacido en Pela, capital de Macedonia, Filipo era el menor de los hijos del rey Amintas III. Durante su juventud, fue enviado como rehén a Tebas, una de las principales potencias de la Grecia de su tiempo. Este período, lejos de ser una humillación, fue decisivo en su formación: en Tebas tuvo la oportunidad de observar de cerca las técnicas militares avanzadas de Epaminondas y la organización del ejército tebano. Esta experiencia influyó de manera directa en las reformas que, años después, pondría en práctica como rey.
Cuando Filipo accedió al trono en el año 359 a. C., Macedonia estaba al borde del colapso: acosada por enemigos en todas sus fronteras —ilírios, tracios y griegos— y debilitada internamente por luchas dinásticas. En un primer momento, se proclamó regente de su sobrino, pero pronto consolidó su poder y se coronó rey. Su primera prioridad fue estabilizar el reino, y lo hizo con una combinación magistral de diplomacia, matrimonios políticos y fuerza militar.
Una de las grandes contribuciones de Filipo fue la reforma profunda del ejército macedonio. Perfeccionó la falange hoplítica tradicional con una formación más flexible y maniobrable, basada en largas lanzas llamadas sarissas. A esta unidad central añadió una potente caballería y un cuerpo de ingenieros que desarrolló armas de asedio muy eficaces. Bajo su mando, el ejército macedonio se convirtió en una fuerza profesional, disciplinada y enormemente eficaz, capaz de enfrentarse con éxito tanto a tribus del norte como a ejércitos griegos bien organizados.
Filipo también fue un hábil estratega político. Supo aprovechar las divisiones internas del mundo griego, debilitado tras décadas de conflictos como la Guerra del Peloponeso. Intervino en las guerras sagradas en nombre de la protección de los santuarios religiosos y se presentó como garante del orden panhelénico. A través de una política de alianzas, sobornos, amenazas y guerras selectivas, fue extendiendo su influencia hasta convertirse en el árbitro de Grecia. Su victoria definitiva se produjo en el año 338 a. C. en la batalla de Queronea, donde derrotó a la alianza de Atenas y Tebas. Esta victoria le otorgó el control hegemónico sobre la mayor parte del mundo griego continental.
Consolidado como líder indiscutido, Filipo fundó la Liga de Corinto en 337 a. C., una alianza de estados griegos bajo su mando (con la excepción de Esparta), cuyo objetivo oficial era lanzar una gran expedición contra el Imperio persa. Este proyecto no solo buscaba vengar las invasiones persas del siglo V a. C., sino también desviar las tensiones internas hacia un enemigo externo. De este modo, Filipo se presentaba como jefe de una cruzada panhelénica, al mismo tiempo que reforzaba su autoridad sobre los griegos.
En el plano personal, Filipo fue un monarca enérgico, astuto y pragmático. Mantuvo una corte activa y se casó múltiples veces por razones políticas, generando conflictos de sucesión que tendrían consecuencias. Su relación con su esposa Olimpia, madre de Alejandro, fue especialmente conflictiva. El nacimiento de un nuevo heredero por otra esposa y el matrimonio con una princesa macedonia de alta alcurnia alimentaron las tensiones familiares y la rivalidad dinástica, que influiría en el entorno inmediato de Alejandro.
Filipo fue asesinado en el año 336 a. C., en el teatro de Egas, durante la boda de su hija Cleopatra, probablemente como resultado de una conspiración en la que podrían haber estado implicados tanto su guardia personal como miembros de su familia. Su muerte dejó el trono en manos de su hijo Alejandro, quien heredó un reino fuerte, un ejército invencible y una causa ideológicamente legitimada: la conquista de Persia.
La figura de Filipo II ha sido a veces eclipsada por la fama de su hijo, pero su importancia es incuestionable. Fue un líder político brillante, un reformador militar sin parangón en su tiempo y el auténtico creador del instrumento que permitió la expansión helenística. Sin él, Alejandro Magno no habría sido posible. Su reinado marca el final de la Grecia clásica dominada por las polis y anuncia el comienzo de una nueva etapa: la de los reinos helenísticos y los grandes imperios centralizados.
Nacimiento e infancia
Contexto político en Macedonia
El nacimiento de Alejandro Magno en el año 356 a. C. se produjo en un momento de transición crítica para Macedonia. Hasta hacía pocas décadas, este reino situado al norte del mundo griego había sido considerado periférico, rural e incluso semi-bárbaro por las grandes polis del sur, como Atenas o Tebas. Sin embargo, la llegada al trono de Filipo II en 359 a. C. transformó radicalmente la situación política. En tan solo unos años, Filipo reorganizó el ejército, pacificó las fronteras, amplió el territorio y se consolidó como una figura dominante en la política helénica.
En este contexto de ascenso vertiginoso, la figura del heredero cobraba una importancia capital. Filipo tenía grandes ambiciones y proyectaba unificar el mundo griego bajo su mando para lanzar una campaña contra el decadente Imperio persa. La llegada de un hijo varón no era solo un asunto privado: tenía una dimensión simbólica y política de primer orden. La estabilidad dinástica y la continuidad del proyecto macedonio descansaban en la formación de un heredero fuerte, legítimo y carismático. En este sentido, el nacimiento de Alejandro no fue solo un acontecimiento familiar, sino también un acto fundacional que alimentó el discurso político de la nueva Macedonia.
Padres: Filipo II y Olimpia
Alejandro fue hijo del rey Filipo II y de su esposa Olimpia, princesa de Epiro, hija del rey Neoptólemo I. El matrimonio entre ambos fue parte de una política de alianzas diseñada por Filipo para consolidar su posición interna y reforzar la red de vínculos diplomáticos con reinos vecinos. Olimpia, miembro del linaje real moloso y devota de los cultos dionisíacos, era una mujer de carácter intenso, profundamente religiosa, ambiciosa y posiblemente celosa del poder de su marido. Su influencia en la educación temprana de Alejandro fue considerable, especialmente en lo relativo a la identidad sagrada y heroica que el joven príncipe desarrollaría desde la infancia.
La relación entre Filipo y Olimpia fue tensa y, en ocasiones, conflictiva. Filipo tuvo múltiples esposas y concubinas por motivos políticos, lo que generó enfrentamientos en la corte y envenenó el clima familiar. Las tensiones se agravaron cuando Filipo contrajo matrimonio con Cleopatra Eurídice, una joven noble macedonia que podía dar a luz a un heredero «puro» de sangre macedonia. Esta situación alimentó la inseguridad de Olimpia y de Alejandro, y contribuyó a la ruptura definitiva entre padre e hijo poco antes del asesinato de Filipo.
Presagios y leyendas sobre su nacimiento
Desde muy pronto, el nacimiento de Alejandro fue rodeado por un halo de prodigios, presagios y símbolos que alimentaron su leyenda. Según Plutarco, tres noticias de victoria llegaron a Macedonia el mismo día de su nacimiento: el triunfo del general Parmenión sobre los ilirios, la toma de una ciudad portuaria por parte de Filipo y la victoria de su carro en los Juegos Olímpicos. Estas coincidencias fueron interpretadas como signos celestiales que anunciaban la grandeza del recién nacido.
Las fuentes también recogen sueños y señales divinas relacionados con su concepción. Olimpia habría soñado que un rayo caía sobre su vientre, prendía fuego sin dañarla y se expandía por todo el mundo. Filipo, por su parte, soñó que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león. Ambos sueños fueron interpretados por adivinos como señales de que el hijo por nacer tendría una naturaleza excepcional. No obstante, también surgieron rumores de carácter más inquietante. Según algunos relatos, Filipo interpretó el sueño de su esposa como un indicio de infidelidad, lo que daría origen a leyendas que cuestionaban su paternidad.
Una de las versiones más elaboradas y persistentes es la recogida por el llamado Pseudo Calístenes, en la que se narra que el verdadero padre de Alejandro fue Nectanebo II, el último faraón nativo de Egipto, exiliado tras la invasión persa. Disfrazado de mago y astrólogo, Nectanebo habría seducido a Olimpia haciéndose pasar por el dios Amón, convenciéndola de concebir un hijo divino. Alejandro habría conocido esta verdad muchos años después y, horrorizado, habría matado a Nectanebo, arrojándolo a un pozo.
Estas historias, aunque claramente legendarias, tuvieron un profundo impacto en la construcción del imaginario sobre Alejandro. Su objetivo era doble: por un lado, enfatizar su naturaleza semidivina, comparable a la de los héroes homéricos; por otro, legitimar su autoridad en territorios no griegos, especialmente en Egipto, donde fue proclamado faraón e identificado con el hijo del dios Amón. Su célebre visita al oráculo de Siwa en el oasis del desierto libio, donde fue recibido como “hijo del dios”, no hizo sino reforzar este mito fundacional.
El nacimiento y la infancia de Alejandro estuvieron, por tanto, profundamente marcados por un entrelazamiento de realidad histórica, propaganda dinástica y elementos míticos. Desde sus primeros años fue educado con la convicción de estar destinado a algo excepcional, y esta percepción —alentada tanto por su madre como por su entorno— influyó en su temperamento, su ambición y su sentido del deber. En su figura se fundieron, desde el inicio, el príncipe macedonio, el héroe homérico y el elegido de los dioses.
Rasgos físicos
Alejandro tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho, (11) era físicamente de hermosa presencia, de baja estatura (1,60 m), cutis blanco, la nariz algo curva inclinada a la izquierda, cabello semiondulado de color castaño claro, con un estilo de cabello denominado anastole («dentro del espíritu»). Plutarco y Calístenes citan que poseía un aroma físico agradable naturalmente, a lo que ellos llamaban «buen humor». Por descripciones de Plutarco, normalmente antes de dar batalla, Alejandro lanzaba un dardo hacia el cielo (Zeus) con la mano izquierda, como también se aprecia en algunas de sus esculturas, se lo ve portando objetos con el mismo brazo, por lo que sería aceptable afirmar que era zurdo. (8) (12) (13)
Las fuentes antiguas coinciden en que Alejandro Magno poseía una apariencia carismática y singular, aunque no siempre encajaba con los cánones clásicos de belleza griega. Plutarco, en su Vida de Alejandro, lo describe como de estatura media, con un cuerpo bien proporcionado y robusto, rápido en sus movimientos y de una presencia física notablemente atractiva. Su rostro habría sido hermoso y expresivo, con una inclinación natural de la cabeza hacia el lado izquierdo —un gesto que, según algunas fuentes, se convirtió en uno de sus rasgos más característicos.
Uno de los elementos más comentados por los cronistas fue su cabello: abundante, rizado, de un tono rubio o castaño claro, a veces descrito como rojizo bajo el sol. El historiador romano Curcio Rufo también resalta sus ojos, posiblemente heterócromos, con un iris de cada color o con un brillo particular que les daba una expresión intensa y poco común. Esta característica, aunque no confirmada por todas las fuentes, contribuyó al aura de singularidad y misterio que rodeaba su figura.
Plutarco señala además que Alejandro emitía un aroma corporal agradable, como si su cuerpo estuviera impregnado de un perfume natural. Este detalle, claramente simbólico, servía para reforzar la idea de su excepcionalidad, conectándolo con la iconografía heroica y divina. En el pensamiento griego, los olores agradables eran propios de los dioses y los héroes, por lo que esta afirmación tiene un fuerte componente mitificador.
Interpretaciones modernas
Desde el punto de vista moderno, la reconstrucción del aspecto físico de Alejandro se basa en una combinación de relatos literarios, estudios forenses sobre retratos escultóricos y análisis del contexto cultural. Si bien no existen retratos realistas realizados en vida que hayan llegado hasta nosotros, las estatuas y monedas acuñadas en su época permiten reconstruir algunos rasgos con cierta fidelidad.
El famoso escultor Lisipo fue el único autorizado por Alejandro para esculpir su imagen. Gracias a ello, las estatuas que siguen el modelo de Lisipo (como las conservadas en museos de Nápoles y Londres) nos muestran a un joven de cuello largo, rostro ovalado, frente despejada, melena peinada hacia atrás y mirada elevada. Este estilo buscaba transmitir no solo su fisonomía, sino también su impulso visionario y heroico. Los retratos de Lisipo evitaban la idealización absoluta, ofreciendo una figura dinámica y viva, lejos de la rigidez de otras representaciones contemporáneas.
Algunos estudiosos modernos sugieren que el famoso gesto de inclinar la cabeza hacia el hombro izquierdo —muy representado en la iconografía— pudo deberse a una leve tortícolis o a una postura adoptada deliberadamente para destacar su perfil en la escultura y el retrato. También se ha propuesto que su rostro, simétrico pero con ciertas irregularidades, transmitía una mezcla poderosa de juventud, energía y tensión interna, coherente con su carácter enérgico y ambicioso.
No se puede descartar que su fisonomía, sin ser extraordinariamente bella en el sentido clásico, resultase cautivadora por la fuerza de su expresión, la intensidad de su mirada y la seguridad de su comportamiento. Su presencia habría sido dominante más por su carisma que por su perfección física, y esta cualidad fue subrayada por los escritores antiguos con una clara intención política y simbólica.
Iconografía
Alejandro es uno de los personajes históricos más representados en el arte antiguo y moderno. Desde su época, la iconografía oficial buscó proyectar una imagen heroica y universal, que combinara rasgos reales con atributos mitológicos. En las monedas macedonias y en muchas esculturas helenísticas se le muestra con los cabellos revueltos, la mirada elevada y rasgos suaves, imitando al héroe Aquiles, con quien se identificaba personalmente. De hecho, esta conexión era parte de su construcción identitaria: Alejandro se consideraba descendiente directo de Aquiles por vía materna.
Las monedas acuñadas por sus sucesores, especialmente los Ptolomeos y los Seléucidas, consolidaron su imagen como una figura casi divina. Aparece a menudo con cuernos de carnero, símbolo del dios Amón, subrayando su supuesta filiación divina tras su visita al oráculo de Siwa. En otros casos, se lo representa con una diadema real o con elementos que lo vinculan a Heracles, como la piel de león, reforzando su carácter heroico y legitimador.
Uno de los retratos más célebres es el del mosaico de Issos, descubierto en Pompeya y conservado en el Museo Arqueológico de Nápoles. Allí, Alejandro aparece montado a caballo, enfrentando a Darío III con una expresión de feroz determinación, ojos amplios y melena al viento. Aunque estilizado, este mosaico recoge con intensidad la idea de un joven rey impetuoso y valeroso, capaz de doblegar a los imperios más poderosos.
A lo largo de los siglos, el retrato de Alejandro ha sido reinterpretado por diversas culturas: en la Edad Media islámica se lo dibujó con barba y atuendo oriental; en el Renacimiento volvió a ser idealizado como modelo de virtud clásica; en la pintura barroca, su rostro se volvió más teatral y dramático, como símbolo de poder y gloria. Pese a estas variaciones, ciertos rasgos se han mantenido constantes: juventud, energía, mirada elevada, cabello abundante y expresión magnética.
La iconografía de Alejandro, en definitiva, fue y sigue siendo una construcción deliberada. No se trata solo de reproducir su rostro, sino de condensar en su imagen una biografía, una ambición y una leyenda. Sus retratos han servido tanto para honrar su memoria como para proyectar ideales políticos, culturales y estéticos en distintas épocas de la historia.
Alejandro. Batalla de Issos. Mosaico. Foto: Boo-Boo Baroo. Dominio Público. Original file (6,000 × 3,730 pixels, file size: 4.14 MB).
Educación
Su educación fue dirigida por Leónidas de Epiro, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la más alta nobleza, que lo inició en el ejercicio corporal y también se encargó de su educación. Lisímaco, un profesor de letras bastante más amable, se ganó el cariño de Alejandro llamándolo Aquiles, y a su padre, Peleo. (12) Sabía de memoria los poemas homéricos y todas las noches colocaba la Ilíada debajo de su cama. (13) También leyó con avidez al historiador Heródoto y al poeta Píndaro.
Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco: (14) Filipo II había comprado un gran caballo al que nadie conseguía montar ni domar. Alejandro, aun siendo un niño, se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su propia sombra y lo montó dirigiendo su vista hacia el Sol. Tras domar a Bucéfalo, su caballo, su padre le dijo: «Búscate otro reino, hijo, pues Macedonia no es lo suficientemente grande para ti». Según coinciden algunos historiadores antiguos, especialmente Calístenes, quien narra la participación de Alejandro en su adolescencia de los Juegos Olímpicos (a petición de Filipo), en la cual obtuvo victorias en competencias de carros.
A los trece años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles. (9) Durante cinco años sería su maestro, en un retiro de la ciudad macedonia de Mieza. Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que este abordó, como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología, y otras tantas áreas.
Muy pronto (340 a. C.) su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente, a pesar de su juventud. Recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente, y así obtenía información, acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. En el 338 a. C. dirigió la caballería macedónica en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. (15) Desde pequeño, Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad: activo, enérgico, sensible y ambicioso. Es por eso que, a pesar de tener apenas dieciséis años, se vio obligado a repeler una insurrección armada. (15) Se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas, pero Alejandro le respondió: «Si espero, perderé la audacia de la juventud»
Alejandro y Aristóteles. El notable filósofo se ocupó de la formación intelectual y académica de Alejandro durante cinco años. Charles Laplante. (1866). Dominio público.
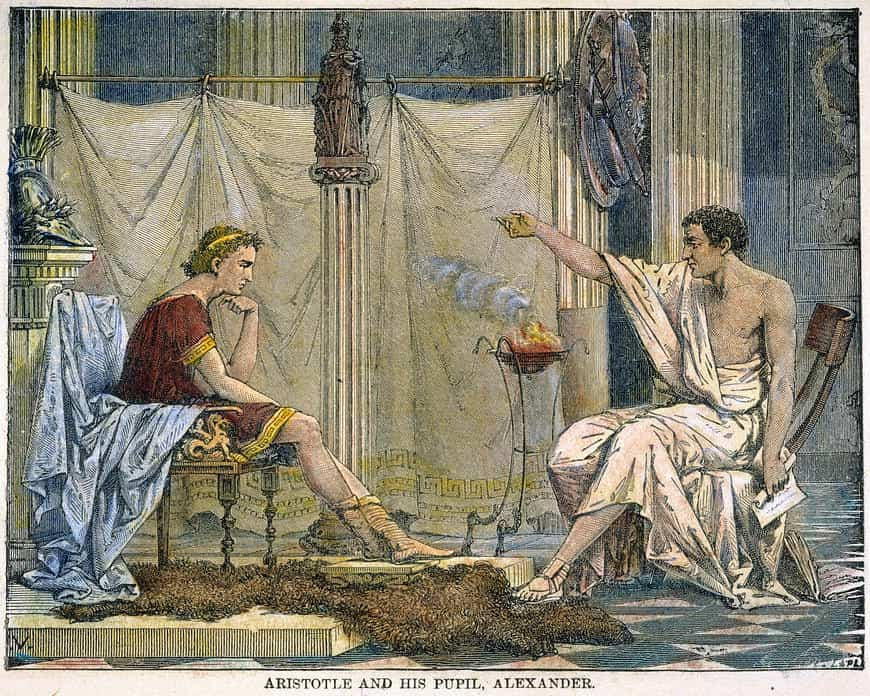
Alejandro no recibió una educación común. Su formación estuvo cuidadosamente diseñada para convertirlo no solo en un príncipe guerrero, sino en un gobernante sabio y refinado, con dominio tanto de las letras como de las armas. La combinación de una instrucción macedónica rigurosa, centrada en la austeridad, el esfuerzo físico y la obediencia, con una formación filosófica y científica de raíz ateniense, dio como resultado un perfil sin precedentes en la historia antigua: el del estratega culto que cita a Homero en campaña y que discute con astrólogos, médicos o geómetras en pleno avance militar.
La elección de Aristóteles como preceptor no fue casual ni simbólica: Filipo II tenía una clara intención política al encomendar la educación de su heredero a uno de los filósofos más prestigiosos de su tiempo. El objetivo era dotar al joven príncipe no solo de sabiduría técnica, sino de una visión del mundo estructurada sobre principios racionales, éticos y políticos capaces de sustentar un proyecto imperial. Aristóteles, por su parte, encontró en Alejandro la oportunidad de formar al futuro regente de un mundo unificado bajo la hegemonía griega, impregnado de logos y orden.
Durante sus años en Mieza, Alejandro no solo se instruyó en disciplinas abstractas, sino que también practicó la observación de la naturaleza, las disecciones anatómicas, la recopilación de especies vegetales y animales, y la elaboración de juicios éticos sobre la conducta humana. Se dice que fundó junto a sus compañeros una especie de “sociedad de sabios” juvenil, en la que se discutían cuestiones filosóficas, literarias y políticas. Este ejercicio dialógico temprano parece haber dejado huella en su modo de gobernar: sus campañas posteriores no fueron solo militares, sino también culturales, con fundación de bibliotecas, academias y ciudades con teatros y gimnasios.
Otro aspecto interesante es cómo la educación griega convivió con influencias culturales más amplias. Aunque su instrucción fue profundamente helénica, Alejandro no fue indiferente a las otras tradiciones. Desde muy joven, mostró interés por las culturas orientales, su historia y sus instituciones. Ya durante su formación con Aristóteles, se familiarizó con las genealogías persas, los modelos de monarquía asiática y las doctrinas religiosas de los pueblos vecinos. Esto explicaría, en parte, su posterior actitud hacia los pueblos conquistados: ni destructiva ni puramente colonizadora, sino integradora y sincrética.
El pensamiento aristotélico impregnó muchos aspectos de su personalidad, pero no lo condicionó de forma absoluta. Aunque asumió el ideal griego del orden racional y la supremacía cultural helénica, Alejandro fue mucho más flexible que su maestro en el trato con lo “bárbaro”. Aristóteles defendía con firmeza la superioridad natural de los griegos sobre los no griegos, lo que justificaba, desde su óptica, el dominio sobre ellos. Alejandro, en cambio, acabó promoviendo el mestizaje cultural y étnico, e incluso adoptó símbolos y rituales orientales como forma de gobernar de manera más eficaz y simbólicamente inclusiva. Esta divergencia entre discípulo y maestro marcará uno de los grandes debates de la Antigüedad tardía: el de la universalidad frente a la identidad griega.
También es destacable que, a diferencia de otros monarcas formados exclusivamente en el campo de batalla, Alejandro desarrolló una cultura filosófica reflexiva que influyó en su modo de tomar decisiones. Consultaba con frecuencia a sabios, se interesaba por el conocimiento astronómico, médico y geográfico, y sentía admiración por los pensadores de otras culturas, como los gimnosofistas indios. La educación temprana no lo transformó en un filósofo en el sentido estricto, pero sí en un monarca con un horizonte mental amplio, que concebía el poder como una forma de construcción civilizadora, y no solo como una herramienta de conquista.
Juventud y exilio
Un nuevo matrimonio de su padre,(9) que podría llegar a poner en peligro su derecho al trono (no conviene olvidar que el mismo Filipo fue regente de su sobrino Amintas IV —hijo de Pérdicas III—, hasta la mayoría de edad, pero se adueñó del trono), hizo que Alejandro se enemistara con Filipo. Es famosa la anécdota de cómo, en la celebración de la boda, el nuevo suegro de Filipo (un poderoso noble macedonio llamado Átalo) rogó porque el matrimonio diera un heredero legítimo al rey, en alusión a que la madre de Alejandro era una princesa de Epiro y que la nueva esposa de Filipo, siendo macedonia, daría a luz a un heredero totalmente macedonio y no mitad macedonio y mitad epirota como Alejandro, con lo cual sería posible que se relegara a este último de la sucesión. Alejandro se enfureció y le lanzó una copa, espetándole: «Y yo ¿qué soy? ¿un bastardo?». En ese momento Filipo se acercó a poner orden, pero debido a su estado de embriaguez, se tropezó y cayó al suelo, lo que le granjeó una burla de Alejandro: «Quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse.» La historia le valió la ira de su padre, por lo que Alejandro tuvo que exiliarse a Epiro junto con su madre, Olimpia. Para evitar una conjura, Filipo también ordenó el exilio de todos sus amigos. Más tarde, Filipo terminaría por perdonarlo. (15)
El episodio del exilio, aunque breve, fue profundamente simbólico y determinante en la relación entre Alejandro y su padre, y marca un momento de ruptura afectiva e ideológica entre ambos. No se trató solo de una disputa familiar provocada por celos o impulsos juveniles, sino de un conflicto real por la legitimidad sucesoria en un contexto donde la transmisión del poder no estaba institucionalmente asegurada. La monarquía macedónica no era estrictamente hereditaria en sentido moderno: aunque la línea dinástica era reconocida, el apoyo de la nobleza, del ejército y de los hetairoi (los “compañeros del rey”) era fundamental para que un heredero fuera reconocido. Por tanto, las palabras de Átalo durante el banquete no eran una simple ofensa, sino una amenaza política directa, que revelaba un movimiento de sectores cortesanos para relegar a Alejandro.
Este clima de sospecha y rivalidades no era nuevo en la corte macedónica. Filipo había accedido al poder como regente de su sobrino Amintas IV y acabó usurpándole el trono. Por tanto, Alejandro tenía motivos para temer que se repitiera la historia. Su reacción, aunque impulsiva, demuestra su aguda percepción política. Sabía que debía defender públicamente su legitimidad si quería conservar sus derechos. Su posterior marcha a Epiro con Olimpia puede entenderse como una retirada estratégica más que como un simple destierro, especialmente teniendo en cuenta que ambos mantuvieron redes de apoyo dentro y fuera de Macedonia.
El perdón posterior de Filipo no disipó las tensiones acumuladas. Aunque padre e hijo se reconciliaron formalmente, las heridas no sanaron del todo. Filipo continuó consolidando alianzas con la aristocracia macedonia y proyectando su autoridad como estratega panhelénico. Alejandro, por su parte, fue desplazado temporalmente del centro de las decisiones, lo que probablemente alimentó su ambición de independizarse políticamente.
Este incidente influyó también en la creciente identificación de Alejandro con su madre y con sus raíces epirotas. Olimpia, ambiciosa y políticamente activa, jugó un papel fundamental en la consolidación del imaginario heroico y excepcional de su hijo. Le alimentó la idea de un destino personal superior y pudo haber alentado, desde muy temprano, su desconfianza hacia los intereses de los nobles macedonios más conservadores.
En términos más amplios, el exilio reveló la fragilidad interna de la corte macedónica y los peligros de la sucesión en tiempos de consolidación del poder. También mostró a Alejandro que el poder no se hereda pasivamente: debe conquistarse, defenderse y legitimarse activamente. Esta enseñanza quedaría grabada en su experiencia y lo acompañaría incluso tras la muerte de su padre, cuando tuvo que enfrentarse a la oposición de otros pretendientes y a revueltas regionales para consolidar su trono. El joven que regresó del exilio no era el mismo: era ya un político en formación, consciente de la traición, de la imagen pública, del equilibrio entre sangre y poder.
Alejandro junto a su madre Olimpia (réplica ubicada en Viena). Foto: PictureObelix. CC BY-SA 3.0 at. Original file (5,184 × 3,456 pixels, file size: 5.56 MB).
Los conflictos familiares que llevaron a Alejandro al exilio reflejan las tensiones estructurales de la corte macedónica, donde los matrimonios múltiples del rey no eran solo decisiones privadas, sino estrategias de poder que alteraban los equilibrios internos. Olimpia, madre de Alejandro, no era una figura secundaria: su inteligencia política y su carácter dominante influyeron profundamente en la formación de su hijo y en su percepción de la amenaza que representaban los círculos cortesanos macedonios, especialmente tras el ascenso de la nueva esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice. La corte se convirtió en un campo de batalla simbólico, donde cada gesto, cada palabra —como el brindis provocador de Átalo— tenía implicaciones dinásticas. La reacción de Alejandro en el banquete fue explosiva, pero reveladora: el joven no toleraba ambigüedades respecto a su estatus, y su orgullo heredado de Olimpia chocaba con la creciente impaciencia de su padre.
La relación con Filipo II, que había sido de admiración y complicidad durante la infancia, se fue deteriorando conforme Alejandro crecía y adquiría protagonismo. Filipo era un estratega experimentado, de inteligencia aguda y ambiciones panhelénicas, pero también un hombre pragmático y controlador. Había moldeado a su hijo como heredero, pero no estaba dispuesto a cederle espacio demasiado pronto. A medida que Alejandro demostraba virtudes admiradas por sus propios compañeros y generales —valentía, carisma, cultura, liderazgo natural—, Filipo comenzó a verlo también como un posible rival dentro de su propio proyecto político. Esto no impidió que lo integrara en la maquinaria del Estado: fue nombrado regente durante una campaña, lideró tropas en Queronea y fue iniciado en las prácticas diplomáticas. Sin embargo, el vínculo emocional entre ambos se tensó cada vez más, atravesado por el orgullo, los celos, las intrigas de la corte y las rivalidades maternales. Esta mezcla de admiración mutua, competencia velada y distancia emocional marcaría profundamente el carácter político de Alejandro, que aprendió que incluso el poder paterno podía ser arbitrario, y que la autoridad debía legitimarse en el campo de batalla tanto como en el palacio.
Su primera experiencia militar no fue una simple iniciación simbólica, sino una auténtica puesta a prueba. La campaña en la que reprimió una rebelión en Tracia siendo apenas un adolescente no solo lo consolidó como líder militar precoz, sino que le permitió fundar su primera ciudad (Alejandrópolis), un acto con fuerte carga política y simbólica. En Queronea (338 a. C.), su papel fue decisivo: dirigió la caballería macedónica y logró romper la línea tebana, en un momento clave de la batalla. Su actuación fue destacada por los veteranos y mostró no solo su coraje físico, sino su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas en el fragor del combate. Esta intervención le valió el respeto de los generales y del ejército, pero también acentuó su perfil como figura pública emergente dentro del Estado macedonio, una figura con creciente legitimidad propia más allá de su rol de príncipe heredero.
Estas vivencias no solo forjaron a Alejandro como militar, sino como actor político. Aprendió que la lealtad del ejército se gana en la acción; que la diplomacia puede ser tanto una herramienta como una trampa; y que en la corte, el linaje por sí solo no garantiza el trono. A partir de entonces, su comportamiento reflejará siempre una mezcla calculada de carisma, firmeza, seducción política y autoridad personal. El exilio no lo debilitó: lo transformó en un estratega en formación, consciente de los peligros del poder y de las reglas no escritas del juego dinástico.
Ascenso al poder
Filipo muere asesinado en el año 336 a. C. a manos de Pausanias, un capitán de su guardia. Algunos atribuyen el asesinato a una conspiración tramada por Olimpia.
(8) Después de este hecho, Alejandro hizo matar a parte de la familia de su madrastra Cleopatra. Así, se aseguró que no quedara vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono y tomó las riendas de Macedonia a la edad de veinte años. (17) (18)
Tras suceder a su padre, Alejandro debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II veintitrés años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino pobre y desdeñado por los griegos, a un poderoso Estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado que dominaba indirectamente a Grecia a través de la Liga de Corinto. En un discurso, puesto en boca de Alejandro por el filósofo e historiador griego Flavio Arriano, se describía la transformación del pueblo macedonio en los siguientes términos:
Filipo os encontró como vagabundos y pobres, la mayoría de vosotros llevaba por vestidos pieles de ovejas, erais pastores de parvos ganados en las montañas y solo podíais oponer escasas fuerzas para defenderos de los ilirios, los tribalios y los tracios en vuestras fronteras. Él os dio capas en lugar de pieles de oveja y os trajo desde las cimas de las montañas a las llanuras, él hizo que presentarais batalla a los bárbaros que eran vecinos vuestros, de tal modo que ahora confiáis en vuestro propio coraje y no en las fortificaciones. Él os convirtió en moradores de ciudades y os civilizó merced al don de leyes excelentes y buenas costumbres. (Alejandro Magno)
Arriano, siglo II (1982b, p. VII.9.2)
La muerte de Filipo supuso que algunas polis griegas sometidas por él se alzasen en armas contra Alejandro ante la aparente debilidad de la monarquía macedonia. Dado que la monarquía macedonia no era automáticamente hereditaria, Alejandro mostró un máximo interés en ser reconocido como heredero de todos los derechos que había ostentado su padre en el ámbito de las ciudades griegas. Los griegos debían votar en asamblea si se confirmaba o no a Alejandro en el cargo de comandante en jefe del ejército. Alejandro debía resolver dos puntos importantes: mantener el control de las ciudades y reclutar mercenarios de las polis para su campaña contra Persia.
En la primavera del 335 a. C. lanza una exitosa campaña al norte, Iliria (hoy Albania y Macedonia del Norte) y Tracia (hasta las inmediaciones del río Danubio), donde es avisado de que Tebas se había sublevado, tomando una guarnición macedonia. Alejandro, con una reacción relámpago, viajó casi seiscientos kilómetros hasta Tesalia para reafirmar el dominio en la región (15) (ya había sido conquistada por Filipo), y emprendió el camino hacia el Ática, reprimiendo la sublevación de Tebas, (19) que opuso una feroz resistencia, reduciendo la ciudad a escombros, a excepción de la casa que había pertenecido al poeta Píndaro. Después de ajusticiar a los sublevados, entrevistó a una parte de la población, ordenando más tarde la reconstrucción de la ciudad. Uno de los perjudicados era un deportista tebano de los Juegos Olímpicos, a quien Alejandro felicitó durante el desarrollo de estos, y otro relato cuenta que, Timoclea, hermana del general tebano Teágenes, quien mató a un general tracio durante la contienda, fue liberada después de haber hecho una «defensa sincera».(9)
Camino al sur del Ática, visitó el oráculo de Delfos, donde un general ateniense había depuesto a la pitonisa del templo, y que luego Alejandro restableció a la misma en su puesto. Allí tuvo en dos ocasiones sus oráculos. La primera visita fue bastante errática, teniendo los sacerdotes que irrumpir en varias ocasiones. «Alejandro, no puedes entrar con espadas aquí. Y tampoco puedes llevarte las cosas». En la segunda, fue a pedir el oráculo, pero en la residencia la pitia (sacerdotisa), que forcejeando le dijo «hijo mío, eres invencible».
Su paso por Atenas fue por demás totalmente atípico. Los atenienses cerraron sus puertas, no por sublevación, sino por temor por lo ocurrido en Tebas. Alejandro, que sentía un gran respeto por los filósofos, el arte y la cultura de la ciudad, envió entonces una primera carta (era su estilo), a lo que respondieron: «estamos debatiendo si presentarte batalla o dejarte entrar».[9] Por lo que, Alejandro, a través de otra carta propuso dejar a su ejército fuera y entrar solo. Dejó que solamente lo acompañaran algunos de sus amigos, los hetaroi. Una vez allí, Atenas reconoció su supremacía (20)(21) por el gesto, nombrándolo de esta manera hegemón, título que ya había ostentado su padre y que lo situaba como gobernante de toda Grecia, (22) consolidando así la hegemonía macedónica, tras lo cual Alejandro se dispuso a cumplir su siguiente proyecto: conquistar el Imperio aqueménida.
Una conocida anécdota, embellecida por la leyenda, es la del encuentro de Alejandro con el filósofo Diógenes de Sinope en Corinto durante los Juegos Ístmicos:
Reunidos los griegos en Corinto, y tras haber acordado en votación alinearse con Alejandro para luchar contra los persas, fue proclamado general en jefe. Muchos políticos e intelectuales acudieron a darle la enhorabuena, por lo que Alejandro confiaba en que también Diógenes el sinopense hiciera otro tanto, ya que ambos se hallaban por entonces en Corinto. Mas Diógenes no prestó la menor atención a Alejandro, sino que continuó con toda calma en el barrio de Cranio. De modo que fue el propio Alejandro quien acudió a visitarlo. Lo encontró echado al sol, y al ver Diógenes que se acercaba una gran masa de gente se incorporó un poco y miró a la cara a Alejandro. Tras saludarse, Alejandro preguntó a Diógenes si necesitaba algo: «Una cosa bien pequeña -contestó-, apártate un poco, que me estás quitando el sol». Se cuenta que Alejandro, ante esta respuesta, quedó tan impresionado y admirado por la altivez, desprecio e independencia de espíritu de este hombre, que dijo a sus acompañantes, que merodeaban riéndose y haciendo burlas: «Pues yo, de no ser Alejandro, de buen grado me gustaría ser Diógenes». (Plutarco, Alejandro, XIV, 1-5. Traducción de Antonio Guzmán Guerra).
En otra ocasión, encontró a Diógenes revolviendo basura. Al preguntarle qué buscaba, Diógenes respondió: «Estoy buscando huesos de esclavos, pero no hallo la diferencia entre estos y los de tu padre». Era claro que Diógenes despreciaba a Alejandro, quien nunca tomó represalia alguna.
Diógenes a Alejandro: «Quítate de ahí, me tapas el sol». Paride Pascucci. Esta fuente. Dominio Público.
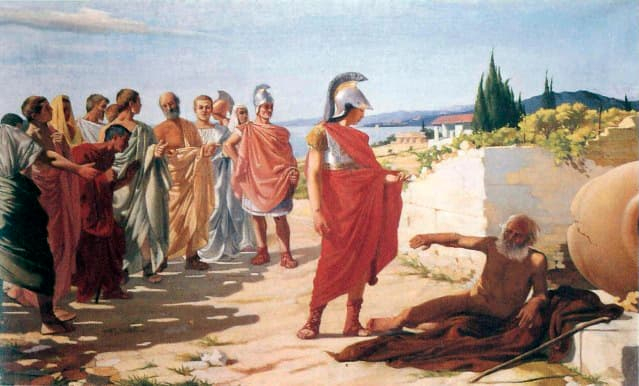
El asesinato de Filipo II en el año 336 a. C., durante la fastuosa boda de su hija Cleopatra en Egas, no solo marcó el fin de una era para Macedonia, sino que abrió un momento de inestabilidad aguda que podría haber costado la vida y el trono a su joven heredero. Las circunstancias del magnicidio siguen siendo debatidas: el autor material fue Pausanias, un miembro de su guardia personal, pero detrás del crimen podrían haber existido motivaciones más complejas, vinculadas a intrigas cortesanas, resentimientos personales o incluso conspiraciones dinásticas. Algunos relatos antiguos insinúan que Olimpia y el propio Alejandro podrían haber tenido conocimiento previo del complot, aunque estas versiones deben tomarse con cautela, dado que surgen en un clima posterior de propaganda y tensiones entre los diádocos.
Lo que resulta indiscutible es que Alejandro actuó con rapidez y decisión. Tenía solo 20 años, y su posición como heredero no era invulnerable. La monarquía macedónica, aunque dinástica, requería la aprobación de los nobles y del ejército. Para consolidar su ascenso, Alejandro se presentó como el legítimo continuador del proyecto panhelénico de su padre. Se rodeó de figuras clave como Antípatro y Ptolomeo, obtuvo el apoyo inmediato del ejército macedonio mediante un juramento colectivo y eliminó con frialdad a posibles rivales, incluidos algunos miembros de su propia familia, como el joven hijo de Cleopatra Eurídice y la propia reina. Esta brutalidad no fue excepcional en el contexto de la época: asegurarse el trono implicaba, en muchos casos, la neutralización física de todos los competidores potenciales.
La consolidación de su autoridad fue tanto un acto de fuerza como de simbolismo político. Alejandro mantuvo a los principales generales de su padre, reforzó los vínculos con la nobleza macedónica y reafirmó la política de expansión hacia Asia, asegurando así continuidad institucional. También se hizo proclamar comandante supremo de la Liga de Corinto, heredando formalmente el liderazgo de la campaña contra Persia. Este acto no fue una mera formalidad, sino una pieza clave para legitimar su papel ante las polis griegas, muchas de las cuales recelaban del dominio macedonio.
La muerte de Filipo fue vista por muchas ciudades griegas como una oportunidad para liberarse del control macedonio. Las revueltas no tardaron en surgir, especialmente en Tebas, que se erigió en símbolo de la resistencia. La respuesta de Alejandro fue rápida y fulminante. Cruzó Tesalia con gran velocidad, obligó a los rebeldes a replegarse y, en una demostración de fuerza sin precedentes, arrasó completamente la ciudad de Tebas en el año 335 a. C., destruyendo sus murallas, masacrando a gran parte de sus habitantes y vendiendo a los supervivientes como esclavos. Solo se respetaron el templo de Apolo y la casa del poeta Píndaro. Esta acción tuvo un doble efecto: sembró el terror entre otras polis que pudieran albergar ideas similares y reforzó su imagen como líder implacable y decidido, capaz de restablecer el orden sin titubeos.
Este acto, que algunos historiadores modernos interpretan como excesivamente cruel, fue en su tiempo considerado una medida política eficaz. Atenas, que también había mostrado signos de agitación, reculó ante la demostración de poder. La amenaza de desintegración se neutralizó, y Alejandro emergió como el nuevo señor indiscutido del mundo griego. Sin embargo, a diferencia de su padre, no se limitó a ser el “rey de los macedonios” ni el “hegemón de los griegos”, sino que empezó a proyectarse como un líder con ambiciones universales.
Una vez estabilizado el reino y aplastadas las rebeliones, Alejandro retomó la idea estratégica heredada de Filipo: la campaña contra el Imperio persa. Pero ahora, el objetivo no era solo vengar las Guerras Médicas, sino lanzarse a una empresa de proporciones épicas. A ojos de los griegos, y muy posiblemente de sí mismo, Alejandro no solo era un nuevo Aquiles: era el instrumento del destino helénico en su marcha hacia el este. Su ascenso al poder no fue solo el inicio de un reinado, sino la apertura de una nueva era: la del helenismo expansivo, audaz y transformador.
La ascensión de Alejandro Magno al poder no solo fue una victoria política y militar; fue también una construcción simbólica cuidadosamente cultivada. A diferencia de otros reyes macedonios que habían gobernado desde la fuerza bruta o la tradición dinástica, Alejandro comprendió —desde sus primeros pasos— que el dominio sobre los griegos requería algo más: una legitimación cultural, heroica y casi religiosa que lo hiciera aceptable no solo como gobernante, sino como referente moral y civilizacional.
Desde el inicio, su imagen fue asociada al héroe homérico por excelencia: Aquiles, con quien Alejandro se sentía espiritualmente emparentado. Esta conexión no era un simple capricho juvenil, sino parte de una estrategia de identificación simbólica. Alejandro había sido educado con los textos de Homero como guía de vida, y durante su formación con Aristóteles, la Ilíada fue casi una escritura sagrada para él. Dormía con ella bajo la almohada, la citaba con frecuencia y veneraba a Aquiles no solo como guerrero, sino como figura trágica de destino sublime. Esta identificación fue reforzada por su linaje: por parte de su madre Olimpia, Alejandro se decía descendiente de Neoptólemo, hijo de Aquiles. Por tanto, presentarse ante el mundo como “el nuevo Aquiles” era tanto una afirmación genealógica como una declaración de intenciones.
Esta dimensión heroica no pasó desapercibida para las ciudades griegas. En un momento en que las polis habían perdido buena parte de su autonomía y energía tras décadas de guerras intestinas, la figura de Alejandro ofrecía una solución emocional: unificaba la gloria pasada con la posibilidad de una causa común —la expedición contra Persia— que recuperaba el viejo mito de la unidad griega frente al extranjero. Pero a diferencia de su padre, que impuso su hegemonía con pragmatismo, Alejandro supo envolver su poder en mitología compartida, haciéndose tolerable —e incluso inspirador— para muchos griegos que hasta entonces veían a los macedonios como bárbaros del norte.
La destrucción de Tebas, por brutal que fue, también tuvo un valor simbólico. Más que una simple represión militar, fue una advertencia escenificada: Alejandro no solo se presentaba como gobernante, sino como garante del orden cósmico frente al caos de la rebelión. Tebas, que había sido símbolo de orgullo y desobediencia griega, fue transformada en un ejemplo de lo que ocurría cuando se desafiaba la nueva era. En contraposición, Alejandro trató con más diplomacia a Atenas, ciudad madre de la cultura griega, mostrando un respeto táctico por su prestigio intelectual, incluso cuando mantenía la espada desenvainada.
La proclamación de Alejandro como comandante supremo de la Liga de Corinto fue otro momento simbólico clave. No se trataba simplemente de asumir un cargo político, sino de hacerse heredero de una idea panhelénica que hundía sus raíces en las guerras médicas y en el deseo, siempre postergado, de una Grecia unificada. Consciente de que muchos griegos recelaban de una monarquía extranjera, Alejandro no se presentó como rey de Grecia, sino como el brazo ejecutor de una empresa común. Era el caudillo de los griegos, no su señor absoluto. Esta distinción le permitió ganarse la aceptación formal de las polis, aunque en la práctica ejerciera un poder indiscutido.
En suma, la dimensión simbólica de Alejandro como líder griego se construyó sobre cuatro pilares: el linaje heroico (Aquiles), la legitimidad cultural (Homero y Aristóteles), la función providencial (vengar a Grecia, castigar la desobediencia) y la imagen de unidad nacional frente a un enemigo ancestral (Persia). Esta construcción no fue solo un artificio: formaba parte del núcleo profundo de su visión del poder. Alejandro no solo quería reinar; quería encarnar una idea. Su autoridad no se basaba únicamente en la fuerza, sino en un relato: el del joven rey justo, sabio y valiente, que tomaba el relevo de una Grecia cansada para conducirla a una nueva grandeza.
Esta combinación de mito, política y personalidad explica en gran parte por qué Alejandro no fue visto simplemente como un conquistador macedonio, sino como una figura casi fundacional de un nuevo orden cultural: el mundo helenístico. Desde su primer gesto como rey, su poder no fue solo un hecho; fue un signo.
Conquistas
Las conquistas de Alejandro Magno representan uno de los episodios más extraordinarios y transformadores de la historia antigua. En apenas una década —entre el 334 y el 323 a. C.—, un joven rey de Macedonia se lanzó a una expedición militar que lo llevó desde las costas del mar Egeo hasta las llanuras del Indo, atravesando Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, Persia y Asia Central. Nunca antes un ejército occidental había llegado tan lejos ni había generado un impacto cultural tan profundo en regiones tan vastas y diversas. Aquello no fue solo una campaña militar exitosa: fue una revolución geopolítica y simbólica de proporciones colosales.
El contexto histórico en que se produce esta expansión es clave para comprender su alcance. Tras la muerte de Filipo II y la consolidación del trono macedonio, Alejandro heredó un reino estable y un ejército bien entrenado, forjado por las reformas de su padre. También heredó un proyecto inacabado: la campaña contra el Imperio persa, que había sido presentado ante los griegos no solo como una empresa militar, sino como una cruzada civilizadora y vengadora. La idea de castigar a Persia por las antiguas invasiones médicas —las de Darío y Jerjes— aún tenía resonancia emocional entre los griegos, aunque en realidad la expedición tenía mucho más que ver con la afirmación del poder macedonio y la ambición personal de Alejandro que con una genuina causa común.
El Imperio persa, en ese momento gobernado por Darío III, era todavía una estructura poderosa, pero mostraba señales de agotamiento interno: problemas administrativos, conflictos dinásticos, rebeliones locales y un sistema de gobierno demasiado extenso como para reaccionar con eficacia ante una ofensiva coordinada. Alejandro supo aprovechar esa situación. Su campaña comenzó con un gesto cargado de simbolismo: cruzó el Helesponto en el año 334 a. C. y visitó la supuesta tumba de Aquiles en la Tróade, rindiendo homenaje al héroe homérico que inspiraba su modelo de vida. Desde ese momento, cada conquista suya sería interpretada como una hazaña heroica, como un paso más en una gesta mitológica hecha realidad.
Las conquistas tuvieron múltiples significados, tanto para los contemporáneos como para la posteridad. En primer lugar, respondían a una lógica militar y estratégica: Alejandro se propuso desmontar el poder persa desde sus bases, derrotar a su rey, ocupar sus capitales y controlar sus centros logísticos. En segundo lugar, cumplían una función política: cada victoria consolidaba su autoridad tanto dentro del ejército como en el conjunto del imperio, y reforzaba su legitimidad ante los griegos como caudillo invicto. En tercer lugar, operaban en el plano simbólico y cultural: Alejandro no se limitaba a conquistar territorios, sino que fundaba ciudades, promovía el mestizaje, adoptaba ritos locales y se presentaba como un monarca universal, capaz de gobernar sobre pueblos muy distintos entre sí.
A lo largo de la campaña, las conquistas fueron evolucionando en su sentido e intención. Al principio, Alejandro se presentaba como libertador de las ciudades griegas sometidas a Persia, especialmente en Asia Menor. Luego se convirtió en conquistador imperial, dispuesto a someter al gran rey persa y a tomar sus riquezas. Más adelante, tras la ocupación de Babilonia, Persépolis y Susa, comenzó a adoptar elementos del ceremonial persa, asumiendo formas de representación monárquica orientales. Finalmente, en sus campañas por Asia Central y la India, su figura se fue tornando más ambigua, entre la del héroe civilizador y la del caudillo absolutista que aspiraba a la divinidad. Este proceso refleja una transformación interna: Alejandro ya no solo conquistaba para los griegos, sino también para una idea propia de imperio, universalista, integrador, multicultural.
Desde el punto de vista cronológico, las campañas de Alejandro se pueden dividir en varias fases que reflejan sus objetivos progresivos: la primera etapa (334–332 a. C.) corresponde a la consolidación del dominio en Asia Menor y las costas del Mediterráneo oriental; la segunda (332–330 a. C.) incluye la conquista de Egipto y el corazón del Imperio persa, con la toma de Babilonia, Susa, Persépolis y Ecbatana; la tercera (330–327 a. C.) lo lleva a Asia Central y la eliminación de la resistencia residual persa; y la cuarta (327–325 a. C.) culmina en la India, donde alcanza el río Hidaspes antes de que su ejército se niegue a seguir avanzando. En su viaje de regreso, Alejandro atraviesa el desierto de Gedrosia y regresa finalmente a Babilonia, donde morirá poco después, en el 323 a. C.
Lo asombroso de estas conquistas no fue solo su velocidad o su amplitud geográfica, sino su impacto duradero. Alejandro no dejó un imperio consolidado ni una administración unificada, pero sí dejó una huella civilizatoria inmensa. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría en Egipto, se convirtieron en focos de irradiación cultural helenística. Su ejemplo inspiró generaciones de reyes, emperadores y estrategas. El helenismo —ese mundo nuevo, híbrido, nacido de la mezcla entre la cultura griega y las tradiciones orientales— fue la verdadera herencia de sus conquistas. Por eso, más allá de las batallas y los territorios, lo que conquistó Alejandro fue una nueva idea del mundo, más amplio, más complejo, y sorprendentemente moderno en sus aspiraciones.
Asia Menor
La campaña de Alejandro en Asia Menor marcó el comienzo de su larga marcha hacia Oriente y fue crucial para consolidar su liderazgo tanto dentro del ejército como ante el mundo griego. En la primavera del año 334 a. C., cruzó el Helesponto al frente de un ejército relativamente pequeño —unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes— pero altamente disciplinado y moralmente convencido de estar embarcado en una gesta heroica. Según las crónicas, antes de desembarcar, Alejandro arrojó una lanza al suelo como símbolo de conquista y homenajeó a Aquiles visitando su supuesta tumba en la Tróade, gesto que sellaba su identificación con el héroe homérico y que anunciaba el tono mítico que adoptaría toda su campaña.
La batalla del río Gránico, librada poco después de su desembarco, fue su primer gran enfrentamiento con las fuerzas del Imperio persa. Se produjo cerca de la ciudad de Zelea, en la región de Misia, y enfrentó al ejército macedonio contra una coalición de sátrapas persas de Asia Menor. Aunque algunos de sus generales, como Parmenión, aconsejaron prudencia ante el cruce del río en presencia del enemigo, Alejandro optó por el ataque directo, encabezando personalmente la caballería en un movimiento arriesgado que desbarató las líneas persas. La victoria fue rotunda. Este triunfo, aunque modesto en términos estratégicos, tuvo un impacto psicológico enorme: demostró la vulnerabilidad del aparato militar persa y reforzó la imagen de Alejandro como líder valiente y decidido. Capturó además a muchos mercenarios griegos que luchaban para los persas, a quienes trató con dureza, ordenando ejecutar a varios como castigo por traicionar la causa helénica.
Alejandro Magno cruzando el río Gránico, en una pintura de Charles Le Brun. Charles Le Brun / Abraham Genoels. Museo del Louvre. Dominio público. Original file (2,817 × 1,276 pixels, file size: 4.21 MB).
Antecedentes históricos
Las guerras greco-persas fueron una serie de conflictos militares entre los años de 499 a. C. y 449 a. C. entre el Imperio aqueménida (la más grande y poderosa potencia del mundo en su época, centrada en Mesopotamia) y las ciudades-estado griegas que no eran más que una colección de pequeñas naciones ubicadas en la actual Grecia y la costa de Asia Menor, cada una de las cuales era independiente. Notablemente, la colección de pequeñas ciudades independientes griegas repelieron a la superpotencia de su época y finalmente llegarían a conquistarlo.
Estos conflictos comenzaron cuando Aristágoras, el derrocado tirano de la ciudad-estado griega de Mileto, lanzó una campaña militar con apoyo persa para tratar de recuperar su trono, comenzando con la conquista de la isla de Naxos en una batalla conocida como el sitio de Naxos el cual fracasó. Tras esto, Aristágoras incitó una rebelión masiva de todos los griegos viviendo en Asia Menor (que era una posesión persa) lo cual dio lugar a la revuelta jónica. Esta revuelta eventualmente arrastró a todos los estados de Grecia a un conflicto abierto con el Imperio persa, orillando a los griegos a poner de lado sus rivalidades tras lo cual se aliaron tras lo cual el Imperio persa intentó invadir y conquistar Grecia en 492 a. C. con resultados mixtos y después cuando Persia intentó invadir de nuevo Grecia en 480 a. C. lo que terminó con una decisiva victoria griega y aseguro la independencia griega por siempre. Esto terminó las operaciones de guerra masivas pero no terminó con el conflicto que siguió con baja intensidad hasta 449 a. C.
Pero en 359 a. C. un rey llamado Filipo II llegó al trono de una atrasada y pobre nación griega conocida como Macedonia; Filipo sin embargo demostró ser un líder capaz, eficiente, astuto y un genio militar; muy pronto Filipo ya había comenzado la expansión de Macedonia transformándolo en el estado más poderoso de Grecia. Filipo unió a la mayoría de los estados y reinos griegos en una alianza llamada la Liga de Corinto de la cual el era líder, comandante en jefe y hegemón. Su propósito era lanzar una invasión del mismo Imperio persa pero antes de esto se dio una rebelión por parte de una alianza de dos ciudades griegas: Atenas y Tebas; Filipo no podía lanzar una expedición a miles de kilómetros de su hogar dejando atrás un alzamiento armado por lo que antes hubo de combatirla con la ayuda de su hijo y sucesor Alejandro Magno en la que sería su primera batalla; las ciudades rebeldes serían aplastadas y regresaron a la alianza antipersa. Sin embargo, Filipo murió dos años después, antes de poder lanzar su campaña, y su hijo Alejandro se encargó de realizarla.
Tras esta victoria, Alejandro emprendió la liberación progresiva de las ciudades costeras de Asia Menor: Éfeso, Mileto, Halicarnaso y Pérgamo, entre otras. En cada una de ellas adoptó estrategias adaptadas al contexto local. En Éfeso restableció la democracia y ganó el favor de la población; en Mileto, que había cerrado sus puertas, organizó un asedio eficiente que acabó con la rendición de la ciudad. El caso de Halicarnaso fue más complicado: aquí resistía un contingente importante dirigido por el persa Memnón de Rodas, que ofreció una defensa tenaz. El asedio se prolongó y, aunque Alejandro no logró tomar completamente la ciudad, consiguió incendiar parte de ella y obligar a los defensores a retirarse, debilitando así la presencia persa en la región sur-occidental.
Durante esta etapa inicial se consolidó también la dimensión ideológica de su empresa. Alejandro se presentaba como libertador de las ciudades griegas sometidas al yugo persa, pero en la práctica también intervenía directamente en sus gobiernos, instalando regímenes favorables y asegurando su control político. Este equilibrio entre discurso liberador y dominio efectivo fue una constante de su estrategia imperial: emplear ideales compartidos para justificar acciones militares y políticas de poder.
Otro episodio significativo fue el de Gordio, capital de Frigia, donde se encontraba el célebre carro del rey Midas atado con el nudo gordiano, cuya leyenda afirmaba que quien lograra desatarlo dominaría Asia. Ante la dificultad de deshacerlo, Alejandro, según la versión más popular, lo cortó de un tajo con su espada, declarando que tanto daba desatarlo como romperlo. Este acto, aunque aparentemente anecdótico, tuvo una fuerte carga simbólica. No solo ilustraba su pragmatismo y su desprecio por los obstáculos ceremoniales, sino que también se interpretó como una señal del destino: el joven conquistador parecía destinado a someter Oriente, no por la vía tradicional, sino por la fuerza de su voluntad y acción directa. El episodio del nudo fue rápidamente difundido entre sus tropas y entre los griegos como prueba de que los dioses lo favorecían.
Durante esta primera fase de la campaña, también se introdujeron algunos elementos que luego adquirirían mayor protagonismo en etapas posteriores: el contacto con culturas orientales, la captación de élites locales, y las relaciones personales con mujeres de la zona, que preludiaban las bodas y uniones mixtas que más tarde institucionalizaría. Aunque todavía no se formalizaban como política de fusión cultural, sí anticipaban el estilo de gobierno que desarrollaría en Babilonia, Susa y más allá: uno donde el conquistador no solo vence militarmente, sino que se integra, al menos en parte, en el tejido social de los pueblos conquistados.
Así, la campaña en Asia Menor no fue solo el inicio territorial de la expansión alejandrina, sino también el laboratorio político, simbólico y cultural de su proyecto imperial. En ese escenario, Alejandro demostró no solo capacidad militar, sino una notable habilidad para adaptar su liderazgo a diferentes contextos, combinar fuerza con diplomacia, y construir desde el inicio una imagen de invencibilidad. La marcha hacia el corazón del Imperio persa ya estaba en marcha, pero el mito de Alejandro como caudillo universal ya comenzaba a consolidarse.
Año 334 a. C. Alejandro Magno cruza el Helesponto e inicia la conquista del Imperio Persa. User: DIEGO73. CC BY-SA 4.0.

Alejandro, tras asegurar el orden en la mayor parte de la Hélade y en el sureste de Europa, dejó a Antípatro al mando de todos los dominios. Preparó ciento sesenta embarcaciones, abastecimiento suficiente y armamento (y ya no contaba con tanto dinero para pagar a sus hombres), con su ejército de unos cuarenta mil soldados que contaba con miles de aliados griegos y mercenarios. Cruzó el Helesponto hacia Asia Menor, para iniciar la conquista del Imperio persa, pretendiendo seguir los planes de su padre de liberar a todas las poleis griegas de la zona de Jonia (Misia, Lidia, Licia) que se encontraban bajo dominio persa en Asia Menor. Hizo una breve parada en Troya, donde honró la tumba de Aquiles, el gran héroe griego de la guerra de Troya. (23)
En los primeros compases de la campaña asiática, Alejandro tuvo que hacer frente a la amenaza de Memnón de Rodas, un experimentado estratega griego que servía como comandante al servicio de Persia. Este mercenario conocía bien a Alejandro desde su juventud, ya que, en el pasado, su familia había sido acogida por Filipo II en Macedonia durante una crisis política. Conocedor del territorio y de las tácticas griegas, Memnón dominaba una extensa franja costera en la región de la antigua Troya, en las inmediaciones donde se había librado la batalla del Gránico.
Su estrategia se centró en cortar las líneas de suministro de Alejandro por vía marítima. Con el apoyo de una considerable flota persa y refuerzos navales procedentes de Chipre, Fenicia y Egipto, lanzó operaciones navales agresivas por el Helesponto y las islas del Egeo. Por momentos, puso en serios aprietos a la retaguardia macedonia. Sin embargo, su muerte repentina durante el asedio a Mitilene representó un duro golpe para los persas y supuso un punto de inflexión en la guerra. La amenaza marítima desapareció de forma efectiva, y con ello, Alejandro pudo consolidar el control del mar Egeo.
Liberadas de la presión persa, las principales ciudades griegas de Asia Menor —entre ellas Éfeso, Halicarnaso, Mileto y Pérgamo— comenzaron a rendirse. Algunas lo hicieron con entusiasmo, recibiendo a Alejandro como un libertador que venía a restituir su autonomía y su identidad griega; otras se sometieron por prudencia o temor a la fuerza de su ejército. Alejandro se presentó como protector de la libertad de las ciudades jónicas, pero en la práctica impuso gobiernos afines a su causa, reorganizó administraciones y dejó guarniciones allí donde lo consideró necesario para asegurar su dominio.
Con el poderío naval persa prácticamente desmantelado y las ciudades costeras pacificadas, Alejandro interrumpió temporalmente su avance en la región de Jonia. Aprovechó esa pausa para reorganizar su ejército y preparar la siguiente etapa de la campaña. Fue durante ese período de relativa calma cuando conoció al célebre pintor Apeles, quien más tarde se convertiría en el retratista oficial del conquistador.
Bodas masivas y concubinas
Alejandro Magno, además de su genio militar, fue muy consciente del poder simbólico del arte y de la necesidad de controlar su imagen pública. Por ello, limitó la representación oficial de su figura a tres artistas: el escultor Lisipo, un orfebre y el pintor Apeles, oriundo de Jonia. Apeles gozó de la estima personal de Alejandro y tuvo acceso directo a él, algo inusual en la rígida corte macedónica. Se cuenta que Alejandro frecuentaba su taller y aceptaba sin objeciones sus exigencias artísticas, lo que demuestra el grado de confianza entre ambos.
Entre las obras más comentadas de Apeles figura un retrato del propio Alejandro junto a Campaspe, una de sus concubinas, representada desnuda en la figura de Afrodita. Campaspe, célebre por su belleza, no solo fue compañera íntima del rey, sino también modelo inspiradora de obras que fundieron arte, política y sensualidad. Esta relación muestra cómo Alejandro supo utilizar su vida privada como instrumento de representación política y refinamiento cultural, una actitud que no era común en los monarcas macedonios anteriores.
Más allá de lo personal, estas alianzas sentimentales formaban parte de una política de integración. Tras la consolidación del dominio en Asia Menor, Alejandro fomentó los matrimonios mixtos como un primer gesto de acercamiento entre griegos y orientales. Durante su estancia en Caria, en el otoño del año 334 a. C., ordenó que un grupo de soldados que se habían casado con mujeres de las ciudades liberadas regresara temporalmente a Macedonia para pasar el invierno con sus nuevas esposas. La comitiva fue dirigida por Coeno, uno de sus oficiales de mayor confianza. Esta medida no solo premiaba la lealtad del ejército, sino que también reforzaba los lazos sociales entre la metrópoli y los territorios recién conquistados.
Apeles pintando a Alejandro y a Campaspe (una de sus concubinas). Jacques-Louis David. Dominio público. Original file (6,000 × 4,235 pixels, file size: 3.05 MB).
El Nudo Gordiano
Al concluir la campaña en Asia Menor y con la llegada del invierno, Alejandro se dirigió hacia el interior de Anatolia y estableció su campamento en Gordión, antigua capital del reino de Frigia. Este lugar era célebre por una leyenda que unía lo sagrado con lo profético: allí se conservaba un carro real unido a su yugo por un complicado nudo de cuerdas, supuestamente imposible de desatar. Según la tradición, quien lograra deshacer el nudo gordiano estaría destinado a conquistar Asia.
Las fuentes antiguas ofrecen versiones distintas del episodio. Algunas sostienen que Alejandro examinó cuidadosamente el nudo y lo desató con astucia, encontrando el modo de deshacer las ligaduras ocultas. Otras, más populares, relatan que, impaciente ante la dificultad, desenvainó su espada y lo cortó de un tajo, pronunciando una frase que revelaba su espíritu práctico: “Tanto da cortarlo como desatarlo”. Lo cierto es que poco después se desató una fuerte tormenta, interpretada por sus contemporáneos como una señal favorable de Zeus, confirmando el carácter casi divino de su misión.
El gesto, ya fuera impulsivo o calculado, no solo sirvió para reforzar su imagen entre las tropas y las ciudades aliadas, sino que cristalizó su reputación como hombre tocado por el destino. La leyenda del nudo gordiano acompañaría a Alejandro como símbolo de su determinación inquebrantable y de su voluntad de superar los obstáculos con soluciones radicales y efectivas.
En esa misma localidad se le unió nuevamente Coeno, que regresaba de Macedonia con los soldados que habían pasado el invierno con sus esposas, así como con nuevas tropas de refuerzo. El ejército estaba reorganizado, la retaguardia asegurada y el camino hacia el corazón del Imperio persa quedaba abierto.
Mar Mediterráneo
Alejandro se dirigió desde Gordion hacia la región de Cilicia, y emprendió su marcha hacia el sur, donde es avisado que desde Siria los persas, al mando del rey Darío, destruyeron un campamento macedonio, aniquilando sus guarniciones (que eran casi todos soldados heridos en batalla), por lo que tuvo que retomar el camino norte, donde los persas le hicieron frente del otro lado del río Issos, con un ejército superior a los quinientos mil hombres, cuando los aliados griegos no superaban los cincuenta mil. Aun así, prevaleció la estrategia sobre el número. Los persas perdieron casi la mitad de sus tropas.
Esta es conocida como la batalla de Isos —pequeña llanura situada entre las montañas y el mar cerca de Siria— en el 333 a. C., en la cual, el rey Darío, ante tal debacle, huyó amparado en la oscuridad de la noche dejando en el campo de batalla, abandonando sus tesoros, armas y su manto púrpura.
Tras asegurar Asia Menor, Alejandro reanudó su avance hacia el sur, siguiendo la línea de la costa mediterránea. Su estrategia era clara: evitar que la flota persa pudiera operar con libertad, privándola del acceso a puertos seguros. Esto exigía el dominio progresivo de las ciudades fenicias y siro-palestinas, muchas de las cuales gozaban de cierto grado de autonomía bajo el Imperio persa. Antes de poder abordarlas directamente, sin embargo, el destino le deparó un enfrentamiento decisivo con el propio rey Darío III.
La batalla de Issos, en noviembre del año 333 a. C., fue el primer gran choque directo entre Alejandro y el monarca persa. Tuvo lugar en una estrecha llanura costera, cerca del golfo de Iskenderun (actual Turquía). Aunque Darío disponía de un ejército muy superior en número —algunas fuentes antiguas hablan de cientos de miles, aunque las cifras modernas son más conservadoras—, el terreno estrecho anuló su ventaja. Alejandro, con su infantería compacta y su caballería dirigida personalmente, lanzó un ataque directo hacia el centro persa, obligando a Darío a huir precipitadamente del campo de batalla.
La victoria fue aplastante y simbólicamente poderosa. No solo desmoralizó a las tropas persas, sino que dejó a merced de Alejandro el campamento real, en el que se encontraban la esposa, las hijas y la madre de Darío, a quienes trató con notable respeto. Este gesto, además de reflejar su código de honor personal, reforzó su imagen como un líder magnánimo. Según las fuentes antiguas, fue durante este período que Alejandro inició su relación con Barsine, hija de un sátrapa persa y viuda de un importante noble, con quien posiblemente contrajo matrimonio o mantuvo una relación duradera. Su unión simbolizaba ya un acercamiento a las élites orientales, incluso antes de que formalizara su política de integración.
Con el camino hacia el sur abierto, Alejandro dirigió sus esfuerzos a asegurar el control del litoral fenicio. Aquí tuvo lugar una de las operaciones más memorables y difíciles de toda la campaña: el asedio de Tiro. Esta poderosa ciudad-estado fenicia, ubicada sobre una isla fortificada frente a la costa, se negó a rendirse. Alejandro, lejos de desistir, ordenó construir un impresionante istmo artificial que conectara la isla con tierra firme, permitiendo así acercar sus máquinas de asedio. El sitio duró siete meses, durante los cuales se libraron violentos combates navales y terrestres. Finalmente, la ciudad fue tomada por la fuerza y sus habitantes castigados con dureza, como advertencia a otras ciudades que pudieran rebelarse.
El asedio de Gaza, más al sur, también fue especialmente difícil. Situada sobre una colina fortificada, Gaza ofreció resistencia durante semanas. La defensa fue feroz, y Alejandro resultó herido durante el combate. Sin embargo, tras conquistar la ciudad, impuso castigos ejemplares a sus líderes y reforzó su dominio en toda la región.
En el camino hacia Egipto, Alejandro fue recibido de manera desigual por las distintas comunidades locales. En Fenicia, varias ciudades, como Biblos o Sidón, se rindieron voluntariamente, conscientes del destino de Tiro. En Judea, según la tradición judía recogida por Flavio Josefo, el sumo sacerdote de Jerusalén se negó a aliarse con Darío. Alejandro, al aproximarse a la ciudad, fue recibido con honores. El episodio más célebre cuenta que el sacerdote salió a su encuentro vestido con ropajes sagrados y que Alejandro, al verlo, descendió de su caballo y se postró ante él. Sus generales, sorprendidos, le preguntaron por qué homenajeaba a un sacerdote, y Alejandro explicó que no lo hacía ante el hombre, sino ante el dios cuyo nombre llevaba en el tocado. El gesto fue interpretado como señal de respeto y legitimidad espiritual.
Aunque este relato probablemente contenga elementos legendarios, refleja bien el papel que Alejandro quiso desempeñar como conquistador no solo militar, sino también espiritual, respetuoso de las creencias locales. En cada ciudad o comunidad conquistada, Alejandro supo ganarse el apoyo de sacerdotes, élites locales y poblaciones enteras, no solo mediante la fuerza, sino también a través de la diplomacia, el reconocimiento religioso y la integración cultural.
A lo largo de esta fase mediterránea de la campaña, Alejandro no solo consolidó su poder militar, sino que tejió una red de alianzas simbólicas y políticas que le permitió avanzar hacia Egipto con un aura de invencibilidad. Era ya algo más que un caudillo: comenzaba a verse como un soberano con dimensión sagrada, capaz de respetar dioses ajenos, unir culturas y dar forma a un nuevo orden en el que Grecia y Oriente se abrazaban bajo su corona.
Año 333-332 a. C. Control del mar Mediterráneo. Batalla de Issos. Conquista de Egipto. User: DIEGO73. CC BY-SA 3.0.
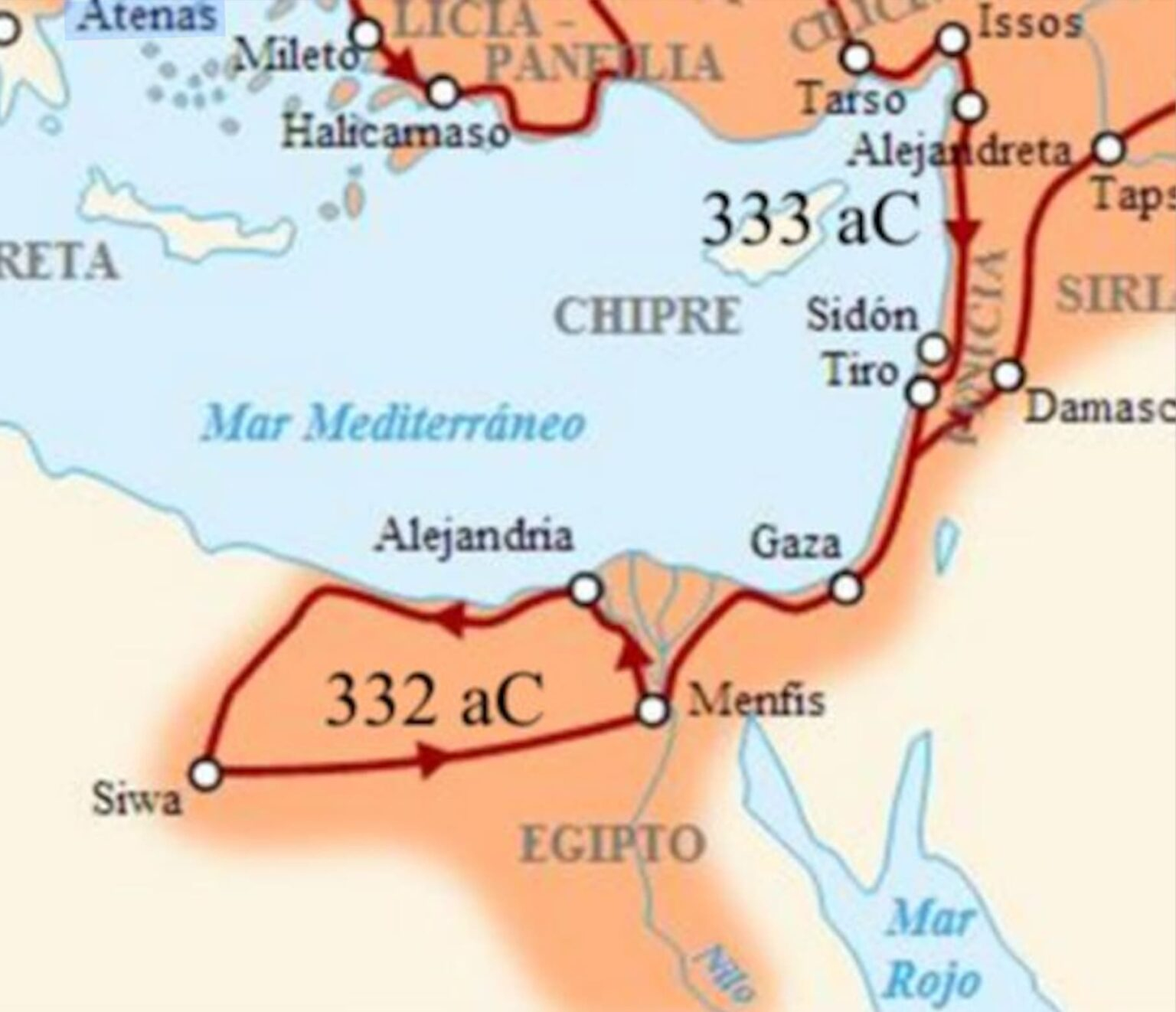
Captura de la familia real y boda con Barsine
La familia entera de Darío III fue capturada en el interior de una lujosa tienda, haciendo prisioneras a su madre Sisigambis, su esposa Estatira, y sus dos hijas, Dripetis y Barsine. Alejandro trató a todas con gran cortesía y les manifestó que no tenía ninguna cuestión personal contra Darío, sino que luchaba contra él para conquistar Asia.(33) Les brindó trato real, y abundó en dotes para sus hijas.(34) Al tiempo le propondría matrimonio a una de sus hijas, Barsine, pidiendo antes la mano a su madre. Mientras que su amigo personal y comandante Hefestión, se casó con Dripetis. Se realizó una boda en conjunto. El propósito (además de político) era eliminar diferencias entre vencedores y vencidos, mostrarse ante los persas como un referente, y lograr la mezcla de etnias, siendo él mismo parte de la propuesta. El rey Darío tomó conciencia de la amenaza y envió propuestas de negociación, que fueron todas rechazadas. Por lo que puede apreciarse en lo escrito por Calístenes, las respuestas de Alejandro eran irónicas.
Sitio de Tiro. Sitio de Gaza. Fenicia. Judea.
Luego de Issos, y de asegurarse que no había amenazas por tierra y por mar, retomó el rumbo sur, conquistando fácilmente Fenicia, siendo bien recibido en Judea (considerado un libertador, puesto que los liberó de los persas). De su paso por este reino, existen versiones que coinciden en su buen recibimiento, pero que difieren en el diálogo que hubo. La excepción del buen trato fue la isla fortificada de Tiro, donde quiso de manera pacífica honrar a los dioses en sus templos, enviando emisarios diplomáticos. Estos fueron asesinados a traición, por lo que decidió asediar esta ciudad hasta destruirla. Con una duración de enero a agosto (332 a. C.) este asedio es conocido como el sitio de Tiro, en el que tuvo que construir muelles y vado sobre el mar, emplear torres de asedio y catapultas más modernas, como el euthytonón.
El euthytonón era un símil a grandes ballestas lanzacohetes, con carril de direccionamiento del proyectil. La traducción del griego al español es «adiós». Esta arma fue definitivamente la que derribó los muros, y una vez destruidos, Tiro fue arrasada. Otro sitio importante fue el de Gaza durante otro arduo enfrentamiento. Una vez conquistada, Alejandro se dirigió a Egipto.
Batalla de Issos. Segunda victoria de Alejandro sobre los persas. Según fuentes modernas, esta vez el rey Darío reunió seiscientos mil soldados, mientras que los macedonios sumarían cincuenta mil. A pesar de la gran diferencia, la estrategia de Magno prevaleció por sobre la desventaja numérica. Las bajas persas fueron significativas, pero no así las macedonias. Darío huyó, abandonando también la tienda familiar, donde estaban su esposa, su madre, y sus dos hijas. Frank Martini. Cartographer, Department of History, United States Military Academy; Dominio Público.
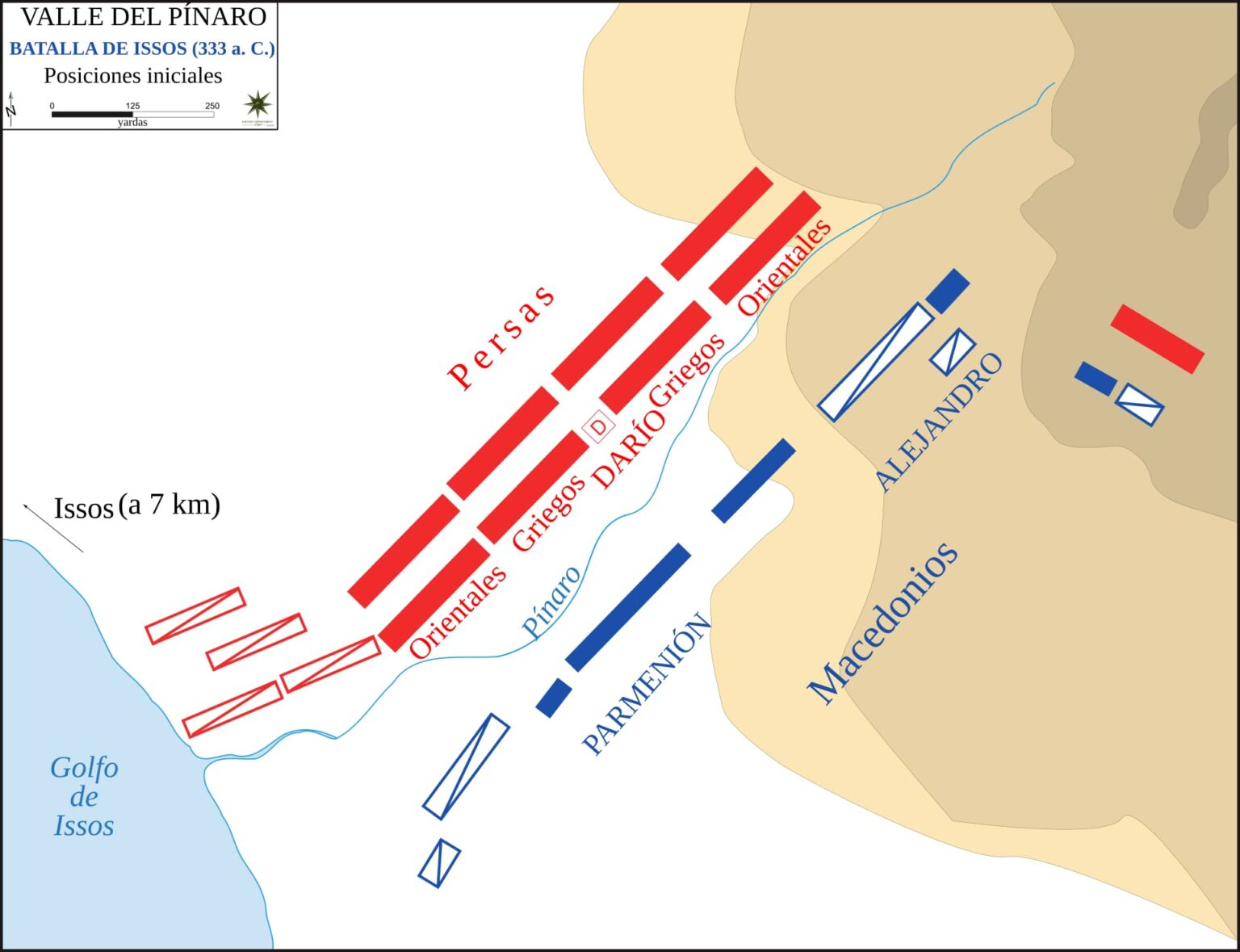
En el transcurso de sus campañas en el Mediterráneo oriental, Alejandro Magno mantuvo contactos estratégicos con diversos líderes religiosos y autoridades locales, encuentros que, más allá de su valor diplomático inmediato, sirvieron para reforzar su imagen como gobernante legítimo en territorios de gran diversidad cultural. En el ámbito fenicio, tras el prolongado y sangriento asedio de Tiro, Alejandro mostró tanto dureza militar como pragmatismo político: aunque castigó duramente a la ciudad por su resistencia, mantuvo una relación de respeto con las élites comerciales y religiosas que se sometieron a su autoridad, entendiendo que la cooperación era esencial para controlar el comercio marítimo y garantizar la lealtad de las ciudades portuarias.
En Judea, la tradición historiográfica, recogida por Flavio Josefo, presenta un episodio cargado de simbolismo: el sumo sacerdote de Jerusalén, vestido con sus ornamentos rituales, habría salido a recibir a Alejandro, mostrándole las profecías bíblicas que, según la interpretación judía, anunciaban la victoria de un líder griego sobre Persia. Aunque los historiadores modernos consideran probable que este relato sea en parte legendario, su inclusión en las crónicas refleja la voluntad de Alejandro de presentarse como protector de la religión local y no como un opresor extranjero, consolidando así la aceptación pacífica de su dominio.
En Egipto, su entrada fue pacífica y ceremonial, siendo recibido no solo por las autoridades civiles, sino también por el clero de los templos, que desempeñaban un papel fundamental en la legitimación del poder. Este acercamiento culminaría con su célebre visita al oráculo de Amón en el oasis de Siwa, donde fue reconocido simbólicamente como hijo del dios, un acto que reforzaba su condición de faraón legítimo y lo insertaba en una tradición milenaria de realeza divina. Estos encuentros, ya fueran históricos o parcialmente mitificados, muestran que la conquista del Mediterráneo por Alejandro no se basó únicamente en la fuerza militar, sino también en una calculada política de integración y respeto hacia las tradiciones religiosas y el prestigio de las autoridades locales.
Egipto
La entrada de Alejandro Magno en Egipto, a finales del 332 a. C., marcó un punto de inflexión en su carrera, tanto en lo militar como en lo simbólico. Tras la caída de Gaza y la sumisión de las principales ciudades fenicias y palestinas, el joven rey macedonio marchó hacia el territorio del Nilo, encontrando una situación política especialmente favorable. Egipto llevaba casi dos siglos bajo dominio persa, y las sucesivas ocupaciones aqueménidas habían generado un profundo resentimiento entre la población, que veía en cualquier liberador una esperanza de restaurar la autonomía y las tradiciones ancestrales.
A diferencia de las duras campañas anteriores, la entrada de Alejandro en Egipto no requirió combates significativos. Las guarniciones persas, debilitadas y sin refuerzos, se rindieron sin resistencia. La población, y especialmente el poderoso clero de los templos, lo recibió con júbilo, interpretando su llegada como el final del dominio extranjero. Alejandro supo capitalizar este clima: se presentó no como un conquistador más, sino como un libertador y protector de la religión egipcia, respetando sus ritos y reconociendo la autoridad de los sacerdotes.
Uno de los gestos más decisivos fue su entronización como faraón. En las ceremonias realizadas en Menfis, los sacerdotes lo proclamaron “Hijo de Amón-Ra” y legítimo soberano de las Dos Tierras. Este título no era una mera formalidad: en la mentalidad egipcia, el faraón era la encarnación viviente de la divinidad y garante del orden cósmico (maat). Aceptar ese rol implicaba para Alejandro integrarse en una tradición milenaria y, al mismo tiempo, asegurar su autoridad sobre una de las regiones más ricas y estratégicas de su imperio.
Durante su estancia, reforzó esta alianza con gestos calculados. Participó en sacrificios a los dioses locales, ordenó restauraciones en templos, y promulgó decretos en el estilo faraónico, combinando la iconografía griega y egipcia en su propaganda. Esta fusión visual y ritual proyectaba la imagen de un gobernante universal capaz de armonizar culturas distintas bajo su persona.
La entrada triunfal en Egipto no solo fue un hito político y religioso, sino también un momento clave en la construcción del mito alejandrino. Desde ese instante, Alejandro ya no era simplemente el rey de Macedonia y hegemón de Grecia: se convertía en una figura con legitimidad sagrada en uno de los centros más antiguos y prestigiosos de la civilización, proyectando su ambición hacia el resto de Oriente con el respaldo espiritual de Amón-Ra y la tradición faraónica.
Aparentemente, Calístenes es de los pocos que se detienen en cómo fue el ingreso a Egipto. Este reino estaba controlado por los persas desde el año 343 a. C. El escrito menciona que primero hubo una exhortación de Alejandro a la pequeña guarnición persa que controlaba el reino de Egipto, «¡Abrid si no queréis desencadenar la furia de Ares!».
Alejandro fue bien recibido por los egipcios, quienes lo apoyaron en su lucha contra los persas. Recibido como salvador y libertador, e hijo de Amón, por decisión popular se concedió a Alejandro la corona de los dos reinos, siendo nombrado faraón en noviembre de 332 a. C. en Menfis
Relieve de Alejandro Magno ante Amón-Ra, en el templo de Luxor. Neithsabes – travail personnel / Minolta DiMAGE Xt. CC BY 3.0.
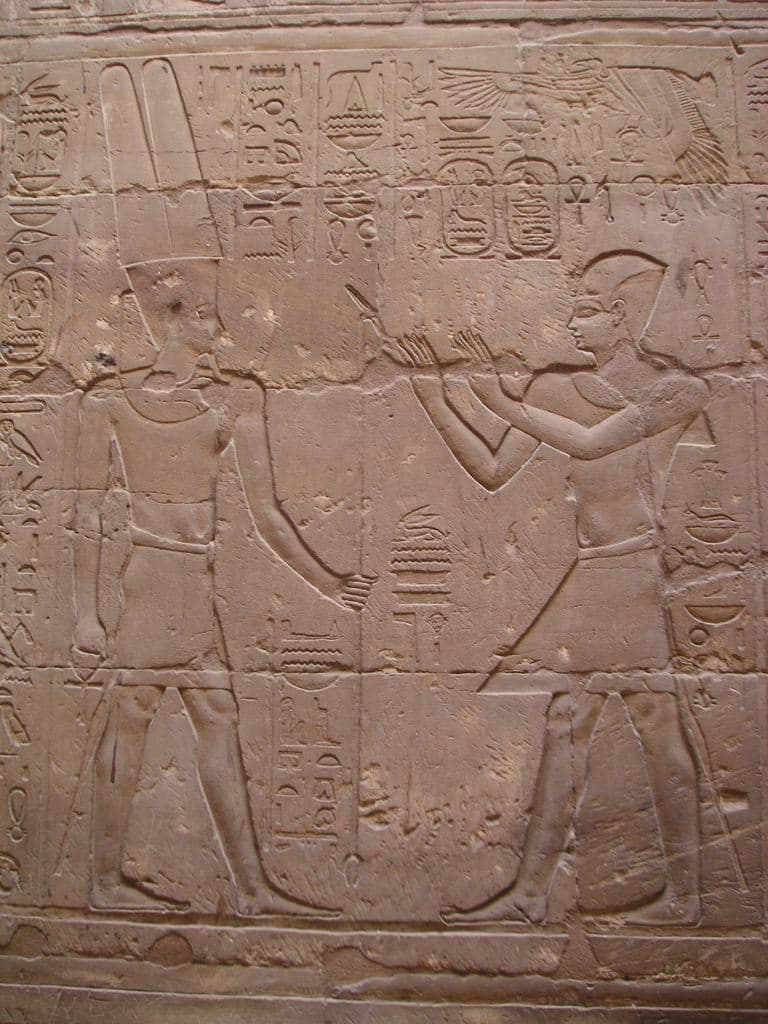
Fundación de Alejandría
En enero de 331 a. C. Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría en una zona costera muy fértil al oeste del delta del Nilo. Los motivos de la fundación eran tanto económicos (la apertura de una ruta comercial en el mar Egeo) como culturales (la creación de una ciudad al estilo griego en Egipto, cuya planificación se dejó en manos del arquitecto Dinócrates). La escritora inglesa Mary Renault, en su biografía de Alejandro, comenta:
«De Menfis bajó por el río hasta la costa, donde tenía que tratar unos asuntos referentes a sus conquistas en Asia Menor. Navegó por el Delta y varó en las proximidades del lago Mareotis. Le pareció un sitio ideal para establecer una ciudad: buen fondeadero, buenas tierras, buen aire, buen acceso al Nilo. Estaba tan decidido a emprender las obras que deambuló por el emplazamiento, arrastrando tras de sí a arquitectos e ingenieros y señalando las situaciones de la plaza del mercado, de los templos de los dioses griegos y egipcios, de la vía real. Un hombre listo se percató de que Alejandro no tenía tiza para marcar y le ofreció harina, que el macedonio aceptó. Los pájaros se alimentaron de ella, por lo cual los adivinos previeron que la ciudad prosperaría y daría de comer a muchos forasteros, predicción que Alejandría sigue cumpliendo.»
Renault (2013, p. 77)
Plano de Alejandría. Mayor resolución. Autor: Philg88
Antes de que Alejandro Magno fundara la ciudad que llevaría su nombre, el lugar era conocido como Rhacotis, un asentamiento costero egipcio de carácter modesto, habitado principalmente por pescadores y por una guarnición militar que vigilaba el acceso occidental del delta del Nilo. Su importancia era local y no tenía el peso comercial ni cultural que más tarde adquiriría. El emplazamiento, sin embargo, ofrecía ventajas estratégicas notables: la proximidad a la fértil región del delta, la protección natural de la isla de Faros y un acceso marítimo ideal para las rutas entre el Mediterráneo oriental y las tierras del norte de África. Alejandro, al llegar en el 331 a. C., comprendió el potencial de este punto y decidió no solo fortificarlo, sino transformarlo por completo, creando desde cero una gran ciudad portuaria de carácter griego que serviría como base de su imperio en Egipto. No fue, por tanto, una simple refundación con cambio de nombre, sino una verdadera planificación urbana nueva, aunque aprovechando el terreno y parte del pequeño núcleo preexistente.
Alejandría fue concebida como un enclave de proyección internacional. Alejandro encargó el diseño de la ciudad a Dinócrates de Rodas, quien aplicó el modelo hipodámico con calles amplias que se cruzaban en ángulo recto, grandes plazas y zonas residenciales bien delimitadas. El trazado se orientó para aprovechar la protección de la isla de Faros, que más tarde sería unida a tierra firme mediante un dique o calzada, el Heptastadion, creando dos puertos: uno orientado al oeste, hacia el comercio con el Mediterráneo, y otro al este, más protegido, para uso militar y comercial interno. Este diseño convirtió a Alejandría en uno de los puertos más seguros y dinámicos del mundo antiguo.
Bajo la dinastía ptolemaica, la ciudad se convirtió en capital de Egipto y centro de un vasto intercambio cultural y económico. Aquí se levantó el legendario Faro de Alejandría, en la isla de Faros, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Construido en tiempos de Ptolomeo II Filadelfo y diseñado por Sóstrato de Cnido, alcanzaba unos 120 metros de altura y servía tanto como guía para los navegantes como símbolo del poder y la sofisticación de la ciudad. Su luz, producida mediante espejos y fuego, podía verse a decenas de kilómetros mar adentro, y su estructura se convirtió en modelo para posteriores faros.
Otro de los símbolos más célebres de Alejandría fue su Biblioteca, probablemente fundada bajo Ptolomeo I Sóter o Ptolomeo II. Se integraba dentro del Museo, una institución que reunía a sabios de todo el mundo helenístico en un ambiente de estudio, investigación y debate. Se dice que la biblioteca llegó a contener cientos de miles de rollos de papiro con obras de filosofía, ciencia, historia, medicina, poesía y muchas otras disciplinas. Era un intento sin precedentes de concentrar todo el saber humano conocido en un solo lugar. Aunque la historia de su destrucción es objeto de debate, su imagen ha perdurado como símbolo universal de la búsqueda del conocimiento.
Alejandría se convirtió, así, en un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Su población era diversa: griegos, egipcios, judíos, fenicios y mercaderes de todo el Mediterráneo convivían y contribuían a un ambiente cosmopolita que fomentaba el comercio, la ciencia y las artes. Su posición estratégica le permitió ser un puente entre el mundo griego y las antiguas tradiciones egipcias, dando lugar a una síntesis cultural única. Desde su fundación, la ciudad encarnó el proyecto alejandrino de fusionar culturas y proyectar el poder macedonio más allá de las fronteras de Grecia, y durante siglos fue una de las urbes más brillantes e influyentes de la Antigüedad.
La fundación de Alejandría, en el año 331 a. C., fue uno de los actos más visionarios de Alejandro Magno y uno de los legados más duraderos de su paso por Egipto. El lugar elegido se situaba en la costa mediterránea, junto a la isla de Faros, en una posición estratégica que permitía controlar las rutas marítimas entre el Egeo, el Levante y el delta del Nilo. No era un emplazamiento al azar: combinaba un puerto natural protegido por la isla, acceso al Nilo a través de canales y un entorno fértil en recursos, lo que aseguraba tanto la defensa como el abastecimiento. Según la tradición recogida por Arriano y Plutarco, fue el propio Alejandro quien trazó el plano de la ciudad, utilizando harina para marcar sobre el suelo las líneas maestras de las murallas, las calles y el puerto. Un presagio interpretado como favorable se produjo cuando aves acudieron a alimentarse de la harina, símbolo de prosperidad y atracción para gentes de todas partes.
Alejandría fue concebida como algo más que un puerto militar: debía convertirse en el gran centro administrativo y cultural de la región, uniendo lo mejor de la tradición griega y egipcia. Alejandro ordenó que se edificaran barrios amplios y rectilíneos siguiendo el modelo hipodámico, con amplias avenidas cruzándose en ángulo recto, y dispuso que la ciudad albergara un gran palacio real, templos dedicados tanto a divinidades griegas como egipcias, y un puerto doble que facilitara el comercio y la actividad naval. Aunque él mismo nunca llegó a verla finalizada, su visión se mantuvo tras su muerte, convirtiendo a Alejandría en la capital del Egipto ptolemaico y en uno de los centros intelectuales más influyentes del mundo antiguo, sede de la célebre Biblioteca y del Museo.
En la lógica de Alejandro, la fundación de Alejandría no solo respondía a necesidades militares o económicas, sino también a su idea de crear enclaves permanentes que encarnaran la fusión cultural entre Oriente y Occidente. Así, la ciudad se erigió desde su origen como un símbolo tangible de la helenización de Egipto y del proyecto político universalista del macedonio, proyectando su nombre y su memoria a lo largo de los siglos.
Travesía al oráculo de Siwa
Posteriormente, tras un dificultoso viaje por el desierto, llegó al oasis de Siwa, situado en pleno Sahara. Este oráculo correspondía al dios Amón. El profeta, queriendo saludarle en idioma griego le dijo «hijo mío», equivocándose en una letra; y que a Alejandro le agradó este error, por dar motivo a que pareciera le había llamado hijo de Zeus. (10) Le anunció que le saludaba tanto de parte del dios como de su padre. (8) Alejandro preguntó si había quedado sin castigo alguno de los asesinos de Filipo, y si se le concedería dominar a todos los hombres. Habiéndole dado el dios respuesta favorable y asegurándole que Filipo estaba vengado, Alejandro le hizo magníficas ofrendas, y entregó ricos presentes a los hombres allí destinados. También se dice que Alejandro, en una carta enviada a su madre, le comunicó haberle sido hechos ciertos vaticinios arcanos, que solo a ella revelaría.(9)
La cultura del antiguo Egipto impresionó a Alejandro desde los primeros días de su estancia en este país. Los egipcios nos han dejado testimonio, grabado en piedra, de estos hechos y apetencias. En Karnak existe un bajorrelieve donde se representa a Alejandro haciendo ofrendas al dios Amón. En él, viste la indumentaria de faraón:
- Nemes (el paño que cubre la cabeza y va por detrás de las orejas, clásico del antiguo Egipto), o la Corona Doble, roja y blanca.
- Cola litúrgica de chacal, que con el tiempo se transformó en «cola de toro».
- Ofrenda en cuatro vasos, como símbolo que indica «cantidad», «repetición», «abundancia» y «multiplicación».
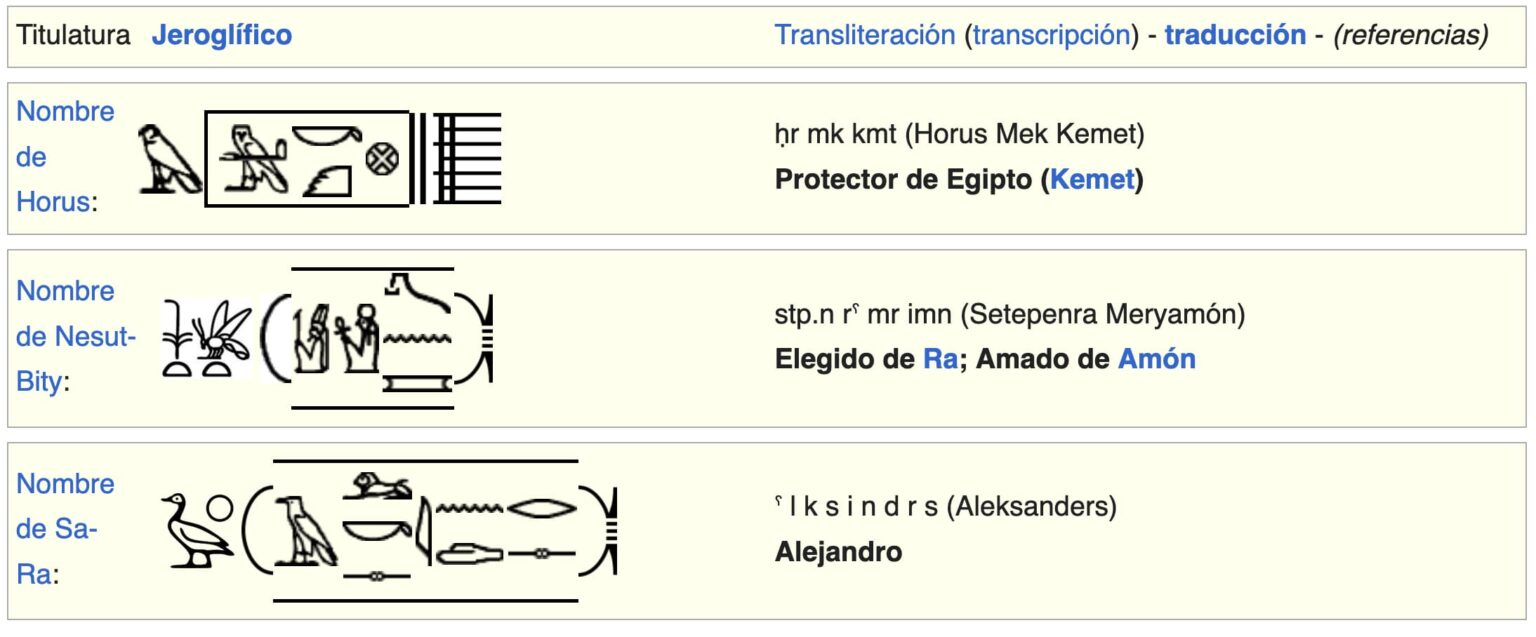
La travesía de Alejandro Magno al oráculo de Siwa, en el desierto líbico, es uno de los episodios más cargados de simbolismo de su vida y una pieza clave en la construcción de su imagen como gobernante divinizado. Tras su entrada triunfal en Egipto y su proclamación como faraón, Alejandro decidió emprender un viaje al remoto oasis de Siwa, situado a más de 500 kilómetros al oeste del delta del Nilo, para consultar al célebre oráculo de Amón, una divinidad asimilada por los griegos a Zeus. El lugar no era de fácil acceso: estaba aislado en pleno desierto, rodeado de dunas y con escasos puntos de aprovisionamiento de agua, lo que hacía la expedición no solo peligrosa, sino también una demostración de audacia y resistencia.
Las fuentes antiguas, como Arriano, Plutarco y Curcio Rufo, narran el trayecto con una mezcla de datos históricos y elementos legendarios. Se cuenta que Alejandro atravesó el desierto con una pequeña comitiva, guiado por beduinos locales. Durante la marcha, una tormenta de arena pudo haber desorientado al grupo, pero, según la tradición, fueron auxiliados por dos cuervos o serpientes que les mostraron el camino, o por una lluvia providencial que les salvó de morir de sed. Estos relatos, más allá de su veracidad literal, reforzaban la idea de que el viaje estaba protegido por fuerzas sobrenaturales.
Al llegar al templo-oráculo, Alejandro fue recibido por los sacerdotes, quienes, según algunos cronistas, lo saludaron como “hijo de Amón”. Este título, en la tradición egipcia, equivalía a reconocerlo como descendiente directo del dios supremo y, por tanto, como legítimo faraón. Las respuestas del oráculo no se conservaron de forma exacta, ya que Alejandro guardó silencio sobre lo que se le reveló, pero se cree que preguntó por su filiación divina y por el éxito de sus futuras empresas. Lo que sí parece claro es que salió del santuario con una convicción aún más firme de su destino excepcional.
El viaje a Siwa tuvo un profundo significado político y propagandístico. Para el mundo griego, reforzaba la imagen de Alejandro como protegido de Zeus; para los egipcios, lo confirmaba como el legítimo “Hijo de Amón”; y para el resto de su imperio, proyectaba la idea de que su autoridad no provenía solo de la conquista militar, sino también de un mandato divino. Esta mezcla de legitimidad política y sacralidad personal le permitió presentarse como un monarca universal capaz de unir bajo su persona tradiciones religiosas y culturales muy distintas. La travesía al oráculo, con su halo de misterio, quedó así como uno de los momentos fundacionales de su leyenda.
Estatuilla de Amon-Ra (Egipto). Museo de arte egipcio de Munich. Original file (2,848 × 4,288 pixels, file size: 7.25 MB). Autor: Neuroforever. CC by S.A 4.0.

La identificación de Alejandro Magno como hijo de Amón-Ra fue uno de los pilares de su estrategia para consolidar su poder en Egipto y, al mismo tiempo, proyectar su imagen como gobernante de alcance universal. En la religión egipcia, Amón-Ra era la divinidad suprema, una fusión de Amón, dios de Tebas y patrón de la realeza, con Ra, el dios solar. Los faraones eran considerados hijos de este dios, legitimando así su derecho a gobernar como representantes divinos en la Tierra. Al aceptar y promover este título, Alejandro se insertaba deliberadamente en la tradición faraónica milenaria, poniéndose a la altura de los grandes monarcas egipcios del pasado.
La base de esta identificación se cimentó durante su visita al oráculo de Siwa en el 331 a. C., donde, según las fuentes, los sacerdotes lo saludaron como “Hijo de Amón”. Aunque el significado exacto de la proclamación no está del todo claro —algunos autores sostienen que fue una traducción libre de los intérpretes griegos, quienes asociaron a Amón con su propio Zeus—, Alejandro entendió y explotó la ambigüedad para beneficio político. De este modo, para los griegos era hijo de Zeus-Amón, y para los egipcios, descendiente del dios supremo de su panteón.
Este reconocimiento tenía implicaciones profundas. Por un lado, legitimaba su autoridad ante la población egipcia sin necesidad de imponer un modelo de gobierno foráneo: Alejandro se presentaba como el continuador de una línea de reyes divinizados. Por otro, reforzaba en el plano internacional la idea de que su poder no provenía únicamente de la fuerza militar, sino de un destino marcado por los dioses, lo que servía para inspirar lealtad y temor reverencial entre aliados y adversarios. En su política de fusión cultural, esta filiación divina le permitía integrar la cosmovisión egipcia en su proyecto imperial sin romper con sus raíces griegas.
La imagen de Alejandro como hijo de Amón-Ra se plasmó también en el arte. En monedas, relieves y esculturas, comenzó a representarse con los cuernos de carnero característicos de Amón, un símbolo de divinidad y autoridad. Este icono perduró mucho después de su muerte, influyendo incluso en la iconografía de los reyes helenísticos y en la construcción de su mito como conquistador favorecido por los dioses. Así, la proclamación en Siwa no fue un mero episodio religioso, sino un acto calculado de legitimación que fortaleció su posición política y cimentó su leyenda.
Persia
La campaña persa de Alejandro Magno alcanzó su punto culminante en la batalla de Gaugamela, librada en el 331 a. C., donde se enfrentó al ejército del rey Darío III en un choque decisivo. Aunque superado ampliamente en número, Alejandro desplegó una táctica magistral: aprovechó el terreno, atrajo a las fuerzas persas a una trampa y lanzó un ataque concentrado que desorganizó el centro enemigo. La derrota de Darío abrió de par en par las puertas del corazón del imperio aqueménida. Pocos días después, Alejandro entraba triunfalmente en Babilonia, donde fue recibido con honores y tratado como soberano legítimo, y continuó hacia Persépolis, capital ceremonial de Persia, símbolo de su riqueza y poder.
La entrada en Persépolis, seguida de la ocupación de sus palacios, representó tanto la culminación de su venganza contra los persas por las invasiones de las Guerras Médicas como el control de uno de los centros culturales y económicos más ricos del mundo antiguo. Sin embargo, el episodio que más controversia ha generado es el incendio de Persépolis. Algunas fuentes sostienen que fue un acto deliberado de represalia contra los persas, inspirado por la destrucción de Atenas en el 480 a. C.; otras, que fue un arranque impulsivo durante un banquete, instigado por la cortesana ateniense Tais; y no faltan las interpretaciones que lo ven como un gesto simbólico para marcar el fin de la monarquía aqueménida. Sea cual fuere la motivación, el incendio dejó una huella imborrable en su leyenda y en la memoria persa.
331 a. C. Magno toma Persia y todas sus satrapías. CC BY 3.0.
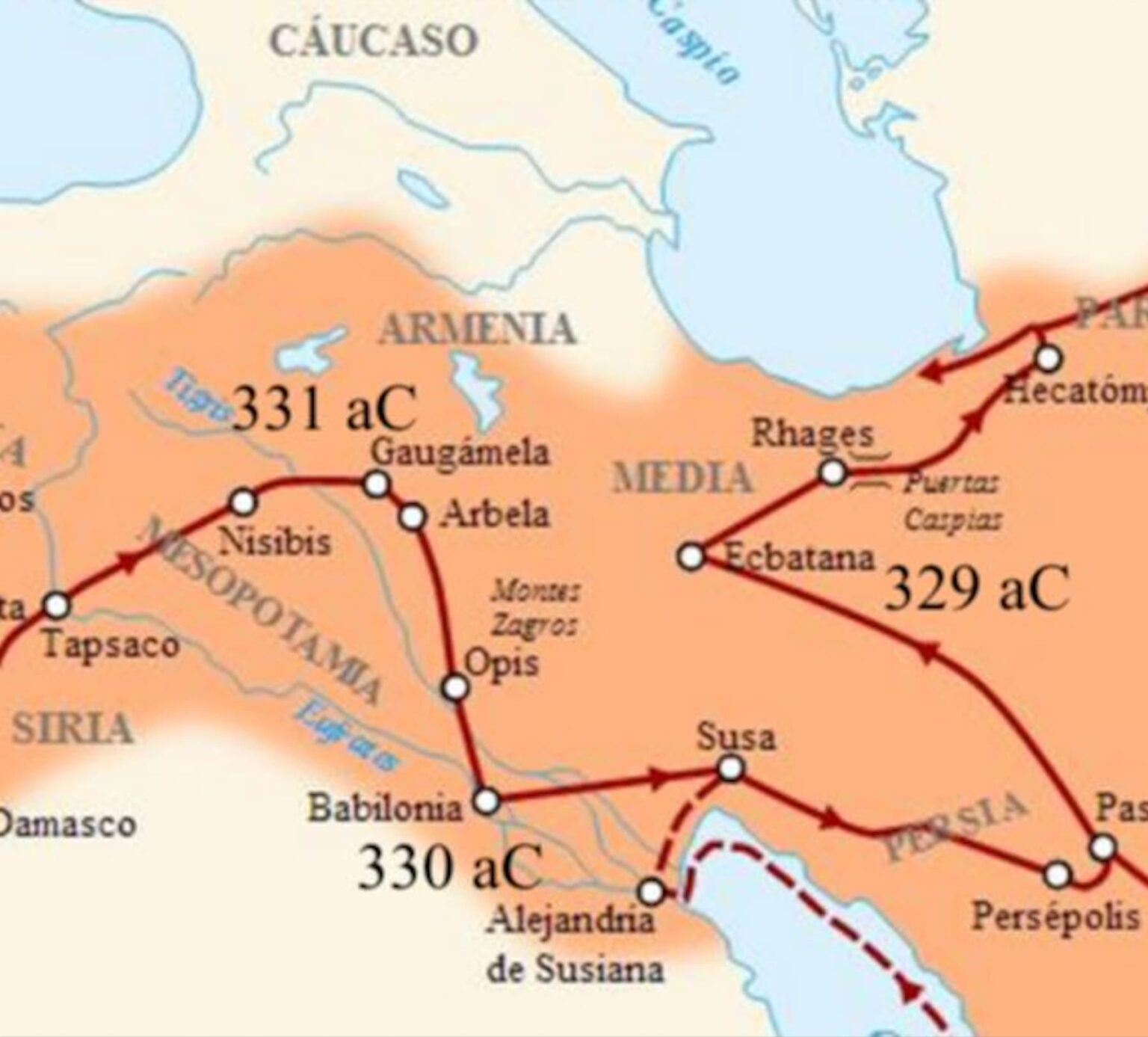
Mientras consolidaba su dominio, Alejandro comenzó a promover una política de fusión cultural que buscaba integrar elementos griegos y persas. Adoptó vestimenta y costumbres de la corte aqueménida, incorporó nobles persas a su administración y fomentó matrimonios mixtos, medidas que, aunque pragmáticas, despertaron recelos entre muchos de sus generales macedonios, poco dispuestos a aceptar la igualdad con los antiguos enemigos. Esta política también se tradujo en tensiones internas y conspiraciones. Una de las más recordadas fue la que llevó a la ejecución de Filotas y la muerte de su padre Parmenión, así como el trágico episodio de la muerte de Clito el Negro, amigo y salvador de Alejandro en Gránico, a quien el rey mató con sus propias manos durante una disputa en un banquete, en un arrebato de ira.
La persecución de Darío se convirtió en una auténtica cacería a través de Asia, culminando no con un duelo entre los dos monarcas, sino con el asesinato del rey persa a manos de su propio sátrapa Besso. Alejandro, lejos de celebrar su muerte, le rindió honores funerarios reales, aprovechando el gesto para presentarse como su legítimo sucesor y protector del trono persa. De este modo, en Persia Alejandro no solo logró la victoria militar, sino que construyó la base ideológica para su gobierno como heredero de dos mundos, griego y persa, cuyo destino parecía encarnar en su persona.
Batalla de Gaugamela. Darío reunió entre 200 000 y 500 000 hombres, entre sus satrapías, mientras que los macedonios contaban con 40 000 a 50 000 efectivos. Las estipulaciones modernas sugieren que la mitad del ejército persa pereció en combate, mientras que los macedonios y aliados griegos contarían unas 5000 bajas incluyendo heridos. Ante la debacle, nuevamente, Darío huyó, dejando a Babilonia a la suerte de Alejandro-.. Autor gráfico: Kirill Lokshin. D. Público.
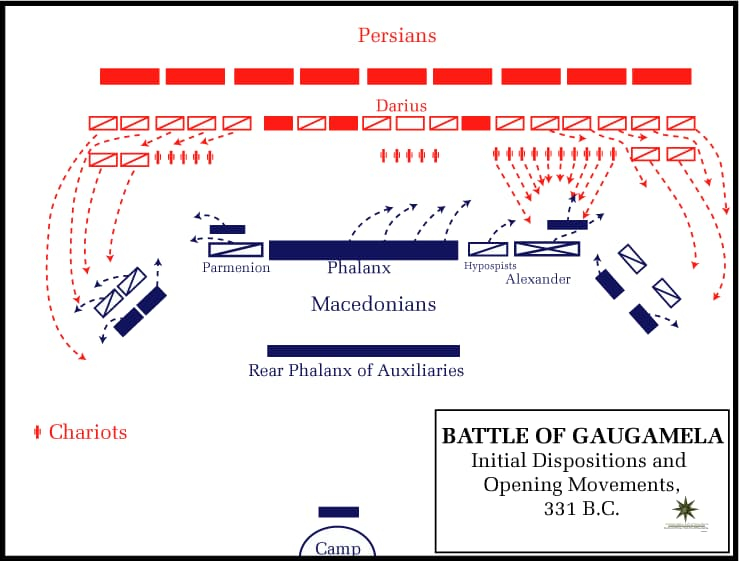
Promoción de mezcla de culturas
Los extranjeros que vivían en Persia se sintieron identificados con Alejandro y se comprometieron con él para venerarlo como nuevo gobernante. Los sátrapas persas en su mayoría conservaron sus puestos, aunque supervisados por un oficial macedonio que controlaba las fuerzas armadas.
Plutarco recalca: «Al ver Alejandro a las demás cautivas, que todas eran aventajadas en hermosura y gallardía, dijo por chiste: “¡Gran dolor de ojos son estas persas!” Con todo, oponiendo a la belleza de estas mujeres la honestidad de su moderación y continencia».
En su intento de mezclar las élites persas y macedonias se celebraron bodas mixtas masivas, y entrenó a un regimiento de soldados persas para combatir a la manera macedonia. La mayoría de los historiadores coinciden en que Alejandro adoptó el título real persa de Shahanshah (Rey de Reyes).
Conspiraciones
En el 330 a. C. Filotas, hijo de Parmenión, fue acusado de conspirar contra Alejandro y asesinado junto con su padre (por temor a que este se rebelara al enterarse de la noticia). (41) Asimismo, el primo de Alejandro, Amintas (hijo de Pérdicas III), fue ejecutado por intentar pactar con los persas para convertirse en el nuevo rey (de hecho, era el legítimo sucesor al trono macedonio). (42) Tiempo después hubo una nueva conjura contra Alejandro, ideada por sus pajes, la cual tampoco logró su objetivo. Tras esto, Calístenes, quien hasta ese momento había sido el encargado de redactar la historia de las travesías de Alejandro, fue considerado como impulsor de esta conjura, por lo que fue condenado a muerte. Sin embargo, él mismo se quitó antes la vida.
Muerte de Clito
Artículo principal: Incidente de la proskynesis
Clito, apodado «el Negro», era uno de los generales del ejército, al cual Alejandro tenía gran afecto y había nombrado sátrapa de Bactriana. Durante un banquete, Clito, irritado por la costumbre persa de la proskynesis, y al escuchar que Alejandro se proclamaba mejor que su padre Filipo, le respondió: «Toda la gloria que posees es gracias a tu padre», agregando: «Sin mí, hubieras perecido en el Gránico.» (44) (45) Alejandro, ebrio, le arrojó una manzana a la cabeza, (24) a lo que siguió una discusión en forma de versos (20) que terminó cuando Alejandro buscó su espada para atacarlo. Según el relato, uno de los guardias la había ocultado y Clito fue sacado del lugar por varios amigos. Poco después, sin embargo, volvió a entrar por otra puerta y, mirando fijamente al conquistador, recitó un verso de Eurípides: «Qué perversa costumbre han introducido los griegos.» En ese momento, Alejandro arrebató una lanza a uno de sus guardias y atravesó con ella a Clito. Arrepentido del crimen, pasó tres días encerrado en su tienda y algunos relatos afirman que trató de suicidarse.
Casamiento de Alejandro con Barsine. Mosaico de Pompeya, 324 a.C. Según cuenta Pseudo Calístenes, Alejandro pidió casarse con Barsine-Estátira, una de las hijas del rey persa Darío, pidiéndole la mano a su madre, siendo esta cautiva. El mosaico es un exponente de la época misma sobre la política de fusión entre pueblos que propuso Magno. Brandmeister.
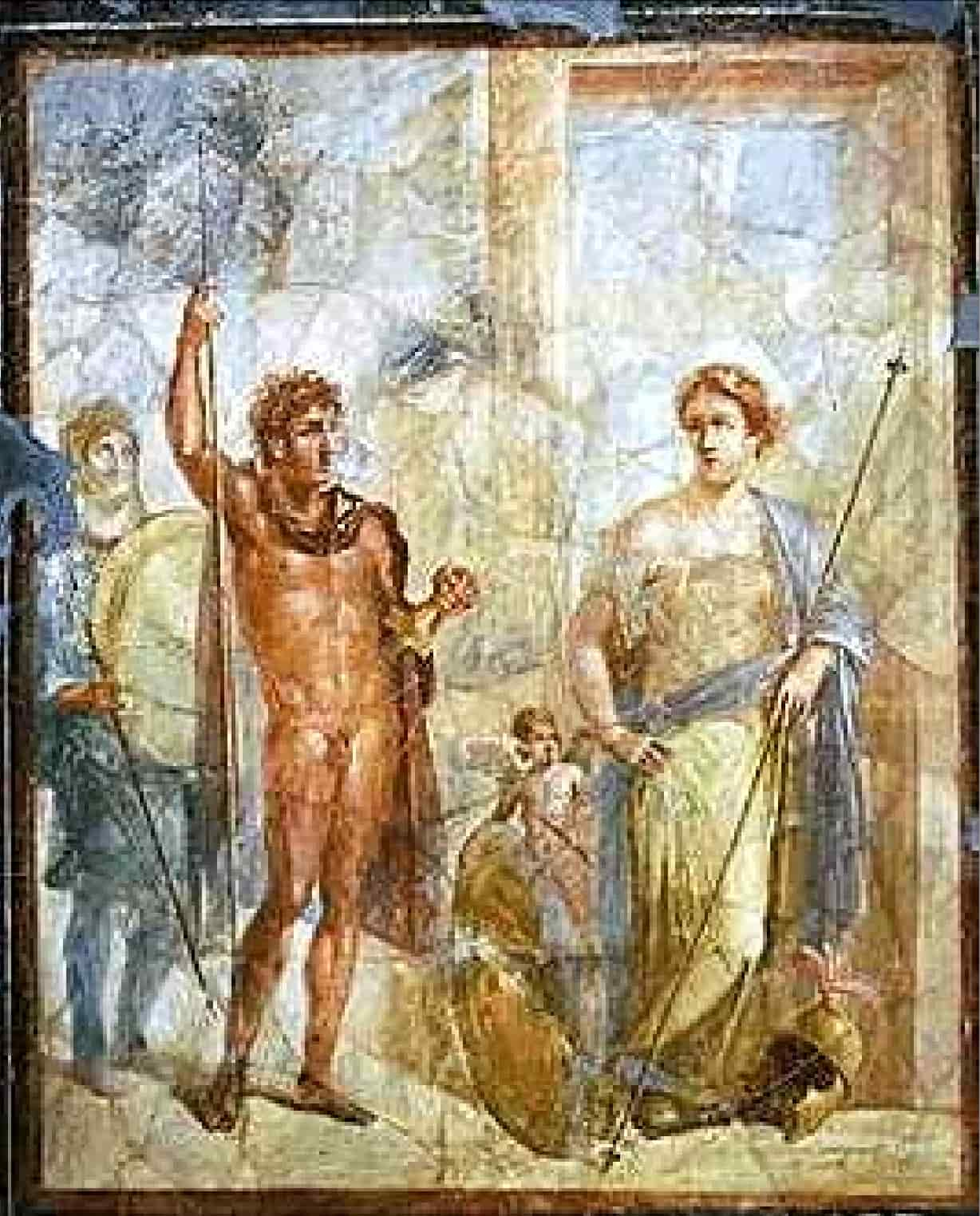
Asia Central
La conquista de Asia Central por Alejandro Magno constituyó una de las fases más arduas y complejas de su campaña, tanto por la geografía como por la naturaleza de la resistencia que encontró. Tras la caída del Imperio persa y la muerte de Darío III, la región —que abarcaba territorios como Bactria, Sogdiana y parte de la actual Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán y Kazajistán— no era un espacio vacío de poder, sino un mosaico de satrapías, tribus nómadas y enclaves urbanos con una larga tradición de autonomía y resistencia frente a los invasores. En lugar de la guerra campal que había caracterizado sus victorias en Asia Menor o Persia, Alejandro tuvo que enfrentarse a una guerra de desgaste, con incursiones rápidas, emboscadas y levantamientos continuos que ponían a prueba la movilidad y la moral de sus tropas.
El contexto de esta campaña estaba marcado por la necesidad de consolidar las fronteras orientales de su imperio y sofocar cualquier foco de rebelión que pudiera amenazar su autoridad. Los sátrapas y jefes locales, conscientes de la distancia que separaba a Alejandro de sus bases en Macedonia y Persia, aprovecharon el terreno montañoso y las estepas para dificultar el avance macedonio. Al mismo tiempo, la región era estratégica: controlarla significaba dominar rutas comerciales clave que unían el mundo mediterráneo con la India y China, y aseguraba un flujo constante de recursos y soldados.
Más allá de los objetivos militares, la conquista de Asia Central tuvo un profundo componente político y cultural. Alejandro reforzó su política de integración, buscando alianzas matrimoniales —como su unión con Roxana, hija de un noble bactriano— y fundando ciudades de tipo helenístico, como Alejandría Eschate (“la Lejana”), que sirvieran de núcleos administrativos y centros de difusión de la cultura griega. Sin embargo, este intento de fusión no estuvo exento de fricciones, y las campañas en la región se prolongaron durante años, dejando una huella duradera en su ejército y en la estructura del imperio. Asia Central fue, en muchos sentidos, el laboratorio donde Alejandro puso a prueba su capacidad para gobernar territorios vastos y culturalmente diversos, pero también el escenario que anticipó las dificultades de mantener cohesionado un dominio tan extenso.
Persecución del asesino de Darío
Esta persecución es importante, porque es la ruta que termina llevando a Alejandro hasta la India. Tras muchos preparativos, y tras establecer un nuevo orden en Babilonia, Alejandro partió en la persecución de Bessos, el asesino del rey Darío, y conquistar las satrapías persas de Asia Central. La mayoría de los sátrapas persas continuaron en sus cargos, dejando Alejandro en ellas pequeñas guarniciones de aliados griegos. Contaba con una expedición mediana de soldados griegos, llevando consigo soldados persas (8) (9) (entrenados al estilo de combate y uniformes macedonios), que conocían bien los territorios y los dialectos de las zonas a ocupar.
Tras la derrota definitiva de Darío III en la batalla de Gaugamela y su huida hacia el este, el Imperio persa quedó prácticamente desmantelado como poder central. Sin embargo, Darío aún conservaba cierto prestigio entre parte de la nobleza aqueménida, lo que hacía de su captura un objetivo estratégico para Alejandro Magno. El rey macedonio no solo buscaba eliminar al último rival legítimo al trono persa, sino también ganarse la legitimidad como su sucesor, pudiendo presentarse ante persas y macedonios como continuador de la monarquía imperial y no como un mero conquistador extranjero.
La persecución se convirtió en una carrera contrarreloj a través de vastas extensiones de Media, Partia y las tierras limítrofes de Asia Central. Darío, debilitado por las deserciones y la falta de recursos, fue finalmente traicionado por uno de sus sátrapas más poderosos, Besso, gobernador de Bactria y pariente lejano suyo. Temiendo que Alejandro lo alcanzase y lo capturase con vida —lo que podría convertirle en un rehén útil para consolidar el poder macedonio—, Besso ordenó su asesinato en el 330 a. C., dejando el cuerpo abandonado en el camino. Cuando Alejandro lo encontró, lejos de regocijarse, mostró un gesto calculado: mandó darle funerales reales y enviarlo a ser enterrado en la necrópolis de los reyes persas en Persépolis, un acto que reforzaba su imagen como heredero legítimo de Darío y protector del orden aqueménida.
La persecución no terminó con la muerte de Darío. Alejandro consideró a Besso un usurpador y regicida, y lo convirtió en el nuevo objetivo de su campaña. La captura de Besso se convirtió en un símbolo de justicia y de la autoridad incuestionable del nuevo monarca. Finalmente, fue traicionado por sus propios hombres, entregado a Alejandro y ejecutado de manera ejemplar, posiblemente crucificado o desmembrado, según relatan distintas fuentes antiguas. Este episodio no solo cerró la etapa de la lucha contra el último rey aqueménida, sino que marcó el inicio de las campañas en Asia Central, donde Alejandro tendría que enfrentarse a un panorama bélico muy diferente, dominado por guerrillas, rebeliones y la resistencia tenaz de pueblos acostumbrados a repeler invasores.
Encuentro con las Amazonas
Todas las fuentes clásicas coinciden en que existió un encuentro entre las Amazonas y Alejandro Magno. (8) Las Amazonas fue un pueblo de mujeres guerreras, cuya deidad principal era Diana, y su mito fundacional el dios olímpico Ares. Habían consolidado una sociedad matriarcal, en las inmediaciones del sur del mar Caspio, en Asia.
El historiador Quinto Curcio Rufo menciona que el macedonio fue visitado por la reina amazona Talestris, escoltada por una comitiva de 300 guerreras, cuyo fin fue proponerle engendrar hijos con Alejandro, para lograr herederas de estirpe guerrera y noble. Plutarco cita al menos 5 fuentes que comprueban este acontecimiento, con leves diferencias. Curcio Rufo cuenta que Alejandro ante tal propuesta «no opuso demasiada resistencia». Permanecieron encerrados trece días.
Alejandro luchando con el dragón, mujeres emergen de las aguas, posible alusión a su encuentro con las Amazonas. Texto original en griego del siglo X, texto en latín traducido por Leo de Nápoles, titulado «Historia de preliis Alexandri Magni». Unknown Flemish artist. CC0.

El episodio del supuesto encuentro de Alejandro Magno con las Amazonas es uno de los relatos más sugestivos y discutidos de su biografía, situado en el contexto de sus campañas en Asia Central, probablemente durante su estancia en la región de Hircania o Bactria. Según algunas versiones antiguas, especialmente recogidas por el historiador Clitarco y repetidas en la tradición posterior, una reina amazona llamada Talestris —también conocida como Minite en otras fuentes— viajó al frente de unas trescientas guerreras para entrevistarse con Alejandro. El propósito, según estos relatos, era mantener relaciones con él para engendrar una descendencia que heredara las virtudes de ambos: la fuerza y destreza bélica de las Amazonas y la inteligencia y ambición del rey macedonio. Se dice que Alejandro aceptó la propuesta y convivió con ella durante trece días antes de que la reina regresara a su reino.
Sin embargo, las fuentes más sobrias y cercanas, como Arriano y Plutarco, tratan el episodio con escepticismo. Arriano lo descarta como un mito propagado por autores más interesados en la leyenda heroica que en la realidad, mientras que Plutarco menciona que Lisímaco, uno de los compañeros de Alejandro, habría bromeado diciendo: “Me pregunto dónde estaba yo cuando sucedió eso”, subrayando lo improbable de la historia. El mito encajaba perfectamente en el molde heroico de Alejandro, vinculado constantemente con figuras de la mitología griega como Aquiles o Heracles, quienes también tuvieron contactos ficticios o simbólicos con las Amazonas en los relatos épicos.
En términos históricos, es posible que el mito naciera de la confusión o exageración de algún encuentro real con tribus de jinetes nómadas de Asia Central, donde las mujeres participaban activamente en la guerra y la equitación, algo que pudo alimentar la imaginación de cronistas y poetas. Las tribus sármatas, por ejemplo, mantenían costumbres guerreras femeninas que recordaban a las leyendas de las Amazonas. Así, el episodio de Talestris no debe leerse tanto como un hecho literal, sino como una construcción cultural que reforzaba la imagen de Alejandro como conquistador universal y figura digna de ser asociada con los héroes míticos, al tiempo que proyectaba un simbolismo de alianza entre el mundo griego y pueblos guerreros de las fronteras orientales.
Boda con Roxana
Después de todas estas exóticas experiencias, siguió la ruta trazada para perseguir a Bessos, internándose en zonas que oscilaban entre desiertos y montañas. Hasta que llegó a Sogdiana y Bactriana, (47) donde entabló una relación de confianza con el sátrapa persa Artabazo II, cuya hija, la princesa Roxana, (48) con quien Alejandro se casó, sería su compañía a partir de ahí en las campañas sucesivas.
Boda de Roxana y Alejandro, por el pintor Giovanni Bazzi. Ver: Giovanni Antonio Bazzi. Dominio público.

La boda de Alejandro Magno con Roxana, celebrada en el 327 a. C., ha sido interpretada tanto como un gesto personal como una maniobra política cuidadosamente calculada. Roxana, hija del noble Oxiartes de Bactria, fue presentada a Alejandro tras la captura de una fortaleza en Sogdiana. Las crónicas antiguas, como las de Arriano y Curcio Rufo, subrayan la belleza extraordinaria de la joven, lo que llevó a algunos autores a considerar que la unión respondió a un impulso romántico. Sin embargo, más allá del componente personal, el matrimonio encajaba plenamente en la política de integración cultural que Alejandro venía impulsando desde su conquista de Persia. Al desposar a la hija de un influyente líder bactriano, no solo aseguraba la lealtad de su familia y seguidores, sino que también enviaba una señal clara a las élites locales: su imperio no se construía únicamente sobre la fuerza de las armas, sino también sobre alianzas matrimoniales que fusionaban sangres y legitimidades.
Roxana acompañó a Alejandro en sus expediciones posteriores, incluida la campaña en la India, y su figura pasaría a formar parte de la iconografía de la unión entre el mundo griego y las culturas orientales. El matrimonio también anticipaba el modelo de las bodas masivas de Susa, celebradas años después, donde Alejandro casó a muchos de sus oficiales con mujeres persas, reforzando su proyecto de un imperio mestizo en el que las fronteras culturales fueran difuminándose. En este sentido, la boda con Roxana fue tanto un acontecimiento íntimo como una pieza clave en el tablero geopolítico que Alejandro tejía en sus dominios orientales.
Rebeliones y consolidación del poder
Finalmente, Bessos, el asesino del rey Darío, es arrestado por sus propios cortesanos, y entregado vivo a Ptolomeo, general y amigo de Alejandro. Es ejecutado, dando supuestamente por terminada la persecución. Alejandro dio aviso inmediatamente a la familia de Darío, que su asesinato estaba vengado.
Pero ocurrió algo impensado: Espitamenes, cortesano de Bessos y principal mentor de su entrega, a cambio había pedido la independencia de Sogdiana y otras satrapías. Al tener la negativa, provocó importantes revueltas en las ciudades, aniquilando guarniciones griegas y generando caos al imperio establecido por Magno.
Espitamenes se desenvolvía en la región de Aria, logró aliados de tribus nómades, jinetes arqueros de estepas y desiertos, y tomó las ciudades del este asiático controladas por los griegos (atacó la capital Maracanda, y Bactriana, pero Artabazo II repelió los ataques).
Alejandro ordenó fortificar todas las ciudades y satrapías, ya ahora en pasos montañosos defendibles. Pero el factor decisivo fue fortificar todos los oasis, dejando a Espitamenes sin recursos para sus soldados y caballería.
En diciembre de 328 a. C., el comandante macedonio Coeno lo derrotó, y cuando los sogdianos y las tribus nómadas se enteraron de que el ejército principal de Alejandro se acercaba, los masagetas asesinaron a su líder y enviaron su cabeza al conquistador.
Espitamenes tenía una hija, Apama, quien se casó con uno de los generales más importantes de Alejandro, Seleuco (febrero de 324 a. C.). La pareja tuvo un hijo, Antíoco.
Alejandro en un submarino (pintura del año 1445). British Library Royal. The Talbot Master – Esta imagen ha sido proporcionada por la Biblioteca Británica, proveniente de sus colecciones digitales.También encuentra disponible en una página web de la Biblioteca Británica. Dominio público. Original file (1,500 × 1,377 pixels, file size: 665 KB).
Tras las conquistas en Sogdiana y Bactria, Alejandro Magno tuvo que afrontar una de las fases más difíciles y prolongadas de su carrera militar: la pacificación de unas regiones acostumbradas a la resistencia frente a invasores y con una geografía que favorecía la guerra de guerrillas. La población local, formada por tribus nómadas y comunidades agrícolas, no aceptó fácilmente el dominio macedonio. Las revueltas fueron constantes, a menudo encabezadas por líderes carismáticos que aprovechaban la dispersión del ejército de Alejandro, obligado a cubrir vastos territorios y asegurar líneas de suministro.
Uno de los episodios más célebres de este periodo fue la llamada “Guerra de Sogdiana”, donde las tribus aprovecharon la difícil orografía para hostigar a las tropas macedonias. Alejandro tuvo que recurrir a métodos innovadores y a una estrategia de desgaste, combinando operaciones rápidas con negociaciones puntuales. Fue también en este contexto cuando realizó el célebre asalto a la Roca Sogdiana, una fortaleza considerada inexpugnable, lo que tuvo un enorme valor simbólico para demostrar que ningún refugio estaba fuera de su alcance.
La consolidación del poder no se limitó a la represión militar. Alejandro supo incorporar a parte de la nobleza local a su administración, confirmando a algunos en sus cargos y estrechando vínculos a través de alianzas matrimoniales, como su unión con Roxana. Asimismo, impulsó la fundación de ciudades en puntos estratégicos, que servían tanto de guarniciones como de centros de helenización, con mercados, templos y administración al estilo griego. Esta combinación de fuerza y diplomacia le permitió afianzar su control, aunque el coste humano y material fue elevado y la resistencia nunca desapareció del todo. La experiencia de estas rebeliones moldeó aún más su concepción del imperio como un mosaico multicultural que requería, para su supervivencia, tanto el filo de la espada como el arte de la integración.
Fundación de ciudades (Alejandría de Margiana, Alejandría Escate)
En el marco de sus campañas en Asia Central, Alejandro Magno desplegó una política sistemática de fundación de ciudades que, más allá de su función militar, respondía a una visión estratégica y cultural de largo alcance. Entre ellas destacan la Alejandría de Margiana, situada en la fértil región de Merv (actual Turkmenistán), y Alejandría Escate —la “más lejana”— en el valle del Sir Daria, en lo que hoy es Tayikistán. Estas fundaciones cumplían varios objetivos simultáneos: garantizar la presencia macedonia en territorios recién conquistados, servir de bases logísticas para futuras campañas, controlar rutas comerciales clave y facilitar la difusión de la cultura helénica en zonas de fuerte influencia iraní y centroasiática.
Alejandría de Margiana se estableció en una zona de oasis de gran riqueza agrícola, ideal para abastecer a las tropas y como punto intermedio en las rutas que conectaban Persia con las estepas. Su posición permitía también vigilar las fronteras septentrionales ante posibles incursiones nómadas. Por su parte, Alejandría Escate, fundada en el 329 a. C., tenía un carácter más marcadamente defensivo, actuando como baluarte contra las incursiones de los pueblos escitas y como símbolo del alcance extremo de la expansión macedonia hacia el este.
Estas ciudades no eran simples campamentos militares fortificados: Alejandro promovía en ellas el asentamiento de veteranos macedonios y griegos junto con poblaciones locales, creando comunidades mixtas que combinaban instituciones políticas helénicas, mercados al estilo griego y elementos arquitectónicos propios de la región. En el plano cultural, funcionaban como focos de helenización, irradiando lengua, arte y costumbres griegas a territorios hasta entonces poco expuestos a ellas. De este modo, las fundaciones urbanas de Asia Central formaban parte de una red de ciudades “Alejandría” que se extendía desde Egipto hasta las fronteras de la India, testimonio tangible de la ambición de Alejandro de unificar bajo un mismo horizonte cultural un imperio geográficamente vasto y étnicamente diverso.
India
La campaña de Alejandro Magno en la India, emprendida tras la consolidación de su dominio en Asia Central, representó tanto el clímax como uno de los mayores retos de su carrera militar. El paso hacia el subcontinente indio no fue un salto improvisado, sino la prolongación natural de su impulso expansivo y de su ambición de llegar “hasta los confines del mundo conocido”. En el 327 a. C., atravesó el formidable obstáculo del Hindu Kush, una cadena montañosa cuya altura y clima extremo pusieron a prueba la resistencia de sus tropas. Su entrada en el valle del Indo marcaba no solo la ampliación de su imperio, sino también el contacto con una civilización milenaria que, aunque en aquel momento estaba políticamente fragmentada, contaba con estructuras urbanas y culturales sofisticadas.
En el norte de la India, Alejandro se encontró con una diversidad de reinos y tribus. Algunos optaron por someterse pacíficamente, atraídos por la promesa de conservar sus dominios bajo vasallaje; otros, en cambio, ofrecieron resistencia. Entre los episodios más célebres figura el enfrentamiento con el rey Poro (Purushottama), gobernante del reino de Paurava, situado entre los ríos Jhelum y Chenab. La batalla del Hidaspes (326 a. C.) fue un choque decisivo, no solo por su complejidad táctica —Alejandro tuvo que cruzar el río en plena crecida y sorprender al enemigo—, sino también por la incorporación de elementos desconocidos para los macedonios, como el uso masivo de elefantes de guerra. Pese a la dureza del combate y las bajas sufridas, Alejandro resultó victorioso, pero en un gesto de respeto hacia el valor de Poro, le devolvió su reino y lo amplió, sellando una alianza que reforzaba su control sobre la región.
La expedición india no se limitó a conquistas militares: también supuso un profundo intercambio cultural. Alejandro mostró gran interés por las costumbres, religiones y conocimientos locales, entrevistándose con sabios y ascetas, los gimnosofistas, cuya vida austera y pensamiento filosófico le causaron impresión. La presencia de estos encuentros en las crónicas revela que el macedonio no veía la India únicamente como un territorio a dominar, sino como una fuente de saber y exotismo que encajaba en su proyecto de imperio universal.
Sin embargo, la campaña tuvo un punto de inflexión crítico. Tras la victoria sobre Poro y la llegada a las orillas del río Hífasis (Beas), sus soldados, agotados por años de marcha, combates y climas extremos, se negaron a seguir avanzando hacia el este. El relato de esta negativa —en parte motín, en parte súplica— ha sido interpretado como el momento en que Alejandro tuvo que aceptar los límites prácticos de su ambición. Incapaz de convencerlos, ordenó el regreso, emprendiendo una compleja retirada que incluyó el descenso por el Indo y un peligroso cruce del desierto de Gedrosia, donde las penurias y pérdidas fueron enormes.
La incursión en la India dejó un legado duradero: estableció enclaves y guarniciones que mantuvieron durante un tiempo la influencia macedonia en la región, abrió rutas comerciales y diplomáticas con el mundo helenístico y contribuyó a un primer contacto sistemático entre Grecia y el subcontinente indio. A nivel simbólico, fue el último gran capítulo de las conquistas de Alejandro, y para sus contemporáneos se convirtió en la prueba definitiva de que su ambición no reconocía fronteras geográficas ni culturales.
Año 327 a. C. Ocupación de las satrapías persas del este y región del Indo. Regreso a Babilonia. User: DIEGO73. CC BY-SA 4.0.
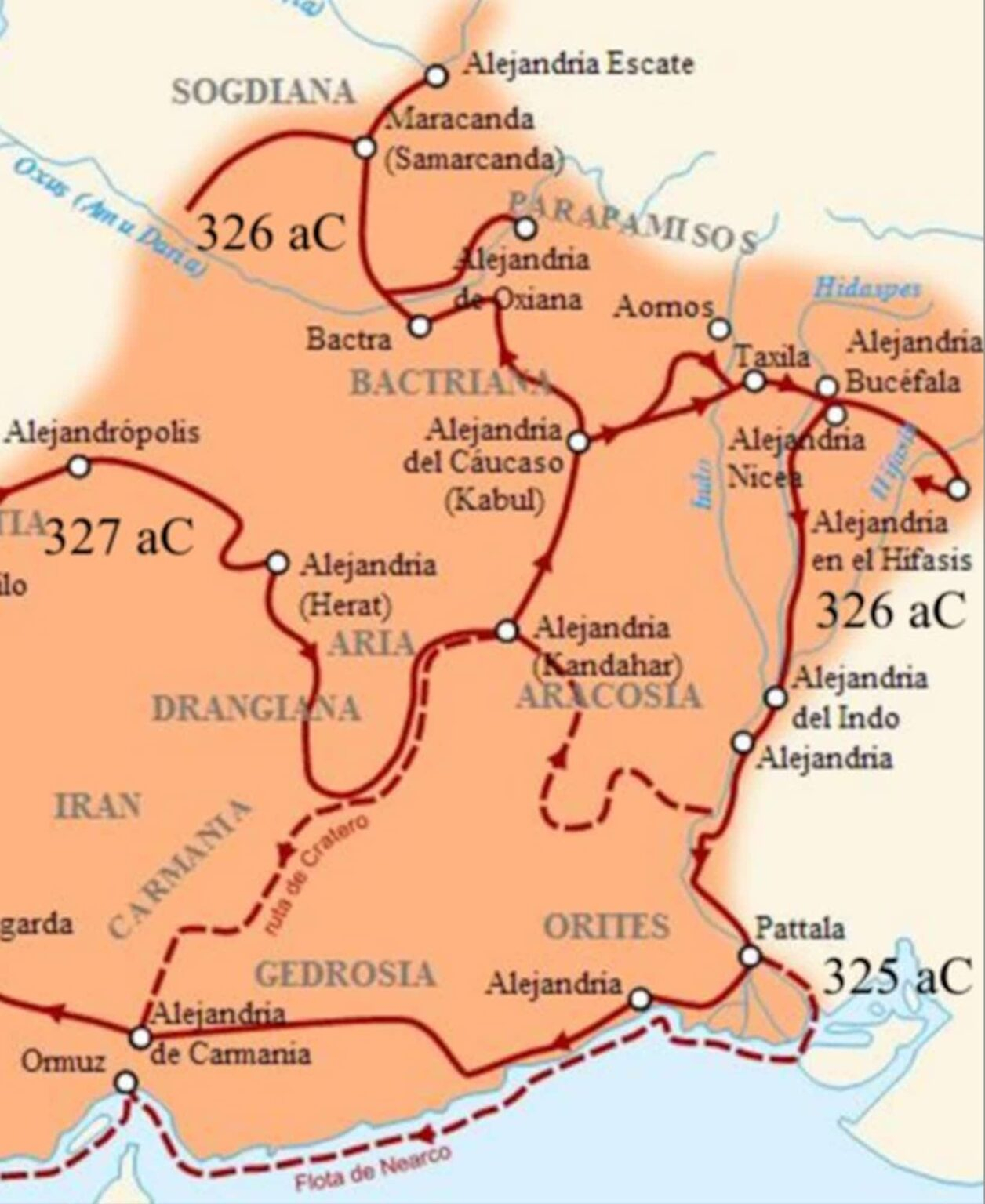
Pronto llevaría a su ejército a atravesar el Hindukush (49) y a dominar el valle del Indo, con la única resistencia del rey indio Poros en el río Hidaspes. (50)
Tras la muerte de Espitamenes y su boda con Roxana (Roshanak en bactriano) para consolidar sus relaciones con las nuevas satrapías de Asia Central, en el 326 a. C., Alejandro puso toda su atención en el subcontinente indio e invitó a todos los jefes tribales de la anterior satrapía de Gandhara, al norte de lo que ahora es Pakistán para que vinieran a él y se sometieran a su autoridad. Āmbhi, rey de Taxila, cuyo reino se extendía desde el Indo hasta el Hidaspes, aceptó someterse, pero los rajás de algunos clanes de las montañas, incluyendo los aspasioi y los assakenoi de la tribu de los kambojas, conocidos en los textos indios como ashvayanas y ashvakayanas (nombres que se refieren a la naturaleza ecuestre de su sociedad, de la raíz sánscrita ashva, que significa ‘caballo’), se negaron a ello.
Alejandro tomó personalmente el mando de los portadores de escudo, los compañeros de a pie, los arqueros, los agrianos y los lanzadores de jabalina a caballo y los condujo a luchar contra la tribu de los kamboja de la que un historiador moderno escribe que «eran gentes valientes y le fue difícil a Alejandro aguantar sus acometidas, especialmente en Masaga y Aornos».
Batalla del Hidaspes, India. El ejército macedonio bordeaba el río, imposible atravesarlo por su profundidad, mientras las tropas del rey hindú, Poros, seguían de cerca sus movimientos. Finalmente, en un tramo de aguas bajas, se abrió batalla. Fue una de las contiendas más difíciles que tuvo Alejandro, ante un nuevo elemento: el ejército adversario disponía de elefantes de guerra, y su olor descomponía a los caballos del ejército macedonio. Pero según Calístenes, Alejandro tuvo en cuenta esto, por lo que utilizaron el fuego para dispersar a los elefantes, prendiendo antorchas y estatuas de bronce. Una vez finalizada la batalla, Alejandro se encontró con Poro, herido, y lo felicitó por la tenacidad de sus hombres. Le dio trato «real», y lo conservó como sátrapa de su región, incluso le obsequió otras regiones más.
Frank Martini. Cartographer, Department of History, United States Military Academy – The Department of History, United States Military Academy [1]
The Battle of Hydaspes, Combined arms attack. Dominio público.
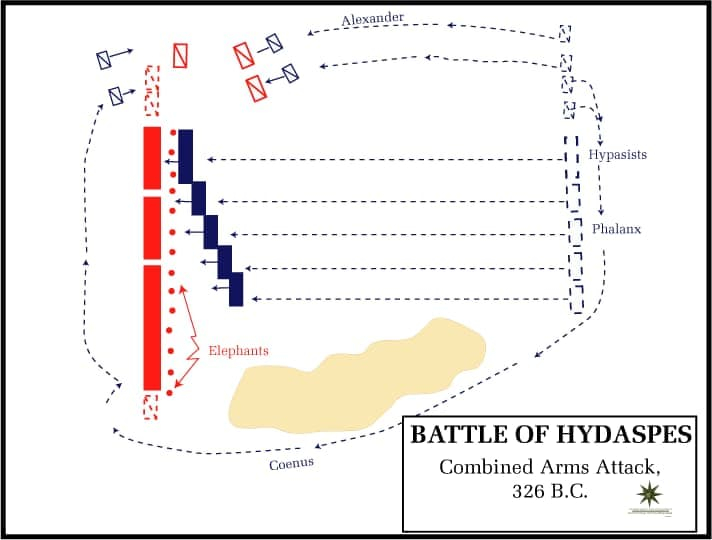
Alejandro se enzarzó en una feroz contienda contra los aspasioi en la que fue herido en el hombro con un dardo, pero en la que los aspasioi perdieron la batalla y 40 000 de sus hombres cayeron prisioneros. Los assakenoi fueron al encuentro de Alejandro con un ejército de 30 000 soldados de caballería, 38 000 de infantería y 30 elefantes, y opusieron una tenaz resistencia al invasor en las batallas de las ciudades de Ora, Bazira y Masaga. El fuerte de esta última ciudad fue reducido solo tras varios días de una sangrienta lucha en la que hirieron a Alejandro de gravedad en el tobillo.
Cuando el rajá de Masaga murió durante la batalla, el comandante supremo del ejército acudió a la vieja madre de este, Cleofis, la cual también parecía dispuesta a defender su tierra hasta el final y asumió el control total del ejército, lo que empujó también a otras mujeres del lugar a luchar, por lo que Alejandro solo pudo controlar Masaga recurriendo a estratagemas políticas y actos de traición. Según Quinto Curcio Rufo, «Alejandro no solo mató a toda la población de Masaga, sino que redujo sus edificios a escombros». Una matanza similar ocurrió en Ora, otro bastión de los assakenoi.

Mientras todas estas matanzas ocurrían en Masaga y Ora, varios assakenoi huyeron a una alta fortaleza llamada Aornos donde Alejandro los siguió de cerca y capturó la roca tras cuatro días de sangrienta lucha. La historia de Masaga se repitió en Aornos, y la tribu de los assakenoi fue masacrada.
En sus escritos acerca de la campaña de Alejandro contra los assakenoi, Victor Hanson comenta: «Después de prometer a los assakenoi, quienes estaban rodeados, que salvarían sus vidas si capitulaban, ejecutó a todos los soldados que aceptaron rendirse. Las contiendas de Ora y Aornos se saldaron de forma similar. Probablemente todas sus guarniciones fueron aniquiladas».
Sisikottos, que había ayudado a Alejandro en esta campaña, fue nombrado gobernador de Aornos. Tras reducir Aornos, Alejandro cruzó el Indo y ganó una batalla épica contra el gobernante local Poros, que controlaba la región de Panjab, en la batalla del Hidaspes del 326 a. C.
Tras la batalla, Alejandro quedó tan impresionado por la valentía de Poros que hizo una alianza con él y lo nombró sátrapa de su propio reino al que añadió incluso algunas tierras que este no poseía antes. Alejandro llamó Bucéfala a una de las dos ciudades que había fundado, en honor al caballo que lo había traído a la India, y que habría muerto durante la contienda del Hidaspes. Alejandro siguió conquistando todos los afluyentes del río Indo.
Al este del reino de Poros, cerca del río Ganges, estaba el poderoso Imperio de Magadha, gobernado por la dinastía Nanda regida por Agrammes (Dhana Nanda). Temiendo la perspectiva de tener que enfrentarse con otro gran ejército indio y cansados por una larga campaña, el ejército macedonio se amotinó en el río Hífasis (actual río Beas), negándose a seguir hacia el este:
«El combate de Poro desmoralizó mucho a los macedonios, apartándolos de querer internarse más en la India: pues no bien habían rechazado a este, que les había hecho frente con 20 000 infantes y 2000 caballos, cuando ya se hacía de nuevo resistencia a Alejandro, que se disponía a forzar el paso del río Ganges, cuya anchura sabían era de 32 estadios, y su profundidad de 100 brazas, y, que la orilla opuesta estaba cubierta con gran número de hombres armados, de caballos y elefantes; porque se decía que le estaban esperando los reyes de los gandaritas y los preslos, con 80 000 caballos, 200 000 infantes, 8000 carros y 6000 elefantes de guerra.»
Plutarco, Vida de Alejandro LXII.
Campañas de la invasión del sur de Asia. Original file (1,117 × 1,393 pixels, file size: 295 KB). World Imaging.

Alejandro, tras reunirse con su oficial Coeno, uno de sus hombres de confianza, se convenció de que era mejor regresar. Plutarco (Alejandro XIII 4) identifica «la cobardía de los macedonios ante los indios» como «la causa de que su expedición quedara inconclusa y su fama disminuida».
Alejandro decidió dirigirse al sur. Por el camino su ejército se encontró con los malios, las tribus más aguerridas del sur de Asia por aquellos tiempos. El ejército de Alejandro desafió a los malios, y la batalla los condujo hasta la ciudadela malia. Durante el asalto, el propio Alejandro fue herido gravemente por una flecha malia en el pulmón. Sus soldados, creyendo que el rey estaba muerto, tomaron la ciudadela y no perdonaron la vida a ningún hombre, mujer o niño. A pesar de ello y gracias al esfuerzo de su cirujano, Critodemo de Cos, Alejandro sobrevivió a esa herida. Después de esto, los malios supervivientes se rindieron ante las fuerzas macedónicas, y estas pudieron continuar su marcha.
Alejandro envió a la mayor parte de sus efectivos a Carmania (al sur del actual Irán) bajo el mando del general Crátero, y ordenó montar una flota para explorar el golfo pérsico bajo el mando de su almirante Nearco, mientras que él conduciría al resto del ejército de vuelta a Persia por la ruta del sur a través del desierto de Makrán. En su regreso a Babilonia, Alejandro sufre una importante pérdida: su oficial Coeno muere (326 a. C.), producto de una enfermedad que había contraído. Siendo Coeno uno de sus oficiales de infantería más destacados, Alejandro le rindió un funeral con todos los honores.
Alejandro dejó, no obstante, refuerzos en la India. Nombró a su oficial Peitón sátrapa del territorio del Indo, cargo que este ocuparía durante los siguientes diez años hasta el 316 a. C., y en Panyab dejó a cargo del ejército a Eudemos, junto con Poros y Āmbhi. Eudemos se convirtió en gobernador de una parte de Panyab después de que estos murieran. Él y Peitón volvieron a Occidente en el 316 a. C. con sus ejércitos. En el 321 a. C., Chandragupta Mauria fundó el Imperio mauria en la India y expulsó a los sátrapas griegos.
Últimos años
Tras enterarse de que muchos de sus sátrapas y delegados militares habían abusado de sus poderes en su ausencia, Alejandro ejecutó a varios de ellos como ejemplo mientras se dirigía a Susa. Como gesto de agradecimiento, Alejandro pagó las deudas de sus soldados, y anunció que enviaría a los veteranos mayores a Macedonia bajo el mando de Crátero, pero sus tropas malinterpretaron sus intenciones y se amotinaron en la ciudad de Opis, negándose a partir y criticando con amargura su adopción de las costumbres y forma de vestir de los persas, así como la introducción de oficiales y soldados persas en las unidades macedonias. Alejandro ejecutó a los cabecillas del motín, pero perdonó a las tropas. En un intento de crear una atmósfera de armonía entre sus súbditos persas y macedonios, casó en una ceremonia masiva a sus oficiales más importantes con persas y otras nobles de Susa,[9] pero pocas de esas parejas duraron más de un año. Mientras tanto, en su regreso, Alejandro descubrió que algunos hombres habían saqueado la tumba de Ciro II el Grande, y los ejecutó sin dilación, ya que se trataba de los hombres que debían vigilar la tumba que Alejandro honraba.
Tras viajar a Ecbatana para recuperar lo que quedaba del tesoro persa, su amigo más íntimo, Hefestión, murió a causa de una enfermedad o envenenado, lo que afectó mucho a Alejandro.
Muerte
El 11 de junio del 323 a. C. (10 de junio, según algunos autores), Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad. Existen varias teorías sobre la causa de su muerte, que incluyen envenenamiento por parte de los hijos de Antípatro (Casandro y Yolas, siendo este último copero de Alejandro) u otros sospechosos; (52) enfermedad (se sugiere que pudo ser la fiebre del Nilo), o una recaída de la malaria que contrajo en el 336 a. C. Se sabe que el 2 de junio Alejandro participó en un banquete organizado por su amigo Medio de Larisa. Tras beber copiosamente, inmediatamente antes o después de su baño, lo metieron en la cama por encontrarse gravemente enfermo. Los rumores de su enfermedad circulaban entre las tropas, que se pusieron cada vez más nerviosas. El 12 de junio, los generales decidieron dejar pasar a los soldados para que vieran a su rey vivo por última vez, de uno en uno. (53)
Plutarco hace referencia respecto a su última semana con vida, en la que se internaba en extensos baños de inmersión para curarse y sacrificar a los dioses, (10) lo que sugiere la práctica de la hidroterapia, muy común entre los griegos.
Causas
La teoría del envenenamiento deriva de la historia que sostenían en la antigüedad Justino y Curcio. Según ellos, Casandro, hijo de Antípatro, regente de Grecia, transportó el veneno a Babilonia con una mula,(8) y el copero real de Alejandro, Yolas, hermano de Casandro y amante de Medio de Larisa, se lo administró. Muchos tenían razones de peso para deshacerse de Alejandro. Las sustancias mortales que podrían haber matado a Alejandro en una o más dosis incluyen el eléboro y la estricnina. Según el historiador Robin Lane Fox, el argumento más fuerte contra la teoría del envenenamiento es el hecho de que pasaron doce días entre el comienzo de la enfermedad y su muerte y en el mundo antiguo no había, con casi toda probabilidad, venenos que tuvieran efectos de tan larga duración.
Una de la hipótesis posibles es que sufrió una pancreatitis aguda, ya que los síntomas que sufrió, según explican los autores clásicos, encajan con los propios de esa enfermedad. (54)
En 1865 el médico francés Émile Littré publicó el libro La Verité sur la mort d’Alexandre le Grand en el que basándose en el diario del secretario del rey concluyó que había muerto a causa de un mal tratamiento de una crisis de paludismo. En 2018 la doctora Katherine Hall, de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), afirmó que Alejandro habría muerto a causa del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmunitaria cuyos síntomas son: fiebre alta, gran fatiga, dolores abdominales y parálisis de los miembros. Añadió que pudo ser embalsamado vivo porque sus médicos lo habrían creído muerto sin tomarle el pulso al paciente. (55)
El imperio de Alejandro tras su muerte en el 323 a. C. Thomas Lessman (Contact!). CC BY-SA 3.0. Original file (2,321 × 1,288 pixels, file size: 933 KB).
La muerte de Alejandro Magno, acaecida en Babilonia en junio del 323 a. C., ha sido objeto de un intenso debate histórico, pues las fuentes antiguas ofrecen relatos contradictorios y cargados de elementos legendarios. Las hipótesis modernas oscilan entre una muerte por causas naturales —posiblemente fiebre tifoidea, malaria o una infección derivada de sus numerosas heridas de guerra— y la posibilidad de un envenenamiento, aunque esta última se considera poco probable por el largo periodo de agonía descrito, que habría durado varios días o incluso semanas, algo incompatible con la mayoría de venenos conocidos en la época. Entre las causas naturales, también se han propuesto dolencias crónicas, como una pancreatitis aguda o una insuficiencia hepática agravada por el consumo de alcohol y las duras campañas militares.
A la explicación médica se suma una rica tradición mítica que envolvió sus últimos días en un halo profético. Algunos autores de la Antigüedad interpretaron que su muerte era un designio divino, consecuencia de su orgullo y de la adopción de honores propios de un dios. Otros vincularon el hecho con presagios, como extraños fenómenos celestes, la caída de estatuas o sueños premonitorios que, según se cuenta, inquietaron a su círculo más cercano. También surgió la idea de que Alejandro, al proclamarse hijo de Amón-Ra y señor de un imperio sin rival, había completado su destino y los dioses decidieron retirarlo del mundo de los mortales. Así, su fallecimiento no solo cerró la vida de un conquistador excepcional, sino que dio origen a una leyenda que fusiona historia, medicina y mito, asegurando que su figura continuara siendo objeto de fascinación durante más de dos milenios.
Las disputas sucesorias
La muerte de Alejandro Magno dejó un vacío de poder sin precedentes, pues no existía un heredero legítimo y adulto capaz de asumir el gobierno de un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Su único descendiente directo, Alejandro IV, hijo de Roxana, aún no había nacido en el momento del fallecimiento, y el otro posible sucesor, Heracles, fruto de su relación con Barsine, era considerado ilegítimo por la mayoría de los generales. Esta situación generó una crisis inmediata entre sus comandantes, que se reunieron en Babilonia para decidir el futuro del reino.
Las fuentes hablan de un supuesto testamento o “última voluntad” de Alejandro, pero su autenticidad es muy cuestionada por los historiadores. El llamado “Testamento de Alejandro” aparece en algunos textos tardíos y contiene disposiciones grandiosas, como nuevas expediciones y la integración de pueblos bajo un orden común, lo que ha llevado a muchos a pensar que fue una creación política posterior para legitimar ciertas acciones de sus sucesores.
Ante la ausencia de un heredero capaz de reinar de inmediato, se optó por una regencia dual: Filipo III Arrideo, hermanastro de Alejandro con discapacidad mental, y el infante Alejandro IV, bajo tutela de los generales. Sin embargo, esta fórmula fue frágil desde el inicio y desembocó en el reparto efectivo del imperio entre los diádocos, los veteranos comandantes de Alejandro. Este reparto, formalizado en los acuerdos de Babilonia y Triparadiso, otorgó vastas satrapías a figuras como Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Antígono, marcando el comienzo de una serie de guerras civiles que durarían décadas. Lo que había sido una unidad política colosal se fragmentó en reinos helenísticos rivales, sellando el fin del sueño de un imperio universal y abriendo una nueva etapa en la historia del Mediterráneo y Oriente Próximo.
Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C., el vasto imperio que había conquistado en apenas una década se encontró sin un liderazgo unificado. La fórmula inicial acordada en Babilonia —el gobierno conjunto de Filipo III Arrideo y el joven Alejandro IV bajo regencia— fue, en realidad, una solución precaria que no logró contener las ambiciones de los generales más poderosos. Estos hombres, conocidos como diádocos, veían en la ausencia de un monarca fuerte la oportunidad de consolidar su propio poder territorial.
En un primer momento, el reparto del imperio asignó satrapías estratégicas: Ptolomeo recibió Egipto, Seleuco obtuvo inicialmente una posición menor en Babilonia que luego ampliaría, Lisímaco se quedó con Tracia, Casandro con Macedonia y Antígono con vastos territorios en Asia Menor. Sin embargo, estos acuerdos se rompieron rápidamente. La competencia por la hegemonía derivó en una serie de conflictos armados conocidos como las Guerras de los Diádocos, que se sucedieron a lo largo de varias décadas.
Estas guerras no solo enfrentaron a antiguos compañeros de campaña, sino que involucraron intrigas, asesinatos y alianzas efímeras. La figura del joven Alejandro IV se convirtió en un símbolo disputado y, finalmente, en una víctima de las luchas dinásticas, siendo asesinado junto a su madre para eliminar cualquier reclamación legítima. El resultado final fue la división irreversible del imperio en reinos helenísticos independientes: el Egipto ptolemaico, el Imperio seléucida en Asia, el reino de Macedonia bajo la dinastía antigónida y varios estados menores. Pese a la fragmentación política, la herencia cultural de Alejandro se mantuvo viva, ya que todos estos reinos conservaron y difundieron la lengua, el arte y las instituciones helenísticas, extendiendo su influencia durante siglos.
Mosaico de Alejandro Magno hallado en una casa patricia en Pompeya. Desconocido – The Guardian (DEA/G Nimatallah/De Agostini/Getty Images). Mosaico de Issos (detalle), Casa del Fauno, Pompeya. Dominio público. Original file (2,560 × 1,536 pixels, file size: 1.54 MB).
Testamento
En su lecho de muerte, sus generales le preguntaron a quién legaría su reino. Se debate mucho lo que Alejandro respondió: algunos creen que dijo Krat’eroi (‘al más fuerte’) y otros que dijo Krater’oi (‘a Crátero’). Esto es posible porque la pronunciación griega de ‘el más fuerte’ y ‘Crátero’ difieren solo por la posición de la sílaba acentuada. Algunos autores clásicos, como Diodoro, relatan que Alejandro dio detalladas instrucciones por escrito a Crátero poco antes de su muerte. Aunque Crátero ya había empezado a cumplir órdenes de Alejandro, como la construcción de una flota en Cilicia para realizar una expedición contra Cartago, los sucesores de Alejandro decidieron no llevarlas a cabo, basándose en que eran poco prácticas y extravagantes. El testamento, descrito en el libro XVIII de Diodoro, pedía expandir el imperio por el sur y el oeste del Mediterráneo, hacer construcciones monumentales y mezclar las razas occidentales y orientales. Sus puntos más interesantes fueron: (10)
- Completar el monumento funerario en honor a Hefestión;
- Construir «mil barcos de guerra, más grandes que los trirremes, en Fenicia, Siria, Cilicia y Chipre para la campaña contra los cartagineses y aquellos que viven por la costa de Libia e Iberia y las regiones costeras que se extienden hasta Sicilia»;
- Construir una carretera desde el norte de África hasta las columnas de Heracles, con puertos y astilleros alrededor;
- Erigir grandes templos en Delos, Delfos, Dodona, Díon, Anfípolis, Cirno e Ilión;
- Construir una tumba monumental «que rivalice con las pirámides de Egipto» para su padre Filipo;
- Establecer ciudades y «llevar poblaciones de Asia a Europa y también en la dirección opuesta de Europa a Asia, para traer unidad y amistad al continente más extenso a través de enlaces matrimoniales y la unión familiar».
Herma con busto de Alejandro. Copia romana en mármol de un original de Lisipo (ca. 330 a. C.). Museo del Louvre. Autor foto: Desconocido (World Imaging). Dominio público.

Tumba
El cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Pusieron este ataúd junto con su armadura en un carruaje dorado que tenía un techo abovedado soportado por peristilos jónicos. La decoración del carruaje era muy lujosa y fue descrita por Diodoro con gran detalle. Mary Renault resume sus palabras:
«El féretro era de oro y el cuerpo que contenía estaba cubierto de especias preciosas. Los cubría un paño mortuorio púrpura bordado en oro, sobre el cual se exponía la panoplia de Alejandro. Encima, se construyó un templo dorado. Columnas jónicas de oro, entrelazadas con acanto, sustentaban un techo abovedado de escamas de oro incrustadas de joyas y coronado por una relumbrante corona de olivo en oro que bajo el sol llameaba como los relámpagos. En cada esquina se alzaba una Victoria, también en noble metal, que sostenía un trofeo. La cornisa de oro de abajo estaba grabada en relieve con testas de íbice de las que pendían anillas doradas que sustentaban una guirnalda brillante y policroma. En los extremos tenía borlas y de estas pendían grandes campanas de timbre diáfano y resonante. Bajo la cornisa habían pintado un friso. En el primer panel, Alejandro aparecía en un carro de gala, «con un cetro realmente espléndido en las manos», acompañado de guardaespaldas macedonios y persas. El segundo representaba un desfile de elefantes indios de guerra; el tercero, a la caballería en orden de combate, y el último, a la flota. Los espacios entre las columnas estaban cubiertos por una malla dorada que protegía del sol y de la lluvia el sarcófago tapizado, pero no obstruía la mirada de los visitantes. Disponía de una entrada guardada por leones de oro. Los ejes de las ruedas doradas acababan en cabezas de león cuyos dientes sostenían lanzas. Algo habían inventado para proteger la carga de los golpes. La estructura era acarreada por sesenta y cuatro mulas que, en tiros de cuatro, estaban uncidas a cuatro yugos; cada mula contaba con una corona dorada, un cascabel de oro colgado de cada quijada y un collar incrustado de gemas.»
Renault (2013, p. 2)
Según una leyenda, se conservó el cadáver de Alejandro en un recipiente de arcilla lleno de miel (que puede actuar como conservante) e introducido en un ataúd de cristal. Claudio Eliano cuenta que Ptolomeo robó el cuerpo mientras lo llevaban a Macedonia y lo llevó a Alejandría, donde se mostró hasta la Antigüedad Tardía. (57) Ptolomeo IX, uno de los últimos sucesores de Ptolomeo I, reemplazó el sarcófago de Alejandro por uno de cristal y fundió el oro del original para acuñar monedas y saldar deudas, que surgieron durante su reinado. Los ciudadanos de Alejandría se mostraron horrorizados por esto y poco después Ptolomeo IX fue asesinado.
Después de que Roma ocupara Egipto definitivamente en el año 29 a. C., la tumba de Alejandro fue saqueada, y el propio cuerpo de Magno flagelado por los mismos emperadores romanos. El emperador Octavio Augusto rompió la nariz de Alejandro. (58). Luego Pompeyo el Grande robó su capa. Se dice que el emperador romano Calígula saqueó la tumba, robando la coraza de Alejandro para ponérsela. Alrededor del 200 d. C., el emperador Septimio Severo cerró la tumba de Alejandro al público. Su hijo y sucesor, Caracalla, admiraba mucho a Alejandro y visitó la tumba durante su reinado. Tras esto, los detalles sobre el destino de la tumba son confusos.
Ahora se piensa que el llamado «Sarcófago de Alejandro», descubierto cerca de Sidón y ahora situado en el Museo Arqueológico de Estambul, pertenecía en realidad a Abdalónimo, a quien Hefestión nombró rey de Sidón por orden de Alejandro. El sarcófago muestra a Alejandro y a sus compañeros cazando y luchando contra los persas.
Catafalco de Alejandro, según la descripción de Diodoro. Alejandro falleció en el año 323 a.C, y su cuerpo fue trasladado en el año 321 a.C. Los restos iban a ser trasladados a su Macedonia natal, en Grecia. Existe un gran misterio de cómo ocurrió el desvío del mismo, ya que fue trasladado a Alejandría, Egipto, donde permaneció al menos hasta comienzos de la Edad Media. En el hecho se implicó directamente a su amigo personal y comandante, y nuevo regente de Egipto, Ptolomeo, fundador de las dinastías helenísticas. Lo que ha sucedido con su tumba desde la ocupación romana es todo un misterio. Los emperadores romanos robaron objetos de Magno, como su coraza, su capa, incluso flagelándolo. GRÁFICO: Desconocido. D. Público. Original file (2,977 × 1,166 pixels, file size: 894 KB).
La muerte de Alejandro Magno en el 323 a. C. abrió inmediatamente un capítulo cargado de simbolismo y de disputas en torno al destino de su cuerpo. Las fuentes antiguas relatan que, tras ser embalsamado con métodos egipcios, su cadáver debía ser trasladado a Macedonia para reposar en la necrópolis real de Aigai. Sin embargo, el general Ptolomeo, antiguo compañero de campaña y aspirante a consolidar su poder en Egipto, interceptó el cortejo fúnebre en Siria y lo desvió hacia Menfis. Este acto, más que una simple maniobra logística, fue una declaración política: poseer el cuerpo del conquistador equivalía a heredar su prestigio y parte de su legitimidad.
Tiempo después, el féretro fue trasladado a Alejandría, donde se construyó un monumental mausoleo conocido como el Soma. Este espacio, concebido como santuario y símbolo de la ciudad, se convirtió en un punto de peregrinación para ciudadanos, reyes y emperadores. Augusto, por ejemplo, rindió homenaje al cadáver y llegó a contemplar el rostro embalsamado del monarca; otros, como Calígula, se dice que sustrajeron objetos del ajuar funerario. El culto funerario tenía así una doble dimensión: reverencia casi religiosa hacia un héroe divinizado y legitimación política para quien custodiaba sus restos.
Con el paso de los siglos, las convulsiones políticas, las destrucciones urbanas y el declive de Alejandría fueron borrando las referencias precisas al emplazamiento de la tumba. En la Antigüedad tardía aún se conocía su localización aproximada, pero tras las invasiones y cambios de régimen, el rastro se perdió. Desde entonces, se han multiplicado las hipótesis: algunos investigadores la sitúan aún bajo el suelo de la Alejandría moderna, otros sostienen que fue trasladada y oculta en un lugar desconocido, incluso fuera de Egipto.
Este misterio ha alimentado durante siglos el interés de arqueólogos, historiadores y aventureros. La tumba de Alejandro sigue siendo una de las búsquedas más codiciadas de la arqueología, no solo por su valor histórico, sino por lo que representaría: la materialización de un mito, el contacto físico con una figura que transformó el mundo conocido y cuya memoria continúa viva mucho después de que su lugar de reposo desapareciera de la historia.
El denominado «Sarcófago de Alejandro Magno» (Museo Arqueológico de Estambul). Autor: Marsyas. CC BY-SA 3.0.Original file (1,555 × 1,059 pixels, file size: 347 KB).
Ejército macedonio
El ejército macedonio del Reino de Macedonia está considerado como uno de los mejores ejércitos de leva de la Antigüedad. Instrumento de la conquista de la Antigua Grecia, en el reinado de Filipo II de Macedonia, después del Oriente en el reinado de Alejandro Magno, es el modelo sobre el cual se formaron los ejércitos de los reinos helenísticos, sobre todo los de los seléucidas y lágidas, en los siglos III y II a. C. Su dominación terminó con la conquista romana, que demostró la superioridad de la legión sobre la falange macedonia en la batalla de Pidna en el 168 a. C., finalizando la tercera guerra macedónica.
Las innovaciones militares, tanto en las armas como en las tácticas, llevadas a cabo por Filipo II forjaron el ejército que conquistó un imperio. Convirtió la guerra y el combate en un estilo de vida para los macedonios, quienes hasta entonces habían considerado el ejército como una ocupación a tiempo parcial para ejercerla fuera de la temporada agrícola. Al introducir el ejército como una ocupación a tiempo completo, Filipo pudo entrenar a sus hombres con regularidad, cimentando la unidad y la cohesión. Este creó una de las mejores máquinas militares que Asia o Grecia habían visto nunca, gracias a la suma de tiempo y esfuerzo invertido tanto en maniobras como en innovaciones militares.
Las innovaciones tácticas incluían un uso más eficaz de la tradicional falange griega, como de los ataques coordinados, en primer lugar, la combinación de armas y las tácticas militares entre sus unidades de infantería de la falange, caballería, arqueros y armas de asedio. Las armas introducidas eran la sarisa, un tipo de pica larga de peso contrabalanceado, que aportó muchas ventajas, ofensivas y defensivas, para la infantería macedonia en particular, y para el ejército combinado en general.
Los ejércitos creados por Filipo comprendían una amalgama de diferentes fuerzas. Macedonios y otros griegos (especialmente de Tesalia), así como una amplia gama de mercenarios del otro lado del Egeo. Después del 338 a. C., muchos de los nuevos reclutas de Filipo para su planeada invasión de Persia vinieron desde todas partes del mundo griego y de los Balcanes, aunque la mayor parte del ejército lo constituían los macedonios.

Al comienzo de la campaña, su ejército era de 40 000 hombres. Luego ese número se incrementó hasta 50 000 al recibir refuerzos de aliados griegos. Por lo que, inicialmente, su ejército estaba compuesto de 35 000 soldados de infantería, y 5000 de caballería. Es un número bastante bajo en comparación con los grandes volúmenes de ejércitos que utilizaba Darío (600 000) y las ciudades de los sátrapas persas.
El ejército macedonio bajo Filipo II y Alejandro Magno consistía de diferentes cuerpos que se complementaban entre sí: caballería pesada y caballería ligera; infantería pesada e infantería ligera, armas de asedio (catapultas).
Planteo táctico de Alejandro, basado en el utilizado por su padre Filipo II. Lo que cambiaba sustancialmente era la estrategia. La infantería (falange), actuaba como «yunque», y la caballería (hetaroi) era el «martillo», cuyo movimiento formaba la llamada línea oblicua, rompiendo el orden de las líneas enemigas. Anuskafm. CC BY-SA 3.0.
La estrategia de ataque de Alejandro Magno, reflejada en formaciones como la del diagrama compartido, combinaba innovación táctica, disciplina extrema y una coordinación muy precisa entre distintos tipos de tropas.
En el centro de su ejército se encontraba la falange macedonia, compuesta por infantería pesada armada con la sarissa (una lanza de entre 4 y 6 metros). Su papel era mantener una línea sólida e impenetrable, fijando al enemigo en combate frontal y evitando que pudiera maniobrar libremente. Estos bloques se organizaban en syntagmas y taxiarquías, lo que permitía que la línea fuera flexible pero a la vez muy cohesionada.
Delante de la falange se desplegaban los psiloi, tropas ligeras y escaramuzadores, que hostigaban al enemigo con proyectiles antes del choque principal. Estos soldados ayudaban a desorganizar las filas contrarias y a detectar puntos débiles.
En los flancos, la disposición era clave:
En el ala izquierda solían situarse aliados y contingentes como la caballería tesalia, que servían para fijar o repeler al enemigo en ese sector, evitando que envolviera el centro.
En el ala derecha, Alejandro colocaba su fuerza más decisiva: la caballería de los compañeros (Hetairoi), la unidad de élite que él mismo lideraba. Esta caballería pesada actuaba como punta de lanza, ejecutando el famoso ataque oblicuo: mientras el centro y el ala izquierda aguantaban la presión, Alejandro cargaba por el flanco derecho contra el punto más vulnerable de la línea enemiga, buscando romperla y atacar su retaguardia.
Junto a la caballería de élite estaban los hipaspistas, infantería pesada de élite, que servía como bisagra entre la falange y la caballería, garantizando que no quedaran huecos en la línea durante la maniobra.
El conjunto funcionaba como una pinza asimétrica: la izquierda resistía, el centro fijaba, y la derecha, encabezada por Alejandro, lanzaba el golpe decisivo. Una vez rota la línea contraria, la caballería explotaba la brecha para envolver, cortar las rutas de retirada y sembrar el pánico.
Alejandro domando a Bucéfalo. Foto: Carlos Delgado. CC BY-SA 3.0. Original file (2,811 × 2,108 pixels, file size: 4.72 MB).
Monedas
330 a. C. Moneda de Menfis, Egipto. Del lado anverso, la diosa alada Niké. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CC BY-SA 3.0.
En la imagen vemos un estátero de oro acuñado en Menfis, Egipto, hacia el año 330 a. C., durante el reinado de Alejandro Magno.
En el anverso, aparece la cabeza de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar, con casco corintio adornado, símbolo de poder y protección divina. Esta representación vinculaba la imagen del monarca con la tradición heroica y la supremacía militar griega.
En el reverso, figura la diosa alada Niké (Victoria), sosteniendo una corona de laurel y un cetro, con la inscripción ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ («de Alejandro»). Este motivo reforzaba la idea de Alejandro como conquistador invicto, legitimado por el favor divino.
La moneda no solo cumplía una función económica, sino también propagandística: difundía la imagen del monarca y su ideología política a lo largo de su vasto imperio. En particular, la elección de Niké evocaba la victoria sobre Persia y el dominio de Grecia sobre Asia, mientras que la acuñación en Egipto integraba elementos locales y helénicos, un reflejo de su política de fusión cultural.

El reinado de Alejandro Magno no se sostuvo únicamente en su genio militar o en la amplitud de sus conquistas, sino también en un elaborado sistema de propaganda y construcción simbólica que buscaba legitimar su autoridad y proyectar una imagen de poder universal. Desde sus primeras campañas, Alejandro comprendió que la victoria en el campo de batalla debía ir acompañada de una victoria en el imaginario colectivo, tanto entre sus súbditos como entre sus adversarios.
Uno de los recursos más eficaces fue el uso de la iconografía monetaria. Las monedas emitidas en distintos puntos de su imperio —como el estátero de oro acuñado en Menfis hacia el 330 a. C.— mostraban en el anverso figuras como Atenea, símbolo de estrategia y protección divina, y en el reverso a Niké, diosa de la victoria, portando una corona de laurel y un cetro junto a la inscripción ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (“de Alejandro”). Estos elementos no solo reforzaban la imagen de un líder invicto, sino que transmitían un mensaje de continuidad con la tradición heroica griega y al mismo tiempo de dominio universal bendecido por los dioses.
La propaganda también se manifestó en su cuidadosa gestión de la imagen personal. Solo tres artistas tenían autorización para representarlo: Lisipo en escultura, Apeles en pintura y un orfebre especializado en su efigie. Estas representaciones difundían un retrato idealizado que unía rasgos heroicos, divinos y humanos, consolidando la figura de Alejandro como un monarca excepcional.
El simbolismo se extendió a actos públicos y gestos políticos: su visita al oráculo de Siwa para ser reconocido como hijo de Amón-Ra, la fundación de ciudades con su nombre en puntos estratégicos, la adopción de ciertas costumbres persas como el vestido real y la prosternación, y la organización de bodas masivas entre sus oficiales y mujeres persas para sellar la unión cultural de su imperio. Cada una de estas acciones era a la vez un acto de gobierno y una declaración simbólica que buscaba cimentar la cohesión de territorios muy diversos bajo su mando.
En conjunto, la propaganda y el simbolismo fueron herramientas esenciales para que Alejandro construyera no solo un imperio geográfico, sino un imperio mental y cultural que perduró mucho después de su muerte.
Moneda de plata de Alejandro (336-323 a. C.), Museo Británico. I, PHGCOM. CC BY-SA 3.0. Original file (1,489 × 775 pixels, file size: 440 KB).
Esta moneda de plata, datada entre el 336 y el 323 a. C. y conservada en el Museo Británico, es otro ejemplo revelador del refinado uso de la propaganda en el reinado de Alejandro Magno.
En el anverso se aprecia a Heracles (Hércules) con la piel de león sobre la cabeza, símbolo de fuerza y heroísmo. Esta iconografía no es casual: Alejandro buscaba asociarse con el héroe mítico, presentándose como su heredero espiritual y, por extensión, como un personaje destinado a hazañas extraordinarias.
En el reverso aparece Zeus entronizado, sosteniendo un cetro y un águila, emblemas de autoridad y dominio celeste. La inscripción ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (“de Alejandro”) refuerza la identificación directa del poder político con el orden divino. De este modo, la moneda no solo cumplía una función económica, sino que circulaba como un mensaje político portátil, difundiendo la imagen de un monarca que unía legitimidad militar, herencia heroica y respaldo divino.
Moneda de Ptolomeo I que representa a Alejandro con una piel de elefante, símbolo de sus conquistas en la India. I, PHGCOM. CC BY-SA 3.0.

Pinturas y arte
A lo largo de su vida, Alejandro Magno no solo conquistó imperios, sino que entrelazó su destino con el de princesas de reinos vencidos, como si sus bodas fueran sellos de legitimidad sobre vastos territorios. Roxana, la hija del sátrapa bactriano Oxiartes, lo unió a las montañas del Asia Central; Barsine-Estatira, hija del derrotado Darío III, fue símbolo de reconciliación con la nobleza persa; y Parisátide, descendiente de Artajerjes III, lo vinculó a la vieja estirpe aqueménida. De esos enlaces y amores, legítimos o no, surgieron hijos que prolongaron su estirpe, como Alejandro IV, nacido de Roxana después de su muerte, o Heracles de Macedonia, fruto de Barsine.
En su vida privada, sin embargo, hay un nombre que resuena con un eco más íntimo: Hefestión, amigo de la infancia, compañero de campañas, confidente y sombra inseparable en la gloria y en la penumbra. La historia los compara con Aquiles y Patroclo, y no es casual que, en Troya, Alejandro ofreciera sacrificios a Aquiles mientras Hefestión los hacía a Patroclo. El gesto era una confesión tácita, una analogía que en la Antigüedad se comprendía sin necesidad de explicaciones. Cuando Hefestión murió, Alejandro se vistió de duelo y su ánimo se quebró como si con él hubiera perdido un fragmento de sí mismo.
Entre sus amores y cercanías destaca también la figura de Campaspe, concubina de belleza célebre, a quien el rey entregó como modelo al pintor Apeles. De ella nació una Venus emergiendo del mar, y de su historia, el reflejo del respeto que Alejandro profesaba al arte y a quienes lo dominaban. Otras voces antiguas, a menudo teñidas de rumor o malicia, hablan de la cercanía con el eunuco Bagoas, incluso de un beso público que la memoria literaria ha perpetuado.
Las fuentes, desde Plutarco hasta Curcio, desde Diodoro a Justino, mezclan historia y anécdota, testimonio y fábula. Se ha querido ver en Alejandro una ambivalencia que hoy llamaríamos bisexualidad, aunque en su tiempo el deseo no se encorsetaba en identidades fijas. Las uniones políticas se hacían para consolidar poder, no para satisfacer el corazón, y las pasiones entre hombres se medían según patrones distintos, donde lo transgresor no era amar a un varón bello, sino prolongar la relación con uno de edad similar, rompiendo el molde pedagógico y erótico que unía a un hombre maduro con un joven.
En definitiva, la vida afectiva de Alejandro se mueve entre la historia y la leyenda, la carne y el símbolo. Es un terreno en el que se cruzan la estrategia y la intimidad, donde los vínculos personales fueron, al mismo tiempo, lazos de poder y pulsaciones humanas. Y es ahí, en esa ambigüedad que desborda las categorías modernas, donde su figura sigue viva, no solo como conquistador, sino como un hombre que amó y fue amado bajo el cielo cambiante de la Antigüedad.
«Apeles se enamoró de la amante de Alejandro Magno», de Lagrenee Louis Jean. Louis Jean François Lagrénée. Este enlace. Dominio público. Original file (939 × 1,200 pixels, file size: 315 KB). Año del cuadro: 1772.
Esta pintura de Louis Jean Lagrenée (1772), titulada Apeles se enamoró de la amante de Alejandro Magno, recrea un célebre episodio transmitido por las fuentes clásicas: la relación entre el pintor griego Apeles, el más afamado artista de la corte macedonia, y Campaspe, concubina de Alejandro.
La obra muestra a Alejandro, con armadura y casco, presentando a Campaspe semidesnuda como modelo para el retrato. La escena refleja no solo el refinado gusto artístico del monarca, sino también su habilidad propagandística: el retrato de Campaspe se convirtió en un icono idealizado de belleza femenina, a la vez que reforzaba el prestigio de su corte como centro cultural helenístico.
Según la tradición, Apeles quedó enamorado de Campaspe durante las sesiones de posado, y Alejandro, en un gesto de generosidad y quizá calculada magnanimidad, se la cedió. Más allá de la anécdota romántica, este episodio ilustra el poder del arte como herramienta política y el papel de la imagen en la construcción del mito personal de Alejandro.
Giovanni Battista Tiepolo, «Alejandro y su concubina Campaspe en el estudio de Apeles». Giovanni Battista Tiepolo. Dominio público. Original file (8,996 × 7,081 pixels, file size: 17.3 MB).
Este cuadro de Giovanni Battista Tiepolo (Alejandro y su concubina Campaspe en el estudio de Apeles) retoma el mismo episodio mítico que vimos con Lagrenée, pero con un enfoque más teatral y luminoso propio del rococó veneciano.
En la escena, Campaspe posa con el manto semiabierto, irradiando un ideal de belleza serena, mientras Alejandro, sentado tras ella, observa la labor de Apeles, que la retrata sobre un gran lienzo ovalado. La arquitectura clásica del fondo y la escultura sugieren un ambiente de refinamiento y cultura, reforzando la imagen de Alejandro como mecenas del arte.
Tiepolo introduce más personajes secundarios, dotando a la composición de dinamismo narrativo y un aire cortesano que eleva el episodio a una alegoría del poder, la belleza y la propaganda. El gesto relajado de Alejandro transmite control y generosidad, proyectando la idea de un gobernante que no solo domina territorios, sino que patrocina y estimula la creación artística como medio de engrandecer su legado.
«Alejandro corona a su esposa Roxana», de Jan Boeckhorst. Jan Boeckhorst. Este enlace fuente. Original file (891 × 1,085 pixels, file size: 1.04 MB).
El cuadro «Alejandro corona a su esposa Roxana» de Jan Boeckhorst (siglo XVII) representa un episodio romántico y político de la vida de Alejandro Magno: su matrimonio con Roxana, princesa bactriana, hija del noble persa Oxiartes.
Contexto histórico
Roxana nació en la región de Bactria o Sogdiana (actual Uzbekistán/Tayikistán) hacia mediados del siglo IV a. C.
Alejandro la conoció en el 327 a. C., tras la toma de la fortaleza de Sogdiana, en un momento en que buscaba consolidar su dominio en Asia Central.
Su matrimonio fue tanto un gesto de amor como una estrategia política: unió la casa real macedonia con la nobleza local, buscando integrar a los pueblos conquistados en su imperio.
Según algunas fuentes antiguas, Alejandro se enamoró de Roxana a primera vista, lo que la convirtió en una figura romántica en la tradición literaria posterior.
La escena pictórica
En la obra de Boeckhorst:
Alejandro aparece en el centro, vestido con armadura y manto rojo, símbolo de poder militar y autoridad real.
Se inclina hacia Roxana para colocarle una corona, un acto que representa no solo el matrimonio, sino también el reconocimiento oficial de su estatus como reina.
Roxana está semidesnuda, cubierta con un manto dorado, en una pose de modestia y aceptación. La elección de mostrarla con el torso descubierto responde al gusto barroco por la sensualidad idealizada, y también a la iconografía clásica de las diosas y reinas.
La luz incide sobre Roxana, convirtiéndola en el foco visual y simbolizando su elevación de princesa local a reina del mundo helenístico.
Al fondo y a la izquierda, asistentes portan una antorcha y un plato con joyas, subrayando el carácter ceremonial del momento.
Intenciones de la obra
Celebrar la magnanimidad y el refinamiento de Alejandro, no solo como conquistador, sino como hombre capaz de unir culturas a través del matrimonio.
Resaltar el ideal barroco de la fusión entre amor y poder: la unión con Roxana se presenta como un acto casi mitológico, elevando a ambos protagonistas por encima de la mera historia militar.
Integrar elementos clásicos y orientales: la armadura romana, el manto regio y la sensualidad femenina crean una imagen híbrida, como el propio imperio de Alejandro.
La boda de Roxana y Alejandro, de Pietro Antonio Rotari. Dominio Público. Original file (1,034 × 1,253 pixels, file size: 133 KB).
El cuadro «La boda de Roxana y Alejandro» de Pietro Antonio Rotari (siglo XVIII) es una representación galante y teatral de uno de los episodios más recordados en la biografía de Alejandro Magno: su unión con Roxana, princesa bactriana.
Contexto histórico
La escena se inspira en el relato de Quinto Curcio Rufo y Plutarco sobre el momento en que Alejandro, tras conquistar una fortaleza en Sogdiana, conoció a Roxana y quedó prendado de su belleza. El matrimonio fue tanto un acto de amor como un gesto político para consolidar la lealtad de la nobleza local.
Composición y elementos visuales
Alejandro aparece sentado, vestido con una túnica clara y un manto rosado, lo que suaviza su imagen de conquistador y lo presenta como un hombre dispuesto a escuchar y recibir. Su gesto de apertura y la mirada dirigida a Roxana refuerzan la idea de atracción y respeto.
Roxana, en el centro, avanza hacia él con gesto recatado, la mano sobre el pecho y la cabeza ligeramente inclinada, evocando modestia y virtud. Su vestido combina tonos dorados y azules, símbolos de realeza y nobleza.
El fondo está ocupado por soldados macedonios y damas de compañía, integrando lo militar y lo cortesano en una misma escena.
Hay un detalle significativo: la figura femenina agachada que ajusta el vestido de Roxana, que introduce una nota de intimidad y ceremonial al mismo tiempo.
La presencia del árbol y el toldo da un aire campamental, recordando que esta boda tuvo lugar durante las campañas, no en un palacio.
Intenciones de Rotari
Humanizar a Alejandro, alejándolo del estereotipo de conquistador implacable para mostrarlo como un hombre que sabe admirar y respetar a una mujer.
Resaltar la alianza cultural: Roxana encarna el Oriente conquistado, que se presenta no como sometido por la fuerza, sino integrado por medio del matrimonio.
Enfatizar la virtud femenina: el recato y la modestia de Roxana transmiten la idea de que su belleza va unida a su carácter, un ideal muy presente en la pintura neoclásica y rococó.
Si quieres, puedo combinar la descripción de este cuadro con la de Boeckhorst que vimos antes, para crear un texto único en tu sección de Boda con Roxana donde se cruce la narración histórica con las visiones artísticas barrocas y neoclásicas.
El casamiento de Alejandro y Roxana, Palacio Caserta. Autor foto: Livioandronico2013. CC BY-SA 4.0. Original file (3,866 × 4,744 pixels, file size: 17.35 MB).
El fresco «El casamiento de Alejandro y Roxana» en el Palacio Real de Caserta es una composición grandiosa y teatral que combina el relato histórico con una puesta en escena celestial, típica del barroco tardío y el rococó.
Contexto y autoría
Este fresco fue pintado por Giovanni Battista Crosato en el siglo XVIII, dentro de un programa decorativo que celebraba episodios de la historia clásica para glorificar las virtudes heroicas, el amor y la alianza política.
Composición
División en dos planos:
Plano terrenal (parte inferior): Alejandro y Roxana aparecen en el centro, rodeados de soldados, damas y figuras alegóricas. Alejandro, con armadura y capa roja, se inclina hacia Roxana en un gesto de entrega. Ella, sentada y vestida con tonos rosados y azules, encarna la gracia y la nobleza oriental.
Plano celestial (parte superior): Un conjunto de dioses y figuras mitológicas observan y bendicen la unión. En el centro, sobre las nubes, una figura masculina majestuosa (posiblemente Zeus) preside la escena, irradiando luz dorada. A su alrededor, ninfas, querubines y personificaciones de virtudes sostienen guirnaldas y coronas de laurel.
Efecto perspectívico: La pintura utiliza la técnica del quadratura para abrir el techo hacia un cielo imaginario, integrando la arquitectura real con la ficticia.
Simbolismo:
Unión Oriente–Occidente: Representada como un acontecimiento no solo político sino bendecido por los dioses, simbolizando la fusión de culturas bajo el dominio de Alejandro.
Virtudes alegóricas: Las figuras aladas y los dioses representan la victoria, la abundancia, la paz y la concordia que el matrimonio debía traer.
Colorido vibrante: El uso de dorados, rojos y azules intensifica la sensación de magnificencia y solemnidad.
Intención
El fresco no solo narra un episodio histórico, sino que lo eleva a la categoría de mito fundacional, presentando a Alejandro y Roxana como protagonistas de una unión predestinada y sagrada. La obra encaja en la tradición cortesana de usar episodios clásicos para reflejar los valores y aspiraciones de la monarquía que habitaba el palacio: grandeza, legitimidad y unión de mundos.
Si quieres, puedo preparar un apartado comparativo que reúna este fresco y las pinturas de Boeckhorst y Rotari para mostrar cómo la boda de Roxana y Alejandro fue interpretada de maneras muy distintas en el arte europeo, desde lo íntimo y humano hasta lo grandioso y divino.
Alejandro corta el Nudo Gordiano, por Jean-Simon Berthélemy (Escuela de Bellas Artes, París). Jean-Simon Berthélemy – kzu.ch. Dominio público. Original file (2,048 × 1,601 pixels, file size: 622 KB).
En esta pintura de Jean-Simon Berthélemy, conservada en la Escuela de Bellas Artes de París, se representa uno de los episodios más célebres de la vida de Alejandro Magno: el corte del Nudo Gordiano.
Según la leyenda, en la ciudad frigia de Gordio existía un antiguo carro atado a un yugo mediante un intrincado nudo, tan enredado que parecía imposible de desatar. Un oráculo había profetizado que quien lograra deshacerlo se convertiría en el soberano de Asia.
Alejandro, tras examinar el nudo y ver que no encontraba manera de desatarlo, tomó una decisión que pasaría a la historia: lo cortó de un tajo con su espada. El gesto fue interpretado como una muestra de ingenio y determinación, resolviendo el problema por un medio directo y audaz.
La obra de Berthélemy dramatiza el momento del corte:
Alejandro aparece en el centro, con armadura y manto azul, en postura dinámica, mirando hacia sus oficiales mientras blande la espada.
A su alrededor, soldados, sacerdotes y curiosos observan con asombro.
El altar y el carro ceremonial se insinúan en la composición, enmarcando el acto como un ritual casi sagrado.
La luz resalta a Alejandro y su acción, convirtiéndolo en el indiscutible foco visual.
Este episodio ha sido interpretado como símbolo de la resolución rápida y decisiva ante problemas complejos, una metáfora que trascendió lo militar para convertirse en un proverbio universal: “Cortar el nudo gordiano”.
Entrada de Alejandro a Babilonia, de Le Brun. Dominio público. Original file (1,177 × 770 pixels, file size: 143 KB).
La obra “Entrada de Alejandro en Babilonia” de Charles Le Brun representa uno de los momentos más gloriosos y teatrales de la campaña oriental de Alejandro Magno. El lienzo, de gran formato y dramatismo, muestra la llegada triunfal del conquistador macedonio a la ciudad de Babilonia en el año 331 a. C., tras su victoria sobre Darío III en la batalla de Gaugamela. Alejandro, vestido con una majestuosa capa dorada y coronado con un casco adornado, aparece erguido en un carro ricamente ornamentado, símbolo de poder y dominio. A su lado, figuras militares y cortesanas acompañan el desfile, mientras prisioneros, portadores de ofrendas y músicos completan la procesión. La arquitectura monumental que se extiende al fondo, con pórticos, columnas y terrazas, evoca la magnificencia de Babilonia y sirve de marco para exaltar el triunfo del conquistador.
Le Brun plasma con precisión barroca la exaltación del héroe, recurriendo a una composición coreográfica en la que la mirada del espectador se conduce hacia Alejandro, centro de atención y foco de luz. El ambiente es de celebración y rendición, con ciudadanos que observan desde las alturas y mujeres que se inclinan en señal de respeto. La pintura no solo celebra una victoria militar, sino que también funciona como un ejercicio de propaganda visual, presentando a Alejandro como heredero legítimo de los grandes reyes de Oriente y portador de una misión civilizadora.
«Alejandro rechaza beber el agua», en la escena que ordena que beban primero sus tropas, de Giuseppe Cades. Dominio Público.
La pintura “Alejandro rechaza beber el agua” de Giuseppe Cades (1792) recrea un episodio célebre de la campaña asiática de Alejandro Magno, cargado de simbolismo y propaganda moral. La escena transcurre durante la travesía del ejército macedonio por regiones áridas, probablemente en el desierto de Gedrosia, donde las tropas sufrían una sed extrema. Un soldado ofrece a Alejandro un recipiente con la poca agua que se ha conseguido, pero el rey, sentado en su trono de campaña y revestido con coraza y manto rojo, ordena que se la den a sus hombres antes que a él.
Cades plasma el momento de tensión moral con una composición que enfatiza el gesto de renuncia: Alejandro extiende el brazo en señal de negativa mientras mira fijamente al soldado que sostiene el recipiente. A su alrededor, otros guerreros, exhaustos y abatidos, observan la escena con sorpresa y admiración. El fondo muestra las tiendas del campamento y un cielo despejado, recordando el carácter itinerante de la vida militar.
Este episodio fue narrado por autores antiguos como Quinto Curcio Rufo y Plutarco, y era interpretado como ejemplo de liderazgo ejemplar: Alejandro se muestra como un comandante que comparte las penurias de sus tropas y antepone el bienestar colectivo al suyo propio. En el contexto del arte neoclásico de finales del siglo XVIII, esta escena no solo exaltaba la figura del conquistador, sino que transmitía valores de virtud, sacrificio y disciplina militar, en línea con la moral cívica que se buscaba inspirar en el público de la época.
Alejandro fundando Alejandría, de Placido Costanzi. Dominio público. Original file (1,799 × 1,285 pixels, file size: 2.79 MB).
El cuadro “Alejandro fundando Alejandría” de Placido Costanzi representa un momento legendario de la vida de Alejandro Magno: la planificación y fundación de la ciudad que llevaría su nombre en la costa egipcia, futura capital cultural del Mediterráneo helenístico. La escena se desarrolla al aire libre, con la ciudad en construcción al fondo, donde se aprecian murallas, torres y obreros trabajando. En el centro, Alejandro aparece erguido, vestido con armadura brillante y manto rojo que ondea con elegancia, símbolo de su poder y liderazgo. Su gesto de señalar con el dedo indica autoridad y decisión, mientras dialoga con arquitectos y consejeros, uno de los cuales sostiene un pergamino o plano, aludiendo a la planificación urbana. A la derecha, soldados y un joven escudero con un gran escudo observan la escena, subrayando que la empresa era también militar y estratégica. Sobre las nubes, una figura femenina alegórica —probablemente Atenea o Tique (la Fortuna)— sostiene una estatua que simboliza la protección divina y el destino glorioso de la ciudad. Costanzi combina el realismo de la indumentaria y los gestos con un toque alegórico propio del arte barroco tardío, mostrando a Alejandro no solo como conquistador, sino como fundador civilizador que extiende la cultura helénica.
Alejandro y Poro, de Francesco Fontebasso. Dominio público. Original file (1,024 × 440 pixels, file size: 170 KB).
El cuadro “Alejandro y Poro” de Francesco Fontebasso representa el célebre episodio tras la batalla del Hidaspes (326 a. C.), en el que Alejandro Magno, victorioso, se entrevista con el rey Poro, monarca del territorio del Punjab. La escena se desarrolla en un campamento militar, con Alejandro en el centro, vestido con armadura reluciente y manto rojo, símbolo de autoridad. Extiende la mano hacia Poro, que aparece de pie pero inclinado con gesto de respeto, acompañado por hombres que parecen prisioneros o emisarios. Al fondo, soldados y estandartes subrayan el contexto bélico. La composición muestra el contraste entre la solemnidad del vencedor y la dignidad del vencido, reflejando la célebre respuesta de Poro a Alejandro cuando este le preguntó cómo deseaba ser tratado: “Como un rey”. Fontebasso plasma así el ideal clásico de la magnanimidad del vencedor, un tema recurrente en la pintura histórica del siglo XVIII.
La familia de Darío ante Alejandro Magno. En la obra podemos observar a Hefestión señalando a Alejandro. Obra de Justus Sustermans conservada en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer. Justus Sustermans – This image was provided to Wikimedia Commons by Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Dominio público.

En esta pintura atribuida a Justus Sustermans, se representa un instante de tensión y diplomacia tras la victoria de Alejandro Magno sobre Darío III. El centro de la escena lo ocupa la reina madre Sisigambis, acompañada de otras damas de la familia real persa, que se dirige a un hombre que cree ser Alejandro. Sin embargo, se trata de Hefestión, su amigo más íntimo y general de confianza, quien, con un gesto de la mano, señala al verdadero rey, situado a su lado.
Este malentendido, narrado por las fuentes antiguas, fue aprovechado por Alejandro para mostrar su magnanimidad: lejos de ofenderse, aseguró que Hefestión era también Alejandro, pues compartía con él no solo la amistad, sino la gloria y el honor de las victorias. La composición subraya la riqueza de las vestimentas, el contraste entre las armaduras macedonias y las galas orientales, y la delicada coreografía de manos y miradas que refuerzan la carga simbólica de la escena: la unión entre respeto al enemigo vencido y la inseparable hermandad entre el conquistador y su más fiel compañero.
Alejandro Magno creció bajo las creencias propias del politeísmo griego clásico, una religión entendida menos como un credo doctrinal y más como una eusébeia, ese “cuidado hacia los dioses” que Platón definía como un vínculo de respeto, ritual y reciprocidad. Para los griegos, la devoción se expresaba en sacrificios, procesiones y ofrendas, buscando siempre mantener en equilibrio la relación con las divinidades. Alejandro encarnó esta religiosidad con fervor: sacrificó un toro a Poseidón al cruzar el Helesponto, honró a Ares y Atenea, a Heracles y Asclepio, invocó a las Nereidas y Dioniso, y rindió culto a Amón, Baal, al Océano y a ríos sagrados como el Indo.
En su iconografía política, Zeus Olímpico —protector de Macedonia— y Heracles, héroe fundador de su linaje, ocuparon un lugar central. Incluso las monedas que mandó acuñar mostraban a Hércules con rasgos que poco a poco recordaban al propio Alejandro. Tras cada victoria, el rey ofrecía sacrificios y organizaba celebraciones atléticas en honor de los dioses; célebre fue la ofrenda a Atenea después del triunfo en el Gránico, enviando a su templo en Atenas trescientas armaduras persas con una dedicatoria que exaltaba la unidad griega frente al enemigo asiático.
Olimpia y Nectanebo conciben a Alejandro. Pintura antigua de la colección de Historia de British Library Royal. Esta imagen ha sido proporcionada por la Biblioteca Británica, proveniente de sus colecciones digitales. Este enlace fuente. Public Domain.
La imagen que se comparte, es una miniatura medieval que representa, de forma alegórica, la leyenda sobre la concepción de Alejandro Magno. En este relato, transmitido por la tradición del Romance de Alejandro, Olimpia —madre de Alejandro— aparece en su lecho, mientras un dragón o criatura alada se aproxima a ella.
En la leyenda, el dragón simboliza al mago egipcio Nectanebo (o Nectanabis), último faraón nativo de Egipto, quien, según la narración fabulosa, sedujo a Olimpia disfrazado con esta forma sobrenatural o convenciéndola de que era una manifestación del dios Amón. El episodio mezcla elementos de mitología griega, propaganda real y fantasía medieval, con el objetivo de subrayar un origen divino para Alejandro, presentándolo como hijo no solo de Filipo II, sino también de un poder sagrado y misterioso.
Esta iconografía no tiene base histórica, pero fue muy popular en manuscritos ilustrados entre los siglos XIII y XV, ya que reforzaba la imagen mítica del conquistador como héroe predestinado desde su nacimiento.

En Egipto visitó el templo de Zeus-Amón, veneró al dios Apis y aceptó ser presentado como Horus, “el príncipe fuerte, amado de Amón y elegido de Ra”. Su religiosidad se distinguía también por una notable capacidad de sincretismo: incorporaba al panteón griego a los dioses de los vencidos, identificándolos con divinidades helenas. Así ocurrió en Tiro, donde consagró al Heracles griego el barco sagrado del Melqart fenicio, y perdonó a quienes se refugiaron en su templo tras la conquista.
Respetaba los santuarios de las ciudades tomadas —salvo el caso de Tebas, cuando aún no dominaba del todo a su ejército— y recurría con frecuencia a oráculos y augurios. La célebre historia del nudo gordiano se inscribe en esa mentalidad: estaba convencido de que desatarlo, como dictaba la profecía, le abriría el dominio sobre Asia. Plutarco y Quinto Curcio lo describen rodeado de sacrificadores y adivinos, a veces más supersticioso que racional.
Hacia el final de su reinado, las ciudades griegas comenzaron a rendirle honores divinos, no tanto por iniciativa suya como por gratitud ante sus gestas. El culto a los gobernantes, que luego sería habitual en el mundo helenístico, tuvo así un precedente. En el 327 a. C. intentó introducir la proskynesis, saludo persa de inclinación, no con sentido religioso, sino como señal de respeto cortesano, aunque sus contemporáneos griegos lo consideraron una costumbre extraña.
Pese a adoptar ciertas vestiduras y usos orientales, Alejandro no abrazó la religión persa. Algunos textos lo presentan como precursor de una “hermandad universal de los hombres”, pero es probable que su propósito real fuera más pragmático: integrar a griegos, macedonios y persas en un mismo estrato dirigente, unidos no por un credo común, sino por la autoridad y la gloria del imperio.
Influencia en Roma de la figura de Alejandro
En los últimos tiempos de la República romana y los albores del Imperio, la élite culta de Roma reservaba el latín para los asuntos formales —leyes, política y ceremonias—, mientras que el griego era la lengua predilecta para la filosofía y los debates intelectuales. El prestigio de este idioma era tal que resultaba vergonzoso para cualquier romano instruido mostrar un dominio deficiente del mismo. Entre todas las variantes del griego, la koiné —la misma que hablaba Alejandro— era la que se entendía de un extremo al otro del mundo romano.
La figura de Alejandro Magno despertaba gran admiración entre muchos romanos, que aspiraban a emular sus conquistas. Las relaciones diplomáticas entre Roma y Macedonia en aquella época no están del todo claras, pero la fascinación por el rey macedonio era evidente. Se cuenta que Julio César, estando en Hispania, rompió a llorar frente a una estatua de Alejandro, lamentándose de que, a su edad, aún no había logrado tantas proezas. Más tarde, durante su estancia en Alejandría, honró la tumba del conquistador, acogido por Cleopatra —última reina de la dinastía ptolemaica—, quien le dio un hijo, Cesarión.
En el 29 a. C., con la caída definitiva del Egipto ptolemaico, Alejandría —último baluarte helénico— pasó a manos romanas. La tumba y el cuerpo de Alejandro comenzaron entonces a ser expoliados y degradados, a menudo por los propios emperadores. Augusto, tras someter Egipto, visitó su sepulcro, rechazando ver el de los faraones ptolemaicos y afirmando que solo Alejandro merecía tal honor. Según la tradición, mientras depositaba una guirnalda en el altar, tocó accidentalmente la momia y rompió su nariz. Pompeyo el Grande se apropió de la capa de Alejandro, de más de dos siglos y medio de antigüedad, usándola como símbolo de grandeza. Calígula, por su parte, tomó la coraza del rey para su uso personal.
Incluso en siglos posteriores, su imagen seguía siendo objeto de veneración. La familia imperial de los Macriani, en el siglo III d. C., llevaba consigo retratos de Alejandro en anillos, brazaletes y vestimentas; hasta su vajilla mostraba el rostro del monarca y escenas de su vida decoraban el borde de los platos. Más de un siglo después de su muerte, su nombre ya figuraba como “Alejandro Magno” en la Mostellaria del comediógrafo Plauto.
Juicios sobre su personalidad
Flavio Arriano:
En cuanto a los placeres del cuerpo, tenía un perfecto autocontrol; y de los de la mente, el elogio era el único del que era insaciable. Era muy inteligente para reconocer lo que era necesario hacer, incluso cuando aún era un asunto que pasaba desapercibido para los demás; y muy acertado para conjeturar a partir de la observación de los hechos lo que era probable que ocurriera. Era sumamente hábil para reunir, armar y dirigir un ejército, y muy famoso por infundir valor a sus soldados, llenarlos de esperanzas de éxito y disipar su temor en medio del peligro con su propia ausencia de miedo.
Arriano (1982b, p. VII.28)
Mary Renault:
Los [historiadores] modernos que lo han acusado de “una desagradable preocupación por su propia gloria” piensan en función de otra época. Hasta ese momento y de ahí en adelante, los más altos niveles de la literatura griega están impregnados del axioma según el cual ser digno de fama es la más honrosa de las aspiraciones, el incentivo de los mejores hombres para alcanzar las más altas cotas. Sócrates, Platón y Aristóteles lo aceptaron. Este ethos duró más que Grecia y Roma. La última palabra de la única épica inglesa es lofgeornost: ‘de lo más deseoso de fama’. Cierra el lamento de los guerreros ante el difunto Beowulf.
Renault (2013)
Hermann Bengston:
Si alguien tiene derecho a ser juzgado de acuerdo con las normas de su propio tiempo, este alguien es Alejandro. Hermann Bengston, The Greeks and the Persians, citado por Mary Renault como introducción de la novela El muchacho persa.
Robin Lane Fox:
Los historiadores, que no ven bien las guerras sin justificación ni las matanzas, ahora consideran a Alejandro excepcionalmente salvaje y cada vez más propenso a matar. Sus más viejos contemporáneos recuerdan a Hitler o Stalin (…) Hay historiadores modernos que, detestando el “imperialismo”, intentan barrer estos movimientos considerándolos “pragmáticos” o muy limitados. Creo que sus prejuicios modernos les conducen a mal puerto, como les ocurre a muchos otros. Alejandro nació rey —no derrocó una constitución, como Hitler—. No tenía ni idea de qué era la limpieza étnica o racial. Quería incluir a los pueblos conquistados en su nuevo reino, el de Alejandro, mientras sus súbditos, por supuesto, pagaban tributos y no podían rebelarse.
Robin Lane Fox en una entrevista para la web archeology.org y publicada en la revista Archeology. (93)
Victor Davis Hanson:
A demasiados estudiosos les gusta comparar a Alejandro con Aníbal o Napoleón. Un equivalente mucho mejor sería Hitler (…) ambos eran místicos chiflados, concentrados únicamente en el botín y el saqueo bajo la apariencia de llevar la ‘cultura’ a Oriente y ‘liberar’ a los pueblos oprimidos de un imperio corrupto. Ambos eran amables con los animales, mostraban deferencia a las mujeres, hablaban constantemente de su propio destino y divinidad, y podían ser especialmente corteses con subordinados aunque estuvieran planeando la destrucción de cientos de miles de personas, y asesinaron a sus colaboradores más íntimos.
Davis Hanson (1999, pp. 189-190)
Nicholas G. L. Hammond:
Hemos mencionado muchas facetas de la personalidad de Alejandro: sus profundos afectos, sus fuertes emociones, su valor sin límite, la brillantez y rapidez de su pensamiento, su curiosidad intelectual, su amor por la gloria, su espíritu competitivo, la aceptación de cualquier reto, su generosidad y su compasión; y, por otro lado, su ambición desmesurada, su despiadada fuerza de voluntad: sus deseos, pasiones y emociones sin freno (…) en suma, tenía muchas de las cualidades del buen salvaje.
Hammond (1992, p. 378)
Paul Cartledge:
¿O no fue ninguno de estos [posibles Alejandros recreados por los sabios], o tenía algo de todos, o algunos, de ellos? (…) Mi Alejandro es una suerte de contradicción: un pragmatista con una veta de falsedad, pero también un entusiasta con una veta de romanticismo apasionado.
Cartledge (2004, pp. 193 y 197)
Epílogo
Alejandro Magno ocupa un lugar único en la historia universal, no solo por la magnitud de sus conquistas, sino por la profunda huella cultural, política y simbólica que dejó en los pueblos que atravesó. Su figura se ha convertido en una encrucijada entre la historia y el mito, entre el hombre real que dirigió ejércitos invencibles y la imagen casi legendaria que ha inspirado durante más de dos milenios. Desde su juventud en Macedonia, bajo la influencia de su padre Filipo II y de su maestro Aristóteles, Alejandro fue moldeado para aspirar a metas que superaban la escala de los reinos de su tiempo. Su ambición no se limitaba a heredar un trono, sino a transformar el mundo conocido en un espacio unificado bajo su autoridad.
El proceso de expansión iniciado tras su ascenso al trono fue tan vertiginoso como meticulosamente calculado. La campaña contra el Imperio persa, iniciada como una expedición de represalia por las invasiones anteriores, se convirtió rápidamente en un proyecto imperial de alcance inédito. Las victorias de Alejandro en batallas como Issos y Gaugamela no fueron solo demostraciones de superioridad táctica, sino momentos decisivos que quebraron estructuras políticas centenarias. El resultado fue la caída de Persia como potencia hegemónica y la incorporación de vastos territorios que se extendían desde Grecia hasta el Indo bajo un único mando.
Sin embargo, el genio de Alejandro no se manifestó únicamente en la guerra. Su política de fundación de ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, y su voluntad de mezclar costumbres, religiones y poblaciones de Oriente y Occidente, muestran una concepción de gobierno que, aunque pragmática, contenía una visión integradora. La fusión cultural que promovió, conocida como helenismo, fue uno de los legados más duraderos de su reinado, extendiendo el arte, la ciencia, la filosofía y la lengua griega a regiones que nunca antes habían estado en contacto tan estrecho con esa tradición. De esta forma, Alejandro no solo conquistó territorios, sino que estableció puentes entre civilizaciones, dejando una herencia que sobrevivió a la fragmentación de su imperio tras su muerte.
El final de su vida fue tan intenso como su trayectoria. Las campañas en la India mostraron tanto su capacidad de adaptación estratégica como los límites físicos y psicológicos de sus tropas. La muerte prematura de Alejandro, con apenas 32 años, truncó cualquier posibilidad de consolidación política duradera de su vasto imperio. Sin un heredero claro y con generales ambiciosos al frente de distintas regiones, el territorio se fragmentó en reinos helenísticos que, aunque rivales entre sí, mantuvieron viva su herencia cultural. Así, la figura del conquistador quedó suspendida en la historia: un líder sin sucesión directa, cuya obra fue más cultural que institucional.
La posteridad ha interpretado a Alejandro de formas diversas. Para unos es el paradigma del genio militar, para otros un símbolo de ambición desmedida. Historiadores y pensadores han debatido si su visión de un mundo unificado fue una auténtica política de integración o una simple consecuencia de su afán expansionista. Lo cierto es que su figura encarna una paradoja: fue un creador de un orden que no sobrevivió a su propia existencia, y sin embargo ese orden, transformado en cultura, resistió durante siglos. El helenismo, alimentado por su impulso, se convirtió en el sustrato sobre el que Roma, Bizancio y las civilizaciones posteriores construirían buena parte de su pensamiento y su arte.
En conclusión, Alejandro Magno representa uno de los momentos más intensos y transformadores de la Antigüedad. Su vida demuestra hasta qué punto el liderazgo individual puede alterar el curso de la historia y cómo la fuerza militar, combinada con una visión cultural, puede dejar un legado que trascienda generaciones. Al mismo tiempo, su historia es un recordatorio de la fragilidad de los imperios sin una estructura sucesoria sólida, y de cómo la ambición humana, por muy brillante que sea, siempre está limitada por el tiempo. En él se cruzan la gloria y la fugacidad, la creación y la destrucción, el mito y la realidad, configurando una figura que sigue inspirando admiración, debate y fascinación en la memoria colectiva de la humanidad.
Alejandro Magno (I). Infancia y primera juventud, hasta la llegada al poder. Eva Tobalina
Raices de Europa 280 K suscriptores. 685.995 visualizaciones
Fecha de estreno: 26 mar 2023
Referencias
- «The birth of Alexander». Livius (en inglés). Online Etymology Dictionary. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2016. Consultado el 4 de agosto de 2008.
- «Alexander’s Last days».
- «Biografías y vidas. Entrada } : Biografía de Alejandro Magno». Consultado el 14 de febrero de 2011.
- «Protagonistas de la historia. Ficha: Alejandro Magno». Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2010. Consultado el 14 de febrero de 2011.
- Arriano, 1982a, p. III.1.
- Noguera Borel, 1998, p. 3.
- Plutarco, Vida de Alejandro III.
- Pseudo Calístenes (Español año 2008 (original s. III a. C – II d. C.)). Vida y Hazañas de Alejandro de Macedonia. Gredos. ISBN 978-987-609-122-0. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2017. Consultado el 14 de febrero de 2017.
- Pseudo Calístenes. «Pseudo Caslístenes «Vida y Hazañas de Alejandro de Macedonia»». https://es.scribd.com/document/180217990/001-Pseudo-Calistenes-Vida-y-hazanas-de-Alejandro-de-Macedonia. Gredos. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2017. Consultado el 10 de febrero de 2017.
- Plutarco: Vida de Alejandro.
- Renault, 2013, «Troya», p. 1.
- Plutarco, Vida de Alejandro V.
- Plutarco, Vida de Alejandro VII y VIII.
- Plutarco, Vida de Alejandro IV.
- Plutarco, Vida de Alejandro IX.
- Noguera Borel, Alejandro (1998). «Alejandro Magno y las mujeres: Las» madres» de Alejandro». Actas del primer seminario de estudios sobre la mujer en la Antigüedad: 77,79. Consultado el 11 de agosto de 2020.
- Plutarco, Vida de Alejandro X.
- Arriano, 1982a, p. I.1.
- Plutarco XI / Arriano I: 7, 8 y 9.
- Plutarco, Vida de Alejandro XIII.
- Arriano, 1982a, p. I.10.
- Plutarco, Vida de Alejandro XIV.
- Arriano, Anábasis de Alejandro Magno I,11,3-I,12,1.
- Plutarco, Vida de Alejandro XVI.
- Arriano, 1982a, pp. I.13-16.
- Arriano I.15.8; Plutarco L.6; Diodoro XVII.20.6-7.
- Plutarco, Vida de Alejandro XVIII.
- Arriano, 1982a, p. I.17.
- Plutarco, Fortuna II; Valerio Máximo VIII.11.
- Arriano, 1982a, p. II.3.
- Michael Wood, In the Footsteps of Alexander the Great, ep. 1: «The Gordian Knot», BBC.
- Arriano, 1982a, pp. II.10-11
- Arriano, 1982a, p. II.12.
- Heckel (2006), p. 116.
- Arriano, 1982a, pp. II.16-24.
- Arriano, 1982a, pp. III.4-5.
- Arriano, 1982a, p. III.6
- Arriano, 1982a, pp. III.8-15.
- Arriano, 1982a, p. III.21.
- Arriano, 1982a, p. III.25.
- Arriano, 1982a, p. III.26
- Arriano, 1982a, p. III.27.
- Arriano, 1982b, pp. IV.14-15.
- Plutarco, Vida de Alejandro LI.
- Arriano, 1982b, p. IV.8.
- Arriano, 1982b, p. IV.9.
- Arriano, 1982b, p. IV.1-1.
- Plutarco, Vida de Alejandro XLVII
- Skanda, Romance indio de Alejandro (20 al 22).
- Arriano, 1982b, p. VI.2-4
- Arriano, 2012-2013, pp. VII.208-210.
- Bosworth, 2005, pp. 190-191.
- Pothos.org (2006-2016). «Alexander’s death». All about Alexander the Great (en inglés). Consultado el 15 de diciembre de 2016.
- Antón, Jacinto (8 de marzo de 2011). «Tras la tumba de Alejandro Magno» (HTML). El País. ISSN 0213-4608- Consultado el 15 de diciembre de 2016.
- Duchêne, Hervé (2019). «La mort d’Alexandre». L’Histoire (457): 6.
- Renault (2001: 100); Tarn (1948: II, 330).
- Claudio Eliano, Varia Historia 12.64.
- Martinez-Pinna, Javier (2015). Grandes tesoros ocultos. Nowtilus.
- Vallejo, Irene (septiembre de 2019). El infinito en un junco (novena edición). Ediciones Siruela. p. 38. ISBN 978-84-17860-79-0.
- Mira, Alberto (1999). Para entendernos. Barcelona: Ediciones de la Tempestad.
- «Autores: Roger Peyrefitte». Egales Editorial. Consultado el 16 de diciembre de 2016.
- Arrian (1971). The campaigns of Alexander. The Penguin classics (en enggrc). Penguin Books. ISBN 978-0-14-044253-3.
- Green, Peter (2008). Alexander the Great and the Hellenistic Age: a short history (Paperback ed edición). Phoenix. ISBN 978-0-7538-2413-9.
- Oldach, David W.; Richard, Robert E.; Borza, Eugene N.; Benitez, R. Michael (11 de junio de 1998). «A Mysterious Death». New England Journal of Medicine (en inglés) 338 (24): 1764-1769. ISSN 0028-4793. doi:10.1056/NEJM199806113382411. Consultado el 15 de mayo de 2024.
- Heckel, Waldemar; Tritle, Lawrence A. (2009). Alexander the Great: a new history. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-3081-3.
- Thomas K. Hubbard, ed. (2003). Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic Documents. University of California Press. p. 79. ISBN 978-0-520-23430-7.
- Marilyn Skinner (2013). Sexuality in Greek and Roman Culture (Ancient Cultures) (2nd edición). Wiley-Blackwell. p. 190. ISBN 978-1-4443-4986-3.
- Thomas Hubbard (2014). «Chapter 8: Peer Homosexuality». En Hubbard, Thomas, ed. A Companion to Greek and Roman Sexualities. Blackwell Publishing Ltd. p. 143. ISBN 978-1-4051-9572-0.
- Curcio VII.9.19.
- «Religion – Alexander the Great belong».
- «Alexander the great | Traditional Polytheist». Archivado desde el original el 21 de abril de 2018. Consultado el 21 de abril de 2018.
- «Hellenistic religion | Britannica.com – Alexander the Great 356-323 – Greece to Egypt, Persia, India».
- «Alexander the Great (356-323 B.C.) Biography & Life Story – Polytheism».
- «Hellenistic religion | Britannica.com – IV BC».
- Vegetti, Mario, «El hombre y los dioses» en Vernant y otros (1993), pp. 292-293.
- Vegetti, Mario, «El hombre y los dioses» en Vernant y otros (1993), p. 297.
- Blázquez (2001), p. 6.
- Renault (2004), p. 94.
- Blázquez (2001), p. 2.
- Blázquez (2001), p. 3.
- Renault (2004), p. 116.
- Blázquez (2001), p. 4.
- Renault (2004), p. 85.
- Blázquez (2001), p. 9.
- Blázquez (2001), p. 13.
- Rhodes, P. J. (2016). La antigua Grecia: una historia esencial (Yolanda Fontal, trad.). Barcelona: Editorial Crítica. pp. 174-175. ISBN 978-84-9892-966-9.
- Michael Wood, In the Footsteps of Alexander the Great, BBC.
- Ν. Γ. Πολίτης, Μελέται περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ ῾Ελληνικοῦ λάου· Παραδόσεις, Atenas, 2t., 1904, tradición número 552.
- «Alexander». Gazetteer of Planetary Nomenclature (en inglés). Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program. OCLC 44396779.
- Suetonio, Vidas de los doce césares, «Vida de Julio César«, VII.
- Suetonio, Vidas de los doce césares, «Vida de Augusto«, XVIII.
- Suetonio, Vidas de los doce césares, «Vida de Calígula«, LII.
- «Riding with Alexander». Archeology (en inglés). 14 de septiembre de 2004. ISSN 0003-8113. Consultado el 15 de diciembre de 2016.
Bibliografía
Fuentes clásicas
- Arriano, Flavio (1982a) [s. II]. Anábasis de Alejandro Magno: Libros I-III (Antonio Guzmán Guerra y Antonio Pedro Bravo García, trads.). 3ª impresión (1ª edición). Madrid: Gredos. ISBN 84-249-0266-1.
- Arriano, Flavio (1982b) [s. II]. Anábasis de Alejandro Magno: Libros IV-VIII (India) (Antonio Guzmán Guerra, trad.). 2ª impresión (1ª edición). Madrid: Gredos. ISBN 84-249-0306-4.
- Arriano, Flavio (2012-2013) [s. II]. Anábasis de Alejandro Magno (del inglés al castellano por Alura Gonz (Libros I al VIII) e Ignacio Valentín Nachimowicz (Libros VII y VIII), trads.) (PDF). Consultado el 14 de diciembre de 2016.
- Curcio Rufo, Quinto (1986). Historia de Alejandro Magno. 2ª impresión (1ª edición). Madrid: Gredos. ISBN 9788424910495.
- Plutarco; Diodoro Sículo (1986). Antonio Guzmán Guerra, ed. Alejandro Magno. Madrid: Akal. ISBN 978-84-7600-108-0. Consultado el 16 de diciembre de 2016.
- Plutarco (2007). Vidas Paralelas: Obra Completa, Volumen VI: Alejandro & César; Agesilao & Pompeyo; Sertorio & Eúmenes. Madrid: Gredos. ISBN 978-84-249-2881-0.
- Pseudo Calístenes (1988). Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia. Biblioteca Clásica Gredos 1. Edición de Carlos García Gual, Premio Nacional de Traducción 1978, [1ª edición, 3ª reimpresión]. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 84-249-3481-4.
Obras modernas
- Blázquez Martínez, José María y Alvar, Jaime (2001). «Alejandro Magno «homo religiosus»». Alejandro Magno. Hombre y mito. Madrid: Actas. ISBN 84-87863-89-2.
- Bosworth, A. B. (2005). Alejandro Magno (Carmen Francí Ventosa, trad.). Madrid: Akal. ISBN 9788446023081. Consultado el 14 de diciembre de 2016. La versión en línea ofrece una vista parcial del libro.
- Caratini, Roger (2004). Alejandro Magno. Círculo de Lectores. ISBN 9788467204896.
- Cartledge, Paul (2004). Alexander The Great. The Hunt for a New Past (en inglés). Londres: Overlook Press. ISBN 9781585675654.
- Davis Hanson, Victor (1999). John Keegan, ed. The Wars of the Ancient Greeks and their Invention of Western Military Culture (en inglés). Londres: Cassell. ISBN 9780304352227.
- Hammond, N. G. L. (1992). Alejandro Magno. Rey, general y estadista. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-2723-2. Resumen divulgativo (10 de mayo de 2010).
- Lane Fox, Robin (2007). Alejandro Magno. Conquistador del mundo (Maite Solana, trad.). Colección El Acantilado 155. Barcelona: El Acantilado. ISBN 8496834255.
- Noguera Borel, Alejandro (1998). Alejandro Magno y las mujeres: las «madres» de Alejandro (PDF). Valencia: Museo de la Universidad de Alicante. Consultado el 2 de agosto de 2016.
- Renault, Mary (2004). Alejandro Magno. Barcelona: Ediciones Folio S. A. ISBN 978-84-413-2008-6.
- Renault, Mary (2013). The Nature of Alexander (en inglés). Open Road Media. ISBN 9781480432949.
- Vernant, Jean-Pierre y otros (1993). El hombre griego. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-9657-9.
Bibliografía adicional
- Cosmelli Ibáñez, José (1983). Historia Antigua y Medieval (37ª edición). Argentina: Editorial Troquel. ISBN 950-16-6348-5.
- Cuervo Álvarez, Benedicto (15 de marzo de 2014). «Alejandro Magno» (PDF). Revista de Claseshistoria (artículo nº 416). ISSN 1989-4988. Consultado el 14 de diciembre de 2016.
- De Santis, Marc G. (2001). «At The Crossroads of Conquest». Military Heritage (en inglés) 3 (3): 46-55, 97. ISSN 1524-8666. «Alexander the Great, his military, his strategy at the Battle of Gaugamela and his defeat of Darius making Alexander the King of Kings».
- Guzmán Guerra, Antonio; Gómez Espelosín, Francisco Javier (2004). Alejandro Magno. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5865-0.
- Martin, Thomas R. (s.f.). An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander [Panorama de la historia de la Grecia Antigua desde la época micénica hasta la de Alejandro] (HTML) (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2016.
- José Luis Santos Fernández (5 de abril de 2009). «Arqueólogos desvelan la posible tumba de un hijo asesinado de Alejandro Magno». Terrae Antiqvae. Consultado el 16 de diciembre de 2016.
- VV.AA. (1999) [s. XVII]. Nacimiento, hazañas y muerte de Alejandro de Macedonia (Carlos R. Méndez, trad.). Introducción Carlos García Gual. Madrid: Gredos. ISBN 84-249-2000-7.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alejandro Magno.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Alejandro Magno. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Alejandro Magno.
Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Alejandro Magno.- QUINTO CURCIO RUFO: Historias de Alejandro Magno de los macedonios (Historiae Alexandri Magni Macedonis).
- Texto español parcial (III – X) en el sitio InterClassica, de la Universidad de Murcia.
- Texto español. Archivado el 29 de junio de 2012 en Wayback Machine. En PDF.
- Texto latino en el sitio LacusCurtius, con introducción en inglés.
- PLUTARCO: Vidas paralelas.
- Alejandro.
- Texto español en Wikisource.
- Texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos «focus» (para cambiar al texto griego) y «load» (para el texto bilingüe).
- Texto griego en Wikisource.
- Texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos «focus» (para cambiar al texto griego) y «load» (para el texto bilingüe).
- Texto español en Wikisource.
- César.
- Texto español en Wikisource.
- Texto inglés en el Proyecto Perseus, con las características indicadas antes.
- Texto griego en Wikisource.
- Texto inglés en el Proyecto Perseus, con las características indicadas antes.
- Texto español en Wikisource.
- Alejandro.
- PLUTARCO: Moralia, IV, 24: Sobre la fortuna o virtud de Alejandro Magno (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής – De Alexandri magni fortuna aut virtute).
- Texto, en el Proyecto Perseus, de la traducción inglesa corregida y editada por William W. Goodwin, y publicada en 1874; en la parte superior derecha se hallan los rótulos activos focus (para cambiar a la traducción inglesa de Frank Cole Babbitt, de 1936, al texto griego fijado por Gregorius N. Bernardakis en 1889 o al fijado por Babbitt en 1936) y load (para cotejar las dos traducciones, para cotejar los dos textos griegos y para obtener el texto bilingüe).
- Sobre la virtud, véase «Areté«.
- William W. Goodwin (William Watson Goodwin, 1831 – 1912): clasicista estadounidense, profesor de griego de la Universidad de Harvard.
- Gregorius N. Bernardakis (Gregorios N. Bernardakis: Γρηγόριος Ν. Βερναρδάκης; translit.: Grigorios N. Vernardakis; neolatín: Gregorius N. Bernardakis; 1848 – 1925): filólogo y paleógrafo griego.
- Sobre la virtud, véase «Areté«.
- Texto, en el Proyecto Perseus, de la traducción inglesa corregida y editada por William W. Goodwin, y publicada en 1874; en la parte superior derecha se hallan los rótulos activos focus (para cambiar a la traducción inglesa de Frank Cole Babbitt, de 1936, al texto griego fijado por Gregorius N. Bernardakis en 1889 o al fijado por Babbitt en 1936) y load (para cotejar las dos traducciones, para cotejar los dos textos griegos y para obtener el texto bilingüe).
- APIANO: Las guerras civiles; II, 149 – 154: Comparación entre César y Alejandro.
- DEMÓSTENES o HIPÉRIDES: Sobre el tratado con Alejandro (Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον Συνθηκῶν).
- Texto francés, con anotaciones en el mismo idioma, en el sitio de Philippe Remacle. Los números en azul entre corchetes son rótulos activos que sirven para cambiar al griego.
- Texto griego en el mismo sitio. Los números en azul entre corchetes son rótulos activos que sirven para cambiar al francés.
- Texto francés, con anotaciones en el mismo idioma, en el sitio de Philippe Remacle. Los números en azul entre corchetes son rótulos activos que sirven para cambiar al griego.
- FLAVIO ARRIANO:
- Anábasis de Alejandro Magno (Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις).
- Texto español Archivado el 20 de diciembre de 2014 en Wayback Machine.
- Texto griego de la Anábasis en el Proyecto Perseus. Empleando el rótulo activo «load», que se halla en la parte superior derecha, se obtiene ayuda en inglés con el vocabulario griego del texto.
- Texto griego: ed. de 1907 de A. G. Roos, en Internet Archive.
- Texto griego de A. G. Roos en facsímil electrónico.
- A. G. Roos (Antoon Gerard Roos, 1877 – 1953): especialista en historia antigua y filólogo clásico neerlandés.
- Texto griego de A. G. Roos en facsímil electrónico.
- Texto español Archivado el 20 de diciembre de 2014 en Wayback Machine.
- Historia índica: relato del viaje de la flota de Alejandro, con Nearco al mando, desde la India hasta el Golfo Pérsico. En la obra hay imitación del estilo literario de Heródoto.
- Texto griego, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus. Empleando el rótulo activo «load», que se halla en la parte superior derecha, se obtiene ayuda en inglés con el vocabulario griego del texto.
- ACOSTA, Joaquín: Arriano, la mejor fuente clásica de Alejandro.
- Aspectos sociales de la época de Alejandro Magno: sociedad y dependencia personal en la Anábasis de Alejandro Magno de Arriano de Nicomedia.
- Texto Archivado el 20 de julio de 2011 en Wayback Machine. en PDF.
- Los orígenes de la conquista de Asia en la Anábasis de Alejandro Magno de Arriano de Nicomedia. Universidad Complutense de Madrid.
- Texto en PDF; recogido en el sitio del Internet Archive.
- Anábasis de Alejandro Magno (Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις).
- PSEUDO CALÍSTENES: Carta de Alejandro Magno a Aristóteles y a Olimpia sobre los prodigios de la India.
- Texto francés, con anotaciones en el mismo idioma, en el sitio de Philippe Remacle; trad. de Jules Berger de Xivrey (1801 – 1863). Imprimiere Royale (hoy, Imprimerie Nationale),[1] París, 1836.
- Jules Berger de Xivrey (1801 – 1863): bibliotecario e historiador francés, considerado como uno de los mayores eruditos de su época.
- Texto francés, con anotaciones en el mismo idioma, en el sitio de Philippe Remacle; trad. de Jules Berger de Xivrey (1801 – 1863). Imprimiere Royale (hoy, Imprimerie Nationale),[1] París, 1836.
- ARISTÓTELES: Sobre el mundo (Περὶ Κόσμου), carta del filósofo a Alejandro.
- Texto francés, con introducción y comentarios en este idioma, en el sitio de Philippe Remacle; trad. de Charles Batteux, revisada y corregida por Ferdinand Höfer. París, 1843.
- Charles Batteux (1713 – 1780): erudito y polígrafo francés.
- Texto francés, con introducción y comentarios en este idioma, en el sitio de Philippe Remacle; trad. de Charles Batteux, revisada y corregida por Ferdinand Höfer. París, 1843.
- Alejandro Magno; texto recogido en Internet Archive
- Alejandro Magno o la demostración de la divinidad; texto en PDF, recogido en Internet Archive.
Licencia- Este contenido —incluyendo el texto y las imágenes— está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).
Esto significa que puede utilizarse, copiarse, adaptarse y redistribuirse libremente en cualquier medio o formato, siempre que:
Se reconozca la autoría de forma adecuada, citando al autor o la fuente original.
Se indique si se han realizado cambios en el material.
Se comparta el contenido bajo la misma licencia (CC BY-SA 4.0) si se modifica o reutiliza.
Para más información, puede consultarse el texto legal completo de la licencia en: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es