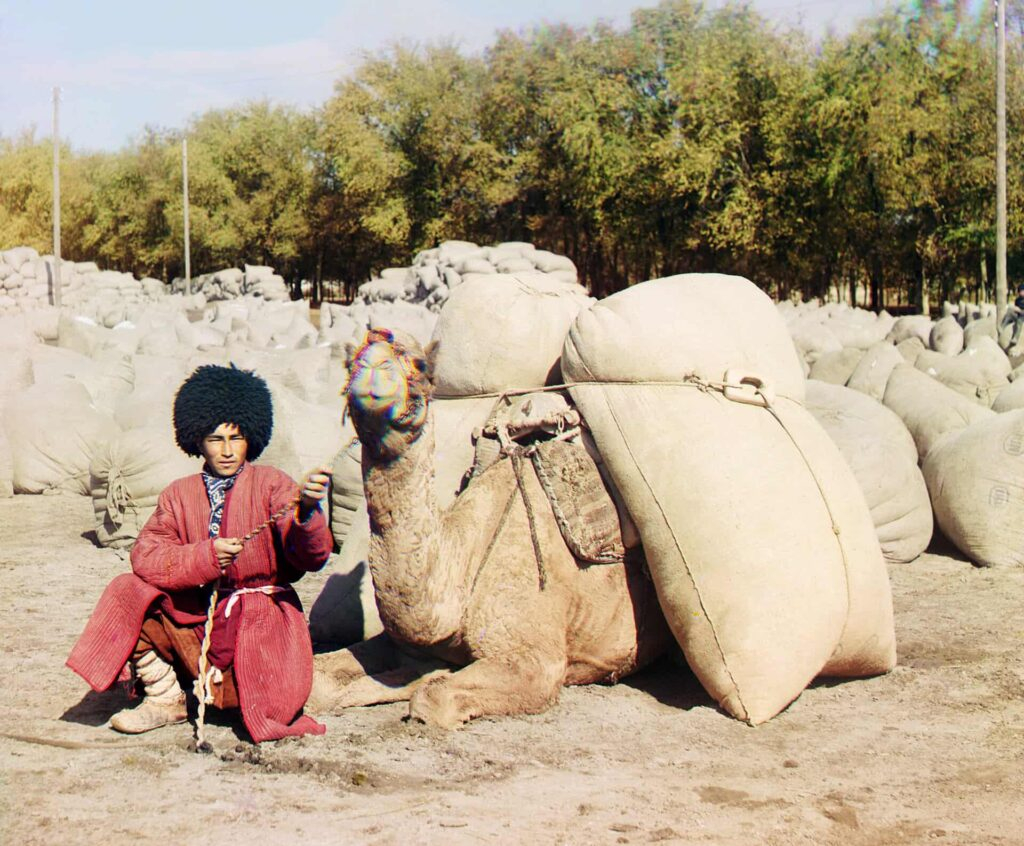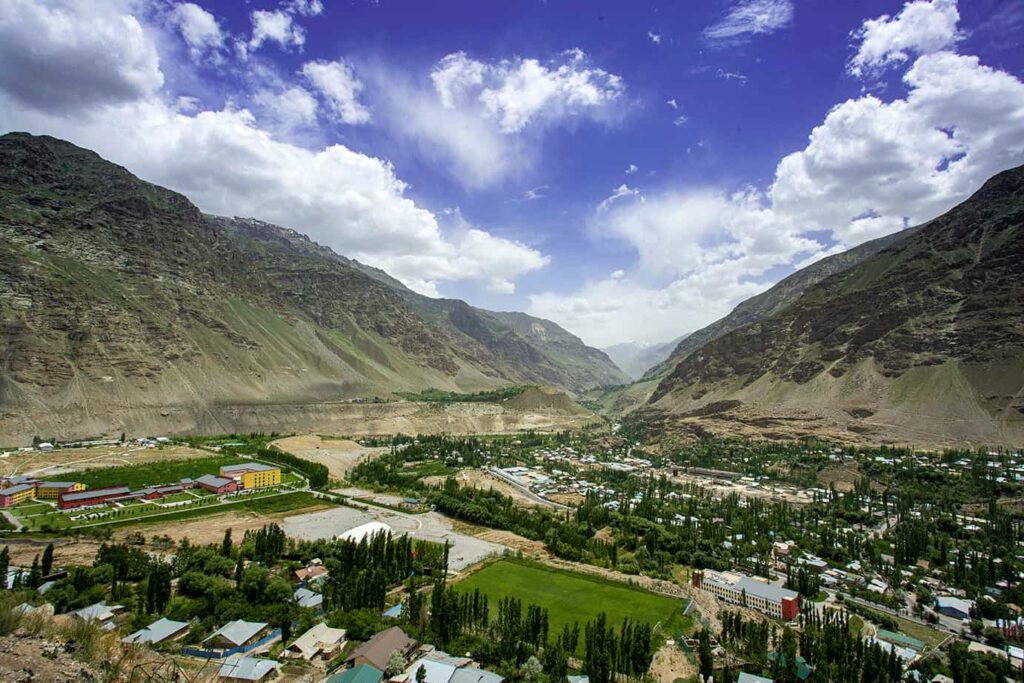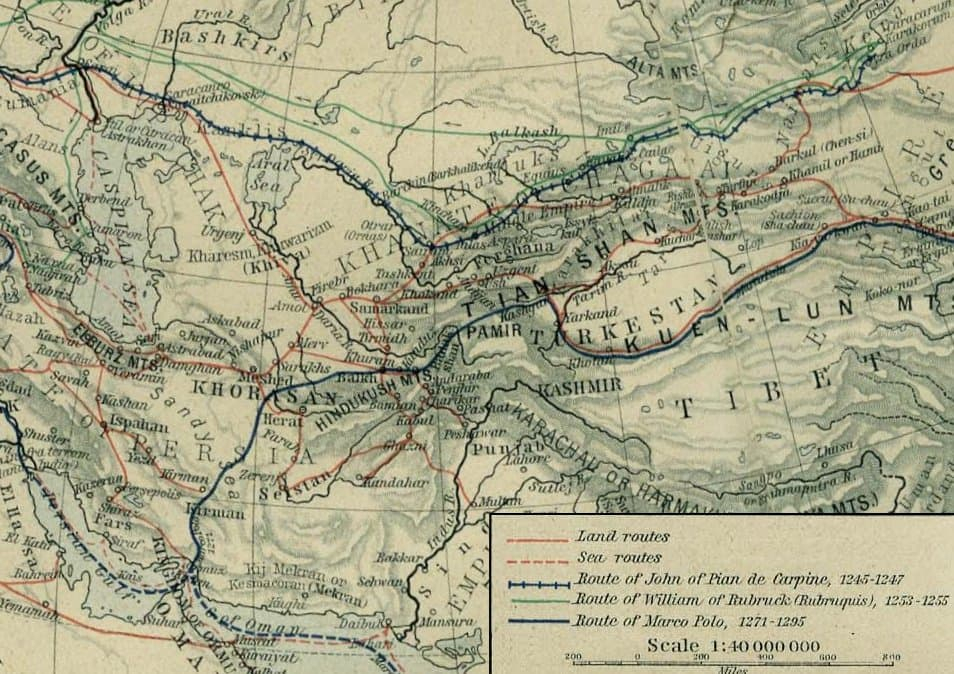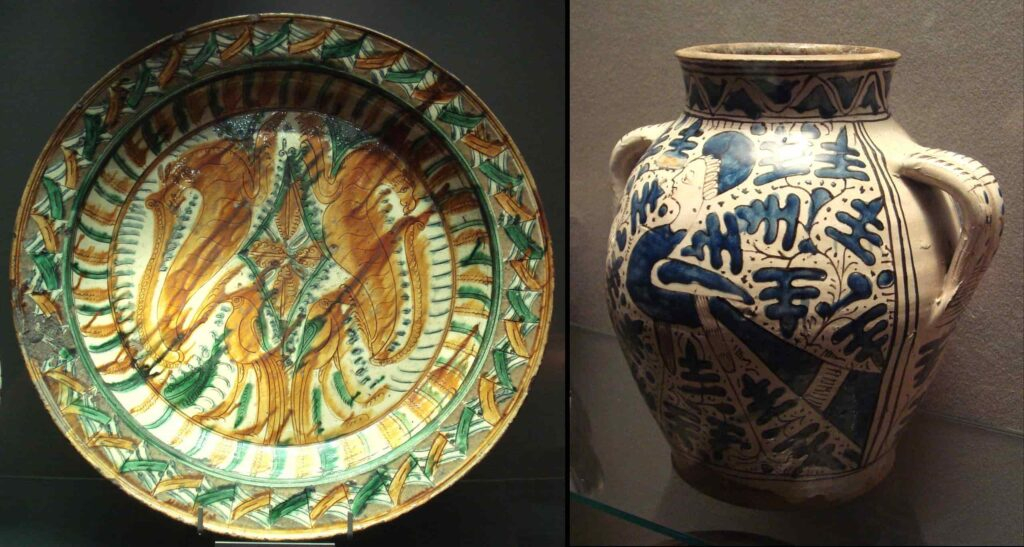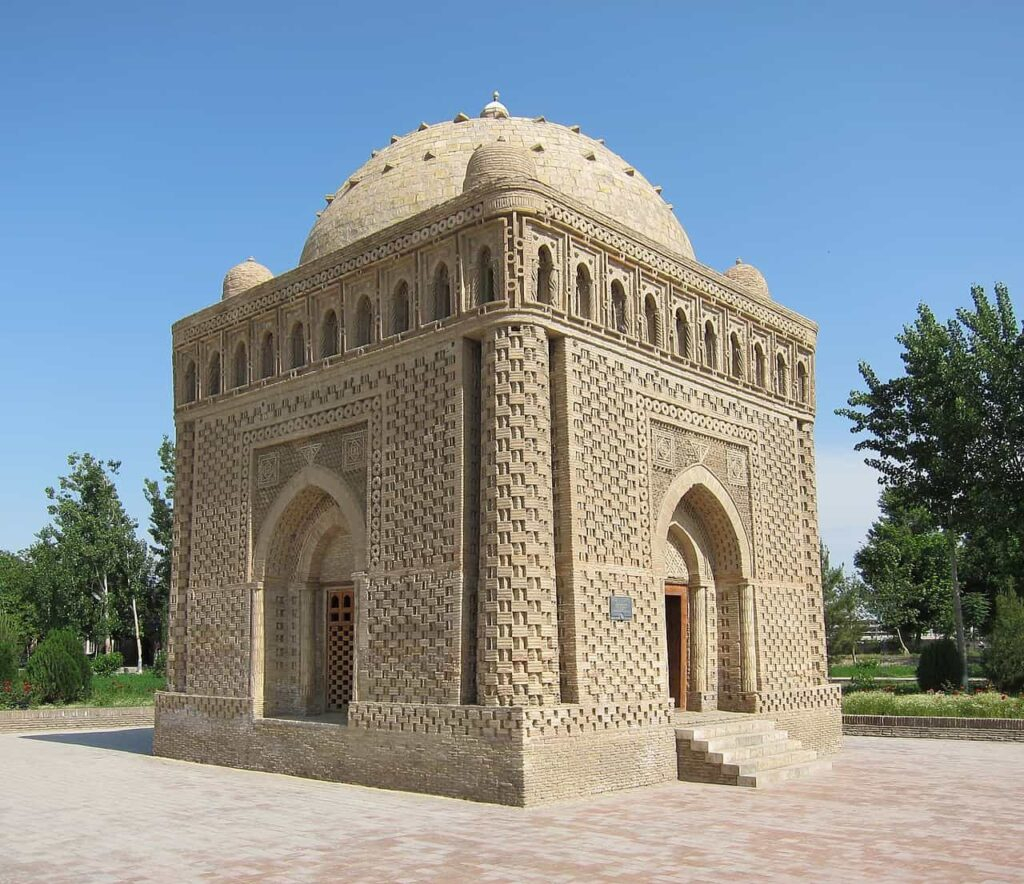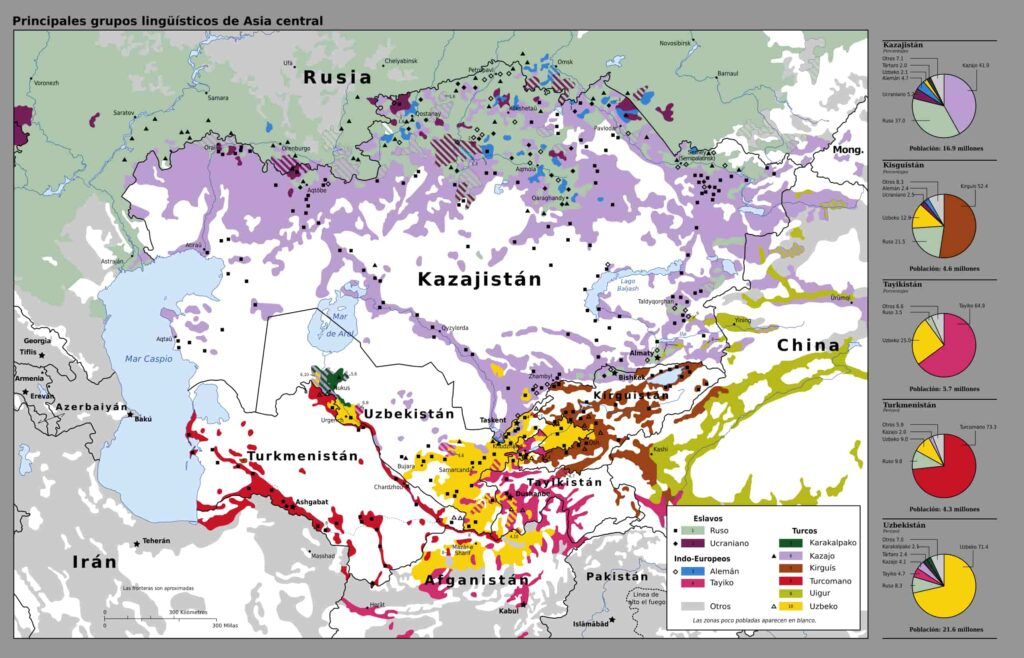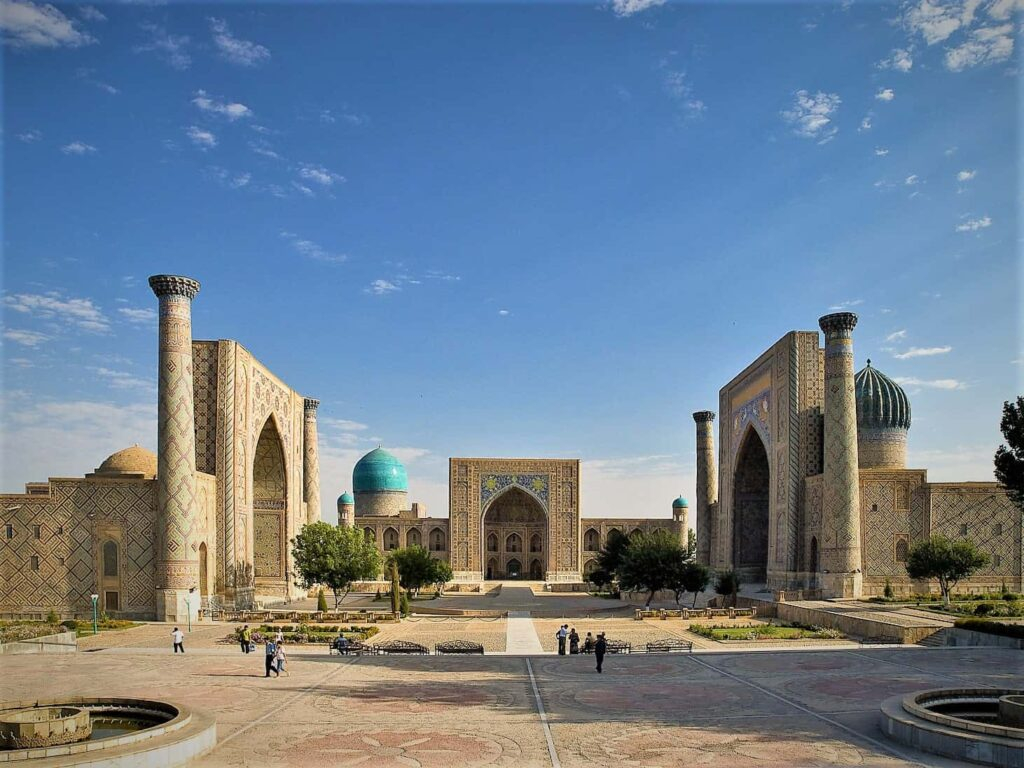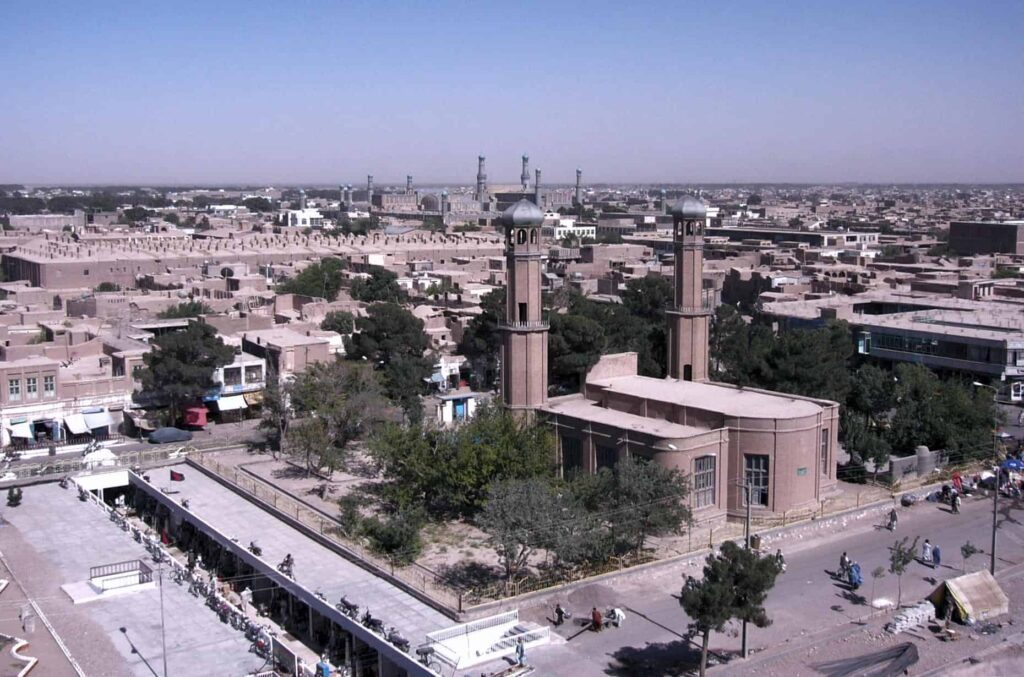Un hombre turcomano con su indumentaria tradicional, entre 1905 y 1915. Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público. Original file (3,205 × 2,647 pixels, file size: 3.43 MB).
En esta fotografía en color tomada entre 1905 y 1915 por el pionero ruso Serguéi Prokudin-Gorski, se retrata a un hombre turcomano con su vestimenta tradicional, acompañado de un camello de carga. La escena, probablemente tomada en algún punto del Asia Central bajo dominio del Imperio ruso, muestra un entorno típico de las rutas comerciales interiores de la región, repleto de fardos y mercancías.
El atuendo del hombre —con gorro de piel voluminoso y túnica larga— es característico de los pueblos nómadas y seminómadas del desierto y la estepa, adaptado a climas extremos. El camello, animal esencial para el transporte de mercancías a través de las vastas llanuras y zonas áridas, subraya la importancia histórica de Asia Central como cruce de caminos de la Ruta de la Seda.
La fotografía no solo es un testimonio etnográfico, sino también un ejemplo temprano del uso del color en la documentación de culturas remotas, un empeño que llevó a Prokudin-Gorski a recorrer el imperio con el apoyo del zar Nicolás II.
Introducción: Asia Central
Asia Central es una de las veintidós subregiones en que la ONU divide el mundo. Está compuesta por cinco países: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Sus principales ciudades son Taskent (Uzbekistán), Almatý (Kazajistán), Asjabad (Turkmenistán), Dusambé (Tayikistán) y Biskek (Kirguistán).
Limita al norte con Asia del Norte, al este con Asia Oriental, al sur con Asia del Sur y al oeste y noroeste con la parte europea de Rusia. Con aproximadamente 74 millones de habitantes en 2013, es la segunda región menos poblada del continente —por delante de Asia del Norte—, y con unos 4 millones de km², también la menos extensa. Su densidad de población es baja: unos 18 habitantes por kilómetro cuadrado.
Esta región ha estado históricamente marcada por sus pueblos nómadas y por ser una de las principales rutas de conexión entre civilizaciones: la célebre Ruta de la Seda atravesaba sus tierras, lo que convirtió a Asia Central en un espacio de intercambio constante entre Europa, Oriente Medio, Asia del Sur y Asia Oriental.
Aunque la definición más común incluye solo a las cinco repúblicas exsoviéticas mencionadas, en ocasiones se extiende por razones culturales, históricas o geográficas para incluir también a Mongolia, Afganistán, el noreste de Irán, el noroeste de India y varias regiones del oeste de China como Xinjiang, Qinghai o el Tíbet. En este sentido amplio, se alude a menudo al término Turquestán, nombre tradicional de la región habitada por pueblos túrquicos. Además, como todos estos países terminan en «-stán» (que en persa significa «lugar de»), de forma coloquial se les conoce como «los Stanes» o «los Stans».
Antes del auge del islam y durante gran parte de la Edad Media, Asia Central estaba habitada mayoritariamente por pueblos iranios, tanto sedentarios como seminómadas: sogdianos, corasmios, escitas o alanos. Los tayikos, pastunes y pamiris, descendientes de estas poblaciones, aún habitan la región. Sin embargo, tras la expansión de los pueblos túrquicos, la zona se convirtió también en el hogar de uzbekos, kazajos, kirguises y uigures.
Asia Central. Serg!o. CC BY-SA 3.0.

Definición
Asia Central es la región que engloba a las naciones que se encuentran en la parte central de Asia. No existe un acuerdo unánime sobre qué territorios conforman la región. Sin embargo, existe un consenso general sobre algunas áreas geográficas definidas que sin duda pertenecen a esta zona; es el caso de las actuales repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Suelen considerarse también como parte de la zona, por vínculos geográficos, históricos y culturales, a la Región Autónoma de Mongolia Interior de la República Popular China, y a entidades federales integrantes de la Federación de Rusia: la República Kalmyk, la República de Tatarstán, la República de Bashkortostán, la República de Altái, la República de Tuvá, la República de Buriatia, y parte de la República de Sajá. Esta delimitación tiene sentido en la época actual, pero en términos históricos es habitual extender la denominación para comprender Afganistán, partes de Irán, Pakistán, Siberia, Cachemira y el Tíbet y las actuales repúblicas de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, aunque estas tres últimas suelen incluirse también dentro del Cáucaso.
Geográficamente, el límite meridional de Asia Central está señalado por una línea casi ininterrumpida de cadenas montañosas, de unos 6.500 km de longitud, que llega desde la China hasta el mar Negro, dificultando el acceso hacia el interior desde Asia del Sureste, el subcontinente indio y Oriente Medio. Las cadenas montañosas son, de este a oeste, el Nan Shan, el Altyn-Tagh, los Karakórum, el Hindú Kush, el Elburz y las montañas del Cáucaso.
Al sur de la línea se hallan dos extensas planicies cuya historia ha estado estrechamente relacionada con la de la propia Asia Central; dichas planicies son la meseta del Tíbet, cerrada al sur por el Himalaya, y la meseta de Irán, flanqueada por el sureste por las montañas de Kirthar y de Suleimán y al suroeste por los montes Zagros.
Los límites oriental y occidental de Asia Central son más difíciles de definir. En el este se puede trazar una línea a lo largo de la Gran Muralla China que continúa después, en dirección norte, desde Jehol, siguiendo el final de la zona de bosques de Manchuria; en el oeste, sin embargo, las praderas de Ucrania, que se extienden hasta Rumania y Hungría, constituyen una continuación geográfica e histórica de la zona de las estepas de Asia Central.
A pesar de que predomina la estepa, Asia Central, que se encuentra situada aproximadamente entre los 35° y los 55° de latitud, ofrece una amplia variedad de rasgos físicos, ya que contiene algunas de la cadenas montañosas más altas del mundo junto con algunas de las depresiones más notables como son las existentes al noreste del Caspio y alrededor de Turfan, en Sinkiang; los mismos extremos muestran también las temperaturas.
- «Steppe Nomads and Central Asia». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2008.
- Travelers on the Silk Road
Mapa político de Asia Central, 2008. Gráfico: Themightyquill. CC BY-SA 3.0.

¿Debe incluirse Afganistán en Asia Central?
Aunque Afganistán no forma parte de la definición oficial de Asia Central según la clasificación de la ONU —limitada a las cinco repúblicas exsoviéticas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán—, muchos estudiosos y enfoques geohistóricos lo incluyen dentro de esta región más amplia. Existen razones de peso para ello, tanto culturales como históricas.
Afganistán comparte fuertes lazos étnicos, lingüísticos y religiosos con sus vecinos del norte. En particular, la región septentrional del país está poblada por tayikos, uzbekos y turcomanos, los mismos grupos que habitan en los países al otro lado del río Amu Daria. Además, durante siglos, Afganistán formó parte de diversos imperios y rutas comerciales comunes al espacio centroasiático, desde los imperios persas hasta los kanatos túrquicos y mongoles.
Por ello, en muchos mapas históricos y en enfoques geopolíticos contemporáneos, Afganistán aparece como parte de un «Asia Central ampliada», junto a otras regiones fronterizas como el noreste de Irán, el noroeste de Pakistán, el Xinjiang chino o incluso partes del Tíbet y Mongolia. Esta visión no solo responde a criterios culturales, sino también a la dinámica histórica compartida entre estos territorios.
Mapa de Asia Central incluyendo a Afganistán, mostrando las ciudades más importantes. Mapa: Cacahuate y Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

Definición geográfica, cultural e histórica de Asia Central
Asia Central es una vasta región del interior del continente euroasiático que ha desempeñado históricamente un papel crucial como puente entre civilizaciones. Aunque su delimitación geográfica puede variar según criterios políticos, históricos o culturales, en su sentido más común engloba a cinco países independientes: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Estos Estados, todos ellos repúblicas exsoviéticas, forman el núcleo central de una región sin salida directa al mar, pero situada en una posición geoestratégica privilegiada entre Europa del Este, China, Rusia y el subcontinente indio.
Desde el punto de vista físico, Asia Central está definida por un conjunto de accidentes geográficos que configuran una de las regiones más contrastadas del mundo: vastas estepas al norte, desiertos áridos como el Kara Kum y el Kyzyl Kum en el centro-oeste, y sistemas montañosos imponentes como el Tian Shan y el Pamir al sur y sureste. Este paisaje accidentado y extremo ha condicionado no solo la economía y los modos de vida tradicionales —centrados en el nomadismo, el pastoreo y el comercio—, sino también los patrones de asentamiento humano y la configuración de las rutas históricas.
Culturalmente, Asia Central ha sido un crisol de etnias, lenguas y religiones. En la antigüedad, estuvo habitada por pueblos de raíz indoirania como los sogdianos, bactrianos, escitas y corasmios, muchos de ellos sedentarios o seminómadas, que desarrollaron ricas tradiciones urbanas, literarias y religiosas. Con el tiempo, la región fue profundamente transformada por sucesivas oleadas de pueblos túrquicos procedentes del este, lo que dio lugar a una mezcla étnica y lingüística singular. A ello se sumaron los efectos de las conquistas islámicas, la influencia persa, la expansión mongola en el siglo XIII y, finalmente, la integración dentro del Imperio ruso y la Unión Soviética a partir del siglo XIX.
La historia de Asia Central no puede comprenderse al margen de su función como espacio de tránsito. Lejos de ser un territorio marginal, la región fue durante siglos una arteria fundamental del comercio y la cultura a través de la legendaria Ruta de la Seda. Ciudades como Samarcanda, Bujará, Merv y Jiva no solo fueron centros de intercambio económico, sino también auténticos focos de producción intelectual y espiritual, donde convivieron corrientes filosóficas, escuelas religiosas y saberes científicos procedentes de todos los rincones del mundo antiguo.
La herencia soviética dejó una huella profunda en la estructura política, económica y urbana de los países de Asia Central, introduciendo una planificación estatal centralizada, una fuerte industrialización y una represión sistemática de las identidades religiosas y étnicas. Tras la disolución de la URSS en 1991, los cinco países mencionados iniciaron un complejo proceso de construcción nacional, marcado por la reafirmación de sus culturas propias, el renacimiento del islam, el desarrollo de políticas multilingües y una creciente implicación en las dinámicas globales, en particular con China (a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta), Rusia y los países vecinos del mundo islámico.
Hoy en día, Asia Central se presenta como una región clave para comprender las interacciones entre civilizaciones. Su posición central entre el mundo ruso-eslavo, el espacio sinítico, el islam iranio y el sur de Asia no solo ha sido determinante en su historia, sino que sigue configurando su presente y su proyección futura. Esta zona del mundo, en ocasiones ignorada por la narrativa histórica occidental, encierra una riqueza cultural, humana y geopolítica de primer orden.
Geografía y Clima
Desde un punto de vista geográfico, constituye una extensa región de variada geografía, desde altas montañas (Tian Shan), vastos desiertos (Kara Kum, Kyzyl Kum, Taklamakán) y estepas cubiertas de hierba. Las grandes estepas centroasiáticas se consideran unidas a la de Europa del Este como una zona geográfica homogénea, la Estepa euroasiática.
La mayoría de la tierra es demasiado seca o accidentada para la agricultura. El desierto de Gobi se extiende a los pies de la Cordillera del Pamir, 77° E, hasta los montes Gran Jingán (Da Hinggan), 116°–118° E.
Entre sus puntos se cuentan:
- El desierto más alto del mundo (de dunas), en Buurug Deliin Els, Mongolia, 50°18′ N.
- El permafrost más sureño del hemisferio norte, en Erdenetsogt sum, Mongolia, 46°17′ N.
- La distancia más corta del mundo entre un desierto no helado y permafrost: 770 km.
La mayoría de la población se gana la vida del pastoreo aunque en las ciudades de la región existen centros de actividad industrial.
Respecto a la hidrografía, los principales ríos son el Amu Darya, el Syr Darya y el Hari; los lagos son el agonizante mar de Aral y el lago Baljash, ambos parte de la extensa cuenca endorreica de Asia central/occidental que incluye al mar Caspio. Ambos cuerpos de agua han bajado su nivel en las últimas décadas debido al desvío de las aguas de los ríos a propósitos industriales y de irrigación. El agua es un recurso extremadamente valioso en la árida Asia Central capaz de llevar a importantes disputas.
Clima
Puesto que no se halla ninguna gran masa de agua que amortigüe su clima, las fluctuaciones de temperatura son muy severas.
Según la clasificación climática de Köppen, Asia Central es parte de la ecozona paleártica. El mayor bioma de la región es el llamado «praderas, sabanas y matorrales de clima templado». Otros biomas existentes son praderas y matorrales de montaña, matorrales desérticos y áridos y bosque templado de coníferas.
Panorama de la ciudad de Khorog en Tayikistán. University of Central Asia. Esta fuente. CC BY 2.0. Original file (1,382 × 922 pixels, file size: 714 KB). Ubicada en un estrecho valle de la cordillera del Pamir, Khorog ejemplifica las condiciones geográficas extremas que caracterizan a gran parte de Asia Central. Rodeada de montañas abruptas y atravesada por el río Gunt, esta ciudad refleja cómo el relieve montañoso condiciona el asentamiento humano en la región. El clima es continental seco, con inviernos fríos y veranos templados, y escasas precipitaciones. La limitada tierra cultivable se concentra en los valles fluviales, mientras que las cumbres permanecen cubiertas de nieve gran parte del año. Esta fotografía ilustra el contraste entre la aridez de las laderas y la vegetación que crece en torno al agua, característica típica de los oasis de altura del Asia Central montañosa.
Clima: continental, árido y extremo
El clima de Asia Central está dominado por un marcado carácter continental, con inviernos muy fríos y veranos calurosos, acompañado por una baja humedad atmosférica y precipitaciones escasas. La ausencia de grandes masas de agua cercanas —como océanos o mares interiores— provoca que la región no cuente con moderadores térmicos naturales, lo que acentúa la oscilación térmica tanto diaria como estacional. Esta configuración convierte al clima centroasiático en uno de los más extremos del planeta en términos de contraste y aridez.
Gran parte del territorio presenta un clima árido o semiárido, caracterizado por inviernos largos y rigurosos, especialmente en las zonas montañosas y del norte, y veranos muy calurosos en las llanuras y desiertos del sur y centro. En algunas zonas del desierto del Kara Kum, por ejemplo, las temperaturas estivales pueden superar los 45 °C, mientras que en las áreas montañosas del Pamir o el Altái, las mínimas invernales pueden descender por debajo de los –30 °C. Esta variabilidad térmica ha condicionado desde antiguo las formas de vida humana, fomentando la movilidad estacional y la economía nómada como estrategias de adaptación.
Las precipitaciones son escasas en la mayoría de la región, rara vez superando los 300 mm anuales, con áreas desérticas que apenas alcanzan los 100 mm. Solo en las zonas altas de las cordilleras del Tien Shan y del Pamir se registran precipitaciones más abundantes, principalmente en forma de nieve, lo que permite la existencia de glaciares que alimentan los grandes ríos como el Amu Daria y el Sir Daria. Estos glaciares actúan como reservas naturales de agua dulce y son fundamentales para el equilibrio hídrico regional, aunque actualmente están amenazados por el cambio climático y el aumento de temperaturas medias.
Según la clasificación climática de Köppen, Asia Central está integrada en la ecozona paleártica y comprende varios tipos climáticos: el clima desértico frío (BWk) en los desiertos interiores; el clima estepario (BSk) en las zonas de transición; y el clima de alta montaña en los macizos del este y sureste. Estos climas sostienen diversos biomas, como estepas, matorrales secos, pastizales montanos y, en las zonas más elevadas, bosques de coníferas o tundra alpina.
El carácter árido del clima ha hecho del agua un recurso escaso y estratégico, provocando tensiones históricas por su control, especialmente desde el siglo XX, cuando la explotación agrícola intensiva alteró gravemente los equilibrios hídricos. La desecación del mar de Aral, uno de los mayores desastres ecológicos del siglo pasado, es un claro ejemplo de las consecuencias del uso no sostenible de los recursos hídricos en una región con clima severamente seco.
Por último, cabe destacar que el clima de Asia Central está expuesto a la desertificación, la salinización de los suelos y la pérdida de biodiversidad, fenómenos agravados por las prácticas humanas y el calentamiento global. Estos retos climáticos condicionan no solo el medio ambiente, sino también la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la estabilidad social de la región.
Tempestad de arena en la estepa de Mongolia. Estas tormentas son frecuentes en climas áridos y continentales como el de Asia Central, donde los vientos pueden levantar grandes cantidades de arena y polvo. Una imagen dramática de la densa tormenta de arena avanzando sobre una yurta (tienda tradicional), que transmite la fuerte actividad eólica típica del clima árido y continental de la región. La escasa visibilidad y la presencia de polvo en suspensión son características comunes en primavera.

Geografía
Relieve: mesetas, cordilleras y grandes espacios naturales
El relieve de Asia Central es tan vasto como diverso, y constituye uno de los rasgos definitorios de su geografía física. La región combina algunos de los paisajes más extremos del continente euroasiático: mesetas elevadas, cadenas montañosas imponentes, depresiones áridas y extensas estepas que se pierden en el horizonte. Esta variedad morfológica ha condicionado no solo el clima y la hidrografía, sino también los modos de vida, la organización del territorio y los itinerarios históricos de pueblos, rutas comerciales y movimientos migratorios.
Una de las principales características del relieve centroasiático es la alternancia entre cordilleras montañosas y grandes cuencas interiores sin salida al mar, lo que da lugar a una geografía cerrada o endorreica. Entre las formaciones montañosas más destacadas se encuentran las cordilleras del Tien Shan y del Pamir, al este y sureste de la región. Estas montañas forman parte de los sistemas orográficos del Himalaya y sus ramificaciones, y contienen algunos de los picos más elevados del mundo fuera del sistema himalayo. El Tien Shan —cuyo nombre significa “Montañas Celestiales” en chino— se extiende por Kirguistán, Kazajistán y el noroeste de China, alcanzando alturas que superan los 7.400 metros. Por su parte, el macizo del Pamir, en Tayikistán, es conocido como “el techo del mundo” y alberga cumbres como el Pico Ismoil Somoni (anteriormente conocido como Pico Comunismo), con más de 7.000 metros de altitud.
Pamir Mountains. Foto: AmanovDmitry. Creative Commons Attribution 3.0. Original file (2,592 × 1,728 pixels, file size: 1.21 MB). Conocidas como “el techo del mundo”, las montañas del Pamir forman el sistema orográfico más alto de Asia Central. Sucesión de cumbres de más de 7.000 metros, como el Pico Ismoil Somoni, se extienden por Tayikistán, Afganistán, China y el noreste de Pakistán. Estas montañas, cubiertas de glaciares y nieves perpetuas, constituyen una fuente vital de agua para los grandes ríos centroasiáticos y definen uno de los climas más extremos de la región.
Las montañas del Pamir: el techo de Asia Central
El macizo del Pamir, conocido tradicionalmente como “el techo del mundo”, es uno de los sistemas montañosos más altos y espectaculares de Asia Central. Situado en gran parte dentro del territorio de Tayikistán, se extiende también hacia Afganistán, China y el noreste de Pakistán, formando un nodo geográfico y orográfico fundamental donde convergen importantes cordilleras del continente: el Himalaya, el Hindu Kush, el Karakórum y el Tien Shan.
Estas montañas constituyen una prolongación noroccidental del gran sistema alpino-himaláyico, producto del choque entre las placas tectónicas india y euroasiática. En el corazón del Pamir se encuentran cumbres majestuosas que superan los 7.000 metros de altitud, como el Pico Ismoil Somoni (7.495 m), el Pico Lenin (7.134 m, en la frontera entre Tayikistán y Kirguistán) y el Pico Korzhenevskaya (7.105 m). Durante la época soviética, estas montañas eran un destino codiciado por los alpinistas que buscaban obtener el título de “Leopardo de las Nieves”, reservado a quienes ascendían los cinco picos de más de 7.000 metros dentro del antiguo espacio soviético, tres de los cuales se encuentran en el Pamir.
Geológicamente, el macizo se compone de antiguos sedimentos marinos, granito, pizarra y otras rocas metamórficas. La altitud extrema genera un paisaje dominado por glaciares, nieves perpetuas y valles profundos excavados por ríos caudalosos como el Panj (afluente del Amu Darya), que marcan la frontera natural entre Tayikistán y Afganistán.
El clima en el Pamir es severamente continental y de alta montaña: los inviernos son muy fríos, con temperaturas que pueden descender por debajo de los –30 °C, y los veranos, cortos y frescos. Las precipitaciones son escasas en general, lo que da lugar a un entorno seco y frío donde los glaciares actúan como reservas fundamentales de agua para los valles inferiores.
Culturalmente, la región del Pamir ha estado habitada desde hace siglos por comunidades de tradición montañesa, como los pamiris, que hablan lenguas iranias orientales y han conservado costumbres ancestrales. Las aldeas pamirias, situadas en estrechos valles rodeados de cumbres nevadas, muestran una adaptación admirable a uno de los entornos más duros del planeta. Históricamente, esta zona también ha sido una encrucijada de rutas entre Asia Central y el subcontinente indio, y jugó un papel estratégico durante la época del Gran Juego entre el Imperio ruso y el británico en el siglo XIX.
Las montañas del Pamir no solo representan una frontera natural formidable, sino también una reserva de diversidad ecológica, humana y cultural que aún hoy conserva un fuerte sentido de aislamiento y singularidad. En el contexto de Asia Central, el Pamir es el ejemplo más claro de cómo el relieve ha definido los límites del poblamiento, la historia y la identidad.
Los pamiris: guardianes de las montañas del Pamir
Los pamiris son un conjunto de pueblos iranios que habitan principalmente en las altas montañas del Pamir, en el este de Tayikistán, especialmente en la región autónoma de Gorno-Badakhshán, y también en zonas del noreste de Afganistán (valle de Wakhan), el norte de Pakistán (Chitral) y algunas áreas fronterizas de China. Se trata de una comunidad con una fuerte identidad cultural, lingüística y religiosa, que ha perdurado durante siglos en condiciones geográficas extremas, aislada entre cumbres de más de 6.000 metros y profundos valles glaciares.
A nivel étnico y lingüístico, los pamiris pertenecen al grupo de los pueblos iranios orientales, emparentados de manera lejana con los antiguos sogdianos y bactrianos. Hablan diversas lenguas pamirias, como el shughni, rushani, wakhi o ishkashimi, que forman parte del grupo oriental del iranio dentro de la familia indoeuropea. Estas lenguas, aunque relacionadas con el persa, son mutuamente ininteligibles entre sí y han sido transmitidas principalmente de forma oral, lo que las hace especialmente vulnerables en el contexto moderno.
Desde el punto de vista religioso, los pamiris practican una forma del islam chií ismailí, una corriente minoritaria que difiere tanto del sunismo dominante en Asia Central como del chiismo duodecimano iraní. Esta fe, vinculada a la rama nizarí del ismailismo, reconoce la autoridad espiritual del Aga Khan como imán y promueve una interpretación más abierta y filosófica del islam. La práctica ismailí entre los pamiris ha generado una rica tradición de poesía mística, ética comunitaria y educación oral.
Los pamiri son un grupo étnico iranio oriental, mayoritariamente musulmanes ismailíes, con un legado cultural muy distinto al de sus vecinos tayikos o afganos. Conservan lenguas propias como el shughní, wakhi o ishkashimi, y su aislamiento geográfico ha favorecido la conservación de muchas costumbres antiguas. La imagen muestra hombres pamiri llevan vestimenta tradicional adaptada al frío: chaquetas gruesas, pañuelos y gorros típicos como el pakol, habitual entre los pueblos de las regiones montañosas del Hindu Kush y el Pamir. A ambos lados del grupo hay yaks, animales esenciales para la vida en estas regiones. Se utilizan para el transporte, la leche, la carne y la lana. Son extremadamente resistentes al frío y a la altitud. Se transmite una forma de vida pastoril o seminómada, muy ligada al cuidado del ganado y al aprovechamiento de los pocos recursos de estas tierras altas. Este modo de vida ha permanecido casi inalterado durante siglos.

La vida de los pamiris está profundamente condicionada por el entorno montañoso. Viven en aldeas dispuestas en terrazas al borde de ríos torrenciales, en casas de piedra o adobe llamadas chid o chidakhona, que combinan elementos simbólicos, religiosos y funcionales. La economía local se basa en la agricultura de subsistencia, el pastoreo de altura y, en los últimos tiempos, en las remesas enviadas desde Rusia o Dushanbé. Las duras condiciones climáticas, el aislamiento geográfico y la fragilidad ecológica hacen de esta región una de las más vulnerables del continente, pero también una de las más singulares en términos humanos.
Durante la época soviética, los pamiris fueron incorporados forzosamente a la estructura estatal, lo que implicó alfabetización, colectivización y vigilancia sobre sus prácticas religiosas. Sin embargo, su identidad cultural logró mantenerse viva, en parte gracias a su aislamiento natural. Tras la independencia de Tayikistán en 1991, los pamiris sufrieron una dura represión durante la guerra civil (1992–1997), debido a su apoyo a movimientos regionalistas y democráticos. Hoy en día, aunque formalmente integrados en el Estado tayiko, mantienen una identidad cultural distinta y una fuerte conciencia étnica.
En definitiva, los pamiris representan un ejemplo excepcional de resistencia cultural en el corazón montañoso de Asia Central. Su legado lingüístico, religioso y social constituye una joya poco conocida del patrimonio humano de la región, y su estudio es esencial para comprender la diversidad interna de los pueblos iranios orientales y la complejidad de la historia centroasiática.
Altai Krai, Russia (Unsplash). Original file (3,610 × 2,417 pixels, file size: 4.22 MB). User: Fæ. Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
A estas cadenas montañosas se suman otras como los montes Altái al noreste, frontera natural entre Kazajistán, China, Mongolia y Rusia, y los montes Kopet Dag en la frontera entre Irán y Turkmenistán. En el centro y el oeste de la región se extienden vastas mesetas y llanuras desérticas, entre las que destacan el desierto del Kara Kum (en Turkmenistán) y el desierto del Kyzyl Kum (entre Uzbekistán y Kazajistán), ambos de naturaleza arenosa y escasamente poblados. Estas zonas desérticas ocupan una proporción significativa del territorio y se alternan con cuencas salinas, oasis y depresiones, algunas por debajo del nivel del mar, como la Depresión de Karagiye en Kazajistán.
La gran estepa euroasiática, una vasta planicie herbácea, se despliega al norte del territorio y ocupa buena parte del sur de Kazajistán, conectando Asia Central con Europa del Este. Esta estepa ha sido históricamente una autopista natural para los pueblos nómadas y ecuestres, permitiendo las migraciones de escitas, hunos, túrquicos y mongoles a lo largo de los siglos. Su suavidad orográfica contrasta con los paisajes accidentados del sur y este, creando una dualidad geográfica fundamental para entender las dinámicas de la región.
Este relieve accidentado, que alterna zonas montañosas y desiertos, hace que buena parte del territorio sea poco apto para la agricultura. Sin embargo, los valles de montaña y las zonas de oasis junto a los ríos han permitido el desarrollo de asentamientos humanos desde tiempos remotos, muchos de los cuales se convirtieron en puntos clave de la Ruta de la Seda. Las dificultades geográficas también han contribuido al aislamiento relativo de algunas regiones, lo que ha favorecido la pervivencia de lenguas, tradiciones y formas de vida únicas.
En resumen, el relieve de Asia Central no solo configura su paisaje físico, sino que ha influido de manera decisiva en su historia, su diversidad cultural y sus relaciones con las regiones vecinas. Montañas, mesetas y estepas no son solo accidentes geográficos: son protagonistas del devenir histórico de una región situada en el corazón del mundo.
La Gran Estepa Euroasiática se extiende al norte del espacio definido como Asia Central, conectando territorios dentro de Kazajistán, Rusia, Ucrania y Mongolia. Esta región herbácea representa una de las piezas del rompecabezas geográfico centroasiático, unidas sin barreras orográficas mayores, lo que permitió el despliegue de las culturas nómadas y su interacción con zonas montañosas y desérticas del sur.
La Gran Estepa Euroasiática en verano. Esta imagen ilustra la inmensidad oceánica de hierba que caracteriza la estepa euroasiática, territorio clave de Asia Central. Su paisaje abierto, apenas interrumpido por suaves ondulaciones, fue el escenario histórico de migraciones, pastoreo nómada y comercio, configurando un ecosistema fundamental para la distribución cultural y étnica de Eurasia.

Hidrografía: ríos como el Amu Daria y el Sir Daria, y lagos como el mar de Aral o el lago Balkhash
La hidrografía de Asia Central está marcada por una característica común a gran parte de su territorio: la endorreicidad. Esto significa que los ríos que recorren la región no desembocan en el mar, sino que se pierden en lagos interiores, desiertos o se evaporan en el suelo árido. La disposición del relieve, con grandes cuencas cerradas rodeadas de cordilleras, ha dado lugar a sistemas hídricos frágiles, altamente dependientes del deshielo estacional y de las lluvias escasas, pero vitales para la subsistencia humana y ecológica en este entorno árido.
Dos ríos dominan la red hidrográfica de Asia Central: el Amu Daria y el Sir Daria. Ambos nacen en zonas montañosas y recorren centenares de kilómetros a través de territorios desérticos y esteparios antes de desembocar, o más bien extinguirse, en lo que queda del mar de Aral.
El Amu Daria, el río más largo de Asia Central, tiene su origen en las altas montañas del Pamir y del Hindu Kush, concretamente en la confluencia de los ríos Vakhsh y Panj. A lo largo de su curso forma parte de la frontera natural entre Afganistán y Tayikistán, antes de atravesar Uzbekistán y Turkmenistán. Su caudal ha sido históricamente esencial para la irrigación de los oasis y tierras agrícolas del Turquestán occidental. No obstante, desde mediados del siglo XX, sus aguas han sido desviadas de manera masiva para alimentar cultivos de algodón y arroz, lo que ha reducido drásticamente el volumen que llega al mar de Aral.
El Sir Daria, por su parte, nace en los valles del Tian Shan, en Kirguistán, y atraviesa Uzbekistán y Kazajistán. Aunque menos caudaloso que el Amu Daria, su papel en la agricultura y el asentamiento urbano ha sido también fundamental. Ambos ríos fueron parte clave del sistema de irrigación desarrollado durante la era soviética, con consecuencias ecológicas devastadoras.
El caso más trágico en la hidrografía regional es el del mar de Aral, que hasta la década de 1960 era el cuarto lago más grande del mundo. Desde entonces, su superficie se ha reducido a menos de un 10 % de su tamaño original debido al desvío de los ríos que lo alimentaban. El desecamiento del Aral ha producido una catástrofe ecológica de escala continental: ha destruido ecosistemas, desplazado poblaciones, eliminado la pesca comercial y generado tormentas de sal y polvo tóxicas provenientes del lecho seco del lago.
Otro lago destacado es el lago Balkhash, situado en el sureste de Kazajistán. Aunque no ha sufrido una disminución tan drástica como el mar de Aral, también se enfrenta a amenazas derivadas del uso intensivo de sus aguas y la contaminación industrial. El lago Balkhash es singular por tener una parte occidental de agua dulce y una parte oriental de agua salada, separadas por una península que actúa como frontera hidroquímica natural.
A pesar de la escasez de agua en Asia Central, esta ha sido históricamente un factor decisivo en la organización social, económica y política. Los ríos y lagos han permitido la existencia de oasis que se convirtieron en ciudades clave de la Ruta de la Seda, han definido fronteras naturales y han sido objeto de disputas entre Estados. En la actualidad, el acceso al agua sigue siendo un tema geopolítico delicado, con tensiones entre países aguas arriba (como Kirguistán o Tayikistán) y aguas abajo (como Uzbekistán o Turkmenistán), en torno al control de presas, embalses y canales de riego.
En suma, la hidrografía de Asia Central es tanto un testimonio de la complejidad natural de la región como un reflejo de su historia humana, en la que el agua ha sido, y sigue siendo, un recurso tan escaso como estratégico.
Río Amu Daria al atardecer, Turkmenistán. Este gran río, nacido en el Pamir, fue vital para la agricultura tradicional y, hoy, su desvío masivo está vinculado a la dramática recesión del mar de Aral. Foto: Joepyrek (Flikr.com/photos). CC BY-SA 2.0.

Historia de Asia Central
La historia de Asia Central ha estado condicionada principalmente por el clima y la geografía de la zona. La aridez de la región dificulta la práctica de la agricultura y su distancia al mar la aísla en gran medida del comercio. En consecuencia solo se han formado unas pocas ciudades de gran tamaño, y el área estuvo dominada durante milenios por los pueblos nómadas de la estepa.
Las relaciones entre los nómadas de la estepa y la población sedentaria de Asia Central fueron durante mucho tiempo conflictivas. El estilo de vida nómada se adaptaba muy bien a la práctica de la guerra y los jinetes de la estepa fueron uno de los pueblos del mundo con mayor potencial militar, aunque estaban limitados por la falta de unidad interna. En las ocasiones en las que muchas tribus quedaron bajo el mando de grandes líderes crearon ejércitos casi imparables, como en la invasión de Europa emprendida por los hunos, los ataques Wu Hu a China y sobre todo la conquista de buena parte de Eurasia por los mongoles.
El dominio de los nómadas terminó en el siglo XVI, cuando las armas de fuego permitieron a los pueblos sedentarios controlar la región. Desde entonces Rusia, China y otras potencias se expandieron por la región y llegaron a tomar control de la mayor parte de Asia Central a finales del siglo XIX. Tras la Revolución rusa, la mayoría de regiones de Asia Central fueron incorporadas a la Unión Soviética (URSS); solo Mongolia permaneció independiente, aunque en la práctica era un estado satélite. Las zonas soviéticas de Asia Central se industrializaron y se construyó mucha infraestructura. Al mismo tiempo, se suprimieron las culturas locales, y se produjeron miles de reclusiones de kuláks en los campos del Gulag así como cientos de miles de muertes durante las deportaciones étnicas y en el curso de los programas de colectivización fallidos.
Tras el colapso de la URSS, cinco países de Asia Central obtuvieron la independencia. En estos nuevos estados buena parte del poder está en manos de antiguos oficiales soviéticos. Ninguna de estas repúblicas, exceptuando Kirguistán, puede considerarse una democracia. El resto de regiones de Asia Central forman parte de la República Popular China.
- О коллективизации и борьбе с кулачеством в национальных и экономически отсталых районах. Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 20.II.1930 г. – Acerca de la colectivización y la lucha contra los kuláks en regiones nacionales y deprimidas económicamente. Aprobado por el Politburó del Comité Central del PCUS el 20 de febrero de 1930.
Plaza del Registán de Samarcanda, una de las ciudades más importantes de esta zona geográfica. Plaza del Registán, Samarcanda (Uzbekistán). Corazón histórico y cultural de Samarcanda, la Plaza del Registán fue uno de los principales centros educativos y urbanos del Asia Central islámica. Flanqueada por majestuosas madrasas decoradas con mosaicos y cúpulas de azulejos, simboliza el esplendor arquitectónico del periodo timúrida y la importancia de Samarcanda como punto clave de la Ruta de la Seda. Foto: Bobyrr. CC BY-SA 4.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 3.58 MB).
La Historia de Asia Central es tan vasta y compleja como los paisajes que la conforman: estepas infinitas, montañas escarpadas, desiertos ardientes y fértiles oasis. Esta región, situada en el corazón del continente euroasiático, ha sido durante milenios un espacio de tránsito, de encuentro y de conflicto entre grandes civilizaciones. Por sus territorios han pasado ejércitos, comerciantes, sabios y nómadas, configurando un mosaico de culturas tan diverso como fascinante.
A diferencia de otras regiones con fronteras más definidas, Asia Central ha sido una zona fluida, difícil de delimitar con exactitud. Su historia no puede entenderse sin hacer referencia constante a sus vecinos: Persia, China, India, el mundo ruso y el mundo islámico. Aquí confluyeron pueblos iranios, turcos, mongoles y eslavos, entre otros, en una sucesión de migraciones, conquistas e intercambios que dejaron una huella profunda en la lengua, la religión, la arquitectura y las costumbres.
En el centro de este dinamismo histórico se encuentra la Ruta de la Seda, que convirtió a ciudades como Samarcanda, Bujará, Merv o Jiva en auténticos centros de saber, comercio y arte. Asia Central fue también escenario del paso de imperios como el aqueménida, el griego de Alejandro, los partos, los sasánidas, los timúridas, los mongoles de Gengis Kan y los kanatos turcos, hasta llegar a su integración en el Imperio ruso y más tarde en la Unión Soviética. Hoy, las repúblicas independientes surgidas tras 1991 continúan redefiniendo su identidad en un mundo globalizado.
Esta introducción es solo el punto de partida para adentrarse en una historia fascinante y poco conocida, pero profundamente significativa para entender los grandes movimientos de la historia mundial.
Asia Central situada como una región del mundo según tres criterios, de oscuro a claro: denominación soviética, denominación moderna habitual, UNESCO. Autor: Tttrung.- CC BY-SA 3.0.
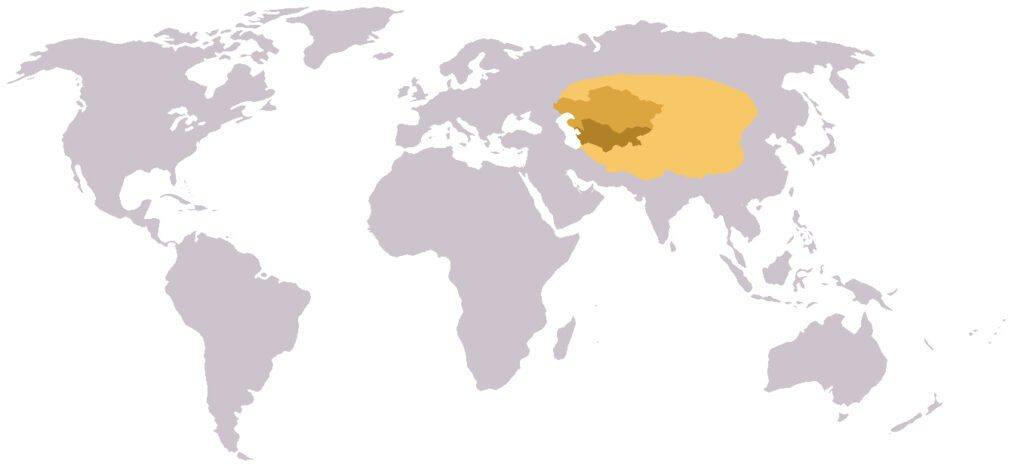
Prehistoria
Recientes estudios genéticos han concluido que los primeros hombres que llegaron a la región lo hicieron hace entre 40.000 y 50.000 años, siendo una de las primeras zonas con asentamientos humanos. Sin embargo, las evidencias arqueológicas de la población de Asia Central son escasas, mientras que las evidencias de la llegada del hombre a África y Australia en épocas anteriores son bien conocidas. Algunos estudios han identificado esta región como el origen más probable de las poblaciones que más tarde habitarían Europa, Siberia y América del Norte. También se considera a menudo a la región como el lugar de donde proviene la raíz de las lenguas indoeuropeas.
La domesticación del caballo empezó en Asia Central en el IV milenio a. C. Los caballos (en realidad, ponis) se seleccionaban según su fuerza, y hacia el II milenio a. C. eran suficientemente fuertes como para tirar de carros, lo que propició el nomadismo, una forma de vida que dominaría la región durante varios milenios.
Los grupos nómadas cuidaban de rebaños de ovejas, cabras, caballos y camellos, y emprendían migraciones anuales en busca de nuevos pastos (una práctica conocida como transhumancia). La gente vivía en yurtas, tiendas hechas de pieles y madera que pueden desmontarse y transportarse, con espacio para unas cinco personas.
Caballo de Przewalski (Equus przewalskii), también conocido como caballo salvaje mongol, es probablemente uno de los ancestros de los primeros caballos domésticos actuales.
El caballo de Przewalski (Equus ferus przewalskii), también conocido como caballo salvaje mongol, es una de las especies más fascinantes del mundo animal. Su aspecto robusto, con melena corta y erecta, patas negras y cuerpo compacto, lo distingue fácilmente de los caballos domésticos modernos. Durante mucho tiempo se le consideró el ancestro directo del caballo doméstico (Equus ferus caballus), pero estudios genéticos recientes han demostrado que, si bien están emparentados, el caballo de Przewalski no es el antepasado directo del caballo doméstico moderno, sino una línea paralela que evolucionó a partir de un antecesor común.
La domesticación del caballo tuvo lugar hace aproximadamente 5.500 años en las estepas de Eurasia, y está relacionada con poblaciones de caballos salvajes que habitaban zonas como Kazajistán y Ucrania. Una de las teorías más respaldadas hoy apunta a los caballos domesticados en la cultura Botai (en la actual Kazajistán), aunque se cree que estos animales fueron domesticados de una especie diferente a la del caballo de Przewalski.
El género Equus cuenta con varias especies salvajes —como el asno salvaje asiático (Equus hemionus), el asno africano (Equus africanus) y la cebra— que también forman parte del árbol evolutivo de los équidos. Estas especies tienen antecesores comunes y muestran cómo, a lo largo de los milenios, distintas ramas evolucionaron adaptándose a ambientes específicos: desiertos, sabanas, o estepas frías como las del Asia central.
Por tanto, aunque el caballo de Przewalski es un testimonio viviente de una forma de caballo prehistórico, el caballo moderno doméstico no desciende directamente de él, sino de otros grupos extintos o absorbidos genéticamente por las poblaciones domesticadas. La imagen que vemos es una muestra excepcional de esta línea salvaje que, gracias a esfuerzos de conservación, ha sido reintroducida en su hábitat natural después de haber estado extinta en libertad durante décadas. Su presencia actual representa un puente con el pasado evolutivo de los équidos.
Foto: MarcusObal. Przewalski’s Horse found at the Toronto Zoo. CC BY-SA 3.0. Original file (3,872 × 2,592 pixels, file size: 4.35 MB).
Mientras que las áridas llanuras estaban bajo el dominio de los nómadas, en las zonas más húmedas surgieron pequeñas ciudades estado y sociedades agrarias sedentarias. El Complejo arqueológico Bactria-Margiana de principios del II milenio a. C. fue la primera civilización sedentaria de la región. Sus habitantes practicaban el cultivo por irrigación del trigo y la cebada y, posiblemente, conocían algún tipo de escritura. Asimismo, es probable que se hayan relacionado con los nómadas de la Edad de Bronce de la cultura Andronovo, los inventores de los carros de ruedas radiales, que vivían al norte en Siberia Occidental, Rusia, y algunas zonas de Kazajistán, cultura que persistió hasta el I milenio a. C. Estas culturas, particularmente la Bactria-Margiana, se han apuntado como posibles representantes de la hipotética cultura aria, que sería origen de las lenguas Ural-Altaicas e Indo-Iraníes.
Posteriormente, las ciudades estado sogdianas del Valle de Fergana tuvieron gran importancia. Estas ciudades, tras el siglo I a. C., hospedaron a los comerciantes de la Ruta de la Seda y se enriquecieron con el comercio. En aquel tiempo los nómadas de la estepa dependían de los pueblos sedentarios para procurarse un amplio abanico de bienes que de otra forma no podían producir. Los nómadas comerciaban cuando podían, pero como por lo general no producían bienes que pudieran interesar a los habitantes de los asentamientos permanentes practicaron con frecuencia los saqueos.
Las estepas fueron pobladas por una amplia variedad de pueblos. Entre los pueblos nómadas de Asia Central se cuentan los hunos y otros pueblos turcos, los persas, los tocarios, otros grupos que hablaban lenguas indoeuropeas y algunos grupos de mongoles. A pesar de las diferencias étnicas y lingüísticas, el estilo de vida de la estepa propició la adopción de una cultura muy similar a lo largo de la región.
Influencias externas
En el primer y segundo milenio a. C. se desarrollaron una serie de estados extensos y poderosos en la periferia meridional de Asia Central. Estos imperios intentaron conquistar los pueblos de la estepa muchas veces con éxito parcial. Tanto los medos como la dinastía aqueménida dominaron partes de Asia Central. Los estados chinos también intentaron con frecuencia extender sus dominios hacia el oeste; pero a pesar de su poder militar descubrieron que era casi imposible conquistar a los nómadas, que cuando se encontraban con un gran ejército podían adentrarse en la estepa y esperar a que las tropas invasoras se marcharan. Sin ciudades y sin más riqueza que el ganado, que se llevaban con ellos, no tenían nada que tuvieran que defender. Heródoto relata un ejemplo de esta situación en su detallada crónica de la futilidad de las campañas Persas contra los escitas.
Algunos imperios hicieron incursiones más profundas en Asia Central, encontrando ciudades que pudieron conquistar y tomar así el control de las rutas comerciales. Las conquistas de Alejandro Magno extendieron la civilización Helenística hasta Alejandría Eschate (Lit. “la Última Alejandría”, actual Kokand, Tayikistán), fundada el año 329 a. C. Tras la muerte de Alejandro en 323 a. C., su sucesor en este territorio cayó derrotado frente al Imperio seléucida durante las Guerras de los Diádocos. En 250 a. C., la parte del Imperio de Bactriana en Asia central se secesionó para formar el reino Grecobactriano, que tuvo mucho contacto con India y China hasta su fin en 125 a. C. El Reino Indogriego, establecido principalmente en la región de Panyab pero que gobernaba buena parte de Afganistán, fue pionero en el desarrollo del grecobudismo. El Imperio kushán cobró fuerza en la región desde el siglo II a. C.. al IV, y continuó la tradición helenística y budista. Estos estados prosperaron gracias a la Ruta de la Seda, que cruzaba la región y unía China con Europa. Más tarde la zona caería bajo el dominio de otras potencias, como el Imperio sasánida.
Una de estas potencias, el Imperio parto, se originó en Asia Central, pero adoptó las tradiciones culturales persas, situación que se daría a menudo en la historia: pueblos nómadas originarios de Asia Central conquistan los reinos e imperios circundantes, pero rápidamente adoptan la cultura de los pueblos conquistados.
Tetradracma de, Eucrátides, Rey de Greco-Bactria (171-145 a. C.). Nataraja. Dominio Público.

El Reino grecobactriano (en griego antiguo: Βασιλεία τῆς Βακτριανῆς, romanizado: Basileía tês Baktrianês, lit. ‘Reino de Bactriana’) fue un Estado helenístico fundado en la zona de Bactriana alrededor del año 250 a. C. por el gobernador Diodoto I (Theodotos), luego de separarse del Imperio seléucida.
En su momento de máxima expansión llegó a cubrir los actuales territorios del norte de Afganistán y partes de Asia Central y la India, siendo el área más oriental del mundo helénico entre los años 250 y 125 a. C.
La posterior escisión de los territorios del norte de la India, producto de las propias convulsiones políticas de Bactriana, significaría el nacimiento del Reino indogriego y la expansión de este, que perduraría hasta el año 10 d. C.
No hay suficientes datos ciertos como para dar una historia detallada del Reino grecobactriano, por lo que la información es aproximativa y —de momento— se funda principalmente en las observaciones numismáticas, así como algunas fuentes clásicas de autores griegos, latinos, hindúes y chinos.
Por esta época, Asia Central era una zona heterogénea con mezclas de culturas y religiones. El budismo seguía siendo la religión mayoritaria, pero sus fieles se concentraban en el este. En Persia cobró importancia el zoroastrismo. El cristianismo nestoriano penetró en la región, pero nunca pasó de la condición de culto minoritario. El maniqueísmo, en cambio, tuvo mejor acogida y llegó a ser la tercera religión en importancia. Muchos habitantes de Asia Central eran practicantes de más de una religión, y además casi todos los cultos estaban influidos por tradiciones chamánicas locales. En el siglo VIII, el Islam entró en la zona y en poco tiempo sería la religión mayoritaria, aunque el budismo persistió con vigor en el este. Los nómadas del desierto de Arabia podían compararse militarmente a los nómadas de la estepa y tras una serie de victorias las primeras dinastías árabes obtuvieron el control de grandes zonas de Asia Central. La invasión árabe también minó la influencia china en la parte occidental de Asia Central. En la batalla del Talas los ejércitos árabes derrotaron definitivamente a las fuerzas de la dinastía Tang y como consecuencia los pueblos originarios de Oriente Medio dominarían la región.
Una de las causas de la gran efectividad militar y de la complejidad estratégica de la invasión árabe de Asia Central es el hecho de que el avance fue dirigido simultáneamente siguiendo dos vías de comunicación separadas entre sí pero convergentes. La destrucción del ejército real persa por los árabes en la batalla de Nehavend, en el año 21/642, acabó con la resistencia persa, que estaba organizada centralmente, y el último rey sasánida, Yazdagird III, se convirtió en un fugitivo. Las autoridades locales ofrecieron una resistencia esporádica que raras veces fue efectiva. En 29/649 las fuerzas del gobernador de Kufa, Sa’id ben al-‘As, avanzaron por la ruta que iba desde Hamadán y Ray hasta Jurjan y Jorasán. Al mismo tiempo, el gobernador árabe de Basora (Basra), Abdullah ben’Amir, había comenzado su avance a través de Fars y Kirman hacia el oasis de Tabas, y en dirección a Nishapur y Marv.
El resurgir de los nómadas
Con el transcurso del tiempo, según se introdujeron nuevas tecnologías en la región, los jinetes nómadas se volvieron más poderosos. Los Escitas descubrieron la silla de montar, y en la época de los alanos se empezaron a usar estribos. Los caballos habían seguido siendo seleccionados, y llegaron a tener el tamaño y la robustez necesarias para que no hicieran falta carros pues los caballos podían llevar a hombres sin dificultad. Esto incrementó enormemente la movilidad de los nómadas, y además les permitió gobernar a los caballos sin tener que usar las manos, que quedaban libres para disparar arcos. Mediante unos pequeños pero potentes arcos compuestos, los pueblos de la estepa llegaron a ser la fuerza militar más poderosa del mundo. A partir de cierta edad se entrenaba a casi todos los varones en la monta y el uso del arco, habilidades necesarias para sobrevivir en la estepa, de forma que en la edad adulta podían disparar a caballo con total naturalidad. Además, los jinetes arqueros tenían una movilidad mayor a la de cualquier otro ejército de la época, pues eran capaces de viajar 60 kilómetros al día sin problemas.
Los pueblos de la estepa dominaron rápidamente Asia Central, obligando a las ciudades estado y a los reinos a elegir entre rendirles pleitesía o enfrentarse a la aniquilación. Sin embargo, la capacidad militar de los pueblos de la estepa estaba limitada por la falta de una estructura política entre las tribus. En ocasiones se formarían confederaciones entre varios grupos bajo el mando de un kan. Cuando se coordinaban grandes grupos de nómadas constituían una fuerza terrible, como sucedió cuando los hunos llegaron a Europa occidental, pero como la tradición dictaba que los dominios conquistados debían dividirse y poner cada uno bajo el mando de uno de los hijos del kan estos imperios se desmoronaban tan rápido como se habían formado.
Mapa que muestra las tres rutas comerciales más importantes de Asia central en el siglo XIII. William Robert Shepherd – From the «Historical Atlas» by William R. Shepherd, New York, Henry Holt and Company, 1923 (2nd edition) Retrieved from University of Texas Libraries. Dominio Público. Original file (954 × 674 pixels, file size: 206 KB).
Tras la expulsión de las fuerzas foráneas se formaron muchos imperios gobernados por nativos de Asia Central. Los heftalitas fueron el pueblo más poderoso de entre estos grupos de nómadas en los siglos VI y VII y gobernaron la mayor parte de la zona. En los siglos X y XI la región se dividió en muchos estados poderosos, como los samánidas, los selyúcidas y el Imperio corasmio, pero todos tuvieron una corta vida. La potencia más espectacular que apareció en Asia Central lo hizo cuando Gengis Kan unió las tribus de Mongolia. Mediante el empleo de unas técnicas militares superiores a las del resto, el Imperio mongol se difundió hasta comprender casi toda Asia Central, así como grandes zonas de China, Rusia y Oriente Medio. Tras Temujin (nombre original de Gengis Kan), la mayor parte de Asia Central continuó bajo el mando de su sucesor, Chagatai, aunque durante poco tiempo, pues en 1369 Tamerlán, un líder turco con conocimiento de las tácticas militares mongolas, conquistó la mayor parte de la región.
Gobernar las tierras conquistadas más allá de la estepa resultaba incluso más difícil que mantener a los pueblos internos unidos. Aunque para los pueblos de la estepa resultaba sencillo conquistar nuevas tierras, su gobierno les resultaba casi imposible. La estructura política de las confederaciones de la estepa se adaptaba mal a las organizaciones complejas de los pueblos conquistados. Además, los ejércitos de los nómadas estaban constituidos por grandes números de caballos, normalmente tres o cuatro por guerrero. Mantener estos ejércitos requería grandes pastos que encontraban con dificultad fuera de la estepa, así que si permanecían largas temporadas en las zonas conquistadas los ejércitos se debilitaban gradualmente. Para gobernar a los pueblos sedentarios tenían que confiar en la burocracia local, lo que llevaba a la rápida asimilación de los nómadas en la cultura de los pueblos conquistados. Otra limitación de importancia era que los ejércitos, en su mayor parte, eran incapaces de penetrar en las zonas boscosas del norte, de forma que estados como la República de Novgorod y el Principado de Moscú empezaron a volverse poderosos.
En el siglo XIV la mayor parte de Asia Central, entre otras regiones, fue conquistada por Tamerlán. Sin embargo, su gran imperio se hundió poco después de su muerte. Entonces la región se dividió en pequeños kanatos, como el de Jiva, el de Bujará, el de Kokand, y el de Kashgar.
La conquista de la estepa
La forma de vida de la zona, que había permanecido prácticamente inalterada desde el año 500 a. C. empezó a desaparecer tras el año 1500. Durante los siglos XIV y XV se desarrolló la navegación y los europeos, que habían dejado de beneficiarse de la Ruta de la Seda al encontrarse su extremo occidental bajo gobierno de los musulmanes, establecieron las primeras rutas oceánicas. Gradualmente, el comercio entre Asia Oriental, India, Europa y Oriente medio se llevó a cabo en las rutas marítimas, en las que Asia Central no podía participar. La desunión de la región tras la caída del imperio Mongol volvió el comercio por la Ruta de la Seda más peligroso e impredecible, así que poco a poco esta fuente de riqueza fue decayendo
Aún más relevante fue la invención de las armas de fuego. La revolución de la pólvora permitió a los pueblos sedentarios derrotar a los jinetes de la estepa en combate abierto por primera vez. Para la construcción de estas armas eran imprescindibles la infraestructura y economía de las sociedades complejas, así que los nómadas eran incapaces de producirlas. El dominio de los nómadas se resintió gravemente, y a principios del siglo XV los pueblos sedentarios fueron conquistando gradualmente Asia Central.
Un hombre turcomano con su indumentaria tradicional, entre 1905 y 1915. Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público. Original file (3,205 × 2,647 pixels, file size: 3.43 MB).
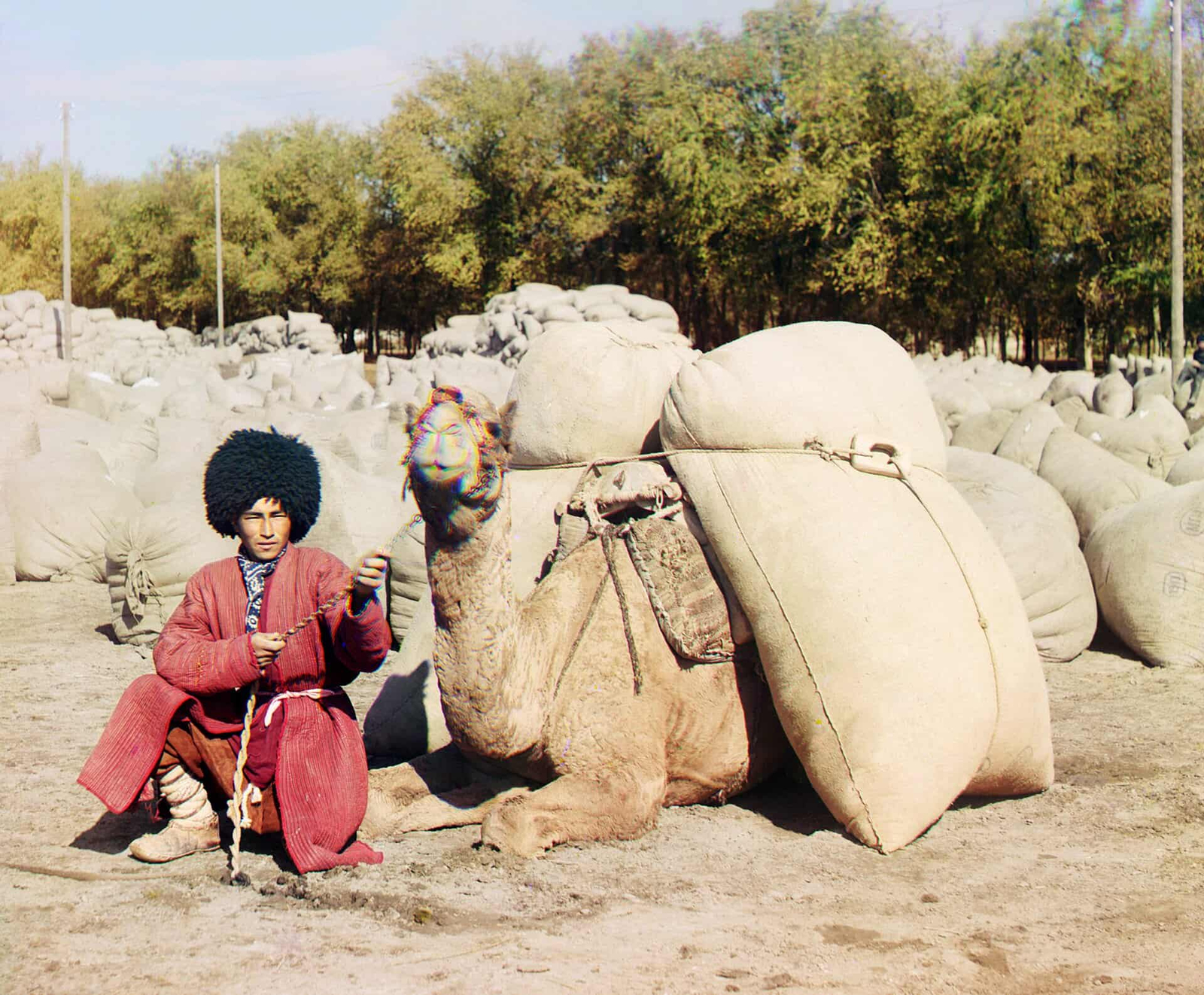
El último imperio de la estepa fue el de los zúngaros, que conquistaron gran parte de Turquestán y Mongolia. Sin embargo, cómo síntoma de los cambios que estaban deviniendo, no estuvieron a la altura de las fuerzas chinas y fueron derrotados por los ejércitos de la Dinastía Manchú. En el siglo XVIII los emperadores manchúes, originarios de la parte oriental de la estepa, conquistaron la parte occidental y Mongolia, tomando el control de Xinjiang en 1758. La amenaza mongola se había superado y China se anexionó gran parte de Mongolia interior. Los dominios chinos llegaron al corazón de Asia Central e incluían el Kanato de Kokand, que rindió pleitesía a Pekín. La Mongolia exterior y Xinjiang no se convirtieron en provincias del imperio chino, sino que fueron administradas directamente por la dinastía Manchú. Al no haber gobernador provincial los gobernantes locales mantenían muchos de sus poderes. Estas condiciones especiales fueron un obstáculo para la emigración desde el resto de China a la región. Persia también empezó a expandirse al norte, especialmente bajo el reinado de Nadir Shah, que extendió las fronteras persas más allá del Amu Daria. Sin embargo, tras su muerte el imperio Persa se desmenuzó y su territorio pasó al control de Gran Bretaña y Rusia.
Los rusos también se expandieron hacia el sur, primero transformando la estepa ucraniana en tierras de cultivo, y más tarde en los bordes de las estepas kazajas, empezando con la fundación de la fortaleza de Orenburg. La lenta conquista del corazón de Asia Central empezó en el siglo XIX, aunque Pedro el Grande había mandado una expedición fallida contra Jiva en 1720. En el siglo XIX poco podían hacer los nativos para resistir ante el avance ruso, aunque los kazajos lograron algunas victorias en la década de 1820 bajo el mando de Kenesary Kasimov. Sin embargo, hasta 1870 la influencia rusa fue mínima, pues no cambiaron la forma de vida de los nativos ni sus formas de gobierno. Con la conquista de Turquestán tras 1865 y los consiguientes esfuerzos por asegurar la frontera, los rusos fueron expropiando gradualmente grandes partes de la estepa para dárselas a granjeros rusos, que empezaron a llegar en grandes cantidades. Este proceso en principio se limitó a los bordes septentrionales de la estepa, y no fue hasta la década de 1890 cuando un número considerable de rusos empezaron a establecerse más al sur, especialmente en Semirechye.
El Turquestán bajo control extranjero
Las campañas rusas
Las tropas de los kanatos estaban pobremente equipadas y podían hacer bien poco para resistir el avance de los ejércitos del Zar, aunque Alimqul, el comandante de Kokandia lideró una campaña quijotesca antes de morir cerca de Chimkent. La oposición principal a la expansión rusa en Turquestán provino de los británicos que consideraban que Rusia estaba volviéndose demasiado poderosa y empezaba a amenazar la frontera noroeste de la India Británica. Esta rivalidad tomó el nombre de El Gran Juego. En este período Afganistán tuvo una gran importancia estratégica, pues era el único estado que separaba a Rusia de la India Británica.
Tras la caída de Taskent bajo las fuerzas del General Cherniev en 1885, Khujand, Djizak y Samarcanda fueron derrotadas también por Rusia durante los siguientes tres años, y el Kanato de Kokand y el Emirato de Bujará sufrieron también varias derrotas. En 1867 el Turquestán Ruso fue puesto bajo el mando de un Gobernador General, Konstantin Petrovich Von Kaufman, con sede en Taskent. En 1881-85 la región de Transcaspia fue también anexada en el transcurso de una campaña liderada por los generales Annenkov y Mijaíl Skobelev, y Asjabad, Merv y Pendjeh también cayeron ante el avance ruso. La expansión rusa se detuvo en 1887 cuando delinearon junto a Gran Bretaña la frontera norte de Afganistán. Bujará y el Kanato de Jiva quedaron como regiones casi independientes aunque en esencia eran protectorados de la India Británica. Aunque la conquista fue realizada por razones de estrategia militar, en las décadas de 1870 y 1880 el Turquestán desempeñó un papel económico de importancia en el Imperio ruso, pues a causa de la guerra civil estadounidense el precio del algodón experimentó un alza considerable; y de esta forma este cultivo fue implantándose en la región, aunque a una escala mucho menor que durante el período soviético. El comercio de algodón trajo consigo inversiones, como la construcción del ferrocarril Trans-Caspio desde Turkmenistán (en ruso Krasnovodsk) hasta Samarcanda y Taskent, y el ferrocarril Trans-Aral desde Orenburg hasta Taskent. A largo plazo se desarrolló un monocultivo del algodón que volvería a Turquestán dependiente de la importación de alimentos desde Siberia. Los gobernantes rusos permanecieron a distancia de los habitantes locales, preocupándose sólo de la minoría de habitantes rusos de la región, pues los musulmanes locales no estaban considerados como plenos ciudadanos rusos; no tenían los privilegios de los rusos, ni las mismas obligaciones, como el servicio militar. El régimen del Zar dejó intactos elementos sustanciales de los regímenes anteriores, así que las villas prácticamente se autogobernaban.
Prisioneros en una zindan, una prisión tradicional de Asia Central, en el protectorado de Bukara bajo el control de la Rusia Imperial (1910). Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público. Original file (3,232 × 2,738 pixels, file size: 2.33 MB).
La influencia china
Los tumultos internos dificultaron la expansión de China en el siglo XIX. En 1867 Yakub Beg lideró una rebelión que devolvió la independencia a Xinjiang. Las rebeliones de Taiping y Nian en el corazón del imperio impidieron a los chinos recuperar el control sobre esa zona. En cambio, Rusia se expandió a su costa, anexionándose los valles del Chu y el Ili y la ciudad de Kuldkja, que estaban en manos del Imperio chino. Tras la muerte de Yakub Beg en 1877 su estado se desplomó y China reconquistó la zona. Kuldja volvió bajo el mando de Pekín tras largas negociaciones en 1884.
Revuelta y revolución
Durante la Primera Guerra Mundial, se abolió la exención de los musulmanes al servicio militar, hecho que desencadenó la Revuelta de Asia Central en 1916. Cuando estalló la Revolución rusa de 1917 se reunió un gobierno provisional de reformistas Jadid, conocidos como el Concilio Musulmán de Turquestán se reunieron en Kokand y declararon la autonomía de Turquestán. Este nuevo gobierno fue rápidamente aplastado por las fuerzas del Soviet de Taskent, movimiento con el que se aprovechó para invadir los estados semiautónomos de Bujará y Jiva. Las fuerzas independentistas fueron derrotadas con rapidez, pero las guerrillas continuaron luchando con los comunistas hasta 1924. Mongolia también fue barrida por la revolución comunista y, aunque nunca fue una república soviética, acabaría siendo una República Popular en 1924.
El Ejército Rojo amenazaba con invadir el Turquestán Chino, así que el gobernador de la región accedió a colaborar con los soviets. La creación de la República de China en 1911 y el tumulto general consiguiente afectaron a sus posesiones en Asia Central. El control de la región por parte del Kuomintang era débil, pues estaba amenazado tanto por los separatistas islámicos como por los comunistas. Finalmente la región se independizó bajo el control del gobernador provincial. En lugar de invadirla, la Unión Soviética estableció una red de consulados en la región y envió ayuda y consejeros técnicos. Para 1930 las relaciones del gobernador de Sinkiang con Moscú eran mucho más importantes que con Nankín. La guerra civil china desestabilizó aún más la región, lo que aprovecharon los nacionalistas para buscar la independencia. En 1933 se estableció la Primera República de Turquestán Oriental, pero pronto fue abatida por las tropas soviéticas. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, el gobernador Sheng Shih-ta’ai de Singkiang jugó su baza y rompió las relaciones con Moscú, aliándose con el Kumintang, lo que condujo a la región a una guerra civil en la región. Finalmente, Sheng fue forzado a abandonar el país y tras el regreso de los soviets se formó la Segunda República de Turquestán Oriental. Este estado fue anexionado a la República Popular de China en 1949.
La dominación soviética y china
En 1918 los bolcheviques establecieron las Repúblicas Soviéticas de Turquestán, Bujará y Jiva. En 1919 se dispuso la Comisión Conciliadora para Asuntos de Turquestán, en un intento de mejorar las relaciones del pueblo oriundo con los comunistas. También se introdujeron nuevas políticas respecto a las costumbres y la religión. En 1920 se estableció la República Socialista Soviética Autónoma de Kirguistán en el territorio del Kazajistán actual, y se la renombró República Socialista Soviética de Kazajistán en 1925. En 1924, los soviéticos crearon la República Socialista Soviética de Uzbekistán y la República Socialista Soviética de Turkmenistán. En 1929 la República Socialista Soviética de Tayikistán se separó de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. El Óblast autónomo Kara-Kirguís pasó a ser una República Socialista Soviética en 1936.
Las fronteras resultantes tenían poco que ver con las divisiones étnicas o históricas de la región, pero los soviéticos estimaron importante dividir la región, pues pensaron que así limitaban las amenazas del panturquismo y el panislamismo. Bajo el control de los soviets, se registraron las diferencias entre las diferentes lenguas y culturas, diferencias que se fomentaron. También se introdujo el sistema de escritura Cirílico, para romper los enlaces tradicionales de la región con Irán y Turquía, y se cerró la frontera sur, redirigiendo todo el comercio a través de Rusia.
Bajo el gobierno de Stalin al menos un millón de personas, la mayor parte de la RSS de Kazajistán, murieron, y se atacó al islam. En la Segunda Guerra Mundial se trasladaron millones de refugiados y cientos de fábricas a la relativamente segura Asia Central, y la región pasó a ser una parte importante del complejo industrial soviético. También se ubicaron en la región muchas instalaciones militares, incluyendo instalaciones para la realización de pruebas nucleares y el Cosmódromo de Baikonur. La Campaña de las Tierras Vírgenes, que empezó en 1954, fue un programa de relocalización masiva de agricultores que llevó a más de 300.000 personas, la mayor parte Ucranianos, al norte de la RSS de Kazajistán. Esto trajo consigo grandes cambios a la composición étnica de la región. Desde la década de 1950 también se produjo una gran migración de la etnia han hacia el Turquestán Oriental, el Tíbet y Mongolia Interior.
También se produjeron situaciones similares en Xinjiang y el resto de China Occidental, que pasaron a estar bajo el control del Partido Comunista de China. En la zona se implantaron varios planes de desarrollo, y la economía se concentró en la producción de algodón, como ocurría en la zona soviética. Estas reformas estaban supervisadas por los Cuerpos de Producción y Construcción de Xinjiang, que también impulsó la migración de los Han. Esta migración alcanzó grandes proporciones; en el año 2000 el 40% de la población era de etnia Han. De la misma forma que bajo el gobierno soviético se respaldaron las diferencias locales, a Xinjiang se le garantizó la autonomía. Sin embargo, se persiguió al islam con ahínco, especialmente durante la Revolución Cultural. Análogamente a la situación soviética, muchos habitantes de la zona bajo control chino murieron a causa de políticas agrarias fallidas.
Tras 1991
Impulsados por la Perestroika, de 1988 a 1992 aparecieron por primera vez la libertad de prensa y los sistemas multipartito en las repúblicas de Asia Central. Sin embargo, estos síntomas del cambio, que Svat Soucek llamó «el resurgir de Asia Central», tuvieron una vida muy corta, pues tan pronto como se independizaron, el poder recayó en ex-oficiales comunistas. En los primeros años ningún estado experimentó una represión tan grande como la vivida en la época soviética, pero tampoco se les puede considerar verdaderas democracias. La región ha permanecido relativamente estable, con la excepción de la Guerra civil tayika, que tuvo lugar de 1992 a 1997. En 2005 se expulsó pacíficamente al presidente de Kirguistán, Askar Akayev, durante la Revolución de los Tulipanes y un estallido de violencia en Andiján, Uzbekistán, en el que murieron varios centenares de personas.
Los estados independientes de Asia Central con las fronteras diseñadas por los líderes soviéticos. Autor: Ignacio Icke. CC BY-SA 3.0.

La mayor parte de la población de la región se mostró indiferente frente al colapso de la Unión Soviética. De entre la población local, había grandes porcentajes de Rusos, especialmente en Kazajistán (aproximadamente el 40%) y Taskent, Uzbekistán; que no tenían ningún interés en la independencia. Las ayudas del Kremlin habían sido fundamentales en las economías de Asia Central, donde cada república recibía grandes transferencias monetarias de Moscú. En este contexto la independencia estuvo impulsada por nacionalistas, en su mayor parte intelectuales locales. Aunque Mongolia nunca formó parte de la Unión Soviética, siguió un camino similar. No abandonó el comunismo hasta 1996, pero tuvo grandes problemas económicos tras la caída del bloque soviético.
Los logros económicos de la región desde la independencia presentan grandes contrastes. Asia Central dispone de una de las mayores reservas de recursos del mundo, pero tienen grandes dificultades para transportarlas. Dado que está más lejos del mar que ninguna otra parte en el mundo, y sus fronteras septentrionales permanecieron cerradas durante décadas, las rutas principales de comercio atraviesan Rusia. En consecuencia, Rusia ejerce más influencia en la región que en ninguna otra antigua república soviética.
Pero también hay otras potencias interesadas en Asia Central. Poco después de la independencia de los estados centroasiáticos, tanto Turquía como Irán, que históricamente han tenido mucha relación con la región, han tratado de reforzar sus lazos. Otro actor importante en el Asia Central moderna es Arabia Saudita, que ha costeado el resurgimiento del Islam en la región. Olcott remarca que poco después de la independencia, Arabia Saudita envió masivamente ejemplares del Corán y destinó fondos a reparar un número considerable de mezquitas. Se estima que sólo en Tayikistán se construyeron o restauraron 500 mezquitas con el dinero Saudí. Los líderes del partido comunista, en el pasado ateos, se han convertido en su mayoría al islam. También se han formado pequeños grupos islamistas en otros países, aunque el islam radical tiene poca tradición en la región; las sociedades centroasiáticas han permanecido bastante seculares, y los cinco estados tienen buenas relaciones con Israel. Asia Central aloja a una gran cantidad de judíos, y se han desarrollado importantes lazos comerciales entre los que se marcharon a Israel tras la independencia y los que se quedaron.
La República Popular China ve la región como una fuente esencial de materias primas, y la mayoría de los países centroasiáticos son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto ha afectado a Xinjiang y a otras partes de la China occidental, en las que se han emprendido planes para construir nuevas infraestructuras y complejos militares. La China centroasiática ha permanecido aislada del auge económico chino, por lo que la región es considerablemente más pobre que la costa china.
Un importante legado de la época soviética es la enorme destrucción ecológica que ha sufrido la zona. El hecho más notable es la desecación del Mar de Aral. Durante la era soviética, se decidió reemplazar los cultivos de melones y otras verduras por el cultivo de algodón, que requería de mucha más agua. Con estas intenciones se emprendieron esfuerzos masivos para irrigar el suelo, que consumía un porcentaje considerable del agua que recibía el Mar Aral anualmente. Además, se usaron grandes extensiones de Kazajistán para pruebas nucleares, y se quedaron grandes cantidades de minas y fábricas abandonadas.
Wikipedia. Fuente: “Historia de Asia Central”
Referencias
- V.V. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion (Londres) 1968 (Tercera Edición)
- Brower, Daniel Turkestan and the Fate of the Russian Empire (Londres) 2003. ISBN 0-415-29744-3
- Dani, A.H. y V.M. Masson eds. UNESCO History of Civilizations of Central Asia (París: Unesco) 1992-
- Hildinger, Erik. Warriors of the Steppe: A Military History of Central Asia, 500 B.C. to 1700 A.D. (Cambridge: Da Capo) 2001. ISBN 0-306-81065-4
- Olcott, Martha Brill. Central Asia’s New States: Independence, Foreign policy, and Regional security. (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press) 1996. ISBN 1-878379-51-8
- Sinor, Denis The Cambridge History of Early Inner Asia (Cambridge) 1990 (2.ª Edición). ISBN 0-521-24304-1
- Soucek, Svat A History of Inner Asia. (Cambridge: Cambridge University Press) 2000. ISBN 0-521-65169-7
- В.В. Бартольд История Культурной Жизни Туркестана (Москва) 1927
- Н.А. Халфин; Россия и Ханства Средней Азии (Москва) 1974
- Gumilev, L.N. «La búsqueda de un reino imaginario. La leyenda del preste Juan». Crítica. Barcelona. 1994.
La Historia revisionada y ordenada cronológicamente
A grandes rasgos, la historia de Asia Central puede leerse como el ir y venir —a veces armónico, a veces violento— entre estepas abiertas y oasis urbanos, entre pueblos nómadas y sociedades sedentarias, y entre imperios exteriores que proyectan su poder sobre un espacio inmenso y estratégicamente situado entre Oriente y Occidente. El escenario físico ya condiciona todo: cordilleras como el Tian Shan, el Pamir o el Altái segmentan el territorio; los grandes desiertos del Karakum y el Kyzylkum imponen durísimas limitaciones ecológicas; y los ríos Amu Daria y Syr Daria han alimentado, desde antiguo, los oasis donde florecieron centros urbanos como Samarcanda, Bujará o el valle de Ferganá. En ese mosaico de montañas, estepas y desiertos, la movilidad —caravanas comerciales, migraciones de clanes, campañas militares— ha sido tan decisiva como la fijación agrícola de los oasis.
En la prehistoria y la Antigüedad temprana, la región fue cruce de culturas indoiranias y de complejos arqueológicos como Andronovo o el BMAC (Complejo Arqueológico Bactrio-Margiano), que atestiguan tempranas formas de pastoralismo y agricultura, así como redes de intercambio a larga distancia. Más tarde, el área quedó integrada —total o parcialmente— en el Imperio aqueménida, lo que introduce por primera vez de forma sistemática a Asia Central en la órbita de un gran Estado imperial. Tras Alejandro Magno, los reinos helenísticos, en particular el Greco-Bactriano y luego los indogrecos, hicieron de Bactria y Sogdiana espacios de intensa hibridación cultural. A partir de los primeros siglos de nuestra era, el Imperio kushán consolidó la articulación transregional entre el subcontinente indio, Irán y las rutas hacia China, mientras que los sogdianos se convirtieron en los grandes mediadores comerciales y culturales de la Ruta de la Seda, difundiendo mercancías, religiones (budismo, maniqueísmo, cristianismo nestoriano) e ideas.
Desde la tarde Antigüedad y la Alta Edad Media, Asia Central vivió un resurgir de los nómadas túrquicos. Las confederaciones gokturk, uigur y otras sucesoras dominaron las estepas y controlaron tramos vitales de las rutas caravaneras. Paralelamente, entre los siglos VII y X, la islamización avanzó de la mano de las conquistas y, sobre todo, de la irradiación cultural de dinastías como los samaníes, que hicieron de Bujará y Samarcanda centros de una brillante civilización persa-islamizada. En este entorno, florecieron figuras de la ciencia y la filosofía como Avicena (Ibn Sina), y se consolidó una síntesis persa–túrquica que marcaría el perfil cultural de la región durante siglos.
El siglo XIII introduce un punto de inflexión: la conquista mongola encabezada por Gengis Kan y sus sucesores reconfigura el espacio político y económico. Bajo los mongoles, la estepa y los oasis quedaron integrados en una red imperial que —pese a su violencia inicial— reactivó el comercio transcontinental. Más tarde, el poder timúrida, con Tamerlán (Timur) y sus herederos, convirtió a Samarcanda en un centro artístico y científico de primer orden, heredero de antiguas tradiciones persas e islámicas, pero también abierto a influencias de la India y del mundo turco-mongol.
La imagen, muestra a un grupo de kyrgyzs (o kirguises) en atuendos tradicionales, incluyendo a mujeres con sus distintivos tocados altos (elechek) y un músico tocando un instrumento de cuerda típico (probablemente un komuz). Esta imagen es ideal para introducir una pausa visual y conectar con la dimensión cultural e histórica del pueblo kirguís dentro de Asia Central. Foto: Thomas Witlam Atkinson. Fuente: Flikr.com/photos. Dominio Público. Original file (2,556 × 1,772 pixels, file size: 1.03 MB).
Aproximación histórica al pueblo kirguís
Los kirguises (kyrgyzs) son un pueblo de lengua túrquica cuya historia se remonta al menos al siglo II a. C., aunque su consolidación como grupo étnico se vincula más estrechamente con los siglos IX al XIII. Originarios del Yeniséi Medio (en Siberia, actual Rusia), su nombre aparece mencionado en fuentes chinas antiguas como los «Gegu» o «Jiankun«, y fueron descritos como un pueblo nómada ganadero y guerrero, vinculado a las estepas del norte.
En el siglo IX, los kirguises derrotaron al Kanato uigur con ayuda de los chinos Tang y ocuparon parte del este del Turkestán, pero más tarde fueron desplazados hacia el sur por presiones mongolas y túrquicas. Su migración hacia el actual Kirguistán, en las montañas del Tien Shan, se consolidó entre los siglos XIII y XV. A partir de ese momento, se fusionaron con otros pueblos locales, lo que dio forma al etnos kirguís moderno.
Durante la época mongola, los kirguises fueron vasallos del imperio, y más tarde cayeron en la órbita de los timúridas, los kanatos túrquicos y finalmente del Imperio ruso en el siglo XIX. En el siglo XX, con la creación de la República Socialista Soviética de Kirguistán, pasaron a formar parte de la URSS hasta su independencia en 1991.
Ubicación geográfica actual. El pueblo kirguís habita principalmente en el actual Kirguistán, un país montañoso sin salida al mar en el corazón de Asia Central, fronterizo con Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y China. Su relieve está dominado por cordilleras elevadas como el Tien Shan, lo que ha influido profundamente en su modo de vida tradicional: el nomadismo ganadero de altura, la vida en yurtas, la cría de caballos, ovejas y yaks, y el respeto por los ritmos estacionales.
También hay comunidades kirguisas importantes en el noroeste de China (provincia de Xinjiang), en el este de Uzbekistán y en zonas de Kazajistán.
Esta ilustración, posiblemente del siglo XIX, evoca una escena de vida cotidiana y musical entre kirguises, donde se refleja:
La división generacional y de género.
El uso de vestimentas rituales y tocados distintivos, especialmente femeninos.
El papel del músico o bardo nómada, que forma parte de la transmisión oral de la historia y la poesía épica (como el Manás, epopeya nacional del pueblo kirguís).
La importancia de la vida comunitaria, la estética tradicional y la continuidad de la identidad cultural a través de los siglos.
A partir del siglo XVIII y, sobre todo, del XIX, el equilibrio interno de Asia Central se vio alterado por la presión de potencias externas en el marco del llamado “Gran Juego”. Por el oeste y el norte avanzó el Imperio ruso, que sometió paulatinamente los kanatos de Jiva, Bujará y Kokand, incorporando el Turquestán a su órbita política, militar y económica. Por el este, el imperio Qing consolidó su dominio sobre Xinjiang, integrando al Turquestán oriental (Uiguristán) en la estructura imperial china. Este doble control ruso y chino reorganizó las fronteras, modificó las rutas comerciales tradicionales y supuso reformas ( represiones) que afectaron profundamente a las estructuras sociales locales. En este periodo no faltaron revueltas, como la de 1916 contra el reclutamiento ruso, y movimientos armados como el de los basmachíes, que resistieron la dominación rusa primero y soviética después.
Con la Revolución de 1917 y la posterior consolidación de la URSS, Asia Central quedó repartida en repúblicas soviéticas (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) cuyas fronteras administrativas, a menudo artificiales, respondían a estrategias de “nacionalidades” diseñadas desde Moscú. El periodo soviético supuso industrialización planificada, colectivización agrícola, expansión de infraestructuras, alfabetización masiva y una transformación social sin precedentes, pero también represión política, control ideológico, deportaciones y un fuerte impacto ecológico, ejemplificado en la catástrofe del mar de Aral por la sobreexplotación del algodón. Mientras tanto, en el lado chino, la región de Xinjiang atravesó sus propias fases de autonomía relativa, conflicto y control centralizado, primero bajo la República de China y luego, desde 1949, bajo la República Popular China, con políticas de integración, migraciones internas y tensiones periódicas con las poblades uigures y otras minorías.
La era posterior a 1991 abrió un capítulo completamente nuevo. La disolución de la URSS convirtió a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán en Estados independientes que, pese a partir de una base soviética compartida, siguieron trayectorias políticas divergentes: desde regímenes fuertemente autoritarios y personalistas hasta aperturas parciales y experimentos de liberalización limitada. La región, rica en recursos energéticos (petróleo, gas), minerales estratégicos y algodón, se reconfiguró como un espacio de competencia geopolítica entre Rusia, que trató de mantener su influencia; China, que emergió como gran socio comercial y financiero a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta; y Estados Unidos y la UE, interesados en la seguridad, el acceso a recursos y las rutas de transporte alternativas. Las viejas rutas caravaneras se han “modernizado” en forma de corredores logísticos ferroviarios y carreteros que conectan China con Europa, pasando por Asia Central y el Cáucaso. Al mismo tiempo, el peso simbólico e histórico de la Ruta de la Seda ha sido recuperado como elemento de identidad y de proyección internacional.
En síntesis, la trayectoria de Asia Central, desde las primeras culturas indoiranias y los reinos helenísticos hasta los Estados postsoviéticos del presente, está marcada por tres constantes: su papel como bisagra entre civilizaciones, la tensión creativa (y a veces trágica) entre nomadismo y sedentarismo, y la influencia recurrente de grandes potencias que han intentado —con mayor o menor éxito— integrar este vasto espacio en sus propios proyectos imperiales o geoeconómicos. Este resumen-epílogo, ordenado cronológicamente, ayuda a ver el hilo conductor: un territorio físicamente exigente y culturalmente plural que, lejos de ser un mero “vacío entre imperios”, ha sido un motor de circulación de personas, bienes e ideas a lo largo de más de dos milenios, y que hoy vuelve a situarse en el centro de nuevas dinámicas globales.
1. Época antigua: Escitas, sogdianos, bactrianos, imperio persa.
Desde tiempos remotos, Asia Central ha sido un escenario fundamental de interacción entre culturas nómadas de las estepas y civilizaciones sedentarias de los oasis. Durante la Antigüedad, esta vasta región vio emerger pueblos de enorme relevancia histórica, como los escitas, los sogdianos y los bactrianos, además de quedar incorporada a los vastos dominios del Imperio aqueménida de Persia, el primero en intentar un control sistemático de sus rutas y territorios.
Los escitas: señores de las estepas
Los escitas fueron un pueblo nómada iranio, emparentado lingüística y culturalmente con los medos y persas, que desde el siglo VIII a. C. habitaban las extensas estepas al norte del mar Caspio y el mar de Aral, extendiéndose hacia el oeste hasta el mar Negro y hacia el este hasta el actual Kazajistán. Se organizaban en tribus guerreras, hábiles jinetes y arqueros montados, con una economía basada en la ganadería nómada y el pillaje ocasional.
Fueron descritos por Heródoto y por autores persas como enemigos formidables y escurridizos. Aunque dejaron pocos restos escritos, su legado arqueológico —particularmente los kurganes o túmulos funerarios— revela una rica cultura material: armas, joyas de oro, textiles, y representaciones de animales en estilo «escita» muy refinado. Su influencia se extendió hacia Asia Central oriental, donde tuvieron contacto (y conflicto) con otros pueblos nómadas, y posiblemente actuaron como puente entre el mundo indoeuropeo y las culturas túrquicas emergentes más al este.
Guerrero escita en plena carga, con arco compuesto y montura dinámica: un ejemplo típico de la estrategia nómada ecuestre que dominó las estepas en torno al siglo VII a. C. Escitas en combate, dibujo basado en un grabado hallado en un kurgán del siglo IV–III a. C. (Kul’Oba, Crimea). El gesto del arquero tensando el arco con apoyo en la rodilla revela su especialización en la guerra ecuestre, una de las claves de su dominio en las estepas.

Los sogdianos: mercaderes de la Ruta de la Seda
Más al sur, en el corazón de los oasis de Asia Central, florecieron los sogdianos, un pueblo también de origen iranio que habitó la región de Sogdiana, centrada en las ciudades-oasis de Samarcanda y Bujará, a lo largo del curso medio del río Zarafshan. Su historia se extiende desde la Edad del Bronce, pero alcanzaron protagonismo durante el primer milenio a. C., y especialmente entre los siglos VI a. C. y VIII d. C.
Los sogdianos fueron hábiles comerciantes y diplomáticos, famosos por su papel como intermediarios en la Ruta de la Seda. Establecieron colonias y puestos comerciales desde China hasta el Imperio sasánida, y difundieron no solo productos (seda, especias, piedras preciosas), sino también ideas y religiones, como el budismo, el maniqueísmo o el cristianismo nestoriano.
Aunque estuvieron bajo la dominación de imperios mayores (persas, greco-bactrianos, kushanes, sasánidas y más tarde los árabes), conservaron durante siglos un alto grado de autonomía cultural. Su idioma, el sogdiano, fue una lengua franca del comercio centroasiático. Los frescos de Pendzhikent o los documentos de Dunhuang dan testimonio de una cultura urbana refinada, mezcla de influencias helenísticas, iranias e incluso chinas.
Fresco de comerciantes sogdianos en Penjikent (actual Tayikistán), uno de los centros urbanos más importantes de la antigua Sogdiana: muestra figuras trayendo mercancías y vinos, reflejo de su vida urbana y activa participación comercial. Esta obra es una de las más representativas del arte mural sogdiano y ofrece una ventana directa al mundo cortesano, comercial y cosmopolita de este pueblo iranio-oriental. Dominio Público. Original file (1,600 × 1,077 pixels, file size: 323 KB). Anonymous. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.
El fresco representa una escena palaciega o de banquete, en la que varios personajes —probablemente nobles o altos comerciantes sogdianos— están sentados en actitud ceremonial. Algunos sostienen copas, otros portan bastones o cetros, y hay asistentes que portan sombrillas: todo indica un acto de recepción, brindis o negociación. La indumentaria rica y colorida de los personajes, con motivos geométricos y florales, refleja el alto nivel estético y la riqueza textil propia de Sogdiana, región célebre por sus talleres de tejidos.
Los detalles narrativos y simbólicos son característicos del arte sogdiano:
Postura y gestualidad refinada, heredada del arte persa sasánida, pero con influencias chinas e indias en el tratamiento de los rostros y decoraciones.
Copas doradas, símbolo del lujo y del ceremonial cortesano.
Sombrillas ceremoniales, probablemente señal de rango o estatus en el contexto de la cultura centroasiática.
Este fresco no muestra una escena religiosa ni mítica, sino una representación profana y cortesana, lo que lo hace especialmente útil para ilustrar el papel de los sogdianos como clase urbana acomodada, culta y políticamente activa.
Banquete sogdiano en Pendzhikent (siglo VII). Este fresco, hallado en las ruinas de una vivienda aristocrática de Sogdiana (actual Tayikistán), refleja la vida urbana y ceremonial de los comerciantes sogdianos, protagonistas indiscutibles de la Ruta de la Seda. Sus trajes suntuosos, el uso de copas y parasoles y la disposición ritual revelan una cultura refinada, híbrida y cosmopolita.
Los frescos de Pendzhikent, hallados en ruinas excavadas a lo largo del siglo XX, ofrecen una imagen única de la vida de los sogdianos antes de la islamización de Asia Central. Reflejan una sociedad comerciante, urbana y multicultural, en contacto constante con pueblos de Irán, India y China.
Estos murales no solo decoraban casas privadas y palacios, sino que también servían como narrativas visuales, cargadas de simbolismo e ideología. En muchos casos incluyen representaciones de:
Banquetes y bodas. Batallas, escenas épicas y heroicas. Mitos y figuras de la mitología iraní y sogdiana. Emblemas del comercio, la riqueza y la diplomacia.
Estatuilla de marfil procedente de Ai Khanoum (siglo III–II a. C.). Esta figura tallada, posiblemente femenina, representa una síntesis entre el arte helenístico y las tradiciones devocionales locales. Su cuerpo voluminoso y aspecto antropomorfo podrían indicar un uso ritual o doméstico, reflejo del sincretismo cultural de la Bactria helenística. User: पाटलिपुत्र. Original file (1,749 × 3,000 pixels, file size: 854 KB). La imagen que has subido muestra una estatuilla de marfil procedente de Ai Khanoum, uno de los yacimientos más emblemáticos del mundo greco-bactriano en Asia Central. Este objeto —hoy conservado en el Museo Nacional de Afganistán o en alguna colección arqueológica asociada— es representativo del arte doméstico y devocional que floreció en esta ciudad fundada tras las conquistas de Alejandro Magno.
Descripción de la estatuilla:
Material: Marfil tallado, probablemente de colmillo de elefante o hipopótamo, lo cual indica que era un objeto de lujo.
Tamaño: Pequeño, posiblemente pensado para uso privado o ritual doméstico.
Rasgos estilísticos: El rostro es ancho, los ojos almendrados, y el cuerpo está representado con volumen, especialmente el abdomen, lo cual ha llevado a algunos a interpretarla como una posible figura femenina de fertilidad o protectora del hogar. Las extremidades parecen articuladas o al menos separables, lo que sugiere que pudo formar parte de un conjunto más complejo.
Detalles: Se observan marcas de ensamblaje, como las perforaciones en los brazos, que permiten pensar en un tipo de muñeca o figura articulada.
📚 Contexto histórico y cultural
Ai Khanoum (también escrita como Aï-Khanoum) fue una ciudad construida en el siglo IV a. C., probablemente por orden de un general de Alejandro Magno, sobre una fundación aqueménida anterior. Fue uno de los principales centros de la civilización greco-bactriana, y combinaba una estructura urbana de tipo helenístico (palacios, gimnasios, templos con columnas) con elementos culturales locales iranios y orientales.
Esta estatuilla no encaja necesariamente en la escultura monumental helenística, sino que representa la cultura cotidiana de la ciudad: objetos personales, religiosos o decorativos que combinaban estética griega con motivos simbólicos orientales. Su aspecto robusto y expresivo se aleja del ideal clásico griego de simetría y proporción, lo que sugiere una adaptación al gusto local o a una función distinta (como amuleto, juguete o icono ritual).
Bactrianos: una civilización de contacto
La Bactria, situada más al sur (en el norte del actual Afganistán y partes de Tayikistán), fue una de las regiones más ricas del mundo antiguo. Ya mencionada por los persas como una satrapía importante, fue escenario de múltiples fusiones culturales. Aquí confluyeron los influjos de Irán, la India, Grecia y China, convirtiéndola en una verdadera civilización de contacto.
Tras la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a. C., Bactria se convirtió en parte del Imperio seléucida y más tarde dio lugar al reino greco-bactriano, un singular experimento de helenismo en el corazón de Asia. Las ciudades como Ai Khanum conservan estructuras arquitectónicas grecorromanas en pleno Asia Central. Más adelante, el reino greco-bactriano se expandió hacia el sur fundando los reinos indogriegos, conectando directamente con el mundo indio y generando una fusión cultural única (que influiría incluso en el arte budista de Gandhara).
Posteriormente, la región pasó a manos de los kushanes, otro imperio multicultural que impulsó el comercio y la circulación religiosa por Asia Central y que sostuvo una fluida comunicación con el Imperio romano, Persia, India y China.
Modelo 3D del llamado Temple with Indented Niches en Ai Khanoum, donde se fusionan elementos arquitectónicos griegos y persas, probablemente dedicado a una forma sincrética de Zeus-Mithra o Zeus-Ahura-Mazda. Fuente: Malcolmquartey.
🏛️ El Templo con Nichos Indentados de Ai Khanoum
Entre los vestigios arquitectónicos más notables de Ai Khanoum, ciudad greco-bactriana ubicada en el noreste de Afganistán, destaca un edificio religioso conocido como el “Templo con Nichos Indentados”, fechado en torno a los siglos III–II a. C. Su nombre deriva de las profundas hornacinas en forma de media luna que decoran los muros exteriores del templo, algo poco común en la arquitectura griega clásica pero familiar en entornos irano-orientales, lo que ya anticipa su carácter híbrido.
Aunque los arqueólogos no han encontrado inscripciones que revelen de forma directa a qué deidad estaba consagrado, muchos estudiosos coinciden en que se trataba de un espacio cultual sincrético, donde se fundían tradiciones griegas y persas. Las hipótesis más sólidas apuntan a que el templo pudo estar dedicado a una figura híbrida como Zeus-Mithra o Zeus-Ahura Mazda, deidades protectoras del orden cósmico y la realeza en sus respectivos panteones. Este tipo de síntesis religiosa era común en los reinos helenísticos de Asia, que intentaban integrar las creencias locales con el imaginario grecorromano.
El templo se alza sobre un podio elevado, con una entrada precedida por una gran escalinata. Su planta rectangular incluye una cella o cámara principal y una serie de nichos que probablemente albergaban estatuas, estandartes o símbolos sagrados. Algunos expertos han señalado la ausencia de columnas externas como una muestra del alejamiento de los modelos áticos clásicos, lo que refuerza la idea de una evolución arquitectónica adaptada al medio y a las creencias locales.
Desde un punto de vista cultural, el templo refleja perfectamente la función mediadora de Bactria entre el Mediterráneo y Asia. La coexistencia de elementos arquitectónicos dóricos y motivos decorativos iranios muestra cómo los colonos griegos no solo impusieron su cultura, sino que aprendieron a dialogar con ella, generando nuevas formas artísticas, religiosas y políticas.
Hoy, gracias a reconstrucciones digitales, maquetas tridimensionales y trabajos arqueológicos bien documentados, el templo con nichos indentados se ha convertido en un símbolo de la interculturalidad helenística en el corazón de Asia Central.

El rey en el trono, el príncipe heredero (mathishta), a sus espaldas, y cortesanos haciendo la prosternación (proskynesis), a la derecha. Relieve del Tesoro de Persépolis. Philippe Chavin (Simorg). CC BY-SA 3.0.
El Imperio persa: integración y control imperial
Durante el siglo VI a. C., bajo la dinastía aqueménida, el Imperio persa incorporó gran parte de Asia Central dentro de su sistema imperial. Las satrapías de Bactria, Sogdiana, Corasmia y Aria quedaron integradas en una vasta estructura administrativa y fiscal, basada en la lealtad al Gran Rey, el uso del arameo como lengua común y la construcción de caminos y postas para asegurar el control territorial.
Los persas introdujeron un modelo más estructurado de dominio político, basado no solo en la superioridad militar, sino también en la capacidad de integrar elites locales. La religión zoroastriana, dominante en el imperio, no fue impuesta por la fuerza, pero sí influyó en el desarrollo posterior del pensamiento religioso de la región.
Aunque el dominio aqueménida fue desafiado y reemplazado más tarde por los macedonios de Alejandro, su huella perduró, y los modelos administrativos y culturales persas serían retomados por imperios posteriores como los sasánidas, y por herederos culturales como los timúridas o incluso los safávidas.
Mapa del imperio Persa sobre el 490 a.C. Autor/User: Amizzoni~commonswiki. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.
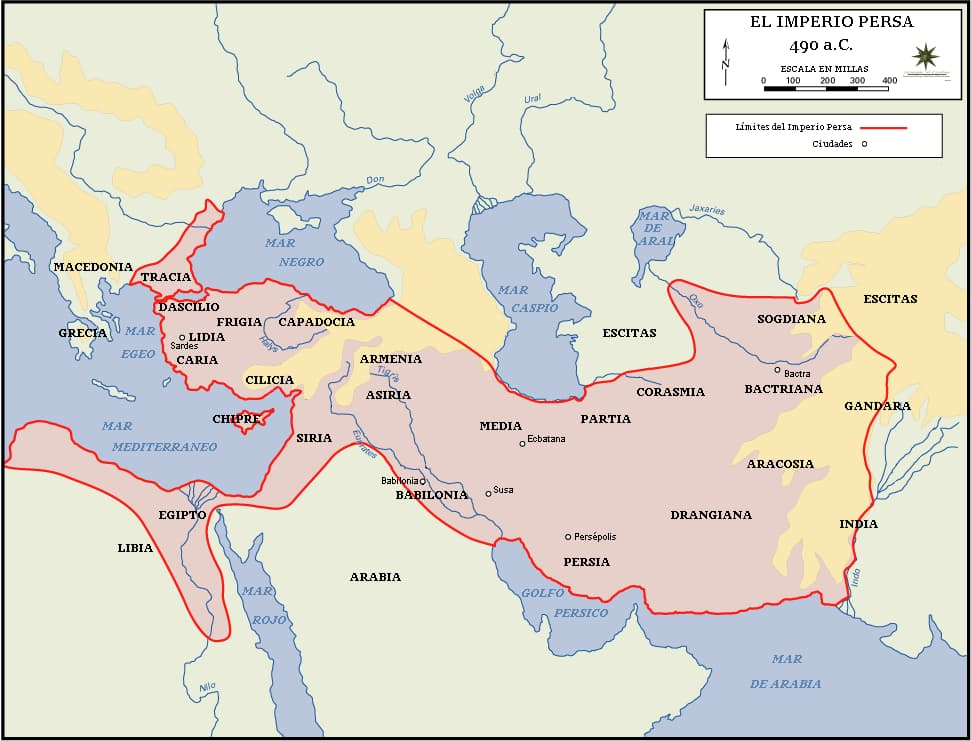
Taq-i Kisra (Iwán de Cosroes I), símbolo del Imperio sasánida, siglo III d. C. Karl Oppolzer. CC BY-SA 3.0. Original file (1,004 × 660 pixels, file size: 422 KB). El Taq-i Kisra, también conocido como el Iwán de Cosroes I, es uno de los monumentos arquitectónicos más impresionantes del mundo iranio preislámico y un símbolo emblemático del Imperio sasánida. Construido probablemente en el siglo III d. C. y ampliado durante el reinado de Cosroes I Anushirvan (reinó 531–579 d. C.), este imponente arco de ladrillo se encuentra en Ctesifonte, a orillas del río Tigris, al sureste de la actual Bagdad (Irak). Taq-i Kisra (Ctesifonte, actual Irak). Este imponente iwán de ladrillo, erigido en tiempos del Imperio sasánida (siglo III–VI d. C.), es uno de los vestigios más notables de la arquitectura persa preislámica. Su gigantesco arco sirvió como sala de audiencias reales y fue símbolo del poder del «Rey de reyes» en la capital de Ctesifonte.
🏛️ Una obra maestra del mundo sasánida
El Taq-i Kisra es la parte mejor conservada del palacio real de Ctesifonte, capital del Imperio sasánida, que rivalizaba en esplendor con Constantinopla y Bizancio. Su estructura principal consiste en un iwán, es decir, un gran salón abovedado abierto por un lado, una característica arquitectónica típicamente persa que luego influirá en el arte islámico durante siglos.
Lo que hace único al Taq-i Kisra es su arco parabólico de más de 30 metros de altura, construido íntegramente con ladrillos cocidos y sin emplear cimbra de madera en su levantamiento. Este enorme vano abovedado era una sala de audiencias, símbolo del poder imperial y escenario de recepciones diplomáticas y rituales de investidura. La arquitectura refleja no solo una destreza técnica sobresaliente, sino también una voluntad de impresionar a visitantes y súbditos con la magnificencia del Estado sasánida.
🏺 Contexto histórico y cultural
Ctesifonte fue la capital sucesiva de los partos y los sasánidas, y alcanzó su mayor esplendor bajo Cosroes I. Durante este periodo, el Imperio sasánida consolidó un sistema político y cultural que retomaba la herencia aqueménida y se oponía estratégicamente al mundo romano-bizantino. El Taq-i Kisra era más que una sede palaciega: era un símbolo de legitimidad y poder del «Rey de reyes», figura sagrada y central del Estado persa.
Además, su construcción coincide con un renacimiento cultural y filosófico impulsado por Cosroes I, quien protegió las artes, la medicina, las traducciones de textos griegos e indios, y desarrolló una administración sólida y centralizada.
🕋 Influencia posterior
El Taq-i Kisra es considerado un modelo temprano de los iwanes monumentales que dominarán la arquitectura islámica posterior, desde las mezquitas abasíes hasta los grandes complejos timúridas y safávidas en Persia y Asia Central. Su estructura ha inspirado generaciones de arquitectos y es un emblema de la capacidad del mundo iranio para fusionar monumentalidad, ingeniería y simbolismo.
En conjunto, la época antigua de Asia Central estuvo marcada por una intensa interacción entre pueblos nómadas (como los escitas) y civilizaciones urbanas y comerciales (como sogdianos y bactrianos), dentro de una geografía cambiante y frecuentemente dominada por grandes imperios (como el persa). Lejos de ser un espacio marginal, Asia Central fue desde muy temprano un nodo clave del comercio, la cultura y la política en Eurasia.
Ruta de la Seda: el corredor de civilizaciones
Durante más de mil años, Asia Central fue el corazón palpitante de la Ruta de la Seda, ese vasto entramado de rutas comerciales terrestres que unía Oriente y Occidente desde China hasta el Mediterráneo. A través de sus oasis, pasos de montaña y ciudades caravaneras, circularon no solo mercancías, sino también religiones, ideas, tecnologías y culturas que dieron forma a la historia del mundo antiguo y medieval.
Las rutas cruzaban desiertos y cordilleras, articuladas en torno a importantes núcleos urbanos como Samarcanda, Bujará, Merv, Balkh o Kashgar, y eran sostenidas por sistemas de caravasares, pozos, guías y contactos diplomáticos. La posición geoestratégica de Asia Central, entre el Imperio chino (Han y Tang), los reinos del Irán oriental, el subcontinente indio y el mundo romano y bizantino, convirtió a la región en una bisagra comercial y cultural.
La Ruta de la Seda, red comercial milenaria, convirtió a Asia Central en eje de intercambio entre China, Persia, India y Europa. No solo circulaban mercancías como seda o especias, sino también religiones, tecnologías e ideas, dando forma a una civilización verdaderamente conectada.
La Ruta de la Seda o Silk Road es el nombre con que es conocida desde el siglo XIX una extensa red de rutas comerciales terrestres y marítimas, abiertas por China desde al menos el siglo I a. C., que conectaban la mayor parte del continente asiático con las islas del Sudeste Asiático, con el Mediterráneo europeo y con la costa oriental africana. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang’an (actualmente Xi’an), por entonces capital de China, pasando entre otras por Karakórum (Mongolia), el Paso de Khunjerab (China/Pakistán), Susa (Persia), el Valle de Ferganá (Tayikistán), Samarcanda (Uzbekistán), Taxila (Pakistán), Antioquía (Turquía), Alejandría (Egipto), Kazán (Rusia) y Constantinopla (actualmente Estambul, Turquía).
Probable soldado griego en el tapiz de Sampul, un tapiz de lana del siglo III-II a. C., Sampul, Urumqi Xinjiang Museum. Ismoon. Dominio Público. 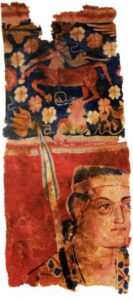
A partir del siglo XV y especialmente a partir de la ocupación de América por las monarquías europeas, se abrieron nuevas rutas a través de los océanos Atlántico y Pacífico, y se introdujeron nuevas mercaderías -en especial la plata americana- en el sistema comercial mundial, que se ensamblaron a la Ruta de la Seda, modificando parcialmente sus recorridos. El auge del Imperio británico y del comercio de opio, la colonización europea de África y Asia y la decadencia de China a partir de las guerras del Opio llevaron a una pérdida de importancia de la ruta y el comercio intraasiático, hasta comienzos del siglo XXI, cuando el resurgimiento económico de Asia Oriental y especialmente de China dio lugar a la emergencia de la llamada Nueva Ruta de la Seda.
Durante un tiempo se pensó que el término «Ruta de la Seda» fue creado por el geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen, quien lo introdujo en el tomo 1 de su obra China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien (China. Resultados de mis viajes y estudios basados en ellos), publicado en 1877, pero un estudio reciente descubrió que el término se podía encontrar en textos anteriores. Debe su nombre a la mercancía más prestigiosa que circulaba por ella, la seda, cuya elaboración era un secreto que solo los chinos conocían. Muchos productos transitaban estas rutas: piedras y metales preciosos (diamantes de Golconda, rubíes de Birmania, jade de China, perlas del golfo Pérsico), telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral, etc.
En junio de 2014, la Unesco eligió un tramo de la Ruta de la Seda como Patrimonio de la Humanidad con la denominación Rutas de la Seda: red viaria de la ruta del corredor Chang’an-Tian-shan. Se trata de un tramo de cinco mil kilómetros de la gran red viaria de las Rutas de la Seda que va desde la zona central de China hasta la región de Zhetysu, situada en el Asia Central, incluyendo treinta y tres nuevos sitios en China, Kazajistán y Kirguistán.
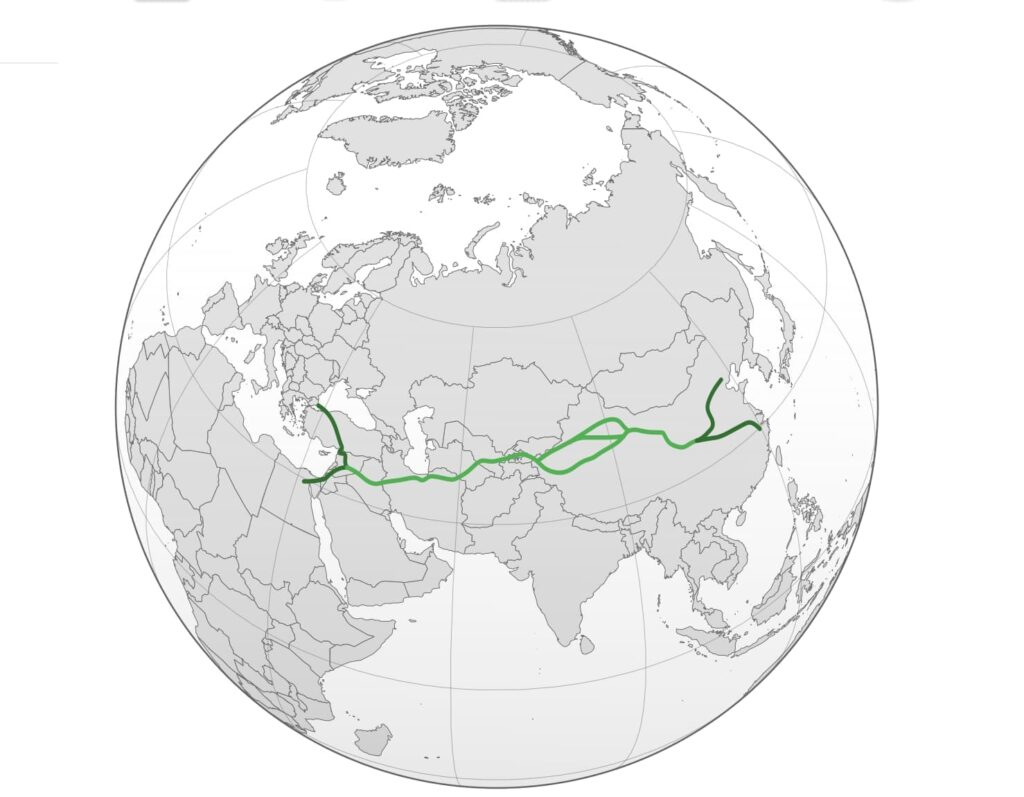
Intercambio de bienes
Entre los productos que más circularon por la Ruta de la Seda destacan:
La seda china, que le dio nombre a la ruta.
Especias, perfumes, incienso y piedras preciosas.
Metales preciosos, vidrio romano, tejidos persas.
Caballos del valle de Ferganá, muy apreciados por los emperadores chinos.
Los mercaderes sogdianos jugaron un papel clave en esta red. También participaron comerciantes indios, persas, árabes, turcos y chinos, así como nómadas que ofrecían protección y servicios logísticos.
Intercambio de ideas y religiones
Además de bienes, la Ruta de la Seda fue un canal de difusión de ideas. Religiones como el budismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo, el cristianismo nestoriano y, más tarde, el islam, encontraron en estas rutas un medio de propagación. Así mismo, textos, conocimientos médicos, científicos y astronómicos circulaban entre las grandes civilizaciones. Se puede decir que la Ruta de la Seda fue un precursor globalizador.
Ciudades y centros culturales
Ciudades como Samarcanda y Merv no eran meros mercados, sino auténticos centros culturales donde se producían traducciones de textos, se fundaban escuelas, se construían bibliotecas y se desarrollaban estilos artísticos sincréticos. La arquitectura sogdiana, el arte greco-budista y la caligrafía china cohabitaron y se influenciaron mutuamente en estas urbes cosmopolitas.
Transformaciones históricas
La Ruta de la Seda experimentó diferentes etapas:
Bajo los Han (siglo II a. C. – siglo II d. C.), China estableció contactos formales con Asia Central a través de las embajadas de Zhang Qian.
Con los Tang (siglos VII–IX), la ruta alcanzó uno de sus momentos de mayor dinamismo cultural.
Durante el periodo islámico (siglo VIII en adelante), el islam se propagó por los caminos comerciales.
La Pax Mongolica (siglo XIII), bajo el Imperio mongol, reactivó las rutas y facilitó el paso seguro de comerciantes y viajeros como Marco Polo.
🧭 Legado
Aunque las rutas terrestres perdieron protagonismo con la expansión marítima europea en los siglos XV y XVI, el legado de la Ruta de la Seda perdura como símbolo de interculturalidad. Hoy, Asia Central está recuperando parte de ese rol con la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China.
La cerámica italiana de mediados del siglo XV estuvo fuertemente influenciada por la cerámica china. Una placa Sancai («Tres colores») (izquierda), y un jarrón Ming tipo azul y blanco (derecha), hecho en el norte de Italia, a mediados del siglo XV. Musée du Louvre.
PHGCOM – self-made, photographed at the Musee du Louvre (Artifacts of the Middle Ages). Mid-15th Century Pottery, Northern Italy. CC BY-SA 3.0. Original file (4,047 × 2,161 pixels, file size: 1.56 MB).
La Ruta de la Seda no fue una simple línea comercial trazada entre oriente y occidente, sino un complejo entramado de caminos, culturas, pueblos y visiones del mundo que, durante más de mil años, transformaron a Asia Central en un eje civilizatorio de primer orden. Esta región, con sus desiertos imponentes, cordilleras nevadas y oasis fértiles, fue el punto de encuentro entre imperios, religiones y comerciantes. Gracias a ella, productos exóticos como la seda china, los tejidos persas, las especias del sur asiático o el vidrio romano circularon por miles de kilómetros, y con ellos viajaron también ideas, lenguas, tecnologías y creencias que dieron forma a un mundo profundamente interconectado.
Más allá de las mercancías, la Ruta de la Seda fue una vía de transmisión cultural. A través de sus caminos llegó el budismo desde la India hasta China, florecieron el maniqueísmo, el zoroastrismo y el cristianismo nestoriano en tierras centroasiáticas, y se fundieron influencias artísticas griegas, persas e indias en obras de arte como los frescos de Pendzhikent o las esculturas de Gandhara. Las ciudades-oasis como Samarcanda, Bujará o Merv fueron mucho más que estaciones de paso: se convirtieron en centros de erudición, intercambio y sincretismo, donde los saberes de múltiples culturas se encontraron y dialogaron.
La Ruta de la Seda también tuvo momentos de crisis, debilidad y cierre, ya fuera por guerras, conflictos entre imperios o el colapso de dinastías. Sin embargo, renació con fuerza bajo el impulso del islam y volvió a vivir una edad de oro con la Pax Mongólica en el siglo XIII, cuando las caravanas cruzaban continentes con relativa seguridad. Fue solo con el auge del comercio marítimo y la expansión de las rutas atlánticas cuando este antiguo eje terrestre fue perdiendo su centralidad geoeconómica, aunque nunca desapareció del todo.
Hoy, el legado de la Ruta de la Seda sigue vivo en las huellas arquitectónicas, en la memoria cultural y en los propios pueblos que habitan Asia Central, muchos de los cuales descienden de aquellos antiguos comerciantes, artesanos, sabios y peregrinos que recorrían los senderos entre China, Persia, India y el Mediterráneo. En la actualidad, incluso se asiste a un intento de reactivación simbólica y material de esta red milenaria, impulsada por iniciativas como la Franja y la Ruta de China, que buscan recuperar, desde otras coordenadas históricas, el papel estratégico de esta vasta región.
El epílogo de la Ruta de la Seda no es, por tanto, un final, sino una invitación a comprender que los caminos del mundo, incluso cuando parecen dormidos, conservan en sus piedras el eco de un pasado que sigue latiendo. Asia Central, como corazón de esa ruta, no fue una periferia olvidada, sino un puente vital de la historia global.
El monje budista Xuánzàng viajó a la India entre 629 y 645. Desconocido. Enlace. Dominio Público. Original file (1,701 × 3,806 pixels, file size: 1.83 MB).
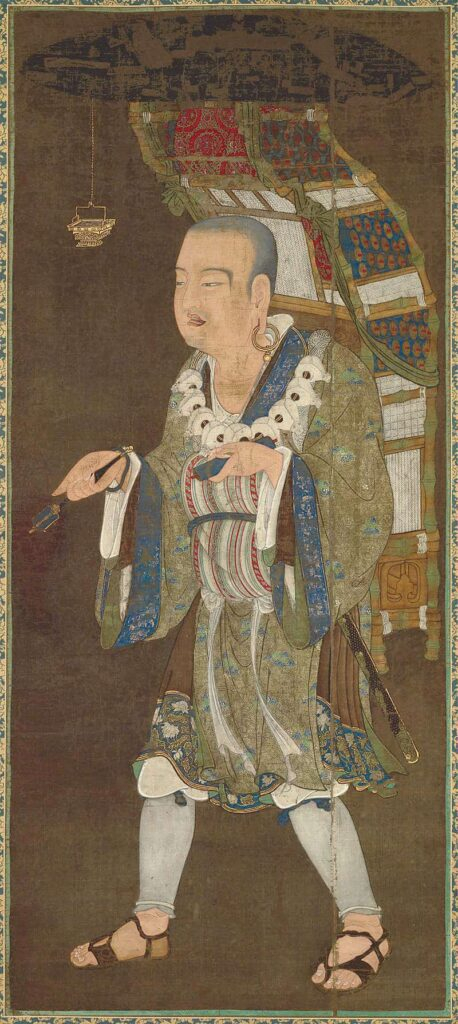
Xuánzàng: el monje viajero que unió la India y China
En el siglo VII, cuando el mundo estaba aún fragmentado en imperios y civilizaciones poco conectadas, un monje chino llamado Xuánzàng (玄奘) protagonizó una de las mayores hazañas de la historia de los viajes: cruzó a pie y a lomos de animales desiertos, cordilleras y reinos desconocidos desde la China de los Tang hasta el corazón del subcontinente indio, con el único propósito de aprender y preservar el auténtico conocimiento budista. Su nombre pasaría a la historia no solo como un sabio religioso, sino también como un puente entre dos mundos.
¿Quién fue Xuánzàng?
Xuánzàng nació alrededor del año 602 d. C. en lo que hoy es la provincia de Henan, durante una etapa de profunda transformación política en China. Desde joven mostró un interés inusual por el budismo y se ordenó monje siendo aún adolescente. Sin embargo, pronto quedó insatisfecho con las traducciones incompletas o contradictorias de los sutras budistas disponibles en chino. La versión del budismo que se practicaba en China le parecía parcial, fragmentaria, y sentía que debía ir a la fuente original: la India, donde Buda había predicado y donde aún florecía el pensamiento budista.
En contra de la ley imperial, que por entonces prohibía los viajes al extranjero sin permiso, Xuánzàng emprendió su odisea en el año 629. Su viaje duró diecisiete años, y lo llevó desde la capital de los Tang, Chang’an (actual Xi’an), hasta Nalanda, en el norte de la India, uno de los centros monásticos más importantes del mundo budista antiguo.
Un viaje heroico a través de Asia Central
El camino de Xuánzàng no fue directo ni fácil. Atravesó regiones áridas como el desierto de Taklamakán, cruzó los pasos montañosos del Pamir y del Hindu Kush, y se enfrentó a bandidos, tormentas, y tensiones políticas entre reinos locales. En su recorrido por Asia Central, visitó importantes ciudades-oasis como Kucha, Khotán, Samarcanda y Bactria, muchas de las cuales eran ya centros budistas activos. Su conocimiento del sánscrito, aprendido durante el viaje, le permitió entablar diálogos teológicos con sabios y reyes.
Finalmente, llegó a la universidad de Nalanda, donde estudió durante varios años bajo la guía de grandes eruditos budistas. Allí profundizó en doctrinas del Mahayana, especialmente la escuela Yogācāra, y recopiló más de 600 textos sánscritos, muchos de los cuales nunca habían llegado a China. También recogió reliquias, imágenes y documentos que servirían como base para sus trabajos futuros.
Un legado imperecedero
Xuánzàng regresó a China en el año 645, y fue recibido con honores por la corte imperial. El emperador Taizong de la dinastía Tang lo admiró profundamente y le ofreció un alto cargo político que Xuánzàng rechazó. En cambio, prefirió retirarse a un monasterio y dedicarse a su labor más importante: la traducción de los textos budistas del sánscrito al chino. Con la ayuda de un equipo de escribas, discípulos y traductores, produjo más de 1.300 volúmenes de escrituras, entre ellas textos fundamentales como el Yogācārabhūmi-śāstra, el Mahāparinirvāṇa-sūtra o el Abhidharmakośa.
Además de su labor doctrinal, escribió una detallada crónica de su viaje, el Gran relato de las regiones occidentales durante la época de los Grandes Tang (大唐西域記, Da Tang Xiyu Ji), una obra monumental que documenta la geografía, cultura, religiones, costumbres y sistemas políticos de más de un centenar de reinos y regiones entre China y la India. Esta obra no solo es invaluable para la historia del budismo, sino también para la geografía y etnografía de Asia en el siglo VII. Gracias a ella conocemos detalles sobre ciudades hoy desaparecidas y rutas comerciales de la Ruta de la Seda.
¿Por qué fue recordado?
Xuánzàng fue recordado por múltiples razones. En primer lugar, por su fe inquebrantable y determinación personal: desafió al poder imperial, cruzó miles de kilómetros en condiciones extremas, y se mantuvo fiel a su misión intelectual y espiritual. En segundo lugar, por su obra traductora, que estableció las bases doctrinales del budismo chino y tibetano en siglos posteriores. Y en tercer lugar, por haber sido un testigo directo de un mundo en transición, cuando el budismo aún florecía en la India y en Asia Central antes de ser desplazado por el islam o absorbido por otras religiones.
Su figura fue tan influyente que siglos después inspiró el clásico literario «Viaje al Oeste» (西遊記, Xī Yóu Jì), una de las grandes novelas de la literatura china, escrita en el siglo XVI por Wu Cheng’en, donde Xuánzàng aparece ficcionalizado como el monje Tang Sanzang, acompañado por el mítico rey mono Sun Wukong y otros personajes fabulosos. Esta obra convirtió su figura en un símbolo cultural panasiático, a medio camino entre la historia y la leyenda.
Xuánzàng hoy
Hoy, Xuánzàng es considerado no solo un santo budista, sino también un patrimonio de la humanidad. Su nombre sigue siendo reverenciado en China, la India, y varios países del sudeste asiático. El espíritu de su viaje —búsqueda del conocimiento, diálogo intercultural, apertura mental y espiritual— sigue siendo una fuente de inspiración para quienes creen en el poder transformador del aprendizaje y el encuentro entre civilizaciones.
En tiempos donde el diálogo entre culturas se torna más urgente, la figura de Xuánzàng se alza como un recordatorio luminoso de que, mucho antes de que existiera la globalización, ya hubo quienes unieron continentes a través del pensamiento, la fe y la determinación personal.
Islamización y Edad Media en Asia Central
La llegada del islam a Asia Central representa uno de los giros más trascendentales en la historia de la región. No se trató de una conversión inmediata ni uniforme, sino de un proceso lento, desigual y profundamente transformador que se extendió desde mediados del siglo VII hasta bien entrado el siglo XI. A lo largo de estos siglos, el islam no solo desplazó a religiones anteriores como el zoroastrismo, el budismo, el cristianismo nestoriano o el maniqueísmo, sino que dio lugar a una nueva síntesis cultural, política y religiosa que marcaría el rumbo de Asia Central durante siglos.
La primera etapa de contacto se produjo tras la expansión inicial del islam por parte del Califato Rashidun y, posteriormente, del Califato Omeya. Ya en la década de 650, las tropas musulmanas comenzaron a penetrar en la región de Corasmia y Sogdiana, aunque su dominio fue muy limitado. Estas incursiones iniciales toparon con una estructura política fragmentada, compuesta por príncipes sogdianos, antiguos funcionarios persas y gobernantes locales que resistían las nuevas fuerzas islámicas con apoyo eventual de los chinos de la dinastía Tang.
Fue recién en el siglo VIII, bajo el dominio del Califato abasí, cuando la penetración del islam en Asia Central adquirió un carácter más duradero. La victoria musulmana en la batalla del Talas (751), contra un ejército chino de la dinastía Tang, no sólo selló el destino político de la región oriental de Transoxiana, sino que abrió el camino a una aculturación sostenida. A pesar de la resistencia inicial, muchos príncipes locales fueron incorporados gradualmente al aparato imperial abasí, se islamizaron y mantuvieron un grado relativo de autonomía, especialmente en las zonas de oasis como Samarcanda y Bujará.
La islamización, sin embargo, no fue solo militar ni forzada. A lo largo del siglo IX, el islam se expandió sobre todo por vías culturales, comerciales y educativas, en un proceso en el que jugaron un papel clave las órdenes sufíes, los ulemas locales, los comerciantes musulmanes y los patronazgos dinásticos. Las antiguas religiones no desaparecieron de un día para otro: durante décadas, incluso siglos, convivieron con el islam en templos, prácticas y espacios de poder.
Con la consolidación de dinastías islámicas autóctonas como los samaníes (819–999), el islam se convirtió en la religión dominante y hegemónica en gran parte de Asia Central. Los samaníes, de origen persa pero profundamente islámicos, convirtieron a Bujará en un centro cultural de primer orden, promovieron la jurisprudencia islámica, protegieron a poetas, médicos y astrónomos, y patrocinaron la construcción de madrasas, mezquitas y bibliotecas. Fue en este contexto donde florecieron figuras como Avicena (Ibn Sina), que sintetizó el pensamiento grecolatino con la teología islámica, o Al-Farabi, gran filósofo de la tradición aristotélica en el mundo musulmán.
Mausoleo samaní en Bujará. (Uzbekistán). El Mausoleo Samaní, construido en el siglo X como lugar de sepultura de la dinastía samaní, se considera un emblema de la arquitectura islámica temprana en Asia Central. Combina influencias arquitectónicas sogdianas, persas y clásicas con materiales como el ladrillo cocido y decoraciones geométricas precisas. Representa la transición cultural durante la consolidación del islam en la región y el surgimiento de una élite local autóctona (los Samaníes) que se apoya en la religión islámica como legitimación política. Foto: Apfel51. Dominio Público. Original file (3,119 × 2,693 pixels, file size: 2.24 MB). Mausoleo Samaní en Bujará (siglo X). Monumento funerario de la dinastía samaní y uno de los ejemplos más antiguos y refinados de arquitectura islámica en Asia Central, que sintetiza tradiciones sogdianas, persas y árabes.
La Edad Media centroasiática también fue escenario de importantes tensiones políticas y teológicas. Sectas como los ismaelitas, especialmente en las montañas del Pamir, convivieron con la ortodoxia suní; y ciudades como Balkh o Herat conocieron revueltas religiosas y debates intelectuales intensos. Además, la región fue objeto de disputas entre grandes potencias como el Califato abasí, los turcos karajánidas, los gaznávidas y, más tarde, los selyúcidas, todos los cuales reclamaban la autoridad tanto política como religiosa sobre Asia Central.
Durante los siglos XI al XIII, la progresiva turquificación islámica de la región alteró su mapa étnico y lingüístico. Con la llegada de los turcos karajánidas y luego los selyúcidas, el islam se fusionó con las tradiciones políticas túrquicas. Se produjo entonces una transición de poder en la que los pueblos túrquicos —hasta entonces periféricos— se convirtieron en los nuevos protagonistas del islam centroasiático. Muchos de estos pueblos adoptaron el islam como identidad cultural y política, impulsando su expansión hacia las estepas del norte y el este.
Es importante señalar que durante la Edad Media, Asia Central no fue un simple receptor del islam, sino un centro creativo de pensamiento, mística, ciencia y arte islámicos. Las ciudades centroasiáticas rivalizaban con Bagdad, El Cairo o Córdoba como centros de erudición. Escuelas de jurisprudencia, medicina, poesía y astronomía florecieron en Samarcanda, Bujará y Nishapur. El islam centroasiático se distinguió por su profundidad intelectual, su tolerancia relativa hacia minorías y su carácter místico, representado por órdenes sufíes que mantuvieron viva la espiritualidad popular durante siglos.
Este periodo medieval también consolidó el papel urbano de Asia Central. Las ciudades crecieron, se fortificaron y se convirtieron en nodos comerciales, culturales y políticos. Las estructuras administrativas y legales se islamizaron, la lengua árabe se usó para el saber religioso y la ciencia, mientras que el persa se mantuvo como lengua literaria y de administración. Se produjo así una coexistencia armónica entre islam, cultura persa y estructura política túrquica que definiría la identidad centroasiática en siglos posteriores.
La Edad Media islámica en Asia Central, en suma, no fue un mero episodio de conversión religiosa, sino un proceso profundo de transformación civilizatoria. A través del islam, la región se integró en una ecúmene islámica mayor, con la que compartía religión, arte, ciencia y formas de poder. Y lo hizo sin perder su especificidad, con una riqueza propia que la convirtió en uno de los polos más vibrantes del mundo islámico.
Mapa ilustrativo de la batalla del Talas (751 d. C.), que detuvo la expansión china bajo Tang y facilitó la consolidación islámica en Transoxiana, además de permitir la transmisión del uso del papel desde China al mundo islámico. El mapa muestra el desarrollo de la batalla del Talas, enfrentamiento decisivo entre las tropas del Califato abasí y la dinastía Tang china. Esta batalla marcó un antes y un después al frenar la expansión china en Asia Central, fortalecer la influencia islámica en Transoxiana y facilitar la transmisión de tecnologías clave como la fabricación de papel hacia el mundo musulmán y, posteriormente, Europa. Original file (1,081 × 738 pixels, file size: 1.53 MB). Autor: Seasonsinthesun. CC by S.A.
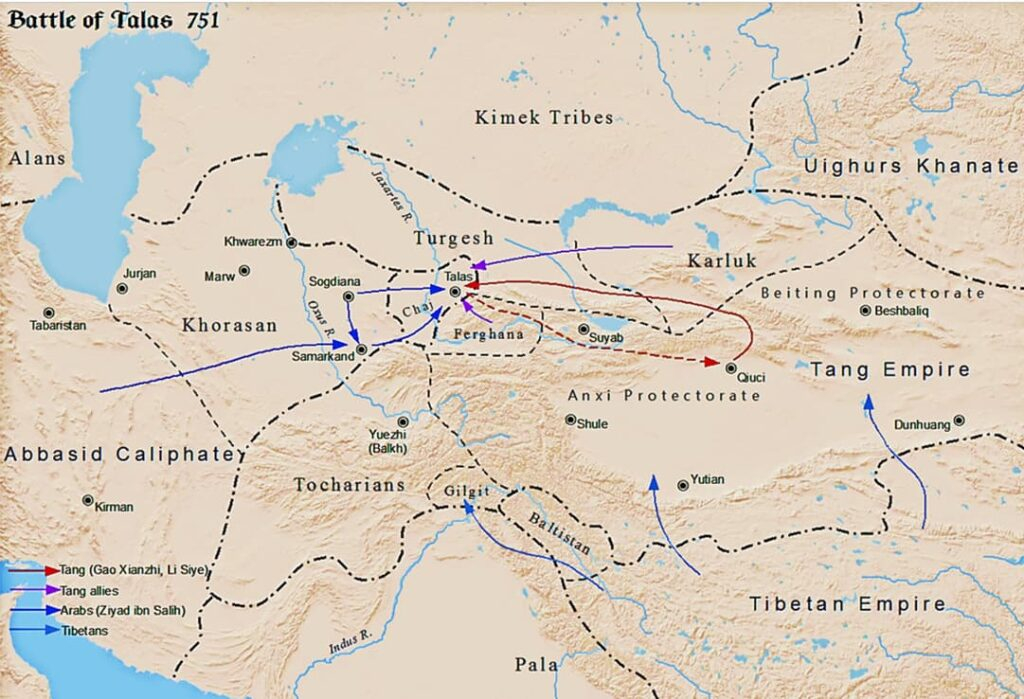
Imperio mongol y timúrida.
Tras la expansión del islam y la consolidación de dinastías regionales durante la Alta Edad Media, Asia Central se vio envuelta en un nuevo ciclo de profundas transformaciones a partir del siglo XIII con la irrupción del Imperio mongol. Este episodio no solo alteró el equilibrio político de la región, sino que también abrió nuevas fases de integración intercontinental, violencia estructural y florecimiento cultural bajo modelos de imperio nómada.
El surgimiento del Imperio mongol bajo la figura de Gengis Kan (Temuyin), proclamado en 1206 como líder supremo de todas las tribus mongolas, supuso el inicio de una expansión militar sin precedentes. En apenas dos décadas, los mongoles derrotaron a los reinos túrquicos y musulmanes del Asia Central, aniquilaron a los corasmios y tomaron Samarcanda y Bujará, centros estratégicos de la Transoxiana. A diferencia de los califatos islámicos, el poder mongol no se sustentaba en la religión, sino en una disciplina militar feroz, una meritocracia tribal estructurada y una visión pragmática de la administración. Su expansión fue implacable: ciudades enteras fueron destruidas, las poblaciones masacradas o deportadas, y las rutas comerciales reorganizadas bajo una lógica imperial nómada.
Jóvenes mujeres mongolas practican sus habilidades de tiro con arco para una competición de Naadam. Ugtaal Soum, provincia de Töv, Mongolia. Taylor Weidman / The Vanishing Cultures Project. CC BY-SA 3.0.

Sin embargo, el dominio mongol también sentó las bases de una de las etapas de mayor integración continental de la historia: la llamada Pax Mongolica. Bajo el reinado de los sucesores de Gengis Kan, especialmente bajo Ögedei y Möngke, se construyó una red de caminos, postas, sistemas de mensajería (yam) y garantías para comerciantes, eruditos y religiosos que permitieron una inusitada circulación de bienes, personas e ideas entre China, el mundo islámico y Europa. Asia Central, y en particular ciudades como Samarcanda, Kashgar o Balkh, jugaron un papel clave en esta red de intercambio, acogiendo diplomáticos europeos como los hermanos Polo, misioneros franciscanos, sabios persas, comerciantes armenios o médicos chinos. A pesar del carácter brutal de las campañas iniciales, los mongoles promovieron una administración flexible basada en tolerancia religiosa y conservación de las élites locales.
Gengis Kan. Desconocido – Digitized by National Palace Museum; file is directly from Shuge. Dominio público. Original file (3,180 × 4,040 pixels, file size: 12.22 MB).
Con el paso del tiempo, los distintos kanatos derivados del imperio original —como el Kanato de Chagatai— fueron adaptando sus estructuras a modelos islámicos y sedentarios. La islamización de los descendientes de los mongoles se consolidó a partir del siglo XIV, especialmente en Asia Central, lo que facilitó una síntesis entre el legado mongol nómada y la tradición persa-musulmana urbana. Fue en ese contexto cuando emergió la figura de Tamerlán (o Timur), un conquistador túrquico-mongol de origen local que construyó su propio imperio sobre los restos del Kanato de Chagatai.
Timur, nacido cerca de Samarcanda hacia 1336, logró consolidar su poder en la región a partir de 1370 y emprendió una serie de campañas militares que lo convirtieron en el más grande conquistador de Asia Central desde Gengis Kan. A diferencia de los mongoles puros, Timur se proclamaba heredero tanto de la tradición islámica como de la grandeza imperial de los kanes. Aunque era turcófono y de tradición nómada, utilizó el prestigio de la genealogía mongola para legitimar su dominio. Sus campañas fueron tan sangrientas como estratégicas: arrasó Delhi, Bagdad, Alepo y Damasco, derrotó a los otomanos en Ankara y sometió vastos territorios de Irán, India, Anatolia y el Cáucaso.
Pero el legado de Timur no se limita al campo de batalla. Hizo de Samarcanda la capital de su imperio y la embelleció con monumentos, jardines, madrasas y mausoleos que aún hoy deslumbran por su esplendor. Patrocinó la arquitectura islámica, la ciencia, la poesía y la astrología, rodeándose de sabios, artesanos y arquitectos traídos de todas las regiones conquistadas. Durante su reinado y el de sus sucesores, los timúridas, se vivió un auténtico renacimiento cultural centroasiático, con Samarcanda y Herat como centros de irradiación intelectual y artística.
El Imperio timúrida, aunque breve en comparación con otros, dejó una huella indeleble. Fue uno de los últimos grandes imperios nómadas antes de la consolidación de los estados modernos y de la expansión otomana y safávida. Herederos suyos como Babur fundarían siglos después el Imperio mogol en la India, llevando consigo el legado de la cultura timúrida. A nivel cultural, el arte timúrida fusionó elementos persas, mongoles e islámicos, y su refinamiento influiría en toda Asia durante los siglos posteriores.
En resumen, la etapa del Imperio mongol y timúrida en Asia Central representa un ciclo de destrucción y renovación, de conquista y mecenazgo. Fue una época de violentas transformaciones, pero también de apertura global, renacimiento artístico y redefinición de la identidad de Asia Central como un cruce de caminos entre China, Persia, India y el mundo islámico. A través del poder de la espada, pero también del conocimiento y la arquitectura, Gengis Kan y Tamerlán marcaron el destino de esta región y contribuyeron, con luces y sombras, a la configuración del mundo premoderno.
Madraza de Ulugh Beg en el complejo del Registán de Samarcanda, un ejemplo monumental de la arquitectura timúrida, construido entre 1417 y 1420. Simboliza el florecimiento cultural, científico y educativo bajo los sucesores de Timur. Autor: Arian Zwegers – Samarkand, Registan, Ulugbek Medressa. CC BY 2.0. Original file (4,272 × 2,848 pixels, file size: 4.14 MB).
La madraza de Ulugh Beg, ubicada en el famoso complejo del Registán en Samarcanda, es uno de los monumentos más representativos del esplendor artístico y científico de la Asia Central timúrida. Construida entre 1417 y 1420 por orden de Ulugh Beg, nieto de Tamerlán (Timur) y uno de los pocos gobernantes medievales que fue también un astrónomo y matemático de renombre, esta madraza no fue solo un centro religioso, sino también una institución educativa avanzada que rivalizaba con las mejores escuelas del mundo islámico en su época.
Desde el punto de vista arquitectónico, la madraza representa un refinamiento técnico y estético excepcional. Su fachada principal está decorada con intrincados mosaicos en tonos azul, verde y dorado, organizados en formas geométricas y caligráficas que reflejan la maestría del arte islámico timúrida. La estructura presenta un alto portal (iwan) flanqueado por torres, y un patio interior rodeado por celdas donde residían los estudiantes. En su interior, además de aulas y salas de oración, albergaba bibliotecas y espacios de estudio que acogieron a eruditos de distintas partes del mundo islámico.
Lo que hace única a la madraza de Ulugh Beg es que no fue concebida únicamente como una escuela coránica, sino como un centro donde se enseñaban también matemáticas, astronomía, filosofía y literatura. El propio Ulugh Beg impartió clases allí y reunió a un grupo de sabios, entre ellos el astrónomo Al-Kashi, con quienes más tarde fundaría el gran observatorio astronómico de Samarcanda. Esta vocación científica convierte a la madraza en un símbolo excepcional de la fusión entre religión, ciencia y poder político que caracterizó a algunos momentos clave del mundo islámico medieval.
A nivel simbólico, la construcción de esta madraza en el corazón de Samarcanda también expresa el intento de Ulugh Beg de legitimar su autoridad no solo como príncipe heredero, sino como hombre ilustrado, en continuidad con el ideal persa de rey-filósofo. En contraste con la imagen más militar de su abuelo Timur, Ulugh Beg representa el rostro humanista de la dinastía timúrida.
En suma, la madraza de Ulugh Beg no es solo una joya arquitectónica, sino también un testimonio material de un tiempo en que Asia Central fue uno de los centros neurálgicos del saber humano. Su belleza formal, su ambición educativa y su significado cultural la convierten en uno de los ejemplos más completos de lo que significó el Renacimiento timúrida. A día de hoy, sigue siendo uno de los monumentos más visitados de Uzbekistán y una fuente de inspiración para quienes buscan entender el legado científico y artístico del islam clásico.
Asia Central bajo el Imperio ruso y la URSS.
Durante los siglos XIX y XX, Asia Central vivió una de las transformaciones más radicales de su historia al quedar incorporada, primero, dentro del Imperio ruso, y más tarde, bajo la estructura ideológica y administrativa de la Unión Soviética. Este periodo no solo modificó profundamente la geografía política de la región, sino que alteró sus formas tradicionales de vida, su economía, sus estructuras sociales y su identidad cultural, dando paso a una modernidad impuesta desde el exterior.
La expansión rusa hacia el sur se enmarca dentro del llamado “Gran Juego”, el conflicto geopolítico entre el Imperio británico y el Imperio ruso por el control de Asia Central y sus posibles accesos a la India. Ya desde mediados del siglo XVIII, los zares mostraron interés por las regiones de Kazajistán, pero fue durante el reinado de Nicolás I y, sobre todo, Alejandro II, cuando la penetración militar y diplomática se volvió sistemática. A lo largo del siglo XIX, las tropas rusas ocuparon gradualmente los kanatos de Kokand, Jiva y Bujará, estableciendo guarniciones, reorganizando sus sistemas fiscales e imponiendo tratados desiguales que los convirtieron en protectorados o territorios anexionados al Imperio.
Para los rusos, esta conquista tenía un valor estratégico y económico. Les aseguraba el control de las rutas del algodón, permitía establecer colonias agrícolas en tierras fértiles, ofrecía acceso a materias primas como oro, petróleo o minerales raros, y ofrecía una frontera más segura frente a posibles avances británicos desde la India. A nivel administrativo, la región fue dividida en gobernaciones generales con capitales como Taskent o Almaty, desde donde se desplegó un aparato colonial basado en el modelo zarista. Aunque se construyeron ferrocarriles, escuelas y hospitales, gran parte de estas infraestructuras respondían a una lógica imperial más que a un interés real por el bienestar local.
Esta fotografía forma parte de la sección etnográfica del Álbum del Turkestán, una extensa recopilación visual de Asia Central emprendida tras la incorporación de la región al Imperio ruso en la década de 1860. Encargada por el general Konstantin Petrovich von Kaufman (1818–1882), primer gobernador general del Turkestán ruso. El principal compilador fue el orientalista ruso Aleksandr L. Kun, asistido por Nikolai V. Bogaevskii. El álbum contiene unas 1.200 fotografías, además de planos arquitectónicos, dibujos en acuarela y mapas. Dominio Público. Original file (1,367 × 1,024 pixels, file size: 2.24 MB).
Culturalmente, el Imperio ruso trató de imponer su idioma, su sistema educativo y su ortodoxia religiosa, aunque con un grado de tolerancia que permitió la supervivencia del islam como fe dominante entre las poblaciones turcomanas, kazajas, uzbekas o tayikas. Sin embargo, las tensiones fueron inevitables, y no faltaron revueltas como la rebelión de 1916 en Kazajistán, donde miles de nómadas se alzaron contra la recluta forzosa en el contexto de la Primera Guerra Mundial.
El colapso del Imperio ruso en 1917 abrió un nuevo capítulo para Asia Central. Tras la Revolución de Octubre, los bolcheviques iniciaron un proceso de reconquista y reorganización del territorio, que culminó en la década de 1920 con la creación de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Asia Central: Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. Estas repúblicas, aunque formalmente autónomas, estaban completamente integradas dentro de la estructura centralizada del Estado soviético, subordinadas al poder de Moscú y al Partido Comunista.
El proceso de sovietización fue intenso y traumático. A partir de los años treinta, bajo el mandato de Stalin, se impuso una política de colectivización forzosa, que afectó especialmente a los pueblos nómadas, obligados a abandonar sus estilos de vida ancestrales y asentarse en granjas colectivas (koljoses) o estatales (sovjoses). Esta transición forzada, unida a purgas políticas, hambrunas y represión religiosa, provocó una enorme disrupción social y cultural. Las mezquitas fueron clausuradas, los ulemas perseguidos y las lenguas turcomanas y persas locales desplazadas por el ruso como idioma oficial en la educación, la burocracia y los medios de comunicación.
Vestimenta de una mujer kirguisa. «Saukele» (término túrquico): sombrero ceremonial del Álbum del Turkestán. Fechado aproximadamente entre los años 1865 d. C. y 1872 d. C. Original file (1,024 × 1,456 pixels, file size: 1.86 MB).
No obstante, el proyecto soviético también introdujo elementos modernizadores que cambiaron radicalmente la fisonomía de Asia Central. Se crearon universidades, se promovió la alfabetización masiva, se construyeron grandes presas, se explotaron recursos energéticos y se transformó el paisaje urbano con nuevas ciudades industriales. La igualdad formal entre hombres y mujeres fue promovida de forma activa, y se incentivó la participación de las mujeres en la educación y la política, lo cual tuvo efectos duraderos en el rol social femenino, especialmente en Uzbekistán y Tayikistán.
Durante la Guerra Fría, Asia Central desempeñó un papel estratégico dentro del sistema soviético. La región albergó instalaciones militares clave, centros de pruebas nucleares como Semipalátinsk en Kazajistán, y laboratorios secretos de investigación biológica. Además, se impulsaron megaproyectos agrícolas como el Plan de Desarrollo del Algodón, que transformó Uzbekistán en uno de los mayores productores del mundo, pero también causó un desastre ecológico sin precedentes: la desecación del mar de Aral.
Hacia finales de la década de 1980, la crisis del sistema soviético y el debilitamiento de la autoridad central permitieron una cierta revitalización de las identidades nacionales y religiosas reprimidas durante décadas. El colapso definitivo de la URSS en 1991 marcó el nacimiento formal de cinco repúblicas independientes, pero también dejó tras de sí una estructura económica dependiente, una fuerte impronta cultural rusa, y un legado autoritario que muchos regímenes post-soviéticos aún no han superado.
En suma, el periodo bajo el dominio del Imperio ruso y la Unión Soviética constituye una etapa de profunda reconfiguración de Asia Central. Supuso el fin del mundo islámico tradicional, el colapso de las formas de vida nómadas, y el ingreso forzado en la modernidad industrial y burocrática. Aunque con luces y sombras, este periodo sentó las bases del mapa geopolítico actual de la región, cuyas tensiones y contradicciones siguen siendo herederas de esa compleja herencia imperial y socialista.
Estatua de Vladimir Lenin en Tayikistán, ejemplo de la ‘propaganda monumental’ soviética. Este tipo de esculturas estaba presente en todas las repúblicas soviéticas de Asia Central como símbolo del poder y la ideología central desde Moscú. (Fuente: Wikimedia Commons). Estatua de Lenin en Osh. Original file (6,000 × 4,000 pixels, file size: 10.13 MB). Adam Harangozó.
Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Asia Central vivió uno de los giros más significativos de su historia reciente: la aparición de cinco nuevos Estados independientes —Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán— que, por primera vez en siglos, asumían plena soberanía política dentro del sistema internacional contemporáneo. Esta etapa marcó el fin de más de 150 años de dominación rusa y soviética, y dio inicio a una compleja transición hacia nuevas formas de organización estatal, construcción nacional y redefinición de identidades colectivas.
El proceso de independencia fue en muchos casos más formal que revolucionario. Las estructuras del Partido Comunista se desintegraron progresivamente, pero muchos de sus líderes locales conservaron el poder transformándose en presidentes o jefes de Estado con nuevas constituciones y banderas. Islam Karimov en Uzbekistán, Nursultán Nazarbáyev en Kazajistán o Saparmurat Niyázov en Turkmenistán, por ejemplo, mantuvieron férreos regímenes autoritarios que, si bien proclamaban la independencia, reproducían muchos de los mecanismos de control propios del antiguo aparato soviético. La excepción relativa fue Kirguistán, que experimentó cierta apertura política y transiciones más democráticas, aunque también sufrió inestabilidad interna.
Uno de los principales desafíos fue la redefinición de la identidad nacional. Cada país debió construir un relato histórico propio, muchas veces rescatando tradiciones preislámicas o islámicas reprimidas bajo el régimen soviético, así como figuras nacionales como Tamerlán, Manás o Al-Farabi. La lengua nacional se promovió con fuerza, en detrimento del ruso, que había sido lengua franca durante décadas. En algunos casos, como el de Uzbekistán, se impulsó el alfabeto latino para romper con la herencia cirílica.
A nivel económico, la región enfrentó una transición difícil. El modelo planificado colapsó, y las reformas de mercado se aplicaron con distintos grados de profundidad. Kazajistán, gracias a sus reservas de petróleo y gas, experimentó un crecimiento sostenido y se convirtió en la economía más fuerte de la región. En cambio, Tayikistán vivió una guerra civil devastadora entre 1992 y 1997, que agravó la pobreza y la fragmentación social. Turkmenistán optó por un modelo de aislamiento autárquico bajo el culto a la personalidad de Niyázov, mientras Uzbekistán adoptó un modelo de control económico y proteccionismo estatal. Kirguistán, con menos recursos naturales, se abrió más al mercado y a la cooperación internacional, pero sufrió crisis políticas recurrentes.
En política exterior, los cinco países buscaron posicionarse entre las grandes potencias interesadas en la región: Rusia, que aspiraba a mantener su influencia histórica; China, que ofrecía inversión y comercio sin condiciones democráticas; Estados Unidos, que apoyaba la democratización y la lucha antiterrorista; y organizaciones multilaterales como la Organización para la Cooperación de Shanghái. Esta diplomacia multivectorial fue una constante entre los nuevos Estados, que buscaban diversificar sus alianzas y afirmar su autonomía.
Finalmente, tras más de tres décadas de independencia, Asia Central ha consolidado su papel en el mapa político mundial. Aunque la región aún enfrenta desafíos como la corrupción, el autoritarismo, los desequilibrios sociales y los efectos del cambio climático, también muestra signos de dinamismo, apertura y nuevas generaciones que reivindican su identidad regional y su capacidad de decidir su futuro fuera de las viejas esferas de influencia. La independencia, más que un acto cerrado, continúa siendo un proceso en desarrollo.
Demografía de Asia Central: pueblos, lenguas y religiones
Asia Central es una de las regiones más diversas y complejas del mundo desde el punto de vista demográfico. Su ubicación estratégica, encrucijada entre Europa, el mundo islámico, el subcontinente indio y el Extremo Oriente, ha convertido a esta vasta zona en un crisol de culturas, etnias, religiones y lenguas que se han entrelazado durante milenios. A pesar de los intentos de homogeneización impuestos por imperios como el ruso o el soviético, la riqueza humana de Asia Central ha resistido y se expresa hoy en una pluralidad notable de identidades y formas de vida.
Grupos étnicos: una diversidad histórica y viva
Los principales grupos étnicos de Asia Central son los pueblos túrquicos (como kazajos, uzbekos, turcomanos y kirguises), los pueblos iranios (principalmente tayikos, pero también grupos minoritarios como los pamirís o los baluchis), los mongoles (como los kalmukos o los kazajos orientales), los eslavos (sobre todo rusos, presentes en zonas urbanas desde la época imperial rusa) y otros grupos minoritarios como los uigures, los dunganos (chinos musulmanes), los coreanos deportados en época soviética o los tártaros del Volga.
Los túrquicos son mayoritarios en casi todos los países centroasiáticos, con la excepción de Tayikistán. Su origen se remonta a las migraciones de pueblos de la estepa desde Mongolia y Siberia occidental a partir del primer milenio d. C., aunque muchos de ellos se mezclaron con poblaciones iranias preexistentes. A día de hoy, los uzbekos son el grupo más numeroso (unos 35 millones), seguidos de kazajos, turcomanos y kirguises.
Los iranios, representados principalmente por los tayikos, son herederos de culturas sedentarias de oasis como Sogdiana y Bactria. Hablan variantes del persa (tayiko) y conservan una identidad profundamente ligada a tradiciones literarias como las de Rudaki o Avicena. También se encuentran comunidades iranias de altura en las montañas del Pamir.
Los eslavos, especialmente rusos, se asentaron en Asia Central a partir del siglo XIX, incentivados por la colonización zarista y, más tarde, por los planes industriales y agrícolas de la URSS. Aunque su número ha disminuido tras las independencias de 1991, todavía constituyen importantes comunidades en Kazajistán (donde viven más de 3 millones) y en algunas ciudades como Tashkent o Bishkek.
Los mongoles están presentes sobre todo en las estepas orientales de Kazajistán y entre los kalmukos, un pueblo budista que emigró desde Mongolia occidental y se instaló en la región del Volga.
Otros grupos incluyen a los uigures (túrquicos de tradición islámica, concentrados en China pero con presencia en Kazajistán y Kirguistán), los dunganos (musulmanes chinos hablantes de un dialecto del mandarín), los judíos bukhariotas (una antigua comunidad semítica ligada al comercio), y los coreanos soviéticos (relocalizados desde el Extremo Oriente ruso por Stalin).
Composición lingüística. Pmx derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 2,392 × 1,504 pixels).
Lenguas: un mosaico lingüístico en evolución
El paisaje lingüístico de Asia Central refleja su compleja historia. Aunque el ruso fue impuesto como lengua franca durante el periodo soviético, las lenguas nacionales se han revitalizado tras la independencia, muchas veces con reformas ortográficas o campañas de promoción estatal.
- Las lenguas túrquicas (kazajo, uzbeko, turcomano, kirguís) dominan la región y están emparentadas entre sí, aunque presentan diferencias sustanciales. Desde los años 2000, varios países han iniciado transiciones del alfabeto cirílico al latino (como Kazajistán o Uzbekistán), buscando un acercamiento cultural al mundo túrquico y occidental.
- El tayiko, una forma del persa, sigue siendo la lengua mayoritaria en Tayikistán, aunque se escribe en alfabeto cirílico. En regiones montañosas como el Pamir, sobreviven dialectos iranios muy antiguos (wakhi, shugni).
- El ruso sigue siendo ampliamente utilizado como lengua de comunicación interétnica, sobre todo en Kazajistán y Kirguistán, y es obligatorio en muchos sistemas educativos. Tiene además un peso considerable en medios de comunicación y relaciones exteriores.
- Existen además minorías que conservan sus propias lenguas: el mongol kalmuko, el dunguán (dialecto chino), y el coreano (entre los coreanos deportados), aunque en muchos casos están en riesgo de desaparición.
Padmasambhava, también conocido como Guru Rinpoche, una de las figuras más veneradas del budismo tibetano y considerado el gran introductor del budismo en el Tíbet en el siglo VIII. Su iconografía es fácilmente reconocible por la riqueza de colores, su vestimenta de gran simbolismo y la postura meditativa que adopta, combinada con gestos rituales llenos de significado espiritual.
Padmasambhava: el «nacido del loto»
Padmasambhava, cuyo nombre significa literalmente “nacido del loto” en sánscrito, es una figura semihistórica, semimítica, a quien se le atribuye la difusión del budismo Vajrayāna (el «vehículo del diamante») en el Himalaya y Asia Central. Según la tradición, fue invitado al Tíbet por el rey Trisong Detsen para someter las fuerzas demoníacas y energías hostiles que obstaculizaban la construcción del primer gran monasterio budista tibetano, Samye, hacia el año 775 d. C.
Más allá de su papel como transmisor del budismo tántrico, Padmasambhava es también considerado un maestro de sabiduría esotérica, un adepto alquímico y un guía iniciático. Su enseñanza combina prácticas de meditación profunda con la invocación de deidades, recitación de mantras y visualizaciones simbólicas. Es el fundador de la escuela Nyingma, la más antigua de las cuatro principales tradiciones del budismo tibetano.

Iconografía y atributos
En la imagen, Padmasambhava aparece representado con una expresión serena pero poderosa. Viste un elaborado manto monástico combinado con ropajes regios, reflejando su naturaleza dual como maestro espiritual y ser iluminado trascendental. Suele estar coronado por un gorro distintivo con tres puntas, conocido como el «lotus hat», que simboliza su dominio de las tres esencias del budismo: cuerpo, palabra y mente iluminados.
En su mano izquierda sostiene un khatvanga, un cetro ritual adornado con símbolos esotéricos, que representa la unión de la sabiduría y el método. En la mano derecha, generalmente sostiene una vajra (dorje), el rayo diamantino que simboliza la indestructibilidad de la mente iluminada. A menudo aparece rodeado por un halo rojo o dorado y un mandala de colores vivos, que simboliza su poder espiritual y su naturaleza iluminada.
Influencia cultural y religiosa
Padmasambhava no solo es central en el Tíbet. También ha tenido gran influencia en regiones como Bután, el norte de Nepal, el Himalaya indio y, en menor medida, zonas de China occidental (como el Tíbet histórico oriental, Amdo y Kham). En todos estos lugares, se le rinde culto no solo como maestro iluminado, sino también como protector, sanador y guía espiritual. Sus «enseñanzas ocultas», conocidas como terma, se consideran revelaciones sagradas que emergen en distintos momentos históricos por parte de maestros llamados tertöns, lo que refuerza su carácter atemporal y profético.
Padmasambhava y Asia Central
Aunque su figura está más estrechamente asociada al Himalaya, Padmasambhava pertenece a la tradición cultural más amplia de Asia Central y el mundo tibetano-budista, vinculado con la expansión del budismo desde India hacia el norte, en territorios que incluyen a Afganistán oriental, Tayikistán, Xinjiang y Mongolia. Su presencia simbólica ha cruzado fronteras y ha dejado una impronta profunda en el arte religioso, la meditación tántrica y las prácticas chamánicas integradas al budismo tibetano.
Religión: del politeísmo antiguo al islam predominante
En el plano religioso, Asia Central ha sido un espacio de extraordinaria diversidad. En la Antigüedad coexistieron creencias politeístas iranias, budismo, zoroastrismo y cristianismo nestoriano. Con la islamización iniciada entre los siglos VII y XI, la región se integró plenamente en el mundo musulmán, aunque con matices.
- El islam suní de la escuela hanafí es mayoritario en casi todos los países centroasiáticos, con una fuerte tradición sufí en regiones como Bujará o el valle de Ferganá. Las órdenes sufíes jugaron un papel clave en la islamización popular y la educación espiritual.
- El islam chií tiene presencia marginal, salvo entre algunas minorías iranias (como los ismaelitas en el Pamir).
- En el periodo soviético, la religión fue duramente reprimida, aunque nunca desapareció del todo. Muchos líderes religiosos fueron ejecutados, madrasas cerradas y mezquitas transformadas en almacenes. Sin embargo, desde los años 90 se ha producido un resurgimiento religioso moderado en la mayoría de los países, con reconstrucción de mezquitas y nuevas generaciones de creyentes.
- Existen también minorías cristianas (ortodoxos rusos, armenios, católicos, protestantes) concentradas sobre todo en zonas urbanas, además de pequeños grupos budistas entre los kalmukos y comunidades judías (los ya mencionados bukhariotas), que hoy están en gran parte emigradas.
El bazar de Penjikent
En el corazón de la ciudad de Penjikent, al oeste de Tayikistán, se encuentra uno de los lugares más vibrantes y representativos de la vida cotidiana en Asia Central: su bazar. Lejos de ser simplemente un espacio de intercambio comercial, el bazar de Penjikent es un punto de encuentro humano, un nodo de tradiciones ancestrales, un escaparate de los productos de la región y, sobre todo, un reflejo viviente de la cultura sogdiana heredada por los pueblos actuales.
Penjikent, antiguamente una ciudad-estado sogdiana de gran relevancia en la Ruta de la Seda, conserva aún vestigios de su pasado glorioso. El bazar moderno, aunque inserto en el Tayikistán contemporáneo, prolonga la función histórica de la ciudad como centro de comercio, donde confluyen productos locales, influencias foráneas y expresiones culturales muy diversas. En este mercado se respira el pulso de la ciudad: vendedores que gritan sus ofertas en dari o tayiko, compradores que regatean con experiencia, olores de frutas secas, especias, pan recién horneado y alfombras enrolladas que cuentan historias con sus colores.
El bazar no solo reúne productos alimentarios —frutas, verduras, frutos secos, especias, quesos, arroz o carne— sino también tejidos artesanales, cerámicas, herramientas, artículos religiosos, calzado y elementos de uso doméstico. Muchos de los comerciantes son pequeños productores que traen sus mercancías desde aldeas de la región de Sughd o incluso desde las zonas montañosas cercanas. Algunos puestos venden objetos tradicionales como cuchillos grabados, sombreros típicos o tejidos bordados a mano que reflejan los patrones decorativos característicos del arte centroasiático.
Penjikent Bazaar. Stefan Krasowski from New York, NY, USA – Central Asia 050 Uploaded by AlbertHerring. CC BY 2.0. Original file (1,600 × 1,200 pixels, file size: 408 KB.).
Pero más allá de los bienes, lo que convierte al bazar en un lugar único es su dimensión social. Allí se conversa, se comparte el té, se comentan las noticias locales, se celebran encuentros y se refuerzan vínculos comunitarios. El mercado funciona como un espacio de cohesión cultural, donde las generaciones mayores transmiten formas de vida a las más jóvenes, y donde la modernidad convive con la tradición. Algunos de los gestos cotidianos que se repiten en este lugar son los mismos que tenían lugar hace siglos en los zocos sogdianos de la antigüedad.
Para el viajero o el investigador interesado en comprender la vida popular de Asia Central, el bazar de Penjikent representa una ventana privilegiada. No solo permite observar los ritmos de la economía local, sino también sumergirse en una experiencia sensorial, visual y humana que revela los matices de una región poco conocida, pero de enorme riqueza patrimonial. Penjikent, al igual que otras ciudades de la región como Samarcanda o Bujará, ha sabido conservar su identidad profunda, y el bazar es quizá el espacio donde esa identidad se expresa de manera más espontánea y viva.
El renacimiento cultural que ha experimentado Tayikistán en las últimas décadas, tras los años difíciles del periodo soviético y de la guerra civil, también se percibe en el mercado. La recuperación del patrimonio nacional, la revitalización de las lenguas tradicionales, la preservación de técnicas artesanales y el fortalecimiento del comercio local hacen del bazar de Penjikent un símbolo de continuidad histórica y de esperanza para el futuro.
Cultura en Asia Central: tradiciones, estética y pensamiento
La cultura de Asia Central es tan vasta y compleja como su geografía. Entre las estepas infinitas, los oasis florecientes y las cordilleras remotas, florecieron desde hace siglos modos de vida que combinan el legado de antiguas civilizaciones sedentarias con la vitalidad de las sociedades nómadas. A pesar de las profundas transformaciones sufridas bajo los imperios ruso y soviético, muchas tradiciones han resistido, transformándose o recuperándose con vigor desde las independencias. En Asia Central, la cultura es una amalgama viva de influencias túrquicas, iranias, mongolas, islámicas y preislámicas.
Hospitalidad: el corazón de la vida social
Una de las constantes culturales en toda Asia Central es la hospitalidad. Ya sea en una yurta nómada o en una casa urbana de Samarcanda, el visitante es recibido con respeto, comida abundante, té caliente y atención constante. Esta práctica, que tiene raíces tanto en las antiguas leyes de la estepa como en las enseñanzas del islam, es considerada una obligación moral y un honor. A menudo, el invitado tiene derecho a descansar durante tres días sin que se le pregunte nada, como gesto de confianza ancestral.
Las yurtas: arquitectura móvil y símbolo cultural
La yurta (o ger en lengua mongola) es la vivienda tradicional de los pueblos nómadas túrquicos y mongoles. Se trata de una estructura circular de madera cubierta con fieltro, que puede ser armada y desmontada en cuestión de horas. La yurta está cargada de simbolismo: su entrada suele orientarse al sur o sureste, el centro representa el cielo, y su diseño circular refleja la cosmovisión de armonía con la naturaleza. Hoy en día, aunque muchas personas viven en casas fijas, las yurtas se siguen utilizando en festividades, turismo o como símbolo identitario.
Música y danza: entre lo ritual y lo festivo
La música tradicional centroasiática es tan variada como sus pueblos. En las estepas, predominan los instrumentos de cuerda como el komuz kirguís, el dombra kazajo o el rubab uzbeko, así como flautas y tambores. La música tiene un carácter narrativo y poético: los bardos o akyns relatan historias épicas, leyendas y cantos de honor acompañándose del instrumento. En el mundo iranio, se mantienen también formas más melódicas y meditativas.
Las danzas tradicionales varían por región, pero a menudo combinan movimientos ágiles, trajes vistosos y expresividad corporal. Las danzas uzbekas, por ejemplo, son elegantes, con giros de muñeca y expresiones faciales refinadas, mientras que las kirguisas o kazajas suelen ser más rápidas, con saltos y gestos imitando animales o paisajes.
Vestimenta tradicional: identidad visible
La vestimenta en Asia Central refleja tanto el entorno como la función social. Los pueblos nómadas han desarrollado ropajes adaptados al clima seco y extremo, como túnicas largas, sombreros de piel, botas resistentes y capas. Los kalpaks (sombreros de fieltro), las chaquetas bordadas, y los pañuelos de seda son parte esencial del vestuario tradicional.
Entre los sedentarios de oasis como Bujará o Samarcanda, se usaban ropas más refinadas, con bordados, sedas e incluso joyas. Las mujeres, por ejemplo, llevaban vestidos largos con cinturones y adornos de plata, mientras que los hombres lucían caftanes y turbantes. Muchas de estas prendas aún se usan en bodas y festivales.
Literatura y pensamiento: de Avicena a Rumi
Asia Central ha producido algunas de las figuras más brillantes de la historia intelectual del islam y de la humanidad:
Avicena (Ibn Sina), nacido en la región de Bujará (actual Uzbekistán), fue médico, filósofo y científico. Su obra El Canon de la Medicina fue texto de referencia en Europa y Asia durante siglos. Avicena representa la fusión de la filosofía griega (Aristóteles y Platón) con la teología islámica y la medicina persa, siendo un verdadero símbolo del esplendor intelectual de Asia Central en época islámica.
Al-Farabi, posiblemente de origen kazajo o turco, fue uno de los principales filósofos de la tradición islámica, considerado el “Segundo Maestro” tras Aristóteles. Destacó en lógica, música, filosofía política y mística.
Rumi, aunque vivió principalmente en Anatolia, nació en Balj (actual Afganistán) y representa el espíritu místico que impregnó la región. Su poesía sufi, escrita en persa, sigue siendo leída, cantada y estudiada en todo el mundo islámico y más allá.
Además de estos gigantes, Asia Central fue cuna de innumerables poetas, matemáticos, astrónomos, historiadores y místicos. Ciudades como Bujará, Samarcanda y Khiva fueron centros de enseñanza con madrasas, bibliotecas y caravasares que alimentaban la circulación del saber entre India, Persia, China y el mundo árabe.
«Jefes kirguises y sus seguidores frente a una tienda de fieltro, en Toile-Bulan. Descenso hacia la llanura del Turkestán. Las montañas, fantásticamente dentadas, se desvanecen en una neblina amarilla: es el borde más lejano de aquel gran desierto que me atraía de nuevo con fuerza, y que pronto volvería a saludarme. El paso de Kashka-su Dawan fue el último de nuestra travesía, y la ruta hacia las llanuras quedaba ahora abierta ante nosotros. Entre espolones rocosos desnudos y erosionados, seguimos el valle hacia el noreste, hasta alcanzar un gran campamento kirguís, cerca del valle lateral de Pokht-aghzi, que nos ofreció refugio y provisiones para la parada nocturna. Había buenos pastos en el fondo del valle, bien regado, y no me sorprendió que el ‘Bai’ kirguís, que nos recibió hospitalariamente, afirmara poseer un millar de ovejas, un centenar de yaks y una docena de ponis. Sin embargo, tanto el físico como las costumbres de estos kirguises revelaban un cierto decaimiento respecto a los estándares más recios de sus parientes pamirios…»
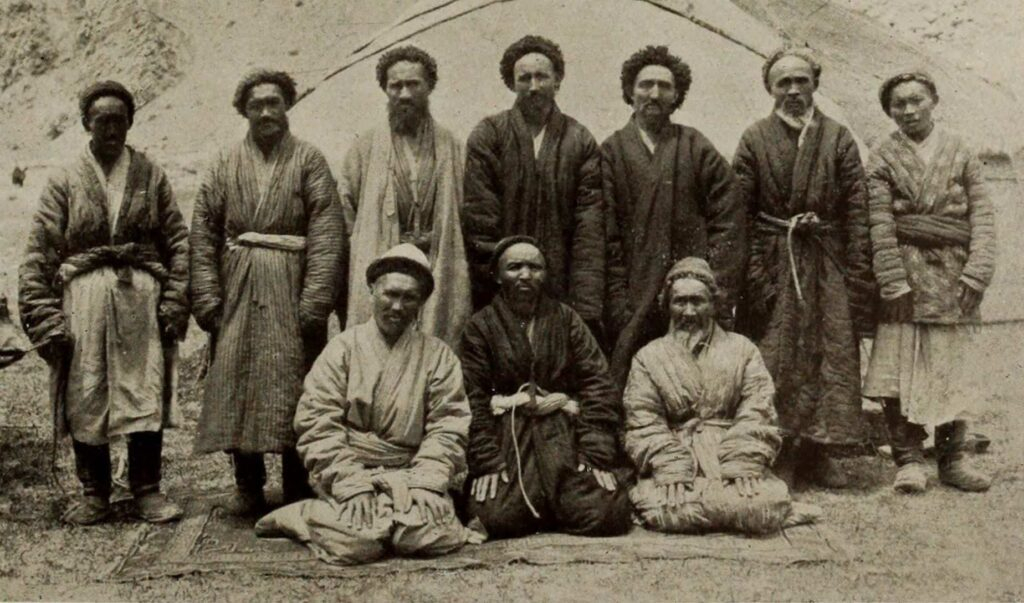
Jefes kirguises y sus seguidores ante una tienda de fieltro en Toile-Bulan, región de montaña entre el Pamir y las llanuras del Turkestán. La imagen, tomada a comienzos del siglo XX, muestra una escena tradicional del nomadismo centroasiático, con sus estructuras sociales, vestimenta característica y entorno natural. Foto: Aurel Stein. Flikr.com/photos. Public Domain.
La fotografía muestra a un grupo de hombres kirguises reunidos frente a una tienda de fieltro tradicional, probablemente una yurta, en la región de Toile-Bulan, situada en algún punto de las montañas cercanas al límite entre Asia Central y las vastas llanuras del Turkestán. El retrato, probablemente tomado a finales del siglo XIX o comienzos del XX durante una expedición europea o rusa, documenta no solo la vestimenta tradicional de la época, sino también la estructura social de las comunidades kirguisas nómadas.
Los hombres de pie son, presumiblemente, seguidores o miembros del clan, mientras que los tres sentados al frente podrían incluir al ‘Bai’, el jefe o terrateniente local, término que en las culturas túrquicas denota a un hombre rico o influyente. Todos visten ropa tradicional de abrigo, compuesta por túnicas acolchadas y fajines, adaptadas a las bajas temperaturas de montaña. Algunos lucen gorros o pañuelos, y muchos muestran barbas espesas, comunes en las culturas musulmanas de la región.
Detrás de ellos se puede distinguir la tienda nómada, fabricada con grueso fieltro de lana, utilizada durante siglos por los pueblos túrquicos como vivienda transportable y resistente al clima extremo. El contexto geográfico apunta a un valle fértil, posiblemente al pie del paso montañoso de Kashka-su Dawan, con buenos pastos para el ganado, lo que explicaría la referencia a un rebaño de mil ovejas, yaks y ponis, propiedad del anfitrión.
El texto sugiere una observación etnográfica de tipo colonialista, típica del periodo: el viajero europeo reconoce la hospitalidad del Bai, pero a la vez comenta con cierta condescendencia una supuesta “decadencia” física y cultural de estos kirguises en comparación con los más “duros” pueblos de las alturas del Pamir. Este tipo de mirada era habitual en los informes de exploración de la época, donde se mezclaban fascinación antropológica y juicios de valor eurocentristas.
Valor histórico y cultural:
Esta imagen es un testimonio visual invaluable de la vida nómada kirguisa tradicional, anterior a la colectivización forzada y la sedentarización impulsada por la Unión Soviética a partir de la década de 1920. Refleja una forma de vida profundamente conectada con el entorno montañoso, la ganadería extensiva, las jerarquías tribales y la hospitalidad como valor central. También revela la diversidad étnica de Asia Central, y cómo diferentes pueblos túrquicos como los kirguises, kazajos y uzbecos compartían prácticas similares, aunque adaptadas a distintas geografías.
Religión en Asia Central: una encrucijada espiritual
Asia Central ha sido, a lo largo de los siglos, un cruce de caminos no solo comerciales y culturales, sino también religiosos. La región ha sido testigo de la sucesión, superposición y sincretismo de múltiples credos: desde las religiones indoeuropeas más antiguas hasta la actual hegemonía del islam, pasando por etapas de intensa influencia budista, cristiana y maniquea. Este mosaico religioso no solo dejó huella en las creencias personales, sino también en el arte, la arquitectura, la organización política y las formas de vida.
El islam: religión dominante desde la Edad Media
El islam es hoy la religión predominante en Asia Central, profesada por la mayoría de los habitantes de Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Su presencia se consolidó entre los siglos VIII y X, como ya explicamos en el bloque anterior, a través de un proceso de islamización que combinó conquistas, intercambios culturales y adopción voluntaria.
La mayoría de los musulmanes centroasiáticos pertenecen a la rama suní del islam, específicamente a la escuela hanafí, de carácter relativamente flexible. En Tayikistán, donde predomina la etnia persa, existe una minoría significativa de musulmanes chiíes, especialmente en el área de los montes Pamir (donde se practica el ismailismo). El islam centroasiático también se caracteriza por una fuerte impronta sufí, con una espiritualidad más mística y tolerante, que ha dejado profundas marcas culturales a través de figuras como Ahmed Yasawi o Bahauddin Naqshband, fundadores de importantes órdenes sufíes.
Durante la era soviética, la religión fue reprimida activamente: se cerraron mezquitas, se prohibió la enseñanza islámica y se persiguió a líderes religiosos. Sin embargo, desde las independencias de 1991, ha habido una cierta revitalización del islam, aunque limitada por los regímenes autoritarios, que temen cualquier movimiento religioso autónomo como una amenaza al poder estatal.
Reunión de líderes políticos y religiosos de distintos países árabes en 1947 en El Cairo. En el centro, con fez oscuro, barba y bigote, Hassan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes. fotografía histórica tomada en El Cairo en 1947, durante una reunión de líderes políticos y religiosos del mundo árabe. El momento retrata un ambiente de intensa efervescencia política, justo antes de la creación del Estado de Israel (1948), cuando las potencias árabes discutían su respuesta ante el conflicto de Palestina y otros asuntos regionales. Foto: Not credited – Eltaher.com Mohamed Ali Eltaher Collection. Dominio Público.
En el centro de la imagen, con fez oscuro, barba y bigote, se encuentra Hassan al-Banna, el fundador de los Hermanos Musulmanes (Al-Ikhwān al-Muslimūn), una de las organizaciones islamistas más influyentes del siglo XX, Fundó la organización Hermanos Musulmanes en 1928 en Egipto, con el objetivo de revivir los valores islámicos frente al imperialismo europeo, el materialismo moderno y la decadencia de los países musulmanes. Al-Banna creía que la solución era una sociedad regida por los principios del islam. La organización ganó gran influencia política y social, promoviendo desde escuelas hasta campañas caritativas, pero también siendo acusada de radicalismo por sus opositores.
Los asistentes llevan fez y túnicas religiosas o trajes occidentales. El fez era habitual entre las élites musulmanas urbanas, especialmente en Egipto, Siria o Palestina, y denota su posición social y cultural.
La imagen muestra el cruce entre religión e ideología política. Al-Banna, por ejemplo, promovía una visión del islam como sistema completo de vida, oponiéndose al secularismo importado de Occidente.
Esta imagen no solo documenta una reunión concreta, sino que refleja una época crítica en el mundo árabe, donde se cruzaban el panarabismo, el islamismo emergente y la lucha anticolonial. Muestra a una élite intelectual y religiosa preocupada por el rumbo de sus sociedades, en un contexto de transformación global tras la Segunda Guerra Mundial.
La reunión se enmarca dentro del creciente panarabismo y del auge de movimientos islamistas que buscaban reorganizar la sociedad árabe-musulmana tras décadas de colonialismo británico y francés. En 1947, muchas de estas figuras debatían sobre:
La unidad árabe.
La cuestión palestina.
La necesidad de reformas sociales y educativas en clave islámica.

Zoroastrismo: la llama antigua de la región iraní
Antes del islam, una de las religiones más influyentes en Asia Central fue el zoroastrismo, nacido en la antigua Persia alrededor del siglo VI a. C. y ampliamente difundido por los aqueménidas y sasánidas. El zoroastrismo se basa en las enseñanzas del profeta Zaratustra (o Zoroastro), quien propuso una visión dualista del mundo entre el bien (Ahura Mazda) y el mal (Angra Mainyu), y promovió valores como la verdad, la pureza y el libre albedrío.
En Asia Central, el zoroastrismo fue practicado en satrapías como Bactria, Sogdiana y Corasmia. Templos del fuego y rituales purificatorios marcaron la vida religiosa de las elites locales. Aunque fue desplazado progresivamente por otras religiones (especialmente el islam), el zoroastrismo dejó una huella cultural profunda, perceptible en costumbres populares, festividades solares como el Nowruz, e incluso en la simbología de la lucha entre luz y oscuridad que reaparece en la poesía sufí.
Yazd Atash Behram. Original file (2,011 × 1,501 pixels, file size: 1.73 MB). Polimerek y Rye-96. CC BY-SA 3.0.
El Yazd Atash Behram, también conocido como el Templo del Fuego de Yazd, es el principal centro de culto del zoroastrismo en Irán y uno de los templos del fuego más importantes del mundo. Se encuentra en la ciudad de Yazd, una urbe que ha sido durante siglos un refugio para los seguidores de Zoroastro, especialmente después de la islamización de Persia en el siglo VII.
Este edificio no es solo un templo religioso, sino también un símbolo de continuidad cultural, resistencia identitaria y espiritualidad milenaria. En su interior se guarda un fuego sagrado que, según la tradición, ha estado ardiendo de forma ininterrumpida desde el año 470 d. C.. Este fuego representa el principio divino, la pureza, la verdad y la sabiduría en la tradición zoroastriana. Para los fieles, el fuego no es un objeto de adoración, sino un elemento sagrado que simboliza la presencia de Ahura Mazda, la deidad suprema del zoroastrismo, así como la luz del conocimiento y la rectitud moral.
El templo, construido en 1934 con influencia arquitectónica achéménida y sasánida, está rodeado por jardines y coronado por el fravashi alado (un símbolo de alma protectora) sobre su entrada principal. Esta imagen expresa la idea de la inmortalidad del alma y del orden cósmico. Su diseño y decoración evocan las antiguas tradiciones del Irán preislámico, funcionando como un puente entre el pasado y el presente de esta fe ancestral.
Yazd Atash Behram no solo es un lugar de peregrinación religiosa, sino también un testimonio vivo de una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, que influyó profundamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En pleno siglo XXI, sigue siendo un faro cultural para la minoría zoroastriana de Irán y un lugar de admiración histórica para visitantes de todo el mundo.
Budismo: entre los monasterios y la Ruta de la Seda
El budismo tuvo una fuerte presencia en Asia Central entre los siglos I y VIII, especialmente durante la etapa de dominio kushán y el florecimiento de la Ruta de la Seda. Monasterios, estupas, esculturas y manuscritos budistas proliferaron en lugares como Bactria, Tokharia, el valle de Ferghana y Dunhuang (ya en la actual China). La variante del budismo mahayana fue la más extendida, aunque también existió una influencia del budismo tántrico en las regiones más cercanas al Himalaya.
Asia Central fue clave en la transmisión del budismo hacia China: monjes sogdianos, bactrianos y tocarios colaboraron en traducciones de textos sagrados, mientras que peregrinos chinos como Xuánzàng dejaron descripciones detalladas de sus visitas a monasterios centroasiáticos. Esta presencia decayó progresivamente con la islamización, aunque en zonas remotas del este de Kazajistán y Mongolia aún sobreviven templos budistas vinculados a poblaciones de origen mongol.
Despertar del Buda, dinastía Kushan, finales del siglo II a principios del siglo III, Gandhara. Foto: Daderot. CC0. Original file (4,320 × 3,240 pixels, file size: 4.08 MB).
Esta magnífica escultura representa el Despertar del Buda y proviene de la región de Gandhara, bajo la dinastía Kushán, fechada entre finales del siglo II y principios del siglo III d. C. Se trata de una de las etapas más representativas del arte budista en Asia Central y el subcontinente indio, cuando el estilo grecorromano se fusionó con las tradiciones budistas locales para crear lo que hoy llamamos arte grecobudista.
En esta pieza, el Buda aparece sentado bajo el árbol Bodhi, con el gesto de meditación y serenidad absoluta, mientras figuras celestiales, animales, guerreros y devotos lo rodean en actitud de asombro y veneración. Debajo de él se representa a Mara, el demonio de la ilusión, aplastado bajo el trono: símbolo de la superación de los deseos y el miedo que conduce al despertar espiritual.
Este tipo de escultura era frecuente en los antiguos monasterios de Gandhara (ubicados en lo que hoy es el norte de Pakistán y el este de Afganistán) y acompañaba a los peregrinos en su viaje físico y espiritual por la Ruta de la Seda.
Importancia histórica:
Es testimonio del sincretismo cultural de la región: el Buda presenta pliegues clásicos grecorromanos en su túnica, influencia directa del arte helenístico traído por Alejandro Magno y sus sucesores.
Refleja la proyección internacional del budismo mahayana, muy activa en esta época en Asia Central.
Simboliza la universalidad del mensaje budista, representado aquí en una escena visualmente accesible, que combina didáctica religiosa y refinamiento estético.
Esta imagen sería ideal para ilustrar el papel de Gandhara como bisagra cultural y artística entre India, Asia Central y el mundo helenístico durante la era Kushán. También funciona como introducción visual poderosa al capítulo sobre el arte budista y la transmisión de creencias religiosas por la Ruta de la Seda.
Guion: Harriet Orrell Edición de video: Giovanni Bello Animación: Joe Payne Presentación en español: Jorge Pérez Valery
Cristianismo nestoriano y maniqueísmo: religiones viajeras
En los primeros siglos de nuestra era, Asia Central también acogió formas tempranas de cristianismo, especialmente la rama nestoriana, una doctrina disidente del cristianismo bizantino que se difundió por Siria, Persia y hasta la China Tang. La Iglesia del Oriente estableció obispados en ciudades como Merv, Samarcanda y Balkh, y sus misioneros llegaban hasta la corte del Gran Khan mongol. Las lápidas, cruces de piedra y textos siríacos dan testimonio de esta presencia olvidada.
El maniqueísmo, por su parte, fue una religión sincrética fundada por el persa Mani en el siglo III d. C., que combinaba elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. Se difundió ampliamente por Asia Central gracias a su organización misionera y su atracción entre los comerciantes de la Ruta de la Seda. Aunque desapareció como religión organizada, su influencia es perceptible en las cosmologías dualistas y en algunos manuscritos encontrados en Turfan y Dunhuang.
Política. Sistemas de gobierno de los países, tensiones políticas (autoritarismo, conflictos étnicos, relación con potencias como Rusia, China, EE. UU.).
La política en Asia Central desde la independencia de las repúblicas exsoviéticas en 1991 ha estado marcada por una compleja mezcla de continuidades autoritarias, intentos de reforma, tensiones étnicas y una intensa competencia geopolítica entre grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos.
Tras el colapso de la URSS, los cinco países principales de la región —Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán— heredaron estructuras administrativas soviéticas que favorecían el presidencialismo fuerte, con escasos contrapesos institucionales. En la mayoría de estos países, antiguos miembros del Partido Comunista conservaron el poder reconvertidos en líderes nacionalistas. Esto consolidó regímenes de corte autoritario, caracterizados por la limitación de libertades civiles, la censura, la represión de la oposición y el culto a la personalidad.
Turkmenistán, por ejemplo, se transformó en una dictadura personalista con Saparmurat Niyazov, que se autoproclamó “Presidente Eterno” e impuso un sistema político aislado. Uzbekistán vivió una férrea dictadura bajo Islam Karimov hasta su muerte en 2016, aunque desde entonces ha habido tímidas aperturas. Kazajistán, más pragmático, mantuvo una estabilidad basada en el poder concentrado de Nursultán Nazarbáyev, combinando autoritarismo con liberalismo económico.
Kirguistán ha sido la excepción relativa, con varios cambios de gobierno y mayor vitalidad política, aunque también ha sufrido golpes de Estado, inestabilidad y enfrentamientos interétnicos, como los graves disturbios de 2010 entre kirguises y uzbecos en Osh. Tayikistán, por su parte, vivió una devastadora guerra civil entre 1992 y 1997, tras la cual se consolidó un régimen presidencialista muy autoritario bajo Emomali Rahmon.
En cuanto a las relaciones internacionales, Asia Central es una región estratégicamente codiciada. Rusia mantiene fuertes lazos económicos, militares y culturales con los países centroasiáticos, especialmente a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la Unión Económica Euroasiática. No obstante, su influencia ha sido parcialmente contrarrestada por el ascenso de China, que impulsa la Iniciativa de la Franja y la Ruta y ha invertido fuertemente en infraestructuras, recursos naturales y comercio. Estados Unidos, por su parte, ha buscado contrapesar a Rusia y China, especialmente durante las guerras en Afganistán, aunque su presencia ha disminuido en la última década.
Finalmente, muchos de estos regímenes enfrentan conflictos internos por cuestiones de identidad, representación étnica y distribución de recursos. Las fronteras trazadas en época soviética no siempre coinciden con las realidades étnicas y geográficas, lo que ha generado tensiones entre países (como los conflictos fronterizos entre Kirguistán y Tayikistán) y dentro de ellos.
En suma, la política en Asia Central combina el peso de las herencias autoritarias, la búsqueda de legitimidad nacional post-soviética, y el juego de poder entre las grandes potencias, en un escenario donde los derechos democráticos siguen siendo frágiles y las aspiraciones de pluralismo político aún enfrentan múltiples desafíos.
Economía . Recursos naturales (gas, petróleo, minerales, algodón), comercio (nueva Ruta de la Seda), economía post-soviética, relación con China (Iniciativa del Cinturón y la Ruta).
La economía de Asia Central tras la independencia de la URSS ha estado marcada por la transición desde una estructura planificada y centralizada hacia modelos de mercado, aunque con marcadas particularidades nacionales, y fuertemente condicionada por la abundancia de recursos naturales, la herencia soviética y la creciente influencia externa, especialmente de China y Rusia.
Uno de los elementos clave en la economía centroasiática es su riqueza en recursos naturales. Kazajistán, el país más extenso y económicamente dinámico de la región, posee vastas reservas de petróleo, gas natural, uranio y minerales estratégicos como el cromo, el manganeso y el zinc. Uzbekistán es también una potencia energética con grandes depósitos de gas natural y carbón, además de ser uno de los principales productores mundiales de algodón, oro y uranio. Turkmenistán, por su parte, cuenta con enormes reservas de gas natural, especialmente en el campo de Galkynysh, uno de los mayores del mundo. Kirguistán y Tayikistán, aunque más pobres en hidrocarburos, disponen de recursos hídricos fundamentales, sobre todo para la generación hidroeléctrica y el regadío, así como yacimientos auríferos y minerales.
Sin embargo, esta riqueza natural ha sido también una fuente de vulnerabilidad. La excesiva dependencia de las materias primas ha hecho que las economías de Asia Central sean altamente sensibles a las fluctuaciones de los precios internacionales del gas y el petróleo. Además, muchos países no han logrado diversificar lo suficiente sus economías, lo que ha dificultado el desarrollo sostenible y ha reforzado estructuras clientelares y oligárquicas vinculadas al control de los recursos estratégicos.
Durante las primeras décadas tras 1991, la región experimentó graves dificultades en la transición al capitalismo. El colapso del comercio intra-soviético, la pérdida de subsidios rusos y el desmantelamiento de la planificación estatal generaron crisis económicas profundas, inflación galopante y desindustrialización, especialmente en los sectores menos competitivos. No obstante, con el tiempo, algunos países lograron estabilizar sus economías y atraer inversiones extranjeras, sobre todo en el ámbito energético.
En este contexto, la relación con China ha sido decisiva. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), lanzada por China en 2013, ha convertido a Asia Central en una pieza estratégica para la conexión terrestre euroasiática. A través de inversiones en infraestructuras (ferrocarriles, autopistas, oleoductos, puertos secos y zonas económicas especiales), China ha consolidado una presencia económica creciente, especialmente en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Empresas chinas participan activamente en la extracción de hidrocarburos, en el tendido de redes de transporte y en la financiación de proyectos de desarrollo urbano. Esta influencia, sin embargo, también ha despertado recelos sociales y políticos, especialmente por la percepción de dependencia creciente y por cuestiones sensibles como el trato a las minorías musulmanas uigures en la vecina región china de Xinjiang.
El comercio intrarregional sigue siendo limitado, en parte por las malas infraestructuras heredadas, las rivalidades políticas y los problemas fronterizos. Sin embargo, se ha producido una tímida reactivación del intercambio entre los países centroasiáticos en los últimos años, alentada por foros multilaterales como el Consejo de Cooperación de Asia Central o la Organización de Cooperación de Shanghái. El objetivo compartido de reducir la dependencia respecto a Rusia y diversificar mercados ha impulsado el desarrollo de corredores logísticos hacia el mar Caspio, Irán, Turquía y China.
Otro sector económico importante ha sido el de las remesas. Kirguistán y Tayikistán, en particular, dependen en gran medida de las transferencias de dinero enviadas por sus emigrantes, sobre todo desde Rusia. Estas remesas representan un porcentaje elevado del PIB en ambos países y han amortiguado parcialmente los efectos de las crisis económicas internas.
En resumen, la economía de Asia Central se encuentra en una encrucijada: por un lado, sus recursos naturales y su posición geográfica le otorgan un enorme potencial estratégico; por otro, la falta de diversificación, la dependencia de potencias externas y la persistencia de modelos económicos poco transparentes limitan sus posibilidades de desarrollo a largo plazo. Las oportunidades que ofrece la nueva Ruta de la Seda podrían servir de catalizador para una mayor integración económica y modernización productiva, siempre que se combinen con reformas estructurales, una mayor cooperación regional y una gobernanza más inclusiva.
Rusia y los países de Asia Central
La relación actual de Rusia con los países de Asia Central es compleja y multifacética, muy distinta —tanto en forma como en fondo— del conflicto que mantiene con Ucrania. Aunque Rusia sigue considerando a Asia Central como parte de su «extranjero cercano», no existe, al menos en este momento, una intención explícita o factible de anexión directa, como ocurrió con Crimea en 2014 o como intenta justificar en partes del este de Ucrania.
¿Cuál es el interés actual de Rusia en Asia Central?
Influencia estratégica y geopolítica
Rusia busca mantener su esfera de influencia en Asia Central mediante alianzas militares, acuerdos económicos y lazos históricos y culturales. Esto se articula a través de:La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que es una alianza militar liderada por Rusia.
La Unión Económica Euroasiática (UEE), con Kazajistán y Kirguistán como miembros clave.
La cooperación energética y el control de rutas estratégicas de transporte.
Migración y dependencia laboral
Millones de trabajadores de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán trabajan en Rusia, y las remesas son vitales para las economías de estos países. Rusia mantiene así una forma de control económico indirecto.Intervención blanda, no invasiva
En lugar de ocupar o anexar, Rusia ha adoptado una política de intervención limitada o preventiva, como se vio en enero de 2022 en Kazajistán, cuando envió tropas para ayudar a controlar disturbios, a petición del gobierno kazajo. Esto refuerza su papel como garante del orden regional, sin necesidad de anexión.
¿Por qué la situación es distinta de la de Ucrania?
Contexto histórico y simbólico. Rusia percibe a Ucrania como parte integral de su identidad histórica, religiosa y cultural, en parte por el origen común en la Rus de Kiev. Asia Central, aunque parte del Imperio zarista y la URSS, nunca fue vista como el «corazón de Rusia», sino más bien como periferia colonial.
Fronteras más claras y legitimadas. Los países de Asia Central no han mostrado movimientos masivos de acercamiento a la OTAN ni han roto frontalmente con Moscú. Tampoco existen regiones con importantes minorías rusas reivindicando autonomía o «reunificación».
Presencia china y equilibrio de poder. En Asia Central, China es un actor crucial. Su influencia económica y su política de «no injerencia» contrastan con el estilo de Moscú, pero también limitan las ambiciones imperialistas rusas. Una anexión en Asia Central podría significar un choque directo con intereses chinos, algo que Moscú evita por razones pragmáticas.
¿Y con respecto a Polonia?
Es muy improbable que Rusia intente una anexión directa de Polonia u otros países de la OTAN. Las razones son:
Polonia es miembro de la OTAN y de la UE, lo cual garantiza protección colectiva en caso de agresión.
Un ataque a Polonia sería una guerra con Occidente en bloque, de consecuencias catastróficas.
Rusia utiliza estrategias híbridas y de desinformación para desestabilizar países como Polonia, pero no hay señales creíbles de una intención real de anexión militar.
Rusia no busca, hoy por hoy, anexionar los países de Asia Central. Prefiere ejercer influencia sin ocupación directa, a través de mecanismos multilaterales, dependencia económica y cooperación militar. La situación es distinta y mucho menos volátil que en Ucrania, aunque sigue habiendo tensiones latentes.
Asia Central está en un juego geopolítico entre Rusia, China, Turquía y, en menor medida, Occidente, y cada país de la región intenta equilibrar su soberanía con la presión externa.
Transporte y comunicaciones. Infraestructuras ferroviarias, carreteras, corredores logísticos (corredor China–Asia Central–Europa).
El sistema de transporte y comunicaciones en Asia Central ha experimentado una profunda transformación desde la independencia de los países tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Aunque muchos de sus sistemas ferroviarios, viales y de telecomunicaciones fueron heredados de la era soviética, las últimas décadas han visto una inversión creciente —especialmente por parte de China— para modernizar y conectar mejor esta región estratégica con el resto del continente euroasiático. Asia Central es ahora una zona clave en la intersección de rutas que van desde el Pacífico hasta Europa, en el marco de la nueva Ruta de la Seda.
Red ferroviaria
El ferrocarril ha sido históricamente la columna vertebral del transporte regional. Los países centroasiáticos están conectados entre sí y con Rusia, China e Irán a través de extensas redes ferroviarias. Algunos hitos clave:
Kazajistán posee la red ferroviaria más extensa de Asia Central, conectando con Rusia al norte y China al este. Su puerto seco de Khorgos se ha convertido en uno de los mayores hubs logísticos del mundo sin salida al mar.
Uzbekistán y Turkmenistán han ampliado sus líneas hacia Afganistán y el mar Caspio.
Se han desarrollado líneas modernas como el ferrocarril China–Kazajistán–Europa, que permite el envío de mercancías por tierra desde China hasta Alemania en menos de 15 días, una alternativa rápida al transporte marítimo.
La iniciativa china de la Franja y la Ruta (BRI) ha supuesto inversiones sustanciales para mejorar vías férreas, electrificarlas y crear centros de transbordo en puntos estratégicos de Asia Central.
Carreteras y transporte terrestre
Durante la época soviética, las carreteras no eran la prioridad frente a los trenes. Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un impulso al transporte por carretera como complemento al ferroviario:
El Corredor CAREC (Programa de Cooperación Económica Asia Central) promovido por el Banco Asiático de Desarrollo ha financiado carreteras internacionales que conectan China, Asia Central, el Cáucaso y Europa.
Se están desarrollando corredores multimodales que combinan camiones, trenes y pasos fronterizos con nuevas instalaciones de aduanas.
Kazajistán, por ejemplo, ha desarrollado una red moderna de carreteras que conecta Nursultán (Astana) con Almaty, Shymkent y los pasos fronterizos con China y Rusia. Turkmenistán y Uzbekistán han desarrollado ejes hacia Irán y Afganistán.
Puertos secos y centros logísticos
Dado que los países de Asia Central no tienen salida directa al mar, los llamados puertos secos (infraestructuras ferroviarias y logísticas en zonas interiores) son fundamentales:
Khorgos Gateway (Kazajistán), en la frontera con China, se ha convertido en un nodo clave para el tránsito de mercancías en contenedores desde Shanghái o Chengdu hacia Europa.
El puerto de Turkmenbashi, en el mar Caspio, permite a Turkmenistán conectar con Azerbaiyán, Georgia y Turquía, enlazando con rutas hacia el mar Negro y Europa.
Transporte aéreo y telecomunicaciones
Las ciudades de Almaty, Tashkent, Bishkek y Dushanbé tienen aeropuertos internacionales modernos que conectan con Moscú, Estambul, Dubái, Pekín o Delhi.
En cuanto a telecomunicaciones, ha habido un rápido crecimiento del acceso a telefonía móvil e internet desde la década de 2000, aunque persisten diferencias entre países. Kazajistán es el más avanzado digitalmente, mientras que Tayikistán y Turkmenistán muestran mayor rezago.
Corredores estratégicos
Asia Central es parte de corredores logísticos clave dentro de las rutas euroasiáticas:
Corredor China–Asia Central–Europa: vía ferroviaria que cruza Kazajistán, Rusia o el mar Caspio hacia Europa.
Corredor Medio (Middle Corridor): una alternativa que evita territorio ruso, conectando China con Asia Central, el Caspio, el Cáucaso y Turquía.
Este corredor ha cobrado relevancia tras la invasión rusa de Ucrania, ya que muchos países buscan rutas comerciales que eviten Rusia, lo cual ha dado un nuevo papel estratégico a Asia Central.
La infraestructura de transporte y comunicaciones en Asia Central se encuentra en un proceso de modernización y redefinición geopolítica. Si bien los vestigios soviéticos siguen presentes, la influencia de China, Turquía, Irán y otros actores está transformando la región en un pivote logístico global. Esta transformación no solo mejora la economía de los países centroasiáticos, sino que también los convierte en piezas clave de la conectividad continental del siglo XXI.
Educación y ciencia. Breve recorrido por el nivel educativo, universidades relevantes, avances científicos históricos y contemporáneos.
La educación y la ciencia en Asia Central reflejan una rica combinación de tradiciones intelectuales antiguas, herencias del sistema soviético y esfuerzos contemporáneos por modernizar y globalizar el conocimiento. Desde las antiguas madrazas de Samarcanda hasta las universidades tecnológicas de hoy, la región ha desempeñado un papel notable en la historia del pensamiento, y actualmente se enfrenta al reto de consolidar sistemas educativos modernos y competitivos.
Patrimonio histórico del saber
Durante la Edad Media, Asia Central fue un faro del conocimiento en el mundo islámico. Ciudades como Bujará, Samarkanda o Merv acogieron madrazas, observatorios astronómicos y bibliotecas. En este entorno florecieron figuras universales como:
Avicena (Ibn Sina), filósofo y médico nacido en Bujará, autor de El canon de la medicina, texto de referencia en universidades europeas durante siglos.
Al-Farabi, filósofo nacido en el actual Kazajistán, considerado uno de los grandes transmisores del pensamiento aristotélico.
Ulugh Beg, astrónomo y gobernante timúrida que fundó en Samarcanda uno de los observatorios astronómicos más avanzados del siglo XV.
Estos logros muestran una tradición local de interés por la ciencia, las humanidades y las matemáticas, interconectada con las culturas persa, árabe, india y china.
Legado soviético
En el siglo XX, la Unión Soviética implantó en Asia Central un sistema educativo centralizado y tecnocrático. Se fundaron universidades en todas las repúblicas, se extendió la alfabetización universal, se fomentó la enseñanza de las ciencias y se promovieron las carreras técnicas, ingenierías y formación profesional.
El ruso se convirtió en la lengua de instrucción superior, lo que facilitó el acceso al sistema científico soviético, pero también generó una dependencia idiomática que aún persiste en algunos sectores. Durante esta etapa, Kazajistán y Uzbekistán, por ejemplo, formaron generaciones de ingenieros, físicos, médicos y especialistas agrícolas.
Educación en la actualidad
Desde la independencia en 1991, los sistemas educativos han sufrido reformas profundas, aunque con diferencias entre países:
Kazajistán ha sido pionero en modernización educativa. Ha implantado el sistema de Bolonia, creado universidades de excelencia como Nazarbayev University (en cooperación con instituciones internacionales), y mantiene un fuerte enfoque en ciencia y tecnología.
Uzbekistán ha apostado en años recientes por abrir su sistema a colaboraciones con universidades extranjeras, aunque sigue enfrentando retos en calidad docente y recursos.
Kirguistán tiene una red educativa más descentralizada, con algunas instituciones de prestigio como la Universidad Americana de Asia Central (AUCA) en Biskek.
Tayikistán y Turkmenistán tienen sistemas más tradicionales y, en el caso de este último, más cerrados al exterior, con control estatal férreo sobre los contenidos curriculares.
En general, la región enfrenta problemas comunes: fuga de cerebros, baja financiación pública, corrupción en el sistema educativo y desigualdades entre áreas urbanas y rurales. No obstante, hay esfuerzos por reformar currículos, aumentar la internacionalización y mejorar la capacitación del profesorado.
Ciencia y tecnología
En cuanto a la investigación científica, el peso del legado soviético es notable, pero la inversión actual en I+D es muy baja respecto a los estándares internacionales. Kazajistán lidera en este campo, con centros de investigación en áreas como biotecnología, energía renovable y nanotecnología.
Los países están comenzando a incorporar tecnologías digitales en sus sistemas educativos, y crecen las iniciativas para formar a jóvenes en programación, inteligencia artificial y ciencia de datos, muchas veces con el apoyo de instituciones internacionales o mediante alianzas público-privadas.
La educación y la ciencia en Asia Central se hallan en un punto de transición. A pesar de los desafíos estructurales, la región posee una profunda herencia intelectual, una base sólida en matemáticas y ciencias, y una creciente apertura al mundo globalizado. Su futuro dependerá en gran parte de su capacidad para reformar de manera efectiva sus instituciones educativas y generar entornos que favorezcan la investigación científica, la innovación tecnológica y el pensamiento crítico.
Sistema político dominante y el legado del comunismo en Asia Central
Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, los países de Asia Central han adoptado formas de gobierno nominalmente republicanas y constitucionales, pero en la práctica, la mayoría de ellos están dominados por regímenes autoritarios o semi-autoritarios con fuerte concentración del poder en el Ejecutivo. La transición del comunismo al capitalismo no fue homogénea ni inmediata: si bien el modelo soviético colapsó formalmente, muchos de sus elementos pervivieron bajo otras formas, especialmente en lo político y en la administración del Estado.
El poscomunismo: una democracia simulada
Pese a la celebración de elecciones y la existencia de constituciones modernas, las democracias en Asia Central son en gran medida formales. En casi todos los casos, las elecciones no cumplen con estándares internacionales de transparencia y pluralismo. El poder político está altamente personalizado y muchas veces vinculado a clanes familiares o élites regionales:
Turkmenistán es el caso más extremo, con un sistema cuasi monárquico donde el presidente controla todos los órganos del Estado. La oposición está proscrita y el culto a la personalidad sigue siendo central.
Uzbekistán ha mostrado leves aperturas en los últimos años, pero aún persiste un control autoritario del sistema judicial, electoral y mediático.
Kazajistán mantiene un sistema híbrido con fachada parlamentaria, aunque la figura presidencial ha dominado la política nacional desde la era de Nursultán Nazarbáyev.
Tayikistán, gobernado por Emomalí Rahmón desde 1992, ha suprimido sistemáticamente a la oposición islamista y liberal tras la guerra civil de los 90.
Kirguistán ha sido una excepción relativa, con varias revoluciones populares (2005, 2010, 2020) y alternancia política, aunque sigue enfrentando inestabilidad y corrupción crónica.
Estos regímenes heredan estructuras autoritarias del comunismo soviético, aunque ya no se identifican con el marxismo-leninismo. En lugar de comunismo, se apoyan en nacionalismos autóctonos, autoritarismo pragmático, clientelismo económico y un control férreo de la información.
¿Qué ha sido del comunismo?
Desde el punto de vista ideológico, el comunismo como doctrina marxista-leninista ha perdido casi toda su influencia real en Asia Central. Aunque muchos partidos gobernantes surgieron de antiguos Partidos Comunistas locales, han sido reconvertidos en movimientos presidencialistas, nacionalistas o tecnocráticos que buscan legitimidad no en la ideología, sino en la estabilidad, la identidad nacional y el crecimiento económico.
En países como Turkmenistán o Tayikistán, las estructuras de control y censura siguen recordando al comunismo soviético, pero su sustento ya no es doctrinario, sino autoritario y burocrático. El marxismo ha quedado reducido a pequeños círculos académicos o partidos minoritarios sin impacto político.
¿Puede el comunismo renacer o extenderse en Asia Central?
Hoy en día no existen condiciones estructurales para un resurgimiento comunista como movimiento político dominante. Los factores que lo impiden son:
Economías cada vez más abiertas y orientadas al mercado, pese a la corrupción o el clientelismo.
Una población joven que ha crecido sin experiencia directa del sistema soviético, aunque en muchos casos sí con nostalgia por la estabilidad perdida.
Influencia creciente de China y Turquía, potencias que apoyan modelos autoritarios o desarrollistas, pero no comunistas.
La ausencia de partidos comunistas fuertes ni ideologías de clase capaces de movilizar a sectores amplios de la sociedad.
Sin embargo, algunas ideas del socialismo estatal perviven de forma pragmática, especialmente en el control de recursos estratégicos (gas, petróleo, minerales) por parte del Estado. También persisten valores como el igualitarismo, el acceso gratuito a la educación y la salud como aspiraciones colectivas, aunque su implementación sea desigual.
En Asia Central, el comunismo ha sido sustituido por autoritarismos poscomunistas que mantienen el control político centralizado sin abrazar del todo el liberalismo ni el pluralismo. Lejos de un renacimiento marxista, lo que domina es una versión local de autocracia presidencialista, anclada en redes de poder oligárquicas y con un barniz nacionalista. Aunque algunas instituciones recuerdan al pasado soviético, el comunismo como ideología ha quedado relegado, sin capacidad real de proyectarse ni expandirse en la región actual.
Deporte. Deportes tradicionales (lucha, kokpar, caza con águilas), presencia en competiciones internacionales.
El deporte en Asia Central constituye una rica combinación de prácticas tradicionales profundamente enraizadas en la vida nómada y rural, y disciplinas modernas asociadas a la globalización y la competencia internacional. Cada uno de los países centroasiáticos ha desarrollado sus propios referentes deportivos, pero todos comparten un fondo común de tradiciones ancestrales que todavía se celebran con orgullo en festivales y competiciones nacionales.
Uno de los deportes más emblemáticos de la región es el kokpar (también llamado buzkashi en Afganistán), una competición ecuestre en la que dos equipos de jinetes se disputan el control de una cabra sin cabeza, que debe ser depositada en un área de puntuación. Este juego, de origen probablemente escita o turco, exige fuerza, habilidad, coordinación y una notable destreza sobre el caballo. Aunque puede parecer brutal a ojos foráneos, es considerado un símbolo de virilidad, honor y trabajo en equipo. Es especialmente popular en Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
Otro deporte ancestral es la lucha tradicional, que varía de nombre y reglamento según el país: kures en Kazajistán, kurash en Uzbekistán, o goresh en Turkmenistán. Estas luchas suelen practicarse durante festivales nacionales y conmemoraciones patrióticas, y combinan técnicas de derribo con rituales que honran el respeto entre combatientes. Algunas formas de lucha tradicional han sido promovidas por las autoridades como símbolos de identidad nacional tras la independencia.
También es notable la caza con águilas (especialmente águilas reales), una tradición milenaria que aún practican los kazajos y kirguises en las regiones montañosas. Los entrenadores —llamados berkutchi— crían, adiestran y cazan con estas majestuosas aves, participando en exhibiciones espectaculares durante los festivales. Esta práctica, además de su valor simbólico y espiritual, ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Cazador kirguís (berkutchi) con su águila real frente a una yurta tradicional en Karakol, Kirguistán. Una captura potente que muestra a un berkutchi en postura ceremonial, con su águila dorada sobre el brazo y al fondo una yurta típica. Revela el valor patrimonial y visual de esta tradición ancestral. Foto: SiGarb. Dominio Público.-

En el ámbito de los deportes modernos, el fútbol es el deporte más popular en ciudades y entornos urbanos. Países como Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán tienen ligas profesionales y selecciones nacionales que compiten en torneos continentales. También el boxeo, la lucha libre y el judo tienen gran tradición y han dado lugar a medallistas olímpicos, particularmente en Uzbekistán y Kazajistán.
Kazajistán, en particular, ha hecho una inversión considerable en deporte de alto nivel, siendo sede de eventos internacionales y obteniendo buenos resultados en los Juegos Olímpicos, especialmente en halterofilia, ciclismo, lucha y boxeo. Kirguistán y Uzbekistán también han comenzado a destacarse en disciplinas individuales, como lucha grecorromana y taekwondo.
En suma, el deporte en Asia Central representa una expresión viva de la identidad cultural, donde los valores de la tradición nómada conviven con la ambición moderna de destacar en el escenario internacional. A través de él, estos países celebran su historia, refuerzan sus lazos sociales y proyectan al mundo una imagen de continuidad entre pasado y presente.
Introducción: Ciudades de Asia Central, entre oasis milenarios y urbes modernas
Asia Central ha sido, desde tiempos remotos, un territorio de contrastes entre la vastedad de las estepas y desiertos, y los núcleos urbanos que surgieron como oasis de civilización, comercio, cultura y espiritualidad. Las ciudades centroasiáticas fueron encrucijadas vitales de la Ruta de la Seda, centros de poder imperial, faros de conocimiento islámico y espacios de mestizaje entre mundos diversos: iranio, túrquico, mongol, chino e incluso griego o ruso.
Ciudades como Samarcanda y Bujará alcanzaron una fama legendaria en la Edad Media, mientras que otras como Merv, Balj o Khiva desempeñaron funciones estratégicas o espirituales decisivas durante siglos. En la actualidad, capitales modernas como Tashkent, Almaty, Bishkek, Ashgabat y Dushanbe se han convertido en focos urbanos dinámicos de sus respectivos Estados, herederas de una historia rica, pero también marcadas por procesos de modernización pos-soviética, tensiones geopolíticas y aspiraciones identitarias.
Este recorrido aborda los principales centros urbanos de Asia Central, combinando una mirada histórica con una visión de su relevancia contemporánea. Cada ciudad será presentada en su contexto cronológico y cultural, analizando su evolución desde la Antigüedad, su rol durante el esplendor islámico o la dominación rusa, hasta su situación actual como capitales estatales, polos industriales, culturales o turísticos en construcción.
A lo largo de los siglos, Asia Central ha sido hogar de importantes centros urbanos, muchos de los cuales florecieron gracias a la Ruta de la Seda. Hoy día, estos núcleos combinan historia, patrimonio y modernidad, siendo esenciales para entender la región.
Samarcanda (Uzbekistán)
- Una de las ciudades más antiguas del mundo, centro clave de la Ruta de la Seda.
- Famosa por la Plaza Registán, el Observatorio de Ulugh Beg y la arquitectura islámica timúrida.
- Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Pocas ciudades evocan con tanta fuerza el misterio, la belleza y la riqueza cultural de Asia Central como Samarcanda, uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo. Situada en el valle del río Zarafshan, en la actual Uzbekistán, Samarcanda ha sido habitada desde hace al menos 2500 años y ha sido testigo de un sinfín de imperios, culturas y religiones que la han moldeado en una encrucijada de civilizaciones. En su historia se entrelazan el legado persa, las conquistas de Alejandro Magno, la Ruta de la Seda, la expansión islámica y el auge del Imperio timúrida.
En la Antigüedad, Samarcanda fue conocida como Maracanda y aparece mencionada por autores griegos como la capital de Sogdiana. Fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo IV a. C., y desde entonces se convirtió en un enclave estratégico para el comercio entre el Mediterráneo, Persia, la India y China. Con la expansión del islam en el siglo VIII, Samarcanda se transformó en un importante centro religioso y comercial, y fue embellecida con mezquitas, palacios y madrasas.
El periodo de máximo esplendor de la ciudad llegó en el siglo XIV, cuando el conquistador Tamerlán (Timur), fundador del Imperio timúrida, la eligió como capital de su vasto imperio. Bajo su mecenazgo, Samarcanda se transformó en una joya arquitectónica y cultural del mundo islámico. Se construyeron monumentos imponentes como la mezquita de Bibi-Khanum, el observatorio de Ulugh Beg (nieto de Tamerlán) y el majestuoso conjunto del Registán, que hasta hoy sigue siendo símbolo de la ciudad. En este periodo, Samarcanda también fue un foco de ciencia y filosofía, con astrónomos, matemáticos y teólogos que rivalizaban con los centros de conocimiento del mundo islámico.
Art. principal: Samarcanda (Uzbekistán)
Conjunto monumental del Registán de Samarcanda, el corazón urbano, social, educativo e histórico de la ciudad. Original file (1,462 × 1,097 pixels, file size: 550 KB). Foto: Bogomolov.PL y MrPanyGoff. Creative Commons Attribution 2.0. Gustavo Jeronimo from Aranjuez, Spain.
La fotografía muestra la emblemática Plaza del Registán, rodeada por las tres majestuosas madrasas:
Madraza Ulugh Beg (izquierda), construida entre 1417 y 1420 por el astrónomo y gobernante timúrida Ulugh Beg.
Madraza Sher‑Dor (derecha), erigida entre 1619 y 1636, famosa por sus mosaicos decorativos con tigres.
Madraza Tilya‑Kori (al fondo), construida entre 1646 y 1660, con una ornamentación interior profusamente dorada.
La imagen captura la grandiosidad arquitectónica del complejo, su simetría y la vibrante riqueza de sus azulejos, una muestra perfecta del esplendor cultural de Samarcanda.
El conjunto monumental del Registán de Samarcanda es uno de los símbolos más representativos de la grandeza cultural, arquitectónica y educativa de Asia Central. Ubicado en el centro histórico de Samarcanda, en Uzbekistán, este espacio fue durante siglos el núcleo vital de la ciudad, donde confluían el poder político, la sabiduría religiosa y científica, el comercio y la vida pública. Su nombre proviene del persa registân, que significa “lugar arenoso”, aunque en la práctica fue siempre una gran plaza urbana que articulaba la vida comunitaria.
El Registán está flanqueado por tres madrasas monumentales —escuelas islámicas de enseñanza superior— que reflejan los estilos artísticos y arquitectónicos más refinados del mundo islámico oriental. Aunque el lugar ya era importante en siglos anteriores, el conjunto tal como lo conocemos hoy comenzó a tomar forma en el siglo XV bajo el patrocinio del Imperio timúrida, y fue completado en los siglos siguientes por dinastías locales.
La Madraza de Ulugh Beg (1417–1420)
La más antigua de las tres construcciones del Registán es la Madraza de Ulugh Beg, edificada por orden del nieto de Tamerlán, el sultán astrónomo y matemático Ulugh Beg. Esta madraza fue uno de los centros de estudio más prestigiosos del mundo islámico en su época, en donde se enseñaban ciencias religiosas junto a matemáticas, astronomía y filosofía. Ulugh Beg, que fue también un sabio de renombre, dio clases él mismo en este recinto.
El edificio se caracteriza por su imponente fachada, decorada con mosaicos de mayólica y azulejos esmaltados, y por su monumental iwan (portal en arco), flanqueado por altos minaretes. En su interior, un patio con celdas para estudiantes y salas de enseñanza rodea el conjunto. Los motivos geométricos y astronómicos aluden tanto al saber científico como a la espiritualidad, representando una síntesis única entre la razón y la fe.
La Madraza Sher-Dor (1619–1636)
Frente a la madraza de Ulugh Beg se encuentra la Madraza Sher-Dor, construida más de dos siglos después, durante el reinado del gobernante uzbeko Yalangtush Bahadur. Su nombre significa “la de los leones”, en alusión a las imágenes de tigres con rostros solares —símbolos heréticos según la ortodoxia islámica— que adornan su portal. Esta decoración es una excepción en el arte islámico y ha sido interpretada como una afirmación de poder político y cultural en clave simbólica.
Aunque su planta es similar a la de Ulugh Beg, la madraza Sher-Dor es más decorativa y expresiva, con una ornamentación más audaz y cromática. Representa el esplendor de la arquitectura timúrida tardía, en una época en la que Samarcanda recuperaba parte de su antiguo prestigio.
La Madraza Tilya-Kori (1646–1660)
La tercera joya del conjunto es la Madraza Tilya-Kori, cuyo nombre significa “adornada con oro”. Esta construcción, situada en el fondo de la plaza, fue concebida como madraza y mezquita congregacional al mismo tiempo, lo que le confiere una doble función religiosa y educativa.
Su sala de oración es famosa por su impresionante cúpula azul dorada, y por la profusa decoración interior en pan de oro, que otorga al recinto un aire de solemnidad y riqueza. El interior resplandece bajo la luz natural, creando un espacio que evoca la trascendencia y la armonía estética. La cúpula se convirtió en uno de los elementos más representativos del arte timúrida, y sirvió de modelo para muchas otras construcciones islámicas posteriores.
El Registán como espacio simbólico y educativo
El conjunto del Registán no solo debe entenderse como un hito arquitectónico, sino también como una declaración de principios del poder político y del conocimiento. Aquí se proclamaban decretos, se celebraban festivales, se juzgaban delitos públicos y se realizaban actos oficiales, como coronaciones o recepciones diplomáticas. Al mismo tiempo, era un espacio de formación donde cientos de estudiantes vivían y estudiaban bajo la tutela de maestros religiosos y científicos.
Durante la época soviética, el conjunto fue restaurado y protegido como patrimonio histórico, aunque perdió su función religiosa. Hoy en día, el Registán es uno de los destinos turísticos más importantes de Asia Central, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2001, y símbolo del renacimiento cultural de Uzbekistán.
El Registán de Samarcanda es más que una plaza monumental: es la cristalización de una tradición intelectual, espiritual y artística que convirtió a Asia Central en un puente entre civilizaciones. Cada una de sus madrasas es una obra maestra que combina proporción, simbolismo y esplendor, recordándonos que Samarcanda no fue solo una ciudad de comerciantes y guerreros, sino también de sabios, arquitectos y poetas. A través del Registán, el pasado glorioso de Asia Central sigue vivo en la piedra, el color y la memoria colectiva de la humanidad.
Bujará: Corazón espiritual de Asia Central (Uzbekistán)
- Ciudad histórica con más de 2.500 años de antigüedad.
- Importante centro religioso y comercial durante siglos.
- Destacan la madrasa de Mir-i Arab y la mezquita Kalon.
Con más de 2.500 años de historia, Bujará es una de las ciudades más antiguas y veneradas de Asia Central, y un auténtico testimonio viviente del esplendor cultural islámico y la tradición urbana de la región. Situada estratégicamente a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, fue durante siglos un núcleo crucial de comercio, religión, ciencia y arte. Bujará no solo conectó Oriente y Occidente mediante caravanas, sino que también fue semillero de sabiduría religiosa, pensamiento filosófico y refinamiento arquitectónico.
Desde tiempos remotos, la ciudad fue un oasis en el desierto, protegido por murallas y alimentado por canales de irrigación. Ya en el periodo sasánida (siglos III-VII), Bujará era una ciudad importante dentro del sistema de oasis de la Sogdiana. Con la conquista árabe en el siglo VIII, se convirtió en uno de los principales focos de islamización de Asia Central, alcanzando su apogeo en la Edad Media bajo el reinado de la dinastía samaní (siglos IX-X), cuando fue capital de un extenso imperio y centro cultural de referencia.
Uno de los emblemas arquitectónicos más representativos de Bujará es la madraza de Mir-i Arab, construida en el siglo XVI durante el periodo shaybánida. Esta escuela coránica se encuentra frente a la mezquita Kalon, y juntas forman parte del famoso complejo Po-i-Kalyan, en pleno corazón de la ciudad. La madraza es famosa por su sobriedad decorativa, su cúpula azul y su impresionante portal de entrada (iwan), mientras que la mezquita Kalon, que puede albergar hasta 10.000 fieles, destaca por su elegancia y su minarete del siglo XII, uno de los más altos de Asia Central y que asombró incluso a Gengis Kan, quien ordenó preservarlo durante la destrucción de la ciudad.
El minarete Kalon, con sus 47 metros de altura, es una joya de la arquitectura islámica. Decorado con bandas de ladrillo cocido y motivos geométricos, sirvió no solo como lugar de llamada a la oración, sino también como torre de observación y símbolo de poder espiritual. La combinación de función religiosa, estética y simbólica lo convierten en uno de los monumentos más representativos del mundo islámico centroasiático.
Además de su importancia religiosa, Bujará fue también un centro de comercio y artesanía. Sus bazar cubiertos, caravasares y baños públicos daban vida a la ciudad y articulaban su tejido urbano. Las cúpulas comerciales (toki) aún conservadas son testimonio de ese pasado mercantil. Durante siglos, se comercializaron aquí seda, alfombras, especias, cerámica y manuscritos, atrayendo a mercaderes persas, indios, turcos y chinos.
Bujará también fue hogar de pensadores notables como Avicena (Ibn Sina), uno de los grandes sabios de la medicina y la filosofía islámica medieval, cuyo legado sigue presente en la memoria histórica local. Las bibliotecas, madrasas y mezquitas formaban una densa red intelectual que dio forma a la reputación de la ciudad como centro del conocimiento.
Durante el periodo soviético, Bujará fue preservada parcialmente gracias a su valor patrimonial, aunque su vida religiosa se vio restringida. Desde la independencia de Uzbekistán en 1991, la ciudad ha experimentado un proceso de restauración patrimonial y revitalización cultural. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, Bujará es hoy una de las ciudades históricas mejor conservadas de Asia Central y una referencia para la arquitectura islámica de la región.
En la actualidad, Bujará combina su carácter tradicional con una creciente apertura al turismo internacional, ofreciendo al visitante un recorrido por callejuelas empedradas, cúpulas turquesas y patios tranquilos donde el tiempo parece haberse detenido. La ciudad sigue siendo un faro espiritual, no solo para Uzbekistán, sino para toda Asia Central. Como decía un viejo proverbio local: “Samarkanda es esplendor, pero Bujará es alma”.
Art. principal: Bujará
Entrada a la fortaleza de Arq, palacio del Emir (1909). Fotografía en color temprana de Rusia, creada por Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorski como parte de su trabajo para documentar el Imperio ruso entre 1904 y 1916.
Entrada al palacio del Emir en Bujará. Foto: Serguéi Prokudin-Gorski. Dominio Público.
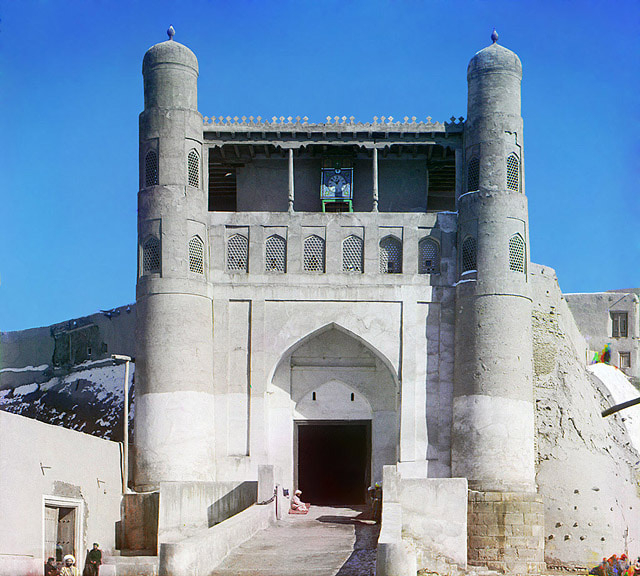
Esta imagen en color, tomada por el fotógrafo y químico ruso Serguéi Mijáilovich Prokudin-Gorski, representa la entrada monumental al palacio del Emir en Bujará durante los últimos años del protectorado ruso sobre el Emirato. La fotografía forma parte de un ambicioso proyecto promovido por el zar Nicolás II para documentar la diversidad étnica, cultural y arquitectónica del Imperio ruso mediante una técnica pionera de fotografía en color.
Bujará, aunque conservó una relativa autonomía bajo el mando de su Emir, fue en realidad un estado vasallo del Imperio ruso desde finales del siglo XIX hasta la revolución bolchevique. El edificio muestra una arquitectura tradicional islámica con influencias persas, visible en la estructura del iwán (portal monumental), los azulejos vidriados y la inscripción coránica.
Esta imagen es testimonio visual de la transición de Bujará desde un centro islámico independiente hacia su integración forzosa en la órbita imperial rusa, justo antes del profundo cambio que trajo consigo el periodo soviético.
Char Minar. Foto: Ymblanter. CC BY-SA 4.0. Original file (2,736 × 3,648 pixels, file size: 5.94 MB).
El edificio que aparece en la imagen es el Char Minar (también escrito Chor Minor, que significa “Cuatro minaretes”), uno de los monumentos más singulares y reconocibles de la ciudad histórica de Bujará, en Uzbekistán.
Explicación del Char Minar
Construido en el siglo XIX (alrededor de 1807) por el comerciante Khalif Niyazkul, el Char Minar formaba parte de un conjunto más amplio que incluía una madrasa (escuela coránica), ya desaparecida. El edificio servía como puerta monumental de acceso a dicha madrasa y fue concebido más como una obra simbólica que como un espacio religioso funcional.
Su nombre hace referencia a las cuatro torres coronadas por cúpulas de cerámica azul, que evocan la imagen de minaretes pero que no cumplen esa función. Cada torre tiene un diseño decorativo único, lo que ha llevado a interpretaciones sobre su simbolismo multicultural, como reflejo de las diversas regiones del mundo islámico.
A diferencia de otros complejos monumentales más antiguos de Bujará, el Char Minar destaca por su escala más modesta y su arquitectura encantadora y algo ecléctica. El edificio ha sido restaurado y hoy es un emblema turístico muy fotografiado, que simboliza el pasado cultural y artístico de Asia Central en el cruce de caminos entre el comercio, la religión y la tradición arquitectónica islámica.
Tashkent (Uzbekistán)
- Capital de Uzbekistán.
- Mezcla de arquitectura soviética con infraestructuras modernas.
- Centro político, cultural y económico.
Tashkent (Uzbekistán) es la capital y la ciudad más grande del país, con una historia milenaria que ha atravesado múltiples transformaciones. Situada en un importante cruce de caminos de Asia Central, fue una ciudad clave en la Ruta de la Seda y ha desempeñado un papel central en los intercambios culturales, comerciales y políticos de la región.
En la actualidad, Tashkent es el centro político, económico, educativo y cultural de Uzbekistán, albergando las principales instituciones gubernamentales, embajadas, universidades, museos y teatros nacionales. Su población supera los 2,5 millones de habitantes, lo que la convierte también en la urbe más poblada del Asia Central exsoviética.
La ciudad muestra un paisaje urbano muy singular, en el que se entremezclan los vestigios arquitectónicos tradicionales islámicos con los grandes complejos de hormigón típicos del urbanismo soviético. Tras el devastador terremoto de 1966, que destruyó buena parte de la ciudad antigua, Tashkent fue reconstruida en estilo modernista socialista, con amplias avenidas, parques ajardinados y bloques de viviendas de panel prefabricado.
Hoy en día, Tashkent sigue creciendo como metrópoli contemporánea, con nuevas infraestructuras, centros comerciales, hoteles internacionales, un eficiente metro decorado con motivos artísticos locales y una importante actividad diplomática. Es también un punto neurálgico en las conexiones ferroviarias y aéreas de Asia Central, con enlaces que la conectan con Moscú, Pekín, Estambul o Dubái.
A pesar de su urbanismo de inspiración soviética, la ciudad conserva importantes monumentos islámicos y espacios históricos como el Complejo Khast Imam, la Madraza Kukeldash o el bazar Chorsu, que mantienen viva la herencia espiritual y comercial de su pasado. Además, su creciente apertura cultural y tecnológica hace de Tashkent una ciudad que busca un equilibrio entre la memoria de su historia y la proyección hacia el futuro.
Art. principal: Tashkent (Uzbekistán)
Taskent hacia 1910. Autor: Desconocido – Почтовая открытка. Dominio Público.

Biskek (Kirguistán)
- Capital de Kirguistán.
- Ciudad joven, con herencia soviética y creciente dinamismo urbano.
Biskek, la capital de Kirguistán, es una ciudad joven en comparación con otras metrópolis históricas de Asia Central, pero juega un papel central en la vida política, económica y cultural del país. Fundada en el siglo XIX como un fuerte ruso (llamado inicialmente Pishpek), fue renombrada como Frunze durante la era soviética, en honor al militar bolchevique Mijaíl Frunze, nacido allí. Tras la independencia en 1991, recuperó su nombre kirguís: Biskek.
Situada al pie de las montañas Tian Shan, Biskek combina una topografía espectacular con una urbanización de traza regular y estilo soviético. Su paisaje urbano está dominado por amplias avenidas, grandes parques y edificios públicos de arquitectura monumentalista. La influencia de la planificación socialista se percibe en sus plazas, monumentos y la disposición de sus barrios residenciales, aunque la ciudad ha vivido una transformación progresiva en las últimas décadas.
En la actualidad, Biskek es un centro en crecimiento, con nuevas construcciones, centros comerciales, universidades y actividades culturales. La ciudad alberga el gobierno central, ministerios, embajadas y organismos internacionales, y su vida pública es un reflejo del pluralismo político y los desafíos democráticos que ha enfrentado Kirguistán desde su independencia. De hecho, el país ha experimentado varias revoluciones y transiciones políticas que han tenido a Biskek como epicentro.
Culturalmente, Biskek mantiene una mezcla de identidades: tradición nómada kirguisa, legado ruso-soviético y modernidad urbana. Se celebran festivales musicales, ferias de arte, exposiciones y actos religiosos o étnicos, especialmente en espacios como el Teatro de la Ópera y el Ballet, el Museo Nacional de Historia o el bazar Osh, uno de los más importantes del país.
Aunque no cuenta con un patrimonio arquitectónico milenario como Samarcanda o Bujará, Biskek es un símbolo de la nueva Asia Central post-soviética, donde las identidades nacionales, las tensiones políticas, los desafíos sociales y las aspiraciones modernizadoras conviven en una ciudad que se expande y se reinventa constantemente.
Art. principal: Biskek
Bishkek, capital de Kirguistán. Vista general de la carretera principal en el centro de Bishkek. Foto: Gislus. CC BY-SA 3.0. Original file (2,016 × 1,345 pixels, file size: 963 KB).
Dusambé
Dusambé, la capital de Tayikistán, es el corazón político, económico y cultural del país. Su nombre significa literalmente “lunes” en persa, en referencia al antiguo mercado que se celebraba ese día en el emplazamiento original de la ciudad. Aunque su desarrollo como capital comenzó durante la época soviética, Dusambé ha logrado consolidarse como un centro urbano con identidad propia, donde se entrelazan la herencia persa, el legado soviético y las aspiraciones de un Estado moderno e independiente.
La ciudad alberga numerosas instituciones culturales como el Teatro de Ópera y Ballet, el Museo Nacional de Tayikistán y la Biblioteca Nacional, además de universidades y centros de investigación. Su perfil urbano está marcado por amplias avenidas arboladas, parques, monumentos a figuras nacionales y construcciones modernas que contrastan con la arquitectura soviética heredada. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la gigantesca bandera nacional izada en el centro de la ciudad, que simboliza el orgullo y la soberanía del país. Dusambé también es conocida por su hospitalidad, su floreciente escena artística y la vida social que se concentra en plazas, cafés y espacios públicos.
Art. principal: Dusambé
Estación de ferrocarril de Dusambé. User: Drsweeny. CC BY-SA 3.0

Asjabad, capital de Turkmenistán.
Es una de las ciudades más singulares y llamativas de Asia Central, conocida por su arquitectura monumental, su impecable urbanismo planificado y el uso extensivo del mármol blanco en sus edificios públicos. Situada al pie de las montañas Kopet Dag, cerca de la frontera con Irán, la ciudad ha sido históricamente un enclave estratégico entre el mundo persa y las estepas centroasiáticas.
Su transformación más radical tuvo lugar tras la independencia de la Unión Soviética en 1991, bajo el liderazgo del presidente Saparmurat Niyazov, autodenominado “Turkmenbashi” (padre de los turcomanos). A partir de entonces, Asjabad se convirtió en el epicentro de un ambicioso proyecto de construcción nacional que buscaba proyectar una imagen de modernidad, riqueza y estabilidad mediante una estética monumental sin precedentes.
La ciudad fue completamente rediseñada: se erigieron amplias avenidas simétricas, fuentes ornamentales, parques meticulosamente ajardinados y grandes edificios administrativos y residenciales revestidos con mármol blanco. Este diseño no solo buscaba embellecer la ciudad, sino también reforzar la idea de un poder estatal fuerte, ordenado y eterno. Tal es la escala de esta transformación que Asjabad ostenta un récord Guinness por tener la mayor concentración de edificios de mármol blanco del mundo.
Entre los monumentos más destacados se encuentran el Palacio de la Neutralidad, coronado por una estatua dorada de Niyazov que en su día giraba siguiendo al sol; la Torre de la Neutralidad; el Arco de la Neutralidad; el Monumento a la Independencia; y el Complejo Olímpico de Asjabad, construido para albergar competiciones deportivas internacionales. También destacan la mezquita Kipchak, una de las más grandes de Asia Central, y el Museo Nacional de Turkmenistán, que alberga colecciones arqueológicas e históricas del rico pasado del país.
Aunque la ciudad es visualmente impactante y extremadamente limpia, también refleja el carácter autoritario del régimen turcomano: la vida pública está estrictamente regulada, el acceso a muchas zonas está restringido y las expresiones culturales están cuidadosamente controladas por el Estado. El resultado es una capital monumental, diseñada más para impresionar que para fomentar la diversidad urbana o cultural.
Asjabad representa una visión particular de lo que puede ser una capital nacional: no tanto una ciudad viva y espontánea, sino un escaparate oficial del poder estatal, que busca proyectar prestigio, control y una estética de eternidad.
Art. principal: Asjabad
«Asjabad. Año Nuevo 2011, foto n.º 2». (Ашхабад. Новый год 2011 фото №2.). CC BY 3.0. Original file (2,048 × 1,536 pixels, file size: 717 KB).
Astana (Kazajistán) (actualmente llamada Astaná, antes Nursultán)
- Capital moderna y futurista de Kazajistán desde 1997.
- Ejemplo de arquitectura vanguardista.
- Centro administrativo y político clave en Asia Central.
Astaná, capital de Kazajistán (conocida anteriormente como Nursultán entre 2019 y 2022 en honor al expresidente Nursultán Nazarbáyev), es hoy uno de los principales símbolos del renacimiento nacional y del dinamismo político de Asia Central en la era post-soviética. Situada en la vasta estepa kazaja, en una ubicación geográficamente central dentro del país, fue declarada capital en 1997, sustituyendo a la histórica Almatý como sede del gobierno, y desde entonces ha experimentado una transformación urbanística radical.
Diseñada con una fuerte inversión estatal y la colaboración de arquitectos de renombre internacional como Kisho Kurokawa y Norman Foster, Astaná se ha convertido en una ciudad moderna y futurista que combina una planificación monumental con una arquitectura de vanguardia. Sus amplias avenidas, parques ajardinados y edificios emblemáticos la han convertido en un escaparate del poder del Estado kazajo y de su ambición por desempeñar un papel relevante en la política regional y global.
Entre sus construcciones más representativas destacan la Torre Bayterek, símbolo nacional que representa el mito del ave sagrada Samruk; el Palacio de la Paz y la Reconciliación, una pirámide diseñada por Foster para albergar congresos interreligiosos y eventos diplomáticos; la mezquita Hazret Sultan, una de las más grandes de Asia Central; y el centro Khan Shatyr, un enorme complejo comercial y de ocio cubierto por una estructura tensada que simula una tienda nómada moderna.
Astaná no solo es el corazón administrativo y político del país, sino también un laboratorio de imagen para proyectar un Kazajistán moderno, tolerante, tecnológicamente avanzado y abierto al diálogo intercultural. Sede de importantes foros internacionales, congresos religiosos y cumbres diplomáticas, la ciudad ha jugado un papel clave en la estrategia geopolítica kazaja de mantenerse como puente entre Asia y Europa, entre Rusia y China, y entre el islam y el mundo occidental.
A pesar de su imagen deslumbrante, Astaná también refleja las tensiones típicas de un proyecto de construcción nacional acelerado: contrastes entre zonas opulentas y barrios periféricos menos desarrollados, desafíos climáticos por su clima extremo (inviernos muy fríos), y una sociedad aún en transición entre las formas heredadas del pasado soviético y las aspiraciones de modernidad global. Aun así, su perfil como capital emergente y su diseño ambicioso la han colocado en el mapa como uno de los experimentos urbanos más significativos de Asia Central.
Art. principal: Bayterek
Pareja kazaja de edad avanzada en Astaná, Kazajistán. Fotógrafo: Randy Piland. Foto: ICPCNews. Flikr.com/photos. CC BY 2.0. Original file (3,200 × 2,087 pixels, file size: 618 KB). Al fondo de la imagen es la Torre Bayterek.
Inauguración: Año 2002.
Altura: Aproximadamente 105 metros.
Diseño simbólico: Representa un mito del pueblo kazajo: el del ave mítica Samruk, que deposita un huevo de oro en la copa del árbol de la vida (Bayterek). Ese «huevo» está simbolizado por la esfera dorada en lo alto de la torre.
Función: La torre es un mirador panorámico para visitantes, además de representar la modernidad y el renacimiento del país tras la independencia de la URSS.
La torre está situada en el centro del bulevar Nurzhol, el eje principal del nuevo distrito administrativo de la capital, y refleja el esfuerzo del gobierno kazajo por convertir Astaná en una ciudad futurista y capital modelo en Asia Central.
Los kazajos pertenecen al grupo túrquico, uno de los grandes conjuntos etnolingüísticos de Eurasia. Su idioma, el kazajo, es una lengua túrquica de la rama kipchak, escrita actualmente en alfabeto cirílico, aunque hay planes de transición al alfabeto latino. Históricamente, los kazajos se formaron como grupo étnico diferenciado en los siglos XV y XVI, a partir de la fusión de clanes nómadas túrquicos, mongoles e iranios en las estepas del actual Kazajistán.
Características étnicas y culturales
Origen mixto: Aunque predominantemente túrquicos, los kazajos presentan elementos genéticos y culturales de pueblos mongoles, sármatas, escitas y iranios, como resultado de siglos de migraciones y mezclas en las estepas.
Estructura tribal: La sociedad tradicional kazaja se organizaba en tres grandes hordas o «zhuz» (Mayor, Media y Menor), con clanes internos que aún tienen relevancia identitaria.
Modo de vida nómada: Tradicionalmente fueron pastores nómadas, expertos en la cría de caballos, camellos y ovejas, y con un modo de vida basado en las yurtas, la hospitalidad tribal y la movilidad estacional.
Islamización: Aunque el islam (suní, de la escuela hanafí) se introdujo desde la Edad Media, su práctica se adaptó a las costumbres nómadas, manteniendo elementos chamánicos o animistas.
Época moderna: Durante el periodo soviético, los kazajos sufrieron represión, colectivización forzosa y una gran hambruna en la década de 1930 que diezmó a la población. Sin embargo, tras la independencia en 1991, Kazajistán ha promovido una identidad kazaja fuerte, con una mezcla de tradición y modernización.
Religión actual: Mayoritariamente musulmanes suníes, aunque de forma bastante secularizada. Existen minorías cristianas ortodoxas (principalmente entre la población rusa).
Presencia internacional: Como grupo étnico, los kazajos también están presentes en China (Xinjiang), Mongolia, Uzbekistán y Rusia, fruto de las fronteras históricas cambiantes.
Almaty (Kazajistán)
Almaty, situada en el extremo sudeste de Kazajistán, es la ciudad más grande y poblada del país, a pesar de que ya no ostenta el título de capital nacional. Durante gran parte del siglo XX, Almaty fue el centro político y administrativo de Kazajistán, desde 1929, cuando fue designada capital de la entonces República Socialista Soviética de Kazajistán, hasta 1997, cuando la capital se trasladó a Astaná (actualmente conocida también como Astaná). Sin embargo, Almaty no perdió su relevancia con este cambio; al contrario, continúa siendo el motor económico, financiero y cultural del país, y una de las ciudades más influyentes de Asia Central.
Geográficamente, Almaty goza de una ubicación privilegiada a los pies de las montañas Zaili Alatau, parte de la cordillera del Tian Shan. Esta cercanía a las montañas no solo define su paisaje, sino también su clima y su estilo de vida. La ciudad se encuentra a una altitud que varía entre los 600 y los 900 metros sobre el nivel del mar, lo que contribuye a un clima continental moderado, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las montañas que la rodean ofrecen vistas espectaculares y son un destino popular para actividades al aire libre como el senderismo, el esquí y la escalada. En las afueras de la ciudad se encuentra el famoso complejo de deportes de invierno de Shymbulak, así como el lago Big Almaty, enclavado en plena montaña.
Desde el punto de vista económico, Almaty es el centro neurálgico de las finanzas kazajas. Aquí se concentran las principales instituciones bancarias, bursátiles y corporativas del país. Su desarrollo urbano, más cosmopolita y occidentalizado que el de otras ciudades kazajas, refleja su papel como nodo de comercio, inversión y servicios profesionales. Además, es un punto de entrada clave para los negocios internacionales y para las relaciones comerciales con países vecinos como China, Rusia y los demás miembros de Asia Central.
En el plano cultural, Almaty es una ciudad vibrante y diversa. Alberga numerosas universidades, museos, bibliotecas, teatros, centros de arte y festivales. El Teatro de Ópera y Ballet Abay, el Museo Central del Estado de Kazajistán y el Palacio de la República son solo algunos ejemplos de su riqueza cultural. También es un centro neurálgico para la música tradicional kazaja, así como para la música contemporánea, el cine y la literatura. La población, compuesta por una mezcla de kazajos, rusos, uigures, coreanos y otras etnias, refleja la diversidad que caracteriza a la sociedad kazaja moderna, especialmente en las grandes urbes.
En términos urbanos, Almaty destaca por su planificación relativamente ordenada, amplias avenidas arboladas y parques urbanos. La ciudad combina arquitectura de la era soviética con construcciones modernas, centros comerciales, rascacielos de oficinas y zonas residenciales de alta gama. La Plaza de la República, presidida por el Monumento de la Independencia, es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. El metro de Almaty, inaugurado en 2011, ha reforzado su infraestructura de transporte público, contribuyendo a su modernización.
Montaje fotográfico Almaty, Kazakhstan. Foto: Foxy1219 (montage). CC BY-SA 4.0,.

Almaty también cumple una función clave en la educación y la ciencia. La ciudad alberga importantes instituciones académicas como la Universidad Nacional Al-Farabi, una de las más prestigiosas del país, así como centros de investigación en disciplinas diversas. Esta presencia académica contribuye a la vitalidad intelectual y al dinamismo de la población joven, que busca en Almaty mayores oportunidades profesionales y educativas.
Por último, la ciudad es un destino turístico cada vez más apreciado, tanto por viajeros nacionales como internacionales. Su mezcla de naturaleza, historia, cultura moderna y hospitalidad tradicional la convierte en una ciudad de contrastes, capaz de sorprender al visitante en cada esquina. La gastronomía local, rica en carnes, productos lácteos y especias, también forma parte de la experiencia urbana.
En resumen, Almaty es mucho más que una antigua capital. Es una ciudad en pleno crecimiento, profundamente conectada con su pasado soviético y su presente kazajo independiente. Su papel como centro económico, cultural, educativo y turístico no ha dejado de fortalecerse desde que dejó de ser la capital política. Rodeada de montañas y dotada de una energía particular, Almaty representa el rostro moderno de Kazajistán, sin perder el vínculo con su historia ni con las tradiciones del vasto territorio euroasiático al que pertenece.
Art. principal: Almaty
Herat (Afganistán)
Herat es una de las ciudades más antiguas y culturalmente ricas de Afganistán, situada en el extremo occidental del país, cerca de las fronteras con Irán y Turkmenistán. A lo largo de la historia, esta ciudad ha ocupado una posición estratégica en las rutas comerciales que unían Asia Central con el mundo persa e incluso con el subcontinente indio. Su ubicación geográfica la convirtió en un punto clave dentro de la antigua Ruta de la Seda, favoreciendo un intenso intercambio cultural, económico y religioso durante siglos.
Históricamente, Herat ha sido considerada la capital cultural de Afganistán. Durante la Edad Media, en especial bajo el gobierno de la dinastía timúrida en el siglo XV, la ciudad vivió una edad dorada. Fue en este periodo cuando florecieron las artes, la arquitectura, la poesía, la música y la caligrafía, en un ambiente cosmopolita profundamente influido por la tradición persa. La corte timúrida de Herat atrajo a sabios, místicos, científicos y artistas de todo el mundo islámico, y fue célebre por sus talleres de manuscritos ilustrados, considerados entre los más exquisitos del mundo islámico medieval.
Uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad es la majestuosa Mezquita del Viernes, también conocida como la Gran Mezquita de Herat, cuya historia se remonta al siglo XII. Esta mezquita ha sido renovada y ampliada en varias ocasiones a lo largo de los siglos, y hoy en día destaca por su decoración en azulejos vidriados de intensos tonos azulados y verdes, que reflejan la maestría estética persa. También son emblemáticas las ruinas de las torres del antiguo Complejo Musalla, una de las obras arquitectónicas más ambiciosas de la región, aunque en su mayoría destruido durante las guerras del siglo XX.
«Vista desde la ciudadela hacia la Mezquita del Viernes en Herat, Afganistán.» Foto: Sven Dirks, Wien. CC BY-SA 4.0. Original file (1,860 × 1,230 pixels, file size: 439 KB).
El patrimonio cultural de Herat no se limita a la arquitectura religiosa. La ciudad ha sido cuna de importantes poetas y filósofos, y sigue siendo un centro relevante de la lengua y literatura persas, conocida localmente como dari. El idioma dari es la variante del persa que se habla en gran parte de Afganistán, y Herat ha sido históricamente uno de sus principales focos de irradiación.
En la actualidad, a pesar de las difíciles condiciones políticas y sociales del país, Herat sigue destacando por su dinamismo cultural, su ambiente relativamente cosmopolita y su peso en el comercio regional. Gracias a su cercanía con Irán, la ciudad mantiene intensos vínculos económicos y culturales con el mundo persa. Esta relación se traduce en un estilo de vida y una estética urbana que recuerdan más a las ciudades iraníes que a otras partes de Afganistán.
Herat es también un centro agrícola importante en el país, con una región fértil donde se cultivan granos, frutas, uvas y azafrán. Esta riqueza agrícola ha sido tradicionalmente una fuente de prosperidad para la ciudad, aunque las inestabilidades políticas han afectado negativamente a su desarrollo.
La ciudad actual, a pesar de las huellas visibles del conflicto, mantiene una población resiliente que conserva con orgullo su historia y su identidad cultural. En las últimas décadas se han realizado esfuerzos por preservar y restaurar su patrimonio histórico, en colaboración con organismos internacionales, aunque los desafíos siguen siendo numerosos.
En resumen, Herat es una ciudad clave para entender la historia y la cultura de Afganistán. Su pasado como capital cultural, sus monumentos únicos, su herencia persa y su situación estratégica hacen de ella un lugar excepcional dentro del mundo islámico. Es un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre la tradición y la modernidad, entre el arte y la espiritualidad. Su memoria histórica permanece viva en sus edificios, en sus calles y en la conciencia de sus habitantes, que ven en Herat no solo una ciudad, sino un símbolo de lo que Afganistán fue y puede volver a ser.
Art. principal: Herat
Mazar-i-Sharif (Afganistán)
Mazar-i-Sharif es una de las ciudades más importantes del norte de Afganistán, tanto desde el punto de vista histórico y espiritual como estratégico y cultural. Su nombre, que en persa significa “tumba del noble”, está profundamente ligado a la tradición islámica chiita, que considera que en esta ciudad se encuentra enterrado Alí ibn Abi Tálib, primo y yerno del profeta Mahoma y figura central en el islam. Aunque esta creencia no es compartida por todas las ramas del islam, ha convertido a Mazar-i-Sharif en un destacado centro de peregrinación religiosa.
El símbolo más reconocido y venerado de la ciudad es la impresionante Mezquita Azul, también conocida como el Santuario de Hazrat Alí. Este complejo religioso y arquitectónico domina el centro urbano y destaca por su exquisita decoración de azulejos de cerámica vidriada en tonos azules y turquesas, que le otorgan una belleza visual única en la región. La mezquita no solo es un lugar de oración y recogimiento espiritual, sino también un emblema del arte islámico en Asia Central. Su historia se remonta a épocas medievales, aunque ha sido restaurada y ampliada en diversas ocasiones. El entorno del santuario está cuidadosamente urbanizado con jardines y patios que invitan al recogimiento, y se convierte en punto de reunión para miles de peregrinos durante celebraciones religiosas como el Nowruz, el año nuevo persa.
Mazar-i-Sharif ha sido tradicionalmente un cruce de caminos entre diversas culturas, gracias a su cercanía con la frontera uzbeka y su ubicación en una zona de tránsito comercial e histórico. Esto la ha convertido en una ciudad más abierta y tolerante en comparación con otras zonas del país. Además de su carácter espiritual, la ciudad desempeña un papel fundamental en la economía del norte afgano, gracias a su agricultura, sus mercados tradicionales y su proximidad al puerto seco que conecta con los países vecinos del Asia Central. Es también un importante centro administrativo y militar, lo que ha hecho de ella un escenario estratégico en los distintos conflictos que han afectado al país.
«La Mezquita Azul en Mazar-e Sharif, que es una ciudad en el norte de Afganistán.» Steve Evans from India and USA – Flickr. CC BY 2.0.

La Mezquita Azul en Mazar-e Sharif
En esta imagen se aprecia la magnífica Mezquita Azul, corazón espiritual de Mazar-e Sharif, una ciudad situada en el norte de Afganistán. El edificio destaca por su deslumbrante revestimiento de azulejos vidriados en tonos turquesa y azul cobalto, que reflejan la tradición estética persa y centroasiática. Este santuario, conocido también como el Mausoleo de Hazrat Alí, es uno de los lugares más venerados del país, ya que según la tradición local alberga la tumba de Alí ibn Abi Tálib, yerno del profeta Mahoma y figura central en el islam chiita.
El entorno que rodea la mezquita está cuidadosamente ajardinado, con rosales en flor, senderos peatonales y espacios verdes que ofrecen un ambiente de serenidad y recogimiento. Estos jardines no solo realzan la belleza arquitectónica del complejo, sino que también cumplen una función social, pues constituyen un punto de encuentro para fieles, familias y visitantes.
Al fondo, las montañas que se elevan sobre el horizonte recuerdan la posición geográfica estratégica de Mazar-e Sharif, cerca de la frontera con Uzbekistán, en una región históricamente vinculada al comercio, la cultura y la religión. La silueta del minarete central, decorado con caligrafía árabe y motivos geométricos, simboliza la conexión entre la tierra y lo divino, elevándose sobre un espacio que ha sido durante siglos lugar de oración, peregrinación y arte.
Esta imagen no solo transmite la belleza arquitectónica de uno de los monumentos más emblemáticos de Afganistán, sino también el espíritu de una ciudad profundamente arraigada en la historia, la fe y la tradición cultural del islam.
«El histórico mausoleo del imán Alí, también conocido como la Mezquita Azul, en Mazar-e Sharif, Afganistán.» Foto: Steve Evans de Bangalore, India – Flickr. CC BY 2.0.

A nivel cultural, Mazar-i-Sharif conserva tradiciones musicales, artesanales y gastronómicas que reflejan la diversidad étnica de sus habitantes, compuesta principalmente por tayikos, uzbecos, hazaras y pashtunes. Esta convivencia de comunidades diferentes ha marcado la identidad de la ciudad, dando lugar a una rica vida cultural que combina elementos persas, turcos y centroasiáticos.
Pese a las difíciles circunstancias que ha vivido Afganistán en las últimas décadas, Mazar-i-Sharif ha logrado conservar una relativa estabilidad en comparación con otras regiones. Su patrimonio religioso y su valor simbólico como lugar de paz y santidad le han otorgado una protección especial, aunque no ha estado exenta de tensiones. Aun así, su resiliencia, su historia y su peso espiritual la convierten en una ciudad profundamente significativa tanto para el pueblo afgano como para el islam en general.
En resumen, Mazar-i-Sharif no es solo una ciudad del norte de Afganistán, sino un espacio sagrado, una joya arquitectónica y un lugar de encuentro cultural e histórico. La Mezquita Azul se alza como su corazón espiritual, y su aura de misticismo, belleza y tradición hacen de esta ciudad un punto clave para comprender la diversidad y la riqueza del legado islámico en Asia Central.
Art. principal: Mazar-e Sarif
Kabul (Afganistán)
- Capital de Afganistán.
- Aunque marcada por décadas de conflicto, conserva un fuerte peso político e histórico.
Kabul es la capital de Afganistán y su ciudad más emblemática desde el punto de vista político, histórico y simbólico. Situada en un valle rodeado por montañas en el este del país, a orillas del río Kabul, esta ciudad milenaria ha sido testigo de la grandeza y la tragedia, del esplendor cultural y de las heridas profundas provocadas por los conflictos que han marcado su historia reciente.
La historia de Kabul se remonta a más de tres mil años. Durante la antigüedad formó parte de importantes imperios, como el aqueménida, el greco-bactriano y el kushán, y ya entonces era un cruce de caminos entre Asia Central, el subcontinente indio y Oriente Medio. Su ubicación estratégica le otorgó un papel clave en las rutas comerciales y militares, convirtiéndola en un centro codiciado por muchas civilizaciones. En tiempos medievales, fue un núcleo islámico activo, y más tarde vivió momentos de gran actividad bajo los mogoles y los timúridas. A lo largo de su historia, Kabul ha albergado palacios, mezquitas, bazares, escuelas coránicas y jardines históricos que dan testimonio de su importancia en el mundo islámico.
En la actualidad, Kabul es el centro político y administrativo del país, sede del gobierno afgano y punto de referencia obligado en cualquier análisis sobre la situación de Afganistán. La ciudad también es el corazón diplomático del país, donde se concentran embajadas, instituciones internacionales y organismos multilaterales. Aunque los años recientes han estado marcados por la inestabilidad y las crisis, Kabul mantiene su papel como eje de las decisiones nacionales y como símbolo de la soberanía del Estado afgano.
La ciudad ha sufrido un enorme deterioro debido a décadas de guerra, desde la ocupación soviética en los años ochenta, la guerra civil en los noventa, el régimen talibán, la intervención internacional liderada por Estados Unidos y, más recientemente, el retorno del régimen talibán tras la retirada de las fuerzas extranjeras en 2021. A pesar de este contexto adverso, Kabul conserva elementos de su patrimonio, así como una población resiliente que lucha por mantener viva la identidad cultural de la ciudad.
Entre sus monumentos más conocidos se encuentran la ciudadela de Bala Hissar, los jardines de Babur —donde está enterrado el fundador del Imperio mogol—, la Mezquita Pul-e Khishti y el santuario de Sakhi, venerado especialmente durante las festividades religiosas. También se encuentran en Kabul museos, universidades, bibliotecas y centros de investigación que, a pesar de las dificultades, siguen funcionando como núcleos de conocimiento y cultura.
Kabul es también una ciudad diversa desde el punto de vista étnico y lingüístico. Alberga comunidades pastunes, tayikas, hazaras, uzbecas y otras minorías que conviven en un contexto complejo pero con una historia común. Esta diversidad ha sido fuente tanto de tensiones como de riqueza cultural, y se refleja en la vida cotidiana, en la gastronomía, en la música y en las celebraciones religiosas y tradicionales.
A pesar de sus muchos desafíos, Kabul representa la memoria colectiva del pueblo afgano. Su resistencia y su capacidad de reconstrucción frente a las adversidades han convertido a la ciudad en un símbolo del espíritu de Afganistán. La vida en sus calles, los mercados llenos de movimiento, los niños que acuden a la escuela y los adultos que trabajan por un futuro mejor son signos de esperanza en medio de la incertidumbre.
En resumen, Kabul no es solo la capital administrativa de Afganistán, sino también su corazón histórico y político. Es una ciudad marcada por el sufrimiento, pero también por una profunda dignidad, por la herencia de siglos de cultura y por la voluntad de sus habitantes de seguir adelante. Kabul encarna la complejidad de un país que, a pesar de todo, continúa buscando su lugar en el mundo.
Epígrafes adicionales
Afganistán en Asia Central
Afganistán ocupa una posición geográfica excepcional dentro del continente asiático, actuando como un verdadero puente entre Asia Central y el subcontinente indio. Esta condición lo ha convertido, a lo largo de los siglos, en un espacio de encuentro, pero también de conflicto, donde han confluido pueblos, imperios, religiones, rutas comerciales y ambiciones geopolíticas. A pesar de que, en términos culturales y lingüísticos, Afganistán también se vincula fuertemente al mundo persa y al islam de tradición sunní y chií, su pertenencia a la esfera centroasiática es indiscutible, sobre todo por su historia compartida con países como Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán.
La influencia centroasiática es evidente tanto en su pasado histórico como en su composición étnica. Las regiones del norte del país, especialmente ciudades como Mazar-e Sharif y Herat, mantienen vínculos profundos con las culturas túrquicas y persas de Asia Central. Las tribus tayikas y uzbecas, presentes en gran parte del norte afgano, hablan idiomas muy próximos a los de sus vecinos al norte de la frontera. Además, durante la Edad Media, cuando el Imperio timúrida gobernaba vastas zonas desde Samarcanda hasta Herat, las regiones afganas formaban parte activa de ese gran espacio cultural, artístico y comercial que definió la identidad de Asia Central.
Históricamente, Afganistán ha sido una tierra atravesada por imperios: desde los aqueménidas y los macedonios de Alejandro Magno hasta los kushán, los sasánidas, los árabes, los gaznávidas y los mongoles. En muchos de estos periodos, sus tierras formaban parte de un mismo ecosistema político y comercial que abarcaba gran parte de Asia Central. Kabul, Balkh y otras ciudades clave fueron puntos de paso fundamentales en las grandes rutas de caravanas y de expansión religiosa, especialmente del budismo, el zoroastrismo y, más tarde, el islam.
Durante la época contemporánea, Afganistán también ha estado en el centro de conflictos regionales que han afectado profundamente a Asia Central. En el siglo XIX, fue pieza clave en el llamado “Gran Juego” entre el Imperio británico y el Imperio ruso, que se disputaban el control de esta zona estratégica. Ya en el siglo XX, su cercanía con la entonces Unión Soviética hizo de Afganistán un escenario central durante la Guerra Fría, y su invasión por parte de las tropas soviéticas en 1979 marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y conflicto que aún hoy deja huellas profundas en la región.
La caída del régimen talibán en 2001 y el posterior intento de estabilización del país también se inscriben dentro de una lógica geopolítica que vincula estrechamente a Afganistán con sus vecinos centroasiáticos. La seguridad de Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán depende en gran medida de la estabilidad de la frontera afgana, especialmente en lo relativo al control del terrorismo, el narcotráfico y las migraciones. Asimismo, la diplomacia regional ha intentado buscar equilibrios que incluyan a China, Irán, Rusia y Pakistán, todos ellos actores clave en la política centroasiática.
Hoy en día, con la retirada de las fuerzas internacionales y el regreso del régimen talibán, Afganistán vuelve a ocupar un lugar central en las tensiones y preocupaciones del Asia Central. Al mismo tiempo, su potencial como país bisagra entre bloques culturales y económicos sigue presente. Su posición geográfica, si se consolidara la paz, le permitiría convertirse en un corredor de transporte y energía entre el Asia meridional y la central, y también entre China y el Golfo Pérsico, lo que podría abrir una nueva etapa en su historia regional.
En suma, Afganistán es mucho más que una nación aislada o ensimismada en sus conflictos internos. Es una pieza clave del mosaico centroasiático, una tierra de paso y de permanencia, de contacto y de contraste, cuya historia y destino están profundamente entrelazados con los de sus vecinos. Entender su papel dentro de Asia Central es comprender también la historia de esa vasta región de culturas milenarias, tensiones modernas y potenciales aún latentes.
Conflictos y desafíos contemporáneos
La historia reciente de Afganistán y de gran parte de Asia Central ha estado marcada por una serie de desafíos contemporáneos que han moldeado profundamente la realidad política, económica y social de la región. Estos desafíos están interconectados entre sí y se manifiestan a través de fenómenos como el terrorismo, el extremismo religioso, el narcotráfico, las tensiones geopolíticas por los recursos naturales, los movimientos migratorios forzados y una constante fragilidad institucional.
Uno de los problemas más persistentes y devastadores ha sido el terrorismo. Afganistán ha sido, durante décadas, uno de los epicentros del extremismo islamista a nivel global. La presencia de grupos como Al Qaeda, el Estado Islámico (ISIS-K) y diversas facciones talibanas ha sembrado el terror entre la población y ha impedido la consolidación de una paz duradera. Aunque el régimen talibán controla actualmente gran parte del territorio, las rivalidades internas entre grupos y la resistencia armada de algunas regiones continúan generando violencia y alimentando la inestabilidad. Las consecuencias del terrorismo no se limitan al interior del país, sino que se proyectan más allá de sus fronteras, afectando a los países vecinos e incluso a Europa, a través de atentados, redes clandestinas y flujos migratorios descontrolados.
El extremismo islámico, aunque relacionado con el terrorismo, constituye un fenómeno más amplio y arraigado, alimentado por décadas de guerra, ausencia de educación formal, manipulación ideológica y falta de oportunidades. En muchas zonas rurales, especialmente en Afganistán, las madrasas —escuelas religiosas— se convierten en el único acceso a la enseñanza, lo que facilita la propagación de doctrinas rigoristas alejadas del islam tradicional y tolerante. La instrumentalización de la religión como herramienta de poder ha fragmentado la sociedad, ha erosionado los derechos humanos fundamentales —especialmente los de las mujeres— y ha convertido a generaciones enteras en rehenes de un sistema cerrado y violento.
Otro de los grandes desafíos contemporáneos es el narcotráfico. Afganistán es, desde hace décadas, el mayor productor mundial de opio, del que se derivan la heroína y otras drogas que alimentan redes criminales a escala internacional. La economía del opio se ha convertido en un componente estructural del país, financiando tanto a grupos insurgentes como a redes de corrupción dentro del aparato estatal. Las plantaciones de amapola se extienden por miles de hectáreas y representan, paradójicamente, la principal fuente de ingresos para muchas familias campesinas empobrecidas. Esta realidad plantea un dilema difícil de resolver entre la erradicación de cultivos ilícitos y la necesidad de alternativas económicas viables. Además, el narcotráfico ha tenido efectos devastadores sobre la salud pública en la región y ha contribuido a la expansión de redes de crimen organizado que operan en conexión con Asia, Europa y Oriente Medio.
Las tensiones por los recursos naturales, en particular el agua, constituyen otro foco importante de conflicto en Asia Central. Afganistán, al igual que sus vecinos, depende de ríos que cruzan fronteras y cuyas fuentes están sometidas a presiones crecientes debido al cambio climático, la sobreexplotación agrícola y la construcción de infraestructuras hídricas. La escasez de agua genera tensiones diplomáticas y enfrentamientos locales entre comunidades, además de agravar la inseguridad alimentaria. Los proyectos de represas o desvíos de ríos impulsados por algunos gobiernos pueden afectar gravemente el acceso al agua de otras regiones, lo que convierte al control hídrico en un tema de gran sensibilidad política.
En paralelo, las migraciones internas y los éxodos masivos hacia el exterior son síntomas visibles de los múltiples desequilibrios sociales. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la guerra, la persecución, la pobreza extrema o la falta de perspectivas. Dentro de Afganistán, los desplazamientos internos han colapsado muchas ciudades, especialmente Kabul, que ha experimentado un crecimiento descontrolado y caótico. Al mismo tiempo, grandes oleadas de refugiados han buscado asilo en Irán, Pakistán, Turquía y Europa, generando tensiones diplomáticas y humanitarias. Estas migraciones forzadas no solo afectan a quienes las protagonizan, sino que también alteran el equilibrio demográfico, presionan los servicios públicos y generan tensiones intercomunitarias tanto en el país de origen como en los de acogida.
En conjunto, estos conflictos y desafíos configuran un panorama complejo y desafiante para Afganistán y sus vecinos centroasiáticos. Las soluciones no pueden ser unilaterales ni de corto plazo. Requieren cooperación regional, compromiso internacional, inversión en educación, desarrollo rural, justicia social y fortalecimiento institucional. La región aún arrastra las heridas de las guerras del siglo XX, pero su futuro dependerá de la capacidad colectiva de superar la violencia, apostar por la estabilidad y construir sociedades más equitativas y resilientes.
Relaciones internacionales y alianzas estratégicas
La posición geográfica de Afganistán, encrucijada entre Asia Central, el mundo iraní, el sur de Asia y China, ha convertido históricamente al país en un espacio clave para las dinámicas regionales e internacionales. En la actualidad, su papel como actor geopolítico sigue siendo relevante, aunque condicionado por la inestabilidad interna, el aislamiento diplomático y la falta de reconocimiento internacional tras el retorno del régimen talibán en 2021. Aun así, varios países mantienen un interés activo en el futuro de Afganistán, ya sea por motivos de seguridad, recursos, influencia estratégica o preocupación humanitaria.
Las relaciones más estrechas se han mantenido tradicionalmente con los países vecinos, en particular Pakistán, Irán y las repúblicas centroasiáticas como Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Pakistán ha ejercido una influencia política y militar considerable sobre los asuntos internos de Afganistán desde hace décadas, y se le atribuye un papel clave tanto en el surgimiento del movimiento talibán como en los actuales equilibrios de poder. Al mismo tiempo, la relación entre ambos países está marcada por tensiones fronterizas, disputas territoriales y sospechas mutuas.
Irán, por su parte, mantiene una política ambivalente, marcada por la defensa de la minoría chií hazara, la lucha contra el narcotráfico y el deseo de estabilidad en su frontera oriental. Al mismo tiempo, ha buscado mantener canales abiertos de diálogo con los talibanes por razones pragmáticas, sin dejar de criticar abiertamente sus políticas más radicales. Las repúblicas centroasiáticas observan con cautela la evolución de Afganistán, preocupadas por la seguridad de sus fronteras y por la posible expansión del extremismo islámico en sus territorios. No obstante, han participado en proyectos económicos y logísticos para conectar Afganistán con sus redes ferroviarias y comerciales.
La presencia de potencias extrarregionales también es significativa. China ha mostrado un interés creciente en Afganistán dentro del marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque Pekín ha evitado injerencias militares directas, apuesta por la estabilidad del país para proteger sus inversiones en infraestructuras y prevenir el contagio del extremismo islámico a su región de Xinjiang. Rusia, heredera del traumático conflicto soviético en la década de 1980, mantiene una postura firme en defensa de sus intereses en Asia Central y ha buscado construir una red de alianzas de seguridad en el entorno afgano a través de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).
Occidente, en particular Estados Unidos y la Unión Europea, ha reducido drásticamente su presencia desde la retirada de tropas en 2021. Sin embargo, siguen existiendo programas de ayuda humanitaria, iniciativas de defensa de derechos humanos y apoyo indirecto a la sociedad civil afgana, especialmente en temas como la educación, la salud o los derechos de las mujeres. El reconocimiento diplomático del gobierno talibán sigue siendo un asunto delicado y polémico a nivel internacional, lo que complica el acceso del país a fondos, inversiones y relaciones normales con la comunidad global.
En conjunto, las alianzas estratégicas de Afganistán están en proceso de redefinición. El país se encuentra en una posición incierta, en busca de una política exterior que combine soberanía con pragmatismo. Su futuro dependerá en buena medida de su capacidad para generar confianza entre sus vecinos, mantener la estabilidad interna y ofrecer garantías mínimas de gobernabilidad frente al mundo exterior.
Esperanzas de reconstrucción y futuro
A pesar de las múltiples crisis que ha vivido Afganistán en las últimas décadas, tanto internas como externas, persiste en su sociedad una voluntad profunda de reconstrucción y avance. Esta esperanza no está fundada en ilusiones idealistas, sino en la resistencia histórica de su pueblo, en la riqueza de su patrimonio cultural, en el potencial de su juventud y en la posibilidad de transformar sus desafíos en oportunidades.
El futuro de Afganistán no puede depender únicamente de actores internacionales, aunque estos desempeñan un papel importante. La reconstrucción debe surgir, ante todo, desde dentro: desde las comunidades locales que trabajan por mantener escuelas abiertas, desde los agricultores que buscan alternativas al cultivo de opio, desde los jóvenes que acceden a la educación a pesar de las restricciones, y desde las mujeres que, incluso bajo enormes dificultades, siguen reclamando su lugar en la vida pública.
Existen experiencias positivas, aunque dispersas, en sectores como la agricultura sostenible, la educación comunitaria, el desarrollo de infraestructuras locales o el emprendimiento social. En varias regiones del país se han puesto en marcha cooperativas, pequeños negocios, proyectos medioambientales y actividades culturales que, si bien son aún frágiles, demuestran que es posible avanzar incluso en contextos de precariedad. La diáspora afgana, repartida por todo el mundo, también juega un papel clave en la reconstrucción a través del envío de remesas, la formación profesional y el impulso de redes de apoyo internacional.
El papel de la educación es especialmente relevante. Aunque muchas escuelas, sobre todo para niñas, han sido clausuradas o restringidas por las autoridades, el deseo de aprender sigue vivo. Numerosas iniciativas clandestinas, programas en línea y redes comunitarias han mantenido viva la llama del conocimiento. En este sentido, el acceso a la información, la conectividad digital y el apoyo a medios de comunicación libres son herramientas esenciales para imaginar un futuro distinto.
La reconstrucción también pasa por un proceso de reconciliación nacional. El país necesita sanar heridas profundas y construir una narrativa compartida que no se base en la exclusión ni en la violencia. Reconocer la diversidad étnica, lingüística y religiosa del país, respetar los derechos fundamentales y apostar por un modelo de desarrollo inclusivo son pasos indispensables hacia una paz duradera. Esta tarea no será sencilla, pero forma parte de cualquier horizonte de esperanza realista.
En definitiva, el futuro de Afganistán es incierto, pero no está condenado. A pesar del sufrimiento acumulado, la sociedad afgana ha demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia, adaptación y dignidad. Si se crean las condiciones adecuadas —desde el respeto a los derechos humanos hasta la estabilidad institucional y el desarrollo económico sostenible—, el país puede encontrar un camino propio hacia la reconstrucción. No será inmediato, ni fácil, pero sí posible.
Organizaciones regionales
En el complejo entramado geopolítico de Asia Central y el Gran Oriente Medio, Afganistán ha buscado históricamente su lugar dentro de diversas organizaciones regionales e internacionales, como forma de ganar legitimidad, promover la cooperación y asegurar su participación en procesos multilaterales que afectan directamente a su estabilidad y desarrollo. Aunque su pertenencia formal a muchas de estas organizaciones es limitada o parcial, su implicación política y estratégica es innegable. A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos afganos han intentado vincularse con organismos de cooperación regional que operan tanto en el ámbito económico como en el político, el cultural o el de la seguridad colectiva.
Una de las plataformas más relevantes en el entorno inmediato de Afganistán es la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Aunque Afganistán no es miembro pleno, participa como Estado observador desde 2012, lo que le ha permitido establecer canales de diálogo con países clave como China, Rusia, Pakistán, India, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Esta organización, creada originalmente para luchar contra el extremismo, el separatismo y el terrorismo en Asia Central, ha ampliado sus objetivos hacia la cooperación económica, energética y cultural. La implicación de Afganistán en este espacio multilateral refleja su intento de integrarse en una estructura regional donde la seguridad compartida y el equilibrio geoestratégico son temas prioritarios.
Otro organismo con el que Afganistán ha mantenido relaciones es la Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por varias repúblicas exsoviéticas. Aunque Afganistán nunca ha sido miembro formal de la CEI, ha establecido acuerdos de cooperación con algunos de sus países miembros, especialmente con Uzbekistán y Tayikistán, con los cuales comparte vínculos históricos, étnicos y fronterizos. La CEI ha sido, en algunos momentos, un foro útil para coordinar aspectos de seguridad fronteriza, comercio bilateral y asistencia técnica, especialmente en el periodo posterior al colapso soviético, cuando Afganistán se encontraba en plena guerra civil.
En el plano cultural y religioso, Afganistán forma parte de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), una entidad que agrupa a más de cincuenta países del mundo islámico y que promueve la solidaridad entre naciones musulmanas en temas como educación, cultura, desarrollo, ayuda humanitaria y defensa de los valores islámicos. La OCI ha emitido numerosas resoluciones sobre la situación en Afganistán y ha canalizado fondos de ayuda humanitaria durante las distintas crisis que ha vivido el país. También ha sido una voz crítica frente a las violaciones de derechos humanos, especialmente en lo relativo a los derechos de las mujeres y la educación, desde el regreso del régimen talibán.
Más allá de estas organizaciones, Afganistán ha participado en otros marcos regionales como el Proceso de Estambul (también conocido como “Corazón de Asia”), un foro de diálogo entre países vecinos, potencias regionales y socios internacionales que busca fomentar la cooperación en seguridad, economía, infraestructura y lucha contra el narcotráfico. Este tipo de iniciativas multilaterales tienen el potencial de integrar a Afganistán en redes de cooperación más amplias, aunque su éxito depende de la voluntad política de todas las partes implicadas y del contexto interno del país.
En suma, la presencia de Afganistán en organizaciones regionales refleja tanto su aspiración de ser un actor reconocido en su entorno geoestratégico como las limitaciones impuestas por su inestabilidad interna. Las plataformas multilaterales ofrecen oportunidades para la cooperación, el desarrollo y el diálogo, pero su eficacia dependerá siempre del grado de compromiso mutuo, de la legitimidad de las autoridades afganas y de un entorno regional dispuesto a apostar por la inclusión en lugar del aislamiento. En un mundo interconectado, la integración en estructuras regionales podría representar una vía hacia la normalización diplomática y la reconstrucción de la confianza internacional.
Presencia internacional
Afganistán ha sido, a lo largo de la historia moderna, escenario de una intensa presencia internacional protagonizada por grandes potencias regionales y globales que han intervenido directa o indirectamente en su territorio. Esta presencia ha respondido a intereses estratégicos, económicos, ideológicos y militares, convirtiendo al país en un punto neurálgico de las disputas geopolíticas entre bloques rivales. Ningún otro país de Asia Central ha estado tan profundamente condicionado por la injerencia exterior como Afganistán, y esta realidad sigue vigente en el siglo XXI, aunque con nuevas formas y actores.
Durante el siglo XX, la influencia de Rusia fue determinante. En tiempos del Imperio zarista y, más tarde, bajo la Unión Soviética, Afganistán fue considerado parte esencial del “Gran Juego” por el control de Asia Central. Esta influencia alcanzó su punto máximo con la invasión soviética en 1979, que desató una década de guerra brutal entre el ejército rojo y los muyahidines afganos, apoyados por Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y otros aliados occidentales. La retirada soviética en 1989 supuso una derrota estratégica para Moscú, pero dejó tras de sí un país devastado y altamente militarizado. Desde entonces, Rusia ha mantenido una política de contención en la región, preocupada por la expansión del islamismo radical hacia sus repúblicas fronterizas y por el tráfico de drogas procedente del sur.
En el siglo XXI, China ha emergido como un actor clave en el tablero afgano, aunque con una estrategia más discreta y centrada en la estabilidad regional y la expansión económica. A través de su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), Pekín contempla a Afganistán como una pieza potencial para conectar sus rutas terrestres con Irán, Pakistán y Asia Central. Aunque China ha evitado comprometerse militarmente en el país, ha establecido relaciones con los talibanes y ha ofrecido cooperación en infraestructura, energía y minería. Su objetivo prioritario es garantizar que el territorio afgano no se convierta en un refugio para movimientos islamistas que puedan afectar a la región de Xinjiang, donde reside la población uigur, de mayoría musulmana.
Turquía, por su parte, ha intensificado su implicación en Afganistán desde la caída del régimen talibán en 2001. Como miembro de la OTAN, participó activamente en misiones militares internacionales, aunque sin involucrarse directamente en operaciones de combate. Más allá del plano militar, Turquía ha cultivado una influencia cultural y educativa mediante proyectos de cooperación, asistencia humanitaria y reconstrucción institucional. Su presencia se apoya en los vínculos históricos y religiosos compartidos, y en una política exterior que aspira a convertir a Ankara en un mediador clave entre el mundo islámico y Occidente.
Irán es otro actor de gran relevancia en la dinámica afgana, con el que comparte una larga frontera y profundos vínculos culturales, lingüísticos y religiosos. La República Islámica ha jugado un papel complejo, alternando momentos de cooperación con fases de tensión. Por un lado, ha protegido y apoyado a la comunidad hazara chiita y ha ofrecido refugio a millones de afganos desplazados por la guerra. Por otro, ha mantenido contactos con distintos grupos armados, incluidos los talibanes, con el objetivo de influir en el equilibrio interno del país. Además, ha impulsado proyectos económicos, educativos y religiosos que refuerzan su presencia en el oeste de Afganistán, especialmente en ciudades como Herat.
La intervención de Estados Unidos ha sido, sin duda, la más visible y prolongada en la historia reciente de Afganistán. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las fuerzas estadounidenses lideraron una coalición internacional que invadió el país con el objetivo de derrocar al régimen talibán y combatir a Al Qaeda. La operación militar se transformó rápidamente en una misión de reconstrucción nacional, con presencia civil y militar sostenida durante dos décadas. A pesar de los enormes recursos invertidos, los resultados fueron mixtos: se logró ampliar el acceso a la educación, la sanidad y la infraestructura, pero no se consolidó una paz estable ni un Estado funcional. La retirada de las tropas estadounidenses en 2021 precipitó el colapso del gobierno afgano y el regreso al poder de los talibanes, generando una sensación de fracaso y abandono en la sociedad afgana.
En conjunto, la presencia internacional en Afganistán ha oscilado entre la ocupación, la ayuda, la manipulación y la diplomacia. Cada potencia ha perseguido sus propios intereses, y pocas veces se ha priorizado una visión genuina de desarrollo sostenible para el pueblo afgano. El país ha sido escenario de guerras por delegación, de ambiciones imperiales y de proyectos inconclusos. Sin embargo, también ha recibido apoyo humanitario, reconstrucción de infraestructuras y colaboración científica y educativa que han dejado un legado positivo en ciertas áreas.
El futuro de la presencia internacional en Afganistán dependerá del contexto regional, del comportamiento del actual régimen talibán y de la voluntad de las potencias externas para promover una relación basada en el respeto, la cooperación y el desarrollo real. Aun en medio del aislamiento diplomático, el interés estratégico por Afganistán no ha desaparecido, y su ubicación seguirá atrayendo la atención de actores regionales y globales por mucho tiempo.
Conclusión general
Afganistán, país de contrastes, de geografías abruptas y memorias antiguas, sigue ocupando un lugar central en la historia y la política de Asia Central. Lejos de ser un espacio marginal o aislado, su territorio ha sido, durante milenios, un escenario de encuentros y confrontaciones, un puente entre civilizaciones y, al mismo tiempo, un campo de disputas imperiales. En él confluyen las herencias de los imperios antiguos, las rutas de la seda, las tradiciones islámicas, las migraciones tribales, los conflictos modernos y las esperanzas persistentes de un pueblo que no renuncia a su dignidad.
Las grandes ciudades afganas —Kabul, Herat, Mazar-e Sharif y muchas otras— atesoran historias profundas, testimonio de épocas de esplendor cultural y de dolorosas guerras. Estas urbes condensan la complejidad del país: su diversidad étnica, su peso espiritual, su dinamismo social y su fragilidad estructural. En ellas se cruzan el legado de las mezquitas azules, los jardines persas, los bazares milenarios y las cicatrices de los conflictos contemporáneos. Cada una representa un microcosmos de un país que, a pesar del sufrimiento, no ha perdido su identidad ni su alma.
Afganistán forma parte indisoluble del mundo centroasiático. Comparte con sus vecinos un pasado histórico entrelazado, una geografía similar, unas religiones comunes y unos desafíos compartidos. Pero también es distinto, singular, con una trayectoria nacional marcada por una resistencia feroz a la dominación extranjera y por una persistente búsqueda de soberanía. Esta tensión entre pertenencia y diferenciación es una de las claves para entender su papel en la región.
Hoy, Afganistán se encuentra ante una encrucijada. La retirada de las fuerzas internacionales, el regreso de un régimen conservador y la incertidumbre institucional han colocado al país en una posición ambigua frente a la comunidad internacional. Sin embargo, su realidad no puede reducirse al prisma del conflicto. El pueblo afgano, profundamente resiliente, mantiene vivas las esperanzas de reconstrucción, de justicia, de educación, de paz. La juventud, la diáspora, las mujeres, los pequeños emprendedores, los maestros y artistas que continúan su labor en la sombra, son los verdaderos protagonistas del mañana.
El país necesita diálogo, inclusión y cooperación. Su inserción en organizaciones regionales, sus vínculos históricos con países vecinos, sus alianzas estratégicas y su potencial económico —todavía en gran parte desaprovechado— pueden ser los pilares sobre los que edificar un futuro más justo y estable. La región en su conjunto, y el mundo en general, tienen mucho que ganar si Afganistán se transforma en un nodo de paz y desarrollo, en lugar de permanecer como epicentro de tensiones.
Así, comprender a Afganistán desde una perspectiva amplia, histórica, geográfica y cultural, es también un ejercicio de comprensión del propio destino de Asia Central. No hay estabilidad regional sin estabilidad en Afganistán. No hay desarrollo duradero sin su integración plena. No hay paz auténtica sin la participación activa de su población en la construcción de su porvenir.
A pesar de los desafíos colosales que enfrenta, Afganistán no está condenado. Está herido, sí, pero vivo. Y mientras su historia siga siendo contada, y sus voces sigan buscando espacios donde ser escuchadas, existirá la posibilidad de un nuevo comienzo. Un comienzo arraigado en la memoria, pero abierto al porvenir.

Epílogo: Asia Central, entre la memoria profunda y la mirada al porvenir
Asia Central es una de las regiones más fascinantes, complejas y olvidadas del mundo. En el corazón del continente eurasiático, entre las estepas del norte, los desiertos del sur, las montañas del este y los grandes ríos de occidente, se extiende un vasto territorio que ha sido cuna de civilizaciones, corredor de imperios, nudo de culturas y, durante mucho tiempo, espacio de disputa entre potencias externas. Su historia no es solo la de los pueblos que la habitan, sino también la de los mundos que se han cruzado en ella: el persa, el turco, el chino, el árabe, el indio, el mongol y, más recientemente, el ruso y el occidental.
Los orígenes culturales de Asia Central se pierden en la noche de los tiempos. Mucho antes de que existieran Estados modernos, este territorio fue poblado por sociedades nómadas que desarrollaron formas sofisticadas de organización política, religiosa y artística. Las culturas escitas, sogdianas, bactrianas y tocarias dejaron testimonios arqueológicos de un gran valor, mostrando la riqueza de intercambios culturales a lo largo de las rutas que unían China con el Mediterráneo. La Ruta de la Seda no fue solo un canal para el comercio de bienes materiales, sino también una vía para la transmisión de ideas, religiones, lenguas y estilos de vida. El budismo, el zoroastrismo, el maniqueísmo, el cristianismo nestoriano y, más tarde, el islam, pasaron por estas tierras antes de consolidarse en sus centros más conocidos.
La llegada de los imperios, desde los aqueménidas hasta los sasánidas, desde los hunos hasta los mongoles de Gengis Kan, convirtió a Asia Central en una región de paso y de frontera. Sin embargo, también fue espacio de síntesis y creatividad. Ciudades como Samarcanda, Bujará, Merv o Herat brillaron como faros de cultura, conocimiento y arte. Durante la edad de oro islámica, especialmente bajo los timúridas, se levantaron madrasas, observatorios astronómicos, palacios y bibliotecas que rivalizaban con las grandes metrópolis del mundo. Esta herencia, aunque parcialmente destruida por el paso del tiempo y las guerras, sigue viva en la memoria arquitectónica y simbólica del lugar.
La llegada del colonialismo ruso en el siglo XIX marcó el inicio de una nueva etapa. La región fue progresivamente absorbida por el Imperio zarista y luego por la Unión Soviética, que impuso fronteras artificiales, reconfiguró identidades étnicas, reprimió religiones tradicionales y promovió un modelo de modernización forzada. Sin embargo, también introdujo infraestructuras, alfabetización, universidades y vínculos económicos que dejaron una huella profunda. La caída del bloque soviético en 1991 abrió un nuevo ciclo, con la independencia de las repúblicas centroasiáticas, el surgimiento de regímenes autoritarios y la búsqueda incierta de un modelo propio de desarrollo.
Hoy, Asia Central es un mosaico de Estados jóvenes, con estructuras de poder marcadamente presidencialistas, economías en transición y sociedades marcadas por la tensión entre tradición y modernidad. Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán representan cinco caminos distintos dentro de un espacio geográfico y cultural común. A ellos se suma, en el extremo suroccidental, Afganistán, cuya situación particular refleja tanto las debilidades como el potencial de toda la región.
El planteamiento de futuro para Asia Central no puede desligarse de su entorno inmediato. China, con su imponente presencia económica y estratégica, ha convertido a la región en un eje clave dentro de su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta. Las inversiones en infraestructura, energía y conectividad han creado una dependencia creciente, pero también una oportunidad para el desarrollo regional si se gestiona con autonomía y equilibrio. Rusia, por su parte, mantiene una influencia histórica, cultural y militar, especialmente a través de organizaciones como la CEI o la OTSC, aunque enfrenta crecientes desafíos para mantener su hegemonía ante el empuje chino y las nuevas generaciones que buscan mayores libertades.
Europa también observa con interés la evolución de Asia Central, tanto por razones energéticas como por motivos geopolíticos. La región podría convertirse en un socio estratégico clave en un mundo cada vez más multipolar, siempre que logre consolidar instituciones estables, respetar los derechos humanos y avanzar hacia una integración económica y cultural equilibrada. La Unión Europea ha impulsado estrategias de conectividad, educación y diplomacia con los países centroasiáticos, aunque sus resultados aún son limitados frente al protagonismo ruso y chino.
La gran pregunta para el futuro de Asia Central es si será capaz de construir un modelo de desarrollo propio, arraigado en su historia y sus valores, pero abierto a la cooperación global y al progreso. ¿Podrán sus pueblos articular una voz común más allá de las fronteras impuestas? ¿Podrán sus Estados garantizar un crecimiento inclusivo, sostenible y justo? ¿Podrán sus culturas dialogar con el presente sin traicionar su pasado?
Asia Central no debe ser vista como un simple escenario de rivalidades entre grandes potencias. Es una región con entidad propia, con una historia que inspira y con un futuro que merece ser imaginado en sus propios términos. En ella residen pueblos orgullosos, sabidurías milenarias, recursos naturales considerables y una geografía estratégica que podría transformarse de campo de disputa en corredor de paz y prosperidad. Para ello, será necesario que sus sociedades encuentren formas de participación, transparencia y cohesión; que sus líderes promuevan la educación, el respeto y el diálogo; y que la comunidad internacional se comprometa no solo con sus intereses, sino con su dignidad.
En última instancia, Asia Central es una región que recuerda al mundo que el centro también puede ser frontera, y que en las tierras intermedias se gestan a menudo los destinos colectivos. Comprenderla es entender una parte esencial de la historia humana. Acompañarla en su camino hacia el futuro es, también, una responsabilidad compartida.