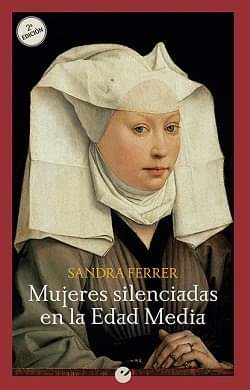Mujeres silenciadas en la Edad Media, de Sandra Ferrer, es un libro que propone una rectificación paciente de la memoria: devolver nombre, contexto y espesor humano a quienes, aun viviendo dentro de un mundo regido por normas patriarcales, produjeron saber, arte, gobierno y espiritualidad. Su tesis de fondo es doble. Por un lado, la Edad Media no fue un páramo femenino, sino una constelación de prácticas y saberes en la que muchas mujeres actuaron como productoras de conocimiento en redes monásticas, cortesanas, urbanas y artesanales. Por otro, el silencio que percibimos hoy no es el reflejo de su ausencia, sino el resultado de filtros de transmisión —selección de fuentes, cánones literarios, jerarquías escolares— que borraron nombres, minimizaron aportes o los diluyeron en fórmulas anónimas. El libro, con voz divulgativa bien documentada, se inserta en la tradición de la historia social y cultural y dialoga con los estudios de género para reconstruir una galería coral de pioneras; el gesto no es hagiográfico, sino crítico: no se idealiza a las protagonistas, se las devuelve a su tiempo y se las lee contra el grano de los textos que las rodearon.
Ferrer sitúa esa recuperación en una Europa que, del románico al gótico, se reordena. La expansión urbana, el auge de las catedrales, la circulación de manuscritos y la revitalización de escuelas y universidades generan nuevos espacios de lectura y escritura. El libro muestra cómo, dentro y fuera de los muros monásticos, las mujeres encontraron resquicios legales y sociales para participar de ese flujo: talleres de copia e iluminación en conventos, mecenazgos regios y nobiliarios, redes laicas de beguinas, ámbitos domésticos donde se aprendía a leer para rezar y, con frecuencia, para administrar. La autora insiste en un punto metodológico decisivo: el registro femenino es fragmentario, pero no esporádico; aparece en cartas, inventarios, testamentos, contratos dotalicios, crónicas, vitae, procesos inquisitoriales, códices iluminados con firmas mínimas y, en ocasiones, con autorías reivindicadas. A partir de ese mosaico, Ferrer recompone trayectorias y las sitúa en estructuras mayores: mercado del libro, patronazgo artístico, redes devocionales y circuitos de saber médico.
El recorrido por las pioneras del conocimiento ilumina campos diversos. En la esfera intelectual y teológica, figuras como Hildegarda de Bingen o Herrada de Landsberg encarnan la potencia de los scriptoria femeninos: componen visiones, música, compendios enciclopédicos y manuales que ordenan el cosmos desde una mirada contemplativa y científica a la vez. Heloísa, lectora sofisticada de la Antigüedad, o Christine de Pizan, ya en el tránsito tardo-medieval, muestran el paso de las aulas monásticas a la esfera urbana y cortesana, donde la pluma se vuelve también instrumento de intervención pública. El libro no se limita al mundo latino: incorpora la rica constelación andalusí con poetas y letradas, y recuerda a figuras técnicas como las artesanas del astrolabio o las calculistas que trabajaron en talleres vinculados a la astronomía; esa ampliación geográfica subraya que “Europa” en la Edad Media es un entramado mediterráneo y atlántico de traducciones, encuentros y polémicas.
La ciencia práctica ocupa un capítulo especial. Ferrer presta atención a la medicina y la farmacología, ámbitos en los que las mujeres fueron decisivas como sanadoras, comadronas y compiladoras de recetas. La tradición salernitana, con el nombre emblemático de Trota/Trotula, sirve de hilo para interrogar cómo circula el conocimiento clínico y cómo se diluyen autorías femeninas en compendios colectivos. La autora no afirma sin matices: explora debates sobre atribuciones textuales, contrasta manuscritos y expone cómo la autoridad médica se negocia en un mundo en el que el saber universitario masculino gana peso, pero convive con prácticas expertas transmitidas por linajes femeninos. Esta tensión entre institucionalización del saber y pericia artesanal recorre todo el libro y lo vuelve especialmente fértil para pensar la cultura material del conocimiento.
En el terreno político y jurídico, la obra es igualmente incisiva. Reinas y señoras —Urraca I, Berenguela de Castilla, Petronila de Aragón, entre otras— aparecen no solo como figuras de legitimación dinástica, sino como agentes con capacidad de decisión, patronas de iglesias y bibliotecas, promotoras de crónicas y ordenamientos. Ferrer lee sus actuaciones en documentos y crónicas con atención a lo que dicen y a lo que callan: la retórica de la humildad en preámbulos, la negociación de potestades, la administración de rentas destinadas a scriptoria o a hospitales. La política del libro —quién encarga, quién paga, quién guarda, cómo circula— se revela como un campo donde la intervención femenina deja huellas precisas.
La dimensión urbana del románico tardío y del gótico temprano ofrece otro escenario que el libro explora con éxito: talleres de encuadernación, orfebrería, tapices y miniatura en los que la autoría se comparte. Ferrer evita la trampa de confundir participación con invisibilidad. Muestra cómo la economía del taller familiar y gremial permitía presencia femenina estable y cómo los objetos —textiles, bordados litúrgicos, frontales de altar— codifican conocimiento técnico de alto nivel. La historia cultural que practica la autora no separa texto e imagen: sabe que en la Edad Media el libro es un cuerpo de pergamino, pigmento, hilo y madera, y que muchas innovaciones visuales nacen en manos de mujeres que nunca firmaron tratados, pero definieron estándares de color, motivos y técnicas.
 Uno de los méritos mayores del libro es su trabajo con el concepto de silencio. Ferrer no lo entiende como vacío, sino como construcción histórica. Hay silencios impuestos por la censura o la desautorización, silencios tácticos que protegieron prácticas y lecturas, y silencios que obedecen a reglas del género textual medieval, donde el “yo” autoral se esconde tras la comunidad. Esta cartografía de silencios permite leer de otro modo las fuentes: una glosa marginal donde una monja comenta un pasaje, un colofón donde una copista se nombra “Guda pecatrix”, un inventario que separa “libros de coro” de “libros de estudio” y menciona una llave en manos de una abadesa. El libro convierte esas migas en hilos que, urdidos, revelan una trama intelectual robusta.
Uno de los méritos mayores del libro es su trabajo con el concepto de silencio. Ferrer no lo entiende como vacío, sino como construcción histórica. Hay silencios impuestos por la censura o la desautorización, silencios tácticos que protegieron prácticas y lecturas, y silencios que obedecen a reglas del género textual medieval, donde el “yo” autoral se esconde tras la comunidad. Esta cartografía de silencios permite leer de otro modo las fuentes: una glosa marginal donde una monja comenta un pasaje, un colofón donde una copista se nombra “Guda pecatrix”, un inventario que separa “libros de coro” de “libros de estudio” y menciona una llave en manos de una abadesa. El libro convierte esas migas en hilos que, urdidos, revelan una trama intelectual robusta.
La escritura de Ferrer ocupa un lugar intermedio entre el ensayo histórico y la narración biográfica breve. Este registro le permite sostener el rigor documental sin perder la cercanía con lectoras y lectores no especialistas. Su prosa integra contexto, explicación y escena: un claustro iluminado por lámparas de aceite, el rumor de un taller, la lectura coral de vísperas, la mesa donde una reina negocia dotes y manda copiar un salterio. Esa plasticidad literaria no disimula su precisión: cada viñeta se ancla en fuentes y bibliografía actualizada, a la vez que señala las zonas grises donde la investigación histórica sigue abierta. El resultado es un texto que enseña a leer la Edad Media con ojos menos rutinarios y más atentos a la agencia femenina.
El libro, al honrar a las pioneras del conocimiento, despliega además una reflexión contemporánea: el canon se reescribe cuando varían las preguntas. No se trata de “añadir mujeres” a una historia ya completa, sino de aceptar que sin ellas el mapa está incompleto. Esto tiene consecuencias en la enseñanza, en los museos, en la edición y en la investigación: cambiar los ejemplos, revisar atribuciones, abrir catálogos, pensar colecciones con criterios menos androcéntricos. Ferrer convierte esta tarea en una invitación ética: reconocer el trabajo intelectual de las mujeres medievales no es proyectar sobre el pasado nuestras expectativas, sino retirar capas de olvido para ver mejor lo que ya estaba allí.
En síntesis, Mujeres silenciadas en la Edad Media es una contribución valiosa a la comprensión de una Europa románica y gótica más compleja de lo que dictan los tópicos. Su fuerza reside en la combinación de erudición asequible y mirada inclusiva, en el cuidado por las fuentes y en la convicción de que la cultura es un tejido de manos múltiples. El libro restituye linajes, saca a la luz talleres y bibliotecas, muestra aulas y palacios desde otros ángulos y convierte el “silencio” en objeto de análisis. Al concluir su lectura queda una certeza: las pioneras del conocimiento no fueron excepciones aisladas, sino nodos de redes activas que sostuvieron la transmisión de saberes en tiempos de cambios. Honrarlas no es un gesto conmemorativo, sino una forma de comprender mejor el pasado y, con él, las raíces de nuestra propia cultura letrada.