Stonehenge, Condado de Wiltshire, Inglaterra, Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Ver archivo original.
INDICE MEGALITISMO
1. Introducción megalitismo
2. Tipos de megalitos: Menhir y Dólmen.
3. Proceso de construcción
4. Desarrollo de Construcciones monolíticas.
5. Dólmen de Axeitos (Galicia).
6. Dólmenes de Antequera
- 6.1 El dólmen de Menga. (Conferencia + Documental).
- 6.2 El tholos de El Romeral
- 6.3 El dolmen de Viera
7. Qué es un Tholos (El Tesoro de Atreo ).
8. Dólmen de la Cueva de Daina
9. Stonehenge (Documental 1, 2, 3 y 4)
- 9.1 Historia temprana
- 9.2 Antes del monumento (desde el 8000 a. C.)
- 9.3 Construcción
- 9.4 Complejo Stonehenge
- 9.5 Enterramientos
- 9.6 Usos
- 9.7 Stonehenge y el número áureo
- 9.8 Anexo: Stonehenge, Avebury y sitios relacionados ( Avebury, Avenida Kennet, La avenida Beckhampton, túmulo alargado de West Kennet, El Santuario, La colina de Silbury , La Colina de Windmill ).
10. Necrópolis megalítica de Panoría
11. Cronología Megalitismo
12. ¿Qué es una tumba de corredor?
13. Interpretaciones al Megalitismo
14. El Dolmen del Mellizo (Cáceres)
15. Dolmen del prado de Lácara (Badajoz)
16. Megalitos como posibles observatorios astronómicos
17. Religión megalítica
1. Introducción al Megalitismo
El término megalitismo procede de las palabras griegas mega (μεγας) grande y lithos (λιθος), piedra. Aunque en sentido literal podemos encontrar construcciones megalíticas en todo el mundo, desde Japón a los gigantes de la Isla de Pascua, en sentido estricto muchos autores únicamente denominan megalitismo al fenómeno cultural cuyo foco se localiza en el Mediterráneo occidental y la Europa atlántica, que se inicia a partir de finales del Neolítico y dura hasta la Edad del Bronce y que está caracterizado por la realización de diversas construcciones hechas con grandes bloques de piedra escasamente desbastados y denominados megalitos. Así, según estos investigadores, cuando se habla de megalitismo no se deberían incluir las construcciones ciclópeas correspondientes a otras dinámicas culturales como las del Bronce egeo, las baleáricas o las sardas, ni mucho menos las de Egipto o Polinesia. (1)
Se encuentran grandes monumentos megalíticos diseminados por buena parte de Europa occidental, pero los focos más importantes se encuentran en Bretaña, sur de Inglaterra e Irlanda, y sur de España y Portugal.
Este fenómeno se identifica esencialmente con la construcción de tumbas monumentales del tipo dolmen (en bretón mesa de piedra), en cuyo interior se fue enterrando sucesivamente a los fallecidos de un grupo humano, apartándose cuidadosamente los huesos de los anteriores difuntos (enterramientos colectivos). Los dólmenes pueden ser simples o de corredor, en galería, o cistas, y la mayoría estuvieron inicialmente cubiertos por un túmulo de tierra o piedras, que actualmente suele haber desaparecido en su mayor parte. Además de los dólmenes, dentro del contexto megalítico, se pueden encontrar otra tipología constructiva no funeraria denominada menhir, monolito hincado en el suelo que puede aparecer aislado o formando alineaciones (en Carnac) o círculos (henges, como en Stonehenge). También abundan los crómlech, círculos de piedras más o menos grandes que rodeaban el túmulo de un dolmen, los tholoi, los falsos dólmenes y las cuevas artificiales.
El fenómeno megalítico podría considerarse como la primera manifestación arquitectónica monumental en Europa occidental. Su nacimiento parece tener lugar al final del quinto milenio en varios focos simultáneos a lo largo del Atlántico, desde Huelva (en España), hasta las islas Shetland y Jutlandia, y su cronología sobrepasa ampliamente la fase neolítica, perviviendo durante la Edad del Bronce, especialmente en el norte (lógicamente también se produce una evolución de las formas constructivas). Un megalito podrá definirse como una construcción de piedras gigantescas (megas: gigante y, lithos: piedra), toscamente trabajadas. Aunque en periodo posteriores la tipología se diversifica, durante el Neolítico hay cuatro clases de monumentos megalíticos: el menhir (que no es más que una gran piedra hincada sin labrar), este puede aparecer aislado o en grandes hileras. A veces también forma círculos, recibiendo entonces el nombre de crómlech (en las edades del metal, estos círculos de piedra llegan a desarrollarse mucho en las islas británicas, recibiendo el nombre de henges). En cualquier caso, los menhires, aislados o en grupos, señalarían santuarios al aire libre. Por último está el dolmen: una tumba megalítica colectiva que al menos consta de una cámara funeraria cubierta por un túmulo, que a menudo se ha perdido (este esquema es el más común, pero pueden encontrarse variantes más complejas, o más sencillas). La cámara funeraria solía albergar los restos de multitud de cadáveres junto con su ajuar funerario.
El megalitismo constituye una de las expresiones culturales más enigmáticas y fascinantes del Neolítico y la Edad del Cobre en Europa y otras regiones del mundo. Se refiere a la construcción de monumentos de grandes dimensiones realizados con piedras sin tallar o mínimamente trabajadas, erigidas con fines que abarcan desde lo funerario y ritual hasta lo territorial o astronómico. Este fenómeno, que floreció aproximadamente entre el VI y el II milenio a. C., se manifiesta a través de una notable diversidad de estructuras como dólmenes, menhires, crómlech y galerías cubiertas, distribuidas en extensas áreas geográficas que van desde la península ibérica y las islas británicas hasta Escandinavia, pasando por Francia, Alemania y ciertas zonas del norte de África y del Próximo Oriente.
A pesar de su dispersión territorial, el megalitismo presenta una sorprendente homogeneidad formal y simbólica, lo que ha llevado a los investigadores a debatir sobre su origen: si se trató de una invención local compartida por comunidades agrícolas similares en distintos lugares, o bien el resultado de una difusión cultural a partir de focos primigenios como el litoral atlántico europeo o el Mediterráneo occidental. En cualquier caso, estas construcciones reflejan un grado significativo de organización social, planificación técnica y cohesión comunitaria, en tanto requerían el esfuerzo coordinado de numerosos individuos para el transporte, la disposición y el montaje de piedras que en muchos casos superan varias toneladas de peso.
Los monumentos megalíticos suelen estar vinculados a prácticas funerarias colectivas, como demuestran los enterramientos hallados en numerosos dólmenes y tumbas de corredor. Sin embargo, su función trasciende el ámbito estrictamente mortuorio. Muchos de estos sitios muestran alineaciones y orientaciones que parecen responder a criterios astronómicos, relacionados con los ciclos solares o lunares, lo que sugiere un conocimiento empírico del entorno natural y su relación con la agricultura y los calendarios rituales. Además, no puede excluirse su dimensión social y territorial, ya que muchas de estas construcciones pudieron haber servido como marcadores de poder, identidad o dominio sobre el paisaje, reforzando la cohesión interna del grupo y su legitimidad frente a otras comunidades.
La monumentalidad del megalitismo no debe entenderse únicamente como un alarde técnico, sino como un fenómeno simbólico profundamente enraizado en la cosmovisión de las sociedades prehistóricas. Las piedras erigidas, por su perdurabilidad y verticalidad, evocaban probablemente la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre lo terrenal y lo celeste, entre lo humano y lo sagrado. En este sentido, el megalitismo no fue un fenómeno aislado ni superficial, sino una manifestación compleja y duradera de las primeras sociedades agrícolas, que encontraron en la piedra un medio privilegiado para dejar huella de sus creencias, sus miedos y sus aspiraciones.
Estudiar el megalitismo implica adentrarse en un universo simbólico y material que desafía las clasificaciones convencionales. Su comprensión requiere una mirada interdisciplinar que combine arqueología, antropología, historia de las religiones, astronomía cultural y geografía del paisaje. Solo así es posible aproximarse con rigor a este legado pétreo que, miles de años después de su construcción, continúa interrogando a nuestra sensibilidad contemporánea y revelando nuevas claves sobre los orígenes de la civilización europea.
Zonas megalíticas. Pablomartrod – Trabajo propio. Fuente: Aquí. CC BY-SA 4.0.

2. Tipos de Megalitos:
Los tipos básicos de megalitos europeos son el menhir y el dolmen, pero su agrupamiento, la combinación de ambos o una mayor complejidad, dan lugar a una tipología más variada en la que encontramos alineamientos (como el de Carnac, en Francia), cromlech (como el Stonehenge, en Reino Unido) y dólmenes de corredor y cámara, abundantes en Andalucía como es el caso de Antequera (Menga, Viera y El Romeral).
La palabra menhir procede del bretón, idioma en el que significa «piedra larga» (de men o maen = piedra e hir = larga). Consiste un único megalito (monolito) hincado en el suelo verticalmente y no se le puede adjudicar un uso claramente funerario. A veces se presentan agrupados en hileras, dando lugar a un alineamiento; también pueden presentarse formando círculos constituyendo entonces un crómlech, cuyos ejemplos más sofisticados son los henges de Reino Unido. También existe la tipología de estatua-menhir, con toda una serie de características propias, siendo una representación antropomorfa esculpida y/o gravada sobre un menhir.
Más complejo que el menhir es el dolmen, término procedente también del bretón que significa «mesa de piedra» (de dol = mesa y men = piedra). El dolmen está formado por dos o más ortostatos sobre los que se apoya una losa colocada horizontalmente. En España son abundantes, destacando entre otros los de Laguardia (Álava), Tella (Aragón) y Pedra Gentil (Cataluña).
Una variedad más compleja de este último tipo es el dolmen de corredor y cámara, que consta de un pasillo o galería que conduce hasta una o dos cámaras. Tanto el pasillo como la cámara pueden presentar un plano regular o irregular; los de pasillo regular llevan a una cámara bien diferenciada, de forma circular (como ocurre en el caso de El Romeral) o cuadrada (Viera), que puede estar cubierta por megalitos o por una falsa bóveda, como ocurre en Los Millares (Almería). A veces aparece una cámara secundaria y más pequeña situada en el mismo eje longitudinal de la edificación y comunicada con la principal mediante otro corto pasillo (El Romeral). En los de plano irregular no hay separación clara entre pasillo y cámara, pareciendo ésta un mero ensanchamiento del pasillo; a diferencia de los regulares su cubierta es adintelada y está formada por grandes piedras (Menga). En todos los casos este tipo de construcciones estuvieron recubiertos por un túmulo de tierra de varios metros de diámetro, que les dan aspecto de cueva, motivo por el que, a veces y popularmente, se les denomina «cuevas», como ocurre en Antequera.

3. Proceso de construcción
El proceso constructivo de un megalito comenzaba en la cantera donde se extraían los grandes bloques de piedra. De allí se transportaban (1) sobre troncos y ramas hasta el lugar elegido para la erección del monumento. En este lugar se dejaban caer los bloques verticales en un estrecho hoyo previamente excavado (2) y después se ajustaban hasta dejarlos en posición vertical, tras lo cual se rellenaba el hoyo para fijarlos firmemente. En el caso de los menhires el proceso quedaba terminado, pero para la erección de un dolmen se continuaba con la tarea más difícil, consistente en colocar el bloque o bloques horizontales.Para ello se hacían terraplenes a ambos lados de los ortostatos, hasta alcanzar la misma altura que estos (y muy probablemente se llenaba también de tierra el espacio entre ambas paredes, que luego se vaciaba) . Por estos terraplenes se transportaba el bloque horizontal (3) hasta dejarlo colocado correctamente, tras lo cual se cubría todo de tierra, dando lugar al túmulo (4). Tal hipótesis de construcción ha sido comprobada en la práctica por varios equipos de investigación, entre ellos el de J.P. Mohen, que en 1979 construyó en Francia un dolmen valiéndose de doscientos hombres y cuya losa superior tenía un peso de 32 toneladas.
Proceso de construcción de un megalito. Credito gráfico: Ecemaml. CC BY-SA 3.0.
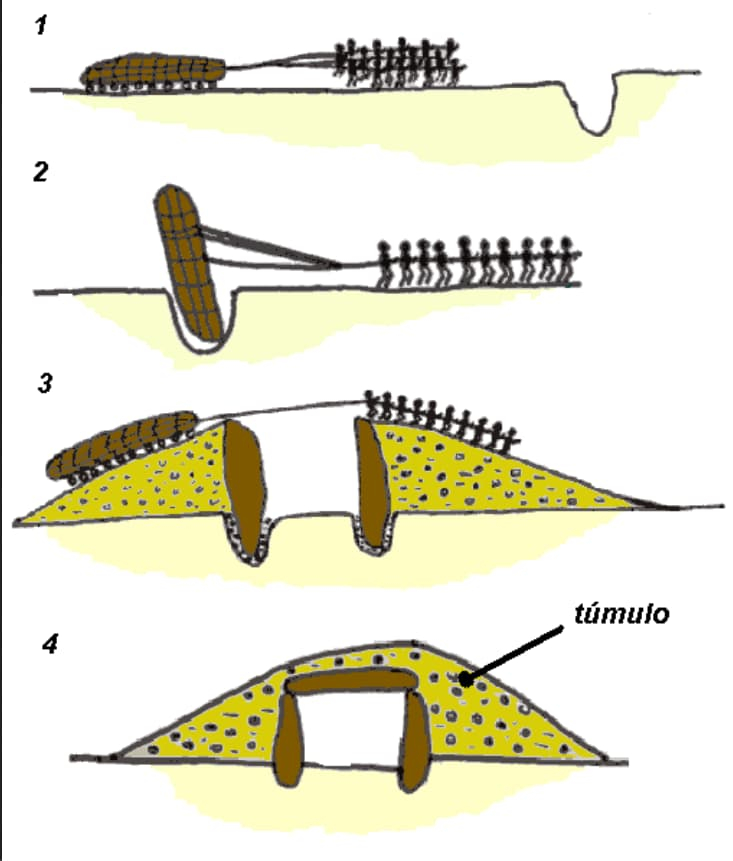
Estudios realizados en Wessex, en el sur de Inglaterra, mostraron que construir la fase final de Stonehenge exigió unos 30 millones de horas de trabajo, llevadas a cabo por una mano de obra procedente de toda la región. Para el gran túmulo de Silbury Hill, en la misma región, se necesitaron 18 millones de horas y fue levantado en solo dos años, según su excavador. Cada uno de los henges menores de Wessex supuso del orden de un millón de horas de faena, o lo que sería lo mismo, 300 personas trabajando un año entero. (2).
4. Desarrollo de Construcciones monolíticas.
Aunque inicialmente se pensaba que los monumentos más sencillos eran necesariamente más antiguos y que fueron ganando en complejidad a lo largo del tiempo, ahora se sabe que no siempre fue así: en Bretaña se construyeron a partir del V milenio a. C. grandes conjuntos megalíticos, mientras que en el II milenio a. C. se hacían de menor tamaño. (3).
Las construcciones megalíticas funerarias más antiguas se erigieron en el sudoeste de Iberia hacia el 4800 a. C. (Dolmen de Alberite, Cádiz), mientras que en Carrowmore, en el Sligo, Irlanda, han sido datados hacia el 3700 a. C. y son anteriores a cualquier vestigio conocido de agricultura en la región. Están relacionados con tribus de cazadores-recolectores y algunos de los enterramientos presentan indicios de descarnación, cremación, sacrificios rituales y canibalismo. (4).
El periodo más extenso de construcciones megalíticas se localiza en el sudoeste ibérico, donde abarca aproximadamente desde 4800 a. C. hasta 1300 a. C., comprendiendo los períodos entre el Neolítico y la Edad del Bronce, aunque hacia 3800 a. C. se levantaron megalitos en Bretaña y en el occidente de Francia, mientras que entre 3500 y 3000 a. C. este fenómeno se extendió por prácticamente todas las poblaciones de la vertiente atlántica europea, hasta entonces carentes de nexos culturales comunes. Hay quien piensa que la pesca de altura, particularmente la del bacalao, pudo servir como medio de transmisión.
Desde finales del V milenio y durante todo el IV milenio a. C. en Córcega se habilitaron hipogeos colectivos con antecámara y varias cámaras decorados con imágenes relacionadas con el culto al toro. (5) A partir de 3100 a. C., se observan en el foco portugués y en sus inmediaciones importantes innovaciones en la construcción funeraria: cuevas artificiales y tholoi. Desde 3100 a. C. y hasta 2200 a. C. se desarrollaron poblaciones fortificadas en el sudoeste y sudeste ibéricos, formándose así las primeras y únicas sociedades complejas implicadas en el fenómeno megalítico: las culturas de Vila Nova (estuario del Tajo) y Los Millares (Almería). (6) También allí se detecta un notable incremento del comercio ultramarino, importando ámbar de Escandinavia, así como marfil y cáscara de huevo de avestruz de África. En este período comienza también a apreciarse la aparición del fenómeno megalítico en zonas que no pueden considerarse estrictamente atlánticas, tanto de Europa central como del Mediterráneo occidental.
Durante el IV milenio a. C. se construyeron en Gran Bretaña unas plataformas circulares ceremoniales rodeadas por postes de madera y con fosos concéntricos internos, (5) que a partir del 3000 a. C. fueron siendo sustituidas por los complejos círculos de ortostatos conocidos como henges. (7).
El despliegue del complejo cultural campaniforme a partir de Vila Nova hacia el 2900 a. C., (8) confirma a las culturas del sur de la península ibérica como focos megalíticos todavía en pleno apogeo por esas fechas.
- Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi (2005). Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana (primera edición). Barcelona: Ed. UOC. pp. 165-166. ISBN 84-9788-153-2.
- Renfrew, Colin; Bahn, Paul (1998). Arqueología. Teorías, métodos y práctica (segunda edición). Madrid, España: Ediciones Akal. pp. 186-187. ISBN 84-460-0234-5.
- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert (1992). Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce» (primera edición). Madrid: Editorial Síntesis. p. 34. ISBN 84-7738-128-3.
- Eiroa García, Jorge Juan (2010). Prehistoria del mundo (primera edición). Barcelona: Sello Editorial SL. p. 519. ISBN 978-84-937381-5-0.
- Eiroa García, Jorge Juan. Prehistoria del mundo. p. 520.
- Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi. Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana. pp. 181-182.
- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert. Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce». pp. 57-58.
- J. Muller y S. van Willigen, New radiocarbon evidence r uropean Bell Beakers and the consequences for the diffusion of the Bell Beaker Phenomenon, en Franco Nicolis ed.), Bell Beakers today: Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe (2001), pp. 59-75.
5. Dolmen de Axeitos
El dolmen de Axeitos, anta de Axeitos o pedra do mouro, esta última en gallego, es una construcción megalítica prehistórica ubicada en la parroquia de Oleiros, municipio de Riveira, parte de la península de Barbanza en la ría de Arosa, provincia de La Coruña, España. Es Bien de Interés Cultural. (ver: Ministerio de Cultura y Deporte. «Consulta a la base de datos de bienes inmuebles». Consultado el 28 de mayo de 2023.).
El dolmen son los restos de una tumba de corredor con cámara, con dicho pasillo orientado el este, (2) de época neolítica y fechado entre el 4000 y el 3600 a. C.. La construcción ocupa la parte superior de un montículo y posiblemente estuvo cubierta, formando un túmulo cubierto por piedras. La cámara está formada por ocho ortostatos cubiertos por una única laja de piedra, consiguiendo una altura, en la actualidad, de unos dos metros. Los restos del corredor se limitan a tres piedras menores. (3)
Se encuentra algún petroglifo grabado en la roca, aunque no todos antiguos, al menos uno de ellos se sabe que es un acto vandálico de alrededor de 1997. (4)
Los petroglifos son registros de actividad humana, diseños simbólicos, en forma de grabados esculpidos en roca realizados desgastando su capa superficial. La mayoría de los petroglifos encontrados datan del período Neolítico (10.000 – 3000 a. C.) que se caracteriza, en contraste con el período Paleolítico (3.000.000 – 10.000 a. C.), por el avance social, económico y político de las agrupaciones y la introducción del sedentarismo.
Los petroglifos son considerados como arte rupestre que incluye cualquier imagen grabada o pintada (pintura rupestre) sobre superficies rocosas que registren rastros de actividad humana antigua. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. No debe confundirse con la pictografía, una forma de comunicación escrita mediante imágenes que se remonta al Neolítico.
Este tipo de construcciones eran enterramientos, la mayor parte de las veces colectivos y, probablemente, de personas distinguidas. El enterramiento solía ir acompañado de un ajuar funerario. (5)
El dolmen de Axeitos, situado en el municipio de Ribeira, en la provincia gallega de A Coruña, es uno de los monumentos megalíticos más representativos y mejor conservados del noroeste peninsular. Datado entre el 3600 y el 3000 a. C., aproximadamente en pleno Neolítico, este sepulcro de corredor constituye una muestra significativa de las primeras arquitecturas funerarias monumentales en la península ibérica. El dolmen está emplazado en un entorno natural privilegiado, cerca del mar y rodeado de un paisaje de suaves colinas y vegetación atlántica, lo que sugiere que su localización no fue aleatoria, sino posiblemente escogida por su valor simbólico o territorial.
La estructura conserva una cámara funeraria poligonal compuesta por varias grandes losas hincadas verticalmente en el suelo y cubiertas por una imponente losa horizontal que aún se mantiene en su lugar, formando una especie de cúpula pétrea de notable elegancia arquitectónica. Aunque el túmulo de tierra y piedras que en origen cubría el conjunto está hoy muy deteriorado, se cree que originariamente esta cobertura creaba un montículo artificial visible a gran distancia, reforzando la monumentalidad del dolmen y protegiendo la cámara funeraria. En su interior se habrían depositado restos humanos, probablemente pertenecientes a miembros destacados de la comunidad o a grupos familiares, acompañados de ajuares rituales o elementos simbólicos que hoy solo conocemos de forma parcial, ya que las excavaciones arqueológicas han sido limitadas.
Aunque no se han hallado inscripciones ni decoraciones visibles en el monumento, como sí ocurre en otros dólmenes peninsulares o bretones, su construcción revela un conocimiento técnico avanzado en el manejo de grandes bloques de piedra, así como una concepción clara del espacio ritual y del valor simbólico del acto funerario. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que este dolmen formara parte de una red más amplia de monumentos megalíticos en la región, vinculados entre sí por caminos rituales o ejes astronómicos, aunque esta hipótesis aún requiere mayor respaldo arqueológico.
El dolmen de Axeitos ha sido objeto de protección legal desde hace décadas y forma parte del patrimonio cultural gallego. Su valor trasciende lo puramente arqueológico, ya que representa un vínculo entre la comunidad contemporánea y sus ancestros más remotos, encarnando una memoria histórica inscrita en la piedra. La visita al monumento, que aún se puede realizar libremente, ofrece una experiencia de conexión con un pasado lejano, en el que la muerte, el paisaje y la piedra se entretejían en un mismo horizonte simbólico.
El dolmen no solo nos habla de la muerte, sino también de la permanencia, del deseo humano de trascender el tiempo y de establecer una relación duradera con el territorio. En ese sentido, Axeitos no es simplemente una tumba de piedra, sino un testimonio perdurable de una civilización que, a través de su arquitectura monumental, buscó dejar constancia de su visión del mundo, su organización social y su compleja espiritualidad. Hoy, su silueta entre la vegetación atlántica continúa evocando los ecos de un tiempo remoto y reverberando preguntas esenciales sobre los orígenes de la cultura y la memoria humana.
- Ministerio de Cultura y Deporte. «Consulta a la base de datos de bienes inmuebles».
- «Dolmen de Axeito». arqueomas.com. Archivado desde el original el 12 de octubre de 2013.
- «El Dolmen de Axeitos: Las estructuras que forman el yacimiento. A arquitectura dolménica». Patrimonio Cultural en Riveira. Recursos Arqueolóxicos no Concello. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2012.
- «El Dolmen de Axeitos: La decoración en el dólmen». Patrimonio Cultural en Riveira. Recursos Arqueolóxicos no Concello. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2012.
- «El Dolmen de Axeitos: ¿Para qué y cómo se utilizaba?». Patrimonio Cultural en Riveira. Recursos Arqueolóxicos no Concello. Archivado desde Roque/contido/castelan/recursos_arqueoloxicos/o_neolitico/o_dolmen/para_que_se_utilizaba.htm el original el 3 de marzo de 2012.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Axeitos..
Dolmen de Axeitos, Galicia. (Foto: Locutus Borg. D. Público.). Está fechado entre el 4000 a. C. y el 3600 a. C. El 11 de marzo de 1978 fue declarado Bien de Interés Cultural.

6. Dólmenes de Antequera
El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (CADA) es una institución cultural española de naturaleza museística de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía que se encarga de la tutela de la Zona Arqueológica denominada “Dólmenes de Antequera”, en la provincia de Málaga. El ámbito arqueológico de los dólmenes de Antequera está formado por los dólmenes que le dan nombre (dolmen de Menga, dolmen de Viera y tholos de El Romeral) así como por una serie de yacimientos directamente relacionados con esta necrópolis (Cerro del Marimacho o Cerro de Antequera y yacimiento de Carnicería de los Moros o Villa Romana de Antequera).
Estos bienes han sido declarados Patrimonio Mundial en el año 2016 en la figura denominada Sitio de los Dólmenes de Antequera, junto a la Peña de los Enamorados y el Paraje Natural de El Torcal de Antequera.
Esta institución forma parte de la red de Museos de Andalucía, siendo el conjunto arqueológico más antiguo de todos en la fecha de declaración de sus bienes (1886). Tiene en común con el Conjunto Arqueológico de Carmona ser pionero en España en la apertura al público desde finales del siglo XIX; y en común con Madinat-Al-Zahra que ambos funcionan como servicios administrativos con gestión diferenciada.
Vista general del recinto 1 desde Menga. Pedro J Pacheco – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Ver máx. resolución.

Zona arqueológica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera ejerce su tutela sobre dichos bienes en dos recintos. El recinto primero se encuentra en el borde urbano noreste de la ciudad de Antequera, abierto visualmente a la vega y ocupando un área de 7,5 Ha de suelo; comprende las zonas denominadas Campo de los Túmulos (o zona monumental donde se encuentran los dólmenes de Menga y Viera), Cerro del Marimacho y el Llano de Rojas (espacio intermedio entre ambas colinas). El recinto segundo se encuentra en la vega de Antequera, camino de la Peña de los Enamorados, a una distancia aproximada de dos kilómetros respecto al primero; en él se encuentra el tholos de El Romeral.
Esta necrópolis prehistórica ilustra:
- un período que abarca desde el Neolítico (dolmen de Menga) hasta el Calcolítico (tholos de El Romeral)
- las dos tipologías espaciales posibles de sepulcro: de corredor/rectangular (Menga y Viera) y de cámara/circular o tholos (El Romeral).
- las dos soluciones constructivas posibles: adinteladas/tradición atlántica (con grandes piedras a modo de ortostatos y cobijas) y abovedadas/tradición mediterránea (a base de mampostería aparejada por aproximación de hiladas)
las orientaciones celestes al sol en el amanecer de los equinoccios (Viera) o al mediodía del solsticio de invierno (El Romeral).
Además incorpora las siguientes singularidades:
- Menga es en su interior el dolmen de mayor tamaño conservado en Europa, de manera que presenta una solución constructiva de pilares intermedios desconocida en otros ámbitos
- Menga presenta en el fondo de la cámara un pozo estrecho y profundo, por estudiar, del que no hay referencias conocidas en otros monumentos megalíticos.
- Los túmulos de los tres dólmenes se encuentran intactos, algo infrecuente en la península ibérica, a destacar por el valor de autenticidad que implica en la percepción del bien.
- Menga y El Romeral tienen una orientación terrestre hacia la Peña de los Enamorados y la sierra de El Torcal, respectivamente, sin precedentes conocidos, dando lugar a una integración singular excepcional de estos bienes culturales con su paisaje

Comparación de los Dólmenes de Antequera
1. Dolmen de Menga
Cronología: Neolítico final – ca. 3700-3200 a. C.
Tipología: Sepulcro de galería con cámara de planta ovalada
Materiales: Ortostatos y losas de gran tamaño
Técnica constructiva: Arquitectura megalítica tradicional (losas verticales y horizontales)
Dimensiones: Más de 25 metros de largo; losa de cubierta de hasta 180 toneladas
Orientación: Hacia la Peña de los Enamorados (orientación paisajística, no astronómica)
Función: Funeraria y ritual, con fuerte vínculo simbólico con el entorno
Significado: Conexión entre la muerte y el paisaje sagrado; monumentalidad como reflejo del poder social
2. Dolmen de Viera
Cronología: Neolítico final – ca. 3500-3000 a. C.
Tipología: Sepulcro de galería con cámara cuadrangular
Materiales: Ortostatos y losas medianas
Técnica constructiva: Megalitismo clásico, más simple que Menga
Dimensiones: Corredor de unos 21 metros; planta más regular y simétrica
Orientación: Hacia el este, alineado con el sol naciente (equilibrio entre simbolismo astronómico y funcionalidad)
Función: Funeraria, probablemente para grupos familiares o linajes
Significado: Conexión con los ciclos solares; tradición megalítica compartida con otras zonas atlánticas
3. Tholos de El Romeral
Cronología: Edad del Cobre – ca. 1800 a. C.
Tipología: Tholos con cámaras circulares y corredor largo
Materiales: Mampostería pequeña (piedras medianas y pequeñas), sin grandes ortostatos
Técnica constructiva: Falsa cúpula o aproximación de hiladas (influencia mediterránea/oriental)
Dimensiones: Corredor de más de 25 metros; dos cámaras circulares abovedadas
Orientación: Hacia el norte, mirando al Torcal de Antequera (orientación paisajística y simbólica)
Función: Funeraria elitista y ceremonial
Significado: Expresión de poder, innovación arquitectónica, integración paisajística y posiblemente contacto cultural con el Mediterráneo oriental
Conclusión comparativa
El dolmen de Menga representa la cúspide de la tradición megalítica local, destacando por su monumentalidad y la profunda conexión con el paisaje sagrado. Viera, más modesto y alineado astronómicamente, se inscribe dentro de un modelo más clásico del megalitismo atlántico. En cambio, el tholos de El Romeral introduce un nuevo lenguaje arquitectónico y simbólico, evidenciando contactos culturales más amplios y un refinamiento técnico que refleja una evolución social y ritual.
Juntos, estos tres monumentos componen un conjunto excepcional que permite reconstruir, de forma tridimensional y paisajística, las transformaciones sociales, espirituales y constructivas de las comunidades prehistóricas del sur peninsular entre el IV y el II milenio antes de nuestra era.
El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera constituye uno de los ejemplos más sobresalientes y mejor conservados del megalitismo europeo, tanto por su monumentalidad como por la complejidad cultural que encierra. Situado en el corazón de Andalucía, en la provincia de Málaga, este conjunto comprende los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral, tres construcciones funerarias prehistóricas erigidas entre el Neolítico y la Edad del Cobre, que han sido reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2016. Su estudio no solo aporta información esencial sobre las sociedades prehistóricas del sur peninsular, sino que también contribuye a redefinir el alcance y la diversidad del megalitismo en Europa.
La singularidad del conjunto de Antequera reside en varios factores complementarios. En primer lugar, su monumentalidad. El dolmen de Menga, probablemente el más conocido de los tres, presenta una cámara funeraria de grandes dimensiones cubierta por una gigantesca losa de piedra que supera las 180 toneladas, sostenida por ortostatos verticales colocados con una precisión y un dominio técnico extraordinarios para una sociedad sin conocimientos de metalurgia avanzada ni sistemas de tracción complejos. El corredor y la cámara suman más de 25 metros de largo, convirtiéndolo en uno de los sepulcros megalíticos más imponentes del continente.
En segundo lugar, destaca la orientación del dolmen de Menga, que rompe con el patrón habitual del megalitismo atlántico. A diferencia de la mayoría de los sepulcros prehistóricos, que suelen estar alineados con fenómenos astronómicos como los solsticios o equinoccios, Menga se orienta hacia un hito natural del paisaje: la Peña de los Enamorados, una formación rocosa con forma de rostro humano recostado que habría tenido un fuerte valor simbólico para las comunidades constructoras. Esta orientación deliberada sugiere una relación sagrada entre el monumento y el entorno geográfico, donde la tierra, el cielo y la muerte se integran en una misma cosmovisión.
El dolmen de Viera, más modesto que Menga pero igualmente significativo, responde a un diseño más tradicional, con una orientación este-oeste que coincide con la salida del sol en los equinoccios. Su cámara funeraria está construida con técnica ortostática y cubierta por un túmulo artificial, lo que demuestra una continuidad con la tradición megalítica atlántica, probablemente combinada con influencias locales. En este sentido, Viera representa un modelo de transición entre distintos estilos constructivos y cosmovisiones.
El tercero de los monumentos, el tholos de El Romeral, introduce una innovación arquitectónica notable al emplear la técnica de falsa cúpula mediante aproximación de hiladas de piedras, lo que lo vincula más directamente con las tradiciones funerarias del Mediterráneo oriental. Su planta es más compleja, con dos cámaras circulares conectadas por un largo corredor y una orientación distinta a las de Menga y Viera. Este hecho sugiere que El Romeral responde a otra fase cultural o a una comunidad distinta, quizás más jerarquizada y con una visión más elaborada de los rituales funerarios. La aparición de este tipo de arquitectura en la Península Ibérica plantea interrogantes sobre las conexiones entre las culturas megalíticas del occidente europeo y los pueblos del Mediterráneo, abriendo la puerta a hipótesis sobre contactos culturales más intensos de lo que se había pensado hasta hace unas décadas.
Desde un punto de vista social, la construcción de estos monumentos implicó un grado notable de organización comunitaria y especialización técnica. La extracción, transporte y colocación de los grandes ortostatos y losas que conforman estos sepulcros habrían requerido no solo fuerza física, sino planificación, liderazgo y probablemente una élite sacerdotal o dirigente capaz de movilizar a grupos numerosos durante largos periodos. Estos monumentos no son, por tanto, simples tumbas, sino centros de poder simbólico que articulaban el territorio, reforzaban las jerarquías sociales y marcaban la memoria colectiva de las comunidades. En ellos se celebraban rituales, se enterraban a los miembros más relevantes de la sociedad y se renovaba, generación tras generación, el vínculo entre los vivos, los muertos y el paisaje.
El entorno natural que rodea al conjunto arqueológico forma parte inseparable de su significado. Además de la Peña de los Enamorados, ya mencionada, destaca el Torcal de Antequera, un paraje kárstico de formas espectaculares que domina el horizonte y habría funcionado como referente visual y simbólico para las poblaciones prehistóricas. La inclusión de estos elementos naturales en la declaración de Patrimonio Mundial no es casual: el paisaje no es solo telón de fondo, sino parte activa del mensaje ritual y espiritual del megalitismo antequerano.
En conclusión, el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera representa una síntesis única de tradición megalítica europea, innovación arquitectónica mediterránea y profundo simbolismo paisajístico. Su estudio permite entender el megalitismo no como un fenómeno homogéneo o exclusivamente funerario, sino como una expresión cultural multifacética, que integra arquitectura, astronomía, religión, memoria social y dominio del territorio. Estos monumentos son el testimonio silencioso de una sociedad compleja que, a través de la piedra, buscó perpetuar su visión del mundo, su orden social y su relación sagrada con el entorno. A más de cinco mil años de su construcción, siguen interpelándonos con su misterio, su belleza y su imponente permanencia.
Referencias
- Leiva Rojano, Juan Antonio; Ruiz González, Bartolomé (1977). «Varia prehistórica: Materiales arqueológicos del Cerro de Antequera». Revista Jábega (Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA)) (19): 15-18. Consultado el 24 de junio de 2016.
- «Blanco y Negro (Madrid) – 24/10/1896, p. 3 – ABC.es Hemeroteca». hemeroteca.abc.es. Consultado el 24 de junio de 2016.
- Digital, La Vanguardia. «Edición del miércoles, 04 noviembre 1903, página 2 – Hemeroteca – Lavanguardia.es». hemeroteca.lavanguardia.com. Consultado el 24 de junio de 2016.
- Ramos Basaga, José (1905): “Antequera. Sus monumentos prehistóricos”. En La Ilustración Artística, núm. 1.209. Año XXVI. Barcelona: 27 de febrero de 1905, p. 140- 141.
- Gómez Moreno, Manuel (1905). «Arquitectura tartesia : la necrópoli de Antequera». Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid) (julio-septiembre): 81-132. Consultado el 24 de junio de 2016.
- Real Decreto 864/1984 de 29 de febrero (BOE 113, de 11 de mayo de 1984) sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cultura
- Decreto 180/1984, de 19 de Junio, por el que se asignan a la Consejería de Cultura las funciones y servicios transferidos a la Junta de Andalucía en materia de cultura
- Decreto 25/2009, de 27 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). BOJA 18.02.09
- Decreto 280/2010, de 27 de abril, por el que se crea el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera como servicio administrativo con gestión diferenciada. BOJA 13.05.10
- Ruiz González, Bartolomé; Sánchez Romero, Margarita (coord) (2011). Memorial Luis Siret. I Congreso de Prehistoria de Andalucía. La tutela del patrimonio prehistórico. Sevilla: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- «Orden de 4 de febrero de 2011, por la que se nombra a los vocales de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.». I Comisión CADA (2011-2014). Consultado el 24 de junio de 2016.
- «Orden de 8 de abril de 2015, por la que se nombran a las personas integrantes de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.». II Comisión CADA (2015-actualidad). Consultado el 24 de junio de 2016.
6.1 El dólmen de Menga
El dolmen de Menga, situado en las proximidades de la ciudad andaluza de Antequera, es uno de los monumentos megalíticos más impresionantes y enigmáticos de Europa. Construido en torno al 3.700-3.200 a. C., en el contexto del Neolítico final o el inicio de la Edad del Cobre, representa una de las obras de ingeniería prehistórica más monumentales del Occidente europeo, tanto por su escala como por la sofisticación de su concepción técnica y simbólica. Integrado en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera —declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016—, Menga destaca no solo por sus dimensiones excepcionales, sino también por las múltiples lecturas que ofrece desde el punto de vista arqueológico, ritual, astronómico y territorial.
La estructura del dolmen de Menga se compone de un corredor de acceso y una amplia cámara funeraria de planta ovalada, formada por catorce enormes ortostatos o losas verticales, coronados por tres colosales losas horizontales que actúan como cubierta. Una de estas cubiertas, que supera las 180 toneladas de peso, es considerada una de las más grandes jamás colocadas en un monumento megalítico. El conjunto alcanza una longitud de más de 25 metros y está cubierto por un túmulo artificial de tierra y piedras que originalmente debía ser aún más visible y espectacular en el paisaje.
La monumentalidad de Menga es testimonio de una organización social altamente estructurada, capaz de movilizar recursos humanos, materiales y conocimientos técnicos durante largos periodos de tiempo. La extracción y transporte de las piedras, presumiblemente desde canteras situadas a varios kilómetros, implicó un dominio del entorno y un sistema de trabajo colectivo que sugiere una sociedad compleja, quizás con liderazgos religiosos o políticos bien definidos. Lejos de ser una simple tumba, Menga habría funcionado como un espacio de referencia comunitaria, un santuario de los ancestros y un punto de anclaje simbólico en el territorio.
Uno de los aspectos más llamativos del dolmen es su orientación. A diferencia de la mayoría de los sepulcros megalíticos europeos, que suelen alinearse con eventos astronómicos como los solsticios o equinoccios, Menga está orientado hacia la Peña de los Enamorados, una montaña con silueta antropomorfa que evoca el perfil de un rostro humano acostado. Este alineamiento no parece casual y ha sido objeto de numerosos estudios. La Peña, visible desde el interior del monumento, habría sido un referente visual y posiblemente espiritual para los constructores del dolmen, que establecieron una conexión directa entre el lugar de los muertos y un elemento destacado del paisaje sagrado.
La función funeraria de Menga está fuera de toda duda, como lo demuestran los restos óseos y materiales arqueológicos hallados en su interior. Sin embargo, la dimensión ritual y ceremonial del espacio parece haber sido igual o más importante. La cámara no albergaba simplemente cadáveres, sino que constituía un escenario para prácticas religiosas complejas, probablemente relacionadas con el culto a los antepasados, la regeneración cíclica de la naturaleza y el control simbólico del territorio. La profundidad del espacio, su progresiva penumbra, el silencio interior y la conexión visual con la Peña configuran una atmósfera de sacralidad destinada a provocar un impacto emocional en quienes participaban de los rituales.
El dolmen de Menga es también un documento único de la relación entre el ser humano prehistórico y el paisaje que habitaba. En lugar de dominarlo o destruirlo, las comunidades que lo erigieron supieron integrar su arquitectura en la naturaleza de manera armónica, reconociendo en el entorno una fuente de poder, protección y continuidad. Esa sensibilidad paisajística, que hoy podríamos considerar una forma ancestral de pensamiento ecológico o simbólico, sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y visitantes, que perciben en Menga una conexión profunda entre lo humano, lo divino y lo geológico.
A más de cinco mil años de su construcción, el dolmen de Menga sigue en pie como un testimonio silencioso de una civilización desaparecida que, a través de la piedra, escribió su mensaje en el tiempo. Su estudio nos permite asomarnos a una mentalidad antigua que concebía la muerte no como un final, sino como un tránsito; el monumento no como una tumba, sino como un lugar de transformación. En su oscura cámara de piedra, aún resuena la memoria de un mundo en el que los vivos y los muertos, el paisaje y el cosmos, se entrelazaban en un diálogo perpetuo.
Interior de la Cueva de Menga, Antequera (Málaga, España). Dolmen evolucionado a tumba de corredor: cámara funeraria precedida de un amplio corredor formado por grandes piedras. Malopez 21. CC BY-SA 4.0

El dolmen de Menga (2) es un monumento megalítico, declarado Patrimonio Mundial el 15 de julio de 2016 y Bien de Interés Cultural, situado en la ciudad de Antequera (Málaga, Andalucía, España), formando parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Se encuentra en el recinto primero junto al dolmen de Viera, en la zona monumental denominada Campo de los Túmulos.
Entrada al Dolmen de Menga. Foto: Tony Makepeace. CC BY 2.0.

Estructura del dólmen de Menga.
Se trata de un sepulcro de corredor, conforme a la tradición atlántica de dolmen de galería cubierta. Está construido con grandes piedras verticales (ortostatos) y horizontales (cobijas). En la planta se distinguen un atrio, un corredor y una gran cámara funeraria de 6 m de anchura y 3,5 m de altura.
Un dolmen de tipo tumba de corredor es un tipo de estructura megalítica que data de la prehistoria, específicamente del Neolítico y la Edad del Bronce. Consiste en una cámara funeraria compuesta por grandes piedras verticales colocadas en posición horizontal, formando una especie de pasillo o corredor que conduce a una cámara central. Estos monumentos funerarios eran utilizados para enterrar a los difuntos junto con sus objetos rituales y otras pertenencias.
Los dolmenes de tipo tumba de corredor se encuentran comúnmente en Europa occidental, especialmente en regiones como la península ibérica, Francia, Irlanda y Gran Bretaña. Su construcción y diseño reflejan una habilidad técnica significativa por parte de las culturas prehistóricas que los construyeron, y todavía hoy en día son objeto de estudio y fascinación para arqueólogos y aficionados a la historia.
Referencia: Open Ai (2024). Chat GPT. (Gran Modelo de Lenguaje). https://chatgpt.com/chat.
Vista del interior. Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Dolmen de Menga. CC BY 2.0.

Sus dimensiones son colosales teniendo en cuenta que la longitud total del conjunto alcanza los 27,5 m, que la cámara del fondo tiene 3’5 m de altura y 6 m de anchura, lo que supone que la última cobija llega a pesar unas ciento ochenta toneladas y la presencia de pilares intermedios, un recurso constructivo muy raro en el megalitismo europeo.
Otra singularidad que no encuentra referentes en Europa es la presencia de un pozo profundo y estrecho en el fondo de la cámara. Presenta en el primer ortostato del corredor una serie de grabados antropomorfos en forma de cruz así como de estrella. La estructura del dolmen se cubre con un túmulo de 50 m de diámetro, como el dolmen de Viera.
Historia del Dólmen de Menga
Construido en el 3750-3650 a. C. aprox. (Neolítico), (3), (4), (5) la primera referencia al dolmen de Menga aparece en una licencia del Obispo de Málaga en 1530, autorizando la construcción de un pequeño lugar de oración en una finca próxima a este bien.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII se menciona en numerosas publicaciones de carácter histórico-artístico aunque no es hasta 1847 cuando se redacta la primera monografía científica al respecto, la Memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera, provincia de Málaga, del arquitecto malagueño Rafael Mitjana y Ardison.
Las intervenciones de conservación y musealización in situ que se han venido realizando desde mediados del siglo XX no han modificado su estructura ni imagen, por lo que se mantiene auténtico en su integridad.
Grupo posando junto al dolmen a finales del siglo XIX (Blanco y Negro, 1896). Foto: Juan Barrera – (1896-10-24). «España vieja«. Blanco y Negro. (Dominio Público).

Valor cultural
Su valor universal excepcional estriba en su monumentalidad y su orientación anómala a la Peña de los Enamorados. Esta singularidad es detectada por el arqueoastrónomo Michael Hoskin tras medir más de 2000 dólmenes por el Mediterráneo, quedando documentada en su obra Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo (2001).
Su eje se interseca con la peña en un abrigo con pinturas rupestres, el abrigo de Matacabras. Junto al tholos de El Romeral, constituye un ejemplo único de monumentalización paisajística por el que los hitos naturales se perciben como monumentos y las construcciones se presentan bajo la apariencia de paisajes naturales.

Grado de protección
- 1886: declaración como Monumento Nacional.
- 1923: declaración conjunta de los dólmenes de Menga y Viera como Monumento Nacional.
- 2009: declaración BIC de los dólmenes de Antequera como Zona Arqueológica, constituida por los dólmenes de Menga y Viera y el tholos de El Romeral. (6).
- 2016: Patrimonio Mundial en la figura del Sitio de los Dólmenes de Antequera. (7).
Referencias Dólmen de Menga
- Ministerio de educación, Cultura y Deporte
- Ficha de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, elaborada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
- García Sanjuán, Leonardo (2010). «Introducción». Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía (Junta de Andalucía. Consejería de Cultura): 19.
- Martín, Carmen (20 de octubre de 2008). «Nuevos hallazgos refuerzan la hipótesis de que Menga tiene mil años más que lo que se creía». Diario SUR. Consultado el 20 de abril de 2017.
- Camalich Massieu, María Dolores; Martín Socas, Dimas (2013). «Los inicios del Neolítico en Andalucía. Entre la tradición y la innovación» ( — PDF). Menga. Revista de prehistoria de Andalucía (en inglés o español). año 4 (1): 103-129. ISSN 2172-6175. Consultado el 8 de abril de 2018.
- Decreto 25/2009, de 27 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). BOJA 18.02.09
- Patrimonio Mundial en la figura del Sitio de los Dólmenes de Antequera
Bibliografía Dólmen de Menga
- Ruiz González, Bartolomé (2018). «I Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 2018-2025». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 2018 (Sevilla). Consultado el 21 de enero de 2019.
- Sánchez Romero, Margarita (2013). «Creadores de memoria: miradas sobre los dólmenes de Antequera». Catálogo de la Exposición (Málaga: Ámbito Cultural. El Corte Inglés).
- Sánchez-Cuenca López, Juan Ignacio (2012). «Menga en el siglo XIX. El más bello y perfecto de los dólmenes conocidos». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía (Monográfico 02). ISSN 2174-9299.
- Ruiz González, Bartolomé (2011). «Documento de Avance del Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 2011̈-2018». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 2011 (Sevilla). 1 Definición. 2 Programas. 3 Institucionalización. Consultado el 21 de noviembre de 2019.
- García Sanjuán, Leonardo; Ruiz González, Bartolomé (2010). «Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 2010 (Sevilla).
- Ruiz González, Bartolomé (2009). «Dólmenes de Antequera. Tutela y valorización hoy». En Junta de Andalucía. Consejería de Cultura; Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, eds. Cuadernos PH (23). ISBN 978-84-8266-730-0.
- Márquez Romero, José Enrique; Fernández Ruiz, Juan (2009). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. Dólmenes de Antequera. Guía oficial del Conjunto Arqueológico. Sevilla. ISBN 978-84-8266-865-9.
- Villalobos Gómez, Aurora (2019). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ed. Dólmenes de Antequera: Arqueología, Proyecto y Paisaje. Sevilla.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Menga.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Menga.- Spanisharts: Dolmen de Menga
- Video inmersivo 360º desde el interior del Dolmen de Menga. Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
- Junta de Andalucía. Tour virtual de los Dólmenes de Antequera
- Documental de los servicios informativos de TVE: PASTOR, Ana; CALVO, Ana (prod.); MONTERO, Matías (dir.) (2016): La mirada de los dólmenes. Programa “Crónicas”, emitido el 31-03-2016
- Documental de los servicios informativos de Canal Sur TV: BARRIO, Rodrigo del (prod.), CÁTEDRA . Luis (ed.) (2016): Los pilares de la civilización. Programa ”Los reporteros”, emitido el 07-07-2016, a partir del minuto 25:20
- Documental «Arqueomanía»ː NAVARRO, Manuel (prod.); PIMENTEL, Manuel (dir.). «Antequera. Un imperio del neolítico» emitido en La 2 de TVE el 7 de abril de 2021
El Dolmen de Menga. Últimas Investigaciones en un Gigante de la Prehistoria (Conferencia).
Museo Arqueológico Nacional de España. 35,4 K suscriptores
03/06/2021- Leonardo García Sanjuán. Universidad de Sevilla. A pesar de que las investigaciones arqueológicas se iniciaron ya en un momento tan temprano como la década de los 1840s, el dolmen de Menga, verdadero ‘buque insignia’ del sitio de los dólmenes de Antequera (listado como Patrimonio Mundial por UNESCO desde 2016) ha sido un gran desconocido hasta hace muy poco tiempo.En esta conferencia presentamos los principales resultados de las investigaciones científicas realizadas en los últimos ocho años en este magno monumento. Se prestará especial atención al estudio de las evidencias recogidas en el marco de las excavaciones realizadas entre 2005 y 2006, que ha supuesto un avance decisivo para la comprensión de los orígenes, la temporalidad, la biografía, la arquitectura y la significación social y cultural de este gran dolmen.Estas investigaciones se han llevado a cabo dentro de los proyectos “Biografías Megalíticas: El Paisaje Monumental de Antequera en Su Contexto Temporal y Espacial” y “Naturaleza, Sociedad y Monumentalidad: Investigaciones Arqueológicas de Alta Resolución del Paisaje Megalítico de Antequera”, financiadas dentro del Plan Nacional I+D de la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, y desarrollados entre 2014 y 2021.
Los Dólmenes de Antequera, Patrimonio Mundial de la Humanidad, en Los Reporteros
380 K suscriptores
2016. Los Dólmenes de Antequera y los espacios naturales de la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera (Málaga), reconocidos como Patrimonio de la Humanidad el 15 de julio de 2016 en la reunión de la UNESCO en Estambul (Turquía), protagonizan el reportaje «Los pilares de la civilización». Los sepulcros megalíticos de Menga, Viera y El Romeral y los espacios naturales son objeto de visita y análisis, con recreaciones de las construcciones megalíticas. Declaraciones de Ángel Fernández y María José (guías del Conjunto Arqueológico Dólmenes), José Enrique Márquez (profesor de Prehistoria en UMA), Bartolomé Ruíz (director del Conjunto Arqueológico Dólmenes), Margarita Sánchez (profesora de Prehistoria en UGRA), María Cuesta (guía del Paraje Natural Torcal de Antequera), Dimas Martín (catedrático de Prehistoria), Mª Dolores Camalloh (profesora de Historia), Victoria Pérez (coordinadora del Centro de recepción del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera), Encarna, Remedios y José Viera (nietos del descubridor de los dólmenes de Viera y El Romeral), Jorge Alegre (Centro de iniciativas turísticas) y Jesús López (hostelero). Redactora Marisa Jurado [Programa «Los Reporteros», 7 de julio de 2016. Canal Sur Televisión] «El 19 de enero de 2015, la Junta de Andalucía entregó al Gobierno de España la propuesta del Sitio de los Dólmenes de Antequera para su inscripción en la Lista Representativa de Patrimonio Mundial, quien a su vez remitió el documento a UNESCO … cumple con todos los requisitos técnicos requeridos y del envío de una copia del expediente a ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), el organismo internacional que enviará a los evaluadores … El Sitio de los Dólmenes de Antequera se presenta como un bien cultural en serie formado por tres bienes culturales (los dólmenes de Menga y Viera y el tholos de El Romeral) y dos bienes naturales (La Peña de los Enamorados y El Torcal de Antequera). Se trata de una de las primeras integraciones conscientes de arquitectura y paisaje monumental de la Prehistoria Europea, derivada de unos pobladores neolíticos cuyo origen se remonta a comienzos del VI milenio ANE. … El Consejo de Patrimonio Histórico Español acordó, el … 28 de marzo de 2014, presentar ante UNESCO la candidatura del Sitio de los Dólmenes de Antequera en 2015, siendo la única que presenta España en esta anualidad. … Su declaración situaría a los Dólmenes de Antequera en el mapa de los grandes monumentos megalíticos del mundo, convirtiéndose en el primer bien de esta tipología declarado en la Europa Continental. …» Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/cultur… «La Zona Arqueológica de los Dólmenes de Antequera está formada por los dólmenes que le dan el nombre, así como por una serie de yacimientos directamente relacionados con esta necrópolis. La primera particularidad de esta necrópolis megalítica es que los tres sepulcros que la integran conservan el túmulo original, … La segunda gran característica es que entre sí, cada uno de ellos, presenta claras diferencias técnicas y formales, … El dolmen de Menga es una de las cumbres de la arquitectura adintelada en la prehistoria europea. Su grandiosidad radica … , en la creación de un espacio interno realmente asombroso que difícilmente encuentra parangón en otros casos del megalitismo europeo. … El dolmen de Viera, también está construido parcialmente en una elevación suave del terreno. En tal elevación o promontorio natural, se practicó, longitudinalmente, una zanja en cuyo interior se fueron colocando, verticalmente, los ortostatos. Sobre la parte superior de dichos ortostatos descansan las lajas de cubierta y todo el conjunto se cubre con un túmulo que alcanza los cincuenta metros de diámetro. La forma definitiva de la planta permite clasificarlo dentro del tipo «sepulcro megalítico de corredor». … En el dolmen del Romeral tenemos dos espléndidos ejemplos de cámaras realizadas con el recurso de la falsa cúpula. … en su construcción se empleó la mampostería como elemento principal de paredes y bóvedas (las lajas de piedra se reservaron sólo para las cubiertas y puertas). … un largo corredor de 26 metros, configurado por dos largos testeros con un manifiesto vuelo o inclinación, da acceso a través de una puerta muy elaborada, a una gran cámara funeraria. Se trata, sin duda, de uno de los mejores ejemplos de empleo de la técnica de falsa cúpula en la Prehistoria de la Península Ibérica. … Otro yacimiento incluido y en parte relacionado con el asentamiento del Cerro de Antequera por ocupar parte del espacio de éste, se corresponde con una villa romana cuyo elemento más destacado es la presencia de un ninfeo». Fuente y más información: http://www.iaph.es/patrimonio-inmuebl…
Investigaciones recientes en los grandes megalitos andaluces: Menga y Montelirio
6.2 Tholos de El Romeral
El tholos de El Romeral, (2) también llamado comúnmente dolmen de El Romeral o cueva de El Romeral, (3) es un monumento megalítico, declarado Patrimonio Mundial el 15 de julio de 2016 y Bien de Interés Cultural, situado en la ciudad española de Antequera (Málaga), formando parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Se encuentra en el recinto segundo, a menos de 2 km de los dólmenes de Menga y Viera, justo en el eje entre el dolmen de Menga y la Peña de los Enamorados.
El tholos de El Romeral, también conocido como dolmen de El Romeral, es una de las joyas más singulares del megalitismo peninsular y una pieza esencial dentro del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Construido hacia el 1800 a. C., durante la Edad del Cobre, este monumento representa una evolución técnica y simbólica dentro de la arquitectura funeraria prehistórica, diferenciándose notablemente de los más conocidos dólmenes de Menga y Viera, con los que forma un trío monumental declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016. El Romeral, con su planta circular y su compleja estructura interna, encarna una transición entre la tradición megalítica del occidente europeo y modelos constructivos más desarrollados del ámbito mediterráneo.
A diferencia de Menga y Viera, que emplean ortostatos verticales y grandes losas planas para cubrir sus cámaras, El Romeral está construido mediante la técnica de falsa cúpula o bóveda por aproximación de hiladas, un método arquitectónico que consiste en superponer anillos concéntricos de piedras que van cerrándose progresivamente hasta formar una cubierta abovedada sin el uso de un verdadero arco. Esta técnica, de raíces orientales, evidencia contactos o influencias culturales diferentes a las del megalitismo atlántico, lo cual sugiere la existencia de circuitos de intercambio o transmisión de conocimientos arquitectónicos entre comunidades distantes.
El monumento consta de un largo corredor de más de 25 metros de longitud, realizado con muros de mampostería que contrastan con el uso de grandes bloques en los otros dólmenes de Antequera. Este pasillo conduce a una primera cámara circular cubierta mediante la técnica ya mencionada, y desde ella se accede, a través de un estrecho pasaje, a una segunda cámara más pequeña, también de planta circular. Ambas cámaras conservan su forma original y ofrecen una impresionante sensación de profundidad y sacralidad. El interior, silencioso y sombrío, favorece la percepción de un espacio ritual reservado, cargado de significado simbólico.
El uso del tholos como forma arquitectónica revela una sofisticación creciente en las prácticas funerarias de estas comunidades. A pesar de su cronología más reciente, El Romeral conserva la vocación ancestral de erigir monumentos duraderos para honrar a los muertos, aunque con una clara evolución en el diseño, que se aleja del modelo ortostático y se acerca a formas más elaboradas, probablemente vinculadas a una jerarquización social más marcada. De hecho, se considera que El Romeral podría haber sido utilizado para el enterramiento de élites o linajes dominantes, dada la complejidad de su construcción y su carácter diferenciador.
La orientación del tholos también lo distingue dentro del conjunto antequerano. Mientras que el dolmen de Menga se alinea hacia la Peña de los Enamorados y Viera se orienta hacia el este, en consonancia con la salida del sol, El Romeral mira hacia el norte, en dirección al paraje natural del Torcal de Antequera, una formación geológica de extraordinaria belleza e importancia simbólica. Esta orientación sugiere una intención deliberada de integrar el monumento en el paisaje circundante, estableciendo un vínculo espiritual o cosmológico con las montañas calizas del Torcal, que pudieron ser concebidas como morada de divinidades o ancestros.
El contenido arqueológico del monumento ha sido más escaso que en Menga, debido posiblemente a expolios antiguos o a un uso simbólico más ceremonial que funerario en sentido estricto. Aun así, se han documentado restos de enterramientos, así como ofrendas y elementos que confirman su carácter sagrado y su uso ritual. El Romeral, por tanto, no solo es un sepulcro, sino un espacio de transición entre lo terrenal y lo sobrenatural, donde se desarrollaban prácticas religiosas que articulaban el tiempo, la memoria y la comunidad.
En suma, el tholos de El Romeral representa un ejemplo excepcional de innovación arquitectónica dentro del megalitismo peninsular. Su estudio permite comprender la diversidad de expresiones culturales y religiosas en la Prehistoria reciente, así como las conexiones entre el occidente europeo y el Mediterráneo oriental. Su presencia en el conjunto de Antequera aporta un testimonio único de cómo las sociedades prehistóricas andaluzas desarrollaron una arquitectura funeraria monumental que no solo respondía a necesidades sociales, sino que reflejaba una profunda cosmovisión simbólica, vinculada al paisaje, a la muerte y a la trascendencia. El Romeral permanece como un umbral de piedra entre el mundo visible y el invisible, entre la vida y el más allá.
Vista exterior e interior. Foto: Olaf Tausch. CC BY 3.0. Ver fotos mayor tamaño. Foto exterior y foto interior.

Estructura del dolmen del Romeral (Antequera).
Es singular por su tipología de cúpula por aproximación de hiladas (vinculada a la tradición mediterránea) y atípico por su doble orientación hacia la sierra de El Torcal (vinculación geográfica) y los ortos solares en el mediodía del solsticio de invierno (vinculación astronómica). Está compuesto por un corredor adintelado de sección trapezoidal y 4 m de longitud, construido con grandes lajas y piedras pequeñas. Al fondo se encuentran dos cámaras circulares, la primera de mayor diámetro que la segunda, destinada a las ofrendas y con una piedra de altar; construidas con pequeñas piedras salientes en cada hilada respecto a la inferior, con lo que se consigue una sección abovedada aunque al final el sistema se complete en su clave con una cobija. El conjunto se cubre con un túmulo de 75 m de diámetro, rodeado por un perímetro de cipreses.
Cierre de la bóveda por aproximación de hiladas. Olaf Tausch – Trabajo propio. CC BY 3.0.

Su valor cultural universal excepcional estriba en su orientación anómala, apuntando hacia la sierra de El Torcal. Esta singularidad es detectada por el arqueoastrónomo Michael Hoskin tras medir más de dos mil dólmenes por el Mediterráneo, quedando documentada en su obra Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo (2001).
6.3 Dolmen de Viera
El dolmen de Viera es un monumento megalítico, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco el 15 de julio de 2016 y Bien de Interés Cultural, situado en la ciudad española de Antequera (Málaga), formando parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera. Se encuentra en el recinto primero junto al dolmen de Menga, en la zona monumental denominada Campo de los Túmulos.
El dolmen de Viera, también conocido como tumba de los hermanos Viera en honor a sus descubridores a principios del siglo XX, es uno de los tres monumentos que componen el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, junto con Menga y El Romeral. Aunque históricamente ha permanecido en un discreto segundo plano frente a la espectacularidad de Menga o la complejidad arquitectónica de El Romeral, el dolmen de Viera ofrece un testimonio notable del megalitismo clásico del sur peninsular, tanto por su fidelidad a los modelos atlánticos como por su cuidadosa ejecución técnica y su valor arqueológico.
Este dolmen fue construido entre el 3500 y el 3000 a. C., en pleno Neolítico final, y responde a un esquema arquitectónico tradicional: un largo corredor de ortostatos conduce a una cámara funeraria rectangular, techada por grandes losas planas, todo ello cubierto en origen por un túmulo de tierra y piedras que apenas se conserva en la actualidad. La cámara mide aproximadamente 2 metros de lado, y el corredor se extiende más de 20 metros, alineado de forma precisa hacia el este, lo que permite la entrada directa de los rayos del sol durante los equinoccios. Esta orientación solar es uno de los rasgos más destacados de Viera, y lo vincula simbólicamente con el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, además de responder a un patrón común en muchas culturas megalíticas europeas.
El uso de grandes bloques de piedra, dispuestos con notable regularidad, demuestra un profundo conocimiento de las técnicas constructivas del momento y una organización social capaz de planificar y ejecutar obras de considerable envergadura. Aunque más modesto que Menga, el dolmen de Viera refleja una mentalidad compartida por las comunidades neolíticas del occidente europeo: la necesidad de marcar el espacio con monumentos duraderos, capaces de reunir a los vivos en torno a los muertos y de perpetuar la memoria de los ancestros.
Las excavaciones en su interior han revelado restos humanos y elementos de ajuar funerario que confirman su función sepulcral, probablemente colectiva. Es posible que se utilizara durante varias generaciones, como espacio funerario compartido por una comunidad agrícola y sedentaria. La solidez de su estructura y su integración en el paisaje circundante refuerzan su papel como hito territorial y como punto de referencia espiritual para la población de la zona.
El dolmen de Viera se erige, así, como una pieza fundamental dentro del conjunto antequerano, representando la vertiente más ortodoxa y atlántica del megalitismo, frente a las innovaciones tipológicas de Menga o El Romeral. Su simplicidad formal no debe confundirse con pobreza simbólica; al contrario, su orientación astronómica y su perfecta alineación con los ritmos solares revelan una cosmovisión estructurada, donde la muerte no era un final, sino un paso más en un ciclo natural ordenado por el sol, las estaciones y la tierra.
En definitiva, el dolmen de Viera, silencioso y sobrio, encarna la esencia del megalitismo clásico: una arquitectura de la permanencia, del rito y de la memoria. Su estudio nos permite comprender mejor el pensamiento de las sociedades prehistóricas del sur ibérico, para las cuales la piedra, el sol y el paisaje formaban una unidad simbólica a través de la cual se articulaban el tiempo, la muerte y la comunidad. Frente al carácter monumental de Menga y la sofisticación técnica de El Romeral, Viera nos habla de la raíz común de todos ellos: el deseo humano de trascender, de dejar huella y de inscribir la vida en la eternidad del paisaje.
- Ministerio de educación, Cultura y Deporte
- Ficha de la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, elaborada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Fernández Ruiz, Juan; Márquez Romero, José Enrique (2010). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, ed. Dólmenes de Antequera. Guía oficial del conjunto arqueológico. p. 62. Consultado el 20 de abril de 2017.
- García Sanjuán, Leonardo (2010). «Introducción». Las grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía (Junta de Andalucía. Consejería de Cultura): 19.
- Decreto 25/2009, de 27 de enero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). BOJA 18.02.09
Antequera – Viera dolmen. Foto: Andrzej Otrębski. CC BY-SA 3.0.-

Estructura del dolmen de Viera
Es el prototipo de sepulcro de corredor (vinculado a la tradición atlántica) construido con ortostatos y cobijas y orientado hacia el amanecer del sol en los equinoccios. Posee una cámara cuadrada (210 cm de altura y 180 cm de ancho), al final de los 21 metros de corredor (185 cm de altura y 120 cm de ancho). Algunos ortostatos del tramo norte exterior del corredor de Viera aparecen decorados por oquedades o “cazoletas” muy típicas del arte esquemático; en el interior se aprecian restos de pintura rojiza y óxido. La estructura del dolmen se cubre con un túmulo de 50 m de diámetro, como el dolmen de Menga.
Un ortostato es un bloque o losa vertical, adornada o no, que forma la hilada inferior de un muro. En un dolmen neolítico, los ortostatos forman parcial o totalmente las paredes del monumento funerario megalítico y soportan las losas de la cobertera.
Historia del dolmen de Viera (Antequera).
Construido en el 3510-3020 a. C. aprox. (Neolítico), fue descubierto en febrero de 1903 por los hermanos José Viera Fuentes y Antonio Viera Fuentes, funcionarios del Ayuntamiento de Antequera, quienes lo llamaron inicialmente la Cueva Chica, en contraposición a la cueva de Menga, de mayores dimensiones; posteriormente el arqueólogo Manuel Gómez-Moreno Martínez la denominará “dolmen de Viera” en honor a estos hermanos.
La primera intervención de restauración documentada tiene lugar en 1941 de manos del arquitecto Francisco Prieto-Moreno y Pardo -Arquitecto Conservador de la Alhambra y Arquitecto de Zona de Bellas Artes del Ministerio de Educación-, consistente en la limpieza del corredor, la creación de tres escalones de bajada para facilitar el acceso, la reconstrucción de los taludes con piedras y el arreglo de la cancela para su cierre.
Su última intervención, de manos del arquitecto Ciro de la Torre Fragoso, data del año 2004 cuando, con objeto de resolver los problemas de conservación debido a las filtraciones por el túmulo, se consolidan las estructuras, mejoran los drenajes y se genera una nueva imagen exterior a partir del recrecido del túmulo y la formalización del atrio, que es la que se percibe actualmente.
Valor cultural: Es el prototipo de dolmen de la península ibérica, orientado al amanecer del sol en los equinoccios de primavera y otoño, de modo que la luz del sol entra estos días hasta el borde de la cámara mortuoria, dando lugar a los rituales del paso de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad. De este modo, queda marcado en piedra el centro de los recorridos extremos del sol entre los equinoccio de primavera otoño, apareciendo las cuatro estaciones, tan importantes para las comunidades agrícolas del Neolítico de las tierras de Antequera, constructoras de estos megalitos. Este fenómeno ha sido estudiado por el arqueoastrónomo Michael Hoskin en su obra Tumbas, templos y sus orientaciones: una nueva perspectiva sobre la Prehistoria del Mediterráneo (2001).
Dolmen de Viera in Antequera, Provinz Málaga, Spanien (España). Olaf Tausch – Own work. CC BY 3.0.

Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Viera.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dolmen de Viera.- Video inmersivo 360º desde el interior del Dolmen de Viera. Banco de Imágenes del Patrimonio Cultural. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
- Junta de Andalucía. Tour virtual de los Dólmenes de Antequera
- Documental de los servicios informativos de TVE: PASTOR, Ana; CALVO, Ana (prod.); MONTERO, Matías (dir.) (2016): La mirada de los dólmenes. Programa “Crónicas”, emitido el 31-03-2016
- Documental de los servicios informativos de Canal Sur TV: BARRIO, Rodrigo del (prod.), CÁTEDRA . Luis (ed.) (2016): Los pilares de la civilización. Programa ”Los reporteros”, emitido el 07-07-2016, a partir del minuto 25:20
- Documental «Arqueomanía»ː NAVARRO, Manuel (prod.); PIMENTEL, Manuel (dir.). «Antequera. Un imperio del neolítico» emitido en La 2 de TVE el 7 de abril de 2021

Tholos micénico del Tesoro de Atreo. Foto: LoopZilla. CC BY-SA 3.0.

Estructura del El tesoro de Atreo
La tumba está excavada en la ladera de una colina. Está formada por una sala semi-subterránea de planta circular, con un falso arco de alzado ojival. Con una altura interior de 13,5 m y un diámetro de 14,5 m, fue la cúpula más alta y ancha del mundo durante más de mil años hasta la construcción del templo de Mercurio en Bayas y el Panteón en Roma. Se tuvo mucho cuidado en el posicionamiento de las enormes piedras, para garantizar la estabilidad de la bóveda a lo largo del tiempo para que soportase la fuerza de compresión de su propio peso. Esto dio una superficie interna perfectamente alisada, sobre la cual se podía disponer una decoración de oro, plata y bronce. La sala se construyó cavando verticalmente en la ladera, como un pozo, y luego amurallando y cubriendo el espacio con piedra desde el nivel del piso de la cámara, y finalmente rellenando la tierra desde arriba. Los niveles de sillería se colocaron en anillos de modo que cada nivel sucesivo se proyectara en voladizo un poco más hacia el interior, hasta que solo quedó una pequeña abertura en la parte superior. Sobre la entrada hay un hueco abierto en forma de triángulo. Este espacio, que se conoce como triángulo de descarga, está destinado a canalizar el peso de la estructura desde el dintel hacia los lados del hueco, evitando que el dintel se rompa debido a la presión. (Ver ref: Neer, Richard T. (2012). Greek art and archaeology : a new history, c. 2500-c. 150 BCE. New York, NY: Thames & Hudson.).
Se ingresa al tholos desde un dromos de 36 metros de largo y con paredes de piedra seca. Un corto pasaje conduce desde la cámara del tholos a la cámara de enterramiento real, que fue excavada en una forma casi cúbica.
El portal de entrada al túmulo estaba ricamente decorado: medias columnas en piedra caliza verde con motivos en zigzag en el eje,4 un friso con rosetas sobre el arquitrabe de la puerta, y decoración en espiral en bandas de mármol rojo que cerraban la abertura triangular sobre un arquitrabe. Algunos segmentos de las columnas y de los arquitrabes fueron retirados por Lord Elgin a principios del siglo XIX y ahora están en el Museo Británico. (Ver: British Museum Collection).
Los capiteles están influenciados por ejemplos del Antiguo Egipto; uno está en el Museo de Pérgamo, en Berlín como parte de Antikensammlung Berlín. Otros elementos decorativos fueron incrustados con pórfido rojo y alabastro verde, un lujo sorprendente para la Edad del Bronce.
Agamenón (en griego antiguo, Ἀγαμέμνων Agamémnôn) es uno de los más distinguidos héroes de la mitología griega cuyas aventuras se narran en la Ilíada de Homero. Hijo del rey Atreo de Micenas y de la reina Aérope, fue hermano de Menelao.
La llamada «Máscara de Agamenón». Descubierta por Heinrich Schliemann en 1876 en Micenas. Se desconoce a quién representa. Foto: DieBuche. CC BY-SA 3.0.

Interior. Foto: Carlos M Prieto – flickr.com. CC BY 2.0.

 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tesoro de Atreo.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tesoro de Atreo.
- «Tesoro de Atreo» (en inglés). Structurae.
- Treasury of Atreus 360° Interactive virtual tour
- A different light inside Treasury of Atreus
8. Dólmen de la Cueva de Daina
La Cova d’en Daina, también conocida como Cueva de Daina en castellano, es uno de los monumentos megalíticos más representativos y mejor conservados de la provincia de Girona, en el noreste de Cataluña. Se trata de un dolmen de tipo sepulcro de corredor, construido en granito entre aproximadamente el 2700 a. C. y el 2200 a. C., en pleno Neolítico final o Calcolítico, por comunidades agrícolas y ganaderas que ya habían desarrollado una cierta complejidad social y ritual.
Este monumento se encuentra en el término municipal de Romanyà de la Selva, en la comarca del Baix Empordà, y forma parte del rico patrimonio megalítico del macizo de Les Gavarres. El dolmen está formado por un corredor estrecho que da acceso a una cámara funeraria de planta casi circular, construida con ortostatos de granito (grandes losas verticales) y cubierta con una losa superior. El conjunto estaba originalmente rodeado por un anillo de piedras dispuestas en círculo —un crómlech o peristalito— que delimitaba el espacio sagrado del sepulcro y reforzaba su carácter ceremonial. Esta estructura circular lo convierte en uno de los pocos dólmenes catalanes con un cromlech conservado, lo que le confiere un alto valor arqueológico y simbólico.
Según la Generalitat de Catalunya, la Cova d’en Daina fue utilizada como tumba colectiva, en la que se depositaban los cuerpos de varios individuos, posiblemente miembros de un mismo grupo familiar o clan, acompañados de ajuares funerarios como cerámica, puntas de flecha, útiles líticos y colgantes. Estas ofrendas tenían un claro valor simbólico y espiritual, relacionadas con la creencia en una vida después de la muerte y con el culto a los antepasados.
El dolmen fue excavado y restaurado en varias fases desde el siglo XX, y gracias a las intervenciones arqueológicas se ha podido reconstruir parcialmente su aspecto original. Hoy en día, la Cova d’en Daina es accesible al público y constituye un importante recurso didáctico y patrimonial para la comprensión del megalitismo catalán. Su entorno natural, entre bosques de encinas y alcornoques, refuerza la experiencia de conexión con el paisaje prehistórico, que para las comunidades neolíticas debía tener un profundo valor simbólico.
En términos culturales, la Cova d’en Daina no es solo un vestigio funerario, sino un testimonio de la cosmovisión de las sociedades megalíticas, que entendían la muerte como parte de un ciclo vital relacionado con la tierra, los astros y los espíritus de los antepasados. La elección del granito, la orientación del corredor, el carácter colectivo del sepulcro y el cromlech exterior reflejan una concepción ritual del espacio, una arquitectura al servicio de la memoria y del tiempo.
Este monumento, gestionado y protegido por las instituciones catalanas, está catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), y representa uno de los ejemplos más emblemáticos del megalitismo en Cataluña. Su estudio permite enlazar el megalitismo local con otros fenómenos similares en Europa occidental, subrayando tanto las particularidades regionales como la pertenencia a una tradición común de culto a los muertos y monumentalización del paisaje.
La cueva de Daina ( Ref. Generalitat de Catalunya) (en catalán Cova d’en Daina) es un dolmen de granito de grandes dimensiones construido entre 2700 a. C. y 2200 a. C. Está ubicado en las afueras del núcleo urbano de Romanyá de la Selva en Cataluña (España). Está catalogado como Bien de interés cultural Patrimonio histórico de España.
Fue descubierto por Pere Cama i Casas, antiguo propietario de los terrenos, y la primera mención de su descubrimiento fue hecha en 1894 por Agustí Casas. En 1957, las excavaciones promovidas por Lluís Esteva Cruañas hallaron numerosos huesos, dientes, siete puntas de flecha de sílex, fragmentos de cuchillo, trozos de cerámica y cuentas de collar.
En 1931, fue declarado Monumento Nacional.
Sepulcro de Cueva de Daina. Foto: Mutari. Dominio público.

Cueva de Daina, entrada. User: Yrithinnd. D. Público.

El recinto megalítico está protegido por un crómlech en forma de anillo externo de 11 metros de diámetro formado por grandes piedras de granito. El dolmen mide 7,60 m de largo por 1,70 m de ancho y 1,50 m de alto. La cámara funeraria, de forma rectangular, está separada de la galería por tres piezas que conforman la puerta de entrada.
Estructura de la Cueva de Daina: 2. pasillo principal que va de este a oeste 3. túmulo de tierra y piedras que sirven de contrafuerte 4. cámara sepulcral situada en el centro. Foto: Mutari. D.Público.

 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cueva de Daina.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cueva de Daina.- «Els monuments megalítics» en «Quaderns de la Revista de Girona» (1992) – Josep Tarrús.
- Ministerio de Cultura, Patrimonio Histórico
9. Stonehenge
Stonehenge es un monumento megalítico tipo crómlech, además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, etc., construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce, situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos trece kilómetros al norte de Salisbury. Es el más famoso y representativo de los templos megalíticos.
Los arqueólogos consideran como probables las fechas de construcción de las distintas fases y utilización entre el 3100 a. C. y el 2000 a. C. El foso y montículos circulares, los que constituyen la primera fase del monumento, se han datado en unos 5100 años atrás. La datación por radiocarbono sugiere que la primera piedra azul fue erigida entre el 2400 y el 2200 a. C., (1) aunque no se descarta que hubiera habido asentamiento o uso de la zona anteriores al 3100 a. C. (2), (3) (4).
El conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. (5)
Reino Unido
Coordenadas 51°10′44″N 1°49′34″O
Stonehenge, Condado de Wiltshire, Inglaterra. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0. Ver mayor tamaño.

Stonehenge es uno de los monumentos prehistóricos más emblemáticos y enigmáticos del mundo. Situado en la llanura de Salisbury, en el sur de Inglaterra, su silueta inconfundible de enormes bloques de piedra erguidos y alineados ha fascinado durante siglos a arqueólogos, astrónomos, historiadores y viajeros. Construido en varias fases a lo largo de más de mil años, aproximadamente entre el 3100 y el 1600 a. C., Stonehenge representa una síntesis extraordinaria de arquitectura megalítica, observación astronómica y complejidad ritual. Su carácter monumental y su longevidad lo convierten en un testimonio excepcional de las sociedades del Neolítico y la Edad del Bronce en las islas británicas.
El monumento se compone de círculos y herraduras concéntricas de grandes piedras erguidas, algunas de ellas de hasta 25 toneladas de peso. Estas piedras, conocidas como sarsens, proceden de canteras situadas a más de 20 kilómetros, mientras que otras más pequeñas, llamadas bluestones, fueron transportadas desde Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. El transporte y disposición de estas moles implicó un enorme esfuerzo colectivo, una logística compleja y una organización social avanzada. La planificación y ejecución de las distintas fases constructivas del sitio reflejan no solo conocimiento técnico, sino también un fuerte sentido simbólico del espacio y del tiempo.
Uno de los aspectos más debatidos de Stonehenge es su orientación astronómica. El eje principal del monumento está alineado con la salida del sol en el solsticio de verano, un hecho que ha llevado a pensar que el sitio servía como observatorio solar o calendario ritual. La disposición de las piedras parece registrar determinados momentos del año, fundamentales para las sociedades agrícolas que dependían del ritmo de las estaciones para organizar su actividad. Más allá de su función práctica, esta alineación revela una cosmovisión en la que el cielo y la tierra estaban estrechamente vinculados, y en la que los fenómenos astronómicos eran interpretados como señales sagradas que estructuraban el orden social y espiritual.
No obstante, Stonehenge no fue un observatorio astronómico en sentido moderno, sino más bien un espacio ceremonial polivalente, profundamente relacionado con el culto a los antepasados, la muerte, la regeneración y la memoria. Las excavaciones han revelado evidencias de enterramientos humanos en sus alrededores, así como depósitos de objetos votivos y restos de banquetes rituales. Todo indica que se trataba de un lugar de encuentro para grandes concentraciones humanas, donde se celebraban ceremonias colectivas con un fuerte componente simbólico y emocional. La monumentalidad del conjunto, su disposición cuidadosamente planificada y la carga de trabajo que implicó su construcción nos hablan de una sociedad que concebía el espacio sagrado como centro de la vida comunitaria y del orden cósmico.
Desde una perspectiva histórica, Stonehenge debe entenderse no como una estructura aislada, sino como parte de un paisaje ritual más amplio, que incluye otros monumentos contemporáneos como el Durrington Walls, el Cursus y los túmulos funerarios que salpican la llanura de Salisbury. Estos elementos formaban un sistema interconectado de lugares sagrados, cada uno con su función específica dentro de un complejo entramado de creencias, prácticas religiosas y estructuras de poder. Este paisaje sagrado no solo reflejaba la relación entre los vivos y los muertos, sino también entre el presente, el pasado y el futuro, materializando en piedra una visión cíclica y trascendente del tiempo.
A pesar de los numerosos estudios realizados, el significado último de Stonehenge sigue siendo objeto de debate. Las teorías varían desde las que lo consideran un templo solar hasta las que lo interpretan como un santuario de curación, un centro de peregrinación, un lugar de reunión de clanes o una estructura funeraria para una élite dominante. Probablemente cumplía varias funciones a la vez, y su simbolismo evolucionó con el paso del tiempo, adaptándose a las necesidades y valores de las comunidades que lo usaron durante más de un milenio.
En la actualidad, Stonehenge continúa siendo un icono cultural de primer orden, no solo por su valor arqueológico, sino también por la fascinación que sigue despertando como símbolo de la antigüedad, el misterio y la espiritualidad. Reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1986, el monumento es objeto de constante investigación científica y atracción turística a nivel internacional. Su estudio ofrece claves esenciales para comprender el pensamiento simbólico, la organización social y la relación con el entorno de las culturas prehistóricas del norte de Europa. En última instancia, Stonehenge representa la capacidad del ser humano de transformar el paisaje en un espacio sagrado, de inscribir sus creencias en la materia más resistente y de dialogar con el tiempo a través de la permanencia de la piedra.

9.1 Historia temprana
Mike Parker Pearson, líder del Proyecto Stonehenge Riverside basado en los alrededores de Durrington Walls, señaló que Stonehenge parece haber estado asociado con el entierro desde el primer período de su existencia:
«Stonehenge fue un lugar de enterramiento desde sus inicios hasta su apogeo a mediados del tercer milenio a.C. El enterramiento de cremación que data de la fase de piedras de sarsén de Stonehenge es probablemente uno de los muchos de este período posterior de uso del monumento y demuestra que seguía siendo en gran medida un dominio de los muertos.» (6)
Stonehenge evolucionó en varias fases de construcción que abarcan al menos 1500 años. Hay pruebas de construcciones a gran escala en el monumento y sus alrededores que quizás amplíen el marco temporal del paisaje hasta los 6.500 años. La datación y la comprensión de las distintas fases de actividad son complicadas debido a la alteración de la tiza natural por los efectos periglaciares y las madrigueras de los animales, la mala calidad de los registros de las primeras excavaciones y la falta de fechas precisas y científicamente verificadas. A continuación se detalla la clasificación moderna más aceptada por los arqueólogos. Los elementos mencionados en el texto están numerados y se muestran en el plano, a la derecha.
9.2 Antes del monumento (desde el 8000 a. C.)
Los arqueólogos han encontrado cuatro, o posiblemente cinco, grandes Mesolítico postholes (uno puede haber sido un tree throw natural), que datan de alrededor del 8000 a. C., bajo el antiguo aparcamiento turístico cercano en uso hasta 2013. En ellos había postes de pino de unos 0,75 metros (0,8 yd) de diámetro, que se levantaron y acabaron pudriéndose in situ. Tres de los postes (y posiblemente cuatro) estaban en una alineación este-oeste que puede haber tenido un significado ritual. (7) Otro yacimiento astronómico mesolítico en Gran Bretaña es el de Warren Field en Aberdeenshire que se considera el calendario lunar más antiguo del mundo, corregido anualmente mediante la observación del solsticio de invierno. (8) En Escandinavia se han encontrado yacimientos similares pero más tardíos. (9) Un asentamiento que puede haber sido contemporáneo a los puestos se ha encontrado en Blick Mead, un manantial fiable durante todo el año 1 milla (1,6 km) de Stonehenge. (10), (11).
Plan de Stonehenge en 2004. Según Cleal et al. y Pitts. Los números en cursiva en el texto se refieren a las etiquetas de este plano. Los dinteles de los trilitones se han omitido para mayor claridad. Los agujeros que ya no contienen, o nunca han contenido, piedras se muestran como círculos abiertos. Las piedras visibles en la actualidad se muestran en color.
Drawn by Adamsan – Cleal, Walker, & Montague, Stonehenge in its Landscape (London, English Heritage 1995) Pitts, M, Hengeworld (London, Arrow 2001). CC BY-SA 3.0.

La llanura de Salisbury era entonces todavía boscosa, pero 4000 años después, durante el Neolítico anterior, la gente construyó un recinto con calzada en Robin Hood’s Ball, y tumbas tipo túmulo alargado en el paisaje circundante. Aproximadamente en el año 3500 a. C., se construyó un Cursus de Stonehenge al norte del lugar, cuando los primeros agricultores comenzaron a despejar los árboles y a desarrollar la zona. Otras estructuras de piedra o madera y túmulos funerarios que habían pasado desapercibidos podrían remontarse al año 4000 a. C. (12),(13). El carbón vegetal del campamento de ‘Blick Mead’ 2,4 kilómetros (1,5 mi) de Stonehenge (cerca del yacimiento del Campamento de Vespasiano) ha sido datado en el año 4000 a. C. (14). El Instituto de Investigación en Humanidades de la Universidad de Buckingham cree que la comunidad que construyó Stonehenge vivió aquí durante un periodo de varios milenios, lo que lo convierte potencialmente en «uno de los lugares fundamentales en la historia del paisaje de Stonehenge». (15)
9.3 Construcción
Las piedras erguidas de Stonehenge están formadas por grandes bloques de rocas sedimentarias e ígneas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. El exterior, de treinta metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca que, originalmente, estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día solo siete en su sitio original. Dentro de esta hilera exterior se encuentra otro círculo de bloques más pequeños de arenisca azulada. Este encierra una estructura con forma de herradura construida con piedras de arenisca del mismo color. En su interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como «el Altar».
Todo el conjunto está rodeado por un foso circular que mide 104 m de diámetro. Dentro de este espacio se alza un bancal en el que aparecen 56 fosas conocidas como los «agujeros de Aubrey». El bancal y el foso están cortados por «la Avenida», un camino procesional de 23 metros de ancho y 3 kilómetros de longitud, aproximadamente. Cerca se halla la «Piedra del Sacrificio». Enfrente se encuentra la «Piedra Talón». Está compuesto de un gran círculo de grandes megalitos cuya construcción se fecha hacia el 2500 a. C. (16) El círculo de arena que rodea los megalitos es considerado la parte más antigua del monumento, habiendo sido datada sobre el 3100 a. C.
Finalmente, el monumento tomó su aspecto actual, para lo cual se transportaron 32 bloques de arenisca desde las montañas de Preseli, al suroeste de Gales y la piedra del «Altar» fue traída desde una región cercana a Milford Haven. Se especula actualmente con la posibilidad de que se hubieran movido usando bolas de madera o piedra o cojinetes a modo de rodamientos, y no con troncos, como se pensó originalmente.
En su comienzo era un monumento circular de carácter ritual rodeado por un talud y un foso, de modo similar a muchos otros situados en el sur de Inglaterra.
Distribución de menhires, trilitos y demás rocas, según se encuentran a principios del siglo XXI. Gráfico: Anthony Johnson – Drawn by Author , a computer compilation of data from various surveys. CC BY 3.0.

9.4 Complejo Stonehenge
Stonehenge era parte de un complejo más grande, que incluía círculos de piedra y avenidas ceremoniales.(17) Las excavaciones realizadas por el proyecto Stonehenge Riverside, dirigido por el arqueólogo Mike Parker Pearson de la Universidad de Sheffield, permitieron encontrar muy cerca de Stonehenge un asentamiento de cerca de mil casas. (16) De acuerdo con las evidencias encontradas, estas casas solamente se usaban unos días al año, y no se trataba de una aldea habitada permanentemente.
A poco más de tres kilómetros de Stonehenge, en Durrington Walls, fue encontrado un amplio trabajo circular en el terreno, veinte veces más extenso que Stonehenge, rodeado por una zanja y un banco. (16). Allí estuvo levantada una construcción de madera, ahora denominada Woodhenge, con un diseño similar al de Stonehenge y construida en el mismo siglo. Woodhenge estaba unido al río Avon por una avenida ceremonial construida con piedras. (18)
9.5 Enterramientos
Entre los años 1918 y 1926 se realizaron las primeras excavaciones de enterramientos de 58 individuos, mujeres y hombres, cuyos cadáveres habían sido quemados previamente. Este hecho ha impedido el estudio del ADN por parte de los historiadores. La mayoría enterrados en la tercera fase de construcción. (19)
Sin embargo, en 2018, el equipo de Christophe Snoeck, químico de la Universidad Libre de Bruselas, y Julia Lee-Thorp, directora de la Escuela de Arqueología de la Universidad de Oxford, consiguió obtener datos a partir del estroncio depositado en los huesos y que aún se conserva. Este elemento, muy similar en estructura química al calcio, se deposita en los huesos a través de la cadena alimentaria, desde las plantas, con una frecuencia que depende de su concentración en el suelo.
Estudiando los restos pertenecientes a 25 individuos y sus concentraciones de estroncio en huesos, el equipo concluyó que diez de ellos se habían alimentado de vegetales del oeste de Gales en sus últimos diez años de vida. Es decir, habrían vivido, al menos su última década, al oeste de Gales, en las montañas de Preseli, de donde provienen las piedras. También se señaló en el estudio que los huesos pudieron haber sido transportados ya quemados desde su origen. (20) (21).
9.6 Usos
La finalidad que tuvo la construcción de este gran monumento se ignora, pero se supone que se utilizaba como observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones.
En el solsticio de verano, el Sol salía justo atravesando el eje de la construcción, lo que hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía. El mismo día, el Sol se ocultaba atravesando el eje del Woodhenge, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que evidencian que se celebraban grandes fiestas, probablemente al anochecer. (18)
Han sido encontrados 300 enterramientos de restos humanos previamente cremados, datados entre el año 3030 y 2340 a. C. (22) Dado el escaso número de entierros para un período tan largo, se estima que no se trata de un cementerio para la generalidad de los muertos sino para determinadas personas escogidas. La piedra era el símbolo de lo eterno; servía para marcar o delimitar puntos energéticos terrenales (telúricos) y hasta para albergar espíritus elementales. Así es que Stonehenge podría haber sido utilizada junto con Woodhenge en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida, tal vez simbolizada por el círculo de madera. (18)
9.7 Stonehenge y el número áureo
Así como en otros edificios prehistóricos, la construcción sigue la llamada proporción áurea, cuya relación se establece en el ancho de la herradura de megalitos de tres piedras grises azuladas y el diámetro del Círculo Pagano o Druida. El rectángulo formado por las Piedras de las Estaciones se aproxima al rectángulo √5, formado por dos rectángulos áureos recíprocos. Asimismo, parecen cercanas a la relación áurea las líneas trazadas con base a los pilares y sus respectivas diagonales de los arcos paganos. (23)
Stonehenge en el alba de durante el solsticio de verano. Foto: Nordisk familjebok (1918), vol.27, p.115 [1]. Dominio público.
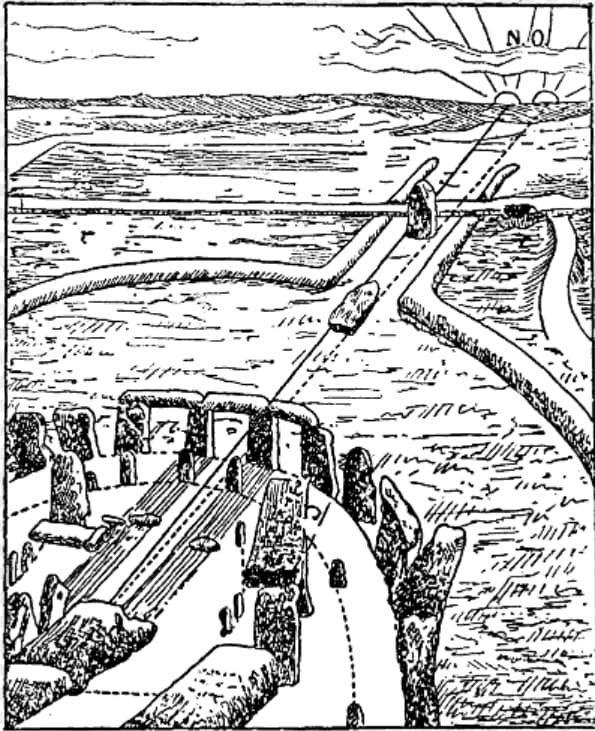
Stonehenge, Condado de Wiltshire, Inglaterra. Foto: Diego Delso. CC BY-SA 4.0.




Referencias Stonehenge
- James, Morgan (21 de septiembre de 2008). BBC, ed. «Dig pinpoints Stonehenge origins» (en inglés). Consultado el 7 de octubre de 2018.
- Maev, Kennedy (9 de marzo de 2013). «Stonehenge may have been burial site for Stone Age elite, say archaeologists». En Guardian News and Media Limited, ed. The Guardian (en inglés) (Londres). Consultado el 7 de octubre de 2018.
- Legge, James (9 de marzo de 2012). «Stonehenge: new study suggests landmark started life as a graveyard for the ‘prehistoric elite’». The Independent (en inglés) (Londres).
- «Stonehenge builders travelled from far, say researchers». BBC News (en inglés). 9 de marzo de 2013.
- «Stonehenge, Avebury and Associated Sites». UNESCO Culture Sector. Consultado el 15 de marzo de 2015.
- Schmid, Randolph E. (29 de mayo de 2008). «Study: Stonehenge was a burial site for centuries». Associated Press. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de agosto de 2015.
- Exon, 30-31; Southern, Patricia, The Story of Stonehenge, Ch. 2 Archivado el 7 de abril de 2018 en Wayback Machine., 2012, Amberley Publishing Limited, ISBN 1-4456-1587-8
- V. Gaffney. «El tiempo y un lugar: Un ‘nodriza del tiempo’ lunisolar de la Escocia del 8º milenio a.C.». Internet Archaeology. Archivado desde el original el 18 de julio de 2013. Consultado el 16 de julio de 2013.
- Exon, 30
- «Los nuevos descubrimientos en Blick Mead: la clave del paisaje de Stonehenge». www.buckingham.ac.uk. Universidad de Buckingham. Archivado desde uk/research/hri/blickmead el original el 27 de mayo de 2017. Consultado el 15 de enero de 2017.
- Professor David Jacques FSA (21 de septiembre de 2016). «’La cuna de Stonehenge’? Blick Mead – a Mesolithic Site in the Stonehenge Landscape – Lecture Transcript». www.gresham.ac.uk. Gresham College. Archivado desde el original el 16 de enero de 2017. Consultado el 15 de enero de 2017.
- Webb, John (1665). Stone-Henge Restored with Observations on Rules of Architecture. Londres: Tho. Bassett. p. 17. OCLC 650116061.
- Charlton, Dr. Walter (1715). google.com/books?id=ZRg4nQAACAAJ The Chorea Gigantum, Or, Stone-Heng Restored to the Danes. Londres: James Bettenham. p. 45. Archivado desde el original el 26 de abril de 2021. Consultado el 22 de agosto de 2020.
- Sarah Knapton (19 de diciembre de 2014). archive.org/web/20141219192353/http://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/archaeology/11303127/Stonehenge-discovery-could-rewrite-British-pre-history.html «El descubrimiento de Stonehenge podría reescribir la prehistoria británica». Daily Telegraph. Archivado desde uk/news/earth/environment/archaeology/11303127/Stonehenge-discovery-could-rewrite-British-pre-history.html el original el 19 de diciembre de 2014. Consultado el 19 de diciembre de 2014.
- «Los nuevos descubrimientos en Blick Mead: la clave del paisaje de Stonehenge». Universidad de Buckingham. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2014. Consultado el 26 de diciembre de 2014.
- National Geographic Una mirada a las tumbas de Stonehenge Archivado el 5 de noviembre de 2013 en Wayback Machine..
- Nueva Acrópolis «Stonehenge no estaba solo».
- National Geographic Stonehenge al descubierto 1 de junio de 2008.
- https://historia.nationalgeographic.com.es/a/descubren-necropolis-y-taller-neolitico-debajo-stonehenge_16330
- «Revelado el misterio de los cuerpos quemados y enterrados en Stonehenge hace 5.000 años». El País. Consultado el 5 de agosto de 2018.
- Snoeck, C.; J. Pouncett, P. Claeys, S. Goderis, N. Mattielli, M.P. Pearson, C. Willis, A. Zazzo, J.A. Lee-Thorp & R.J. Schulting (2018). «Strontium isotope analysis on cremated human remains from Stonehenge support links with west Wales». Scientific Reports(2018) (en inglés) 8 (10790): 1-8.
- National Geographic «Stonehenge al descubierto (exclusiva)», 30 de mayo de 2008
- Toledo Agüero, Yolanda. «La sección áurea en arte, arquitectura y música». Consultado el 25 de junio de 2016.
Bibliografía
- Atkinson, R.J.C., Stonehenge (Penguin Books, 1956)
- Bender, B, Stonehenge: Making Space (Berg Publishers, 1998)
- Burl, A., Great Stone Circles (Yale University Press, 1999)
- Aubrey Burl, Prehistoric Stone Circles (Shire, 2001) (In Burl’s Stonehenge (Constable, 2006), he notes, cf. the meaning of the name in paragraph two above, that «the Saxons called the ring ‘the hanging stones’, as though they were gibbets.»)
- Chippindale, C, Stonehenge Complete (Thames and Hudson, London, 2004) ISBN 0-500-28467-9
- Chippindale, C, et al., Who owns Stonehenge? (B T Batsford Ltd, 1990)
- Cleal, R. M. J., Walker, K. E. & Montague, R., Stonehenge in its landscape (English Heritage, London, 1995)
- Cunliffe, B., & Renfrew, C, Science and Stonehenge (The British Academy 92, Oxford University Press, 1997)
- Exon et al., Sally Exon, Vincent Gaffney, Ann Woodward, Ron Yortson, Stonehenge Landscapes: Journeys Through Real-and-imagined Worlds, 2000, Archaeopress, ISBN 0-9539923-0-6, google books Archivado el 7 de abril de 2018 en Wayback Machine.
- Godsell, Andrew «Stonehenge: Older Than the Centuries» in «Legends of British History» (2008)
- Hall, R, Leather, K., & Dobson, G., Stonehenge Aotearoa (Awa Press, 2005)
- Hawley, Lt-Col W, The Excavations at Stonehenge. (The Antiquaries Journal 1, Oxford University Press, 19–41). 1921.
- Hawley, Lt-Col W., Second Report on the Excavations at Stonehenge. (The Antiquaries Journal 2, Oxford University Press, 1922)
- Hawley, Lt-Col W., Third Report on the Excavations at Stonehenge. (The Antiquaries Journal 3, Oxford University Press, 1923)
- Hawley, Lt-Col W, Fourth Report on the Excavations at Stonehenge. (The Antiquaries Journal 4, Oxford University Press, 1923)
- Hawley, Lt-Col W., Report on the Excavations at Stonehenge during the season of 1923. (The Antiquaries Journal 5, Oxford University Press, 1925)
- Hawley, Lt-Col W., Report on the Excavations at Stonehenge during the season of 1924. (The Antiquaries Journal 6, Oxford University Press, 1926)
- Hawley, Lt-Col W., Report on the Excavations at Stonehenge during 1925 and 1926. (The Antiquaries Journal 8, Oxford University Press, 1928)
- Hutton, R., From Universal Bond to Public Free For All (British Archaeology 83, 2005)
- John, Brian, «The Bluestone Enigma: Stonehenge, Preseli and the Ice Age» (Greencroft Books, 2008) ISBN 978-0-905559-89-6
- Johnson, Anthony, Solving Stonehenge: The New Key to an Ancient Enigma (Thames & Hudson, 2008) ISBN 978-0-500-05155-9
- Legg, Rodney, «Stonehenge Antiquaries» (Dorset Publishing Company, 1986)
- Mooney, J., Encyclopedia of the Bizarre (Black Dog & Leventhal Publishers, 2002)
- Newall, R. S., Stonehenge, Wiltshire – Ancient monuments and historic buildings (Her Majesty’s Stationery Office, London, 1959)
- North, J., Stonehenge: Ritual Origins and Astronomy (HarperCollins, 1997)
- Pitts, M., Hengeworld (Arrow, London, 2001)
- Pitts, M. W., «On the Road to Stonehenge: Report on Investigations beside the A344 in 1968, 1979 and 1980» (Proceedings of the Prehistoric Society 48, 1982)
- Richards, J. C., English Heritage Book of Stonehenge (B T Batsford Ltd, 1991)
- Julian Richards Stonehenge: A History in Photographs (English Heritage, London, 2004)
- Stone, J. F. S., Wessex Before the Celts (Frederick A Praeger Publishers, 1958)
- Worthington, A., Stonehenge: Celebration and Subversion (Alternative Albion, 2004)
- English Heritage: Stonehenge: Historical Background
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stonehenge.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stonehenge.
- Stonehenge en la Unesco.
- Localización en Google Maps.
- Plano de Stonehenge
- Relación entre Stonehenge y la Astronomía.
- Documental sobre Stonehenge (History Channel).
- Arqueólogos británicos hallan un poblado neolítico cerca del monumento.
- Modelo virtual de Stonehenge.
- Orientations of historical objects to the Stonehenge (en inglés)
STONEHENGE-1 (Explorando Bajo la Superficie) – Documentales
33.492 visualizaciones 31 dic 2016
Los megalitos de Stonehenge son el monumento más investigado de Gran Bretaña. Para resolver los misterios del monumento, los científicos han estado utilizando una estrategia nueva, centrándose no solo en las emblemáticas piedras sino investigando también el paisaje más amplio en el que se asientan.
Referencias
- «Stonehenge, Avebury and Associated Sites». UNESCO Culture Sector. Consultado el 15 de marzo de 2015.
- English Heritage. «Mapa de los sitios de Avebury, Stonehedge y monumentos asociados» (PDF) (en inglés). Consultado el 18 de septiembre de 2010.
- «Stonehenge, Avebury and Associated Sites». UNESCO. World Heritage. Consultado el 9 de junio de 2010.
- «Coneybury Henge (site)» (en inglés). Consultado el 9 de junio de 2010.
- «The King Barrows Ridge – Barrow Cemetery in England in Wiltshire». The Megalithic portal (en inglés). Consultado el 9 de junio de 2010.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stonehenge.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stonehenge.- Stonehenge en la Unesco.
- Localización en Google Maps.
- Plano de Stonehenge
- Relación entre Stonehenge y la Astronomía.
- Documental sobre Stonehenge (History Channel).
- Arqueólogos británicos hallan un poblado neolítico cerca del monumento.
- Modelo virtual de Stonehenge.
- Orientations of historical objects to the Stonehenge (en inglés)
9.8 Stonehenge, Avebury y sitios relacionados
Los grupos de restos prehistóricos de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados están en el condado inglés de Wiltshire. En 1986 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. (1)
Situados en el condado de Wiltshire, (2) los conjuntos megalíticos de Stonehenge y Avebury figuran entre los más célebres del mundo. Ambos santuarios están constituidos por círculos de menhires dispuestos en un orden cuya significación astronómica todavía no se ha dilucidado. Estos lugares sagrados y los distintos sitios neolíticos de los alrededores son testimonios incomparables de los tiempos prehistóricos.(3)
Los conjuntos prehistóricos de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados, situados en el condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, representan uno de los paisajes arqueológicos más sobresalientes del mundo. Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, estos monumentos constituyen un legado excepcional de las sociedades neolíticas y de la Edad del Bronce, reflejo de una cosmovisión compleja en la que la arquitectura megalítica, el paisaje y los cielos se entrelazan en un sistema simbólico aún en gran parte enigmático.
Stonehenge, probablemente el más conocido de todos los monumentos megalíticos, se caracteriza por su disposición circular de enormes piedras verticales (sarsens) rematadas por dinteles horizontales, organizadas en anillos concéntricos. Su eje principal se orienta hacia el punto por donde sale el sol en el solsticio de verano, lo que ha dado pie a múltiples interpretaciones de carácter astronómico y ritual. Aunque su significado exacto permanece abierto al debate, es evidente que Stonehenge fue un lugar sagrado, destinado a ceremonias de gran importancia social y espiritual, y que su construcción requirió una sofisticada planificación técnica y una considerable movilización de recursos humanos.
A unos 30 kilómetros al norte de Stonehenge se encuentra Avebury, otro gran santuario megalítico, cuya escala incluso supera la de su vecino más famoso. Avebury está formado por un enorme círculo de menhires, de unos 330 metros de diámetro, que encierra a su vez dos círculos interiores más pequeños. Todo el conjunto está rodeado por un profundo foso y un terraplén, lo que refuerza su carácter monumental. A diferencia de Stonehenge, muchas de las piedras de Avebury permanecen hoy in situ, y el poblado moderno que lleva el mismo nombre se halla parcialmente superpuesto al recinto, dando lugar a un entorno único donde lo contemporáneo y lo ancestral conviven en el mismo espacio.
Ambos lugares, junto con una serie de sitios asociados —como el túmulo de West Kennet, el Cursus, Durrington Walls, Silbury Hill y otros— conforman un paisaje ceremonial interconectado, construido a lo largo de varios milenios. Estos espacios fueron concebidos no de manera aislada, sino como parte de un sistema ritual y territorial que articulaba la vida religiosa, política y agrícola de las comunidades prehistóricas. Los recorridos, las alineaciones visuales y las orientaciones astronómicas son indicios de una concepción estructurada del tiempo y del espacio, en la que el cielo, la tierra y los muertos formaban parte de una misma realidad sagrada.
A pesar de los avances en la investigación arqueológica, la significación astronómica exacta de estas estructuras sigue sin ser completamente comprendida. La complejidad de sus alineaciones, el solapamiento de fases constructivas y la evolución de los usos rituales dificultan una interpretación unívoca. No obstante, el consenso académico actual reconoce que estos monumentos desempeñaron múltiples funciones: fueron observatorios rudimentarios, lugares de encuentro colectivo, centros de poder simbólico y escenarios de prácticas funerarias, todo ello inscrito en un paisaje cuidadosamente modelado.
La incomparabilidad de Stonehenge, Avebury y sus sitios relacionados radica en su magnitud, su longevidad y su perdurabilidad simbólica. No solo ilustran el ingenio técnico y la capacidad organizativa de las culturas prehistóricas británicas, sino que ofrecen una ventana única al pensamiento simbólico, al culto a los ancestros y al modo en que el paisaje era concebido como algo vivo, sagrado y cargado de memoria. Su preservación como patrimonio mundial no responde únicamente a su valor arqueológico, sino también a su capacidad de seguir inspirando a generaciones de todo el mundo que ven en estas piedras antiguas el eco de un pasado común profundamente humano.
Monumentos incluidos como Patrimonio de la Humanidad. Avebury
Colina de Silbury o Silbury Hill. Photograph by Greg O’Beirne – CC BY-SA 3.0.

Avebury y sitios relacionados
El área de la población de Avebury, que comprende los monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad, está situada en el norte de Wiltshire. Cubre una superficie de 22,5 km² y está centrada en el círculo de piedras prehistórico de Avebury.
Avebury es el emplazamiento de un crómlech datado de hace más de 5000 años. Está en el condado inglés de Wiltshire, cerca de la ciudad homónima.
El conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. (Ver ref: «Stonehenge, Avebury and Associated Sites». UNESCO Culture Sector.).
Es de los mayores monumentos del Neolítico de Europa, más antiguo que el de Stonehenge, localizado unos kilómetros más al sur.
El monumento está compuesto por varios círculos de piedras o menhires. El círculo exterior tiene un diámetro de 335 metros y es el mayor de todos los monumentos prehistóricos encontrados. En origen estaba compuesto por 98 menhires; algunos de ellos pesan más de 40 toneladas. La altura de las piedras va desde los 3,6 a los 4,2 metros. Las pruebas del carbono las han fechado en los años 2800 al 2400 a. C.
Círculo y pueblo de Avebury. Fuente: Wikityke de la Wikipedia en inglés. CC BY-SA 3.0.

Cerca del centro del monumento hay otros dos círculos de menhires, separados entre sí. El círculo del norte mide 98 metros de diámetro aunque solo quedan de pie un par de piedras de las que lo componían. Una cueva realizada con tres piedras se halla en el centro, con su entrada apuntando hacia el noroeste.
El círculo del sur tiene 108 metros de diámetro. Está prácticamente destruido y algunas secciones se encuentran ahora entre los edificios del pueblo. Un menhir de 5,5 metros de alto estaba colocado en el centro junto con un alineamiento de pequeñas piedras que se destruyeron en el siglo XVIII.
Muchos de los menhires originales se destruyeron en el siglo XVI para proveer de material de construcción y facilitar el cultivo de las tierras.
Posible distribución original de las piedras. Väsk. Dominio Público.

- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Avebury.
- Sitio web del National Trust (en inglés). Consultado el 19 de junio de 2010.
- Sitio dedicado a Avebury, con mapas, fotos, etc. (en inglés). Consultado el 19 de junio de 2010.

Avenida Kennet en 2002. Foto: Diliff – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0.
Las excavaciones de Stuart Piggott y Alexander Keiller en la década de 1930 indicaba que alrededor de 100 pares de piedras erguidas estaban alineadas formando la avenida y que databan de alrededor de 2200 a. C. sobre la base de los hallazgos de entierros de la cultura del vaso campaniforme encontrados debajo de algunas de las piedras. Muchas piedras desde entonces han caído o han desaparecido.
Keiller y Piggott levantaron algunas de las piedras caídas que excavaron al igual que lo hizo Maud Cunnington durante su trabajo anterior allí. Más recientemente, las piedras han sido objeto de vandalismo cuando pintura roja fue arrojada sobre algunas de ellas.
Avenida Kennet dibujada por William Stukeley en 1724. Dominio público.

 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Avenida Kennet.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Avenida Kennet.- Daños a las piedras de la avenida Kennet. Archivado el 4 de julio de 2008 en Wayback Machine. La limpieza comienza 7 meses después de haber sido cubiertas… (en inglés)
- West Kennet Avenue en avebury-megalithos.net (en inglés)
- Kennet Antonio Vallejo Arroyo Información detallada acerca de la avenida (en inglés)
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «Avenida Kennet» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Avenida Beckhampton
La avenida Beckhampton fue una avenida curvada prehistórica flanqueada de piedras que corría, en líneas generales, al suroeste de Avebury, hacia las Longstones en Beckhampton en el condado inglés de Wiltshire. Probablemente se remonta a finales del Neolítico y los comienzos de la Edad del Bronce.
Sólo una piedra, conocida como Eva, parte de las llamadas Longstones, ahora permanece en pie e incluso en los días de William Stukeley había poca evidencia visible de la avenida. Las otras piedras se rompieron, probablemente y se vendieron por los terratenientes locales en la era post-medieval. Las excavaciones de la Universidad de Southampton en 2000, sin embargo, revelaron filas paralelas de agujeros que habían alojado las piedras. Se descubrieron 120 m de la avenida e indicaron que la avenida consistía en una doble hilera de piedras colocadas a intervalos de 15 m en un patrón similar a los de la avenida Kennet. La teoría de Stukeley era que las dos avenidas formaban parte de una ‘serpiente’ gigante pagana a través del paisaje con la cabeza en El Santuario y también la incorporación de Avebury en sí mismo. La avenida podría, originalmente, haberse extendido más allá de las Longstones, con Eva siendo parte de la cove (2) o alineamiento de piedras de las Longstones paralelo a este camino. Antes de la construcción de la avenida el sitio albergaba un recinto con pasarelas del Neolítico. (3).
En el centro Avebury y partiendo hacia la derecha la Avenida Kennet que acaba en el Santuario y hacia la izquierda la Avenida Beckhampton. En la parte inferior central se ve Silbury Hill y a su derecha el túmulo alargado de West Kennet. Grabado de Stukeley, c. 1724. Foto:
William Stukeley – http://www.avebury-web.co.uk/aubrey_stukeley.html
The Sanctuary in 1723 by William Stukele. Dominio público.

 Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Avenida Beckhampton.
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Avenida Beckhampton.- Web del National Trust (en inglés). Consultado el 19 de septiembre de 2010.
- Sitio dedicado a Avebury, con mapas, fotos, etc. (en inglés). Consultado el 19 de septiembre de 2010.
Túmulo alargado de West Kennet
West Kennet Long Barrow, o también conocido como túmulo alargado de West Kennet o gran túmulo de West Kennet, es una tumba neolítica o túmulo, situado en una prominente cresta de creta, cerca de Silbury Hill, 1,5 millas (2,4 km) al sur de Avebury en Wiltshire, Inglaterra. El sitio fue documentado por John Aubrey en el siglo XVII y por William Stukeley en el XVIII.
El túmulo alargado de West Kennet forma parte del conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. (2)
El West Kennet Long Barrow, también conocido como el túmulo alargado de West Kennet o gran túmulo de West Kennet, es uno de los monumentos funerarios más imponentes y antiguos de la prehistoria británica. Situado en el condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, muy cerca del círculo megalítico de Avebury, este sepulcro colectivo data aproximadamente del 3650 a. C., lo que lo convierte en uno de los túmulos neolíticos más antiguos de las islas británicas y uno de los mejor conservados. Forma parte del conjunto de monumentos que integran el Paisaje de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.
Este túmulo alargado mide cerca de 100 metros de longitud y está construido a partir de grandes bloques de piedra caliza y tiza extraídos del entorno inmediato. En su extremo oriental se encuentra una cámara funeraria de piedra, accesible desde el exterior, que consta de cinco compartimentos o celdas donde se realizaban los enterramientos. Esta cámara está cubierta por enormes losas planas y protegida por un túmulo artificial de tierra que originalmente debió ser aún más prominente en el paisaje. El acceso actual a la cámara, restaurado en el siglo XX, permite a los visitantes adentrarse en el interior del monumento y contemplar directamente el espacio ritual donde se depositaban los cuerpos.
Los estudios arqueológicos han revelado que al menos 46 individuos fueron enterrados en el West Kennet Long Barrow, acompañados por ajuares funerarios que incluían vasijas de cerámica, útiles de sílex, huesos de animales y objetos simbólicos. El uso funerario del monumento se extendió durante varias generaciones, aunque la estructura también fue utilizada posteriormente para rituales y prácticas simbólicas incluso después de que cesaran los entierros, lo que demuestra su valor continuo como lugar sagrado y de memoria.
A diferencia de Stonehenge o Avebury, que presentan estructuras circulares y están más relacionados con observaciones astronómicas, los túmulos alargados como el de West Kennet tienen una orientación más funeraria y territorial. Su forma y tamaño monumental habrían marcado el paisaje como punto de referencia ancestral, vinculado al linaje, al territorio comunal y al culto a los muertos. No se trataba simplemente de tumbas, sino de espacios simbólicos donde se articulaba la relación entre los vivos y los antepasados, en un tiempo cíclico donde la muerte era entendida como una continuidad más que como una ruptura.
El West Kennet Long Barrow mantiene una relación paisajística directa con otros grandes monumentos de la zona, especialmente con Silbury Hill, el mayor túmulo artificial prehistórico de Europa, que se alza en línea directa al sur del barrow. Esta alineación visual sugiere una planificación consciente del territorio, en la que los distintos elementos monumentales se integraban en un sistema simbólico y ceremonial complejo.
Hoy, el túmulo de West Kennet es accesible al público y constituye una experiencia poderosa para quienes lo visitan. Su interior, fresco y oscuro, evoca con fuerza la atmósfera ritual que debió envolverlo en su época de uso. El monumento continúa siendo un lugar de encuentro espiritual, visitado tanto por arqueólogos como por grupos neopaganos y personas interesadas en la espiritualidad antigua. Más allá de su valor arqueológico, West Kennet Long Barrow representa una ventana abierta al pensamiento simbólico de las comunidades neolíticas, que construyeron con tierra y piedra no solo un espacio para los muertos, sino un marcador de identidad, continuidad y pertenencia.
Vista del exterior de West Kennet Long Barrow.

Los arqueólogos lo clasifican como un túmulo alargado con cámaras y una de las tumbas de Severn-Cotswold. Tiene dos pares opuestos de cámaras de crucero y una cámara única terminal utilizadas para el entierro. Las cámaras funerarias de piedra se encuentra en un extremo de uno de los túmulos más largos de Gran Bretaña, con 100 m: en total se estima que se emplearon 15.700 horas-hombre en su construcción. La entrada consiste en un patio o cercado cóncavo con una fachada hecha de grandes bloques de piedras sarsen que fueron colocadas para sellar el acceso.
La construcción del West Kennet Long Barrow comenzó alrededor de 3600 a. C., que es unos 400 años anterior a la primera fase de Stonehenge, y estuvo en uso hasta alrededor de 2500 a. C. El montículo ha sido dañado por prospecciones indiscriminadas, pero las excavaciones arqueológicas en 1859 y 1955-56 encontraron al menos 46 entierros, que van desde bebés hasta personas de edad avanzada. Los huesos fueron desarticulados con algunos de los cráneos y huesos largos faltando. Se ha sugerido que los huesos fueron retirados periódicamente para su visualización o transportados a otro lugar, siendo la fachada de bloqueo retirada y repuesta cada vez que fuera necesario.
Vista del interior de West Kennet Long Barrow.

Las últimas excavaciones han mostrado que las cámaras laterales se inscriben dentro de un triángulo isósceles exacto, cuya altura es el doble de la longitud de su base. Artefactos asociados a los entierros son cerámica Grooved neolítica similar a la encontrada en la cercana Windmill Hill.
Se cree que esta tumba estuvo en uso durante al menos 1000 años y al final de este período el paso y la cámara se rellenó hasta el techo por las personas de la cultura del vaso campaniforme con tierra y piedras, entre las que se encontraron piezas de cerámica de Grooved, cerámica Peterborough y cerámica de esa cultura, carbón, instrumentos de hueso y cuentas. Stuart Piggott, quien excavó esta mezcla de materiales secundarios, sugirió que había sido recogido en un recinto funerario cerca del ‘recinto mortuario’ que demuestran que el sitio había sido utilizado para actividad ritual largo tiempo después de haber sido utilizada para entierros. Los restos del yacimiento se muestran en el Wiltshire Heritage Museum (Museo del Patrimonio de Wiltshire), en Devizes.
Michael Dames (véase Referencias) formuló una teoría compuesta de rituales de temporada, en un intento de explicar el túmulo alargado y sus sitios asociados (el henge de Avebury, Silbury Hill, El Santuario y Windmill Hill).
Una leyenda local dice cómo esta tumba es visitada durante la noche de San Juan por un fantasmal sacerdote y un gran sabueso blanco.
Bibliografía
- Vatcher, Faith de M & Vatcher, Lance 1976 The Avebury Monuments (en inglés) – Department of the Environment HMSO.
- Dames, Michael 1977 The Avebury Cycle (en inglés) Thames & Hudson Ltd, Londres.
- UNESCO (1999). Patrimonio de la Humanidad. Europa Septentrional. Tomo III. UNESCO/Planeta DeAgostini, S.A./Ediciones San marcos, S.L. ISBN 84-395-8387-7.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Túmulo alargado de West Kennet.
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Túmulo alargado de West Kennet.- West Kennet Long Barrow en Digital Digging (en inglés). Las imágenes y mapas ayudan a una mejor comprensión del monumento.
- Artículo con gran detalle sobre el sitio, incluyendo un mapa (en inglés)
- Sitio web oficial del English Heritage (en inglés)
- Ancient Places TV: vídeo en alta definición de West Kennet Long Barrow (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (en inglés)
- Sitio web del Museo del Patrimonio de Wiltshire (en inglés)
- Ephemera: Archaeology on Television Archivado el 14 de agosto de 2008 en Wayback Machine. (en inglés). Cortometraje con imágenes del exterior y del interior de West Kennet Long Barrow.
- Galería fotográfica del monumento. Consultado el 14 de julio de 2010.
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «West Kennet Long Barrow» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional.
Función y simbolismo funerario
West Kennet Long Barrow, al igual que los long barrows escandinavos, fue utilizado como tumba colectiva, lo que refleja una concepción de la muerte ligada al linaje comunitario y al culto a los antepasados. En ambos casos, los enterramientos fueron múltiples y realizados a lo largo del tiempo, integrando a diferentes miembros del grupo en un espacio común. Esto sugiere sociedades basadas en estructuras tribales o clánicas, donde la pertenencia colectiva superaba al individuo.
Por contraste, Newgrange, aunque también es un sepulcro, parece haber tenido una función simbólica y astronómica más marcada. La orientación exacta del corredor hacia el solsticio de invierno indica una sofisticada comprensión del cielo y un uso ceremonial vinculado al renacimiento solar y, por extensión, a la regeneración de la vida tras la muerte. Aunque alberga restos humanos, su uso no fue estrictamente funerario continuo, sino probablemente reservado a elites o a rituales especiales.
2. Arquitectura y técnica constructiva
West Kennet se presenta como un típico túmulo alargado (long barrow), construido con mampostería seca y ortostatos de piedra caliza, cubiertos por un enorme túmulo de tierra de unos 100 metros de longitud. Tiene una estructura interna compartimentada y una entrada axial que da acceso a una cámara oscura.
Los túmulos escandinavos alargados, distribuidos principalmente en Dinamarca y el sur de Suecia, presentan características similares: forma elongada, cámara megalítica interna y túmulo de cobertura. No obstante, en Escandinavia es frecuente encontrar dólmenes simples en su interior, con cámaras únicas más pequeñas, lo que sugiere una transición entre formas más simples y complejas del megalitismo.
Newgrange, por su parte, es mucho más monumental y técnicamente complejo. Construido hacia el 3200 a. C., está formado por un corredor recto que conduce a una cámara cruciforme con falsa cúpula (por aproximación de hiladas) recubierta por un gigantesco túmulo circular de más de 85 metros de diámetro. Sus muros están decorados con grabados geométricos de gran calidad artística, y su fachada incorpora una impresionante piedra de entrada decorada, lo que lo distingue estéticamente de la sobriedad de West Kennet y de los túmulos escandinavos.
3. Orientación y relación con el paisaje
West Kennet tiene una orientación hacia el sureste, probablemente relacionada con la salida del sol, aunque su conexión astronómica no es tan precisa como la de Newgrange. Sin embargo, su relación visual con Silbury Hill indica una planificación ritual del paisaje, articulando el espacio sagrado en torno a ejes simbólicos.
Newgrange destaca por su precisión: el sol del solsticio de invierno penetra el corredor y alumbra la cámara durante pocos minutos, un fenómeno que revela una intención astronómica y ritual de gran sofisticación.
Los long barrows escandinavos suelen estar orientados de forma variable, a menudo con una entrada orientada hacia el sur o sureste, lo que también sugiere una posible conexión con el sol, aunque menos definida. Su implantación en el paisaje responde a criterios simbólicos y territoriales, como marcar el dominio de un grupo sobre el espacio.
4. Contexto cultural y cronológico
West Kennet pertenece al Neolítico británico, con una cronología que ronda el 3650 a. C., y se enmarca en una tradición que abarca múltiples tipos de monumentos, desde túmulos hasta círculos megalíticos.
Newgrange, ligeramente posterior, se vincula con la cultura neolítica del valle del Boyne en Irlanda, y con otros grandes túmulos como Knowth y Dowth, formando un conjunto único de arquitectura ritual.
Los túmulos escandinavos pertenecen al Neolítico final y al principio de la Edad del Bronce, y en muchos casos reflejan transiciones hacia culturas más individualizadas, como las del vaso campaniforme o las tumbas individuales de la Edad del Bronce temprana.
Conclusión comparativa
West Kennet, Newgrange y los long barrows escandinavos representan variantes regionales de una misma necesidad humana profunda: dar forma monumental a la memoria, a la muerte y al tiempo. Todos comparten la idea del túmulo como signo de permanencia, como vínculo entre los vivos y los muertos y como centro de identidad para las comunidades. Pero también manifiestan diferencias culturales marcadas: Newgrange destaca por su complejidad astronómica y artística, West Kennet por su sencillez y función comunitaria persistente, y los long barrows escandinavos por su continuidad en una región donde el megalitismo evolucionó hacia formas más individualizadas.
Juntos, ofrecen una visión panorámica y matizada de cómo distintas sociedades prehistóricas de Europa occidental enfrentaron las grandes preguntas sobre la muerte, el cosmos y la memoria a través de la piedra.
El Santuario (The Sanctuary, en inglés) es un sitio prehistórico en Overton Hill, situado a unas 5 millas (8 km) al oeste de Marlborough en el condado inglés de Wiltshire. El Santuario forma parte del conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. (1)
Es parte de un más amplio paisaje Neolítico que incluye los sitios cercanos de la colina Silbury, el gran túmulo West Kennet y el círculo de Avebury, al cual el Santuario estaba unido por la avenida Kennet, de 2,5 kilómetros de largo y 25 m de ancho. También se encuentra cercano a la ruta prehistórica Ridgeway y cerca de varios túmulos de la Edad del Bronce.
Vista del lugar que ocupó El Santuario con bloques de cemento marcando las posiciones de los postes. User: Adamsan. Dominio público.

La primera etapa de actividad en el lugar consistió en seis anillos concéntricos de madera erigidos alrededor del 3000 a. C. Cuando el sitio fue excavado por primera vez por Maud y Ben Cunnington en 1930, fueron interpretadas como el equivalente de madera de Stonehenge. 162 hoyos fueron excavados, algunos con postes dobles y restos de postes todavía visibles. Interpretaciones posteriores han postulado por la unión de El Santuario con Avebury a través de la avenida y han sugerido que los dos sitios pueden haber servido para propósitos diferentes pero complementarios. Las maderas podrían haber sostenido un techo de hierba o paja y ser una vivienda de alto rango al servicio de los rituales de Avebury, aunque esto solo puede ser una conjetura. Otra interpretación es que sirvió de mortuorio donde los cadáveres se mantenían, ya sea antes o después del tratamiento ritual en Avebury. Cerámica del Neolítico y huesos de animales fueron recuperados por los Cunnington, lo que indica que el sitio vio un cierto grado de actividad por la ocupación. Recientes excavaciones de Mike Pitts ha dado mayor credibilidad a la interpretación original de los Cunnington de postes independientes.
Fue probablemente una serie de tres estructuras de madera cada vez más grandes, desplazadas, alrededor de 2100 a. C., por dos círculos de piedra concéntricos de diferentes diámetros y número de elementos que los círculos de madera anteriores. Stuart Piggott ha sugerido que las piedras se encontraban dentro del tercer edificio contemporáneo mayor de madera. Los Cunnington excavaron elementos de la Cultura del vaso campaniforme, de esta fase son incluso los restos de un adolescente enterrado junto a una olla.
El sitio fue destruido en gran parte en 1723, aunque no antes de que William Stukeley pudiera visitarlo y dibujarlo. Stukeley consideró que las piedras en el santuario representaban la cabeza de una serpiente gigante pagana marcado por las avenidas Kennet y Beckhampton.
El Santuario está abierto al público, con postes de cemento para marcar las posiciones de las piedras y maderas originales.
Michael Dames (véase Referencias) formuló una teoría compuesta de rituales de temporada, en un intento de explicar el Santuario y sus sitios asociados (West Kennet Long Barrow, el círculo de Avebury, Silbury Hill y Windmill Hill).
El Santuario según W. Stukeley en 1723. Fuente: William Stukeley – http://heritageaction.wordpress.com/2010/02. Dominio público.

- Vatcher, Faith de M; Vatcher, Lance (1976). The Avebury Monuments (en inglés). Department of the Environment HMSO.
- Dames, Michael (1977). The Avebury Cycle (en inglés). Londres: Thames & Hudson Ltd.
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre El Santuario.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre El Santuario.- Modelo en 3D (en inglés) Reconstruido a partir de los restos encontrados, que ayuda a comprender el monumento.
- The Sanctuary revisited (scroll down) (en inglés)
- The Sanctuary en avebury-web.co.uk (en inglés)
- The Sanctuary en wordpress.com (en inglés)
Colina de Silbury
La colina de Silbury (Silbury Hill en inglés) es un montículo artificial de creta cerca de Avebury en el condado inglés de Wiltshire. Es parte del conjunto de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 con el nombre de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados. (1)
País Reino Unido
Coordenadas 51°24′56″N 1°51′27″O
Con 40 metros (131 pies) de altura, Silbury Hill, parte de un complejo de monumentos neolíticos alrededor de Avebury, entre los que se incluye el círculo de Avebury y el túmulo alargado de West Kennet, es el montículo hecho por el ser humano más alto de la prehistoria en Europa (2) y uno de los más grandes del mundo; con un tamaño similar a algunas de las pirámides egipcias pequeñas de la necrópolis de Guiza. (3) Su propósito, sin embargo, se encuentra en debate. Existen otros monumentos neolíticos en el área, incluido Stonehenge.
Silbury Hill. Photograph by Greg O’Beirne – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0

Compuesta principalmente de creta y arcilla extraídas de los alrededores, el montículo se levanta 40 metros (131 pies) (4) y cubre alrededor de 2 acres. Es una muestra de gran habilidad técnica, gestión de recursos y de mano de obra. Los arqueólogos calculan que Silbury Hill fue construida hace unos 4750 años y de que consumió 18 millones de horas-hombre, o de 500 hombres trabajando 15 años (Atkinson 1974:128), para depositar y dar forma a 248 000 m³ de tierra y completar hasta arriba la colina. Euan W. Mackie afirma (5) que ninguna estructura tribal simple del Neolítico tardío, según nos la imaginamos, podría haberse encargado de este proyecto o similares, y supone la existencia de una élite de poder teocrático autoritaria, con un gran control en el sur de Gran Bretaña.
La base de la colina es circular y de 167 metros (548 pies) de diámetro. La cumbre es plana y de 30 metros (98 pies) de diámetro. Un montículo más pequeño fue construido en primer lugar, y en una fase posterior fue ampliado. Las estructuras iniciales en la base de la colina eran perfectamente circulares: los restos revelan que el centro de la parte superior plana y el centro del cono que describe la colina se encuentran a un metro, el uno del otro (Atkinson 1974:128). Hay indicios de que la parte superior tenía originalmente un perfil redondeado, pero esto fue aplastado en la época medieval para proporcionar una base para un edificio, tal vez con un propósito defensivo. (6), (7).
La primera fase, datada con carbono, es del 2400±50 a. C., (8), (9) consta de un núcleo de ripio, con un revestimiento contenido por medio de un bordillo de estacas y rocas de sarsen. Capas alternas de escombros, tiza y tierra fueron colocados sobre éste: la segunda fase se apila con tiza sobre la parte superior del núcleo o base, utilizando material excavado de la zanja que la rodea. En algún momento durante este proceso, la zanja se rellenó y el trabajo se concentró en aumentar el tamaño del montículo a su altura final, con material de otros lugares. Los escalones que rodean la cumbre datan de esta fase de la construcción, ya sea como medida de precaución contra posibles deslizamientos, (10) o como restos de un camino en espiral ascendente desde la base, utilizado durante la construcción para elevar los materiales y más tarde como un recorrido procesional. (8), (9).
Notas y referencias La colina de Silbury (Silbury Hill en inglés)
- «Stonehenge, Avebury and Associated Sites». UNESCO Culture Sector. Consultado el 15 de marzo de 2015.
- Atkinson, 1967
- Malone, 1989, p. 95.
- La medición de la altura se realiza desde el nivel del suelo actual en la parte superior de limo que se ha acumulado en la trinchera que rodea el túmulo, a una profundidad de nueve metros (Atkinson 1974:127).
- Mackie, Science and Society in Prehistoric Britain (New York: St. Martin’s Press) 1977.
- Staff writer. «A brief introduction: Silbury Hill» (en inglés). English Heritage. Consultado el 17 de mayo de 2009.
- silbury hill banda
- Field, David (mayo de 2003). «Great sites: Silbury Hill». British Archaeology (en inglés) (York, England: Council for British Archaeology) (70). ISSN 1357-4442. Archivado desde el original el 16 de julio de 2012.
- English Heritage, ed. (2007). «Silbury Hill». National Monument Record (en inglés). Archivado desde el original el 10 de septiembre de 2010.
- Darvill, Timothy (1996). Prehistoric Britain (en inglés) (2 edición). Londres: Routledge. p. 93. ISBN 0-415-15135-X.
- «Silbury Hill» English Heritage [1]
- «Silbury Hill – New find in the archive!» (en inglés) Wiltshire Heritage 1 de febrero de 2010[2]
- Kerton, Nigel «Long lost theory on Silbury Hill is uncovered» (en inglés) Gazette and Herald 2 de febrero de 2010 [3]
- Noticias en Reuters (en inglés).
- BBCNews–Tunnel open again at Silbury hill (en inglés).
- Pitts, Mike (6 de junio de 2008). «Silbury is safe». British Archaeology (en inglés) (York, Inglaterra: Council for British Archaeology) (101): 8. ISSN 1357-4442.
- «Letters suggest Silbury Hill ‘built around totem pole'» (en inglés) 3 de febrero de 2010 [4]
- Robt. M. Heanley, «Silbury Hill» (en inglés) Folklore 24.4 (diciembre de 1913), p. 524
- In Wilts Archaeological Magazine (en inglés) diciembre de 1861, p 181, mencionado por J. B. Partridge, «Wiltshire Folklore» Folklore 26.2 (June 1915), p 212.
- «Silbury Hill» (en inglés), BBC Publications 1969 – Refers to the excavations for the BBC TV programme dealing with the new 1968/9 excavations for BBC2 TV programmes about the hill.
Bibliografía
- Atkinson, R.J.C., Antiquity (en inglés) 41 (1967)
- Atkinson, R.J.C., Antiquity (en inglés) 43 (1969), p 216.
- Atkinson, R.J.C., Antiquity (en inglés) 44 (1970), pp 313–14.
- Atkinson, R.J.C., «Neolithic science and technology» (en inglés), Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences (1974) pp. 127f.
- Dames, Michael, 1977 The Avebury Cycle (en inglés) Thames & Hudson Ltd, London
- Dames, Michael, 1976 The Silbury Treasure (en inglés) Thames & Hudson Ltd, London
- Devereux, Paul, 1999 Earth Memory: Practical Examples Introduce a New System to Unravel Ancient Secrets (en inglés) Foulsham
- Malone, Caroline (1989). Avebury (en inglés). Londres: B T Batsford and English Heritage. ISBN 0-7134-5960-3.
- Vatcher, Faith de M and Lance Vatcher, 1976 The Avebury Monuments (en inglés), Department of the Environment HMSO
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Colina de Silbury.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Colina de Silbury.- Silbury Hill, un enigma megalítico. Consultado el 8 de junio de 2010
- Revista British Archaeology, artículo sobre Silbury Archivado el 16 de julio de 2012 en Wayback Machine. (en inglés)
- SSSI boundary at English Nature’s. Archivado el 30 de octubre de 2007 en Wayback Machine. Mapa en línea en el sitio web «Nature on the Map» (en inglés)
- Earth Mysteries: Silbury Hill (en inglés)
- BBC Wiltshire: Going Inside Silbury Hill (en inglés)
- Ancient Britain: Silbury Hill (en inglés)
- Secrets of Silbury Hill, un pequeño reportaje de la BBC sobre el trabajo arqueológico en Silbury Hill (en inglés)
- SSSI Citation sheet at Natural England (en inglés)
Colina de Windmill
La Colina de Windmill (windmill es en español «molino de viento») o Windmill Hill, en inglés, es un recinto de dique interrumpido, en inglés causewayed enclousure, (1) neolítico en el condado inglés de Wiltshire, situado alrededor de 2 kilómetros (1,2 mi) al noroeste de Avebury. Es el ejemplo más grande de su tipo en el islas británicas[cita requerida] que encierra un área de 85.000 metros cuadrados. La colina de Windmill forma parte del conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados que fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986. (2)
El sitio fue ocupado por primera vez alrededor de 3800 a. C., aunque la única prueba es una serie de pozos aparentemente excavados por una sociedad agraria que utilizaba cerámica del tipo Hembury.
En una fase posterior, c. 3300 a. C., tres zanjas concéntricas segmentadas se colocaron alrededor de la cumbre de la colina, las partes más alejadas con un diámetro de 365 metros. Los terraplenes interrumpiendo las zanjas varían en anchura desde unos pocos centímetros hasta 7 m. El material de las zanjas se amontonaban para crear bancos internos, las zanjas más profundas y los bancos más grandes están en el circuito exterior.
El sitio fue excavado en 1926 por Harold St George Gray cuyo trabajo catalogó el sitio como del tipo llamado causewayed camp, (1) como se les llamaba entonces.
La cerámica en el fondo de las zanjas, o diques, era del estilo propio de la cultura Windmill Hill. Capas de ocupación superiores contienen cerámica Peterborough temprana, y después variedades tardía de Mortlake y Fengate. Grandes cantidades de hueso, tanto humanos como animales fueron recuperados del relleno de la zanja. El campamento se mantuvo en uso en todo el resto del Neolítico con cerámica Grooved y vasos campaniformes han sido encontrado en los depósitos más tardíos. Un túmulo campaniforme de la Edad del Bronce posteriormente se construyó entre los anillos interior e intermedio.
Michael Dames (véase Referencias), formuló una teoría compuesta de rituales estacionales, en un intento de explicar Windmill Hill y sus sitios asociados (West Kennet Long Barrow, el henge de Avebury, El Santuario y Silbury Hill).
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Colina de Windmill.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Colina de Windmill.Windmill Hill (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (en inglés) en English Heritage.
10. Necrópolis megalítica de Panoría
La necrópolis megalítica de Panoría es un yacimiento arqueológico situado en el municipio español de Darro (Granada) que forma parte de una de las concentraciones dolménicas más importantes de la península ibérica.
Su entorno: La necrópolis megalítica de Panoría se localiza en el piedemonte del cerro que le da nombre, cerro que pertenece al extremo más oriental de sierra Harana en su vertiente sureste, a 1,5 km de la localidad de Darro y a 2 km del yacimiento de Cueva Horada. Se sitúa en la margen izquierda a aproximadamente 900 m del denominado arroyo de Rambla Seca, tributario del río Fardes, formando parte de la depresión de Guadix. Se trata de la necrópolis más occidental de la comarca sumándose a los grupos megalíticos de Gor, Gorafe, Laborcillas, Huélago, Fonelas y Pedro Martínez en la cuenca de río Fardes.
Sepultura 10 de la necrópolis megalítica de Panoría (Darro, Granada) y orientación desde la cámara funeraria. Foto: Marga sanchez romero. CC BY-SA 4.0.

Descubierta en el año 2012, la necrópolis consta de al menos 19 sepulturas de las que 5 fueron excavadas en el año 2015 por el Grupo de Investigación “GEA. Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente en el sur de la Península Ibérica” (1), (2) del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Se trata fundamentalmente de cámaras funerarias de forma poligonal o rectangular construidas con grandes losas de piedra a las que se accede mediante cortos y estrechos pasillos. Las sepulturas aparecen parcialmente enterradas en el subsuelo de forma que solo las partes superiores de las losas sobresalen. Originalmente, las tumbas debieron estar cubiertas por túmulos siguiendo el patrón habitual en este tipo de enterramientos. Según los estudios de caracterización geoarqueológica, todas las losas de piedra provienen de unas calizas nodulosas conocidas como Ammonitico Rosso que se localizan en el entorno de la necrópolis.
Sepultura 18 de la necrópolis megalítica de Panoría (Darro, Granada). Foto: Marga sanchez romero – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0.

La necrópolis megalítica de Panoría, ubicada en el término municipal de Darro, en la provincia de Granada, constituye uno de los yacimientos arqueológicos más destacados del sur peninsular en lo que respecta al megalitismo. Este enclave forma parte de una de las concentraciones dolménicas más significativas de la península ibérica, tanto por el número de estructuras conservadas como por su estado de preservación y el contexto paisajístico en el que se insertan. Su importancia radica no solo en la densidad de monumentos, sino también en su valor como testimonio del desarrollo cultural y funerario de las comunidades prehistóricas del sureste de la península durante el Neolítico final y la Edad del Cobre.
La necrópolis de Panoría comprende una treintena de dólmenes de corredor, la mayoría de ellos construidos con ortostatos de piedra local y cubiertos originalmente por túmulos de tierra y piedras. Algunos de estos sepulcros presentan cámaras funerarias de planta poligonal o circular, a menudo compartimentadas, lo que sugiere una evolución formal dentro de la arquitectura megalítica de la zona. Estas estructuras eran utilizadas como tumbas colectivas, en las que se inhumaban los restos de varios individuos, probablemente pertenecientes a un mismo linaje o grupo social, acompañados de ajuares rituales como vasos cerámicos, herramientas de sílex, objetos de adorno y restos de alimentos, lo que refuerza la idea de un complejo sistema de creencias funerarias.
Uno de los aspectos más relevantes de Panoría es su contexto territorial y paisajístico. Los dólmenes se distribuyen en una zona elevada de suaves pendientes, dominando visualmente el entorno, lo que revela una clara intención de monumentalización del paisaje. Esta ubicación estratégica permite pensar que el lugar no solo cumplía funciones funerarias, sino también simbólicas y sociales, actuando como espacio de referencia para el grupo, marcador de identidad y quizás punto de reunión ceremonial. La elección del emplazamiento no fue aleatoria: desde Panoría se divisan rutas naturales y pasos de comunicación entre las tierras altas de Sierra Nevada y las llanuras del Altiplano granadino, lo que refuerza su posible función como nodo territorial o espacio sagrado compartido entre distintas comunidades.
Las investigaciones arqueológicas realizadas hasta la fecha han confirmado que Panoría formaba parte de un amplio foco megalítico que se extiende por la comarca del Guadix-Baza y que conecta, cultural y cronológicamente, con otros grandes centros dolménicos del sur peninsular, como Gorafe o el valle del Almanzora. En este sentido, Panoría contribuye a consolidar la imagen del sureste peninsular como una de las áreas de mayor dinamismo social, técnico y simbólico durante el tercer milenio a. C., alejada de la imagen de marginalidad que durante años predominó en algunos enfoques historiográficos.
La puesta en valor del yacimiento ha permitido convertir la necrópolis de Panoría en un recurso patrimonial accesible, integrado en itinerarios culturales y turísticos que buscan difundir el conocimiento del megalitismo andaluz. Paneles explicativos, recorridos señalizados y actividades educativas contribuyen a acercar al público general una parte esencial del pasado más antiguo de la región, y favorecen la conservación y el aprecio por un patrimonio que durante mucho tiempo permaneció oculto o subestimado.
En suma, la necrópolis megalítica de Panoría no es solo un conjunto de tumbas prehistóricas, sino un espacio sagrado, social y territorial, reflejo de una cultura profundamente estructurada, capaz de proyectar en la piedra sus ideas sobre la muerte, el tiempo, la comunidad y el paisaje. Su estudio y preservación nos permite reconstruir una parte fundamental de la historia humana en la península ibérica, en un momento de transformación radical de las formas de vida, creencias y organización social.
Sepultura 7 de la necrópolis megalítica de Panoría (Darro, Granada). Foto: Marga sanchez romero – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0.

Ritual de enterramiento
Las excavaciones han evidenciado que, efectivamente, se trata de lugares de enterramiento colectivo donde la mayoría de los restos antropológicos han perdido sus conexiones anatómicas apareciendo amontonados unos encima de otros. Solo en contadas ocasiones los restos esqueléticos aparecieron en posición articulada o semi-articulada. Asociados a los restos humanos se documentaron diferentes tipos de objetos como vasijas cerámicas, puntas de flecha, cuchillos de sílex o conchas marinas que formaron parte de los ajuares funerarios. Según el estudio antropológico, se enterraron individuos de ambos sexos y de todas las edades, llegando a documentarse en una sola sepultura hasta al menos 28 personas. Entre las enfermedades documentadas a partir de sus restos óseos destacan, muy especialmente, las de tipo degenerativo como la artrosis que aparece fundamentalmente en las extremidades superiores.
Situación de los restos óseos en la sepultura 10 de la necrópolis megalítica de Panoría (Darro, Granada). Marga sanchez romero. CC BY-SA 4.0.

Mediante la aplicación del método de datación radiocarbónica se han fechado 19 individuos seleccionados de entre los hombres y mujeres enterrados en las 5 sepulturas excavadas. El análisis de las 19 dataciones con novedosas herramientas estadísticas como el análisis Bayesiano ha permitido situar cronológicamente la construcción, periodo de uso, reutilizaciones y abandono de las sepulturas que componen la necrópolis. Así, los primeros enterramientos se realizaron entre el 3525-3195 a. C., aproximadamente hace unos 6000 años, y los últimos ocurrieron entre el 2125-1980 a. C., hace unos 5000 años. Por tanto, podemos afirmar que la necrópolis de Panoría estuvo en uso durante más de un milenio, entre 1055-1410 años según el análisis estadístico. Este hecho sitúa a Panoría como el espacio ritual y funerario más longevo de Granada y entre los lugares sagrados de mayor pervivencia de Europa. (3), (4), (5).
No todas las sepulturas fueron construidas a la vez. Las dataciones de las diferentes tumbas muestran diferencias cronológicas de cientos de años entre ellas. Durante los más de mil años de uso ritual y funerario, las sepulturas fueron construidas en diferentes momentos temporales por grupos sociales muy dispares y muy posiblemente no relacionados entre ellos. La necrópolis de Panoría no fue el lugar de enterramiento, como habitualmente se ha asumido, de grupos humanos que coexistieron en una región o que vivieron en un mismo poblado. De igual forma el periodo de uso difiere de unas sepulturas a otras. En ocasiones las sepulturas fueron utilizadas durante escasas décadas, no más de 2 generaciones, en otras durante siglos y en ocasiones se documentan reutilizaciones tras largos periodos de inactividad funeraria. Esta diversidad añade una enrome heterogeneidad y complejidad en las prácticas funerarias y rituales desarrolladas en esta necrópolis.
Orientación de las sepulturas
Para determinar la orientación de las sepulturas se ha medido el rumbo magnético y la altura sobre el horizonte de las direcciones de las cámaras y corredores. Tres de las tumbas megalíticas excavadas se orientan a la salida del sol en el entorno de los equinoccios. Este patrón es consistente con otras sepulturas no excavadas pero cuyas evidencias superficiales permiten una aproximación a sus orientaciones y con los estudios realizados para otras necrópolis de la comarca de Guadix. Solo el caso de la tumba 6 presenta una orientación anómala dado que es casi meridional. En este caso, parece tratarse de una orientación terrestre, hacia Sierra Nevada y en concreto hacia el Cerro Trevélez.
Las orientaciones hacia el orto solar o hacia determinados elementos del paisaje deben considerarse como parte de complejas y elaboradas prácticas rituales en las que se integraron aspectos diversos y no solamente funerarios. De esta forma, la montaña de Panoría se convirtió en un lugar sagrado en el que las comunidades que habitaron la cuenca de Guadix pudieron interactuar entre ellas y con los poderes de lo sobrenatural. Es precisamente la atracción y deseo de diferentes grupos sociales de integrarse en un paisaje sagrado lo que permite comprender la enorme pervivencia temporal de lugares sagrados como Panoría. (6), (7), (8).
Necrópolis megalítica de Panoría (Granada).
Bien de Interés Cultural
- En 2023, la Junta de Andalucía declaró como Bien de Interés Cultural (BIC) la necrópolis.«La necrópolis de Panoria, una de las más antiguas de Europa, es declarada Bien de Interés Cultural». granadahoy.com. 26 de diciembre de 2023. Consultado el 26 de diciembre de 2023.
Referencias
- GEA (30 de enero de 2015). «Diario de excavación: La necrópolis megalítica de Panoría (Darro, Granada)». Consultado el 13 de enero de 2017.
- Universidad de Granada. «Descubren una de las necrópolis megalíticas más longevas de Europa, que estuvo activa durante mil años». Consultado el 7 de diciembre de 2017.
- «La necrópolis megalítica más longeva de Granada y una de las más perdurables de Europa». National Geographic.
- «Descubren en Granada una de las necrópolis megalíticas más longevas de Europa». RTVE. 6 de diciembre de 2017.
- «Hallan en Granada una de las necrópolis megalíticas más longevas de Europa». ABC.
- «Investigadores de la UGR analizan la influencia de la astronomía en enterramientos de una necrópolis de 5000 años de antigüedad». secretariageneral.ugr.es.
- «Analizan influencia astronómica en enterramientos de necrópolis de 5 milenios». La Vanguardia. 16 de mayo de 2015.
- «Descubren en Granada una de las necrópolis megalíticas más longevas de Europa, activa durante mil años». Europa Press.
Bibliografía
- Díaz-Zorita, Marta; Aranda. Gonzalo; Bocherens, Hervé; Escudero, Javier; Sánchez Romero, Margarita; Alarcón, Eva; Milesi, Lara (2019) Multi-isotopic diet analysis of south-eastern Iberian megalithic populations: the cemeteries of El Barranquete and Panoría, Archaeological and Anthropological Science, 2019
- Aranda Jiménez, G. y Lozano Medina, A. (2018) Long-lasting sacred landscapes: The numerical chronology of the megalithic phenomenon in south-eastern Iberia, Journal of Archaeological Science: Reports, 19: 224-238
- Díaz-Zorita Bonilla, Marta; Aranda Jiménez, Gonzalo; Robles Carrasco, Sonia; Escudero Carrillo, Javier; Sánchez Romero, Margarita y Lozano Medina, Águeda (2017). Estudio bioarqueológico de la necrópolis megalítica de Panoría (Darro, Granada), Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía, 8, pp. 91-116
- Aranda Jiménez, Gonzalo; Lozano Medina, Águeda; Sánchez Romero, Margarita; Díaz-Zorita, Marta; Bocherens, Hervé (2017). «Chronology of megalithic funerary practices in southeastern Iberia: the necropolis of Panoria (Granada, Spain)». Radiocarbon.
- Aranda Jiménez, Gonzalo; Lozano, Jose A. y Pérez Valera, Fernando (2017). «The megalithic necropolis of Panoria, Granada, Spain: Geoarchaeological characterization and provenance studies». Geoarchaeology.
- Benavides López, J.A.; Aranda Jiménez, G.; Sánchez Romero, M.; Alarcón García, E.; Fernández Martín, S.; Lozano Medina, A. y Esquivel Guerrero, J.A. (2016). «3D modelling in archaeology: The application of Structure from Motion methods to the study of the megalithic necropolis of Panoria (Granada, Spain)». Journal of Archaeological Science: Reports 10, 495-506.
11. Cronología Megalitismo
Epipaleolítico
Las excavaciones llevadas a cabo en algunos monumentos británicos, irlandeses, escandinavos y franceses han revelado la existencia de actividades rituales en ellos desde el Epipaleolítico, elevando su antigüedad de uso en siglos e incluso milenios, aunque tales datos están sujetos a controversia:
- Circa 5400 a. C.: posibles fechas iniciales para Carrowmore (Irlanda).
Neolítico
Circa 5000 a. C.: construcciones en Évora (Portugal). Comienzo del Neolítico atlántico.
Circa 4800 a. C.: construcciones en Bretaña y Poitou (Francia).
Circa 4300 a. C.: generalización de las construcciones con ejemplos en Carnac (Bretaña), centro y sur de Francia, Córcega, España, Portugal, Gran Bretaña y Gales.
Circa 3700 a. C.: construcciones en distintos puntos de Irlanda.
Circa 3600 a. C.: Ggantija en Malta y en Inglaterra fases iniciales de los terraplenes circulares denominados henges, como el sitio de Stonehenge.
Circa 3500 a. C.: El Romeral, en Antequera (España); también en el sudoeste de Irlanda, norte de Francia, Cerdeña, Sicilia, Malta, Bélgica y Alemania.
Circa 3400 a. C.: en Irlanda, Holanda, Alemania, Dinamarca y Suecia.
Alineación de menhires en Le Ménec, Carnac, Bretaña (4500-2300 a. C.). Steffen Heilfort – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0.

Calcolítico
- Circa 3200 a. C.: templo megalítico de Hagar Qim (Malta).
- Circa 3000 a. C.: construcciones en Los Millares (España), Francia, Sicilia, Bélgica, las islas Orcadas (Escocia), así como los primeros círculos (henges) en Inglaterra.
- Circa 2800 a. C.: punto álgido en Dinamarca y construcción del círculo de Stonehenge.
- Circa 2500 a. C.: clímax del megalitismo ligado al campaniforme en la península ibérica, Alemania y las islas británicas, con la construcción de centenares de pequeños círculos de piedra en estas últimas. Con el campaniforme se pasó en Europa del norte y central del Neolítico al Calcolítico (la Edad del Cobre).
Edad del Bronce
- Circa 2000 a. C.: construcciones en Bretaña, Cerdeña, Italia y Escocia. El Calcolítico da paso a la Edad del Bronce en el oeste y norte de Europa.
- Circa 1800 a. C.: en Italia.
- Circa 1500 a. C.: en Portugal.
- Circa 1400 a. C.: enterramiento de Egtved Girl, en Dinamarca, cuyo cuerpo está muy bien conservado.
Fachada del principal templo megalítico de Hagar Qim, Malta. Hamelin de Guettelet – Trabajo propio. CC BY-SA 3.0.

12. ¿Qué es una tumba de corredor?
Una tumba de corredor o sepultura de corredor consiste en un estrecho pasaje de grandes piedras, ortostatos, y una o varias cámaras funerarias cubiertas de tierra, de arenisca o de piedra. Los megalitos se solían utilizar en la construcción de tumbas de corredor, que por lo general se fechan en el Neolítico. Los que tienen más de una cámara puede tener múltiples subcámaras en la apertura de la cámara mortuoria principal. Un diseño común, la tumba de corredor cruciforme, es, como su nombre indica, en forma de cruz. A veces las tumbas de corredor están cubiertas con un cairn, especialmente los que datan de épocas posteriores. No en todas las tumbas de corredor se han encontrado pruebas de haber contenido cuerpos, tal es el caso de Maeshowe.
Las tumbas de corredor del tipo cairn a menudo tienen elaborados tejados con ménsulas en lugar de lajas sencillas, tales como la bóveda de Newgrange. Se ha encontrado arte megalítico tallado en las piedras en algunos sitios. El mismo corredor, en una serie de casos notables, está alineado de tal manera que el sol penetra en el pasaje en un momento importante en el año, por ejemplo al salir el sol en el solsticio de invierno o al atardecer en el equinoccio
En una recopilación de 1961 de tumbas megalíticas de Irlanda, Seán Ó Nualláin y Ruaidhrí De Valera describe cuatro categorías de tumbas megalíticas: cairns de patio, dólmenes de portal, tumbas de corredor en cuña, y tumbas de corredor.1 El término, en español, tumba de corredor, se utiliza para tumbas en Cantabria, Galicia, Asturias y el País Vasco. De los cuatro tipos arriba descritos sólo las tumbas de corredor parecen haberse distribuido de una manera amplia por toda Europa.
Las tumbas de corredor se distribuyen ampliamente a lo largo de la fachada atlántica de Europa. Se encuentran en Irlanda, Gran Bretaña, Escandinava, en el norte Alemania y la región de Drente de los Países Bajos. También se encuentran en la península ibérica, algunas partes del Mediterráneo, y a lo largo de la costa norte de África. Las tumbas de corredor más tempranas parecen tomar la forma de pequeños dólmenes. En Irlanda y Gran Bretaña, las tumbas de corredor se encuentran a menudo en grandes grupos, dando lugar al término cementerios de tumbas de corredor. Muchas tumbas de corredor se construyeron en las cimas de las colinas o montañas, lo que indica que sus constructores tenían como propósito que fuesen vistas desde una gran distancia o para marcar su territorio.
13. Interpretaciones al Megalitismo
El fenómeno megalítico solamente se puede explicar en el marco de los profundos cambios producidos a raíz de la progresiva neolitización del occidente europeo. Estos cambios, de carácter económico y social, fueron la consecuencia del paso de unas economías depredadoras, basadas en la caza y la recolección, a otras productoras, basadas en la agricultura y la ganadería. Así, las poblaciones afectadas comenzaron a considerar la tierra en la que vivían y de la que se nutrían como propia. La acumulación de excedentes y la necesidad de una organización mayor provocó la aparición de sociedades segmentarias (o tribus), y, posteriormente, las primeras jefaturas. Estas sociedades (más complejas que las bandas paleolíticas) fueron, bajo la tutela de los chamanes (que ejercían el poder espiritual y simbólico), las responsables de la construcción de tales obras. (10)
Este proceso se puede observar al realizar una lectura sociológica de los enterramientos: los enterramientos colectivos sin claras diferenciaciones son interpretados como propios de sociedades segmentarias más o menos igualitarias y lideradas por grandes hombres (big man en inglés) mientras que los que registran agrupaciones y ajuares desiguales corresponderían a sociedades jerarquizadas dirigidas por un jefe. (11)
Los monumentos megalíticos han sido interpretados como centros simbólicos y/o rituales de las poblaciones de su entorno, de las cuales hay muy pocos datos: unas pocas cabañas dispersas de madera o piedra, acumulaciones de sílex, fosas y hogares, son las evidencias halladas. La excepción la constituye el interesante poblado de Skara Brae, en las islas Orcadas (Escocia). También se han encontrado en el norte y noroeste de Europa ciertos recintos delimitados por fosos sucesivos, terraplenes y empalizadas, denominados campos atrincherados, enclosures en el sur de Gran Bretaña, que funcionarían, posiblemente, como espacios rituales complementarios de los megalitos. (12).
A lo largo del tiempo el análisis de este fenómeno ha ido variando en función de las teorías predominantes en cada época:
- Interpretación migracionista, mayoritaria durante el siglo XIX: establecía que un único colectivo de inmigrantes era el responsable de la construcción de todos los megalitos.
- Difusionista: matizaba a principios del siglo XX la anterior al atribuir a la influencia de los comerciantes del Mediterráneo oriental la difusión en Occidente de la ideología asociada al megalitismo.
- Procesual-funcionalista: al demostrarse que los megalitos occidentales eran más antiguos que muchos orientales, se buscó la explicación de cómo se produjo este desarrollo local mediante el análisis de los procesos y de sus funciones económico-sociales.
- Neomarxista: explica la utilización del ritual megalítico como un camuflaje de la posición de poder de unos pocos dentro del grupo.
- Postprocesual: enfatiza los aspectos simbólicos dentro de un contexto social concreto. (13)
Las distintas interpretaciones de sus funciones ideológicas giran alrededor de su utilización como elementos de equilibrio social, de delimitación territorial, de prestigio y/o de poder de la comunidad, remarcándose la identificación de sus constructores con la tierra en la que estaban enterrados sus antepasados, lo que les otorgaría el derecho a trabajarla. Con el fortalecimiento de las jefaturas y la consecuente jerarquización social, que coincide con el auge de la metalurgia, se fue cambiando hacia un modelo en el que primaba lo individual sobre lo colectivo: los megalitos dieron paso a los enterramientos individuales. (14)
El megalitismo es obra de pueblos que aún no conocen la escritura ni las técnicas arquitectónicas avanzadas, como las que empezaban a practicar las civilizaciones contemporáneas de Mesopotamia o Egipto. No hay que olvidar que bastantes monumentos megalíticos son posteriores a la construcción de los zigurats mesopotámicos o las grandes pirámides egipcias.
El megalitismo es uno de los fenómenos arqueológicos más impresionantes y enigmáticos de la Prehistoria europea. Se refiere al uso de grandes bloques de piedra, sin apenas labrar, en la construcción de estructuras monumentales que, por lo general, cumplen funciones funerarias, rituales, simbólicas o territoriales. Estas construcciones, que abarcan desde dólmenes y menhires hasta crómlech y túmulos, se distribuyen por amplias zonas de Europa occidental, desde la península ibérica hasta las islas británicas, pasando por Bretaña, Escandinavia, Córcega y ciertas regiones mediterráneas. Su cronología se extiende desde el Neolítico (aproximadamente a partir del 4500-4000 a. C.) hasta la Edad del Bronce, con variaciones según la región. A lo largo del tiempo, el megalitismo ha suscitado múltiples interpretaciones por parte de investigadores, arqueólogos, historiadores y antropólogos, que han intentado desentrañar su significado y función. Las distintas teorías pueden agruparse en grandes bloques interpretativos que reflejan no solo el avance del conocimiento arqueológico, sino también los cambios en la sensibilidad intelectual y científica a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI.
Las primeras interpretaciones modernas del megalitismo, surgidas en el siglo XIX, estuvieron marcadas por una visión evolucionista y eurocéntrica. Los dólmenes, menhires y crómlech eran vistos como los vestigios de una cultura primitiva y bárbara, anterior a las civilizaciones clásicas. Algunos autores atribuían estas construcciones a pueblos foráneos llegados del Mediterráneo oriental, e incluso a civilizaciones míticas como los atlantes. Estas hipótesis difusionistas, aunque hoy superadas, partían del supuesto de que las sociedades del occidente europeo no podían haber desarrollado por sí mismas una arquitectura monumental tan compleja, lo cual refleja los prejuicios de la época. Con el tiempo, sin embargo, los estudios arqueológicos comenzaron a demostrar que el megalitismo fue un fenómeno con raíces locales, aunque con posibles influencias y contactos culturales a través de redes de intercambio prehistóricas.
A mediados del siglo XX, las investigaciones se centraron en la función funeraria del megalitismo. Las excavaciones de dólmenes y sepulcros de corredor revelaron la presencia de restos humanos, ajuares funerarios y prácticas rituales complejas. Estas evidencias permitieron interpretar el megalitismo como una manifestación del culto a los muertos, vinculada al nacimiento de las primeras sociedades agrícolas y sedentarias. Según esta perspectiva, los monumentos megalíticos cumplían una función de memoria colectiva, permitiendo a las comunidades reafirmar sus vínculos de parentesco, territorio y pertenencia mediante la veneración de sus ancestros. El túmulo funerario se convertía así en un símbolo de la permanencia del grupo y de su continuidad histórica.
A partir de la década de 1960, con el auge de la arqueología procesual, surgieron nuevas interpretaciones centradas en la dimensión funcional y social del megalitismo. Se comenzó a considerar que estos monumentos no eran solo tumbas, sino también instrumentos de cohesión social, marcadores territoriales y símbolos de poder. La construcción de un dolmen, por ejemplo, requería la participación coordinada de numerosos individuos, lo que implicaba una organización social compleja y posiblemente jerárquica. En este marco, los monumentos megalíticos eran entendidos como medios para legitimar el control del territorio, la transmisión de la memoria social y la reafirmación de identidades colectivas. Desde esta perspectiva, el megalitismo reflejaba una estrategia consciente de ciertas élites o linajes para establecer su autoridad y reforzar el orden social.
En paralelo, y especialmente desde las últimas décadas del siglo XX, se ha desarrollado una corriente interpretativa centrada en el paisaje sagrado y la astronomía cultural. Muchas estructuras megalíticas presentan alineaciones que coinciden con fenómenos astronómicos como los solsticios, equinoccios o fases lunares. Stonehenge, Newgrange, Carnac, y otros sitios ofrecen ejemplos claros de planificación en relación con los ciclos celestes. Estas observaciones han llevado a interpretar el megalitismo como expresión de una cosmovisión simbólica en la que el cielo, la tierra y la muerte estaban estrechamente entrelazados. Según esta visión, los monumentos eran mucho más que tumbas: eran centros ceremoniales donde se articulaba el tiempo cósmico, el ciclo agrícola y la regeneración espiritual del grupo. Esta lectura pone el acento en la dimensión simbólica, ritual y espiritual del megalitismo, destacando la sensibilidad de las comunidades neolíticas hacia su entorno natural y celestial.
Más recientemente, las interpretaciones postprocesuales han hecho hincapié en el significado experiencial y sensorial de los monumentos. Se analiza cómo la forma, el tamaño, la orientación y el entorno de las construcciones influían en la percepción de quienes participaban en los rituales. Desde esta perspectiva, el megalitismo no solo se estudia como una evidencia material, sino como un lenguaje simbólico que expresa emociones, cosmologías, relaciones sociales y vivencias corporales. Esta mirada interdisciplinar, que incorpora elementos de antropología, fenomenología y arqueología del paisaje, ha enriquecido enormemente la comprensión del fenómeno.
En conclusión, las interpretaciones del megalitismo han evolucionado desde visiones arcaicas y difusionistas hacia enfoques cada vez más complejos, que integran aspectos funerarios, sociales, políticos, astronómicos, simbólicos y paisajísticos. Hoy se acepta que el megalitismo no fue un fenómeno único ni uniforme, sino una constelación de prácticas culturales que adoptaron formas diversas según los contextos locales. Sus monumentos, aunque construidos hace miles de años, siguen interpelándonos como expresiones de la capacidad humana para organizarse, recordar, imaginar y dialogar con el tiempo. A través de la piedra, estas sociedades prehistóricas dejaron un legado de memoria, poder y espiritualidad que continúa inspirando preguntas fundamentales sobre nuestra relación con la muerte, el territorio y el cosmos.
14. Dolmen del Mellizo, en Valencia de Alcántara (provincia de Cáceres, España)
Dolmen del Mellizo, en Valencia de Alcántara (provincia de Cáceres, España). User:Robespierre. CC BY-SA 3.0.
El Dolmen del Mellizo, también conocido como Anta de la Marquesa, Data III o Aceña Borrega, es uno de los monumentos megalíticos más destacados del conjunto arqueológico de Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres, Extremadura. Se encuentra en las inmediaciones de la pedanía de La Aceña de la Borrega, en un entorno natural de gran belleza, caracterizado por afloramientos graníticos y dehesas que conforman un paisaje singular.
Es uno de los pocos dólmenes de Extremadura cuya cámara aún está cubierta por una horizontal que descansa sobre él, sobresaliendo de la cubierta. Si bien el dolmen está bastante desgastado, se conservan bien el breve pasillo (dos grupos de discos) y el acceso a la cámara a través de una piedra de umbral. El megalito se data en los milenios IV o III antes de Cristo y sigue el modelo megalítico que en la vecina Portugal se conoce como anta. Tiene losas de granito y cámara ovalada y se compone de ocho piedras de soporte o secundarias, varias de ellas ya rotas. Tiene un diámetro de alrededor de 3,0 m x 3,6 m y una Altura de unos 2,5 m.
Aunque el dolmen ya había sido saqueado, en la excavación arqueológica de 1985 de Primitiva Bueno Ramírez pudieron hallarse restos de ajuares funerarios como fragmentos de cerámica, puntas de flecha y otros objetos.
Hubo un dolmen de la misma especie en la zona, pero se perdió. A unos 300 metros de distancia se encuentran otros dos yacimientos arqueológicos: Data I y Data II. Este último está en mal estado, pero tiene una de las mayores cámaras.

15. Dolmen del prado de Lácara
El dolmen del prado de Lácara es un monumento megalítico del tipo sepulcro de corredor. (1) Está situado al noroeste de la ciudad española de Mérida, en la provincia de Badajoz. Se ubica junto a la carretera EX-214, que une Aljucén con La Nava de Santiago, a cuyo término municipal pertenece. Se trata de un notable sepulcro megalítico, construido durante el Neolítico final, hacia el ocaso del IV milenio a. C. o inicios del III milenio a. C. (2) Es uno de los más monumentales conservados en el foco alentejano-extremeño, motivo por el que fue declarado bien de interés cultural en 1912 (3) y Monumento Nacional en 1931.
Refs. 1,2, 3.
El dolmen del prado de Lácara, situado en el término municipal de La Nava de Santiago, en la provincia de Badajoz, Extremadura (España), es uno de los monumentos megalíticos más espectaculares, monumentales y mejor conservados de la península ibérica. Este impresionante sepulcro de corredor, datado aproximadamente entre el 3500 y el 3000 a. C., constituye un ejemplo sobresaliente del megalitismo del suroeste peninsular, tanto por su escala como por su complejidad arquitectónica y estado de conservación.
El monumento está compuesto por una cámara funeraria poligonal formada por grandes ortostatos (lajas verticales de granito) y un largo corredor dividido en dos tramos. La cámara mide unos 5,2 metros de diámetro y conserva hasta doce ortostatos, algunos de los cuales superan los dos metros de altura. Esta cámara estuvo originalmente cubierta por una enorme losa horizontal, hoy caída, y todo el conjunto se encontraba protegido por un túmulo artificial de tierra y piedras de más de 20 metros de diámetro, que todavía es visible y contribuye a la monumentalidad del lugar. El corredor, que supera los 20 metros de longitud, se orienta aproximadamente hacia el este, posiblemente en relación con la salida del sol, como ocurre en otros muchos dólmenes peninsulares, lo cual refuerza su posible dimensión simbólica y astronómica.
El dolmen del prado de Lácara fue objeto de excavaciones arqueológicas desde principios del siglo XX, y más intensamente durante la segunda mitad del siglo pasado. Las investigaciones han documentado restos de enterramientos humanos, así como elementos de ajuar funerario: fragmentos de cerámica, puntas de flecha, cuchillos de sílex, cuentas de collar y otros objetos votivos, lo que confirma su uso como tumba colectiva, en la que se inhumaron sucesivamente los cuerpos de varios individuos, quizás pertenecientes a una misma comunidad o linaje.
El entorno natural donde se ubica este dolmen es también digno de mención: se encuentra en una dehesa extremeña, entre alcornoques y encinas, lo que añade un componente paisajístico de gran belleza al carácter sacro del lugar. Su localización, lejos de los núcleos urbanos modernos, ha favorecido su conservación, y al mismo tiempo refuerza la sensación de aislamiento y misterio que transmite el monumento.
La función simbólica del dolmen del prado de Lácara va mucho más allá del enterramiento. Como en otros grandes monumentos megalíticos, se trata de una arquitectura del tiempo, de la memoria y del territorio. La construcción de una estructura de tal envergadura exigió una organización social compleja, trabajo colectivo y un conocimiento avanzado del entorno. Su permanencia en el paisaje durante milenios refleja una intención clara de marcar el territorio, proyectar la memoria de los ancestros y generar un espacio ritual que sirviera de referencia para sucesivas generaciones.
Hoy en día, el dolmen del prado de Lácara es Bien de Interés Cultural y forma parte del patrimonio megalítico de Extremadura, una de las regiones europeas con mayor densidad de este tipo de monumentos. Se ha habilitado un sendero señalizado que permite visitarlo de forma respetuosa, acompañado de paneles explicativos que contextualizan su historia y su importancia.
En resumen, el dolmen del prado de Lácara es una obra maestra de la arquitectura prehistórica, que asombra por su escala, por su significado espiritual y social, y por su perfecta integración en el paisaje. Su visita constituye no solo una experiencia arqueológica, sino también un encuentro íntimo con las raíces más profundas de la cultura europea. En él late, silenciosa, la huella de un tiempo remoto en el que la piedra fue lenguaje, la muerte fue tránsito, y el territorio, un espacio de memoria y de eternidad.

Dolmen del prado de Lácara (Badajoz), la mayor tumba de corredor de Extremadura. Foto: Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Dolmen de Lácara. CC BY-SA 2.0.
Ubicación del dólmen del prado de Lácara.
En consonancia con otros megalitos extremeños, el de Lácara se encuentra ubicado en un entorno natural de dehesa de encinas, de suave relieve, ocupando un pequeño cerro que se eleva sobre el paraje circundante y próximo a varias corrientes de agua, entre las que destaca el río Lácara, que discurre al este del monumento. En el entorno abundan los afloramientos graníticos que en su momento proporcionaron la materia prima necesaria para edificar el sepulcro. (Ver: Almagro Basch, 1959, p. 252.). Estas particularidades de su emplazamiento han hecho pensar a investigadores como Enrique Navascués que además de lugar de enterramiento y símbolo del pueblo que lo erigió, estos megalitos pudieron ser también demarcadores territoriales o hitos de referencia en la ordenación de este territorio en la prehistoria. También se ha especulado con su ubicación estratégica en relación con caminos y zonas de paso. (ver: VV. AA., 2006, p. 525.).
A pesar de todas las teorías, lo cierto es que este megalito se halla relativamente aislado, pues los dólmenes más cercanos, como el de Carmonita o la Cueva del Monje, distan entre 13 y 15 km a vuelo de pájaro, lo que dificulta establecer que formara parte de un conjunto organizado de enterramientos colectivos. En cualquier caso, se suele considerar que los dólmenes de las cercanías de Mérida pueden constituir una prolongación oriental del denso núcleo megalítico de Alburquerque-Villar del Rey-La Roca de la Sierra, según se deduce de su posición geográfica.
Dólmen del prado de Lácara. (Badajoz).
Gotardo González from LSM, España – Dolmen de Lácara. CC BY 2.0.
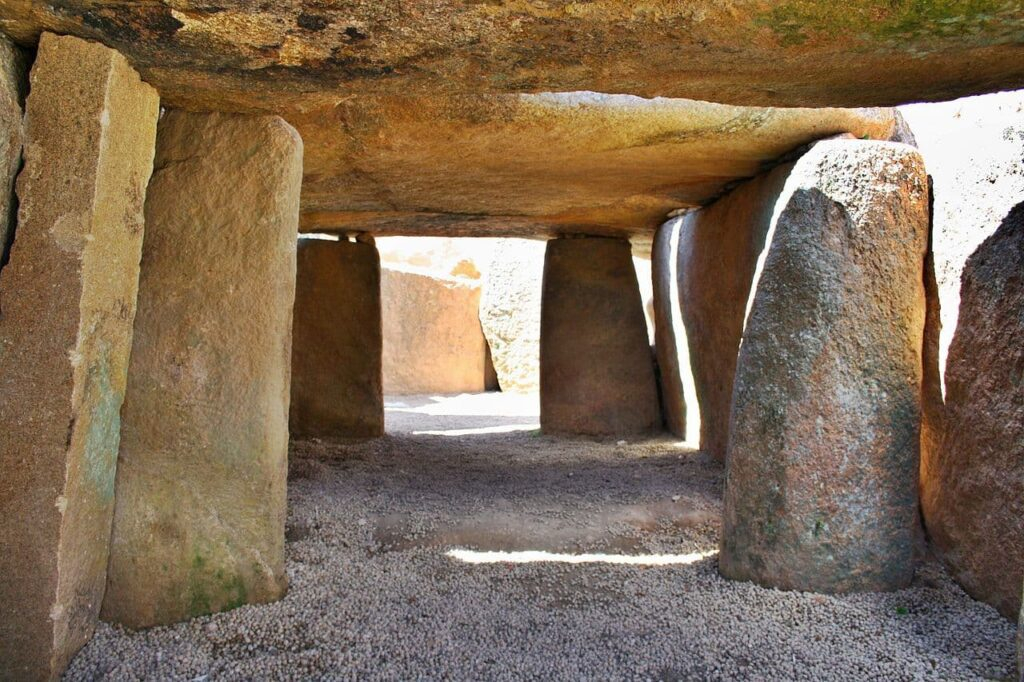
Descripción y contenido
El de Lácara es un dolmen del tipo más común en la comunidad extremeña, pues se trata de un sepulcro de corredor largo y bien desarrollado, el de mayores dimensiones que se ha documentado en la región. La cámara, o estancia destinada a los enterramientos colectivos, es un espacio de planta poligonal, cercano a la forma circular, con un diámetro de cinco metros. Está formado por siete grandes losas u ortostatos de granito hincados verticalmente, que apoyan unos sobre otros hasta llegar al central de mayor altura, que actúa a modo de clave y sostiene el entramado. El único ortostato que permanece íntegro porque resistió la voladura con dinamita tiene 5,2 m de altura, se sitúa justo a la izquierda de la única entrada y es un buen indicador de la enorme envergadura original de este espacio monumental. Los ortostatos fueron tallados con forma cóncava y además se colocaron con cierta inclinación hacia el punto central, de tal manera que se facilitara la colocación de una gran losa que servía de cubierta de la cámara, hoy perdida. (Ver: Almagro Basch, 1959, pp. 249, 265-268.). En el suelo de esta estancia se conservaron fragmentos del resto de bloques, actualmente ubicados unos metros a las afueras del dolmen.
Vista superior del corredor. Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Dolmen de Lácara. CC BY-SA 2.0.

La cámara y el corredor de acceso tienen casi veinte metros de longitud y están orientados en dirección este-oeste. (Ver: Almagro Basch, 1959, p. 261-262.). El corredor está dividido en tres tramos —un atrio y dos antecámaras—, bien delimitados mediante parejas de losas verticales a ambos lados, a modo de jambas que estrechan el paso entre ellas. El atrio junto a la entrada es una especie de vestíbulo de planta trapezoidal, probablemente sin cubierta en origen, que actúa como rampa de acceso a la primera antecámara y quizá también como espacio ceremonial destinado al depósito de ofrendas. Las dos antecámaras son estructuras adinteladas con una altura que varía entre 1,1 y 1,6 metros, y que se estrechan ligeramente conforme nos aproximamos a la cámara final.
Quedan todavía vestigios del túmulo de tierra que recubría casi todo el edificio descrito, por lo que es posible conocer su aspecto y dimensiones originales. Era por tanto un promontorio artificial de planta elíptica, elaborado a base de tierra rojiza y cantos rodados, en el que todavía se pueden observar algunas de las piedras que, a modo de muro anular de contención, rodeaban el borde exterior. Su diámetro oscila entre los 28 y los 35 metros, mientras que su altura actual es de 3,5 m, aunque en origen debieron ser bastantes más.
La utilización continuada del dolmen y los diversos expolios que ha sufrido impiden establecer una estimación del número de cadáveres que llegó a albergar, o las características de los ajuares funerarios completos. Junto a pequeños fragmentos de hueso, carbonizados por los fuegos realizados con posterioridad, la excavación arqueológica del dolmen proporcionó diversos objetos, aunque descontextualizados. Se trata de piezas de ajuar habituales en estos sepulcros colectivos: recipientes cerámicos de forma esférica o semiesférica, abundante industria lítica tallada como cuchillos y alabardas de sílex, un centenar de puntas de flecha de diversos materiales, objetos de adorno personal como colgantes y cuentas de collar o dos puntas de cobre. Asimismo, se halló un interesante ídolo placa de pizarra, de forma rectangular con los bordes redondeados, decoración incisa en su cara anterior y tres perforaciones superiores. Por último, las excavaciones también proporcionaron gran cantidad de trozos de ocre, probablemente utilizado en rituales funerarios.
Vestíbulo del dolmen. Gotardo González from LSM, España – Dolmen de Lácara. CC BY 2.0.

16. Megalitos como posibles observatorios astronómicos
Ciertos autores postulan que hay una conexión astronómica en muchos monumentos megalíticos. Consideran que Stonehenge pudo ser un observatorio y que su disposición (y la de muchos otros yacimientos) está orientada según los ciclos celestes. Prácticamente todos los dólmenes tienen el corredor alineado hacia el solsticio de invierno y los petroglifos circulares galaico-portugueses señalan este u otros acontecimientos anuales mediante la sombra que proyectaría un gnomon que se situara en su centro. Pero, aunque en el túmulo irlandés de Newgrange la implicación astronómica existe, los críticos de la arqueoastronomía dicen que ese primer y único caso conocido no debe ser extrapolado sin pruebas a otras construcciones.
Es cierto que las sociedades neolíticas poseían conocimientos astronómicos vinculados a los ciclos de siembra y recolección, y que estos podrían (o no) haberse visto reflejados en la construcción de megalitos. Pero esto distaría mucho de que utilizaran tales monumentos para una observación sistemática de los cielos, en el sentido moderno de observatorio. Por todo ello suele acusarse a los arqueoastrónomos de estar predispuestos a hallar implicaciones astronómicas en cualquier monumento, de que sus conclusiones no poseen una base sólida y de rozar la pseudociencia. Efectivamente, una de las hipótesis más sugerentes y ampliamente debatidas sobre el megalitismo es la que plantea que muchas de estas construcciones —dólmenes, crómlech, alineamientos y túmulos— pudieron haber funcionado como observatorios astronómicos rudimentarios, o al menos estar orientadas según fenómenos celestes de gran relevancia simbólica y práctica para las sociedades prehistóricas.
Esta idea no surge de una especulación aislada, sino de la repetida constatación arqueológica de que numerosos monumentos megalíticos presentan alineaciones precisas con momentos clave del ciclo solar y lunar, como los solsticios de verano e invierno, los equinoccios o ciertas posiciones lunares extremas. En muchos casos, los corredores de entrada o las líneas de los menhires apuntan directamente al lugar del horizonte donde el sol o la luna aparecen en fechas específicas. Un ejemplo célebre es el de Newgrange, en Irlanda, cuya entrada permite la entrada del rayo solar en el solsticio de invierno, iluminando la cámara funeraria interior durante unos minutos. Igualmente, Stonehenge, en Inglaterra, presenta alineaciones con el solsticio de verano y otras posiciones astrales que refuerzan esta hipótesis astronómica.
En el caso de la península ibérica, algunos dólmenes del suroeste, como el dolmen de Soto (Huelva), el dolmen del prado de Lácara (Badajoz) o ciertos monumentos de Valencia de Alcántara (Cáceres), han mostrado orientaciones hacia el levante solar, lo que indica que la entrada de luz al interior de la cámara pudo estar relacionada con el nacimiento del sol y, por tanto, con símbolos de renacimiento, fertilidad o tránsito hacia la otra vida. Incluso se ha documentado la existencia de patrones comunes de orientación en amplias regiones megalíticas, lo que sugiere una tradición cultural compartida y no meras coincidencias locales.Sin embargo, es importante matizar que estos no eran observatorios astronómicos en el sentido moderno del término, es decir, no estaban destinados a la observación científica sistemática del cielo como lo haría un astrónomo actual. Más bien, las alineaciones astronómicas formaban parte de una cosmovisión simbólica en la que el cielo y sus ciclos formaban parte del orden sagrado del universo. Las sociedades que construyeron estos monumentos no distinguían entre naturaleza, religión y vida social; todo estaba entrelazado. El cielo no era solo una fuente de información útil para la agricultura o la navegación, sino también un espacio sagrado, poblado de significados, dioses, antepasados y ciclos vitales.
Por tanto, considerar los dólmenes como «observatorios astronómicos» debe entenderse en un sentido cultural y ritual, más que técnico o científico. La luz solar entrando en la cámara no solo marcaba una fecha, sino que activaba simbólicamente el monumento, creando una experiencia visual y espiritual poderosa para quienes participaban de los ritos. El amanecer en el solsticio podía significar la renovación del ciclo de la vida, la presencia de los ancestros, la bendición de la tierra o la confirmación del orden cósmico.
Esta dimensión astronómica del megalitismo ha cobrado un renovado interés gracias a disciplinas como la arqueoastronomía, que combina métodos arqueológicos, matemáticos y astronómicos para estudiar las relaciones entre arquitectura prehistórica y fenómenos celestes. Hoy día, gracias a herramientas como modelos 3D, reconstrucciones digitales y software astronómico, se han podido confirmar muchas de estas alineaciones y reinterpretar los monumentos como parte de un lenguaje cósmico monumental.
En definitiva, si bien no todos los monumentos megalíticos fueron observatorios astronómicos en sentido estricto, muchos de ellos reflejan una profunda conexión entre arquitectura, paisaje, cielo y ritual, y nos revelan una visión del mundo en la que el tiempo celeste guiaba la vida terrestre, y el espacio funerario era también un escenario para la renovación de la vida a través del ritmo eterno de los astros.
17. Religión megalítica
El término «religión megalítica» se ha utilizado para referirse a una posible tradición espiritual o sistema de creencias compartido por las sociedades que erigieron monumentos megalíticos en amplias zonas de Europa durante el Neolítico y la Edad del Cobre, aproximadamente entre los milenios IV y III a. C. La expresión tiene su origen en las hipótesis formuladas por el arqueólogo Gordon Childe, quien propuso que la expansión del megalitismo por Europa podría estar vinculada no solo a fenómenos técnicos o sociales, sino a la difusión de una religión común, llegada desde el Oriente Próximo a través del Mediterráneo hasta alcanzar la fachada atlántica, incluyendo la península ibérica, las islas británicas y Bretaña.
Según esta teoría, la construcción de dólmenes, crómlech y menhires no respondería únicamente a necesidades funerarias o territoriales, sino a una cosmovisión compartida sobre la vida, la muerte y lo sagrado. Los monumentos megalíticos serían, por tanto, no simples tumbas, sino templos, santuarios ancestrales, o espacios sagrados donde se articulaban rituales colectivos, cultos a los antepasados y prácticas simbólicas que conectaban a las comunidades humanas con el orden cósmico y divino. Esta idea fue acogida, matizada o reformulada por diversos investigadores a lo largo del siglo XX, generando un amplio debate sobre la existencia de una «religión universal del megalitismo» o, más cautamente, de una tradición religiosa pan-europea con múltiples variantes locales.
Sin embargo, con el desarrollo de la arqueología moderna, se ha tendido a moderar las interpretaciones unificadoras. En lugar de hablar de una religión única y homogénea, muchos investigadores contemporáneos prefieren entender el término «religión megalítica» como un marco general de creencias compartidas, en el que distintas comunidades agrícolas y ganaderas del Neolítico tardío expresaron de formas convergentes su relación con la muerte, la memoria, el tiempo, la fertilidad, el paisaje y los astros. Es decir, no se trataría de una religión única con dogmas comunes, sino de sistemas religiosos diversos que, sin embargo, comparten ciertos rasgos estructurales y simbólicos.
Entre esos rasgos comunes destacan el culto a los antepasados, que se manifiesta en el uso de tumbas colectivas monumentales, la sacralización del paisaje a través de alineamientos y crómlech, la relación ritual con los ciclos solares y lunares, y la concepción de la muerte no como un final absoluto, sino como un tránsito o transformación que mantiene a los muertos en relación con los vivos. La orientación astronómica de muchos monumentos sugiere la existencia de un calendario ritual ligado a las estaciones, la agricultura y los ritmos de la naturaleza, lo que refuerza la idea de que estas religiones estaban profundamente arraigadas en el entorno físico y cósmico.
El concepto de religión megalítica, por tanto, continúa siendo útil si se maneja con prudencia y amplitud interpretativa. Más que una religión formal con estructuras organizadas, se trataría de una cosmovisión prehistórica compartida, expresada a través de la piedra y del rito, que concebía el mundo como una red de relaciones entre lo humano, lo natural y lo sagrado. En este marco, los monumentos megalíticos son mucho más que arquitectura: son expresiones materiales de una espiritualidad arcaica, profundamente vinculada a la tierra, al cielo y a la comunidad.
En definitiva, el término religión megalítica no debe entenderse como un credo uniforme, sino como una forma de nombrar un conjunto de prácticas simbólicas, rituales y arquitectónicas que, con sus variaciones regionales, dan testimonio de una visión común del mundo, en la que los antepasados, el sol, la muerte, la fertilidad y la piedra eran elementos esenciales en la construcción de lo sagrado.
Mapa que refleja la extensión del megalitismo europeo (rojo) y de la arquitectura ciclópea (verde). Fuente: Jarke, based on work of es User:Rafaelji – Data from http://enciclopedia.us.es. CC BY-SA 3.0

G. Daniel dice que “se trata de una potente religiosidad de inspiración egea que les obligaba a construir sus tumbas (¿o sus tumbas-templos?) con tamaño esfuerzo y a conservar la imagen de la diosa tutelar y funeraria». Por tanto, según R. Lucas y Émile Durkheim, «(…) la así llamada “religión megalítica”, sería una de las primeras formas definidas de religión de la prehistoria, la primera manifestación del tratamiento religioso de la muerte, pues parece que en ella, los principios divinos o las fuerzas del más allá se definirían en función de su dependencia y sus vínculos con la muerte y se diferenciarían claramente de lo profano (característica propia de las religiones) a través del aparato ritual del megalitismo.»La así llamada “religión megalítica”, sería una de las primeras formas definidas de religión de la prehistoria, la primera manifestación del tratamiento religioso de la muerte, pues parece que en ella, los principios divinos o las fuerzas del más allá se definirían en función de su dependencia y sus vínculos con la muerte y se diferenciarían claramente de lo profano (característica propia de las religiones) a través del aparato ritual del megalitismo.»
Otto Huth le confiere a la religión megalítica el origen de los cuentos populares, ya que los dos motivos dominantes de los cuentos, el viaje al más allá y las bodas de tipo realpopulares, tendrían su base en dicha religión.
Referencias megalitismo
- Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi (2005). Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana (primera edición). Barcelona: Ed. UOC.
- Renfrew, Colin; Bahn, Paul (1998). Arqueología. Teorías, métodos y práctica (segunda edición). Madrid, España: Ediciones Akal. pp. 186-187. ISBN 84-460-0234-5.
- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert (1992). Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce» (primera edición). Madrid: Editorial Síntesis. p. 34. ISBN 84-7738-128-3.
- Eiroa García, Jorge Juan (2010). Prehistoria del mundo (primera edición). Barcelona: Sello Editorial SL. p. 519. ISBN 978-84-937381-5-0.
- Eiroa García, Jorge Juan. Prehistoria del mundo. p. 520.
- Fullola, Josep Mª; Nadal, Jordi. Introducción a la prehistoria. La evolución de la cultura humana. pp. 181-182.
- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert. Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce». pp. 57-58.
- J. Muller y S. van Willigen, New radiocarbon evidence r uropean Bell Beakers and the consequences for the diffusion of the Bell Beaker Phenomenon, en Franco Nicolis ed.), Bell Beakers today: Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe (2001), pp. 59-75.
- La estatua-menhir del Pla de les Pruneres (Mollet del Vallès), Pablo Martínez Rodríguez. Research Gate.
- Renfrew, Colin; Bahn, Paul. Arqueología. Teorías, métodos y práctica. pp. 187-188.
- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert. Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce». pp. 107-108.
- González Marcén, Paloma; Lull, Vicente; Risch, Robert. Arqueología de Europa, 2250-1200 A.C. Una introducción a la «Edad del Bronce». p. 57.
- Renfrew, Colin; Bahn, Paul. Arqueología. Teorías, métodos y práctica. pp. 448-449.
- Eiroa García, Jorge Juan. Prehistoria del mundo. p. 524.
Bibliografía
- Delibes de Castro, Germán. El megalitismo ibérico. Historia 16, Madrid, 1985.
- Pijoán, José. Summa Artis. Volumen VI. El arte prehistórico europeo. Madrid, Espasa Calpe, 1979 (7.ª edición).
- Fernández, María Cruz. La Edad de los Metales. Historia del Arte de «Historia 16» n.º 4. Madrid, 1989.
Enlaces externos
- Megalitos de España y su bibliografía Más de 5.000 megalitos y más de 4.000 referencias bibliográficas.
- Megalitismo de la península ibérica
- Aplicación Android para localizar megalitos de la península ibérica
- Megalitismo en Cataluña
- Megalitismo en Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
- El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0.
Notas: Con la composición del texto no se ha pretendido una exhaustividad de todos los monumentos megalíticos que hay. Intento hacer una selección de los más representativos, y motivar a la reflexión del por qué o las funciones para las que fueron creados estos monumentos prehistóricos, así como para situar el contexto cronológico en el que fueron creados. Realizados sobre el periodo Neolítico, suponen las primeras construcciones arquitectónicas del Hombre.


