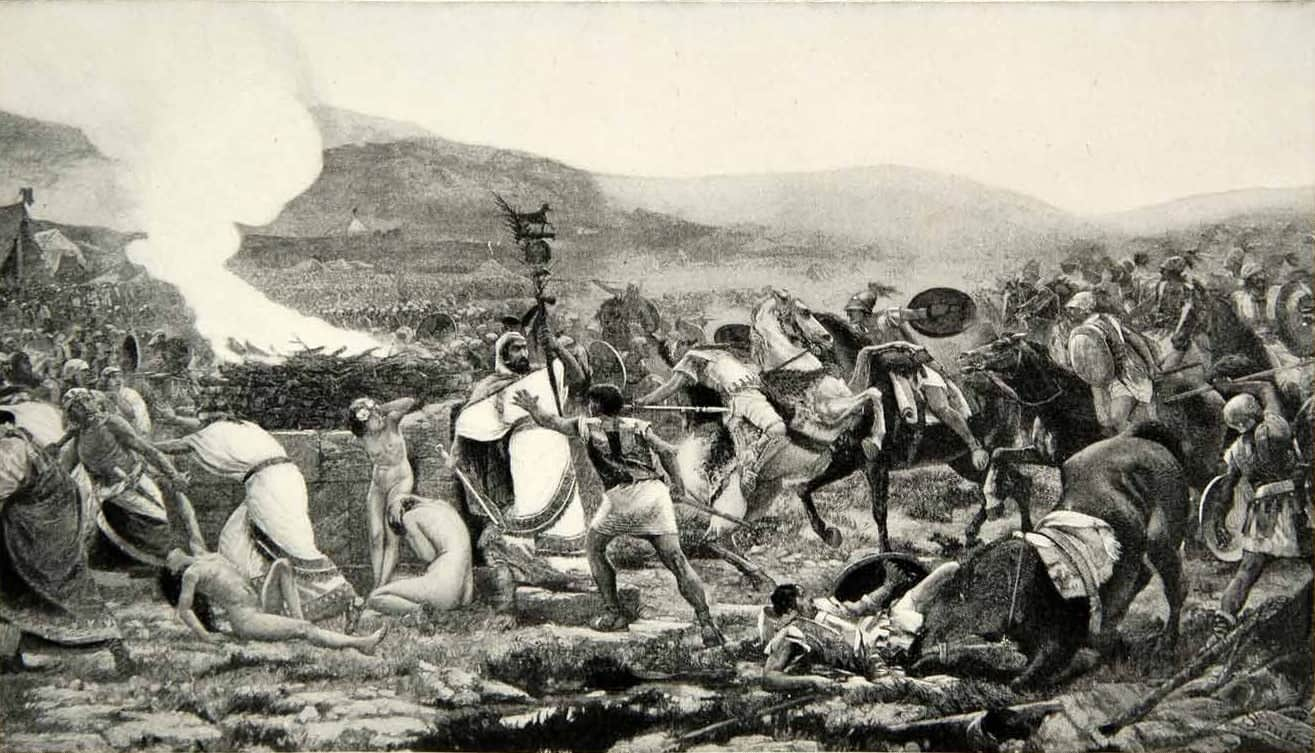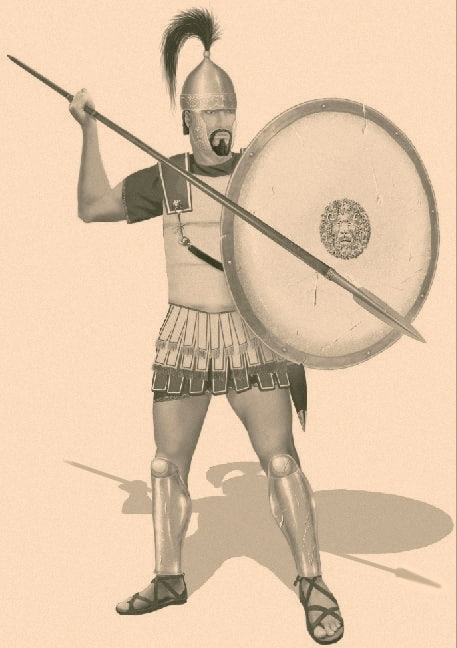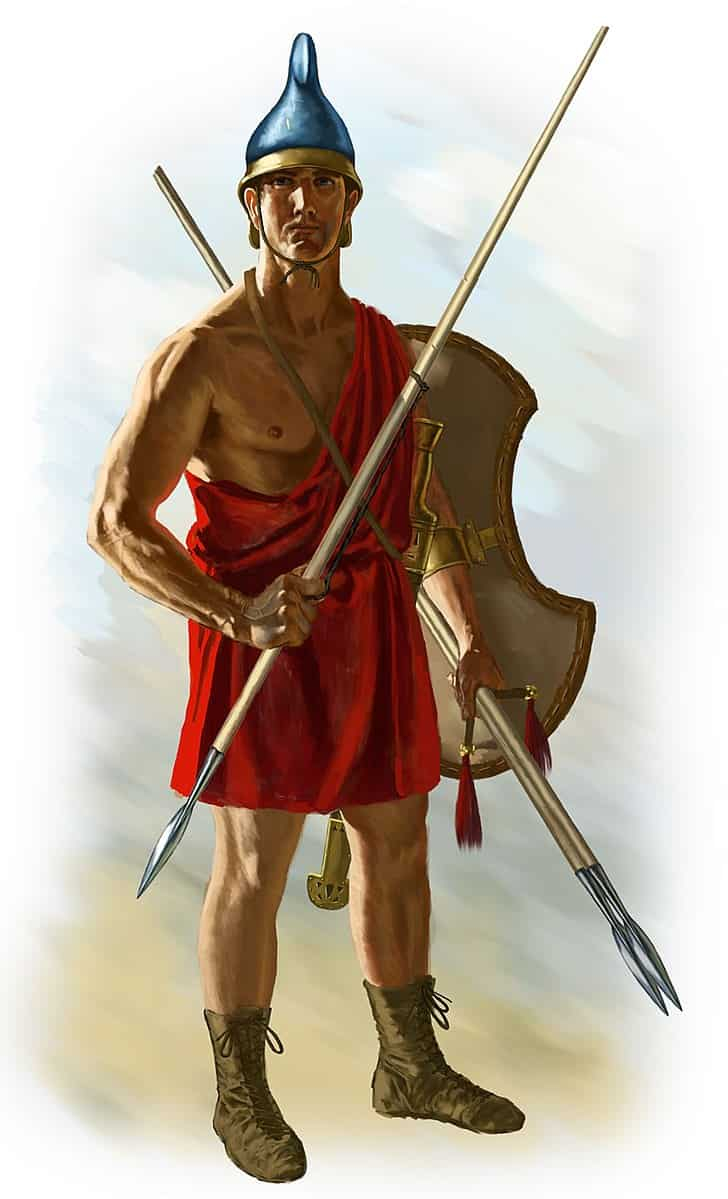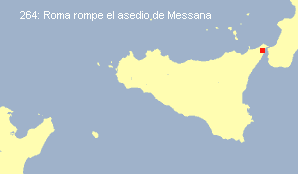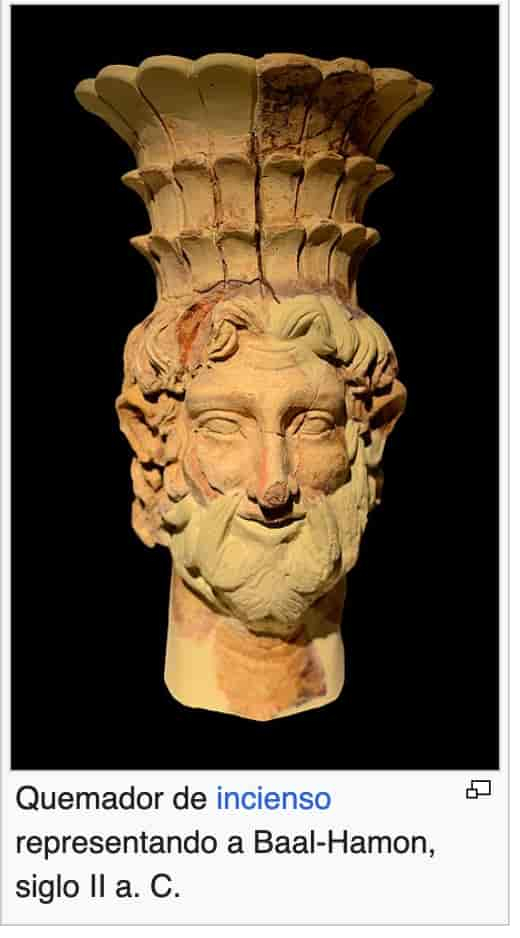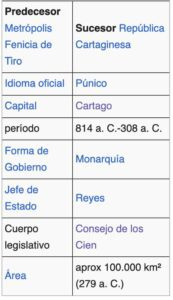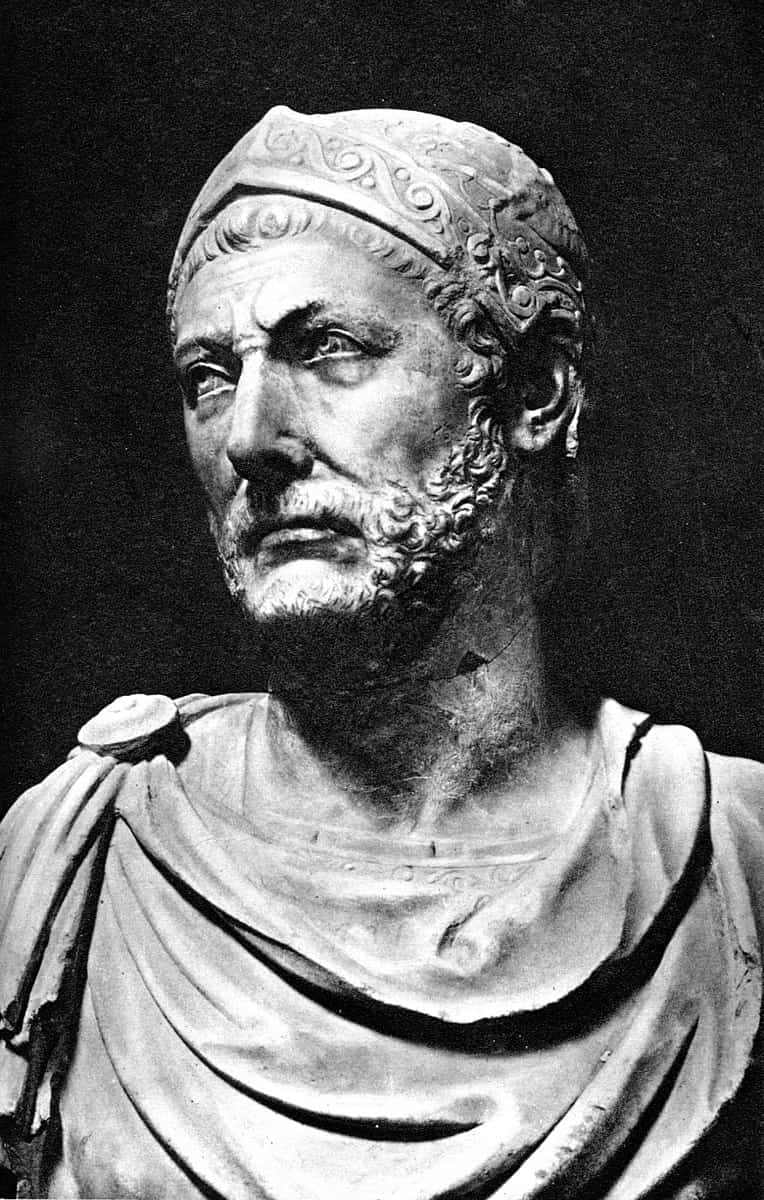Reconstrucción moderna de Cartago. El puerto circular en el frente es el cothon, el puerto militar de Cartago, donde estaban anclados todos los buques de guerra de Cartago (birremes).
Dibujo: damian entwistle – originally posted to Flickr as tunis carthage museum representation of city. Representation of the Punic city in the Carthage National Museum-. CC BY-SA 2.0. Original file (2,814 × 1,697 pixels, file size: 1.32 MB).

Fenicia es el nombre de una antigua región de Oriente Próximo, cuna de la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del Levante mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Se llamaba kanaʕan
Φοινίκη o Phoiníkē. Su duración cronológica está encuadrada entre el 1200 a.C hasta el 539 a.C. Su territorio abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte, hasta la bahía de Haifa al sur, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria y Líbano, una región denominada antiguamente Canaán, con cuya denominación se engloba muy a menudo en las fuentes.Ver ref. «González Blanco, Antonino El mundo púnico: historia, sociedad y cultura». Editora Regional de Murcia, 1994, ISBN 84-7564-160-1, p. 63.
Sus capitales fueron Biblos (1200-1000 a. C.) y Tiro (1000-539 a. C.). Mientras que Biblos se convierte al pricipio en el centro predominante, sobre el 1200 a.C; es sobre el 814, la ciudad de Tiro, pasa a ocupar la capitalidad. Tiro, bajo el reinado de Hiram I de Tiro, se convierte en el centro predominante; y sobre el 539 a.C Ciro II el Grande conquista Fenicia.
Conocidos como hábiles navegantes y comerciantes, los fenicios jugaron un papel crucial en la historia del mundo antiguo, difundiendo su cultura y su alfabeto por todo el Mediterráneo. Este trabajo pretende explorar la historia, la cultura, la religión, el comercio, la expansión, el legado y la importancia histórica de los fenicios de manera detallada.
Los fenicios fueron un pueblo semita originario de la región que hoy corresponde al Líbano, cuya principal ciudad fue Tiro. Este pueblo destacó por sus habilidades como navegantes y comerciantes, desarrollando una vasta red de intercambios en el Mediterráneo que les permitió convertirse en uno de los grandes intermediarios culturales y económicos de la antigüedad. Su sociedad estaba organizada en ciudades-estado independientes como Tiro, Sidón y Biblos, desde donde impulsaron expediciones marítimas que resultaron en la fundación de numerosas colonias. Entre estas colonias destacó Cartago, fundada en el siglo IX a.C., que con el tiempo se convirtió en el principal centro de poder del mundo fenicio en el Mediterráneo occidental. Además de Cartago, los fenicios establecieron importantes enclaves comerciales y portuarios como Gadir (actual Cádiz) en la península ibérica, Malaka (Málaga), Ebusus (Ibiza) y Lixus en el norte de África. Estas colonias no solo sirvieron como bases comerciales, sino también como puntos estratégicos que facilitaron la expansión de sus rutas marítimas y el intercambio de bienes como metales, textiles, vidrio y productos agrícolas. Su influencia en el Mediterráneo fue decisiva, dejando un legado cultural y económico que se percibe incluso después de su decadencia y la transformación de Cartago en un actor autónomo.
Ubicación de Cartago y esfera de influencia cartaginesa antes de la Primera Guerra Púnica (264 a.C.). Fuente: Elaboración propia, basada en Putzger Atlas und Chronik zur Weltgeschichte, Berlín, 2002. Author: BishkekRocks-. Dominio público.

El estado púnico
El Estado púnico, también conocido al inicio de su historia como República cartaginesa y en su etapa final como Imperio cartaginés (púnico: 𐤒𐤓𐤕𐤟𐤇𐤃𐤔𐤕, pronunciación reconstruida *Qart-Ḥadašt, lit. «Ciudad nueva»; latín: Carthāgō), (2) fue una civilización de la Antigüedad clásica que comprendía la ciudad de Cartago y sus territorios dependientes, desde lo que hoy es Túnez, hasta el norte de África occidental, hasta el centro-sur de la Europa meridional (península Ibérica e islas del entorno de la península itálica).
Representación SVG de un estandarte cartaginés, basado en las ilustraciones de Richard Hook para el libro de Terence Wise «Armies of the Carthaginian Wars, 265 – 146 BC» 1982 Osprey Publishing, Oxford. Reconstrucciones anteriores mostraban un dispositivo circular en lugar del disco y luna creciente, probablemente debido a la malinterpretación de fuentes. RedTony. CC BY 3.0.
Fundada alrededor del año 814 a. C. como una colonia de Tiro, fue una de las ciudades más ricas y poderosas de la antigüedad y centro de un importante imperio comercial y marítimo que dominó el Mediterráneo occidental hasta la mitad del siglo III a. C. Su idioma, cultura (literatura, arte) y religión provinieron de los fenicios.
La ciudad de Cartago, fundada alrededor del 814 a. C., fue inicialmente una colonia fenicia (la palabra latina pūnĭcus ‘púnico’ significaba «fenicio», término que deriva del latín arcaico *poinikos y a su vez del griego Φοίνικες, phoínikes) que, tras la decadencia de su metrópoli (Tiro –incorporada al Imperio neobabilónico en el 573 a. C.–), se independizó y desarrolló una alianza o liga con otras ciudades púnicas del Mediterráneo occidental basada en la hegemonía de Cartago, la cual finalmente terminó integrando estas ciudades a sus dominios. Los cartaginenses se habrían denominado a sí mismos 𐤊𐤍𐤏𐤍𐤉, kenaʿani, (palabra emparentada con el término canaaneos). Su forma de Estado evolucionó desde una tiranía con ciertas características monárquicas, hasta un sistema plenamente republicano. (3) (4) La extensión territorial de sus dominios formaron lo que se conoce como el Imperio púnico o cartaginés.
La ciudad de Cartago tuvo una población estimada de 400.000 habitantes en el 220 a.C, con una superficie estimada de 650.000 km2. Fue conquistada por el Imperio Romano y anexionada a sus dominios sobre el 146 a.C.

En sus inicios su territorio comprendía únicamente la ciudad y una pequeña área a su alrededor, lo que obligó a los cartagineses a especializarse en el comercio marítimo para asegurarse las materias y recursos necesarios para la subsistencia. A partir del siglo VI a. C., los cartagineses fueron ocupando gradualmente la región que hoy identificaríamos con Túnez, que constituiría el corazón de la nación. Partiendo de esta área, que se suele denominar metropolitana, se expandieron para crear entre los siglos V y III a. C. un gran imperio mercantil. En su expansión absorbieron las factorías y ciudades fundadas por los fenicios y establecieron otras nuevas en Hispania, Sicilia, Cerdeña, Ibiza y en el norte de África, consolidando además su poder sobre las regiones de Numidia y Mauritania. Para el año 300 a. C., a través de su vasto mosaico de colonias, estados vasallos y estados satélites, Cartago controlaba el territorio más grande de la región, incluyendo la costa del noroeste de África, el sur de Iberia (España, Portugal y Gibraltar) y las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, Malta y el archipiélago balear. (5).
Entre las ciudades más grandes y ricas del mundo antiguo, la estratégica ubicación de Cartago permitía el acceso a abundantes tierras fértiles y a importantes rutas comerciales marítimas. Su extensa red mercantil llegaba hasta Asia Occidental, África Occidental y el norte de Europa, brindándole un complejo conjunto de mercancías provenientes de todo el mundo antiguo, además de lucrativas exportaciones de productos agrícolas y bienes manufacturados. Este imperio comercial era protegido por una de las mayores y más poderosas armadas del Mediterráneo antiguo, y por un ejército compuesto en gran medida por mercenarios y personal de apoyo extranjeros, especialmente íberos, baleáricos, galos celtas, sicilianos, italianos, griegos, númidas y libios.
Como el poder dominante en el Mediterráneo occidental, Cartago inevitablemente entró en conflicto con vecinos y rivales, desde los nativos bereberes del norte de África hasta la naciente República romana. (6) Su crecimiento territorial y comercial causó por todo el Mediterráneo diversas guerras con las polis griegas. En esta época Cartago alcanzó su apogeo como la primera potencia económica y militar del Mediterráneo occidental. Tras siglos de conflicto con los Griegos Sicilianos, a finales del siglo III a. C.. entró en contacto con la otra gran república de su tiempo, Roma, la cual también estaba inmersa en un gran proyecto de crecimiento territorial. Las aspiraciones opuestas de ambas repúblicas provocaron el odio y una gran rivalidad entre ambos pueblos. Su enfrentamiento se materializó en tres conflictos, las guerras púnicas, que son consideradas como las más trascendentes de la Antigüedad clásica. Cartago resultó derrotada en cada guerra y los enfrentamientos no cesaron hasta el desmantelamiento de la República de Cartago y la destrucción de su capital en el 146 a. C. (7) (8).
A pesar del carácter cosmopolita de su imperio, la cultura y la identidad de Cartago siguieron arraigadas en su herencia fenicio-cananea, aunque en una variedad localizada conocida como púnica. Al igual que otros pueblos fenicios, su sociedad era urbana, comercial y orientada a la navegación marítima y el comercio; esto se ve reflejado en parte en sus innovaciones más famosas, entre ellas la producción en serie, el vidrio transparente, el trillo y los puertos llamados cothones. Los cartagineses eran famosos por su destreza comercial, sus ambiciosas exploraciones y su singular sistema de gobierno, que combinaba elementos de las democracias, la oligarquía y el republicanismo, incluyendo ejemplos modernos de controles y equilibrios.
Historia
Orígenes
Hasta la llegada de los fenicios a finales del II milenio a. C., las costas de Mauritania, Numidia y Libia fueron un territorio apartado de la civilización, escasamente poblado, sin grandes asentamientos y ajeno a la cultura del bronce. El establecimiento de factorías y colonias fenicias representó el primer contacto con una cultura superior, siendo incierto el momento inicial de este proceso.
Los fenicios en sus exploraciones y empresas comerciales, fundaron numerosas factorías y colonias en el norte de África, en Iberia y en las grandes islas del Mediterráneo occidental, cubriendo todo el litoral hasta Mogador. Algunas de ellas fueron el origen de ciudades como Útica, Medjerda, Hippo Regius, (Annaba), Tapso, (Ras Dimas), Lixus, Caralis, (Cagliari), Gadir, (Cádiz), o Motia. (9) Una de estas ciudades fue Cartago, situada estratégicamente en una península cerca de la actual ciudad de Túnez. A través de la acción comercial e influencia colonial fenicia, la vida urbana penetró en el litoral mauritano y númida, además del desarrollo intensivo de la agricultura con la introducción de la vid, el olivo y posteriormente el uso del hierro.
Existen numerosas fechas expuestas por los historiadores clásicos sobre la fecha fundacional de Cartago. (10) (11) (12) (13). La leyenda clásica cuenta que fue la princesa Dido quien la fundó en el año 814 a. C.. El consenso actual es afirmar que la ciudad fue fundada entre los años 825 a. C. y 820 a. C. (14)
Mapa de Fenicia y ubicación de Tiro. Alvaro qc. CC BY 3.0.

En la época de los primeros establecimientos fenicios, África del Norte estaba ocupada por importantes poblaciones libias, cuya continuidad con los bereberes del Magreb ha sido defendida por Gabriel Camps. Ha considerado que hubo un hiato cronológico muy importante y sobre todo oleadas de invasiones sucesivas demasiado numerosas como para no haber dejado huella en las poblaciones locales de forma perdurable. Los egipcios designaban a los libios con el nombre de Libu desde el siglo XIII a. C., como las poblaciones situadas inmediatamente al oeste de su territorio. (15)
El origen de las poblaciones libias ha sido relatado por muchas leyendas y tradiciones, más o menos fantasiosas, algunos le atribuyen un origen medo, incluso persa, según Procopio de Cesárea. (16) Mejor informado, Salustio evoca el origen de los libios en su Guerra de Yugurta. (15) Estrabón describió las diferentes tribus, los diversos nombres no entrañan necesariamente una distinción étnica y no remiten, por consiguiente, a una unidad del poblamiento de esta región en el momento de la llegada de los fenicios. (17)
Hegemonía entre los púnicos y rivalidad con los helenos
La caída de Tiro en el siglo VII a. C. ante los asirios originó la huida de gran parte de su población hacia Cartago. Después de este suceso la ciudad gozó de un importante incremento demográfico, que a partir de entonces iniciaría la fundación de sus propias colonias como Eibshim en el 653 a. C.(Ibiza).
Rutas comerciales fenicias. PhoenicianTrade EN.svg: DooFi derivative work: Rowanwindwhistler – PhoenicianTrade EN.svg: DooFi. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 2,000 × 1,000 pixels).
Cartago heredó y alentó la rivalidad entre fenicios y griegos, una situación de conflicto provocada por la competencia comercial y que originó el surgimiento de áreas de expansión preferentes para unos y otros estados. Los primeros datos concretos acerca del conflicto entre fenicios y griegos se remontan a la expulsión de los fenicios de todas sus factorías en Creta y Chipre. Desde allí los helenos pusieron pie en Egipto, creando varias colonias en la Cirenaica. Los griegos de Cirene se consolidaron en el siglo VII a. C. como los grandes rivales iniciales por su ubicación en medio de la ruta africana hacia Fenicia. Las zonas de influencia de Cartago y Cirene fueron establecidas después de sangrientas guerras en la parte oriental de la Gran Sirte. (18)
Tiro volvió a ser conquistada en el 573 a. C. por los babilonios. (19) Con la progresiva debilidad de las metrópolis fenicias y la disminución de su influencia, los griegos se vieron libres de competencia y aprovecharon la situación para seguir colonizando las costas mediterráneas sin oposición alguna. Paralelamente, las relaciones comerciales entre las colonias fenicias occidentales se reforzaron, motivadas por la necesidad de seguir comerciando. (20)
En esta época los griegos se extendieron rápidamente por el sur de Italia y ocuparon la mayor parte de la Sicilia oriental. En muchos lugares su colonización absorbió o destruyó los pequeños establecimientos comerciales fenicios. Hay notables ejemplos de la expansión griega en el Mediterráneo en estas fechas, como las fundaciones de Selinunte (628 a. C.), Marsella (604 a. C.) o Agrigento (580 a. C.). Pero todos estos progresos se detuvieron repentinamente a finales del siglo VI a. C., según Theodor Mommsen, debido al ascenso del poder de Cartago. (21)
Mapa de colonias griegas marcadas en rojo y en amarillo las colinias fenicias. Mapa por: Gepgepgep. CC BY-SA 3.0. Necesaria su visualización a tamaño completo. Original file (2,836 × 1,616 pixels, file size: 1.73 MB).
A principios del siglo VI a. C., Cartago se erigió como potestad defensora militar y comercial del resto de las colonias fenicias, con la creación de una liga o confederación marítima que empezó a actuar como un instrumento y base de su poder naval. (22) (23). Durante los siglos siguientes, el control de las metrópolis fenicias sucesivamente por Babilonia y el Imperio persa, permitió a Cartago asumir el liderazgo sobre los fenicios occidentales, constituyendo sus propias redes comerciales con áreas preferentes. La agrupación de los púnicos en torno al poder de Cartago dio lugar al surgimiento de un imperio comercial en el norte de África, Tripolitania, Argelia, Marruecos y lugares de anterior implantación fenicia, como el sur de la península ibérica y Cerdeña. Desde mediados del siglo VI a. C. la situación entró en una nueva fase, en la que Cartago reforzó sus lazos con el mundo etrusco y afirmó su control sobre los asentamientos fenicios de Cerdeña y del litoral occidental de Sicilia. Estos hechos propiciaron el desarrollo demográfico y económico de los enclaves púnicos que hasta entonces, incluyendo los situados en Sicilia y que Tucídides describe, no eran más que simples factorías de comercio. Cartago inició un sistema de conquistas territoriales para frenar la expansión griega, fomentando la colonización y resistencia fenicias. Los cartagineses iniciaron una política más agresiva contra los helenos que se concretó con el comienzo de los primeros ataques contra las colonias griegas occidentales, apoyándose en alianzas con comunidades indígenas. (21)
Los intentos cartagineses de parar la expansión griega y su determinación para ampliar su área de influencia provocaron continuos choques militares con los polis griegas. En el año 579 a. C. los cnidios y los rodios quisieron establecerse en Lilibea en medio de las colonias fenicias de Sicilia, fueron rechazados por una alianza de nativos y púnicos. En la batalla de Alalia, uno de los combates navales más antiguos que menciona la historia, se enfrentaron focenses con etruscos y cartagineses en el 535 a. C., obligando a los focenses a dejar Córcega y establecerse en la costa de la Lucania. (24) Además restringieron los mares a las ciudades griegas con los tratados entre Etruria y Cartago y en el tratado descrito por Polibio del año 509 a. C., entre Cartago y la naciente República romana. Con todo esto, Cartago afirmó definitivamente su control en el Mediterráneo central y sur-occidental. (4)
Cartago combinó su política defensiva con la búsqueda de nuevos recursos naturales, iniciando la explotación de los recursos pesqueros de los litorales, fabricando salazones y explotando salinas para exportar el garum. Se crearon numerosas factorías y colonias, exportando marfil, oro, estaño, púrpura y esclavos, e introduciendo entre los indígenas sus mercancías: vidrios, cerámicas, objetos de bronce o hierro, y tejidos de púrpura. Continuaron la labor civilizadora de los fenicios, con la difusión de la cultura púnica, como el alfabeto, la lengua y la religión. Durante el periodo de la influencia púnica en el norte de África, su población experimentó un proceso modernizador, extendiéndose los cultivos de la vid, el olivo, el trigo o la higuera, y la introducción de nuevas técnicas, como el arado de reja triangular forjado en hierro. Todo ello propició un aumento del desarrollo económico, demográfico y cultural. Indirectamente, los éxitos de Cartago y su poder favorecieron la aparición de hegemonías entre las ciudades griegas como forma de organizar la defensa común y la consolidación de algunos gobernantes autoritarios ante la amenaza cartaginesa.
Anexo: La batalla de Alalia (hacia 537 a. C.)
Fue un combate naval entre cartagineses, aliados con los etruscos, contra los griegos de la colonia focense de Alalia (actual Aleria), situada al este de Córcega.
Causas. La presión del Imperio aqueménida sobre el reino de Lidia había desviado los intereses griegos hacia el Mediterráneo Occidental, donde florecían sus colonias comerciales como Emporion (Ampurias) o Massalia (fundada hacia 600 a. C.). Con el este de Sicilia y el sur de Italia (conocida como Magna Grecia) aseguradas, los griegos decidieron asegurar la ruta entre el estrecho de Mesina y el golfo de León estableciendo la colonia de Alalia en Córcega. En el año 547 a. C., muchos de los griegos de Focea (Asia Menor) que huían de las tropas persas que acababan de conquistar su ciudad emigraron hacia las colonias occidentales, recalando en su mayor parte precisamente en Alalia.
Mapa del Tirreno con algunas ciudades etruscas, griegas y fenicio-púnicas. Lugar de la batalla de Alalia, 540 a.C. MM at it.wikipedia. CC BY-SA 3.0.
Por su parte, los cartagineses, a las órdenes de la familia de los magónidas, se hallaban asimismo en un proceso de expansión. Crearon auténticas ciudades en Ispanim o Hispania, donde antes sólo había factorías fenicias (como Gadir, Sexi o Malaka), si bien existen teorías que hablan de que los cartagineses barrieran Tartessos por aliarse con los griegos; y abriendo nuevas rutas comerciales hacia el Atlántico. Los cartagineses también estaban presentes en el oeste de Sicilia (en creciente competencia con los griegos) y en la isla de Cerdeña, por lo que interpretaron la presencia griega en Córcega como una amenaza para sus intereses. Los etruscos, asentados en el norte de Italia, también recelaban del tráfico griego frente a sus costas y pronto sellaron una alianza con Cartago.
La batalla. La flota etrusco-cartaginesa (estimada entre 100 y 120 naves) se dirigió a Alalia con la intención de destruirla, bajo el pretexto de que se trataba en realidad de un nido de piratas. A ella se enfrentó una escuadra focense de apenas 60 naves (probablemente penteconteras, provistas de 48 remos y 2 timones, ya que la trirreme aún no estaba muy extendida). Los griegos consiguieron suplir la inferioridad numérica con su superioridad táctica, por lo que lograron destruir la flota enemiga.
Sin embargo, este resultado fue en realidad una derrota vergonzosa para los griegos, cuyas pérdidas fueron tan cuantiosas que hubieron de renunciar a su política expansionista. Según Heródoto, cuarenta de las sesenta naves focenses fueron destruidas, y de las restantes muchas quedaron dañadas. Las pérdidas etrusco-cartaginesas no se mencionan.
Los focenses eran griegos. Eran originarios de Focea, una ciudad-estado griega ubicada en Asia Menor, en la región de Jonia (actual Turquía). Los focenses fueron conocidos como navegantes y colonizadores destacados, estableciendo colonias importantes en el Mediterráneo occidental, como Massalia (la actual Marsella, en Francia) y Emporion (actual Ampurias, en España).
La batalla de Alalia (540 a.C.) es uno de los episodios más famosos asociados con los focenses. En esta confrontación naval, los focenses, que intentaban mantener sus rutas comerciales en el Mediterráneo occidental, se enfrentaron a una coalición de etruscos y cartagineses. Aunque la batalla fue indecisa, los focenses tuvieron que abandonar su colonia en Córcega y concentrarse en otras áreas como Massalia.

Consecuencias. La derrota marcó el final de la talasocracia focense en el Mediterráneo occidental, que quedaría bajo dominio cartaginés. Por su parte, las colonias griegas de la costa levantina española y del sur de Francia quedaron aisladas de sus metrópolis.
Las últimas citas de Tartessos como un estado existente proceden de esta época. Es posible que la desaparición de los griegos focenses en la zona tras la batalla, que según Heródoto eran estrechos aliados y colaboradores de los tartésicos, provocase una fuerte crisis económica en la zona. La cercanía de Gadir, base del nuevo monopolio cartaginés en el Atlántico, contribuyó seguramente al desplome económico de Tartessos, que acabó sumiéndose en el olvido.(ref: Schulten, 19).
Muchos etruscos se asentaron entonces en Córcega, aunque ésta, al igual que la vecina Cerdeña, quedaría pronto bajo la influencia púnica. Debido a esto, los etruscos se ven obligados a renunciar al comercio con los celtas del norte de Europa por la ruta del Ródano. Como consecuencia, los Príncipes Hallstáticos —conocidos como keltoi por los griegos— hasta entonces intermediarios entre etruscos y celtas, entraron en crisis.
- BLAZQUEZ, J.M., Fenicios, griegos y cartagineses en Occidente, Madrid, 1992.
- Casson, Lionel (1991). The Ancient Mariners (2ª edición). Princeton University Press. ISBN 0-8154-1005-0.
- GARCIA Y BELLIDO, A., «Fenicios y cartagineses en España», 1942.
- Moscati, Sabatino (2001). The Phoenicians. Londres: I.B.Tauris. ISBN 9781850435334.
- Schulten, Adolf (2006). Tartessos: contribución a la historia más antigua de Occidente. Sevilla: Renacimiento. ISBN 9788484722403.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Batalla de Alalia.
- Reconstrucción de la Batalla de Alalia
- La Batalla de Alalia, en historiayarmas.com
Conflictos de Sicilia. Las guerras sicilianas
Las guerras sicilianas o guerras greco-púnicas fueron una serie de conflictos armados entre el Estado púnico y las polis de la Magna Grecia, encabezadas por Siracusa, por el control de Sicilia y el Mediterráneo occidental a lo largo de 335 años (de 600 a C. a 265 a C.). Tras muchos altibajos, los cartagineses se establecieron firmemente en el oeste de la isla italiana, en la que permanecerían hasta el final de la primera guerra púnica, y evitaron la conquista griega de Cerdeña. Los griegos de Focea se asentaron en el golfo de León. Fueron las guerras más duraderas de la antigüedad.
El éxito cartaginés a la hora de garantizar la supervivencia de los enclaves púnicos, restringiendo el mediterráneo occidental al otro gran pueblo mercantil y colonizador del Mediterráneo los griegos, llevó la situación a un conflicto latente en Sicilia que tuvo su cenit entre los siglos V y VI a. C.
A principios del siglo V a. C., Cartago, bajo el gobierno de su primer gran jefe militar Amílcar Magón, quien a su vez fue el fundador de la dinastía de los magónidas, extendió su influencia sobre la gran isla de Cerdeña y sobre las Islas baleares, fundando en Menorca una colonia llamada Portus Magonis y que hoy se llama Mahón. (25) La primera gran guerra entre griegos-siciliotas y cartagineses estuvo motivada por las intenciones expansionistas de Amílcar Magón sobre Sicilia, tuvo lugar en el 480 a. C. coincidiendo temporalmente con la segunda guerra médica, que enfrentó al Imperio persa con Atenas y Esparta. Cartago armó su mayor fuerza militar hasta entonces bajo el mando del general Amílcar Magón, con la intención de conquistar Sicilia. Gelón, tirano de la colonia griega de Siracusa, amenazado por la presión púnica unificó a todos los helenos de la isla bajo su mandato y derrotó a los cartagineses en la batalla de Hímera. (26) Esta derrota produjo una importante crisis política en Cartago que inició profundas reformas políticas.
Hacia el año 410 a. C. Cartago se había recuperado gracias a una serie de buenos gobernantes. Había conquistado gran parte del actual norte de Túnez, fundado nuevas colonias en el norte de África, promocionó el viaje de Magón a través del desierto del Sahara y el de Hannón el Navegante por la costa africana. Temporalmente las colonias ibéricas se independizaron, cortando el principal suministro de plata y cobre.
Aníbal Magón, el nieto de Amílcar Magón, retomó la antigua intención de su abuelo y comenzó los preparativos para instaurar el dominio púnico en Sicilia. En el 409 a. C. partió hacia Sicilia con su ejército y una gran flota. Consiguió tomar las ciudades de Selinunte e Hímera volviendo triunfante a Cartago con el botín de guerra. Pero motivó la ascensión de Dionisio I como tirano de Siracusa, que durante los años siguientes se dedicaría a preparar una alianza de las ciudades griegas contra Cartago. En el año 405 a. C. Aníbal Magón emprendió una segunda expedición tras su anterior y fructífera campaña. Esta vez se enfrentó a las fuerzas griegas en conjunto lideradas por Dionisio. Durante el sitio de Agrigento, la peste diezmó a las fuerzas cartaginesas sucumbiendo el mismo Aníbal Magón. Su sucesor Himilcón Magón, continuó con éxito la campaña rompiendo el sitio de Agrigento, tomó la ciudad de Gela y derrotó repetidas veces al ejército de Dionisio, pero en el asedio final de Siracusa las tropas de Himilcón sufrieron de nuevo y con más virulencia la peste, viéndose forzado a firmar una paz desfavorable antes de regresar a Cartago.
En el año 389 a. C. Dionisio rompió el tratado de paz y reuniendo a los griegos sicilianos bajo su bandera, atacó a los cartagineses conquistando gran parte de Sicilia incluyendo la fortaleza de Motia, arrinconando a los cartagineses en unas cuantas plazas al noroeste de Sicilia. Himilcón lideró otra vez una nueva expedición que recuperó Motia, tomó Mesina, y finalmente sitió Siracusa. El sitio se mantuvo hasta 397 a. C., pero fue abandonado en el 396 a. C. cuando los siracusanos incendiaron la armada que sitiaba Siracusa y una plaga volvió a diezmar las fuerzas cartaginesas. (27) Su derrota significó el final del poder político de la familia de los Magónidas. El propio Himilcón se quitó la vida en Cartago después de hacer penitencia pública y proclamar sus faltas. Las derrotas sufridas en Sicilia provocaron gran malestar entre la aristocracia púnica, que buscó una reestructuración política de Cartago.
Durante los siguientes sesenta años, tropas cartaginesas y griegas se vieron envueltas en sucesivas batallas sin cambios notables. La frontera terminó fijándose en el río Halicos. En el año 315 a. C. Agatocles, un nuevo y ambicioso tirano de Siracusa, inició una política expansiva apropiándose de la ciudad de Mesina y en el año 311 a. C. invadió varias ciudades cartaginesas de Sicilia, sitiando Agrigento. Amílcar Magón, nieto de Hannón el Navegante, lideró la respuesta cartaginesa con enorme éxito. En 310 a. C. llegó a controlar casi por completo Sicilia y consiguió sitiar Siracusa. Desesperado, Agatocles organizó una expedición de 14 000 hombres atacando por sorpresa directamente Cartago por tierra firme, esperando salvar así sus posesiones en la isla. Consiguió un éxito relativo. Cartago se vio forzada a llamar a Amílcar que desplazó gran parte de su ejército desde Sicilia para hacer frente a la inesperada amenaza. Durante estos hechos Bolmilcar intentó dar un frustrado golpe de Estado y hacerse con el poder de Cartago. El ejército de Agatocles fue derrotado pero la debilidad y la inestabilidad política de Cartago permitieron que Agatocles, quien huyó a Sicilia tras su derrota, se las ingeniase para negociar un nuevo acuerdo de paz. (28)
La batalla de Hímera en el 480 a C.. (Entre 600-265 a C.). Lugar: Sicilia, Túnez y Cerdeña. Resultado: Empate. Cambios territoriales, Cartago mantiene el oeste de Sicilia y los griegos el este de la isla. Foto: Giuseppe Sciuti. Dominio público. Original file (1,578 × 1,068 pixels, file size: 695 KB).
La batalla de Hímera, librada en el año 480 a.C., fue un enfrentamiento decisivo dentro del marco de las guerras sicilianas, una serie de conflictos entre griegos y cartagineses por el control de Sicilia. La batalla tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Hímera, en la costa norte de la isla, y enfrentó a una coalición de ciudades griegas liderada por Gelón de Siracusa y Terón de Acragas contra las fuerzas cartaginesas comandadas por Amílcar, el Magónida.
Este conflicto fue motivado por la intervención cartaginesa en favor de un gobernante exiliado de Hímera, que había solicitado ayuda para recuperar el poder. Amílcar desembarcó en Sicilia con un gran ejército y una flota para restaurar al tirano aliado de Cartago y asegurar el control púnico sobre la región. Ante esta amenaza, las ciudades griegas de Sicilia unieron fuerzas para enfrentarse al avance cartaginés.
La batalla culminó en una aplastante victoria para los griegos, quienes lograron rodear y destruir al ejército cartaginés. Según algunas fuentes, Amílcar se suicidó en el campo de batalla tras la derrota, aunque los detalles varían dependiendo del relato histórico. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la lucha entre griegos y cartagineses en Sicilia, consolidando el dominio helénico en la isla durante varias décadas.
La batalla de Hímera coincidió con la famosa batalla de Salamina, en la que los griegos derrotaron a los persas en el mismo año, lo que llevó a algunos autores antiguos a considerar 480 a.C. como un momento clave en la defensa de la civilización griega contra sus principales enemigos, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, el conflicto siciliano continuó en años posteriores, ya que el control de Sicilia seguía siendo un objetivo estratégico tanto para Cartago como para las ciudades griegas.
Guerras Sicilianas, expansión cartaginesa. En color rojo, territorios sicilianos de Cartago antes de las guerras sicilianas, en naranja oscuro, territorios conquistados en la primera guerra siciliana. En amarillo máxima extensión cartaginesa en Silicia antes de la primera guerra púnica. Husar de la Princesa (discusión · contribs.) derivative work: Rowanwindwhistler (discusión) – Siciliaguerras sicilianas-pt.svg. Original file (SVG file, nominally 1,061 × 815 pixels).
Amílcar Magón
Amílcar Magón, adaptación al griego del fenicio Abd Melkart, «servidor de Melkart» (524 a. C.-480 a. C.), fue un general y político cartaginés. Fue el fundador de la familia de los Giscónidas.
Fue el comandante cartaginés de la expedición a Sicilia en el 480 a. C. Heródoto dice que era hijo de Hannón el Navegante y de una mujer de Siracusa y le da el título de «rey» (Βασιλεύς), título que los griegos daban a los dos magistrados principales de Cartago, si bien el nombre más correcto es sufetes o jueces.
Pasó su infancia en el dominio familiar en Giscón, de ahí el nombre que transmitió a sus descendientes.
A los 20 años, se lanzó a una carrera política y enseguida fue despreciado por los otros aristócratas de la ciudad con motivo de sus reformas cercanas al pueblo. Se presentó a la elección de nuevo Basileo, aunque no fue elegido hasta el tercer intento.
Representacion romantica de la batalla de Himera. Batalla de Himera, erróneamente llamada Batalla de Arbela. Giuseppe Sciuti. Dominio público. Original file (1,315 × 753 pixels, file size: 434 KB)
Marco Juniano Justino afirma que sirvió con distinción en Cerdeña y África, pero dice que era hijo de Magón I de Cartago y hermano menor de Asdrúbal Magón. Debido a estos méritos llegó a la más alta dignidad de la política cartaginesa, y en el 484 a. C. partió a Sicilia. Durante el viaje a la isla perdió algunos barcos por las tormentas, pero llegó a Panormo y de esta ciudad pasó a Hímera y comenzó el asedio de esta ciudad con un inmenso ejército de 100.000 hombres. Hímera estaba defendida por Terón, tirano de Agrigento, que se refugió detrás de las murallas sin presentar combate.
Gelón, el tirano de Siracusa y de Gela, que era el suegro de Terón, no tardó en acudir en ayuda de su yerno y se enfrentó a los cartagineses, y como el asedio estuvo lleno de dificultades, Amílcar no lo re-emprendió hasta el 480 a. C. Según Diodoro Sículo pactó con los persas que sometería a los griegos de Sicilia, mientras el ejército aqueménida hacía lo propio con el de Grecia continental. Zarpó de Cartago en la primavera de 480 a. C. con importantes contingentes terrestres y navales: el ejército de tierra contaba con unos 300.00 hombres, y el naval sumaba doscientas naves de guerra, así como más de 300 barcos de transporte. Durante la travesía del mar Líbico perdió los transportes de caballos y carros a causa de una tempestad. Después de desembarcar en Panormo y reponerse del desastre sufrido, a los tres días se dirigió con sus fuerzas de tierra a Hímera, tal y como se ha mencionado arriba según refieren tanto Justino como Diodoro.
Nuevo callejón sin salida para Amílcar, pues fue derrotado por Gelón y Terón delante de la ciudad pese a su superioridad numérica. Los cartagineses que no murieron en la batalla y pudieron escapar fueron hechos prisioneros por los hombres de Gelón.
De la suerte que corrió Amílcar existen diversos relatos, pero casi todos están de acuerdo en que murió allí. Según Diodoro Sículo y Polieno, cayó al principio de la batalla a manos de una unidad de caballería que Gelón había infiltrado en las líneas enemigas con una estratagema. Heródoto dice que su cuerpo no fue encontrado y corrió el rumor de que se había suicidado al ver la batalla perdida, tirándose al fuego en el cual se habían hecho los sacrificios propiciatorios. Dice también Heródoto que le fueron rendidos honores en Cartago y otras ciudades, cosa poco compatible con lo que afirma Diodoro, quien explica que su hijo, Giscón, fue desterrado de Cartago por la derrota del padre. Justino dice que tuvo tres hijos: Himilcón, Hannón Giscón y Giscón.
Otra versión, diametralmente opuesta a las anteriores, cuenta que, de regreso a Cartago, se granjeó numerosos enemigos y sus deudas se incrementaron. Vendió sus propiedades e intentó una serie de reformas. Pero en 478 a. C., durante una conspiración organizada por los aristócratas, fue acusado de traición a los sicilianos y condenado al exilio.
Perseguido por sus enemigos, se refugió en las islas Baleares y murió en la miseria hacia el año 469 a. C. Sus descendientes, sobre todo Aníbal Giscón, intentaron vengar la deshonra impuesta a su padre por los sicilianos.
Referencias
- Heródoto, Historias VII.165-166
- Marco Juniano Justino, XIX.1.1
- Diodoro Sículo, Biblioteca histórica XI.20
- Heródoto VII.165
El choque de civilizaciones
Los éxitos económicos de Cartago y su economía fundamentalmente naval —debido a que la frontera sur del imperio se hallaba rodeada por el desierto— llevaron a la creación de una poderosa marina, que desanimó a los piratas y naciones rivales. Los cartagineses heredaron la pericia naval de los fenicios, aunque incrementaron el poder militar gracias a su posición geográfica, alejada de los intereses imperialistas de las grandes potencias orientales.
Estos hechos llevaron a los púnicos a un enfrentamiento directo con los griegos, la otra gran potencia naval que luchaba por el dominio del Mediterráneo central. Los helenos eran también marinos expertos que habían fundado puestos comerciales a lo largo de la costa mediterránea. Ambos rivales se encontraron en la isla de Sicilia, el portal de África.
Desde el comienzo, tanto púnicos como griegos fundaron colonias y pequeños establecimientos. Se libraron pequeñas batallas entre estos durante siglos. No existen fuentes cartaginesas que mencionen estos conflictos, pues los libros de Cartago fueron distribuidos entre las tribus africanas adyacentes tras la caída de la ciudad el 146 a C. Ningún volumen sobre la historia de Cartago sobrevivió. Como resultado de esto, lo que sabemos sobre las guerras de Sicilia proviene en su mayoría de historiadores griegos y de la arqueología. Desde la batalla de Marsella (600 a. C.) hubo varios enfrentamientos hasta que llegaron a la gran batalla de Hímera. Según cuentan las crónicas de Tucídides, griegos de Focea, en la península de Anatolia, emprendieron la fundación del establecimiento comercial o emporio de Massalia (Μασσαλία) superando a la flota cartaginesa que controlaba el mar en esa zona. Luego vino la batalla de Lilibea, en la que los griegos fueron derrotados por los fenicios y sus aliados (580 a. C.) y destruyeron una nueva colonia llamada Heraclea en Sicilia. Entre 545 y 540 a. C. los cartagineses lucharon contra los griegos de Alalia, que quería fundar una nueva colonia en Cerdeña. Otra vez los cartagineses destruyeron en Sicilia la ciudad y mataron al fundador, el príncipe Dorieo de Esparta (510 a C.).
Ver Nota: El término «choque de civilizaciones» en historiografía se refiere a la idea de que los conflictos globales y las tensiones políticas y culturales surgen cuando diferentes civilizaciones, con valores y sistemas de vida distintos, se encuentran y entran en confrontación. Este concepto fue popularizado por el politólogo Samuel Huntington en la década de 1990, quien argumentó que las diferencias culturales, especialmente entre el Occidente y el mundo islámico, serían una fuente clave de conflicto en la era post-Guerra Fría. El choque de civilizaciones pone énfasis en las identidades culturales como motor de los enfrentamientos, más allá de los intereses económicos o políticos.
La Primera guerra siciliana (480 a. C.)
La Primera Guerra Siciliana, que culminó en 480 a.C., fue un conflicto entre griegos y cartagineses por el control de Sicilia, una isla clave en el Mediterráneo por su ubicación estratégica y riqueza agrícola. Este enfrentamiento tuvo como principal detonante la intervención de Cartago en apoyo al derrocado tirano de Hímera, quien solicitó ayuda para recuperar el poder. Los cartagineses, liderados por Amílcar el Magónida, enviaron un gran ejército y una poderosa flota para fortalecer su posición en la isla. Ante esta amenaza, las ciudades griegas de Sicilia, encabezadas por Siracusa y Acragas, formaron una alianza para defenderse.
El conflicto alcanzó su punto culminante en la batalla de Hímera, donde las fuerzas griegas, lideradas por Gelón de Siracusa y Terón de Acragas, lograron una victoria decisiva. Esta batalla no solo destruyó el ejército cartaginés, sino que también marcó el inicio de un período de dominio griego en Sicilia. La guerra se caracterizó por el uso de coaliciones militares y estrategias defensivas por parte de los griegos, quienes supieron aprovechar su conocimiento del terreno y su cohesión frente al enemigo común.
La Primera Guerra Siciliana dejó claras las tensiones entre las potencias mediterráneas y estableció un precedente para futuros conflictos entre griegos y cartagineses, que continuarían luchando por la hegemonía en Sicilia durante siglos. Aunque la derrota cartaginesa fue significativa, su interés en la isla no desapareció, lo que mantuvo la región como un escenario de disputas constantes.
La Primera Guerra Siciliana, que culminó en 480 a.C., fue un conflicto entre griegos y cartagineses por el control de Sicilia, una isla clave en el Mediterráneo por su ubicación estratégica y riqueza agrícola. Este enfrentamiento tuvo como principal detonante la intervención de Cartago en apoyo al derrocado tirano de Hímera, quien solicitó ayuda para recuperar el poder. Los cartagineses, liderados por Amílcar el Magónida, enviaron un gran ejército y una poderosa flota para fortalecer su posición en la isla. Ante esta amenaza, las ciudades griegas de Sicilia, encabezadas por Siracusa y Acragas, formaron una alianza para defenderse.
El conflicto alcanzó su punto culminante en la batalla de Hímera, donde las fuerzas griegas, lideradas por Gelón de Siracusa y Terón de Acragas, lograron una victoria decisiva. Esta batalla no solo destruyó el ejército cartaginés, sino que también marcó el inicio de un período de dominio griego en Sicilia. La guerra se caracterizó por el uso de coaliciones militares y estrategias defensivas por parte de los griegos, quienes supieron aprovechar su conocimiento del terreno y su cohesión frente al enemigo común.
La Primera Guerra Siciliana dejó claras las tensiones entre las potencias mediterráneas y estableció un precedente para futuros conflictos entre griegos y cartagineses, que continuarían luchando por la hegemonía en Sicilia durante siglos. Aunque la derrota cartaginesa fue significativa, su interés en la isla no desapareció, lo que mantuvo la región como un escenario de disputas constantes.
Hacia el 480 a C., Gelón, tirano de Siracusa, respaldado en parte por otras polis griegas, intentó unificar la isla bajo su mandato. Cartago no podía quedarse de brazos cruzados ante esta amenaza, y pasó a la ofensiva aprovechando la invasión persa de Grecia.
Existen teorías sobre una posible alianza entre Cartago y Persia, aunque no se hallan respaldadas por ninguna evidencia. Cartago pudo haber elegido el momento de atacar en el mismo año que la flota persa atacó la Grecia continental. La teoría de que existiese una alianza con Persia es objeto de controversia, ya que a los cartagineses no les interesaba la participación extranjera en sus guerras; además, Cartago no contribuía en guerras en el extranjero, a menos que tuviera motivos fundados para hacerlo. Sin embargo, el control de Sicilia era un valioso premio para Cartago, ya que envió la mayor fuerza militar hasta la fecha bajo la dirección del general Amílcar Magón; esto daba a entender que Cartago estaba deseosa de ir a la guerra. Cuentas tradicionales cifran el ejército de Amilcar en trescientos mil hombres. Este número parece poco probable, ya que, incluso en su máximo apogeo, el Imperio cartaginés solo pudo reunir una fuerza de alrededor de los cincuenta a cien mil hombres. Habría sido difícil para Cartago mantener un ejército de semejante tamaño. Si Cartago se había aliado con Persia, esta última podría haberle facilitado mercenarios y ayuda, pero no hay pruebas que apoyen esta cooperación entre las dos naciones.
De camino a Sicilia, sin embargo, Amilcar sufrió pérdidas, posiblemente graves, debido a las malas condiciones meteorológicas. Después de desembarcar en Panormo, actual Palermo, fue derrotado por Gelón en la batalla de Hímera, que se cuenta que ocurrió el mismo día que la batalla de Salamina. (Heródoto, VII.166). Amilcar o bien cayó en la batalla o se suicidó por la vergüenza. La derrota debilitó gravemente a Cartago, y el viejo gobierno de la arraigada nobleza fue sustituido por la república cartaginesa. El rey continuó existiendo, pero tenía muy poco poder en la mayoría y se le confió el Consejo de Ancianos.
Hoplita cartaginés (batallón sacro) del siglo IV a. C.). User: Aldo Ferruggia. The Sacred Band Carthaginian Hoplite; artistic reconstruction obtained from a coin of Syracuse (end of the fourth century BC). CC BY-SA 3.0. Original file (457 × 648 pixels).
La Segunda guerra siciliana (410-340 a. C.)
Alrededor del año 398 a C. se aunaron una serie de circunstancias que desembocaron en la Segunda Guerra Siciliana. (Historiador de la antiguedad: Diodoro Sículo).
La Segunda Guerra Siciliana (410-340 a. C.) fue un conflicto crucial en la historia del Mediterráneo, protagonizado principalmente por Cartago y las ciudades griegas de Sicilia. En 410 a. C., Cartago intervino en la isla para apoyar a los indígenas sicilianos contra las ciudades griegas, tras el colapso de la alianza entre griegos y cartagineses. En este periodo, Cartago consolidó su dominio en gran parte de Sicilia, enfrentándose a una serie de ataques y desafíos por parte de los griegos. En 399 a. C., los griegos lograron una victoria importante en la batalla de Himera, que frenó el avance cartaginense. Sin embargo, la guerra continuó con fluctuaciones, con Cartago tomando el control de las principales ciudades sicilianas. El conflicto culminó en 340 a. C. cuando Cartago y las ciudades griegas llegaron a un acuerdo que establecía una paz temporal. Sin embargo, la situación en Sicilia seguía inestable y continuaron los conflictos con intervenciones externas, como las incursiones de Roma en la región.
Una flota persa al mando de Conón, un ateniense, atacó las costas de la Grecia continental. Mientras, en la Magna Grecia las ciudades de Regio y Mesina declararon la guerra a Dionisio, tirano de Siracusa. En las fronteras de este reino, los mesenios se retiraron, obligando al ejército regiano a volver a sus tierras. Dionisio aprovechó la situación para firmar la paz.
En el 410 a C., Cartago se había recuperado de las serias derrotas de la guerra anterior. Justo un año después de su embarazosa derrota en Hímera, Cartago había conquistado la mitad del norte de la moderna Túnez, fundando y fortaleciendo sus colonias en el norte de África, como Oea y Leptis. Cartago también había patrocinado a Magón (que no debe confundirse con Magón Barca, hermano de Aníbal Barca) en su viaje a través del desierto del Sáhara a la Cirenaica, y a Hannón el Navegante en su viaje por la costa africana. A pesar de que las colonias ibéricas se separaron en ese año con la ayuda de los íberos, cortando a Cartago los importantes recursos de plata y cobre, Aníbal Magón, el nieto de Amílcar, comenzó los preparativos para reclamar Sicilia. Mientras tanto, algunas expediciones se aventuraban a Marruecos y Senegal, y en el Atlántico, posiblemente, a la distancia de las Azores.
En 409 a C., Aníbal Magón se encontraba en Sicilia con sus fuerzas. Conquistó las ciudades menores como Selinus, moderno Selinunte, e Hímera, donde su abuelo había sido derrotado setenta y nueve años antes, antes de regresar triunfalmente a Cartago con el botín de guerra. Pero el principal enemigo de Cartago en Sicilia, Siracusa, permaneció intacta, y en el 405 a C., Aníbal Magón llevó a cabo una segunda expedición, esta vez para recuperar la isla en su totalidad. Esta nueva campaña, sin embargo, encontró una resistencia feroz y mala fortuna. Durante el sitio de Agrigento, las fuerzas cartaginesas fueron diezmadas por la peste, y el propio Aníbal Magón sucumbió a ella. Aunque su sucesor, Himilcón, amplió con éxito la campaña rompiendo el sitio, se apoderó de la ciudad de Gela, y venció en repetidas ocasiones al ejército de Dionisio I, el nuevo tirano de Siracusa, también fue debilitado por la plaga y hubo de pactar la paz antes de regresar a Cartago.
En 398 a C., Dionisio había recuperado su fortaleza y rompió el tratado de paz, atacando la fortaleza cartaginesa de Motia. Himilcón respondió con fiereza, conduciendo una expedición que no sólo recuperaría Motia, sino que también se adueñó de Mesina. Por último fue sitiada la propia Siracusa. El asedio comenzó con gran éxito en 397 a C., pero en el 396 a C., una vez más, la peste asoló las fuerzas cartaginesas, y el asedio se abortó. En los siguientes sesenta años, las fuerzas griegas y cartaginesas participaron en una serie de constantes escaramuzas y fueron víctimas de la peste. En el 340 a C., tras la batalla del Crimiso, Cartago fue arrinconada por completo en la esquina sudoeste de la isla por fuerzas de Siracusa al mando de Timoleón, y una precaria paz reinó en la isla.
Representación tropas cartaginesas durante la segunda guerra siciliana. (CC by S.A)

La tercera guerra siciliana (315-307 a. C.)
En 315 a C. Agatocles, el tirano de Siracusa, se apoderó de la ciudad de Messana, actual Mesina. En 311 a C. invadió la última factoría cartaginesa en Sicilia, lo cual rompió los términos del vigente tratado de paz, y sitiaron Akragas. Amílcar Giscón capitaneó con éxito el contraataque cartaginés. En 310 a C., ya tenía bajo control la mayor parte de los territorios de Sicilia y había sitiado la mismísima Siracusa.
En la desesperación, Agatocles dirigió secretamente una expedición al norte de África con la esperanza de salvar a su gobierno llevando un contraataque contra la propia Cartago. Su estrategia tuvo éxito: Cartago se vio obligada a replegar a Amílcar y la mayor parte de su ejército de Sicilia para hacer frente a la nueva e inesperada amenaza. Los dos ejércitos se enfrentaron a las afueras de Cartago, y el ejército cartaginés, a las órdenes de Hannón y Amílcar, fue derrotado. Agatocles y sus fuerzas sitiaron Cartago, pero fueron repelidos por sus inexpugnables murallas. Tras ello, los griegos se contentaron con la ocupación del norte de Túnez, hasta que fueron derrotados dos años más tarde, en el 307 a C. Agatocles y sus hombres escaparon de vuelta a Sicilia, donde negociaron un tratado de paz con los cartagineses, en el que mantuvieron Siracusa como un bastión de poder griego en Sicilia a pesar de la pérdida de gran parte de su poder y de la estratégica ciudad de Mesina.
Resumiendo, La Tercera Guerra Siciliana (315-307 a. C.) fue un conflicto militar entre Cartago y el reino griego de Siracusa, que se intensificó cuando el general cartaginense Amílcar el Grande llegó a Sicilia con el objetivo de reforzar el control cartaginense en la isla. En este contexto, los siracusanos, bajo el liderazgo de Dionisio el Viejo, decidieron resistir el avance cartaginense. Dionisio, con la ayuda de los mercenarios griegos y con la construcción de fortificaciones, logró frenar los intentos cartagineses de tomar Siracusa. La guerra estuvo marcada por un enfrentamiento en el que ambos bandos lucharon por el control de diversas ciudades sicilianas, con la particularidad de que las batallas eran de gran escala y la rivalidad era intensa. Los cartagineses sufrieron algunas derrotas, pero también tuvieron victorias importantes que les permitieron mantener ciertas posiciones en la isla. Finalmente, en 307 a. C., se alcanzó una paz temporal, cuando Dionisio fue incapaz de mantener el control completo de Sicilia. La guerra dejó a Cartago en una posición más débil en la isla, mientras que Siracusa, a pesar de las tensiones, seguía siendo una potencia regional.
Enfrentamientos posteriores
Después de que Agatocles pidiera la paz, Cartago disfrutó de un breve período de control de Sicilia, que finalizó con la guerra con Pirro. También la Guerra con Pirro (280-275 a C.) y la Revuelta Mamertina (288-265 a C.), que en última instancia conduciría a la primera guerra púnica, podrían ser consideradas parte de la Guerras Sicilianas, pero como en ellas participaron fuerzas externas, Roma y Epiro, no se consideran como tal. Roma, a pesar de su proximidad a Sicilia, no participó en las guerras sicilianas de la quinta y cuarta centurias antes de Cristo, debido a sus campañas de liberación de los etruscos en el siglo V a. C. y la conquista de Italia en el siglo IV a. C. Pero después de la participación de Roma en Sicilia, se puso fin a la indecisa guerra por la isla.
Fuente: Guerras sicilianas. Wikipedia. Artículo.
Guerra contra Pirro. Las guerras pírricas
Los años siguientes estuvieron marcados por la hegemonía del poder cartaginés en Sicilia y la expansión de Roma, lo que motivó que diversos soberanos helenísticos apoyasen preservar la influencia y el poder griego. Pirro de Epiro, valiéndose de sus recursos, tropas y fondos enviados en su apoyo, inició entre los años 280 y 275 a. C. dos grandes campañas en un esfuerzo por proteger y extender la influencia griega en el oeste del Mediterráneo, una contra el poder emergente de la República romana que amenazaba las colonias griegas del sur de Italia, la otra contra Cartago, en un renovado intento por mantener la influencia griega en Sicilia.
La concentración bajo un mismo mando de las ciudades griegas de Italia y de Sicilia tuvo como consecuencia inmediata la coalición de Cartago y Roma. (29) Pirro consiguió desembarcar sin obstáculos en Sicilia levantando inmediatamente el sitio de Siracusa, reunió en poco tiempo todas las ciudades griegas de la isla, liderando la confederación siciliana arrebató a los cartagineses casi todas sus posesiones. Cartago apenas pudo mantener la fortaleza de Lilibea gracias a su escuadra. (30) Tras conquistar Sicilia Pirro inició la construcción de una poderosa flota en los astilleros de Siracusa, con el fin de servir de lazo entre todas sus posesiones y garantizar su seguridad. Sin embargo su política interior minó su poder. Por ello algunas ciudades sicilianas se pusieron nuevamente de acuerdo con Cartago. (31) Cartago volvió a enviar un ejército a Sicilia que hizo rápidos progresos. Pero salió derrotado cuando se enfrentó con el ejército epirota.
Pirro reanudó las hostilidades en Italia, pero sufrió una derrota naval que precipitó la caída del Reino Sículo-epirota. Las ciudades sicilianas abandonaron a Pirro y se negaron a suministrarle hombres y dinero. Finalmente fue derrotado en Benevento y regresó a Epiro dejando una pequeña guarnición en Tarento. Tras la muerte de Pirro, Tarento se entregaría a Roma en el año 272 a. C. (32)
Tras retirarse derrotado de Sicilia: ¡Qué campo de batalla dejó para los romanos y los cartagineses! (33)
Para Cartago, esto significó la vuelta al statu quo anterior. Para Roma sin embargo significó la captura de Tarento y el control de toda Italia. Viéndose reducida la influencia griega en el Mediterráneo occidental hubo una redistribución del poder quedando patente la rivalidad existente entre Cartago y Roma. (34)

Guerra Pírrica (280-275 adC). Piom, translation by Jarke – Translation of Image:Pyrrhic War Italy PioM.svg. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 585 × 464 pixels).
Las guerras pírricas (280 a. C.-275 a. C.) fueron una serie de batallas y alianzas políticas cambiantes que enfrentaron a los griegos (específicamente Epiro, Macedonia y las ciudades-estados de la Magna Grecia), los romanos, los pueblos itálicos (primordialmente los samnitas y los etruscos) y los cartagineses.
Las guerras pírricas comenzaron inicialmente como un conflicto de poca importancia entre Roma y la ciudad de Tarento por la violación de un tratado marítimo cometida por los romanos. Tarento, sin embargo, había prestado ayuda al gobernante griego Pirro, rey de Epiro, en su conflicto con la isla de Corfú, y había solicitado ayuda militar de Epiro. Pirro hizo honor a su obligación con Tarento, por lo que se unió a la serie de conflictos que envolvían a esta ciudad, Turios (así como otras ciudades de la Magna Grecia), los romanos, los samnitas y los etruscos. Para complicar el análisis histórico del conflicto, Pirro también se involucró en los conflictos políticos internos de Sicilia, así como en la lucha que mantenía esta isla contra el dominio cartaginés.
La participación de Pirro en los problemas regionales de Sicilia redujo la influencia cartaginesa allí drásticamente. En Italia, sus intervenciones parecen haber sido muy ineficientes, aunque tuvieron implicaciones a largo plazo. Las guerras pírricas demostraron a la vez que los estados de la Grecia continental se habían vuelto incapaces de defender las colonias de la Magna Grecia y que las legiones romanas eran capaces de competir con los ejércitos de los reinos helenísticos: los poderes mediterráneos dominantes de la época. Esto abrió el camino para el dominio romano sobre las ciudades-estados de la Magna Grecia y adelantó la consolidación del poder de Roma en toda Italia. La buena trayectoria romana en conflictos militares internacionales ayudaría también en su decisión de rivalidad con Cartago, lo que terminó en las guerras púnicas.
Lingüísticamente, las guerras pírricas son el origen de la expresión victoria pírrica, un término para una victoria ganada con tal esfuerzo y sacrificio que no compensa la ventaja obtenida.
Escenario. En los tiempos de las guerras pírricas, la península itálica había sido objeto de una consolidación gradual de la hegemonía de Roma durante siglos. La guerra latina (340-338 a. C.) había dejado el Lacio bajo dominio romano, y la resistencia de los samnitas contra el control romano estaba llegando a su fin, con unos pocos conflictos remanentes de las guerras samnitas (343-290 a. C.)
Al norte del Lacio controlado por Roma estaban las ciudades etruscas, y al sur del Samnio controlado por Roma, se encontraban las ciudades-estados de la Magna Grecia: ciudades políticamente independientes de Sicilia y del sur de Italia colonizadas por los griegos en los siglos VII y VIII a. C. (también la fuente de la helenización la cultura romana)
En la isla de Sicilia, los conflictos entre las ciudades de la Magna Grecia y las colonias cartaginesas, que habían sido ocupadas en los siglos VII y VIII a. C., eran hechos corrientes.
El complejo mosaico de distintas culturas italianas y sicilianas había desembocado en una red de conflictos y cambios territoriales, en la que Roma era un participante más: nunca había intervenido en los grandes asuntos internacionales en el Mediterráneo, ni había enfrentado su fuerza militar contra ninguna de las culturas griegas dominantes. Las guerras pírricas cambiarían ambos hechos.
Mapa de la península italiana alrededor del 400 a.C. Pueblos en la península itálica durante el siglo IV a. C. Own work – spanish version of Image: Italy 400bC It.svg. CC BY 3.0. Original file (SVG file, nominally 747 × 890 pixels).

Turios pide ayuda
En 282 a. C., la ciudad de Turios pidió ayuda militar a Roma para terminar con la amenaza de los lucanos. En respuesta, Roma envió una flota al golfo de Tarento. Este acto fue considerado por los tarentinos como la violación de un antiguo tratado que prohibía la presencia de la flota romana en aguas de Tarento. Enfurecidos por lo que consideraban un acto hostil, Tarento atacó la flota, hundiendo cuatro barcos y capturando uno más. Roma envió una delegación diplomática a pedir compensaciones por lo ocurrido, pero las conversaciones fracasaron, desembocando en una declaración de guerra contra Tarento.
Los tarentinos, conscientes de su inferioridad militar ante el inminente ataque romano, solicitaron la ayuda de Pirro de Epiro, quien deseoso de construir un gran imperio emulando a Alejandro el Grande, consideró la situación como un buen principio para sus planes, y aceptó asistir a los tarentinos.
Comienza la guerra
La batalla de Heraclea tuvo lugar en el 280 a. C., en la ciudad de Heraclea, la actual Policoro, dando inicio a las Guerras Pírricas. Estas guerras fueron el último intento de las polis de la Magna Grecia de impedir la expansión por la península itálica de la joven República romana. Para conseguir frenar a los romanos llamaron en su ayuda al rey Pirro de Epiro; de ahí el nombre del conflicto.
Esta contienda enfrentó, por una parte, a las legiones de la República romana; unos 30 000 soldados, comandados por el cónsul Publio Valerio Levino, y por el otro lado a las fuerzas griegas combinadas del Reino de Epiro, Tarento, Turios, Metaponto y Heraclea; en total unos 25 000 hombres y 20 elefantes de guerra, comandados por Pirro de Epiro, uno de los mejores generales helenos de su época.
Los griegos se alzaron con la victoria debido a que los elefantes traídos eran animales desconocidos para los romanos, y el pavor que producían llevó a la desbandada del ejército romano.
Desde el punto de vista político, la victoria greco-epirota fue muy rentable, porque significó la incorporación a la coalición griega de una gran cantidad de ciudades de la Magna Grecia indecisas, que en ese momento buscaban la protección del rey epirota. Además esta victoria desde el punto militar fue decisiva para Pirro, pero también sirvió a una gran cantidad de ciudades de Campania y del Lacio para reafirmar su fidelidad a la República.
Se ha inscrito dentro de las luchas entre las polis de la Magna Grecia y la joven República romana por la hegemonía del sur de la península itálica, siendo el primer enfrentamiento entre el mundo romano y el mundo helénico.
Mapa del sur de Italia, con las ubicaciones de las ciudades y batallas de la guerra de Pirro contra los romanos (280-272 a.C.). Rage against. CC BY 3.0. Original file (SVG file, nominally 460 × 343 pixels, file size: 44 KB).

Contexto
A finales del siglo IV a. C., Tarento era una de las más importantes colonias de la Magna Grecia. La Magna Grecia no era una entidad política, sino que era un conjunto de ciudades creadas durante los siglos V y IV a. C. por colonos griegos en el sur de la península itálica y que estaban en constante guerra entre ellas. Tarento, por ejemplo, era una antigua colonia espartana.( ver nota: Los jóvenes espartanos nacidos fuera del matrimonio durante la Primera guerra mesenia (704-720 a. C.), los llamados partenios fundaron Tarento. Para más detalles véase Partenios La fundación de Tarento.).
Los dirigentes de Tarento, que en ese momento eran los demócratas Filocares y Enesias, se oponían a la República Romana por temor a que su ciudad perdiera la independencia a manos de una Roma en plena expansión. Esta actitud se acentuó tras las acciones militares romanas: la alianza entre los romanos y los lucanos en 298 a. C., la victoria en la tercera guerra samnita en 291 a. C., la sumisión de los sabinos en 290 a. C. y la victoria sobre los etruscos y los mercenarios galos.
Busto de Pirro de Epiro, palacio Pitti de Florencia. Foto: Giovanni Dall’Orto. Licencia y permisos: Attribution. Original file (1,144 × 1,696 pixels, file size: 912 KB).
El historiador Pierre Grimal resalta las buenas relaciones entre Roma y las ciudades griegas durante las guerras samnitas y el desarrollo de las relaciones comerciales romanas con el Oriente. (ver nota: En el 306 a. C. Roma firmó un tratado de amistad con Rodas, qué sirvió para potenciar el comercio marítimo).
Las guerras samnitas fueron una serie de conflictos (en concreto, tres) que duraron 50 años, y enfrentaron a la República romana contra los samnitas, un pueblo nativo de la península itálica. Fueron de una extrema dureza, llegando a amenazar la existencia de la misma Roma y concluyeron con la sumisión de estos al poder de Roma.
Las complicaciones en dicha guerra llevaron a la firma de un tratado en 303 a. C. entre Roma y Tarento que prohibió a los navíos romanos navegar al este del cabo Lacinium, cerca de Crotona, a cambio de la neutralidad de Tarento en los enfrentamientos entre sus dos vecinos. Este tratado impedía a los barcos de la República romana atravesar el golfo de Tarento para comerciar con Grecia y el Oriente, pero como en ese momento las guerras en la península itálica centraban la atención de la república, este tratado se mantuvo en segundo plano. Aunque, según el historiador Marcel Le Glay, para una facción política romana, liderada por los Fabio y otras grandes familias campanias que estaban a favor de la expansión por el sur de Italia y fuera de ella, el bloqueo de los derechos de navegación era un motivo de conflicto entre romanos y tarentinos.
Así, los romanos empezaron a extender su control por todo el sur de la península fundando colonias en Apulia y Lucania, y capturando la estratégica Venusia (291 a. C.). Hacia 285 a. C., tras una batalla contra los samnitas, las tropas romanas intervinieron en colonias griegas de Italia como Crotona, Locri y Rhegium para protegerlas de los ataques de lucanos y brutios.
Los demócratas de Tarento sabían que cuando los romanos acabaran la guerra contra sus vecinos, estos tratarían de apoderarse de la ciudad. Además, los tarentinos se inquietaron aún más al ver cómo los aristócratas de Turios decidían en 282 a. C. albergar una guarnición romana para hacer frente a los asaltos de los montañeses de Lucania. Otra guarnición de soldados campanios, que eran tropas aliadas de los romanos, se instaló en Rhegium, poniendo el estrecho de Mesina bajo protección romana. Estos actos se consideraron en contra de la libertad de las colonias de la Magna Grecia.
Los aristócratas liderados por Agis, la segunda fuerza política de Tarento, no se opusieron a la alianza con Roma si ello les permitía recuperar el control de la ciudad. Esta posición hizo muy impopulares a los aristócratas.
Inicios del conflicto
En el otoño de 282 a. C., Tarento celebraba su festival en honor a Dioniso en su teatro al borde del mar, cuando sus habitantes vieron naves romanas entrando en el golfo de Tarento: en concreto, diez trirremes dirigidos por Publio Cornelio Dolabela que se dirigían hacia la guarnición romana de Turios en misión de observación, según el historiador Apiano. (ver nota: Según el historiador polaco Krzysztof Kęciek, la aristocracia pidió a los comandantes romanos Publio Cornelio y Lucio Valerio que arrestaran y ejecutaran a los demócratas y a sus simpatizantes. Y así poder los aristócratas favorables a Roma tomar el poder en Tarento. Esta hipótesis de un ataque directo romano no cuadra, sin embargo, con el método romano de guerra «justa», como se menciona más adelante). Los tarentinos, disgustados por la violación por parte de los romanos del tratado que prohibía su entrada en el golfo de Tarento, lanzaron su flota contra las naves romanas. Durante el combate, cuatro naves romanas fueron hundidas y una fue capturada. El historiador romano Dion Casio dio otra versión del incidente: según esta versión Lucio Valerio, enviado por Roma a Tarento, se aproximaba a la ciudad. Los tarentinos, ebrios por los bacanales, creyeron que era un ataque romano y enviaron su flota, que hundió la flota romana. Después de este hecho, la armada y la flota tarentina atacaron la ciudad de Turios, restableciendo a los demócratas en el poder y persiguiendo a los aristócratas que se habían aliado con Roma. La guarnición romana fue expulsada de la ciudad.
Los romanos enviaron entonces una misión diplomática dirigida por Póstumo. Según Dion Casio, los embajadores romanos fueron recibidos con insultos y burlas de los tarentinos, e incluso un borracho orinó en la toga de Póstumo. Fue entonces cuando el embajador romano exclamó: «Reíros, reíros, vuestra sangre lavará mi ropa». Sin embargo, Apiano da una versión más neutral del encuentro: los romanos exigieron la liberación de los prisioneros romanos (presentados como simples observadores), el retorno de los ciudadanos de Turios que habían sido expulsados de su ciudad, y que los indemnizaran por los daños causados. También exigieron la entrega de los autores de esos crímenes. Las reivindicaciones romanas, unidas al choque cultural —por ejemplo, los embajadores romanos hablaban mal el griego y sus togas divertían a los asistentes—, causaron rechazo en la población tarentina. Por todo ello, las reivindicaciones romanas fueron rechazadas y Roma se sintió en su derecho de declarar una guerra «justa» a Tarento. Sabedores de sus pocas posibilidades de victoria contra Roma, los tarentinos pidieron ayuda a Pirro, rey de Epiro.
Guerra Pírrica (280-275 adC). Movimientos del ejército epirota en la guerra contra Roma (280-275 a. C). Piom, translation by Jarke – Translation of Image:Pyrrhic War Italy PioM.svg. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 585 × 464 pixels, file size: 104 KB).
Primeras intervenciones armadas
En el 281 a. C., bajo el liderazgo Lucio Emilio Bárbula, las legiones romanas entraron en Tarento y saquearon la ciudad, a pesar de que Tarento recibió refuerzos samnitas y mesapios. Después de su derrota, los griegos eligieron al aristócrata Agis para solicitar una tregua e iniciar las conversaciones con Roma. Estas negociaciones se rompieron al desembarcar la avanzadilla griega en la primavera de 280 a. C., compuesta por unos 3000 soldados epirotas, comandados por Milo de Tarento. Tras el reinicio de las hostilidades el cónsul romano Bárbula fue obligado a huir, bajo la presión de las naves griegas.
La decisión de Pirro I de ayudar a la polis de Tarento contra los romanos fue motivada por la ayuda que le proporcionó antes esta ciudad, durante la conquista de Corfú por los epirotas. Además los tarentinos le ofrecieron un posible ejército de 150 000 hombres y 20 000 soldados de caballería reclutables entre samnitas, lucanos y brutios. Como el objetivo principal era reconquistar Macedonia, que perdió en 285 a. C. a manos de Lisímaco, y en ese momento no tenía suficientes medios en su reino para reclutar nuevos soldados, aceptó ayudar a Tarento.
El comandante griego planeaba ayudar a Tarento, para dirigirse luego a Sicilia con el fin de atacar Cartago. Así, después de haber amontonado un botín considerable en la guerra contra Cartago y su conquista del sur de Italia, preveía reorganizar su ejército para, como se ha dicho en el párrafo anterior, recuperar Macedonia.
Los ejércitos
La fuente habitual para los detalles de las batallas en esta época de la República es el escritor Tito Livio, pero desgraciadamente su bibliografía sobre este período es incompleta.
Nota: Lo que se posee de Tito Livio pasa del tomo X, que se termina sobre el año 293 a. C., al número XXI, que prosigue en el año 219 a. C.
A falta de detalles en otros autores antiguos, la cantidad de soldados griegos mencionados más abajo provienen de Plutarco, y la cantidad de tropas romanas se basan en estimaciones modernas probables, pero no precisas, de las fuerzas romanas y sus aliados.

Desarrollo de la batalla
El comandante epirota no decidió inmediatamente marchar sobre Roma porque deseaba obtener, previamente, el apoyo de sus aliados de Magna Grecia, por lo que enroló sin miramientos efectivos tarentinos. Durante este tiempo el cónsul Lavinio asolaba Lucania para impedir a los lucanos y los brucios unirse a Pirro. Comprendiendo que los refuerzos lucanos y brucios tardarían en llegar, Pirro decidió aguardar a los romanos en una llanura cercana al río Siris, situada entre las ciudades de Heraclea y de Pandosia. (ver nota: Según Plutarco, Pirro acampó cerca de la llanura de Pandosia y Heraclea, frente al río Siris (actual Sinni). Sin embargo, Tito Livio y Plinio el Viejo precisan que este acampó cerca de la ciudad de Heraclea pero fuera de sus fronteras. Por ello se considera que su campamento estuvo a unos 11 kilómetros del Mar Jónico y a 6,5 de Heraclea, en el actual territorio de la ciudad de Tursi.).
En ese lugar tomó posición y decidió esperar a los romanos, confiando en que la dificultad para vadear el río le daría tiempo a que sus aliados se le unieran. (ver nota: Estrabón señala que el Siris era navegable).
Antes de entablar el combate el rey envió a sus diplomáticos al cónsul romano Lavinio con el fin de proponer su propio arbitraje en el conflicto entre Roma y las poblaciones del sur de Italia y además prometió que sus aliados respetarían su decisión si los romanos finalmente lo aceptaban como árbitro. Los romanos rechazaron la proposición e instalaron su campamento en la llanura situada en la orilla norte del río Siris. Valerio Levino disponía de entre 30 y 35 000 soldados bajo su mando, entre los que se encontraban una gran cantidad de jinetes. El número de tropas del rey que se dejaron en Tarento no se conoce pero se sabe, gracias a Plutarco, que había entre 25 y 30 000 soldados griegos en Heraclea por lo que estos disponían de menos efectivos que los romanos. Las falanges griegas tomaron posición sobre la orilla sur del río Siris.
Primera fase de la batalla. Maximix. Este enlace. CC BY-SA 3.0.

Segunda fase de la batalla. Maximix, CC BY-SA 3.0.

Dionisio de Halicarnaso en su Historia antigua de Roma, (libro XIX, 12) y Plutarco, que se inspira en la obra de Dionisio en su Vida de Pirro (XVI y XVII), son las fuentes que dan más detalles sobre cómo aconteció la batalla. Es por ello que los acontecimientos que se narran a continuación provienen principalmente de estas dos obras.Al amanecer los romanos comenzaron a atravesar el río Siris y la caballería romana empezó a atacar los flancos de los exploradores griegos y su infantería ligera, que fueron forzados a huir. Tan pronto se supo que los romanos habían cruzado el río se ordenó a la caballería macedónica y tesalia atacar a la caballería romana. La infantería helena, compuesta por peltastas, arqueros e infantería pesada; comenzó a ponerse en marcha. La caballería de la vanguardia griega consiguió desorganizar las tropas romanas y provocar su retirada.
Peltasta. Peltast de Wikipedia en inglés – Dominio público.
Durante el enfrentamiento, Oblaco Volsinio, (ver nota: Oblaco es nombrado Oplax por Plutarco y Obsidio por Floro), jefe de un destacamento auxiliar de la caballería romana, reparó en Pirro gracias a que el general epirota llevaba un equipamiento y armas propios de un rey. Oblaco le siguió en sus desplazamientos y al final el soldado romano consiguió herirlo y descabalgarlo pero poco después resultó muerto a manos de la guardia personal del rey. El comandante heleno, para evitar constituir un blanco demasiado expuesto, le confió sus armas a Megacles, uno de sus oficiales.
Las falanges atacaron varias veces pero todos sus ataques eran respondidos por contraofensivas romanas. Aunque las tropas griegas lograron romper las primeras líneas romanas, no podían combatir contra ellas sin romper su formación pues se habrían arriesgado a dejar sus flancos expuestos a una peligrosa contraofensiva romana.(ver nota: Polibio en su historia de la batalla de Cinoscéfalos (197 a. C.) insiste en la necesidad vital en la falange de mantener su cohesión.). Durante estos combates sin claro vencedor, Megacles, al que los romanos tomaron por Pirro, resultó muerto y en el campo de batalla se difundió la noticia de que el rey había muerto, lo que trajo la desmoralización del bando griego y elevó la moral romana. Para evitar una debacle, el rey tuvo que recorrer las filas griegas a cara descubierta para convencer a sus hombres de que todavía seguía vivo. En ese momento decidió enviar a sus elefantes de guerra a la batalla. Al ver a los elefantes, los romanos se asustaron y cundió el pánico entre sus caballos, no pudiendo continuar el ataque la caballería romana. La caballería epirota atacó en ese momento los flancos de la infantería romana. La infantería romana huyó, permitiendo a los griegos apoderarse del campamento romano. En las batallas antiguas el abandono del campamento por el adversario significaba una derrota total pues suponía abandonar todo: material, animales de carga, vituallas y equipaje individual. Los legionarios supervivientes huyeron a una ciudad apulia, (Niebuhr en su obra Historia de Roma conjetura que podría tratarse de Venusia.), probablemente perdiendo todo su equipo.
Plutarco da el número de bajas de la batalla citando dos fuentes bastante divergentes:
- Según el historiador griego Jerónimo de Cardia, el ejército romano perdió cerca de 7000 soldados, mientras los griegos perdieron 4000.
- Según Dionisio de Halicarnaso, las pérdidas fueron mucho más elevadas: cerca de 15 000 muertos romanos y 13 000 en el ejército comandado por Pirro.
Se añaden a esa cantidad 1800 romanos capturados, según Eutropio. Un historiador tardío, Pablo Orosio (380-418), da un balance de pérdidas romanas con una precisión sorprendente: 14 880 muertos y 1310 presos por parte de los soldados de infantería, 246 jinetes muertos y 502 presos, así como 22 estandartes perdidos. Los números de Pablo Orosio reducen los de Dionisio y Eutropio.
El general griego propuso a los presos romanos unirse a su ejército, como se hacía en Oriente con los contingentes mercenarios, pero estos se negaron.
Consecuencias de la batalla de Heraclea
Acabada la batalla, después de haber sido saqueado el campamento romano, los refuerzos que venían de Lucania y de Samnio se unieron al ejército vencedor. Muchas ciudades griegas también se unieron a Pirro. Un claro ejemplo fue Locros, que entregó la guarnición romana de la ciudad al epirota. En Rhegium, última posición de la costa meridional italiana controlada por Roma, el pretor campanio y comandante de la guarnición Decio Vibulo desertó y se proclamó administrador de Rhegium, masacrando a una parte de los habitantes y persiguiendo a otros, amotinándose así contra la autoridad romana.
El ejército combinado greco-epirota avanzó hacia el norte, en dirección a Etruria y capturó numerosas ciudades pequeñas de Campania, pero no pudo tomar Capua. Su recorrido se interrumpió en Anagni, a dos días de Roma (unos 30 kilómetros), cuando se encontró con otro ejército romano. Pirro se dio cuenta de que no disponía de bastantes soldados para luchar contra Lavinio y Bárbula a la vez, y que probablemente iban a enfrentarse a él. Con esa situación decidió retirarse. Los romanos prefirieron no perseguirlo.
Avance de Pirro hacia Roma tras su triunfo en la batalla de Heraclea. Qwertyytrewqqwerty – Trabajo propio, based on this. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 800 × 499 pixels, file size: 262 KB).

Más tarde, el cónsul Cayo Fabricio Luscino fue enviado para negociar el intercambio de los presos capturados en la batalla de Heraclea. Hay dos versiones respecto a este hecho histórico:
- Una proveniente de Frontino, que explica que aunque Cayo Fabricio Luscino se negó a aceptar los presentes del rey, este último le confió los presos para llevarlos a Roma con la condición de que retornaran si el Senado romano se negaba a pagar el rescate. Al no haber admitido el Senado las demandas de Pirro Fabricio se los tuvo que reenviar, respetando así su promesa.
- La otra versión, proveniente de Plutarco, es que Cayo Fabricio Luscino negoció la devolución de los prisioneros, que fueron liberados sin condiciones. Además Cíneas, consejero y diplomático de Pirro, viajó a Roma para ofrecer la paz, pero la intervención del anciano senador Apio Claudio convenció al Senado para continuar la guerra. En respuesta por la liberación de los prisioneros romanos, el Senado romano devolvió a un número equivalente de prisioneros samnitas y tarentinos.
Tras no poder tomar Roma, el rey de Epiro decidió volver a Tarento. En su retirada hacia el sur, éste fue alcanzado por un ejército romano, comandado por Publio Decio Mus en una llanura rodeada de colinas cerca de la ciudad de Ausculum, a 130 km de Tarento. Al no tener posibilidades de retirarse decidió entablar combate, venciendo otra vez gracias al uso de los elefantes.
Sabiendo que pese a la victoria su situación era desesperada, debido a las grandes pérdidas que había sufrido en la batalla de Ásculo, el comandante griego ofreció una tregua a Roma. Sin embargo, el Senado Romano se negó a aceptar cualquier acuerdo mientras hubiese tropas del ejército «invasor» en territorio italiano.(ver nota: En esa época, Roma consideraba la Magna Grecia como su propio territorio. Por ello todo estado extranjero que desembarcara un ejército allí era considerado un invasor. Eso a pesar de que muchas de las ciudades de la Magna Grecia no estaban realmente bajo su órbita en ese momento). Roma decidió entonces firmar un tratado con Cartago contra Pirro, lo que cortó su carrera militar, ya que las ciudades griegas, a las que él decía defender sentían que por su culpa habían perdido la oportunidad de aliarse tanto con Roma como con Cartago. La única esperanza griega habría sido aliarse con una de las dos potencias y provocar un enfrentamiento entre ellas.
Muchas de las ciudades más importantes le retiraron el apoyo. Además, el hecho de que pese a seguir venciendo en todas las batallas perdiera más hombres de los que se podía permitir, llevó a que se trasladara a Sicilia luego de dos campañas. Allí, los cartagineses ya se encontraban asediando Siracusa por lo que el general griego se desvió y tomó posiciones en Panormo, negándose a entregar Sicilia a Cartago. Los griegos llegaron a acorralar a estos en Lilibea.
Finalmente, las falanges serían derrotadas en suelo itálico en la batalla de Benevento en el año 275 a. C., tras esto la expedición griega regresó a Epiro.
Territorios de Roma y Cartago tras las Guerras Pírricas y antes del inicio de la primera guerra púnica. Taty2007 (discusión · contribs.) Map of Rome and Carthage at the start of the Second Punic War-es.svg: Rowanwindwhistler (discusión · contribs.) derivative work: Rowanwindwhistler (discusión) – First_Punic_War_264_BC.png. CC BY-SA 3.0.

La batalla de Heraclea junto con la de Ausculum, representaron la última resistencia de la Magna Grecia frente a la joven República romana que extendía su hegemonía sobre la península italiana. A pesar de ambas victorias, la derrota en Benevento marcó el principio de la decadencia militar del mundo griego en provecho del mundo romano.
La derrota de Pirro también significó el ascenso de la República romana como una potencia capaz de rivalizar con el Imperio cartaginés por el dominio de la cuenca del Mediterráneo occidental. Por este motivo, los cartagineses comenzaron a recelar del poder de Roma y las posteriores tensiones entre ambos estados finalmente provocaron el estallido de las guerras púnicas, que concluyeron con la total destrucción de la propia ciudad de Cartago.
Citas
- Viendo las grandes pérdidas sufridas en la batalla y debido a que se le felicitaba por la victoria, Pirro dijo: «Otra victoria como ésta y tendré que regresar a Epiro solo.» Y dio lugar al término «victoria pírrica» para referirse a una victoria que se consigue con tal costo que incapacita al vencedor para nuevas contiendas.
- Después de su victoria, el rey griego observó que los soldados romanos habían sido matados de frente (ver ser matado por la espalda es la señal de los fugitivos, signo de una cobardía indigna) y pronunció estas palabras: «Con tales hombres habría podido conquistar el universo.»
- Encontrando el ejército de Lavinio mucho más numeroso que antes, el comandante epirota exclamó: «Destrozados, los batallones de los romanos renacen como la hidra.»
La batalla de Heraclea (280 a.C.) marcó el inicio de las guerras Pírricas, un conflicto entre Roma y las fuerzas de Pirro, rey de Epiro. Los combatientes fueron el ejército romano, compuesto por tropas bien organizadas bajo el sistema de la legión, y las fuerzas de Pirro, que incluían tropas epirotas, aliados griegos de la Magna Grecia y elefantes de guerra, una innovación estratégica en el contexto italiano. El casus belli fue la petición de ayuda de la ciudad griega de Tarento, que se sentía amenazada por la expansión romana en el sur de Italia. Roma había violado un acuerdo previo al enviar una flota a aguas tarentinas, lo que Tarento interpretó como una agresión. En respuesta, solicitó la intervención de Pirro, quien vio en esta situación una oportunidad para expandir su influencia en Occidente. En la batalla, Pirro logró una victoria táctica gracias a la superioridad de su caballería y al impacto psicológico de sus elefantes, que los romanos enfrentaron por primera vez. Sin embargo, aunque Pirro ganó, las pérdidas fueron significativas y marcaron el carácter costoso de sus éxitos, preludio del término «victoria pírrica».
Referencias Batalla de Heraclea
- Gillespie, Alexander (2013). The Causes of War: Volume 1: 3000 BCE to 1000 CE. Bloomsbury Publishing, pp. 47. ISBN 978178225208.
- Grose-Hodge, Humfrey (2012). Roman Panorama: A Background for Today. Cambridge University Press, pp. 64. ISBN 9781107627109.
- Lorenzo Quilici (1967). «Volumen I: Siris-Heraclea». Forma Italie (en italiano). París: Instituto de topografía antigua de la Universidad de Roma.
- Estrabón (2001). «Libro VI, 3, 2». Geografía. Volumen III. Madrid. ISBN 978-84-249-2297-9.
- Pierre Grimal (1981, reeditado en 1998). «Páginas 33-34». La civilización romana (en francés). París: Flammarion. ISBN 2080811010.
- Marcel Le Glay (1990, reeditado en 2005). «Páginas 68-69». Grandeza y caída del Imperio Romano (en francés). ISBN 2262018979.
- Tito Livio. «Libro XI». Periochae.
- Apiano. «Libro XI». Historia de Roma. Las guerras samnitas.
- Dion Casio (2004). «Libro IX (capítulo CV)». Historia romana, Libros I-XXXV (Fragmentos). ISBN 978-84-249-2728-8.
- Tito Livio. «Libro XI». Periochae. «Confirmando que los embajadores fueron humillados».
- Eugène Talbot (1875). «Página 67». Historia romana (en francés).
- Theodor Mommsen; C. A. Alexandre (2003). «Libro II, capítulo VII. Pirro y la coalición». Historia de Roma. p. 227. ISBN 978-84-7506-598-4.
- Plutarco (2007). «Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario, capítulo XIV». Vidas paralelas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Marco Juniano Justino. «Libro XVIII, 2». Epítome de las «historias filípicas» de Pompeyo Trogo.
- Plutarco (2007). «Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario, capítulo XV». Vidas paralelas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Tito Livio (1990). «Volumen IX, 30». Ab Urbe condita libri. ISBN 978-84-249-1441-7.
- Plutarco (2007). «Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario, capítulo XVI». Vidas paralelas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Estrabón (2001). «Libro VI, 1, 14». Geografía. Volumen III. Madrid. ISBN 978-84-249-2297-9.
- Theodor Mommsen; C. A. Alexandre (2003). «Libro II, capítulo VII. Primeros combates en el sur de Italia. Batalla de Heraclea». Historia de Roma. p. 228. ISBN 978-84-7506-598-4.
- Dionisio de Halicarnaso. «Libro XVIII, 2». Historia antigua de Roma.
- Polibio (1983/1997). «Libro XVIII, capítulo 26». Historias. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1841-5.
- Plutarco (2007). «Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario, capítulo XVII». Vidas paralelas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Marco Juniano Justino. «Libro XVIII, 1». Epítome de las «historias filípicas» de Pompeyo Trogo.
- Pablo Orosio. «Libro IV, 1». Historias contra los paganos (en latín).
- Eutropio. «Libro II, 11». Compendio de historia romana.
- Marco Juniano Justino. «Libro XVIII, 1». Epítome de las «Historias Filípicas» de Pompeyo Trogo.
- Polibio (1983/1997). «Libro I, 1». Historias. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-1841-5.
- Diodoro Sículo. «Libro XXII, 2».
- Plutarco (2007). «Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario, capítulo XVIII». Vidas paralelas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Sexto Julio Frontino. «Libros III y IV». Estratagemas. «Cinéas, embajador de Pirro que le había ofrecido a Fabricio una gran cantidad de dinero, este le negó y dijo, que prefería mandar a los que poseían estos tesoros, que poseerlos él mismo.»
- Plutarco (2007). «Volumen IV: Arístides & Catón; Filopemen & Flaminino; Pirro & Mario, capítulos XVIII-XXI». Vidas paralelas. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-2867-4.
- Theodor Mommsen; C. A. Alexandre (2003). «Libro II, capítulo VII. Pirro continúa la guerra». Historia de Roma. p. 231. ISBN 978-84-7506-598-4.
- Theodor Mommsen; C. A. Alexandre (2003). «Libro II, capítulo VII. Alianza de Roma y Cartago. Tercera campaña de Pirro. Su llegada a Sicilia». Historia de Roma. p. 234. ISBN 978-84-7506-598-4.
- «Pyrrhus the Eagle, King of Epirus: 319-272 BC» (en inglés). BBC. 2005.
- Theodor Mommsen; C. A. Alexandre (2003). «Libro II, capítulo VII. Batalla de Benevento. Pirro sale de Italia». Historia de Roma. p. 237. ISBN 978-84-7506-598-4.
- Apiano. Líbica.
- Eugène Talbot (1875). «Página 69». Historia romana.
- Definición de pírrico por la RAE. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Dion Casio (2004). «Capítulo CXIX». Historia romana, Libros I-XXXV (Fragmentos). ISBN 978-84-249-2728-8.
- Dion Casio (2004). «Capítulo CXXIV». Historia romana, Libros I-XXXV (Fragmentos). ISBN 978-84-249-2728-8.
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Batalla de Heraclea.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Batalla de Heraclea. Wikisource contiene una copia de Batalla de Heraclea.
Wikisource contiene una copia de Batalla de Heraclea.- Análisis de la batalla por Satrapa1.
- (en latín) Floro, Epítome de la historia de Tito Livio, libro I, XVIII, (en francés) Traducción al francés.
- (en latín) Marco Juniano Justino, Epítome de las «historias filípicas» de Pompeyo Trogo, libro XVIII. Traducciones : (en francés) [1], (en francés) [2], (en francés) [3].
- (en francés) Polibio, Historia general, libro I, 1. (traducción)
- (en francés) La guerra de Pirro en Italia.
Cabeza de Hércules a la izquierda, con piel de león. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. Syracuse. Pyrrhos. 278-276 BC. Æ Litra (24mm, 10.44 g, 4h). Head of Herakles left, wearing lion skin; [cornucopia behind] / Athena Promachos right; wreath to left. CC BY-SA 3.0.

(…) Los años siguientes estuvieron marcados por la hegemonía del poder cartaginés en Sicilia y la expansión de Roma, lo que motivó que diversos soberanos helenísticos apoyasen preservar la influencia y el poder griego. Pirro de Epiro, valiéndose de sus recursos, tropas y fondos enviados en su apoyo, inició entre los años 280 y 275 a. C. dos grandes campañas en un esfuerzo por proteger y extender la influencia griega en el oeste del Mediterráneo, una contra el poder emergente de la República romana que amenazaba las colonias griegas del sur de Italia, la otra contra Cartago, en un renovado intento por mantener la influencia griega en Sicilia. (…)
Guerras Púnicas: Roma Vs Cartago
Academia Play. 733.537 visualizaciones 6 ago 2019
Se conoce con el nombre de las guerras púnicas a los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las dos principales potencias del Mediterráneo occidental de la época: Roma y Cartago.
Cartago enfrentada a Roma
Antecedentes
Cartago y Roma tuvieron buenas relaciones desde muy temprano. En el año 509 a. C., cuando Roma se hallaba aún bajo el gobierno de los reyes, Cartago firmó un tratado comercial con la incipiente República. En 348 a. C. el tratado fue renovado y en el año 270 a. C. Cartago y Roma formaron una alianza contra Pirro. Esta afinidad se debió a que ambas repúblicas tenían un enemigo común, los griegos. (33)
Sin embargo, tras la derrota de Pirro, desaparecida la amenaza griega, se esfumó la amistad entre Cartago y Roma. En los siguientes años las ciudades griegas del sur de Italia fueron conquistadas por Roma, que se vio rodeada comercialmente por los territorios púnicos, que además de Sicilia dominaban Cerdeña y Córcega. Cartago por el contrario siguió teniendo enfrente a su antigua enemiga Siracusa, liderada por Hierón II, un antiguo y capaz general de Pirro. (35)


Cuando murió Agatocles tirano de Siracusa, un gran número de sus mercenarios italianos llamados mamertinos quedaron ociosos. En vez de abandonar Sicilia tomaron la ciudad de Mesina y la dominaron durante veinte años, dedicándose a la piratería y al bandidaje. Los mamertinos se convirtieron en una creciente amenaza tanto para los intereses comerciales de Cartago como para los de Siracusa. En el año 265 a. C. Hierón II de Siracusa les hizo frente. Al encontrarse en inferioridad los mamertinos pidieron ayuda a los cartagineses, quienes accedieron ocupando la bahía de la ciudad con una flota, para posteriormente establecer una guarnición en Mesina. Los cartagineses negociaron con Hierón la retirada de su ejército. Los mercenarios incómodos por estar bajo la protección de Cartago y por la tranquilidad otorgada ante la desaparición de la amenaza Siracusana, terminaron sublevándose y expulsando la guarnición púnica. Posteriormente sufrieron un sitio conjunto por los ejércitos de Cartago y de Siracusa. Los mamertinos como soldados italianos, pidieron ayuda a Roma para expulsar a los cartagineses. Roma empleó este pretexto para intervenir y evitar el dominio púnico del estrecho de Mesina.
Véase también: Mamertinos
Anexo: Los mamertinos
Los Mamertinos eran un grupo de mercenarios de origen itálico, probablemente osco, que jugaron un papel clave en los eventos que condujeron al estallido de la Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.) entre Roma y Cartago. Su nombre deriva del dios de la guerra, Mamers, una versión osca de Marte. Originalmente, estos mercenarios habían sido contratados por Agatocles, tirano de Siracusa, para servir en sus campañas militares en Sicilia durante el siglo III a. C. Sin embargo, tras la muerte de Agatocles en 289 a. C., los mamertinos se quedaron sin empleo y comenzaron a actuar de forma autónoma y oportunista.
Los mamertinos tomaron la ciudad de Mesina (en la actual Sicilia) mediante un ataque traicionero, masacrando a gran parte de sus habitantes y estableciendo una base de operaciones allí. Desde Mesina, llevaron a cabo incursiones y saqueos en el territorio circundante, lo que los convirtió en una amenaza constante para las ciudades vecinas, incluida Siracusa. Su control de Mesina les permitió dominar el estrecho que separa Sicilia de Italia, una posición estratégica clave tanto para Roma como para Cartago.
La importancia histórica de los mamertinos radica en el conflicto que desencadenaron. En un momento de debilidad frente a los ataques de Hierón II de Siracusa, los mamertinos pidieron ayuda tanto a Cartago como a Roma, buscando apoyo para mantener su control sobre Mesina. Cartago respondió rápidamente y envió una guarnición a la ciudad, pero los mamertinos también lograron atraer la atención de Roma, que veía en Sicilia una oportunidad para expandir su influencia en el Mediterráneo.
La intervención romana en apoyo de los mamertinos y el subsiguiente choque con Cartago por el control de Mesina marcó el inicio de la Primera Guerra Púnica, un conflicto que transformaría el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Por tanto, aunque los mamertinos eran un grupo relativamente pequeño y sin un poder político significativo, su papel como catalizadores de este enfrentamiento entre las dos potencias más grandes de la época fue crucial en la historia de Roma y Cartago.
Este contenido ha sido generado por ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI (2024).
Primera guerra púnica
La primera guerra púnica (264-241 a. C.) fue la primera de tres guerras libradas entre Cartago y Roma, las dos principales potencias del Mediterráneo occidental a principios del siglo III a. C. La guerra duró 23 años, por lo que se convirtió en el conflicto continuo más largo y la mayor guerra naval de la antigüedad disputada por las dos potencias que lucharon por la supremacía. Las guerras se libraron principalmente en la isla mediterránea de Sicilia y sus aguas circundantes, y también en el norte de África. Después de inmensas pérdidas materiales y humanas en ambos bandos, los cartagineses perdieron la guerra.
La guerra comenzó en el 264 a. C. cuando los romanos se apoderaron de Mesina, en Sicilia. Entonces los romanos presionaron a Siracusa, la única potencia independiente significativa de la isla, para que se aliara con ellos y sitiaron la base principal de Cartago, Agrigento. Un gran ejército cartaginés intentó levantar el sitio en el 262 a. C., pero sufrió una grave derrota en la batalla homónima. Los romanos luego construyeron una armada para desafiar a los cartagineses, y gracias a tácticas novedosas, les infligieron varios reveses. Tomaron una base cartaginesa en Córcega, pero los cartagineses rechazaron el posterior ataque a Cerdeña, en el cual los romanos perdieron también la base corsa.
Aprovechando sus victorias navales, los romanos despacharon una flota a invadir el norte de África, que los cartagineses trataron de interceptar. Sin embargo, sufrieron un nuevo descalabro en la batalla del cabo Ecnomo, en la que fue posiblemente la batalla naval más grande de la historia por el número de combatientes. La invasión romana fue bien al comienzo y en el 255 a. C. los cartagineses pidieron la paz, pero las condiciones exigidas por el enemigo fueron tan duras que optaron por continuar luchando y vencieron a los invasores. Los romanos enviaron una flota para evacuar a sus supervivientes y los cartagineses se opusieron a ella en la batalla del cabo Hermeo, en la que sufrieron una nueva y dura derrota. Una tormenta destruyó la flota romana mientras regresaba a Italia; la escuadra perdió la mayoría de sus barcos y más de cien mil hombres.
La guerra continuó, sin que ningún bando pudiera obtener una ventaja decisiva. Los cartagineses atacaron y recuperaron Agrigento en el 255 a. C., pero creyeron que no podrían controlar la ciudad, por lo que la arrasaron y abandonaron. Los romanos reconstruyeron rápidamente su flota, añadieron doscientos veinte nuevos barcos y conquistaron Panormo —actual Palermo— en el 254 a. C., pero al año siguiente, perdieron ciento cincuenta barcos por una tormenta. Los cartagineses intentaron recuperar Panormo en el 251 a. C., pero perdieron la batalla que se libró junto a las murallas. Lentamente, en el 249 a. C., los romanos ocuparon la mayor parte de Sicilia y sitiaron las dos últimas fortalezas cartaginesas, en el extremo occidental de la isla. También acometieron por sorpresa a la flota enemiga, pero fueron vencidos en la batalla de Drépano. A esta victoria cartaginesa le siguió la de la Phintias, combate en el que los romanos perdieron la mayoría de los buques de guerra que les quedaban. Después de varios años de estancamiento, los romanos reconstruyeron su flota nuevamente en el 243 a. C. y bloquearon efectivamente las guarniciones cartaginesas. Cartago reunió una flota con la que socorrerlas, que acabó empero destruida en la batalla de las islas Egadas en 241 a. C., lo que obligó a las tropas cartaginesas aisladas en Sicilia a negociar la paz.
Finalmente se acordó un tratado por el cual Cartago pagó grandes indemnizaciones y Roma anexó Sicilia como provincia. A partir de entonces, la República romana fue la principal potencia militar del Mediterráneo occidental y, cada vez más, de la región mediterránea en su conjunto. El inmenso esfuerzo de construir mil galeras durante la guerra sentó las bases para el dominio marítimo de Roma durante seiscientos años. El final de la guerra desató una revuelta importante pero infructuosa dentro de Cartago. La competencia estratégica no resuelta entre Roma y Cartago llevó al estallido de la segunda guerra púnica en 218 a. C.

Fuentes
El término púnico proviene de la palabra latina Punicus (o Poenicus), cuyo significado es «cartaginés» (p1), y es una referencia a la ascendencia fenicia de los cartagineses. La fuente principal de casi todos los aspectos de la primera guerra púnica es el historiador Polibio (c. 200-c. 118 a. C.), un griego enviado a Roma en 167 a. C. como rehén. (p2, p3) Sus trabajos incluyen un manual ahora perdido sobre tácticas militares, pero hoy es conocido por Las Historias, escrito en algún momento después del 146 a. C., o aproximadamente un siglo después del final de la guerra. (p2 y p5).
El legado de Polibio: Un relato de historia y reflexiónEl trabajo de Polibio se considera ampliamente objetivo y neutral entre los puntos de vista cartaginés y romano. (p6 y p7).
Los registros escritos cartagineses se destruyeron junto con su capital, Cartago, en 146 a. C., por lo que el relato de Polibio de la primera guerra púnica se basa en varias fuentes griegas y latinas, ahora perdidas. (p8). Polibio era un historiador analítico y siempre que era posible entrevistaba personalmente a los participantes de los eventos sobre los que escribía. (p9 y p10). Solo el primer libro de los cuarenta que comprende Las Historias trata de la primera guerra púnica. (p11). La exactitud de su relato se ha debatido mucho durante los últimos ciento cincuenta años, pero el consenso moderno es aceptarlo en gran medida al pie de la letra, y los detalles de la guerra en las fuentes modernas se basan casi en su totalidad en interpretaciones del relato de Polibio. (p 11, 12 y 13).
El historiador moderno Andrew Curry considera que «Polibio resulta ser bastante confiable»; (p. 14), mientras que Dexter Hoyos lo describe como «un historiador notablemente bien informado, trabajador y perspicaz». (p. 15) Existen otras historias posteriores de la guerra, pero en forma fragmentaria o resumida. Los historiadores modernos suelen tener en cuenta los escritos fragmentarios de varios analistas romanos, especialmente Tito Livio —que se basó en Polibio—; el griego siciliano Diodoro Sículo; y los escritores griegos posteriores Apiano y Dion Casio. (p 17). El clasicista Adrian Goldsworthy afirma que «el relato de Polibio suele ser preferido cuando difiere con cualquiera de nuestros otros relatos». Otras fuentes incluyen inscripciones, evidencia arqueológica terrestre y evidencia empírica de reconstrucciones como el trirreme Olimpia.
Desde 2010, los arqueólogos han encontrado diecinueve espolones de bronce de navíos de guerra en el mar frente a la costa oeste de Sicilia, una mezcla de romanos y cartagineses, también se han encontrado diez cascos de bronce y cientos de ánforas. (p 19, 20, 21 y 22). Desde entonces se han recuperado los espolones, siete de los cascos y seis ánforas intactas, junto con una gran cantidad de fragmentos. (p 23) Se cree que los espolones estaban unidos a un buque de guerra hundido cuando se hundieron en el lecho marino. (p24) Los arqueólogos involucrados afirmaron que la ubicación de los artefactos descubiertos hasta ahora respalda el relato de Polibio de dónde tuvo lugar la batalla de las islas Egadas. (p.25) Basándose en las dimensiones de los espolones recuperados, los arqueólogos que los han estudiado creen que todos provenían de trirremes, contrariamente a lo que dice Polibio de que todos los buques de guerra involucrados eran quinquerremes. (p 22y p 26) Sin embargo, creen que las numerosas ánforas identificadas confirman la precisión de otros aspectos del relato de Polibio de esta batalla: «Es la buscada convergencia de los registros arqueológicos e históricos». (p 27)
Referencias
- Sidwell y Jones, 1997, p. 16.
- Goldsworthy, 2006, p. 20.
- Tipps, 1985, p. 432.
- Shutt, 1938, p. 53.
- Walbank, 1990, pp. 11-12.
- Lazenby, 1996, pp. x-xi.
- Hau, 2016, pp. 23-24.
- Goldsworthy, 2006, p. 23.
- Shutt, 1938, p. 55.
- Goldsworthy, 2006, p. 21.
- Goldsworthy, 2006, pp. 20-21.
- Lazenby, 1996, pp. x-xi, 82-84.
- Tipps, 1985, pp. 432-433.
- Curry, 2012, p. 34.
- Hoyos, 2015, p. 102.
- Goldsworthy, 2006, p. 22.
- Mineo, 2015, pp. 111-127.
- Goldsworthy, 2006, pp. 23, 98.
- RPM Foundation, 2020.
- Tusa y Royal, 2012, p. 12.
- Pragg, 2013.
- Murray, 2019.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 12, 26, 31-32.
- Tusa y Royal, 2012, p. 39.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 35-36.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 39-42.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 45-46.
(Este artículo ha sido extraído del artículo «Primera guerra púnica» de Wikipedia. Para diferenciar los números de referencias a las fuentes originales de autores de libros, distinguiremos con la letra p, las referencias a esta primera guerra púnica, con objeto de que se vean con claridad las fuentes de donde provienen los contenidos. Ej: p32. Nota: Al final del epígrafe sobre la primera guerra púnica listaremos la bibliografía de dichas fuentes usadas en el contenido del artículo).
Anexo: Olympias (nave trirreme)
El Olympias es una reconstrucción de un antiguo trirreme ateniense y un ejemplo importante de arqueología experimental. Es también un barco encargado por la Armada griega, el único de su clase en el mundo.
El Olympias es una reconstrucción moderna de un trirreme ateniense, un tipo de embarcación militar utilizada en la antigua Grecia, especialmente durante el siglo V a. C. en el apogeo de la Atenas clásica. Este proyecto, realizado como un ejemplo destacado de arqueología experimental, fue impulsado por la Armada griega en colaboración con historiadores, arqueólogos y expertos en construcción naval. Su diseño estuvo a cargo de John F. Coates, un experto en arquitectura naval, y de J. S. Morrison, historiador naval especializado en la antigüedad. La construcción se llevó a cabo entre 1985 y 1987 en un esfuerzo por recrear con la mayor precisión posible las características originales de estas embarcaciones. El Olympias se fabricó utilizando técnicas y materiales similares a los que se habrían empleado en la antigüedad, como madera de roble y pino, cuerdas de cáñamo y velas de lino.
El barco mide aproximadamente 37 metros de largo y tiene capacidad para 170 remeros distribuidos en tres filas superpuestas a cada lado, un diseño característico del trirreme que ofrecía velocidad y maniobrabilidad en combate. Uno de los principales objetivos del proyecto era comprender cómo operaba un trirreme en términos de rendimiento náutico, organización de la tripulación y condiciones de navegación. Durante las pruebas, el Olympias logró alcanzar velocidades de hasta 9 nudos, lo que corroboró las descripciones históricas sobre su eficiencia en el agua.
El Olympias no solo es un logro técnico, sino también una herramienta educativa y cultural que permite a los investigadores y al público moderno acercarse al mundo antiguo. Ha participado en múltiples experimentos y exhibiciones, como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y actualmente se encuentra preservado como pieza de museo, sirviendo de recordatorio de la ingeniosa ingeniería naval de los antiguos griegos. Esta reconstrucción ha arrojado luz sobre diversos aspectos del diseño, la logística y las capacidades de los trirremes, confirmando en gran medida las teorías planteadas por los historiadores sobre su uso y funcionamiento.
Fuente: Chat Gpt
El Olympias en su atarazana del Parque de la Tradición Marítima, Páleo Fáliro, año 2008. Χρήστης Templar52 – Φωτογράφηση εξ ιδίων. Attribution. Original file (1,280 × 960 pixels, file size: 590 KB).
El Olympias fue construido entre los años 1985 a 1987 por un constructor de naves en El Pireo. Su diseño se inspiró en los bocetos del arquitecto naval John F. Coates, quien los desarrolló después de un intercambio de pareceres con el historiador John S. Morrison a lo largo de una serie de artículos publicados en The Times en los años 80 del siglo XX.
El trabajo fue supervisado por el profesor Charles Willink, y recogió pruebas de la literatura, la historia de arte y la arqueología de Grecia. La financiación provino de la Armada griega y donantes tales como Frank Welsh (un banquero, escritor y entusiasta de los trirremes).
Entre 2016 y 2018 se organizaron varios viajes al golfo Sarónico con remeros aficionados y pasajeros.
Referencias
- Αβέρωφ, Θωρηκτό Γ (24 de julio de 2018). «Καλοκαιρινή αυλαία για τους Πλόες της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»».
- Choros, Evgenia. «The Olympias Τrireme Sails Again | GreekReporter.com»
El Olympias en el año 2019. George E. Koronaios. The reconstructed ancient Athenian trireme Olympias. Flisvos Marina, Paleo Faliro, Attica, Greece. CC BY-SA 4.0. Original file (5,981 × 3,987 pixels, file size: 4 MB).
La maestría de los antiguos griegos en la construcción naval queda plenamente demostrada con la reconstrucción del Olympias. Este trirreme es un reflejo tangible de los avances técnicos y la comprensión profunda que los griegos poseían en ingeniería marítima. Su diseño, caracterizado por la disposición de tres filas de remeros superpuestas y una estructura ligera pero resistente, evidencia un conocimiento sofisticado de la hidrodinámica y la eficiencia en el agua. Además, la construcción del Olympias ha permitido corroborar la habilidad griega para optimizar la velocidad y la maniobrabilidad, características cruciales para el éxito en combates navales como la famosa batalla de Salamina en el 480 a. C. Esta reconstrucción moderna no solo honra esa herencia naval, sino que también sirve como un recordatorio del ingenio y la destreza que los griegos aplicaron en todos los aspectos de su civilización.
Continuamos el episodio de «Cartago enfrentada a Roma» en el contexto de la primera guerra púnica.
Situación
La República romana se estuvo expandiendo hostilmente en el sur de la Italia continental durante un siglo antes de la primera guerra púnica. (p28) Conquistó la Italia peninsular al sur del río Arno en el 272 a. C., cuando las ciudades griegas del sur —Magna Grecia— se sometieron al final de la guerra pírrica. (p29) Durante este período, Cartago, con su capital en lo que hoy es Túnez, llegó a dominar el sur de España, gran parte de las regiones costeras del norte de África, las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y la mitad occidental de Sicilia, territorios integrados en un imperio militar y comercial.(p30) A partir de 480 a. C., Cartago había librado una serie de guerras de resultado incierto contra las ciudades estado griegas de Sicilia, encabezadas por Siracusa. (p31) Hacia el 264 a. C. Cartago y Roma eran las potencias preeminentes en el Mediterráneo occidental. (p32) Los dos Estados habían afirmado varias veces su amistad mutua en alianzas oficiales: en 509 a. C., 348 a. C. y alrededor del 279 a. C. Las relaciones entre ellos eran buenas y les unían fuertes vínculos comerciales. Durante la guerra pírrica de 280-275 a. C., contra un rey de Epiro que luchó alternativamente contra Roma en Italia y Cartago en Sicilia, está última proporcionó recursos a los romanos y en al menos una ocasión usó su armada para transportar un contingente romano.(p33 y p34).
Autor: DaDez~commonswiki (CC BY-SA 3.0).
En 289 a. C., un grupo de mercenarios italianos conocidos como mamertinos, previamente contratados por Siracusa, ocupó la ciudad de Mesana —la actual Mesina— en el extremo noreste de Sicilia. (p35). Presionados por Siracusa, los mamertinos pidieron ayuda tanto a Roma como a Cartago en el 265 a. C. Los cartagineses actuaron primero, acuciaron a Hierón II, rey de Siracusa, para que no tomara más medidas y convenciera a los mamertinos de que aceptaran una guarnición cartaginesa.(p36) Según Polibio, se produjo un considerable debate en Roma sobre si aceptar el pedido de ayuda de los mamertinos. Como los cartagineses ya habían guarnecido Mesana, la aceptación podría conducir fácilmente a la guerra con Cartago. Los romanos no habían mostrado anteriormente ningún interés en Sicilia y no deseaban acudir en ayuda de los soldados que habían arrebatado injustamente una ciudad a sus legítimos poseedores. Sin embargo, muchos de ellos vieron ventajas estratégicas y monetarias si se afianzaban de Sicilia. El estancado Senado romano, posiblemente a instancias de Apio Claudio Cáudex, llevó el asunto a la asamblea popular en el 264 a. C. Cáudex animó a votar a favor de la acción y ofreció la perspectiva de un botín abundante; la asamblea popular decidió aceptar el pedido de los mamertinos; (p37, 38 y 39) se nombró a Cáudex jefe de una expedición militar, con órdenes de pasar a Sicilia y colocar una guarnición romana en Mesana. (p40 y 41).
Fotografía aérea de los restos de la base naval de la ciudad de Cartago. Los restos del puerto mercante están en el centro y los del puerto militar, abajo a la derecha. Antes de la guerra, Cartago tenía la armada más poderosa del Mediterráneo occidental. Desconocido – The Oxford History of the Classical World, 1986. Dominio público.
En 289 a. C., un grupo de mercenarios italianos conocidos como mamertinos, previamente contratados por Siracusa, ocupó la ciudad de Mesana —la actual Mesina— en el extremo noreste de Sicilia.(p35) Presionados por Siracusa, los mamertinos pidieron ayuda tanto a Roma como a Cartago en el 265 a. C. Los cartagineses actuaron primero, acuciaron a Hierón II, rey de Siracusa, para que no tomara más medidas y convenciera a los mamertinos de que aceptaran una guarnición cartaginesa. (p36) Según Polibio, se produjo un considerable debate en Roma sobre si aceptar el pedido de ayuda de los mamertinos. Como los cartagineses ya habían guarnecido Mesana, la aceptación podría conducir fácilmente a la guerra con Cartago. Los romanos no habían mostrado anteriormente ningún interés en Sicilia y no deseaban acudir en ayuda de los soldados que habían arrebatado injustamente una ciudad a sus legítimos poseedores. Sin embargo, muchos de ellos vieron ventajas estratégicas y monetarias si se afianzaban de Sicilia. El estancado Senado romano, posiblemente a instancias de Apio Claudio Cáudex, llevó el asunto a la asamblea popular en el 264 a. C. Cáudex animó a votar a favor de la acción y ofreció la perspectiva de un botín abundante; la asamblea popular decidió aceptar el pedido de los mamertinos; (p37, 38 y 39) se nombró a Cáudex jefe de una expedición militar, con órdenes de pasar a Sicilia y colocar una guarnición romana en Mesana.(p40 y 41).
Territorio controlado por Roma y Cartago al comienzo de la guerra. Map of the western Mediterranean Sea in 264 BC, focusing on the states involved in the First Punic War. First Punic War 264 BC-es.png: Taty2007 (discusión · contribs.) Map of Rome and Carthage at the start of the Second Punic War-es.svg: Rowanwindwhistler (discusión · contribs.) derivative work: Rowanwindwhistler (discusión) – First_Punic_War_264_BC.png
Original file (SVG file, nominally 1,083 × 790 pixels, file size: 401 KB).
La guerra comenzó cuando los romanos desembarcaron en Sicilia en el 264 a. C. La ventaja naval cartaginesa no bastó para impedir la travesía romana por el estrecho de Mesina. (p42) Dos legiones mandadas por Cáudex marcharon a Mesana, donde los mamertinos habían expulsado a la guarnición cartaginesa de Hannón —sin relación con Hannón el Grande— y sufrieron un asedio conjunto de cartagineses y siracusanos. (p43) Las fuentes no tienen claro por qué, pero primero los siracusanos y luego los cartagineses se retiraron del sitio. Los romanos marcharon hacia el sur y, a su vez, sitiaron Siracusa, pero se retiraron pronto al carecer de fuerza suficiente y de líneas de suministro seguras, requisitos indispensables para poder rendir la plaza. (p44). La experiencia de los cartagineses durante los dos siglos anteriores de guerra en Sicilia indicaba que no era posible librar una batalla decisiva: los ejércitos se agotaban a causa de las grandes pérdidas y los gastos enormes; esto hizo que los dirigentes cartagineses esperaran que esta guerra siguiera un curso similar a las anteriores que habían librado en la isla. Mientras tanto, su abrumadora superioridad marítima permitiría que la guerra se disputase lejos del núcleo del imperio púnico, que podía seguir prosperando pese a la contienda. (p45). Esto permitía a los cartagineses reclutar y pagar un ejército que operaría en campo abierto contra los romanos, mientras que sus ciudades de recias defensas podían ser abastecidas por mar y servir de base defensiva desde las que operar. (p46).
Ejércitos
Artículos principales: Ejército consular y Ejército de Cartago.
Los ciudadanos romanos adultos varones eran elegidos para el servicio militar; la mayoría servía como infantería, mientras que la minoría más rica aportaba el contingente de caballería. Tradicionalmente, los romanos reclutaban dos legiones, cada una de cuatro mil doscientos infantes. (ver nota: Podían llegar hasta los cinco mil en algunas circunstancias p47), y trescientos jinetes. Una pequeña parte de la infantería la componían escaramuzadores armados con jabalinas. El resto estaba equipado como infantería pesada, con armadura, un escudo grande y espada corta. Los infantes se dividían en tres filas, de las cuales la primera fila también llevaba dos jabalinas, mientras que los soldados de la segunda y la tercera portaban en su lugar una lanza. Tanto las subunidades legionarias como los legionarios individuales luchaban en un orden relativamente abierto. Por lo general, un ejército se formaba combinando una legión romana con otra de tamaño y equipo similares que proporcionaban los aliados latinos.(p48)
Los socii era el término (en latín) utilizado para denominar a los aliados itálicos federados de Roma. Fue una de las tres denominaciones legales de la Italia romana (Italia) al principio de la República, junto con los socii latini (otros confederados itálicos aún más antiguos, pertenecientes a la antigua Liga Latina) y los cives romani (los itálicos, procedentes de diferentes partes de Italia, que ya habían adquirido la plena ciudadanía romana).
Los ciudadanos cartagineses solo servían en el ejército si existía una amenaza directa para la ciudad. En la mayoría de las circunstancias, el ejército cartaginés se nutría de extranjeros, muchos del norte de África, que proporcionaba varias tropas especializadas, entre ellas: infantería organizada en formación cerrada, equipada con grandes escudos, cascos, espadas cortas y lanzas largas y escaramuzadores de infantería ligera armados con jabalinas; caballería de choque que también combatía en formación cerradan. —también conocida como «caballería pesada»— que portaba lanza; y escaramuzadores de caballería ligera que lanzaban jabalinas desde lejos y evitaban el combate cuerpo a cuerpo. (ver nota: Las tropas de «choque» son aquellas entrenadas y utilizadas para acercarse rápidamente al enemigo con la intención de descomponerlo antes o inmediatamente después del contacto. (p49)
(p50) y (p51). Tanto Hispania como Galia proporcionaron infantería veterana: tropas desarmadas que cargaban ferozmente, aunque tenían reputación de rendirse si el combate se alargaba. (p 50), (p52) (ver nota: Los hispánicos utilizaban una lanza arrojadiza pesada que los romanos adoptarían más tarde: el pilum. (p50).
La mayor parte de la infantería cartaginesa luchaba en una formación compacta conocida como falange, generalmente de dos o tres líneas. (p51) Se reclutaron honderos especializados en las islas Baleares. (p50) y (p53) Los cartagineses también emplearon elefantes de guerra; en el norte de África habitaban por entonces elefantes forestales africanos. (ver nota: Estos elefantes solían medir alrededor de 2,5 metros de altura en el hombro y no deben confundirse con el elefante africano de sabana. (p54)
(p52) y (p55) Las fuentes no tienen claro si llevaban torretas para transportar guerreros. (p56)
Armadas
Los quinquerremes, barcos de cinco remos como indica el nombre, (p57) fueron la principal nave de las flotas romana y cartaginesa durante las guerras púnicas. (p58) Tan ubicuo era este tipo de navío que Polibio lo usa como abreviatura de «buque de guerra» en general. (p59) Un quinquerreme llevaba una tripulación de trescientos hombres: doscientos ochenta remeros y veinte tripulantes y oficiales de cubierta. (p60) También llevaba normalmente una dotación de cuarenta infantes de marina —generalmente soldados asignados al barco—, (p61) que aumentaba hasta los ciento veinte si se pensaba que la batalla era inminente. (p62) y (p63).
Anexo: Quinquerreme
Un quinquerreme (del griego antiguo πεντήρης/pentērēs, latín quinquerēmis, donde quinque=»cinco» y remus=»remos») era un barco de guerra propulsado por remos, desarrollado a partir del trirreme. Fue usado por los griegos del periodo helenístico y, luego, por la flota cartaginesa y por la romana, desde el siglo IV a. C. hasta el siglo I a. C.
El quinquerreme fue uno de los barcos de guerra más emblemáticos de la antigüedad, utilizado principalmente por las civilizaciones del Mediterráneo como los griegos helenísticos, los cartagineses y los romanos. Desarrollado a partir del trirreme, su diseño buscaba mejorar la capacidad ofensiva y defensiva de las flotas al aumentar tanto la cantidad de remeros como la potencia de ataque.
A pesar de su nombre, el término quinquerreme no se refiere necesariamente a un barco con cinco filas de remos, sino más bien a un sistema en el que cada conjunto de remos era operado por cinco hombres distribuidos en varias filas. Normalmente, estos barcos tenían tres niveles de remos, una característica heredada de los trirremes, pero con una disposición más compleja para aumentar la fuerza propulsora. El barco era considerablemente más grande que el trirreme, con un promedio de 40 metros de largo y 5 metros de ancho, y tenía capacidad para transportar alrededor de 300 remeros, junto con marinos y soldados.
El quinquerreme destacaba no solo por su tamaño, sino también por su armamento. Estaba equipado con un ariete de bronce en la proa, diseñado para perforar los cascos de las embarcaciones enemigas, y con torres y plataformas que permitían a los soldados disparar flechas o lanzar proyectiles. Algunas versiones incluso incorporaban catapultas. A diferencia de los trirremes, que dependían más de la velocidad y la maniobrabilidad, los quinquerremes priorizaban la fuerza bruta y la capacidad de transportar tropas y armamento pesado.
Este barco se asocia particularmente con la expansión marítima de Cartago y Roma. Los cartagineses fueron pioneros en su uso a gran escala, construyendo flotas masivas de quinquerremes para controlar el comercio y las rutas marítimas del Mediterráneo. Roma adoptó el diseño durante la Primera Guerra Púnica, copiándolo a partir de un quinquerreme cartaginés capturado. Aunque los romanos carecían de experiencia naval inicial, desarrollaron innovaciones como el corvus, una especie de puente móvil que permitía abordar los barcos enemigos y aprovechar su superioridad en combate cuerpo a cuerpo.
El quinquerreme jugó un papel crucial en las batallas navales más importantes de la época, como las libradas durante las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Sin embargo, su uso comenzó a declinar a partir del siglo I a. C., cuando los barcos más pequeños y rápidos, como los liburnos, se volvieron más adecuados para las necesidades de las flotas romanas, especialmente en un contexto donde el control del Mediterráneo estaba asegurado y las amenazas eran menores.
En resumen, el quinquerreme representa un hito en la ingeniería naval antigua, simbolizando la evolución de las tácticas marítimas desde la agilidad y rapidez hacia la fuerza y versatilidad, y reflejando la importancia del dominio naval en las estrategias militares de las potencias mediterráneas.
Ver: Quinquerreme
Interpretación del siglo XIX del sistema de un quinquerreme, con cinco niveles de remos. Originally from the German Wikipedia – Baumeister: Denkmäler des klassischen Altertums 1888, Volume III, page 1611. A late 19th-century erroneous interpretation of the oar arrangement of an ancient quinquereme. Dominio público.

Lograr que los remeros remaran como una unidad, por no hablar de ejecutar maniobras de batalla más complejas, requería un entrenamiento largo y arduo.(p64) Al menos la mitad de los remeros necesitaban haber tenido algo de experiencia para que el barco se manejara con eficacia. (p65) Como resultado, los romanos estaban inicialmente en desventaja frente a los cartagineses, más experimentados en el mar. Para contrarrestar esto, los romanos introdujeron el corvus, un puente de 1,2 metros de ancho y 11 metros de largo, con un pincho pesado en la parte inferior, que se diseñó para perforar y anclar en la cubierta del barco enemigo. (p62). Permitía a los legionarios que actuaban como infantes de marina abordar naves enemigas y apresarlas, en lugar de emplear la anterior táctica tradicional de embestirlas con el espolón de la proa. (p66).
Autor: Chewie – based on Model of the «corvus» by Martin Lokaj. CC BY-SA 2.5.
Todos los buques de guerra estaban equipados con arietes, un juego triple de hojas de bronce de sesenta centímetros de ancho y hasta doscientos setenta kilogramos de peso que se colocaban en la línea de flotación. En el siglo anterior a las guerras púnicas, el abordaje se había vuelto cada vez más común y la embestida había disminuido, ya que los buques más grandes y pesados adoptados en este período carecían de la velocidad y maniobrabilidad necesarias para embestir, mientras que su construcción más robusta reducía el efecto del espolón incluso en caso de impacto directo. La adopción romana del corvus fue una consecuencia de esta tendencia y compensó su desventaja inicial en navegación. El peso adicional en la proa comprometía tanto la maniobrabilidad del barco como su navegabilidad, y con el mar agitado, el corvus se volvía inútil. (p66), (p67) y (p68).
Sicilia 264-256 a. C.
Artículos principales: Batalla de Mesina y Batalla de Agrigento.
Gran parte de la guerra se libró en Sicilia o en las aguas cercanas. Lejos de las costas, su terreno accidentado dificultaba la maniobra de grandes ejércitos y favorecía la defensa frente a la ofensiva. Las operaciones terrestres se limitaron en gran medida a incursiones, asedios y hostigamiento; en veintitrés años de guerra en Sicilia solo hubo dos batallas campales a gran escala: la de Agrigento en el 262 a. C. y la de Palermo en el 250 a. C. La labor de guarnición y los bloqueos terrestres eran las operaciones más comunes para ambos ejércitos que las batallas en campo abierto. (p69)
La Batalla de Sicilia fue uno de los episodios más relevantes de la Primera Guerra Púnica, el conflicto entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. Esta contienda marcó el inicio de la expansión marítima romana y consolidó la rivalidad con los cartagineses. Sicilia, situada estratégicamente entre las costas italianas y el norte de África, fue el principal escenario de este enfrentamiento.
La guerra comenzó en 264 a.C. cuando los mamertinos, un grupo de mercenarios italianos que había tomado la ciudad de Mesina, pidieron ayuda a Roma para defenderse de Siracusa y Cartago. Roma, motivada por la oportunidad de extender su influencia en la isla, envió tropas a Sicilia, lo que provocó la reacción de Cartago. Este enfrentamiento inicial desencadenó un conflicto prolongado en el que Sicilia se convirtió en el teatro principal de operaciones.
El avance romano en Sicilia fue inicialmente lento debido a la falta de experiencia naval. Cartago, una potencia marítima consolidada, controlaba los mares y utilizaba su flota para asediar ciudades costeras. No obstante, Roma innovó en sus tácticas navales al desarrollar el corvus, un puente móvil que permitía abordar los barcos enemigos, transformando las batallas navales en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde los romanos destacaban. Esta estrategia resultó clave en las victorias romanas en Mylae (260 a.C.) y Sulci (258 a.C.), lo que debilitó significativamente el poder naval cartaginés.
En tierra, los romanos se enfrentaron a la resistencia de las fuerzas cartaginesas y de sus aliados en Sicilia. Las ciudades de Agrigento y Panormo fueron escenarios de intensos combates. Agrigento, una importante base cartaginesa, cayó en manos romanas en 262 a.C. tras un largo asedio, lo que representó un duro golpe para los cartagineses. Sin embargo, la guerra se prolongó debido a la fortaleza defensiva de Cartago y la dificultad de los romanos para consolidar su control sobre toda la isla.
En 256 a.C., Roma decidió llevar la guerra al territorio cartaginés con una expedición al norte de África. Aunque esta estrategia buscaba forzar a Cartago a retirarse de Sicilia, los resultados fueron mixtos. Los romanos lograron victorias iniciales, pero la contraofensiva cartaginesa liderada por el general Jantipo resultó en la derrota de las fuerzas romanas en la batalla de Túnez en 255 a.C. A pesar de este revés, Roma mantuvo su posición en Sicilia.
La guerra en Sicilia entre 264 y 256 a.C. fue una lucha agotadora que demostró las capacidades de adaptación de Roma frente a un enemigo marítimo superior. Este periodo sentó las bases para la eventual victoria romana en la Primera Guerra Púnica, que culminaría con la derrota definitiva de Cartago en 241 a.C. y la incorporación de Sicilia como la primera provincia romana. La contienda también marcó el inicio de la transformación de Roma en una potencia marítima, un cambio que tendría profundas implicaciones para el futuro del Mediterráneo.
Sicilia, escenario principal de la guerra. Cristiano64 – derivative work from Hel-hama – Source for base map: File:Sicily map.svg Source for site and date of conflicts: Goldsworthy, Adrian (2006). The Fall of Carthage: The Punic Wars 265–146 BC. London: Phoenix Books. ISBN 978-0-304-36642-2. p. 72–125. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 606 × 375 pixels, file size: 282 KB).

Roma construye una flota
Artículos principales: Batalla de Milas y Batalla de Sulci.Véanse también: Armada romana Principales acontecimientos y Batalla de las Islas Lípari.La guerra en Sicilia llegó a un punto muerto, ya que los cartagineses se concentraron en defender sus ciudades y pueblos; estos estaban en su mayoría en la costa y por lo tanto podrían ser abastecidos y reforzados sin que los romanos pudieran usar su ejército para interceptarles. (p83), (p84). El foco de la guerra se desplazó hacia el mar, donde los romanos tenían poca experiencia; en las pocas ocasiones en que habían sentido previamente la necesidad de una presencia naval, por lo general habían confiado en pequeños escuadrones proporcionados por sus aliados latinos o griegos. (p45), (p85) y (p86). En 260 a. C., los romanos se propusieron construir una flota y utilizaron un quinquerreme cartaginés naufragado como modelo para sus barcos. (p87) Como constructores de barcos novatos, los romanos construyeron copias que eran más pesadas que las embarcaciones cartaginesas y, por lo tanto, más lentas y menos maniobrables. (p88).Los romanos construyeron 120 buques de guerra y los enviaron a Sicilia en el 260 a. C. para que sus tripulaciones realizaran el entrenamiento básico. Uno de los cónsules del año, Cneo Cornelio Escipión Asina, navegó con los primeros 17 barcos para llegar a las islas Lipari, un poco lejos de la costa noreste de Sicilia, en un intento de apoderarse del puerto principal de las islas, Lipara. La flota cartaginesa estaba comandada por Aníbal Giscón, el general que había comandado la guarnición de Agrigento, y tenía su base en Palermo, a unos 100 kilómetros de Lipara. Cuando Aníbal se enteró del movimiento de los romanos, envió 20 barcos bajo el mando de Boodes hacia el pueblo, llegaron de noche y atraparon a los romanos en el puerto. Los barcos de Boodes atacaron y los hombres inexpertos de Escipión ofrecieron poca resistencia, lo que resultó que entraran en pánico y huyeran tierra adentro por lo que tomaron al propio cónsul como prisionero y capturaron todos los barcos romanos, la mayoría con pocos daños. (p89), (p90). Un poco más tarde, Aníbal estaba de exploración con 50 barcos cartagineses cuando se encontró con la flota romana completa. Escapó, pero perdió la mayoría de sus barcos. (p91) Fue después de esta escaramuza cuando los romanos instalaron el corvus en sus barcos. (p92) y (p93). El compañero cónsul de Escipión, Cayo Duilio, colocó las unidades del ejército romano bajo subordinados, tomó el mando de la flota y navegó rápidamente, en busca de la batalla. Las dos flotas se encontraron frente a la costa de Milazzo en la batalla de Milas, Aníbal tenía 130 barcos, y el historiador John Lazenby calcula que Duilio tenía aproximadamente el mismo número. (p94) Los cartagineses anticiparon la victoria, debido a la experiencia superior de sus tripulaciones, y sus galeras más rápidas y maniobrables, y rompieron la formación para acercarse rápidamente a los romanos. (p95) Los primeros 30 barcos cartagineses sufrieron el agarre de los corvus y los romanos los abordaron con éxito, incluido el barco de Aníbal, aunque escapó en un esquife. Al ver esto, los cartagineses restantes se abrieron de par en par e intentaron batir a los romanos por los lados o por la retaguardia, pero estos contraatacaron con éxito y capturaron otras 20 embarcaciones cartaginesas.ver nota: Las cifras de pérdidas cartaginesas se toman de Polibio. Otras fuentes antiguas dan 30 o 31 barcos capturados y 13 o 14 hundidos. (p96).Los cartagineses sobrevivientes interrumpieron la acción y, al ser más rápidos que los romanos, pudieron escapar. Duilio zarpó para relevar la ciudad romana de Segesta, que había estado sitiada. (p95)Desde principios del 262 a. C., los barcos cartagineses habían asaltado la costa italiana desde sus bases en Cerdeña y Córcega.(p97) El año después de Milas, 259 a. C., el cónsul Lucio Cornelio Escipión dirigió parte de la flota contra Aléria en Córcega y la capturó. Luego atacó Olbia en Cerdeña, pero rechazaron el ataque, (p77) ocasionando que perdiera Aléria. (p98) En 258 a. C., una flota romana más fuerte se enfrentó a una flota cartaginesa más pequeña en la batalla de Sulci frente a la ciudad de Sulci, en el oeste de Cerdeña, e infligió una gran derrota. Los soldados del comandante cartaginés Aníbal Giscón, que los abandonó y huyó a Sulci, lo capturaron posteriormente y fue crucificado. A pesar de esta victoria, los romanos, que intentaban apoyar ofensivas simultáneas contra Cerdeña y Sicilia, no pudieron explotarla, y el ataque a la Cerdeña controlada por cartagineses se agotó. (p77)En el 257 a. C., la flota romana estaba anclada frente a Tyndaris, en el noreste de Sicilia, cuando la flota cartaginesa, sin darse cuenta de su presencia, navegó en formación abierta. El comandante romano, Cayo Atilio Régulo Serrano, ordenó un ataque inmediato, por lo que inició la batalla de Tíndaris. Esto llevó a que la flota romana a su vez se hiciera a la mar de forma desordenada. Los cartagineses respondieron rápidamente; embistieron y hundieron nueve de los diez principales barcos romanos. Cuando la principal fuerza romana entró en acción, hundieron ocho barcos cartagineses y capturaron diez. Los cartagineses se retiraron, otra vez más rápidos que los romanos y, por lo tanto, capaces de escapar sin más pérdidas. (p99) Los romanos luego asaltaron tanto Lipari como Malta. (p100).
Representación moderna de un trirreme romano. Dibujo: Rama. CC BY-SA 2.0 fr. Original file (2,052 × 1,629 pixels, file size: 306 KB).
El o la trirreme (en griego τριήρης/triếrês en singular, τριήρεις/triếrêis en plural) era una nave de guerra inventada hacia el siglo VII a. C. Desarrollado a partir del pentecóntero, era más corto que su predecesor, un barco con una vela, que contaba con tres bancos de remeros superpuestos a distinto nivel en cada flanco, de ahí su nombre.
Los trirremes aparecieron en Jonia y se convirtieron en el buque de guerra dominante en el mar Mediterráneo desde finales del siglo VI a. C. hasta el siglo IV a. C. A partir de estas fechas fue desplazado por el quinquerreme, hasta que tras el dominio del Mediterráneo por Roma de nuevo fue utilizado debido a su efectividad por el Imperio romano hasta el siglo IV.
A pesar de las dificultades iniciales en la arquitectura del trirreme, esencialmente sus dimensiones, ángulo de inclinación y recorrido de los remos a los que se sumaba el entrenamiento de las tripulaciones para conseguir una boga organizada, la concentración de esfuerzos permitía un mejor gobierno del buque y el aumento de la potencia en tramos de boga cortos durante el combate para emplear el espolón de proa.
La primera y más famosa batalla naval de la Antigüedad en que los trirremes se utilizaron fue la de Salamina, en el 480 a. C., que enfrentó a la flota griega, principalmente la de Atenas, a la armada persa, numéricamente muy superior.
Invasión de África
Artículos principales: Batalla del cabo Ecnomo, Sitio de Aspis, Batalla de Adís, Batalla de los Llanos del Bagradas y Retirada romana de África (255 a. C.).
Sus victorias navales en Milas y Sulci, y su frustración por el estancamiento en Sicilia, llevaron a los romanos a adoptar una estrategia basada en el mar y desarrollar un plan para invadir el corazón cartaginés en el norte de África y amenazar Cartago —cerca de Túnez—. (p101) Ambos bandos decidieron establecer la supremacía naval e invirtieron grandes cantidades de dinero y mano de obra para mantener y aumentar el tamaño de sus armadas. (p102), (p103) La flota romana de 330 buques de guerra y un número indeterminado de transportes zarpó de Ostia, el puerto de Roma, a principios del 256 a. C., comandada por los cónsules del año, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulsón Longo. (p104) Los romanos planeaban cruzar el mar Mediterráneo e invadir lo que ahora es Túnez, poco antes de la batalla, embarcaron aproximadamente a 26 000 legionarios de las fuerzas romanas en Sicilia. (p61), (p105), y (p106).
Los cartagineses conocían las intenciones de los romanos y reunieron todos sus 350 buques de guerra al mando de Hannón el Grande y Amílcar, frente a la costa sur de Sicilia para interceptarlos. Con un total combinado de alrededor de 680 buques de guerra que transportan hasta 290 000 tripulantes e infantes de marina, la subsiguiente batalla del cabo Ecnomo fue posiblemente la batalla naval más grande de la historia por el número de combatientes involucrados. (p107), (p108) y (p109). Al comienzo de la batalla, los cartagineses tomaron la iniciativa con la esperanza de que sus habilidades navales, superiores a la de los romanos, les beneficiara en la batalla. (p110) y (p111). Después de un día de lucha prolongada y confusa, los cartagineses terminaron siendo derrotados, en la cual 30 barcos se hundieron y los romanos capturaron 64, aunque 24 de sus barcos también se hundieron. (p112).
1: Los romanos desembarcan y capturan Aspis. (256 a. C.) 2: Victoria romana en Aspis. (256 a. C.) 3: Los romanos capturan Túnez. (256 a. C.) 4: Jantipo parte de Cartago con un gran ejército. (255 a. C.) 5: Los romanos son derrotados en la batalla de Túnez. (255 a. C.) 6: Los romanos se retiran hacia Aspis y abandonan África. (255 a. C.).
Mapa basado en el libro de Lazenby y cronología de eventos. Intenta mostrar una visión general estratégica e intuitiva de la campaña africana. Eventos principales: Desembarco y captura de Apsis por los romanos (256 a. C.) Victoria romana en la batalla de Adís (256 a. C.) Los romanos asedian Túnez (256 a. C.) Jantipo parte de Cartago con un gran ejército para enfrentarse a los romanos (255 a. C.) Batalla de Túnez, en los llanos del Bagradas. Derrota romana. El cónsulo Marco Atilio Régulo es tomado prisionero (255 a. C.) Los romanos se retiran a Apsis y abandonan África. Muchos mueren en una tormenta durante el viaje de regreso (255 – 254 a. C.).
Derivative work: RedTony (talk) Africainvasion.JPG: User:Vercingetorix – Trabajo propio, basado en: Africainvasion.JPG from Lazenby, John Francis (1996). The First Punic War: A Military History. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2673-6; pp. 97–107. CC BY-SA 3.0.
Original file (SVG file, nominally 800 × 600 pixels, file size: 110 KB)
Después de la victoria, el ejército romano, comandado por Marco Atilio Régulo, desembarcó en África cerca de Aspis —actual Kélibia— en la península de cabo Bon y comenzó a devastar el campamento cartaginés. Después de un breve asedio, Aspis acabó capturada. (p113), (p114). La mayoría de los barcos romanos regresaron a Sicilia, por lo que dejaron a Régulo con 15 000 soldados de infantería y 500 de caballería para continuar la guerra en África; Régulo sitió la ciudad de Adís. (p114) Los cartagineses llamaron a Amílcar que estaba en Sicilia con 5000 soldados de infantería y 500 de caballería y lo pusieron al mando junto a Asdrúbal y un tercer general llamado Bostar de un ejército, aproximadamente del mismo tamaño que la fuerza romana, que era fuerte en caballería y elefantes. Los cartagineses establecieron un campamento en una colina cerca de Adís, (p115) y los romanos llevaron a cabo una marcha nocturna y lanzaron un ataque sorpresa al amanecer contra ellos desde dos direcciones. Después de confusos combates, los cartagineses se separaron y huyeron, aunque se desconocen sus pérdidas, sus elefantes y caballería escaparon con pocas bajas. (p116)
Los romanos siguieron y capturaron Túnez, a solo 16 km de Cartago. Desde Túnez, los romanos asaltaron y devastaron el área inmediata alrededor de Cartago. Desesperados, los cartagineses pidieron la paz, pero Régulo ofreció términos tan duros que los cartagineses decidieron seguir con la lucha. (p117) Entregaron el cargo del entrenamiento de su ejército al comandante mercenario espartano Jantipo. (p118). En 255 a. C., Jantipo dirigió un ejército de 12 000 infantes, 4000 jinetes y 100 elefantes contra los romanos y los derrotó en la batalla de Túnez.
Aproximadamente 2000 romanos se retiraron a Aspis, aunque capturaron a 500, incluido Régulo, y el resto murieron. Jantipo, temeroso de la envidia de los generales cartagineses a los que había superado, aceptó su paga y regresó a Grecia. (p118) Los romanos enviaron una flota para evacuar a sus supervivientes, pero una flota cartaginesa les interceptó frente al cabo Bon —en el noreste de la actual Túnez— y en la batalla del cabo Hermaeum los cartagineses sufrieron una fuerte batalla, en la cual perdieron 114 barcos capturados.(p119).
+ ver nota: Esto supone, según G. K. Tipps, que los 114 barcos cartagineses capturados navegaban con los romanos. (p119)
Una tormenta devastó la flota romana mientras regresaba a Italia, con 384 barcos hundidos de un total de 464 y 100 000 hombres perdidos, la mayoría aliados latinos no romanos. (p119), (p120) y (p121). Es posible que la presencia de los corvus hiciera que los barcos romanos no fueran inusualmente aptos para navegar y no existe constancia de que se hayan utilizado después de este desastre. (p122).
Sicilia 255-248 a. C. en el contexto del enfrentamiento Cartago con Roma en la 1ª guerra Púnica
Artículos principales: Batalla de Palermo, Batalla de Drépano, Batalla de Phintias y Sitio de Lilibea.
Habiendo perdido la mayor parte de su flota en la tormenta del 255 a. C., los romanos la reconstruyeron rápidamente y agregaron 220 nuevos barcos. (p123), (p124). En el 254 a. C. los cartagineses atacaron y capturaron Agrigento, pero con pocas esperanzas de controlar la ciudad, la quemaron, arrasaron sus murallas y se fueron. (p125), (p126). Mientras tanto, los romanos lanzaron una ofensiva en Sicilia. Toda su flota, al mando de ambos cónsules, atacó Panormo a principios de año, rodearon y bloquearon la ciudad e instalaron armas de asedio. Estas abrieron una brecha en las murallas que asaltaron los romanos, capturaron la ciudad exterior y no dieron cuartel, lo que dio paso a que el centro de la ciudad se rindiera rápidamente. Los 14 000 habitantes que podían permitírselo pagaron su propio rescate y vendieron a los 13 000 restantes como esclavos. Gran parte del interior occidental de Sicilia pasó a manos de los romanos: Ietas, Solunte, Petra y Tíndaris llegaron a un acuerdo. (p127)
Ataques romanos (253-251 a. C.). Derivative work: RedTony (talk) Attacksrenewed.JPG: User:Vercingetorix – Attacksrenewed.JPG
Mapa basado en el libro de Lazenby y cronología de eventos. Intenta mostrar una visión general estratégica e intuitiva de la campaña siciliana. Territorios romanos. Dominios siracusanos, territorios de Cartago. Eventos principales: Ataque naval romano a Lilibeo abortado (253 a. C.). Saqueos romanos de África. La flota romana es destruida de nuevo por una tormenta (253 a. C.). Los romanos capturan finalmente las Islas Lípari (252 a. C.). Roma asedia y captura Hímera (Termas) h. 252 a. C. Ieta, Solous y Petra firman la paz con Roma (251 a. C.). Tíndaris se rinde a Roma (251 a. C.). Los romanos conquistan Quefalodón y Palermo (251 a. C.). Intento púnico de reconquistar Palermo rechazado (251 a. C.). CC BY-SA 3.0.
Original file (SVG file, nominally 799 × 599 pixels, file size: 331 KB)

En el 253 a. C., los romanos volvieron a cambiar su enfoque hacia África y llevaron a cabo varias incursiones. Perdieron otros 150 barcos, de una flota de 220, en una tormenta cuando regresaban de atacar la costa norteafricana al este de Cartago, pero la terminaron reconstruyendo de nuevo. (p123). Al año siguiente, los romanos centraron su atención en el noroeste de Sicilia, por lo que enviaron una expedición naval hacia Lilibea. En el camino, los romanos tomaron y quemaron las ciudades cartaginesas de Selinunte y Heraclea Minoa, pero no pudieron apoderarse de Lilibea. En 252 a. C. capturaron Thermae y Lipara, que habían sido aisladas por la caída de Panormo, pero evitaron la batalla en 252 y 251 a. C., según Polibio porque temían a los elefantes de guerra que los cartagineses habían enviado a Sicilia. (p128), (p129).
Denario de Cayo Cecilio Metelo Caprario, acuñado en 125 a. C. El reverso representa el triunfo de su antepasado Lucio Cecilio Metelo, con los elefantes que había capturado en Palermo. (p130). Enlace: CNG – Este link. Dominio público.

A finales del verano de 251 a. C., (p131) el comandante cartaginés Asdrúbal, —que se había enfrentado a Régulo en África— al enterarse de que un cónsul había dejado Sicilia para pasar el invierno con la mitad del ejército romano, avanzó sobre Panormo y devastó los campos. (p129), (p132), (p133). El ejército romano, que se había dispersado para recoger la cosecha, se retiró a Panormo. Asdrúbal avanzó audazmente a la mayor parte de su ejército, incluidos los elefantes, hacia las murallas de la ciudad. El comandante romano Lucio Cecilio Metelo envió escaramuzadores para hostigar a los cartagineses, y los mantenía constantemente abastecidos de jabalinas que obtenían de los suministros de la ciudad. El suelo estaba cubierto de excavaciones, hechas durante el asedio romano, lo que dificultaba el avance de los elefantes. Heridos por las jabalinas e incapaces de defenderse, los elefantes huyeron a través de la infantería cartaginesa. Metelo movió de manera oportuna una gran fuerza al flanco izquierdo de los cartagineses, y cargó contra sus desordenados oponentes, lo que hizo que huyeran; Metelo capturó diez elefantes, pero no permitió que se persiguiese al enemigo. (p134). Los relatos contemporáneos no informan de las pérdidas de ninguno de los bandos, y los historiadores modernos consideran improbables las afirmaciones posteriores de entre veinte mil y treinta mil víctimas cartaginesas. (p135).
Ataques romanos (250-249 a. C.). Derivative work: RedTony (talk) Attacksrenewed.JPG: User:Vercingetorix – Attacksrenewed2.JPG
Mapa basado en el libro de Lazenby y cronología de eventos. Intenta mostrar una visión general estratégica e intuitiva de la campaña siciliana. Territorios romanos. Dominios siracusanos, territorios de Cartago. Eventos principales: En marcha hacia Lilibeo, los romanos toman Heraclea Minoa y Selinunte (250 a. C.). Ataque naval romano a Lilibeo abortado (250 a. C.) Tras la derrota en Lilibeo, los romanos asedian Érice (250 a. C.). Derrota naval romana en Drépano (249 a. C.).

Animados por su victoria en Panormo, un gran ejército comandado por los cónsules del año, Publio Claudio Pulcro y Lucio Junio Pulo, se movió contra Lilibea, la principal base cartaginesa en Sicilia, y sitió la ciudad, también su flota de 200 barcos recién reconstruida bloqueó el puerto. (p136). Al principio del bloqueo, cincuenta quinquerremes cartagineses se reunieron frente a las islas Egadas, que se encuentran a 15-40 km al oeste de Sicilia. Una vez que hubo un fuerte viento del oeste, navegaron hacia Lilibea antes de que los romanos pudieran reaccionar y desembarcaron refuerzos y una gran cantidad de suministros, y gracias a que salieron de noche, pudieron evadirlos y rescatar a la caballería cartaginesa. (p137), (p138). Los romanos sellaron el acceso terrestre a Lilibea con campamentos y muros de tierra y madera, aunque también hicieron repetidos intentos de bloquear la entrada del puerto con un fuerte barricada de madera, debido a las condiciones del mar prevalecientes no tuvieron éxito. (p139). La guarnición cartaginesa se mantuvo abastecida por corredores de bloqueo, quinquerremes ligeros y maniobrables con tripulaciones altamente capacitadas y prácticos experimentados. (p140).
Pulcro decidió atacar la flota cartaginesa, que estaba en el puerto de la cercana ciudad de Drépano —actual Trapani—, zarparon de noche para realizar un ataque sorpresa, pero se dispersaron en la oscuridad. El comandante cartaginés Aderbal pudo llevar su flota al mar antes de que quedaran atrapados y contraatacados en la batalla de Drépano. Los romanos se quedaron atascados contra la orilla y, después de un duro día de lucha, fueron derrotados en gran medida por los barcos cartagineses más maniobrables con sus tripulaciones mejor entrenadas, y en consecuencia, se convirtió en la mayor victoria naval de la guerra por parte de Cartago. (p141). Cartago se volvió hacia la ofensiva marítima, lo que hizo que infligiera otra dura derrota naval en la batalla de Phintias y casi barriera a los romanos del mar. (p142). Pasarían siete años antes de que Roma volviera a intentar desplegar una flota sustancial, mientras que Cartago puso la mayoría de sus barcos en reserva para ahorrar dinero y liberar mano de obra. (p143) y (p144).
Conclusión 1ª guerra Púnica
Artículos principales: Sitio de Drépano, Sitio de Lilibea y Batalla de las islas Egadas.
Hacia el 248 a. C., los cartagineses ocupaban solo dos ciudades en Sicilia: Lilibea y Drépano, que estaban bien fortificadas y situadas en la costa occidental, donde podían ser abastecidas y reforzadas sin que los romanos pudieran utilizar su ejército superior para interferir. (p83), (p145). Cuando Amílcar Barca (fue el padre de Aníbal), tomó el mando de los cartagineses en Sicilia en el 247 a. C. sólo recibió un pequeño ejército y la flota se retiraba gradualmente. Las hostilidades entre las fuerzas romanas y cartaginesas se redujeron a operaciones terrestres a pequeña escala, lo que se adaptaba a la estrategia cartaginesa. Amílcar empleó tácticas de armas combinadas en una estrategia fabiana desde su base en Eryx, al norte de Drépano. Esta guerra de guerrillas mantuvo a las legiones romanas inmovilizadas y preservó el punto de apoyo de Cartago en Sicilia.(p147), (p148) y (p149).
Después de más de 20 años de guerra, ambos estados estaban agotados financiera y demográficamente. (p150). La evidencia de la situación financiera de Cartago incluye su solicitud de un préstamo de 2000 talentos, 2000 talentos eran aproximadamente 52 000 kilogramos de plata (p71), del Egipto ptolemaico, aunque se lo rechazaron. (p151) Roma también estaba cerca de la bancarrota y el número de ciudadanos varones adultos, que proporcionaban la mano de obra para la marina y las legiones, había disminuido en un 17 por ciento desde el comienzo de la guerra. (p152). Goldsworthy describe las pérdidas de mano de obra romana como «espantosas». (p153)
Un fragmento de los Fasti Triumphales, que enumera todos los triunfadores romanos de la guerra. Rossignol Benoît. Dominio público. Original file (1,107 × 1,197 pixels, file size: 512 KB).

A fines del 243 a. C., al darse cuenta de que no capturarían Drépano y Lilibea a menos que pudieran extender su bloqueo al mar, el Senado romano decidió construir una nueva flota. (p154). Con las arcas del estado agotadas, el Senado solicitó préstamos a los ciudadanos más ricos de Roma para financiar la construcción de un barco cada uno, reembolsables con las reparaciones que se impondrían a Cartago una vez ganada la guerra. El resultado fue una flota de aproximadamente 200 quinquerremes, construida, equipada y tripulada sin gastos del gobierno. (p155). Los romanos modelaron los barcos de su nueva flota a partir de un corredor de bloqueo capturado con cualidades especialmente buenas. (p154). A estas alturas, los romanos tenían experiencia en la construcción naval y, con un buque probado como modelo, producían quinquerremes de alta calidad. (p156). Es importante destacar que abandonaron el corvus, (p154) lo que mejoró la velocidad y el manejo de los barcos, pero obligó a los romanos a cambiar de táctica; tendrían que ser marineros superiores, en lugar de soldados superiores, para vencer a los cartagineses. (p157), (p158), (p159).
Los cartagineses construyeron una flota más grande que tenían la intención de utilizar para llevar suministros a Sicilia, luego embarcaría a gran parte del ejército cartaginés estacionado allí para utilizarlo como marines, pero la interceptó una flota romana al mando de Cayo Lutacio Cátulo y Quinto Valerio Faltón, y en la reñida batalla de las islas Egadas, los romanos mejor entrenados derrotaron a la flota cartaginesa sin personal y mal entrenada. (p160), (p161). Después de lograr esta victoria decisiva, los romanos continuaron sus operaciones terrestres en Sicilia contra Lilibea y Drépano. (p162). El Senado cartaginés se mostró reacio a asignar los recursos necesarios para construir y tripular otra flota. (p163). En cambio, ordenó a Amílcar que negociara un tratado de paz con los romanos, que dejó en manos de su subordinado Giscón. (p163), (p164). Firmaron el tratado de Lutacio (241 a. C.) y puso fin a la primera guerra púnica: Cartago evacuó Sicilia, entregó todos los prisioneros tomados durante la guerra y pagó una indemnización de 3200 talentos durante diez años. (p160). (nota: 3200 talentos eran aproximadamente 82 000 kilogramos de plata. (p71).
Consecuencias de la 1ª guerra Púnica
La guerra duró veintitrés años: fue la más larga de la historia romano-griega y la contienda naval más grande del mundo antiguo. (p165). Una vez concluida, Cartago intentó evitar pagar lo que adeudaba a las tropas extranjeras que habían combatido en sus filas. Estas finalmente se rebelaron; se les unieron muchos grupos locales descontentos. (p1669, (p167), (p168)-. La rebelión acabó siendo sofocada, si bien con gran dificultad y considerable salvajismo. En el 237 a. C., Cartago preparó una expedición para recuperar la isla de Cerdeña, que anteriormente habían perdido los rebeldes recién vencidos. (p169)y (p170). Cínicamente, los romanos declararon que consideraban esto un acto de guerra, por lo que añadieron en sus términos de paz la cesión de Cerdeña y Córcega y el pago de una indemnización adicional de mil doscientos talentos. (Mil doscientos talentos eran aproximadamente treinta mil kilogramos de plata). (p71) Debilitada por treinta años de guerra, Cartago accedió para evitar un nuevo conflicto con Roma; el pago adicional y la renuncia de Cerdeña y Córcega se añadieron al tratado como codicilo. (p119, (p71). Estas acciones de Roma alimentaron el resentimiento en Cartago, que no se resignó a aceptar el papel que le asignaba Roma, y se consideran factores que contribuyeron al estallido de la segunda guerra púnica. (p171).
El territorio cedido a Roma por Cartago se muestra en rosa. Harrias File:First_Punic_War_237_BC_en.svg. El Mediterráneo occidental en el 237 a. C. Las cesiones territoriales cartaginesas a Roma. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 2,590 × 1,735 pixels, file size: 879 KB).
El papel principal de Amílcar Barca en la derrota de las tropas extranjeras amotinadas y los rebeldes africanos aumentó enormemente el prestigio y el poder de la familia de los bárcidas. En el 237 a. C. Amílcar dirigió a muchos de sus veteranos en una expedición para expandir las posesiones cartaginesas en el sur de Iberia —la España actual—. La región se convirtió a lo largo de los veinte años siguientes en un feudo semiautónomo de los bárcidas y fue la fuente de gran parte de la plata utilizada para pagar la gran indemnización adeudada a Roma. (p172), (p173).
Para Roma, el final de la primera guerra púnica marcó el inicio de su expansión más allá de la península itálica. Sicilia fue la primera provincia romana, cuyo gobierno se encomendó a un expretor; se volvería importante para Roma como fuente de cereales. Cerdeña y Córcega, combinadas, también pasaron a formar una provincia romana y a ser una fuente de grano. (p174)y (p175). La gobernaba un pretor que hubo de mantener copiosas tropas al menos durante los siete años siguientes para someter a los isleños. (p174), (p175). A Siracusa se le concedió la independencia nominal y el estatus de aliado durante la vida de Hierón II. (p176). A partir de entonces, Roma fue la principal potencia militar del Mediterráneo occidental y, cada vez más, de la región mediterránea en su conjunto. (p177). Los romanos habían construido más de mil galeras durante la guerra, y esta experiencia de construcción, dotación, entrenamiento, suministro y mantenimiento de tantos barcos sentó las bases del dominio marítimo de Roma durante seiscientos años. (p178). Pese a ello, la cuestión de qué Estado controlaría el Mediterráneo occidental permaneció incierta, y el asedió cartaginés en el 218 a. C. de la ciudad levantina de Sagunto, protegida por los romanos, desencadenó la segunda guerra púnica con Roma. (p172).
Referencias:
- Sidwell y Jones, 1997, p. 16.
- Goldsworthy, 2006, p. 20.
- Tipps, 1985, p. 432.
- Shutt, 1938, p. 53.
- Walbank, 1990, pp. 11-12.
- Lazenby, 1996, pp. x-xi.
- Hau, 2016, pp. 23-24.
- Goldsworthy, 2006, p. 23.
- Shutt, 1938, p. 55.
- Goldsworthy, 2006, p. 21.
- Goldsworthy, 2006, pp. 20-21.
- Lazenby, 1996, pp. x-xi, 82-84.
- Tipps, 1985, pp. 432-433.
- Curry, 2012, p. 34.
- Hoyos, 2015, p. 102.
- Goldsworthy, 2006, p. 22
- Mineo, 2015, pp. 111-127.
- Goldsworthy, 2006, pp. 23, 98.
- RPM Foundation, 2020
- Tusa y Royal, 2012, p. 12.
- Pragg, 2013.
- Murray, 2019.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 12, 26, 31-32.
- Tusa y Royal, 2012, p. 39.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 35-36.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 39-42.
- Tusa y Royal, 2012, pp. 45-46.
- Miles, 2011, pp. 157-158.
- Bagnall, 1999, pp. 21-22.
- Goldsworthy, 2006, pp. 29-30.
- Miles, 2011, pp. 115, 132.
- Goldsworthy, 2006, pp. 25-26.
- Miles, 2011, pp. 94, 160, 163, 164-165.
- Goldsworthy, 2006, pp. 69-70.
- Warmington, 1993, p. 165.
- Bagnall, 1999, p. 44.
- Bagnall, 1999, pp. 42-45.
- Rankov, 2015, p. 150.
- Scullard, 2006, p. 544.
- Starr, 1991, p. 479.
- Warmington, 1993, pp. 168-169.
- Lazenby, 1996, pp. 48-49.
- Bagnall, 1999, p. 52.
- Bagnall, 1999, pp. 52-53.
- Miles, 2011, p. 179.
- Warmington, 1993, p. 171.
- Bagnall, 1999, p. 23.
- Bagnall, 1999, pp. 22-25.
- Jones, 1987, p. 1.
- Goldsworthy, 2006, p. 32.
- Koon, 2015, p. 80.
- Bagnall, 1999, p. 9.
- Bagnall, 1999, p. 8.
- Miles, 2011, p. 240.
- Lazenby, 1996, p. 27.
- Sabin, 1996, p. 70, n. 76.
- Goldsworthy, 2006, p. 98.
- Lazenby, 1996, pp. 27-28.
- Goldsworthy, 2006, p. 104.
- Goldsworthy, 2006, p. 100.
- Tipps, 1985, p. 435.
- Casson, 1995, p. 121.
- Goldsworthy, 2006, pp. 102-103.
- Casson, 1995, pp. 278-280.
- de Souza, 2008, p. 358.
- Miles, 2011, p. 178.
- Wallinga, 1956, pp. 77-90.
- Goldsworthy, 2006, pp. 100-101, 103.
- Goldsworthy, 2006, p. 82.
- Goldsworthy, 2006, p. 74.
- Lazenby, 1996, p. 158.
- Erdkamp, 2015, p. 71.
- Goldsworthy, 2006, pp. 72-73.
- Goldsworthy, 2006, p. 77.
- Warmington, 1993, pp. 171-172.
- Miles, 2011, pp. 179-180.
- Bagnall, 1999, p. 65.
- Bagnall, 1999, pp. 65-66.
- Lazenby, 1996, pp. 75, 79.
- Goldsworthy, 2006, pp. 82-83.
- Lazenby, 1996, p. 75.
- Lazenby, 1996, pp. 77-78.
- Bagnall, 1999, pp. 64-66.
- Goldsworthy, 2006, p. 97.
- Bagnall, 1999, p. 66.
- Goldsworthy, 2006, pp. 91-92, 97.
- Goldsworthy, 2006, pp. 97, 99-100.
- Murray, 2011, p. 69.
- Harris, 1979, pp. 184-185.
- Miles, 2011, p. 181.
- Lazenby, 1996, p. 67.
- Lazenby, 1996, p. 68.
- Miles, 2011, p. 182.
- Lazenby, 1996, pp. 70-71.
- Bagnall, 1999, p. 63.
- Lazenby, 1996, pp. 73-74.
- Bagnall, 1999, p. 58.
- Rankov, 2015, p. 154.
- Goldsworthy, 2006, pp. 109-110.
- Lazenby, 1996, p. 78.
- Rankov, 2015, p. 155.
- Goldsworthy, 2006, p. 110.
- Lazenby, 1996, p. 83.
- Tipps, 1985, p. 434.
- Walbank, 1959, p. 10.
- Lazenby, 1996, pp. 84-85.
- Goldsworthy, 2006, pp. 110-111.
- Lazenby, 1996, p. 87.
- Tipps, 1985, p. 436.
- Goldsworthy, 2006, pp. 112-113.
- Tipps, 1985, p. 459.
- Bagnall, 1999, p. 69.
- Warmington, 1993, p. 176.
- Miles, 2011, p. 186.
- Goldsworthy, 2006, p. 85.
- Goldsworthy, 2006, p. 86.
- Goldsworthy, 2006, p. 87.
- Miles, 2011, p. 188.
- Tipps, 1985, p. 438.
- Miles, 2011, p. 189.
- Erdkamp, 2015, p. 66
- Lazenby, 1996, pp. 112, 117.
- Miles, 2011, pp. 189-190.
- Lazenby, 1996, p. 114.
- Lazenby, 1996, pp. 114-116, 169.
- Rankov, 2015, p. 158.
- Bagnall, 1999, p. 80.
- Lazenby, 1996, p. 118.
- Rankov, 2015, p. 159.
- Crawford, 1974, p. 292, 293.
- Goldsworthy, 2006, p. 93.
- Lazenby, 1996, p. 169.
- Bagnall, 1999, p. 82.
- Bagnall, 1999, pp. 82-83.
- Goldsworthy, 2006, pp. 93-94.
- Miles, 2011, p. 190.
- Goldsworthy, 2006, p. 117.
- Bagnall, 1999, p. 85.
- Bagnall, 1999, pp. 84-86.
- Goldsworthy, 2006, pp. 117-118.
- Goldsworthy, 2006, pp. 117-121.
- Bagnall, 1999, pp. 88-91.
- Goldsworthy, 2006, pp. 121-122.
- Rankov, 2015, p. 163.
- Goldsworthy, 2006, pp. 94-95.
- Lazenby, 1996, p. 165.
- Lazenby, 1996, p. 144.
- Bagnall, 1999, pp. 92-94.
- Goldsworthy, 2006, p. 95.
- Bringmann, 2007, p. 127.
- Bagnall, 1999, p. 92.
- Bagnall, 1999, p. 91.
- Goldsworthy, 2006, p. 131.
- Miles, 2011, p. 195.
- Lazenby, 1996, p. 49.
- Goldsworthy, 2006, p. 124.
- Lazenby, 1996, p. 150.
- Casson, 1991, p. 150.
- Bagnall, 1999, p. 95.
- Miles, 2011, p. 196.
- Bagnall, 1999, p. 96.
- Goldsworthy, 2006, pp. 125-126.
- Bagnall, 1999, p. 97.
- Lazenby, 1996, p. 157.
- Lazenby, 1996, p. x.
- Bagnall, 1999, pp. 112-114.
- Goldsworthy, 2006, pp. 133-134.
- Hoyos, 2000, p. 371.
- Goldsworthy, 2006, p. 135.
- Miles, 2011, pp. 209, 212-213.
- Lazenby, 1996, p. 175.
- Collins, 1998, p. 13.
- Goldsworthy, 2006, pp. 152-155.
- Hoyos, 2015, p. 211.
- Goldsworthy, 2006, p. 136.
- Allen y Myers, 1890, p. 111.
- Miles, 2011, p. 213.
- Goldsworthy, 2006, pp. 128-129, 357, 359-360.
Bibliografía: «Cartago enfrentada a Roma». La primera guerra púnica.
- Allen, William; Myers, Philip Van Ness (1890). Ancient History for Colleges and High Schools: Part II – A Short History of the Roman People (en inglés). Boston: Ginn & Company. OCLC 702198714.
- Bagnall, Nigel (1999). The Punic Wars: Rome, Carthage and the Struggle for the Mediterranean (en inglés). Londres: Pimlico. ISBN 978-0-7126-6608-4.
- Bringmann, Klaus (2007). A History of the Roman Republic (en inglés). Cambridge, UK: Polity Press. ISBN 978-0-7456-3370-1.
- Casson, Lionel (1991). The Ancient Mariners (en inglés) (2nd edición). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-06836-7.
- Casson, Lionel (1995). Ships and Seamanship in the Ancient World (en inglés). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-5130-8.
- Collins, Roger (1998). Spain: An Oxford Archaeological Guide (en inglés). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-285300-4.
- Crawford, Michael (1974). Roman Republican Coinage (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. OCLC 859598398.
- Curry, Andrew (2012). «The Weapon That Changed History». Archaeology (en inglés) 65 (1): 32-37. JSTOR 41780760.
- Hoyos, Dexter (2000). «Towards a Chronology of the ‘Truceless War’, 241-237 B.C.». Rheinisches Museum für Philologie (en inglés) 143 (3/4): 369-380. JSTOR 41234468.
- Erdkamp, Paul (2015). «Manpower and Food Supply in the First and Second Punic Wars». En Hoyos, Dexter, ed. A Companion to the Punic Wars (en inglés). Chichester, Sussex Occidental: John Wiley. pp. 58-76. ISBN 978-1-119-02550-4.
- Goldsworthy, Adrian (2006). The Fall of Carthage: The Punic Wars 265-146 BC (en inglés). Londres: Phoenix. ISBN 978-0-304-36642-2.
- Harris, William (1979). War and Imperialism in Republican Rome, 327-70 BC (en inglés). Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-814866-1.
- Hau, Lisa (2016). Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (en inglés). Edimburgo: Edinburgh University Press. ISBN 978-1-4744-1107-3.
- Hoyos, Dexter (2015). A Companion to the Punic Wars (en inglés). Chichester, Sussex Occidental: John Wiley. ISBN 978-1-119-02550-4.
- Jones, Archer (1987). The Art of War in the Western World (en inglés). Urbana: University of Illinois Press. ISBN 978-0-252-01380-5.
- Koon, Sam (2015). «Phalanx and Legion: the «Face» of Punic War Battle». En Hoyos, Dexter, ed. A Companion to the Punic Wars (en inglés). Chichester, Sussex Occidental: John Wiley. pp. 77-94. ISBN 978-1-119-02550-4.
- Lazenby, John (1996). The First Punic War: A Military History (en inglés). Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-2673-3.
- Miles, Richard (2011). Carthage Must be Destroyed (en inglés). Londres: Penguin. ISBN 978-0-14-101809-6.
- Mineo, Bernard (2015). «Principal Literary Sources for the Punic Wars (apart from Polybius)». En Hoyos, Dexter, ed. A Companion to the Punic Wars (en inglés). Chichester, Sussex Occidental: John Wiley. pp. 111-128. ISBN 978-1-119-02550-4.
- Murray, William (2011). The Age of Titans: The Rise and Fall of the Great Hellenistic Navies (en inglés). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-993240-5.
- Murray, William (2019). «The Ship Classes of the Egadi Rams and Polybius’ Account of the First Punic War». Society for Classical Studies (en inglés). Society for Classical Studies. Consultado el 16 de enero de 2020.
- Pragg, Jonathan (2013). «Rare Bronze Rams Excavated from Site of the Final Battle of the First Punic War». University of Oxford media site (en inglés). University of Oxford. Archivado desde el original el 1 de octubre de 2013. Consultado el 3 de agosto de 2014.
- Rankov, Boris (2015). «A War of Phases: Strategies and Stalemates». En Hoyos, Dexter, ed. A Companion to the Punic Wars (en inglés). Chichester, Sussex Occidental: John Wiley. pp. 149-166. ISBN 978-1-4051-7600-2.
- «Battle of the Egadi Islands Project» (en inglés). RPM Nautical Foundation. 2020. Consultado el 7 de octubre de 2020.
- Sabin, Philip (1996). «The Mechanics of Battle in the Second Punic War». Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement (en inglés) 67 (67): 59-79. JSTOR 43767903.
- Scullard, H.H. (2006). «Carthage and Rome». En Walbank, F. W.; Astin, A. E.; Frederiksen, M. W. et al., eds. Cambridge Ancient History: Volume 7, Part 2, 2nd Edition (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 486-569. ISBN 978-0-521-23446-7.
- Shutt, Rowland (1938). «Polybius: A Sketch». Greece & Rome (en inglés) 8 (22): 50-57. JSTOR 642112. doi:10.1017/S001738350000588X.
- Sidwell, Keith C.; Jones, Peter V. (1997). The World of Rome: An Introduction to Roman Culture (en inglés). Cambridge; Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-38600-5.
- de Souza, Philip (2008). «Naval Forces». En Sabin, Philip; van Wees, Hans; Whitby, Michael, eds. The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, Volume 1: Greece, the Hellenistic World and the Rise of Rome (en inglés). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 357-367. ISBN 978-0-521-85779-6.
- Starr, Chester (1991). A History of the Ancient World (en inglés). Nueva York, Nueva York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-506628-9.
- Tipps, G.K. (1985). «The Battle of Ecnomus». Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte (en inglés) 34 (4): 432-465. JSTOR 4435938.
- Tusa, Sebastiano; Royal, Jeffrey (2012). «The Landscape of the Naval Battle at the Egadi Islands (241 B.C.)». Journal of Roman Archaeology (en inglés) (Cambridge University Press) 25: 7-48. ISSN 1047-7594. doi:10.1017/S1047759400001124.
- Walbank, Frank (1959). «Naval Triaii». The Classical Review (en inglés) 64 (1): 10-11. JSTOR 702509. doi:10.1017/S0009840X00092258.
- Walbank, F.W. (1990). Polybius (en inglés) 1. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-06981-7.
Fuente principal: “1ª guerra Púnica”. (Fuente Wikipedia). El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0.
La Primera Guerra Púnica, librada entre Roma y Cartago entre 264 y 241 a.C., fue un conflicto decisivo por el control del Mediterráneo occidental. Esta guerra marcó el inicio de la rivalidad entre ambas potencias y se centró principalmente en la isla de Sicilia, un territorio estratégico por su ubicación entre Italia y África del Norte. El enfrentamiento comenzó cuando los romanos intervinieron en Mesina para proteger a los mamertinos, mercenarios italianos que habían solicitado su ayuda contra Cartago y Siracusa. La presencia romana en la isla desató la guerra, ya que Cartago, con su poderosa flota, consideraba a Sicilia esencial para sus intereses comerciales y estratégicos.
En el inicio del conflicto, Roma carecía de experiencia naval, mientras que Cartago dominaba el mar con una armada formidable. Sin embargo, los romanos desarrollaron innovaciones como el corvus, un dispositivo que les permitió abordar las naves enemigas y trasladar su habilidad en combate terrestre al ámbito marítimo. Esta estrategia les otorgó victorias clave, como la batalla de Mylae en 260 a.C. y Ecnomo en 256 a.C., consolidando su control naval. Mientras tanto, en tierra, las campañas se centraron en asedios prolongados y batallas en ciudades estratégicas como Agrigento, cuya conquista por los romanos en 262 a.C. representó un golpe importante para Cartago.
En un intento por cambiar el curso de la guerra, Roma llevó el conflicto al norte de África en 256 a.C., logrando victorias iniciales. Sin embargo, la contraofensiva cartaginesa, liderada por el general espartano Jantipo, resultó en la derrota de las tropas romanas en Túnez en 255 a.C. Esto obligó a los romanos a concentrarse nuevamente en Sicilia, donde las hostilidades continuaron durante años. Ambos bandos enfrentaron enormes pérdidas humanas y económicas, pero Roma, con su tenacidad y capacidad para construir flotas rápidamente, logró mantener la presión.
El conflicto concluyó en 241 a.C. tras la decisiva batalla naval de las Islas Égadas, donde la flota romana venció a la cartaginesa, obligando a Cartago a negociar la paz. Como resultado, Cartago cedió Sicilia a Roma y pagó una cuantiosa indemnización, marcando el fin de su dominio en la isla y el inicio de la expansión territorial romana fuera de la península itálica. La Primera Guerra Púnica transformó a Roma en una potencia marítima y sentó las bases para futuras confrontaciones con Cartago, que culminarían en la destrucción de esta última en la Tercera Guerra Púnica.
Este último párrafo ha sido generado por ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI (2024).
Guerra de los Mercenarios
Dentro del conflicto Roma-Cartago, después de la 1ª guerra púnica, se produjo la llamada Guerra de los Mercenarios.
La Guerra de los Mercenarios, también conocida como la Guerra Inexpiable, fue un conflicto interno que estalló en Cartago poco después de su derrota en la Primera Guerra Púnica (241 a.C.). Esta guerra civil, librada entre 241 y 238 a.C., surgió debido a la incapacidad de Cartago para pagar a los mercenarios que habían luchado para ella durante el conflicto contra Roma. Sin fondos suficientes tras la costosa indemnización impuesta por Roma, los mercenarios, apoyados por segmentos de la población africana sometida al control cartaginés, se rebelaron, lo que desencadenó una crisis de gran magnitud.
El conflicto comenzó cuando los mercenarios, liderados por figuras como Mathos y Spendios, exigieron el pago completo de lo prometido, así como mejoras en las condiciones para las poblaciones locales que también se sentían explotadas por Cartago. La negativa cartaginesa y la incapacidad para negociar con éxito llevaron a un levantamiento violento. Los rebeldes obtuvieron apoyo de las tribus libias, lo que amplió el alcance de la guerra y puso en peligro la misma existencia de Cartago. La rebelión se caracterizó por su brutalidad, con ambos bandos perpetrando atrocidades y sitiando ciudades importantes.
Cartago, debilitada por su reciente derrota ante Roma, enfrentó serias dificultades para sofocar la rebelión. Sin embargo, bajo el liderazgo del general Amílcar Barca, la ciudad pudo organizar una defensa efectiva y lanzar contraofensivas decisivas. Amílcar, un hábil estratega y veterano de la Primera Guerra Púnica, logró derrotar a los rebeldes en varias batallas clave. Su éxito culminó en la captura y ejecución de los líderes rebeldes, lo que puso fin al conflicto en 238 a.C.
Aunque Cartago logró sobrevivir a la Guerra de los Mercenarios, el conflicto dejó al estado profundamente debilitado tanto económica como militarmente. Además, la guerra fue aprovechada por Roma para apoderarse de Córcega y Cerdeña, que habían estado bajo influencia cartaginesa. Este acto, considerado una traición por Cartago, avivó aún más la rivalidad entre ambas potencias y preparó el terreno para las siguientes guerras púnicas. En este contexto, Amílcar Barca emergió como una figura clave en la recuperación de Cartago, sentando las bases para la futura expansión territorial liderada por su hijo Aníbal en la Segunda Guerra Púnica.
Artículo principal: Guerra de los Mercenarios
Segunda guerra púnica
Artículos principales: Cartago en España y Segunda guerra púnica.
Cartago, para recuperarse de sus pérdidas territoriales inició una política de expansión en la península ibérica, apoderándose de las minas de plata de Cartagena y Andalucía, las más ricas del Mediterráneo en la Antigüedad. La empresa fue iniciada en el 237 a. C. por Amílcar Barca, que dominó casi toda Andalucía, y la continuó su yerno Asdrúbal, fundador de la ciudad Cartago Nova, actual Cartagena.
Roma observó con recelo la expansión púnica en Hispania, zona de importancia para ésta al considerarse protectora de las ciudades griegas de Masilia y Emporion, cuya área de penetración comercial alcanzaba la costa Este de Iberia. En el 226 a. C. se estableció un nuevo tratado según el cual el límite de las respectivas zonas de influencia se fijaba en el río Iberus, que tradicionalmente ha sido identificado con el Ebro. Aníbal asedió la ciudad aliada de Sagunto en la primavera del 219 a. C. tras una dura resistencia, tomó la ciudad a los pocos meses. Un año después, en la primavera del 218 a. C., Roma declaró la guerra.(La República Romana, Isaac Asimov pág. 32.).
Roma y Cartago en el año 218 adC. Zonas de influencia de Cartago y Roma antes de la segunda guerra púnica. Jarke – SVG version of Image:Rome carthage 218.jpg, in the public domain. Map from Image:BlankMap-Europe no boundaries.svg. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 2,098 × 1,750 pixels, file size: 226 KB).

Los cartagineses tomaron la iniciativa, inesperada y ambiciosamente. Aníbal trató de aplastar a los romanos llevando la guerra a su propio país, para lo cual el ejército cartaginés tuvo que realizar una expedición sumamente comprometida: partiendo de sus bases hispanas, atravesaron los Pirineos y después los Alpes con varios miles de hombres, caballos y algunos elefantes.( ver: Biografía de Aníbal). Consiguió derrotar a los romanos en el río Tesino, el lago Trasimeno 217 a. C. y en la decisiva batalla de Cannas, donde quebrantó el poder militar romano dejando Italia indefensa, quedando libre el camino hacia Roma.( La República Romana, Isaac Asimov pág. 33.) Aníbal, posiblemente por insuficiencia de medios, no se atrevió al ataque directo a la capital, desviándose hacia el sur de Italia, con la esperanza de conseguir la sublevación contra Roma de los pueblos itálicos meridionales y las ciudades griegas A pesar de la gran victoria de Cannas 216 a. C., Aníbal quedó finalmente inmovilizado. Entretanto, los romanos habían planeado una hábil contraofensiva. En el 218 a. C. un ejército desembarcó en la colonia griega de Emporion, en la costa catalana. Dos columnas, mandadas por Cneo y Publio Cornelio Escipión, después de establecer una sólida base de puente, consiguieron el dominio de la costa, donde establecieron la base de Tarraco. Con esto, el Nordeste de la península ibérica cortaba el enlace del ejército de Aníbal en Italia con las bases hispánicas. Los dos Escipiones fueron derrotados y muertos en su intento de penetración hacia Andalucía, pero en el 210 a. C. el hijo de Publio, Escipión el Africano, obtuvo nuevas victorias para Roma, con la toma de Cartago Nova en 209 a. C., golpe decisivo al control cartaginés en Hispania. Al año siguiente, Cádiz cambiaría de bando, uniéndose a Roma, quedando así todo el litoral mediterráneo peninsular en poder de los romanos.
Hallándose Aníbal en Italia sin posibilidades ofensivas y terminada la guerra en Hispania, Roma proyectó el asalto directo a Cartago. En el año 204 a. C. Escipión el Africano desembarcó en las proximidades de Útica, donde consiguió consolidarse con sus dos legiones y realizar una política de atracción de los indígenas númidas. Ante el grave peligro, los cartagineses llamaron a Aníbal, que pasó de Italia a Cartago en el 203 a. C. Los romanos y cartagineses se enfrentaron en la decisiva batalla de Zama en el 202 a. C., con la total victoria romana. Cartago pidió la paz, cuyas condiciones fueron muy duras: entrega de la marina de guerra, de los elefantes utilizados en el ejército, de los mercenarios itálicos, reducción del territorio cartaginés metropolitano y reconocimiento de la independencia del reino de Numidia, con el cual se comprometía a no entrar en guerra, renuncia a todas las posesiones hispánicas y una indemnización de guerra de 10 000 talentos, a pagar en 50 años. Ello representaba el fin de Cartago como gran potencia, y la hegemonía de Roma sobre el Mediterráneo occidental. (…)
La segunda guerra púnica fue el segundo gran enfrentamiento militar entre las dos potencias que entonces dominaban el Mediterráneo occidental: Roma y Cartago. La contienda se suele datar desde el año 218 a. C., –fecha de la declaración de guerra de Roma tras la destrucción de Sagunto–,hasta el 201 a. C. en el que Aníbal y Escipión el Africano acordaron las condiciones de la rendición de Cartago. Durante la segunda guerra púnica destacan las batallas de Cannas y Zama.
Antecedentes de 2ª guerra púnica
Tras la guerra de desgaste que había supuesto la primera guerra púnica, ambos contendientes habían quedado exhaustos. Pero la peor parte se la habían llevado los púnicos, que no solo habían sufrido amplias pérdidas económicas, fruto de la interrupción de su comercio marítimo, sino que habían tenido que aceptar unas costosas condiciones de rendición. Junto a ello, además de tener que renunciar a cualquier aspiración sobre Sicilia, tuvieron que pagar a sus enemigos una indemnización de 3200 talentos de plata.
En esta decisión de rendición fue clave la presión de los grandes oligarcas cartagineses (a cuya cabeza se encontraba Hannón el Grande), que ante todo, deseaban el fin de la guerra para reanudar sus actividades comerciales. Otras importantes figuras púnicas, en cambio, consideraban que la rendición había sido prematura, especialmente teniendo en cuenta que Cartago nunca había sabido explotar su superioridad naval, y que la conducción de la guerra había mejorado ostensiblemente desde que el estratega Amílcar Barca había asumido el mando de las operaciones en Sicilia. Además, consideraban abusivas y deshonrosas las condiciones del armisticio impuestas por Roma.
Para agravar la ya enrarecida situación, los oligarcas, que dominaban el senado cartaginés, se negaron a pagar a las tropas mercenarias que habían vuelto desde Sicilia, y que estaban estacionadas alrededor de la ciudad. La nueva torpeza costó el asedio, no solo de Cartago, sino la toma de otros enclaves púnicos, como Útica, y solo una magnífica campaña de Amílcar consiguió acabar con los mercenarios rebeldes y con los libio-fenicios del interior, que se habían sumado a la revuelta.
Esquema general de operaciones de la segunda guerra púnica. Original file (SVG file, nominally 3,181 × 1,997 pixels, file size: 982 KB).
Este gráfico vectorial, sin especificar según el W3C, fue creado con Inkscape . – Travail personnel. La carte est vectorisée à partir de Image:Europe_topography_map.png. Les lieux sont repérés grâce à Image:Battles second punic war.png et cette carte sur Britannica. L’image des épées qui symbolisent les batailles a été obtenue à partir d’openclipart.org (Chrisdesign, public domain). CC BY-SA 3.0.
La Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) fue uno de los enfrentamientos más decisivos en la historia de la antigua Roma. Enfrentó a Roma contra Cartago, una de las principales potencias del Mediterráneo en ese momento. La guerra se desató cuando Aníbal Barca, comandante cartaginense, atacó las tierras romanas tras cruzar los Alpes con su ejército, en una maniobra sorprendente. Aníbal consiguió victorias destacadas como en las batallas de Trebia, Trasimeno y Cannae, donde las fuerzas romanas sufrieron grandes derrotas, poniendo a Roma al borde del colapso. Sin embargo, Roma logró reorganizarse, en parte gracias a la estrategia de Fabio Máximo, que adoptó una táctica de desgaste, evitando enfrentamientos directos con el ejército cartaginense.

El giro clave de la guerra fue la decisión de Roma de llevar la lucha al territorio cartaginense. En 204 a.C., el general romano Publio Cornelio Escipión invadió el norte de África, forzando a Aníbal a retirar sus tropas de Italia para defender su patria. La guerra culminó con la batalla de Zama en 202 a.C., donde Escipión derrotó a Aníbal, marcando el fin del conflicto.
Las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica fueron profundas. Roma emergió como la potencia dominante en el Mediterráneo occidental, mientras que Cartago fue humillada y debilitada. Los cartagineses tuvieron que pagar una enorme indemnización de guerra, reducir considerablemente su ejército y su flota, y ceder sus territorios fuera de África, quedando prácticamente incapacitada para ejercer influencia en la región. La victoria de Roma también sentó las bases para su posterior expansión imperial, mientras que Cartago, aunque aún existía, nunca recuperó su antigua grandeza. La guerra, además, dejó una huella duradera en la mentalidad romana, consolidando la figura del general como un héroe militar y dejando una sensación de vulnerabilidad que impulsó nuevas reformas en las fuerzas armadas de Roma.
Con la rendición de los cartagineses; éstos pierden sus posesiones en Hispania. Esta segunda guerra púnica tuvo unos 500.000 romanos muertos (300.000 en combate), se destruyeron 400 pueblos y una suma de bajas por el bando cartagines similar. No se pueden confirmar las fuentes con seguridad, pero la segunda guerra púnica fue una de las más sangrientas de la historia antigua.
Casus belli/ motivo de la guerra: el control de Hispania
Cartago necesitaba una gran solución para mejorar su debilitada economía. Tras recibir un duro golpe con la pérdida de Sicilia, sus finanzas se debilitaron. La solución la traerían Amílcar Barca y sus seguidores, que organizaron una expedición militar para obtener las riquezas de la península ibérica. Los pueblos de la zona meridional de Hispania fueron sometidos por Amílcar. Tras su muerte, su yerno Asdrúbal tomó el mando. Asdrúbal estableció alianzas con las tribus del este de la península ibérica gracias a sus habilidades diplomáticas. Fundó Cartago Nova (actual Cartagena) y situó la frontera en el río Ebro. Fue asesinado en el 221 a. C., tras lo cual se nombra a Aníbal Barca como caudillo cartaginés.
Aníbal cambió la política de Asdrúbal. En 220 a. C. gracias al uso de su caballería y elefantes, derrotó a una coalición de más de 100 000 carpetanos, vacceos y olcades en la batalla del Tajo. Las ciudades de estos pueblos fueron destruidas y sometidas a tributos de hombres y especies. Cartago se aseguró así un cierto control sobre el territorio hispano al sur del Íber.
Arse (actual Sagunto), estaba al sur del Íber, pero era una ciudad aliada de Roma. Un conflicto con los turboletas (aliados de Cartago), fue el pretexto usado por Aníbal para conquistar Arse en el 219 a. C. Como consecuencia, las hostilidades con los romanos se iniciaron a comienzos de la primavera del año 218 a. C.; cuando el Senado romano tenía listo un plan que preveía dos golpes simultáneos: uno en África y otro en Hispania. Fue el comienzo de la segunda guerra púnica.
- Tito Livio Ab urbe condita libri XXI, 13
- Hine, 1979, p. 891.
- VILLAR DE CAÑAS. Olcades en la Carpetania pág. 4/12.
- Kovaliov, 2007, p. 254.
La guerra en Italia
Los cartagineses no podían enfrentarse a los romanos por mar, dada la superioridad naval de estos últimos. Sabiendo esto, Aníbal partió desde Hispania hacia Italia atravesando los Alpes. Condujo un ejército de 100 000 norteafricanos e íberos a través del sur de Francia (la Galia Narbonense) y cruzó los Alpes a mediados del otoño de 218 a. C. Su invasión de Italia se produjo por sorpresa. No había construido una flota y se creía imposible que pudiera cruzar la cordillera. Ciertamente, las bajas fueron importantes, tanto que afectaron también a sus elefantes de guerra, de los que solo sobrevivieron tres. Sin embargo, en primavera llegó al norte de Italia con un ejército de unos 40 000 efectivos, desbandando a la tribu de los taurinios y tomando sin lucha su capital, Turín.
- Kovaliov, 2007, p. 257.
- Mahaney, W.C, 2008. Hannibal’s Odyssey, Environmental Background to the Alpine Invasion of Italia. Gorgias Press
Mapa de la República romana y del Imperio cartaginés antes de la Segunda Guerra Púnica. Dominios cartagineses (verde) y romanos (anaranjado) al inicio de la segunda guerra púnica. Map of Rome and Carthage at the start of the Second Punic War-pt.svg: Grandiose (discusión · contribs.) derivative work: Rowanwindwhistler –

Los romanos, al mando de Publio Cornelio Escipión, intentaron atacarle cuando aún no estaba preparado, pero un destacamento de jinetes númidas, al mando de Maharbal, les rechazó en una escaramuza a orillas del río Ticino. Escipión, que había resultado herido en el enfrentamiento, se salvó gracias al valor de su hijo de 17 años (el futuro Escipión el Africano), se retiró a Piacenza, defendiendo el paso del río Po en aquella altura. Aníbal atravesó el río aguas arriba de Piacenza, dirigiéndose a su encuentro, y ofreciendo batalla a los romanos al llegar a la ciudad. Escipión, comprendiendo la superioridad de la caballería cartaginesa, rechazó la batalla y, sorprendido por la defección de un contingente galo aliado, decidió retirarse de madrugada al otro lado del río Trebia, esperando la llegada del segundo ejército consular, al mando de Tiberio Sempronio Longo. Éste impuso su criterio de entablar combate de forma inminente con el ejército púnico, desoyendo los prudentes consejos de Escipión en contra de esa medida.
Batallas de Aníbal en Italia. Second Punic War Battles -ru.svg: Popadius derivative work: Rowanwindwhistler (discusión). CC BY-SA 4.0.

Aníbal dispuso un cuerpo de jinetes que cruzaron el río Trebia y atrajeron la atención del ejército romano, el cual, habiendo atravesado el río helado en pleno invierno, sin haber desayunado y de forma temeraria, se encontró de frente con el ejército púnico, seco y listo para la batalla. Ésta fue la batalla del Trebia, en donde solo 10 000 romanos pudieron escapar (de un ejército de 40 000 hombres), mientras que las bajas de Aníbal fueron escasas.
Los romanos se retiraron, dejando a Aníbal el control del norte de Italia. El apoyo de las tribus galas y ciudades italianas no fue el esperado, y muchos terratenientes romanos quemaron sus hogares para evitar el saqueo (dando lugar indirectamente al latifundismo posterior). A pesar de esta resistencia, Aníbal fue capaz de reforzar su ejército hasta contar con 50 000 soldados.
Al año siguiente, los romanos eligieron cónsul a Cayo Flaminio, esperando que pudiera derrotar al cartaginés. Flaminio planeó una emboscada en Arretium. Sin embargo, Aníbal recibió informes del ataque y superó al ejército emboscado, atravesando una región pantanosa durante cuatro días y tres noches, en una odisea que le costó dos de sus elefantes y la visión en uno de sus ojos, pero que le garantizaba una marcha directa hacia Roma. El cónsul, sorprendido por completo, se vio obligado a perseguirle, y Aníbal se convirtió en emboscador en el Lago Trasimeno, donde las tropas romanas fueron cercadas y vencidas, pereciendo el mismo Flaminio a manos de un galo, cuya tribu había sido sometida por el romano años atrás.
A pesar de la victoria y las peticiones de sus generales, Aníbal no procedió al asedio de Roma, dado que, aparte de que carecía de equipamiento de sitio adecuado y no poseía una base de aprovisionamiento en Italia central, contaba con debilitar la fuerza de resistencia de Roma destruyendo, vez tras vez, lo mejor de su ejército. Por lo tanto, se dirigió hacia el sur de Italia con la esperanza de incitar una rebelión entre las ciudades griegas del sur, lo que le permitiría contar con mayores recursos económicos para vencer a los romanos.
Mientras tanto, el veterano Fabio Máximo había sido nombrado dictador romano, y decidió que lo mejor sería evitar nuevas batallas campales, debido a la superioridad de la caballería cartaginesa. En lugar de ello, intentó cortar la línea de suministros de Aníbal, devastando los campos de cultivo y hostigando a su ejército. Estas operaciones son ahora conocidas como tácticas fabianas, y le valieron el sobrenombre de «Cunctator» (ralentizador). Estas tácticas no contaban con gran apoyo del pueblo, que deseaba un final rápido a la guerra, por lo que cuando el comandante de la caballería, Minucio, consiguió una pequeña victoria sobre los cartagineses, fue nombrado dictador al igual que Fabio. Sin embargo, la consiguiente división de las fuerzas romanas hizo posible que Aníbal consiguiese una victoria total sobre Minucio, cuyo ejército hubiese sido completamente destruido de no haber sido socorrido por Fabio. Esto puso en evidencia que las fuerzas romanas no debían debilitarse siendo divididas, y que el sistema de la dictadura no era la solución al problema. Así que al año siguiente fue reemplazado por los cónsules Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, con esas intenciones.
Ambos cónsules reclutaron a un gran ejército, que se enfrentó al de Aníbal en la batalla de Cannas (216 a. C.). Los romanos excedían en número a los cartagineses por 36 000 hombres (en total eran 80 000 infantes y 6000 jinetes, según Polibio); los cartagineses, en número de 50 000, eran superiores en caballería (10 000 efectivos). Aníbal, en el transcurso de la batalla de Cannas, permitió al centro de sus tropas retirarse, doblándose en forma de U. aprovechando que su caballería era superior a la romana, obligó a esta última a retirarse de manera desordenada y fue capaz de rodear a las legiones y aniquilarlas por completo. Solo escaparon 16 000 romanos. En esa batalla, el cónsul Emilio Paulo (abuelo del futuro destructor de Cartago, Escipión Emiliano), perdió la vida, mientras que Terencio Varrón huyó derrotado con los restos del ejército romano.
Con esta batalla, Aníbal consiguió algo del apoyo que necesitaba. En los tres años siguientes se unieron a su causa las ciudades de Capua, Siracusa (en Sicilia) y Tarento. También le sirvió para conseguir la alianza del rey Filipo V de Macedonia el 217 a. C., con lo que dio comienzo la primera guerra macedónica. La flota macedónica era, sin embargo, demasiado débil para oponerse a la romana, por lo que no pudo facilitarle apoyo directo en Italia.
En Roma, después de tantos desastres, cundió el pánico. Ya no había familia en la que alguien no hubiese muerto en combate. Se pensó que Aníbal atacaría inmediatamente la ciudad, por lo que se tomaron severas medidas para la defensa, entre ellas el reclutamiento general de todos los hombres de más de 17 años de edad aptos para las armas, así como la compra de 8000 esclavos jóvenes por parte del estado, con el fin de formar 2 legiones; y el uso de las armas custodiadas como trofeos de guerra. Para evitar que Aníbal se enterara de estas disposiciones, se prohibió la salida de la ciudad a los civiles. Gracias a estas medidas, la moral del pueblo se elevó sensiblemente .
Roma había empezado a comprender la sabiduría de las tácticas de Fabio, que fue reelegido cónsul dos veces más, en el 215 y 214 a. C. Otra lección de las duras derrotas sufridas, fue que los romanos debían deponer sus diferencias políticas a fin de enfrentarse unidos a un enemigo que buscaba su total destrucción. Durante el resto de la guerra en Italia, Roma empleó las «tácticas fabianas», dividiendo su ejército, de 25 legiones inexpertas, en pequeñas fuerzas situadas en localizaciones vitales, y evitando los intentos cartagineses de atraerlas a batallas campales. Desde el año 211 a. C., la defensa romana comenzó a recobrar fuerza.
Aníbal cruzando los pantanos. © José Luiz Bernardes Ribeiro. Hannibal Crossing the Alps; detail from a fresco by Jacopo Ripanda, ca 1510, Palazzo dei Conservatori (Capitoline Museum), Rome. CC BY-SA 4.0. Original file (4,912 × 3,454 pixels, file size: 16.37 MB).
Cerdeña
Los romanos habían estado enfrentados durante mucho tiempo con los nativos de la isla de Cerdeña. Por el año 216 a. C., la situación de la isla estaba suficientemente madura para rebelarse. La única legión estacionada en la isla, se encontraba diezmada por las enfermedades y el pretor que la gobernaba, Quinto Mucio Escévola, también había caído enfermo. Además, los salarios de los soldados y las provisiones llegaban de manera irregular desde Roma, por lo que el ejército se veía obligado a financiarse directamente de impuestos, que recaían sobre la población nativa. Hampsicora, un cacique de los nativos isleños, se puso en contacto con Cartago solicitando ayuda, a lo que la ciudad respondió enviando a un oficial llamado Hannón con órdenes de financiar la revuelta y de reclutar un ejército. Con ello, los cartagineses pretendían vencer a la guarnición romana. Asdrúbal el Calvo, que fue designado comandante de esta fuerza, llegó a Cerdeña en otoño del año 215 a. C.. Desembarcó en las inmediaciones de Cornus, donde se encontró con el ejército romano, y comenzó la batalla de Cornus, en la que los romanos derrotaron a la fuerza de Asdrúbal el Calvo. Los sobrevivientes cartaginenses trataron de escapar a África, pero fueron interceptados por una armada romana.
Sicilia
En el año 212 a. C., los siracusanos, después de la muerte de su rey Hierón II, decidieron romper el tratado de alianza con Roma y ponerse de parte de Cartago. (Kovaliov, 2007, p. 257).Los cartagineses prometieron a Siracusa darle el dominio de toda Sicilia a cambio de su ayuda para vencer a Roma. Esto motivó que los romanos les declararan la guerra y enviasen al cónsul Marco Claudio Marcelo con cuatro legiones incompletas y la flota para tomar por asalto Siracusa. En esta ciudad vivía el gran matemático y físico Arquímedes, quien construyó máquinas de guerra que sembraron el pánico entre el ejército y la flota romanas. Sobresale entre estas máquinas una que podía arrojar un ancla con un cabestrante, de modo que cuando el ancla se clavaba en la nave y luego se retiraba con violencia por medio del cabestrante, la nave se elevaba y a continuación se hundía.
Batallas de la segunda guerra púnica, incluyendo los enfrentamientos en Sicilia. Punic_wars-fr.svg: Bourrichon derivative work: Rowanwindwhistler – Este archivo deriva de: Punic wars-fr.svg. CC BY-SA 3.0.
Original file (SVG file, nominally 1,212 × 915 pixels, file size: 1.12 MB)
La II guerra púnica. Roma y sus aliados en el 265 a. de C. Siracura en el 265 a. de C. Cartago en el 265 a. de C.: Pérdidas de Cartago (241 a. de C.). Pérdidas de Cartago (Iberia, 202 a. de C.). Conquistas progresivas de los reyes numidas (202-149 a. de C.). Cartago en el 149 a. de C. en vísperas de la III Guerra Púnica. Conquistar púnicas temporales: Iberia púnica (218-202 a. de C.). Ciudades del sur de Italia que se pasaron a Aníbal.
Marcelo tuvo que desistir del asalto y pasar al sitio. El ejército cartaginés llegó a ayudar a la ciudad, estableciendo su campamento cerca del romano, al tiempo que la flota entró al puerto y llevó provisiones a los siracusanos. La situación se decidió cuando se desató una epidemia causada por las exhalaciones de los pantanos que rodeaban Siracusa, las que causaron la muerte de casi todo el ejército cartaginés (entre los romanos la peste fue más benigna).
Al llegar la primavera del 211 a. C., la flota cartaginesa decidió llevar ayuda a Siracusa, pero habiéndosele acercado la flota romana, el comandante cartaginés decidió retirarse, lo que precipitó la rendición de la ciudad. Los romanos procedieron entonces a saquearla, llevándose innumerables tesoros artísticos y monetarios. Arquímedes, quien había sido requerido por Marcelo para conocerle, al hacer caso omiso de la orden, fue asesinado por un soldado romano desconocido. De esta manera, los romanos restablecieron y ampliaron su dominio en Sicilia, lo que les permitió contar con una ingente fuente de aprovisionamiento de granos, decisiva para levantar la moral del pueblo.
El curso de la guerra cambia: Hispania e Italia
En Hispania, el padre de Publio (Publio Cornelio Escipión padre) y su tío Cneo Cornelio Escipión habían conseguido importantes logros, distrayendo a un gran número de tropas cartaginesas y poniendo en peligro el dominio cartaginés en ese territorio. Pero el hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, finalmente los derrotó por separado y les dio muerte. Roma comprendió que era necesario desalojar a los cartagineses de Hispania para evitar una nueva invasión cartaginesa, por lo que envió a Publio Cornelio Escipión, el futuro Escipión el Africano, quien tenía ya veinticinco años de edad. Este, aprovechando que los cartagineses estaban diseminados por toda la zona sudoriental de Hispania, toma Cartago Nova (actual Cartagena), base principal de los cartagineses en Hispania, en una audaz y brillante maniobra estratégica en el año 209 a. C., y derrotó a Asdrúbal en Baecula, quien, con los restos de su ejército, se dirigió a Italia siguiendo los pasos de su hermano Aníbal, a fin de reunirse con él.
Mientras tanto, en Italia, los romanos, que durante toda la guerra contaron con el apoyo de las ciudades del centro del país, decidieron revertir el curso de la guerra, para lo que enviaron un gran ejército a sitiar la ciudad de Capua, segunda ciudad de Italia en importancia. Aníbal obligó a los romanos a levantar el sitio, pero no pudo permanecer en la ciudad por falta de abastos. Los romanos, una vez que Aníbal se hubo retirado, volvieron a sitiar la ciudad, rodeándola completamente con un doble foso. Todos los ataques de Aníbal fueron rechazados, por lo que éste, a fin de obligarlos a levantar el sitio, marchó sobre Roma. Llegó a las puertas de la ciudad, pero las potentes fortificaciones y la presencia en ella de cuatro legiones le hicieron desistir de su ataque. Además, las legiones que sitiaban Capua no se movieron de su puesto. Aníbal, por lo tanto, se vio obligado a dejar la ciudad a merced de los romanos, quienes la tomaron y esclavizaron a una parte de su población.
La caída de Capua facilitó a los romanos la reconquista de las principales ciudades de Italia meridional controladas por los cartagineses, entre ellas Tarento, en la que Fabio Máximo esclavizó a 30 000 de sus habitantes.
Al llegar Asdrúbal Barca con su expedición desde Hispania a la Galia Cisalpina, envió mensajes a Aníbal en los que le expresaba su deseo de reunirse con él en la zona de Umbría, en Italia central. Sin embargo, los correos cayeron en manos del cónsul romano Claudio Nerón, quien se encontraba en el sur de Italia enfrentando al general cartaginés. En el norte de Italia se encontraba el cónsul Livio Salinator, con un ejército consular reforzado junto con el ejército del pretor en la Galia, Lucio Porcio Licino. Asdrúbal Barca contaba con un contingente que debía rondar los 40 000 hombres, por lo que Nerón decidió llevar un refuerzo de 6000 infantes, más 1000 jinetes de élite de su propio ejército consular estacionado en el sur de Italia, para reunirse con Livio Salinator. De esa manera, los romanos sumaron por lo menos 50 000 hombres, que derrotaron totalmente a Asdrúbal en la batalla del Metauro,( Kovaliov, 2007, p. 286.), donde este último perdió la vida. Aníbal se enteró del aniquilamiento de su ejército y de la muerte de su hermano cuando los romanos le arrojaron su cabeza junto a su campamento. Aunado a una serie de encuentros desfavorables que había tenido con el cónsul Nerón, Aníbal decidió abandonar sus posiciones en Lucania, replegando su sector de operaciones al Brucio, en el extremo suroccidental de la península itálica. En cambio, para los romanos esta victoria motivó un entusiasmo incontenible, que les permitió continuar la guerra con renovada energía.
Una vez que Asdrúbal salió hacia Italia, Escipión atrajo a sus filas a las diversas tribus hispanas. Esto le permitió derrotar una tras otra vez a los cartagineses, hasta que en el 206 a. C., los expulsó de Hispania tras la batalla de Ilipa. El hermano menor de Aníbal, Magón, salió de Hispania hacia las islas Baleares (aún bajo el control de Cartago). Los romanos aprovecharon para apoderarse de las últimas ciudades hispanas bajo el control cartaginés. Sin embargo, Magón trató de ayudar a su hermano, desembarcando en la Italia septentrional en 205 a. C., pero los romanos le derrotaron en 203 a. C., infligiéndole heridas graves que le condujeron a la muerte, meses después.
Invasión romana de África
Al año siguiente de la conquista de Hispania, Escipión el Africano, elegido cónsul (205 a. C.), decidió atacar directamente a Cartago, aprovechando la superioridad naval romana. Una vez desembarcado en África (204 a. C.), y sin oposición de la flota cartaginesa, los romanos encontraron un aliado que a la postre resultaría decisivo: Masinisa, rey nominal de Numidia Oriental, despojado de su trono por su archirrival, Sifax, rey de Numidia Occidental (aliado de Cartago). Escipión puso sitio a Útica, ciudad ubicada en la costa mediterránea de África, pero la llegada de los ejércitos unidos de Sífax (númidas) y Asdrúbal Giscón (cartagineses), lo obligaron a retirarse. Escipión decidió entrar en negociaciones de paz, pero con la intención encubierta de preparar un ataque por sorpresa a sus enemigos.
En la primavera de 203 a. C., los romanos llevaron a cabo su ataque y causaron ingentes pérdidas a los cartagineses y los númidas, lo que les permitió poner sitio a la ciudad de Útica. Los cartagineses y los númidas reunieron sus últimas reservas (incluyendo mercenarios hispanos) para enfrentar a Escipión. La consiguiente batalla de los Grandes Campos, culminó con la completa victoria romana, expulsando a Sifax del trono de Numidia y obligando a Cartago a entablar negociaciones de paz. Aníbal fue llamado para que regresara de Italia.
Cartago y Roma acordaron que la paz se restablecería mediante la pérdida de Cartago de cualquier posesión no africana; la entrega de toda la flota de guerra con excepción de unas cuantas naves y el pago de un tributo, además del reconocimiento de Masinisa como rey independiente de Numidia. Sin embargo, tras la llegada a África de las tropas cartaginesas de Aníbal y Magón, se decidió romper el acuerdo mediante el ataque contra unas naves romanas que buscaron refugio de una tormenta cerca de Túnez. La guerra volvió a empezar, pero esta vez la situación era muy diferente.
Escipión desembarcó en África y se puso en contacto con Masinisa, quien le proporcionó 4000 jinetes y 6000 infantes. Aníbal, informado de su llegada, movilizó a su ejército, pero antes de entrar en batalla trató de negociar con Escipión. Al no alcanzar acuerdos, se dispusieron a la lucha en Zama.
En esta ocasión, los romanos eran superiores en la caballería, aunque Aníbal trató de contrarrestar esta desventaja formando al frente de sus ejércitos a 80 elefantes de batalla. Sin embargo, la estrategia romana neutralizó la efectividad de los elefantes, espantando algunos con el sonido de trompetas (que se arrojaron sobre sus propias filas) y no poniendo obstáculos en su paso a través de sus filas a los que sí avanzaron, al tiempo que les infligían heridas graves. Al mismo tiempo, la caballería romana obligó a huir a la cartaginesa. La infantería cartaginesa tuvo que luchar encarnizadamente para resistir la presión de los romanos, lo que produjo un virtual empate, situación que fue decidida cuando los jinetes romanos regresaron de la persecución de la caballería cartaginesa y atacaron por la retaguardia. La batalla de Zama fue la primera gran derrota de Aníbalen su carrera militar.
El fin de la guerra y sus consecuencias
El propio Aníbal decidió llevar a cabo las negociaciones de paz con Roma, pues comprendió que es inútil seguir resistiendo. Las duras condiciones impuestas por Roma fueron: la pérdida de todas las posesiones de Cartago ubicadas fuera del continente africano; la prohibición de declarar nuevas guerras sin el permiso del pueblo romano; la obligación de entregar toda la flota militar; el reconocimiento de Masinissa como rey de Numidia y la aceptación de las fronteras entre Numidia y Cartago que este determinase; el pago de 10 000 talentos de plata (aproximadamente 260 000 kg) a cincuenta años (y, en efecto, un análisis de la plata de las monedas romanas acuñadas después de la guerra demuestra que, al contrario que antes, ya no proviene del Egeo, sino de las antiguas posesiones de Cartago en Hispania); el mantenimiento de las tropas romanas de ocupación en África durante tres meses; y la entrega de cien rehenes escogidos por Escipión, como garantía del cumplimiento del tratado.
Aníbal aceptó las condiciones, a fin de que los romanos le dejaran en paz mientras ayudaba a Cartago a reconstituir su poderío. El tratado fue ratificado por ambos senados, el cartaginés y el romano, en el año 201 a. C.. Al conocer el fin de la guerra, los romanos celebraron una gran fiesta triunfal y a Escipión se le empezó a llamar «el Africano».
En el caso de Cartago, las durísimas condiciones impuestas por Roma, aunque la dejaban como un Estado independiente, la redujeron a una posición de segundo plano en la escena internacional, lo que cortó de raíz cualquier intento de Aníbal y de otros por recuperar su antigua gloria.
Todo lo opuesto fue para Roma. La costosa victoria en la segunda guerra púnica (unos 400 pueblos destruidos y cerca de 500 000 romanos muertos),lograda a base del heroísmo y disposición al sacrificio, hizo posible que en el transcurso de 170 años la pequeña ciudad del Tíber se transformase en el centro de la mayor potencia mundial de la Antigüedad. (Roberts, Peter (2004) [2003]. HSC Ancient History. Pascal Press, Sidney, pp. 74, ISBN 978-1-74125-179-1.)
Notas de la guerra
Roma trataba de desestabilizar el incipiente imperio colonial cartaginés en Iberia, debilitando su complejo y poco consistente sistema de alianzas, utilizando para ello a Sagunto (Zakantia-Zakuntum), y cuando la actitud beligerante de esta ciudad respecto a los aliados de los cartagineses suscitó una amenaza de estos, la declaró su aliada y posteriormente a su destrucción (que no evitó ni intentó evitar) declaró la guerra a Cartago.
Mientras que los cartagineses argumentaban que Sagunto fue declarada aliada de Roma a posteriori de la firma del tratado en que se habían marcado las zonas de influencia cartaginesa y romana en la península ibérica. La frontera se había fijado en el río Ebro y Sagunto por tanto era una excusa perfecta para declarar una guerra dada la obvia indefendibilidad de este como aliado, según el tratado. No había posibilidad de negociación.
La maniobra fue más o menos efectiva, y desencadenó la segunda guerra contra el único enemigo que los romanos temían. Más grandes, más ricos, mejores dominadores del entorno marítimo, los cartagineses despreciaban a Roma como una potencia exclusivamente en lo militar. Pero el desenlace de la guerra determinaría el comienzo de un nuevo periodo de apogeo romano.
En algunos sentidos, la segunda guerra púnica se libró más entre un hombre y un Estado que entre dos imperios. Aníbal y su familia, sin apenas apoyo de su ciudad, mantuvieron la guerra durante más de 20 años gracias a una sutil e inteligente maniobra estratégica: trasladar el centro de operaciones a los campos de Italia, de forma que la devastación originada fuese en detrimento de los que habían iniciado la contienda.
El Ejército de Cartago
El ejército de Cartago fue una de las fuerzas militares más importantes de la Antigüedad clásica, leal al Estado púnico. Si bien para Cartago la armada fue siempre su principal fuerza, el ejército adquirió un papel clave en la extensión del poder púnico sobre los nativos del norte de África y del sur de la península ibérica, principalmente en el periodo comprendido entre el siglo VI a. C. y el siglo III a. C. A partir del siglo V a. C. Cartago inició un ambicioso programa de expansión hacia Cerdeña, las islas Baleares y el norte de África. Debido a ello, su ejército se fue transformando en un mosaico multiétnico, pues la escasez de recursos humanos propios motivó la necesidad de enrolar contingentes de tropas foráneas, principalmente como mercenarios. Este hecho convirtió a las fuerzas armadas de Cartago en un conglomerado de unidades púnicas, aliadas y mercenarias.
Las tropas cartaginesas con sus elefantes cargan contra la infantería romana en la batalla de Zama (202 a. C.). Henri-Paul Motte – Das Wissen des 20.Jahrhunderts, Bildungslexikon, Rheda 1931. Dominio público.

En cuanto a su estructura militar, se trató siempre de un ejército combinado, que disponía de infantería ligera y pesada, de armas de asedio, de hostigadores, de caballería ligera y pesada, así como de secciones de elefantes de guerra y carros de guerra. El mando supremo del ejército fue inicialmente ostentado por los sufetes, hasta el siglo III a. C. A partir de entonces, lo recibieron generales nombrados directamente por el Senado o la Asamblea.
El ejército de Cartago se enfrentó en numerosas ocasiones a ejércitos griegos por la hegemonía en Sicilia. Esto influenció el desarrollo de las tácticas y armas púnicas, que basó su ejército en unidades de falange. La disputa por Sicilia resultó inconclusa, y Cartago nunca llegó a conquistar la ciudad de Siracusa.
Sin embargo, la maquinaria bélica cartaginesa tuvo su mayor reto al enfrentarse a las legiones romanas en las guerras púnicas. Si bien Cartago fue finalmente derrotada, su ejército consiguió notables triunfos al mando de hombres excepcionales como Aníbal y Amílcar Barca.
Tercera guerra púnica
La tercera guerra púnica fue el último enfrentamiento militar entre la República romana y los remanentes del Estado púnico liderados por Cartago entre los años 149 y 146 a. C. El nombre púnico proviene de la denominación que daban los romanos a los fenicios: Punici o Poenici.
Esta guerra fue mucho más corta que las dos anteriores y consistió principalmente en el asedio romano a la ciudad de Cartago, llevando finalmente a la destrucción total de la misma y la muerte o esclavitud de la mayoría de sus habitantes. Terminó así la existencia de Cartago como nación independiente.
Antecedentes
En los años posteriores a la segunda guerra púnica Roma se dedicó a conquistar los estados helenísticos del Mediterráneo oriental: Macedonia, Iliria y Siria cayeron bajo su influencia, además del sometimiento de varios pueblos ibéricos. Cartago por su parte fue despojada de todos sus dominios no africanos y forzada a pagar la suma de 200 talentos de plata anuales por 50 años.
Como parte del tratado de paz, Cartago no podía tener una flota armada, tenían prohibido declarar la guerra sin permiso romano y debieron reconocer la independencia del reino de Numidia. Como resultado de esto dicho reino expandió su territorio a costa de los cartaginenses, ya que los romanos casi siempre fallaron en favor de sus aliados númidas en toda disputa exterior.
Otra consecuencia de este tratado de paz fue que al no poder gastar sus riquezas en guerras, los ciudadanos de Cartago optaron en usarlo en convertir su ciudad en un poderoso y rico núcleo comercial. Cuando Catón el Viejo la visitó en el 152 a. C. en vez de ver una urbe empobrecida contempló una ciudad enriquecida gracias a su fructífero comercio, lo que llevó a considerar a Cartago como una amenaza. Según Apiano, Catón consideraba que de permitir el florecimiento económico de Cartago, algún día esta volvería a declararle la guerra a Roma. Por lo cual a partir de dicho momento siempre terminaba sus discursos con la frase ceterum censeo Carthaginem esse delendam (Además opino que Cartago debe ser destruida). Se opuso a Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo, que estaba a favor de no destruir a Cartago, y que por lo general convenció al Senado, debido entre otras cosas a la oposición del bando de los Escipiones, que consideraban que si el único gran enemigo de Roma era destruido, los romanos caerían en un relajamiento de costumbres que les conduciría a su propia decadencia.
A esto se une estrechamente la competencia comercial que representaba Cartago para Roma, sobre todo para la aristocracia latifundista de Campania en cuanto al comercio de vinos e higos, lo cual motivó a que esta apoyara a Catón. Otro factor fue sin duda la explosión demográfica sufrida en ese momento por la población romana, lo cual ejerció una fuerte presión para conseguir nuevas fuentes de alimentación, como las fértiles tierras del actual Túnez.
El conflicto. Inicio de la guerra
En el año 151 a. C. Numidia atacó el territorio cartaginés, sitiando una ciudad de ubicación desconocida llamada Oroscopa en el 150 a. C., lo que llevó a la caída del gobierno prorromano y la instalación de otro más militarista. Los cartagineses enviaron una expedición militar al mando de Asdrúbal el Beotarca que fue derrotada y Cartago fue forzada a pagar una nueva indemnización, esta vez a los númidas, justo cuando acababa de terminar de pagar la contraída con Roma (motivo por el cual habían dado por finalizado el tratado con Roma). Lo que fue usado por el Senado romano como casus belli para iniciar la guerra.
Sabiendo lo que significaba, los cartagineses condenaron a muerte a Asdrúbal y a los principales miembros del partido militar, y se enviaron dos embajadas para tratar de solucionar la situación. Sin embargo, Roma no aceptó las excusas cartaginesas, y declaró la guerra. En consecuencia, el gobierno cartaginés, en un intento de salvar la ciudad de su destrucción, decidió rendirse incondicionalmente.
Se entregaron 300 niños, hijos de los principales dirigentes de la ciudad, como rehenes a cambio de garantizar a Cartago su independencia y el mantenimiento de sus territorios; también como condición se debían cumplir las decisiones de los cónsules una vez se hubiesen asentado estos en suelo africano.
Cuando el ejército romano de más de 80 000 hombres desembarcó en Útica, Cartago se pasó al bando romano. Los cónsules exigieron la entrega de toda la flota y armas de asedio de la ciudad, lo que cumplió inmediatamente. Los púnicos entregaron 200 000 equipos individuales para soldados y 2000 catapultas y balistas. Pero cuando se dio como nueva exigencia el traslado de la ciudad fenicia a 15,4 km (80 estadios) tierra adentro y la destrucción de sus antigua localización los cartagineses se negaron, ya que significaba perder su dominio marítimo y comercial junto con su identidad cultural, con lo que dio comienzo al asedio.
Los cartagineses inmediatamente se atrincheraron en su ciudad y asesinaron a todos aquellos considerados colaboracionistas. Aunque desarmada, Cartago estaba rodeada por excelentes fortificaciones que permitirían su defensa a los mismos ciudadanos, aun con inferioridad numérica y de equipo con relación a los romanos. Con el fin de ganar tiempo para fabricar armas, los cartagineses enviaron una embajada a los cónsules romanos con el pretexto de un armisticio a fin de negociar con el senado romano. El armisticio fue rechazado, pero inexplicablemente los romanos no procedieron a asaltar de inmediato la ciudad.
Gracias a esto, los cartagineses pudieron prepararse para resistir el sitio, fabricando armas día y noche, construyendo máquinas de guerra (cuyas cuerdas se prepararon con cabellos donados por las mujeres) reforzando las murallas de la ciudad y amontonando provisiones en enorme cantidad. Asdrúbal, que después de su condena a muerte consiguió escapar y formar un ejército propio que ocupaba casi todo el territorio cartaginés, fue amnistiado y se le imploró que ayudara a la ciudad, lo cual aceptó de inmediato. Increíblemente los romanos continuaron sin actuar y cuando finalmente intentaron asaltar la ciudad se dieron cuenta de que esta estaba totalmente lista para defenderse, lo que quedó comprobado cuando intentaron asaltar la urbe, siendo rechazados. Asdrúbal ordenó entonces crucificar a todos los prisioneros romanos que lograron capturar.
El asedio
Los primeros dos años de guerra, a los romanos les resultó imposible tomar Cartago, pues contaba con enormes recursos, sólidas fortificaciones y un gran ejército que impedía su aislamiento total, continuando esta su actividad comercial por vía marítima. Como el sitio se prolongaba, los comandantes romanos decidieron permitir la entrada en su campamento de «elementos de distracción»: prostitutas, comerciantes, etc, lo que provocó un relajamiento de la disciplina militar.
Finalmente entre los dirigentes romanos, molestos por la duración del asedio decidieron nombrar al nieto adoptivo de Escipión el Africano, Publio Cornelio Escipión Emiliano, cónsul y comandante supremo del ejército romano en África, en el año 147 a. C. Su capacidad quedó demostrada cuando resolvió el problema en la sucesión de Masinisa, dividiendo el poder entre sus tres herederos.
Cuando Escipión Emiliano tomó el mando expulsó a los civiles del campamento romano, como las prostitutas y comerciantes, imponiendo de nuevo una dura disciplina. Gracias a esto derrotó a Asdrúbal en una gran batalla que permitió el aislamiento completo de los sitiados por tierra. La flota romana incursionó masivamente en el golfo de Túnez, impidiendo la salida de las naves cartaginesas. Por primera vez en el curso de la guerra, Cartago, durante el invierno del año 147 a. C., estaba completamente aislada del mundo exterior, lo que provocó la rápida disminución de sus reservas alimenticias, contribuyendo esto al brote y propagación de enfermedades que hicieron estragos entre la población de la ciudad.
El asalto final
Al llegar la primavera del año 146 a. C. la población cartaginesa estaba tan debilitada por el hambre y las enfermedades, que los romanos decidieron que era el momento de asaltar la ciudad. Los romanos penetraron por el puerto atravesando parte de las murallas mediante una grieta hecha en estas por uno de sus arietes. Además, con escalas y construyendo una torre de asalto en la muralla, consiguieron entrar pese a la fuerte resistencia de los ciudadanos. Después de tomar las murallas los legionarios ocuparon el ágora de la ciudad donde pasaron la primera noche, los cartagineses estaban demasiado debilitados como para contraatacar.
Tras entrar en la ciudad, los romanos fueron recibidos por una verdadera lluvia de lanzas, piedras, flechas, espadas e incluso tejas que lanzaban desde los tejados de sus casas. Los romanos tuvieron que detener su marcha y con tablones, pasaron de vivienda en vivienda acabando con los habitantes de la ciudad, la mayoría de los cuales lucharon hasta la muerte. Durante seis días con sus noches los romanos y los cartagineses entablaron una gran batalla urbana, cuyo resultado iba favoreciendo a los primeros. El objetivo de las legiones era tomar completamente la ciudad, finalizando con la captura de la ciudadela fortificada de Birsa, ubicada sobre la cima de una colina escarpada, en el corazón de la ciudad, punto a donde se dirigían los defensores en su continuo retroceder. Los romanos avanzaban demoliendo muros, abriéndose camino a través de montañas de ruinas o pasando por los techos de las casas y los edificios. Las tropas de Escipión arrancaron las placas de oro de los templos sumando todo esto a una gran destrucción.
Los últimos supervivientes de la batalla, unos 50 000, se refugiaron en el templo de Eshmún (Esculapio para los romanos), situado en Birsa, junto a su necrópolis sagrada. Allí, la mayor parte de los púnicos rogaron a Escipión que tuviera clemencia con ellos, incluso Asdrúbal, quien había logrado escapar tras la destrucción de su ejército y dirigía la defensa de la ciudad. Escipión prometió respetarles la vida. Solo quedaron en el templo los desertores romanos (cerca de un millar), que sabiendo que serían ejecutados, se suicidaron, y también la mujer de Asdrúbal, que vestida con una túnica de gala, insultó a su marido y a los romanos diciendo «vosotros, que nos habéis destruido a fuego, a fuego también seréis destruidos» y se lanzó a las llamas del fuego (hay versiones que dicen que acuchilló a sus hijos y los lanzó consigo al fuego). Los desertores también se sacrificaron en la misma pira. Una vez esto ocurrió, el flemático Escipión Emiliano comenzó a llorar, y gritó en griego una frase de la Ilíada (libro IV): «Llegará un día en que Ilión, la ciudad santa, perecerá, en que perecerán Príamo y su pueblo, hábil en el manejo de la lanza». Cuando el historiador griego Polibio le preguntó por qué había recitado aquellos versos, el general romano le contestó: «Temo que algún día alguien habrá de citarlos viendo arder Roma».
Referencias
- Caro, 1828, pp. 68
- Hooke, 1828, pp. 33
- Smith, 1854, pp. 543
- Sayles, 2007, pp. 5
- Roberts, 2004, pp. 74
- Sidwell & Jones, 1997: 16
- Falconer, 1923: 26
- Goldsworthy, 2002, p. 395
- Scullard, 2002: 310, 316.
- Lago, José I. (2000). La III Guerra Púnica Archivado el 6 de enero de 2010 en Wayback Machine.. Cartago.
- Scullard, 2002: 316
En 1868, Poynter produjo otra de sus más celebradas obras sobre el mundo romano, La Catapulta. Esta muestra a los soldados romanos operando una máquina de asedio para atacar las murallas de Cartago, durante el asedio que terminó con la destrucción de Cartago en el 146 a.C. El famoso mandato de Catón el Viejo, «Delenda est Carthago» (citada en la «Vida de Catón» de Plutarco), está tallado en la madera de la enorme catapulta. La pintura fue un gran éxito. Edward Poynter. Public Domain. Original file (1,433 × 1,075 pixels, file size: 768 KB).

Destrucción de la ciudad
Artículo principal: Batalla de Cartago (149 a. C.)
La batalla de Cartago fue el enfrentamiento final y decisivo de la tercera guerra púnica entre la ciudad púnica de Cartago en África (cercana a la actual Túnez) y la República romana. El asedio de Cartago duró dos años, y terminó en la primavera del año 146 a. C., con la destrucción total de la ciudad y el genocidio de sus habitantes.
Los supervivientes fueron todos reducidos a la esclavitud y la ciudad fue totalmente saqueada tras su toma; sin embargo, la mayor parte se conservaba aún en pie. Después de la caída de Cartago se presentó en el sitio una comisión del Senado romano para decidir qué se haría con ella. Según los indicios, el mismo Escipión Emiliano y algunos senadores eran partidarios de que la ciudad se conservase, pero la mayor parte de la comisión se puso de parte de la opinión de que fuese destruida, seguramente aún bajo la influencia de los deseos del ya fallecido Catón. Por tanto, la historia oficial afirma que Escipión ordenó a las legiones destruir totalmente la ciudad hasta los cimientos.
Las demás ciudades del norte de África que apoyaron a Cartago en todo momento corrieron la misma suerte. Las que se rindieron desde el comienzo de la guerra, como Útica, fueron declaradas libres y conservaron sus territorios. Las antiguas posesiones de Cartago constituyeron la nueva provincia romana de África, descontando algunos territorios entregados a los hijos de Masinisa como premio por su ayuda a Roma durante la guerra.
Scullard, 2002: 316
Después de la declaración de guerra, un ejército romano bajo el mando del cónsul Manio Manilio desembarcó en el norte de África en 149 a. C., Cartago se rindió y entregó rehenes y armas. Sin embargo no fue suficiente y, tras la exigencia de los romanos de abandono y destrucción total de la ciudad, la facción cartaginesa que antes proponía un completo sometimiento a Roma no tuvo otro camino que su defensa a ultranza.
Los cartagineses mataron a todos los itálicos presentes en la ciudad, liberaron a los esclavos para que ayudaran en la defensa, pidieron el regreso a Asdrúbal el Beotarca y otros exiliados alejados para complacer a Roma o estar a favor de la rendición y con el pretexto de enviar una embajada a Roma consiguieron una moratoria de 30 días. Trancaron las puertas de la ciudad, reforzaron los muros y se dieron a rearmarse con todo el metal que podía servir. El desafío se prolongó durante dos años. Los 300 000 cartagineses fraguaron alrededor de 300 espadas, 500 lanzas y 140 escudos. También produjeron más de 1000 proyectiles para las catapultas. Las mujeres donaron sus cabellos para hacer cuerdas para los arcos.
Los romanos eligieron al joven, pero popular, Escipión Emiliano como cónsul, habilitando una ley especial para ser admitido a pesar de la restricción de edad. Escipión restauró la disciplina, derrotó a los cartagineses en Neferis, y sitió la ciudad de cerca, más la construcción de una presa para bloquear el puerto.
Sobre la primavera del año 146 a. C., los romanos rompieron al fin las murallas de la ciudad pero no encontraban una manera efectiva de tomarla. Cada edificio, casa y el templo se habían convertido en una fortaleza y cada cartaginés había tomado las armas. Los romanos se vieron obligados a moverse lentamente, capturar la ciudad casa por casa, calle por calle y luchar contra cada soldado cartaginés guiado por la desesperación. Finalmente, después de horas y horas de combates casa por casa, los cartagineses se rindieron. Se estima que 50 000 habitantes supervivientes fueron vendidos como esclavos. A continuación, se niveló la ciudad. La tierra que rodeaba Cartago fue finalmente declarada ager publicus (tierras públicas), y se compartió entre tanto con los agricultores locales como con los colonos romanos.
Consecuencia
Antes del final de la batalla, un acontecimiento dramático tuvo lugar: 900 supervivientes, la mayoría de ellos desertores romanos, habían encontrado refugio en el templo de Eshmún, en la ciudadela de Birsa, a pesar de que ya se estaba quemando. Negociaron así su rendición, pero Escipión Emiliano expresó que el perdón era imposible ya fuere para Asdrúbal, el general que defendió la ciudad, como para los desertores. Asdrúbal llegó más tarde a la ciudadela a rendirse y orar por la misericordia (pues había torturado a prisioneros romanos frente al ejército romano). En ese momento la mujer de Asdrúbal supuestamente salió con sus dos hijos, insultó a su marido, sacrificó a sus hijos y saltó con ellos al fuego que los desertores habían comenzado. Los desertores, consternados, se arrojaron también a las llamas, provocando el llanto de Escipión Emiliano. Recitó una oración de la Ilíada de Homero, una profecía sobre la destrucción de Troya, que podría aplicarse ahora a finales de Cartago. Escipión declaró que el destino de Cartago podría ser un día el de Roma.
- Apiano de Alejandría, Las guerras púnicas Archivado el 11 de octubre de 2011 en Wayback Machine., «La Tercera Guerra Púnica Archivado el 7 de abril de 2008 en Wayback Machine.»
- Apiano, Punica Archivado el 19 de octubre de 2012 en Wayback Machine. pg. 118
- Homero: Ilíada; libro 6
- Polibio: Historias, Libro XXXVIII, Excidium Carthaginis, 7–8 y 20–22. Loeb classical library, 1927, pg. 402–409 y434–438.
- Historias
Bibliografía 3 ª Guerra Púnica
- Caro, Mariano (1828). Lecciones de la historia romana. Sevilla.
- Falconer, William Armistead (1923). At Senatui quae sint gerenda praescribo et quo modo, Carthagini male iam diu cogitanti bellum multo ante denuntio, de qua vereri non ante desinam, quam illam excissam esse cognovero. Cicerón: De senectute. Traducción al inglés y comentarios de Falconer. Loeb Classical Library, Harvard University Press. ISBN 0-674-99170-2.
- Goldsworthy, Adrian (2002) [2000]. Las guerras púnicas. Trad. Ignacio Herrero. Barcelona: Ariel. ISBN 84-344-6650-3.
- Hooke, Nathaniel (1818). The Roman history: from the building of Rome to the ruin of the commonwealth. Volumen VI. Printed for F.C. and J. Rivington, Londres.
- Kovaliov, Sergei Ivanovich; Ravoni, Marcelo (1992). Historia de Roma, Tomo I. Editorial Akal, Madrid, ISBN 84-7600-472-9.
- Mira Guardiola, Miguel (2000). Cartago contra Roma. Las guerras púnicas. Aldebarán, Madrid, ISBN 84-88676-89-1.
- Roberts, Peter (2004) [2003]. HSC Ancient History. Pascal Press, Sídney, ISBN 978-1-74125-179-1.
- Sayles, Wayne G. (2007). Ancient Coin Collecting III: The Roman World – Politics and Propaganda. F+W Media, Inc., Iola, Wisconsin, ISBN 978-0-89689-478-5.
- Lancel, Serge (1994). Cartago. Editorial Crítica, Barcelona. ISBN 84-7423-633-9.
- Scullard, Howard Hayes (2002). A History of the Roman World, 753 to 146 BC. Routledge, Londres. ISBN 041530504.
- Sidwell, Keith C.; Jones, Peter V. (1997). The world of Rome: an introduction to Roman culture. Cambridge University Press. ISBN 0-521-38600-4.
- Smith, Sir William (1854). Dictionary of Greek and Roman geography. Volumen I. Little, Brown & Company, Boston.
- Wagner, Carlos G. (2001) [2000]. Cartago: una ciudad, dos leyendas. Aldebarán, Madrid, ISBN 84-95414-07-4.
Así fue la Conquista Romana de Cartago – Tercera Guerra Púnica
Forgotten Heroes. 423 K suscriptores
67.325 visualizaciones 9 dic 2022
Hacía siglos que Roma y Cartago, estaban enfrentados por hacerse con el total control del mediterráneo occidental. Ya habían transcurrido dos guerras, y en ambas los romanos, dieron un golpe sobre la mesa y demostraron una clara superioridad. Pero todavía no habían dado el golpe de gracia. Este lo darían durante la Tercera Guerra Púnica. — Voz y edición por: Denis Ztoupas (Forgotten Heroes)
💰 ¡Apoya este proyecto! Haciéndote miembro ► https://bit.ly/3qVlEta Convirtiéndote en mecenas ►
/ forgottenheroes ► INSTAGRAM
/ forgottenheroes_ ► TWITTER
/ forgheroes ► FACEBOOK
/ forgottenheroesfb 📧 CONTACTO: forg.heroes@gmail.com Intento utilizar imágenes libres de derechos de autor en todo momento. Sin embargo, si he utilizado alguna de sus ilustraciones o mapas, no dude en ponerse en contacto conmigo y estaré encantado de solucionarlo cuanto antes.
La Tercera Guerra Púnica (149-146 a.C.) marcó el enfrentamiento final entre Roma y Cartago. Después de las dos guerras anteriores, Cartago había quedado debilitada, pero su recuperación económica preocupaba a Roma, especialmente bajo la presión de líderes como Catón el Viejo, quien insistía en que Cartago debía ser destruida. Roma utilizó como pretexto un conflicto menor entre Cartago y los númidas, aliados de Roma, para declarar la guerra. Los romanos exigieron a los cartagineses que abandonaran su ciudad y se desarmaran completamente, condiciones que Cartago rechazó, lo que dio inicio a un asedio prolongado. Durante tres años, los cartagineses resistieron ferozmente, pero en 146 a.C., bajo el mando de Escipión Emiliano, Roma logró tomar la ciudad tras un asalto final. La batalla culminó en una destrucción total de Cartago, con combates casa por casa y una masacre de la población.
Como resultado, Cartago fue completamente destruida y su territorio se convirtió en la provincia romana de África, consolidando el dominio romano en el Mediterráneo occidental. Los supervivientes, unas 50,000 personas, fueron vendidos como esclavos, y la ciudad fue arrasada hasta los cimientos, marcando el fin del poder cartaginés. Esta victoria permitió a Roma controlar las fértiles tierras del norte de África, lo que fortaleció su economía agrícola y su comercio marítimo. La desaparición de Cartago aseguró la hegemonía de Roma en el Mediterráneo y simbolizó la capacidad romana para eliminar de raíz cualquier amenaza a su supremacía.
Sobre Cartago: la capital
Cartago fue una antigua ciudad del norte de África, capital del Estado púnico, en el actual Túnez (a unos diecisiete kilómetros al noreste de la capital de este país), fundada por emigrantes fenicios de Tiro a finales del siglo IX a. C., según la datación moderna más aceptada.
Tras la caída de Tiro en poder de los caldeos, Cartago se independizó y desarrolló un poderoso Estado que llegó a rivalizar con las ciudades-Estado griegas de Sicilia primero y con la República romana siglos después. Su estructura de gobierno fue de carácter republicano con ciertas características monárquicas o de tiranía, aunque evolucionó posteriormente a un sistema plenamente republicano. Los territorios controlados por Cartago la convirtieron en la capital de un próspero Estado, viéndose enriquecida por los recursos provenientes de todo el Mediterráneo occidental.
En el siglo III a. C. se enfrentó a la República romana en dos guerras (conocidas como primera y segunda guerras púnicas) por la hegemonía en el Mediterráneo occidental y de las que salió derrotada. A mediados del siglo II a. C., fue destruida por Escipión Emiliano en la llamada tercera guerra púnica.
En el año 29 a. C. Augusto fundó en el mismo lugar una colonia romana con el nombre de Colonia Iulia Concordia Carthago, que se convirtió en la capital de la provincia romana de África, una de las zonas productoras de cereales más importantes del Imperio romano. Su puerto fue vital para la exportación de trigo africano hacia Roma. La ciudad llegó a ser la segunda en importancia del Imperio con 400 000 habitantes.
En el año 425, los vándalos liderados por Genserico tomaron la ciudad y la convirtieron en la capital de su nuevo reino. Fue reconquistada por el general bizantino Belisario en el año 534, permaneciendo bajo influencia bizantina hasta el año 705.
- «Ciudad-Estado/estado | FundéuRAE». www.fundeu.es.
- Marco Simón, Francisco; Pina Polo, Francisco; Remesal Rodríguez, José: Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo.
- Cartago. Instituciones políticas. Carácter del gobierno
- Estrabón estimó la población de Cartago hacia 149 a. C. en 700 000 habitantes (17.3.15). B.H. Warmington lo considera imposible y sugiere unos 200 000, aunque “a principios del siglo III… sería sorprendente que no se acercara a los 400 000 habitantes” (Carthage, Londres, 1980, págs. 124-27). Apiano asegura que la población aumentó “sensiblemente” a partir de 201 a. C. (Histoire Romaine 8.10.69), tal como la arqueología lo “confirmó totalmente” (Vogel-Weidemann, Ursula, ‘Carthago Delenda Est: Aitia and Prophasis,’ Acta Classica, XXXII, 1989, págs. 79-95 y 86-7). Huss agrega que durante el sitio, “amplios sectores de la población rural encontraron refugio entre los muros de la ciudad” (Geschichte, 452).
- Bury, John Bagnell; Cook, Stanley Arthur; Adcock, Frank Ezra (2000). The Cambridge Ancient History: The fourth century B.C., 2nd ed., 1994 (en inglés).
Cartago estaba situada en una península comprendida entre el golfo y el lago de Túnez. (58) (59). La ciudad estaba protegida por una triple muralla, la mayor de todas contaba con 25 m de altura y unos 10 m de anchura, situada en el istmo, a unos 4 km del mar. La propia muralla tenía cuarteles con capacidad para albergar a 20 000 infantes.
La zona alta se desplegaba partiendo de la colina de Byrsa, donde se hallaba la inexpugnable fortaleza del mismo nombre y el templo de Eshmún. En las laderas de la colina se encontraban las grandes residencias de la aristocracia cartaginesa. Se descubrieron restos de casas recubiertas por las cenizas del incendio de su destrucción, en el año 146 a. C. poseían características muy similares a las helenísticas, siendo un recinto con calles concéntricas. En el barrio Magón se observa una operación a gran escala de una remodelación urbanística del siglo III a. C., con el aprovechamiento del espacio que ocupaba la antigua puerta de la muralla, del siglo V, para construir viviendas de lujo. El barrio de Salambó era el centro político y económico de la ciudad, estaba unido al puerto comercial por tres avenidas descendentes, y en él se hallaba el foro principal y el ágora, donde se establecía un intenso comercio. Probablemente, el Senado de Cartago se reunía para tomar decisiones en algún edificio de este barrio. Cerca del foro se alzaba el templo de Tofet, donde se han descubierto miles de estelas y de urnas que contenían esqueletos de niños calcinados, así como una capilla del siglo VIII a. C. Otros templos importantes eran aquellos dedicados a Melqart, a Shadrapa, Sakon o Sid. Era la parte de la ciudad más próxima al mar, donde se encontraban el puerto comercial y el militar. Estaba dotada con almacenes suficientes para albergar las mercancías comerciales y por casas de la clase baja. Dentro del área defendida por las murallas, al noroeste de la ciudad, se hallaba el amplio suburbio de Megara, ocupado por casas rurales, campos de cultivo y jardines. (60).
Cartago en la actualidad. Profburp. Dominio público.

Fundación y Leyenda
Existen numerosas dataciones propuestas por los historiadores clásicos sobre la fecha fundacional de Cartago. La leyenda clásica sobre la fundación de Cartago cuenta que fue la princesa Dido quien la fundó en el año 814 a. C. Si bien el consenso actual es afirmar que la ciudad fue fundada entre los años 825 y 820 a. C. con el nombre de 𐤒𐤓𐤕 𐤇𐤃𐤔𐤕 Qart Hadašt ‘ciudad nueva’.
Según la leyenda que ha sido adulterada por algunos escritores clásicos latinos, Cartago fue fundada en el 814 a. C. por la princesa Dido, hermana de Pigmalión, rey de Tiro. Pigmalión, que ambicionaba el tesoro de su cuñado Siqueo, obligó a Dido a que le revelase la ubicación de dichas riquezas. Dido engañó a Pigmalión y le indicó un falso lugar. Pigmalión primero asesinó a Siqueo y después buscó la fortuna, mientras Dido lo desenterraba y huía con el tesoro y sus seguidores. Embarcó y navegó hasta llegar a la región habitada por los libios, donde solicitó al rey local tierras para fundar una ciudad, pero reacio a la intrusión, solo le concedió el terreno ocupado por una piel de toro. Dido, mujer ingeniosa, cortó la piel en finísimas tiras y así delimitó una gran extensión e hizo construir una fortaleza llamada Birsa, que más tarde se convirtió en la ciudad de Cartago.
- Cicerón (en Rep., II, 23) dice que Cartago fue fundada 60 años antes que Roma y 39 años antes de la Primera Olimpiada.
- Trogo Pompeyo (Justino, XVIII,6, 9 y Orosio; IV, 6, 1) la sitúa 72 años antes que la de Roma.
- Veleyo Patérculo (I, 6, 4) dice que Cartago es anterior a Roma en 65 años.
- Servio (Aen., I, 12) considera que son 70 los años que separan a ambas fundaciones.
- Todo ello proporciona una cierta seguridad para la fecha de la fundación de Cartago, que se ve reforzada por el hecho de que Flavio Josefo —autor judío del siglo I, en su libro Contra Apion (I, 18)— trasmite la noticia (de Menandro de Efeso) de que Cartago fue fundada en el séptimo año del reinado de Pigmalión en Tiro. La confrontación de este dato con la lista de los reyes de Tiro y sus años de reinado, que recoge también Josefo, y las sincronías con los reyes de Israel nos permite situar la fundación de Cartago en el último cuarto del siglo IX a. C. Se habría producido, concretamente, 155 años y 8 meses después de la subida al trono de Hiram, aliado y amigo de Salomón, en Tiro, lo que proporciona la fecha del 826 a. C., muy cercana a la de Timeo. La diferencia entre ambas puede explicarse por la imprecisión de los métodos cronológicos usados por los escribas, así como del cálculo por generaciones que usaban los historiadores griegos. Se puede aún establecer otra sincronía a partir de una inscripción de Salmanasar III (IM 55644, col. IV, 1, 10) que permite fijar la fundación de Cartago entre los años 825 y 820 a. C.
- Historia de Cartago en el Diccionario enciclopédico hispanoamericano (1887-1910).
La escena en la que Eneas narra a Dido las desgracias de Troya es un momento crucial en la Eneida de Virgilio, una de las grandes epopeyas de la literatura romana. Eneas, el príncipe troyano, es presentado como un héroe destinado a fundar una nueva ciudad que será el germen del futuro Imperio Romano. Su relato a Dido, reina de Cartago, ocurre en el contexto de su llegada a su corte tras una tormenta que desvía a los troyanos de su ruta hacia Italia.
En el banquete organizado por Dido para honrar a Eneas, este relata la caída de Troya. Describe con dolor cómo los griegos, tras años de asedio, logran infiltrarse en la ciudad utilizando el engaño del caballo de madera, el famoso caballo de Troya. Eneas cuenta cómo los troyanos, confiados, introdujeron el caballo en sus murallas creyendo que era una ofrenda a los dioses, solo para descubrir que estaba lleno de soldados griegos que, en la oscuridad de la noche, abrieron las puertas para sus tropas.
El relato incluye escenas de gran dramatismo: el incendio de la ciudad, la masacre de sus habitantes, y la muerte de Príamo, el anciano rey de Troya. Eneas también narra su propio papel en la lucha desesperada por defender la ciudad, la pérdida de su esposa Creúsa en la huida, y la aparición de su sombra, que le insta a aceptar su destino y buscar una nueva tierra. Este destino lo empuja a abandonar Troya junto a su padre Anquises, su hijo Ascanio y algunos sobrevivientes.
La narración conmueve profundamente a Dido, quien desarrolla un amor apasionado por Eneas. Sin embargo, este romance está destinado al fracaso, ya que los dioses recuerdan a Eneas su misión de fundar Roma, obligándolo a abandonar a Dido. La reina, consumida por el dolor y la traición, se suicida, lanzándose a una pira funeraria. Este trágico episodio simboliza el conflicto entre el deber y las emociones, un tema recurrente en la Eneida. La relación entre Eneas y Dido también prefigura la rivalidad histórica entre Roma y Cartago.
Eneas contándole a Dido las desgracias de Troya, Pierre-Narcisse Guérin (1815), París, Louvre.
Pierre-Narcisse Guérin – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202. (permission). Image renamed from Image:Pierre-Narcisse Guérin 001.jpg. Aeneas tells Dido the misfortunes of the Trojan city. Oil on canvas, 1815. Dominio público. Original file (2,060 × 1,644 pixels, file size: 3.02 MB).

Véase también
- Alfabeto fenicio
- Aníbal
- Batalla del Cabo Ecnomo
- Batalla de Cannas
- Batalla de Zama
- Cartago en España
- Ejército de Cartago
- Fenicia
- Flota cartaginesa
- Historias de Polibio
- Idioma fenicio
- Idioma púnico
- Literatura fenicio-púnica
- Mitología fenicia
- Monarquía Cartaginesa
- Necrópolis cartaginesas en Ibiza
- Qart Hadasht
- Tratados entre Roma y Cartago
- Religión en Cartago
- Reino de Numidia
- República Cartaginesa
Enlaces externos
- Recreación virtual del puerto de Cartago, video en el sitio web Youtube.
- «Historia de Cartago», artículo de Carlos G. Wagner (profesor de Historia Antigua en la UCM).
- Artículo en el sitio web del CEFYP (Centro de Estudios Fenicios y Púnicos).
- Historia de Cartago en el Diccionario enciclopédico hispanoamericano (1887-1910).
- Los cartagineses (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). en la Gran enciclopedia Rialp.
- «Cartago», artículo de José I. Lago]
- Objetos arqueológicos púnicos, en el sitio web Wild Focus Images.
- La escritura púnica, en el sitio web Proel.
- «Las excavaciones arqueológicas de Cartago», artículo de Friedrich Rakob.
- «El legado cartaginés a la Hispania romana» Archivado el 20 de agosto de 2011 en Wayback Machine., artículo en la Biblioteca Cervantes Virtual.
- «Los fenicios», en el sitio web Portal Planeta Edna.
- Interpretación 3D de murallas fenicio-púnicas, en el sitio web Egráfica.
- «Consideraciones históricas sobre la fundación de Cartago», artículo en el sitio web Revistas UCM.
Los puertos de Cartago
La ciudad de Cartago poseía dos grandes puertos considerados maravillas para su época, el comercial y el militar, que le permitieron dominar militar y comercialmente el Mediterráneo occidental. El acceso a los puertos desde el mar venía facilitado por una entrada de unos 21 metros de ancho, que en caso de necesidad era cerrada con una cadena de hierro. Los dos puertos estaban unidos por un estrecho canal navegable. Fueron construidos artificialmente, en lo que fue una gran obra de ingeniería.
El puerto civil era de forma rectangular. Allí fondeaban las naves comerciales, que en su mayoría importaban garum, trigo, púrpura, marfil, oro, estaño y esclavos de las factorías, de las colonias y de las explotaciones agrícolas creadas en numerosos enclaves costeros a lo largo del Mediterráneo. Las exportaciones a otras ciudades, colonias o pueblos costeros nativos de las costas del Mediterráneo occidental fueron mercancías manufacturadas, vidrios, cerámicas, objetos de bronce o hierro, y tejidos de púrpura.
El puerto militar era de forma redonda y albergaba en su interior una isla artificial también circular. La isla era la sede del almirantazgo, y su acceso era restringido. El puerto militar según las fuentes clásicas podía albergar 220 barcos de guerra, y sobre los hangares se levantaron almacenes para los aparejos. (61) Delante de cada rada se elevaban dos columnas jónicas, que dotaban a la circunferencia del puerto y de la isla el aspecto de pórtico. Los restos arqueológicos descubiertos han permitido extrapolar la capacidad de acogida del sitio: 30 diques en la isla del almirantazgo y de 135 a 140 diques en todo el perímetro. En total, de 160 a 170 diques, podían albergar tantos barcos de guerra como han sido identificados. (62) (63)
Por debajo de los diques de la dársena se situaban los espacios de almacenaje. Se ha supuesto que en cada dique podían tener cabida dos filas de barcos. En medio del islote circular, se situaba un espacio a cielo abierto, a cuyo lado se levantaba una torre. Los diques podían tener sobre todo la función de astillero naval. (64)
Laguna del puerto militar de Cartago, con el Islote donde se ubicaba el almirantazgo (1958). Desconocido – Collection personnelle Bertrand Bouret http://profburp.com. Dominio público.

Los puertos y la armada de Cartago en su capital eran una de las grandes maravillas del mundo antiguo y un símbolo del poder marítimo cartaginés. La ciudad contaba con un sistema portuario innovador y altamente avanzado para la época, diseñado específicamente para la eficiencia comercial y militar.
Puertos de Cartago:
Cartago tenía dos puertos principales, conocidos colectivamente como el Cothon. Estos puertos eran una muestra de la ingeniería avanzada de los cartagineses.
- Puerto Comercial: Estaba diseñado para manejar el intenso tráfico mercantil de la ciudad, ya que Cartago era un centro de comercio clave en el Mediterráneo. Era un puerto abierto y de fácil acceso para barcos mercantes que transportaban bienes como metales, textiles, alimentos y productos de lujo.
- Puerto Militar: Este puerto era más pequeño y estaba protegido, destinado exclusivamente a la armada cartaginesa. Tenía forma circular y estaba rodeado por un muro. En su centro había una isla artificial que servía como centro de mando y almacenamiento. Este diseño permitía un rápido despliegue de las embarcaciones en caso de emergencia.
Los muelles del puerto militar contaban con hangares cubiertos para albergar y reparar hasta 220 barcos al mismo tiempo, un número impresionante para la época. Estos hangares incluían talleres para mantener las embarcaciones en perfecto estado.
La Armada de Cartago:
Cartago era conocida por su poderosa flota naval, la más avanzada del Mediterráneo antes de su derrota frente a Roma. La armada cartaginesa era esencial para proteger las rutas comerciales y ejercer control sobre el comercio marítimo.
Barcos: Los principales barcos de la flota cartaginesa eran las birremes y trirremes, que eran embarcaciones ágiles y rápidas, pero también contaban con cuadrirremes y quinquirremes, barcos más grandes y poderosos diseñados para el combate naval. Los quinquirremes, en particular, eran el pilar de la flota cartaginesa, capaces de transportar un mayor número de soldados y con mayor potencia en los espolones.
Técnicas de construcción: Los cartagineses adoptaron y perfeccionaron las técnicas navales fenicias, introduciendo innovaciones que les permitieron construir barcos más rápidos y maniobrables. Su armada estaba tan bien organizada que contaban con planos estandarizados para la construcción en serie de embarcaciones.
Tripulación: Los barcos cartagineses estaban tripulados por marineros experimentados y soldados entrenados, en su mayoría mercenarios y aliados. Los remeros solían ser esclavos o ciudadanos sin formación militar, pero los oficiales y combatientes a bordo eran de élite.
Importancia Estratégica:
Los puertos y la armada de Cartago le otorgaron una ventaja estratégica clave en el control del comercio marítimo y en las guerras púnicas contra Roma. Sin embargo, su dependencia del poder naval también fue una debilidad, ya que los romanos, inicialmente con menos experiencia naval, lograron innovar en tácticas como el corvus, una pasarela que convertía los enfrentamientos navales en combates cuerpo a cuerpo, donde Roma tenía ventaja. La pérdida de su flota en la Primera Guerra Púnica y la posterior destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica marcaron el fin de su supremacía marítima.
Sociedad
La población era mayoritariamente urbana y multiétnica, con fenicios procedentes de todas las colonias del Mediterráneo, así como sirios, egipcios, griegos de diversa procedencia, hispanos e itálicos, junto con un importante grupo bereber. Los matrimonios mixtos eran habituales. (65)
Habituaban a llevar largas barbas sin bigote. Entre las vestimentas de los cartagineses se encontraba el turbante, solían utilizar un largo camisón que llegaba hasta los pies y utilizaban por calzado las sandalias. Los más ricos llevaban trajes elegantes con numerosos adornos. Las mujeres eran confinadas habitualmente en sus hogares y utilizaban velos. (66)
La sociedad se dividía en quienes eran ciudadanos y los que no lo eran. Entre los ciudadanos había dos clases sociales. Los drrun («los grandes»), es decir, la aristocracia, ricos propietarios de tierra y grandes comerciantes con numerosos esclavos. Esta élite fijaba las políticas y las leyes de cada colonia. El otro grupo eran los srnum, a los que los autores latinos denominaron plebeyos, grupo formado por artesanos entre los que destacaban los dedicados a industrias textiles, a la metalurgia, y a los oficios del vidrio, de la madera y a los relacionadas con la construcción naval. (67) No se conoce si esta distinción estaba plasmada en las leyes. Las inscripciones cartaginesas dejan constancia de que los altos cargos, como sacerdote, magistrado o general, eran muy habitualmente trasmitidos de padres a hijos de manera hereditaria, habiendo ejemplos de familias cuyos miembros desempeñan durante generaciones el cargo de sufete, diversas magistraturas o sacerdocios. (68)
La mayoría de los habitantes eran pequeños campesinos, artesanos y mercaderes con escasas propiedades. A partir del siglo III a. C., se desarrolla una potente clase media que toma importancia en política, con la estandarización de las urnas. Esto se refleja en las inscripciones que dejan de incluir el predominio de largas genealogías en los cargos públicos. Incluso la clase media irrumpe con ofrendas en el Tofet, hasta entonces reservado exclusivamente a la aristocracia. (69)
Los no-ciudadanos eran mayoritariamente indígenas libios sometidos y asimilados en cultura, denominados libio-fenicios. Estos vivían en las grandes extensiones dominadas por Cartago a lo largo de África y fueron utilizados como obreros agrícolas en las propiedades rurales de la aristocracia, dedicados sobre todo a cosechar cereales. La población libio-fenicia se sublevó en dos ocasiones contra los cartagineses, la primera en el 396 a. C. y la segunda en el 379 a. C.. También fueron enrolados en el ejército y empleados en la colonización de otros territorios.
Geografía y urbanismo
Cartago fue construida sobre un promontorio con entradas de mar al norte y al sur. La ubicación de la ciudad la convirtió en dueña del comercio marítimo del Mediterráneo. Todos los barcos que cruzaban el mar debían pasar entre Sicilia y la costa de Túnez, donde se construyó Cartago, lo que le otorgaba un gran poder e influencia. Se construyeron dos grandes puertos artificiales dentro de la ciudad, uno para albergar la enorme flota de 220 buques de guerra de la ciudad y el otro para el comercio mercantil. Una torre amurallada dominaba ambos puertos. La ciudad tenía muros enormes, de 37 km de largo, que eran más largos que los muros de ciudades comparables. La mayoría de las murallas estaban en la costa, por lo que podrían ser menos impresionantes, ya que el control cartaginés del mar dificultaba el ataque desde esa dirección. Los 4 a 4.8 km de muro en el istmo al oeste eran realmente masivos y nunca fueron penetrados. Cartago fue una de las ciudades más grandes del período helenístico y estuvo entre las ciudades más grandes de la historia preindustrial. Mientras que en el 14 d. C. Roma tenía al menos 750 000 habitantes y en el siglo siguiente puede haber llegado a 1 millón, las ciudades de Alejandría y Antioquía contaban con sólo unos pocos cientos de miles o menos.
Según la historia no siempre confiable de Herodes, Cartago rivalizó con Alejandría por el segundo lugar en el imperio romano.
La Cartago Púnica estaba dividida en cuatro áreas residenciales de igual tamaño y con el mismo trazado, tenía áreas religiosas, plazas de mercado, casa del consejo, torres, un teatro y una enorme necrópolis; aproximadamente en el centro de la ciudad se alzaba una alta ciudadela llamada Birsa. Alrededor de Cartago había muros «de gran fortaleza» que se dice que en algunos lugares se elevaban por encima de los 13 m, con casi 10 m de espesor, según autores antiguos. Al oeste, se construyeron tres muros paralelos. Las murallas corrían en total unos 33 kilómetros para rodear la ciudad. Las alturas de Birsa se fortificaron adicionalmente; siendo esta zona la última en sucumbir a los romanos en el 146 a. C. Originalmente, los romanos habían desembarcado su ejército en la franja de tierra que se extendía hacia el sur desde la ciudad.
Posiblemente por cierto vacío de poder, se consolidó un sistema de gobierno centrado en dos personas llamados sufetes. Caracterizado por la instauración de grandes familias encumbradas en el poder por mucho tiempo, debido a las cualidades de sus individuos y a sus grandes riquezas.
El poder de los sufetes —denominados reyes por algunos escritores griegos y latinos— no era absoluto, solían ejercer de jueces y árbitros, ya que existían otras instituciones como el Senado con el que debían compartir sus decisiones. Según algunos, el Senado fue creado durante el siglo V a. C. Su función era asesorar a los sufetes en cuestiones de política y economía. Su organización nos es desconocida. Según Heeren, era muy numeroso y se dividía durante la etapa monárquica en la Asamblea (simkletos) y el Consejo privado, la Gerusía, compuesto de los notables de la Asamblea. Según Theodor Mommsen, el gobierno había pertenecido primeramente al Consejo de los Ancianos o Senado, compuesto, como la Gerusía de Esparta, de dos reyes, que el pueblo designaba en la asamblea, y de veinticuatro gerusiastas, probablemente nombrados por los propios reyes y con carácter anual. Se conoce la existencia de reyes que dirigieron a las tropas en las guerras de Sicilia durante los siglos VI y V a. C. pertenecientes a la dinastía de los Magónidas. En el 480 a. C., tras la muerte de Amílcar I, derrotado por los griegos en la batalla de Hímera, las grandes familias perdieron gran parte de su poder en manos del Senado, creándose el Consejo de los Cien por un movimiento social que dio lugar a un mayor control de los sufetes.
Destrucción de Cartago y dominio de Roma
Cartago resistió durante seis días el asedio de los soldados romanos; estos tuvieron que avanzar penosamente casa por casa y calle por calle, tal fue la resistencia a la que se enfrentaron. Del casi millón de habitantes sólo sobrevivieron unos cincuenta mil y fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue destruida totalmente y lo más valioso llevado a Roma. Roma borró del mapa a Cartago, su gente y su cultura. La destrucción fue total, casi nadie sobrevivió. Fue la eliminación total del adversario.
Tras la destrucción de la ciudad fue prohibido habitar el lugar. Tras pasar 25 años hubo un intento de refundación de una ciudad, llamada Colonia Junonia, pero solo duró 30 años y no prosperó, el lugar quedó habitado con pequeños asentamientos. El enclave tuvo que esperar hasta el año 46 a. C., en el que Julio César visitó el lugar durante el transcurso africano de la segunda guerra civil y decidió que allí debía construirse una ciudad por su excelente situación estratégica. Octavio, heredero de César, fundó la Colonia Julia Cartago en el 29 a. C. La ciudad creció y prosperó hasta convertirse en la capital de la provincia romana de África, desbancando a Útica. La provincia de África ocupaba el actual Túnez y la zona costera de Libia, y en el futuro daría nombre a todo el continente. Esta provincia se convirtió en una de las zonas productoras de cereales más importantes del imperio. Su gran puerto era vital para la exportación de trigo africano hacia Roma.
En su esplendor durante el dominio de Roma la ciudad llegó a tener una población de más de 400 000 habitantes, convirtiéndose en la segunda ciudad en importancia del Imperio. Entre sus grandes edificios destacaban el circo, el teatro, el anfiteatro, el acueducto y, sobre todo, cabe destacar las Termas de Antonino, que eran las más importantes después de las de Roma, situadas en un lugar privilegiado junto al mar y de las cuales aún se conservan restos. Poseía una gran y compleja red de alcantarillado capaz de suministrar agua a toda la ciudad.
En el siglo III el cristianismo empezó a consolidarse notablemente en Cartago. La ciudad contaba con su propio obispado y se convirtió en un importante lugar para la cristiandad. Distintas figuras importantes de la Iglesia primitiva se relacionan con Cartago: San Cipriano, que fue su obispo en el 248, Tertuliano, escritor eclesiástico que nació, vivió y trabajó en la ciudad durante la segunda mitad del siglo II y los primeros años de la centuria siguiente; y San Agustín, quien fue obispo de la cercana Hipona durante los últimos años del siglo IV y comienzos del siglo siguiente. En los siglos IV y V, en plena decadencia imperial, durante las invasiones bárbaras sirvió de refugio para los que huían de estas. En el año 425 la ciudad resistió varios ataques de los vándalos, pero finalmente sucumbió en el 439.
Religión en Cartago
La religión cartaginesa está basada en la religión fenicia, la que a su vez está inspirada en las fuerzas de la naturaleza. Muchos de los dioses que crearon, eran conocidos solamente bajo sus nombres locales.
Tanit fue la diosa más importante de la mitología cartaginesa. Era la consorte de Baal y patrona de Cartago. Era equivalente a la diosa fenicia Astarté; también fue una deidad bereber. El símbolo femenino de la fertilidad y un análogo de Cibeles.
Tanit, también conocida como Tinnit, (púnico: 𐤕𐤍𐤕, transliteración: Tīnnīt) es la diosa más importante de la mitología cartaginesa. Equivalente a la diosa fenicia Astarté, era la divinidad de la luna, la sexualidad, la fertilidad y la guerra, así como la consorte de Baal y patrona de Cartago. Fue adorada también en Egipto e Hispania, en especial en Ibiza.
Su símbolo era una circunferencia sobre un trazo horizontal y un triángulo o «V» invertida. Inicialmente, el triángulo era un trapecio. Algunos estudiosos lo asocian con el símbolo Anj del Antiguo Egipto. También se la simboliza por el creciente lunar y el disco representante del planeta Venus.
De forma similar a Astarté, Tanit aparece en ocasiones representada desnuda, simbolizando la fertilidad, y a lomos de un león o con cabeza de este, en referencia a su carácter guerrero. Abundan también las imágenes aladas, posible influencia del arte egipcio de Isis. Sus seres consagrados eran, entre otros, la paloma, la palmera, la rosa y el pez. Otro motivo la equiparaba con la griega Europa, cabalgando un toro que representaría a Zeus-El.
En el sur de la península ibérica, en Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce, en el paraje conocido como Cerro del Villar apareció un poblado fenicio y entre sus enseres y ajuares una Tanit en bastante buen estado de conservación.
Busto de Tanit, hallado en la necrópolis púnica de Puig des Molins, Ibiza. Nanosanchez. Busto de una figura humana femenina hipotéticamente descrita como una representación de la diosa Tanit encontrado en la necrópolis de Puig des Molins. siglo IV a.C. Museo de la necrópolis de Puig des Molins en Ibiza. Dominio público.

El culto a la predecesora de Tanit, Astarté, comienza a denotarse arqueológicamente desde el 3000 a. C. en los estados fenicios de Sidón y Tiro. Es en las cercanías de estas ciudades, alrededor del siglo VI a. C. que el nombre de Tanit aparece por primera vez, en una inscripción que reza «Tanit de Astarté». La relación entre ambas podría haber sido hipostática, representando dos carices de una misma diosa.
Tanit fue la diosa más importante de la mitología cartaginesa, la consorte de Baal y patrona de Cartago. Era equivalente a la diosa fenicia Astarté, diosa de la fecundidad, cuyo culto incluía la llamada prostitución sagrada, que consistía en prostituirse en un templo simulando la unión con la deidad con fines religiosos destinados a la fertilidad. Durante la romanización fue asimilada a Juno y no a Venus, como hubiera correspondido de ser equivalente de Astarté. (78)
La adoración a Tanit se volvió popular en la colonia tiria de Cartago, especialmente tras el distanciamiento entre Cartago y Tiro sucedido en la primera mitad del siglo V a. C. cuando los cultos tradicionales fenicios de Astarté y Melqart perdieron terreno ante los cultos púnicos de Tanit y Baal Hammon.
A partir del 400 a. C., su culto está documentado en muchos lugares mediterráneos: Sidón en el Líbano; Kition en Chipre; Thinissut, Hadrumentum y Constantina en el Norte de África; Tharros, Sulcis y Nora en Cerdeña; Cova Des Culleram en Ibiza; Tossal de la Cala en Benidorm y Lilibeo y Palermo en Sicilia. Su grafía en púnico es Tnt, dado que las lenguas semitas se escriben sin vocales, por lo que su pronunciación verdadera sería aproximadamente Tinit.
En la epigrafía a menudo aparece denominada Tnt pn B’l (Tanit, faz/nombre de Baal), siendo, pues, la divinidad paredra del dios Baal, aunque con el tiempo acabará apareciendo sola en las inscripciones.
En Hispania
Los fenicios llevaron el culto de Astarté con la fundación de Gadir, la actual Cádiz. Allí podría haberse asimilado con una diosa madre de origen nativo, que quedó iconográficamente ligada a ella. La presencia de Tanit-Astarté pervivió hasta después de la conquista romana de Hispania, cuando fue integrada con la Juno romana (junto con elementos de Diana y Minerva) en una diosa denominada Dea Caelestis, del mismo modo en que Baal Hammon fue asimilado con Saturno. La Dea Caelestis retendría atributos púnicos hasta la terminación de la época clásica en el siglo IV.
En Ibiza
Ibiza era un buen sitio para fondear las naves, por lo que colonos procedentes de Gadir se establecieron y generaron una economía propia que comerciaba con los pueblos de la costa peninsular cercana. El culto a Tanit se mantuvo fuertemente arraigado en la isla de Ibiza, donde la diosa fue adorada hasta la cristianización, en el siglo II. En Ibiza es donde más estatuas de la diosa se han encontrado, la más conocida de las cuales es la de la Cova Des Culleram, en Sant Vicent de sa Cala.
En 1907 se descubrió el santuario rupestre Culleram, donde los fieles depositaban terracotas votivas a Tanit y otras divinidades y le hacían sacrificios de animales. Las terracotas estaban pintadas y representaban un busto alado de la diosa delimitado por flores de loto, un disco solar o una media luna.
Es importante señalar que en el ámbito púnico en general, y en Cartago en particular, no se conserva una estatuaria monumental, ya que las esculturas no sobrevivieron tras la caída y destrucción de Cartago en el año 146 a. C. Por lo tanto, se desconoce cuál habría sido la iconografía «oficial» de la diosa Tanit.
Aunque no se puede determinar con certeza cuándo se introdujo su culto en la isla, como se mencionó anteriormente, Ibiza alberga una de las pocas cuevas-santuario conocidas dedicadas a la diosa Tanit: el santuario de Es Culleram (Cueva d’Es Culleram). Esto se confirmó por el texto en caracteres neopúnicos en una de las caras de una placa de bronce, fechada en el siglo II a. C., que menciona explícitamente a la diosa cartaginesa, y por la gran cantidad de exvotos femeninos encontrados en su interior, que evidencian la gran devoción que esta divinidad tuvo en la isla. (Epigrafía fenicio-púnica en Ibiza).
Con el paso del tiempo, el culto a Tanit en Ibiza se fusionó con otras creencias y religiones, como el cristianismo, que llegó a la isla en el siglo IV d. C. Sin embargo, el legado de Tanit perduró en la cultura ibicenca, y su figura continuó siendo venerada y recordada a lo largo de los siglos.
En las islas Canarias
El culto a Tanit se extendió más allá del ámbito mediterráneo y llegó incluso a las islas Canarias (de hecho, los aborígenes de estas islas, llamados comúnmente como guanches eran de origen bereber). No se descarta la posibilidad de que la diosa Chaxiraxi fuera de hecho la propia diosa Tanit con distinto nombre y atributos debido al citado origen bereber de los antiguos aborígenes canarios.
Estatua de Tanit hallada en la isla de Ibiza. Museo de Arqueología de Barcelona. Sdanir. CC BY-SA 3.0.

- Julio González Alcalde, Simbología de la diosa Tanit en representaciones cerámicas ibéricas, Quad. Preh. Arq. Cast. 18, 1997
- Marín Ceballos, M. (1987) ¿Tanit en España? Lucentum Núm. 6 Pág. 43-80
- Guadalupe López Monteagudo, María Pilar San Nicolás Pedraz, Astarté-Europa en la península ibérica – Un ejemplo de interpretatio romana, Complurum Extra, 6(I), 1996: 451-470
- Gutiérrez Medina, M. Lluïsa, Fenicis i cartaginesos: Tanit d’Eivissa. Barcelona: Graó, 1991, p. 3.
- Almogarén. El culto a Tanit en las Islas Canarias.
- XVIII Coloquio de Historia Canario-Americana
- La Iglesia del Pueblo Guanche. Consideraciones metodológicas. Gobierno de Canarias.
- El culto a la diosa Tanit
Baal Hammon es el símbolo masculino de la fertilidad y el análogo fenicio local de Baal.
Baal Hammon o Baal Ammon era el principal dios fenicio adorado en la colonia de Cartago, generalmente identificado por los griegos como Crono y por los romanos como Saturno.
AlexanderVanLoon. CC BY-SA 4.0.
Era un dios atmosférico considerado responsable de la fertilidad de la vegetación y considerado como rey de los dioses. Tradicionalmente se representaba como un hombre barbado con cuernos rizados de carnero. La compañera de culto de Baal Ḥammon era Tanit.
Etimología
Baal significa «señor», sin embargo, el significado de hammon es incierto, siendo posible su origen en Amón «El oculto», símbolo del poder creador y «Padre de todos los vientos» en la mitología egipcia. También se le consideraba el Señor de los altares del incienso.
Culto y atributos
La adoración a Baal Hammon floreció en diferentes colonias fenicias como Motia o Cartago. Se cree que su supremacía entre los dioses cartagineses data del siglo V a. C., después de que las relaciones entre Cartago y Tiro se rompieran con la Batalla de Hímera (480 a. C.). Los eruditos lo identifican de diversas maneras con el dios semítico del noroeste El o con Dagón.
Baal Hammon (Museo Nacional del Bardo). AlexanderVanLoon. Terra cotta statue of Baal-Hammon seated on his throne. He is flanked by sphinxes and wears a crown. CC BY-SA 4.0.
En Cartago y en el norte de África, Baal Hammon fue asociado especialmente con el carnero y fue adorado también como Baal Qarnaim (‘El señor de los dos cuernos’) en un santuario al aire libre en Jebel Boukornine (‘la colina de los dos cuernos’), en Túnez. Los símbolos del dios eran la media luna y el disco solar.
La interpretatio graeca lo identificó con el titán Crono. En la Antigua Roma fue identificado con Saturno, y el intercambio cultural entre Roma y Cartago como resultado de la segunda guerra púnica puede haber influido en el desarrollo de la fiesta de Saturnalias. Los atributos de su forma romanizada como un Saturno africano indican que Hammon (Amunus en la obra de Filón de Alejandría) era un dios de la fertilidad.
Las fuentes grecorromanas relatan que los cartagineses quemaban a sus hijos como ofrendas a Baal Hammon. En su nombre se hacían sacrificios humanos, «molk», como ofrenda religiosa. Durante algún tiempo ha habido controversia a este respecto: los restos humanos hallados en el tofet de Cartago se habían atribuido a restos procedentes de niños muertos por causas naturales o productos de abortos humanos. Por la abundancia de restos, la edad de la muerte de los niños, así como la presencia de restos animales (que suponen eran sacrificados en sustitución de algunos niños, hijos de familias poderosas), algunos autores descartan la primera hipótesis.
Referencias
- Lancel, Serge. Carthage, a history. p. 135.
- Brouillet, Monique Seefried, ed. From Hannibal to Saint Augustine: Ancient Art of North Africa from the Musee du Louvre. Michael C. Carlos Museum, Emory University: Atlanta GA, 1994.
- Serge Lancel. Carthage: A History. p. 195.
- Moscati, Sabatino (2001). The Phoenicians. Tauris. p. 132. ISBN 1-85043-533-2.
- «Carthaginian Religion». Ancient History Encyclopedia. Consultado el 15 de julio de 2019.
- Moscati, Sabatino (2001). The Phoenicians. Tauris, p. 132. ISBN 1-85043-533-2
- Roberto Peter Bongiovanni (2014). «The Interchange of Plain Velar and Aspirate in Kronos/Chronos: A Case for Etymological Equivalence». Tesis en CUNY. 2014.
- Robert E. A. Palmer, Rome and Carthage at Peace (Franz Steiner, 1997), pp. 63–64.
- Serge Lancel (1995). Carthage: A History, p. 197.
- Walbank, Frank William (1979). A historical commentary on Polybius 2. Clarendon Press. p. 47.
- Lancel, Serge. Carthage, a history. p. 197.
- Cantares 8:11.
- Bible Hub: Song of Solomon 8:11. Consultado el 15 de julio de 2019.
- Baal-hamon, Easton’s Bible Dictionary 1897. Consultado el 15 de julio de 2019.
- Melkart es el rey de la ciudad. Viene del silencio y de Moloch (Molk). Está dedicado a los sacrificios de niños para la salvación de la ciudad.
- Eshmún es el análogo fenicio de Asclepio. Su templo está en Birsa, como último recurso para la salvación.
Orígenes fenicios
El núcleo original de la religión de Cartago se encuentra en Fenicia. El panteón fenicio estaba presidida por el padre de los dioses, pero la principal divinidad era una diosa.
Este sistema de dioses influenció también a muchas otras culturas. Hay mucho parecido entre estas religiones. En algunos casos los nombres de los dioses fueron cambiados al tomarlos prestados. Incluso las leyendas fueron similares. Egipcios, babilonios, asirios, persas y otros han dejado sus influencias en el sistema de fe fenicio al adoptarlo a su propia religión.
Características de la religión cartaginesa
Los cartagineses como herederos de las tradiciones de los semitas occidentales, entre los que se encontraban los fenicios, creían en la existencia del alma y del espíritu. (70) El espíritu se solía interpretar como una sombra, portador del aliento de vida de procedencia divina. La religión para los cartagineses formaba parte de su vida cotidiana y de su cultura, solían mostrarse profundamente piadosos y notablemente conservadores en sus creencias y en sus prácticas. Todo su panteón de dioses procedía de su herencia fenicia con ciertas influencias helénicas y egipcias. (71)
Inicialmente los cartagineses preservaron de Tiro sus creencias religiosas y durante su edad inicial no se establecieron diferencias con respecto a la ciudad fundadora, si bien no existe abundante documentación hasta el siglo V a. C. En esta primera etapa la deidad más importante debió ser Melqart, señor de Tiro, a cuyo templo se enviaba desde Cartago anualmente una ofrenda de la ciudad. Pero esta tradición se abandonó durante el siglo VII a. C., y a partir del siglo siguiente comenzaron a observarse peculiaridades específicas de Cartago. La principal es que los dioses más venerados pasan a ser Baal y Tanit. (72)
Otra característica de la religión cartaginesa es haber conservado la práctica de los sacrificios humanos, (73) desaparecida en Fenicia. El sacrificio consistía en ofrecer la vida del primogénito al dios Baal Hammón en el rito del Molk. La práctica persistió hasta los días mismos de la caída de Cartago. Según Diodoro, la estatua del Molk era de bronce. Sus brazos abiertos llegaban hasta el suelo y los niños que en ellos se depositaban caían en un horno ardiendo. Este rito se practicaba dentro del Tofet, recinto en el cual posteriormente se depositaban los huesos calcinados de los sacrificados. (74) Esta práctica es mencionada por Plutarco, así como Tertuliano y Diodoro Sículo. No así por otros historiadores como Tito Livio o Polibio. Las excavaciones arqueológicas modernas parecen haber confirmado la versión de Plutarco, estimándose en 20 000 las urnas depositadas entre el 400 a. C. y el 200 a. C. en el cementerio de niños en el Tofet. Las urnas contenían huesos de recién nacidos y, en algunos casos, de fetos y niños de dos años, indicando que si el niño nacía ya muerto, el hijo más joven debía ser sacrificado por los padres. Otras teorías defienden que, simplemente, se trata de los restos calcinados de hijos que fallecieron de muerte natural. A la vista de otras evidencias halladas en Canaán, esta teoría parece menos probable. (75)
Parece que el lugar elegido para el Tofet fue el mismo donde se inmoló la reina fundadora de la ciudad, Dido o Elisa. Es, quizá, por esa inmolación que apareció la tradición del Tofet. Tiene cierta similitud el caso de la mujer de Asdrúbal, el general derrotado en la última guerra púnica, que se lanzó a las llamas con sus hijos desde lo alto del templo de Eshmún, último bastión de la resistencia cartaginesa, cuando los soldados romanos ya habían entrado en la ciudad. (76)
El orientalista alemán Gesenius describió detalladamente al pueblo púnico, definiéndolo como un pueblo profundamente religioso. La religión presidía todos sus actos, al nacer un niño se le colocaba bajo la protección de una divinidad, imponiéndole su nombre. Nunca iniciaban una empresa sin pedir antes la protección de los dioses. Todo acontecimiento positivo o negativo debía tener su sacrificio de gratitud o expiatorio. En sus navegaciones o en la guerra llevaban consigo sus dioses penates. En los campamentos militares siempre se colocaba en el centro el santuario, al igual que los hebreos, a quienes vemos siempre acompañados del Tabernáculo al marchar contra el enemigo. En cada nueva colonia fundada, el primer edificio público que se levantaba era el templo.
Los cartagineses creían en el poder y existencia de los espíritus, otorgándoles la capacidad de albergar intenciones y de ocasionar un mal o daño físico. Se protegían mediante la utilización de talismanes o amuletos con formas humanas, los que han sido encontrados muy frecuentemente en las excavaciones de la necrópolis púnicas. Su procedencia solía ser egipcia como el ojo oudja, el uraeus, la representación del dios Ptah y las de Bes y Anubis. Lo que es una evidente muestra de la influencia egipcia en Cartago. (77)
Tenían también su culto de los muertos y respetaban los túmulos. Jamás hicieron la guerra por proselitismo, ni tuvieron vocación de expandir su culto a los indígenas que sometían. Las funciones sacerdotales no eran hereditarias entre los cartagineses; las desempeñaban por lo general los nobles, y eran signos de distinción que solían ir unidos a otros cargos importantes.
Comercio y navegación
Cartago fue una ciudad que inicialmente y durante varios siglos dependió y vivió casi exclusivamente de los recursos y el comercio marítimo. (79) Esta proyección marítima se debió tanto a la herencia fenicia como a su inicial falta de territorios, los cuales no podían ofrecer los recursos necesarios para la supervivencia de la ciudad. Esto motivó un rápido crecimiento comercial y humano. Todo ello empujó a Cartago a la necesidad de controlar el mar y las rutas comerciales, lo que fue el embrión del poder marítimo cartaginés.(80)
Cartago fue durante mucho tiempo la mayor potencia marítima del mediterráneo occidental, este poder se cimentó en una red de alianzas de carácter bilateral, como los pactos que según Aristóteles, mantenía con las ciudades etruscas así como los tratados concluidos con Roma. Los cartagineses organizaron una liga o confederación marítima que empezó a actuar como un instrumento y base de su poder naval, antes incluso que la propia Atenas. (81) Para controlar el mar y salvaguardar su liderazgo de la confederación marítima, Cartago se dotó de los instrumentos necesarios, buenos puertos, una flota fuerte y numerosa tripulación de expertos marinos.
Reconstrucción de trirremes griegos. Tungsten – EDSITEment. Dominio público.

Los cartagineses heredaron una intensa actividad comercial marítima de los fenicios, aprovechando las ciudades ya existentes. Extendieron y consolidaron esta amplia red de colonias comerciales en las costas del Mediterráneo occidental. (82) Además, la aristocracia púnica encabezó la fundación de nuevas colonias y factorías en enclaves costeros a lo largo del Mediterráneo. El comercio cartaginés se extendía por mar en todo el Mediterráneo y probablemente incluso hasta las Canarias, y por tierra a través del desierto del Sahara. Según Aristóteles, los cartagineses tenían tratados comerciales con varios socios comerciales para regular sus exportaciones e importaciones. (83) (84)(85). Sus barcos mercantes, que superaban en número incluso a los de las ciudades-estado fenicias originales, visitaban todos los puertos principales del Mediterráneo, así como Bretaña y la costa atlántica de África. (86) Estos barcos podían transportar más de 100 toneladas de mercancías. (87) Descubrimientos arqueológicos muestran evidencias de todo tipo de intercambios, desde las enormes cantidades de estaño necesarias para civilizaciones basadas en el bronce, hasta todo tipo de textiles, cerámica y metalistería fina. Incluso en el periodo entre las desgastantes guerras púnicas, los mercaderes cartagineses se mantuvieron en todos los puertos del Mediterráneo, comerciando en puertos con bodegas o desde barcos anclados en la costa. (88)
También se inició el establecimiento de explotaciones agrícolas en el interior que terminaron por desarrollar un importante sector agrario. La agricultura se centró en los cereales, el vino y el aceite; su alta producción fue un modelo de explotación racional en la antigüedad. Los cartagineses elaboraron tratados de agricultura muy apreciados, hasta el punto de que alguno de ellos fue traducido al latín por orden del Senado Romano. Los cartagineses comerciaban con numerosos artículos, buscando artículos primarios en Iberia y el norte de África, como piedras preciosas, sal, marfil, de fácil obtención pues en el norte de África vivían elefantes, oro, estaño, plomo y esclavos. (89) A cambio, ofrecían artículos elaborados en sus factorías o en la propia Cartago, como el garum una salsa de pescado en salazón, vajillas, alfarería, vestidos, tejidos de púrpura, vidrios y objetos de pasta vítrea que jugó un importante papel en la confección de collares y pequeñas vasijas destinadas a contener perfumes, objetos de bronce o hierro, yugos o arneses para animales, joyas de oro y plata, o productos cultivados en su área metropolitana como el trigo, el vino, higos, aceite o dátiles. (90)
El Estado era responsable de velar por la política marítima, garantizando la seguridad en los trayectos, puertos y fijando las paridades de los recursos más urgentes para la economía pública, al tiempo que encargaba las pertinentes adquisiciones a las compañías de comerciantes y mercaderes. Todo ello lo desarrollaba mediante políticas públicas, como la creación de puertos, astilleros y almacenes, junto con la protección del comercio por la armada y la firma de tratados con otras naciones. Los comerciantes por su parte fletaban los barcos, financiaban las compras, se hacían cargo de los costes de los transportes y del almacenamiento. Esta simbiosis hizo posible el surgimiento y el progreso de la iniciativa privada que doto a Cartago de una riqueza superior a la de cualquier otra ciudad de su época, que de otra manera es dudoso que hubiera podido llegar a existir a tan algo nivel. (91)
El imperio comercial cartaginés tuvo, en sus inicios, fuerte dependencia de sus relaciones con Tartessos, así como de otras ciudades de la península ibérica, (92)(93). Contaba allí con varias colonias, como Gadir, más antigua que la propia ciudad de Tartessos. De allí se obtenían grandes cantidades de plata, plomo, cobre y, sobre todo, mineral de estaño, (94) necesario para la fabricación del bronce tan usado y apreciado en aquella época. Las relaciones comerciales cartaginesas con los íberos, y el poderío naval que imponía el monopolio de Cartago en este comercio y en el del estaño en el Atlántico, (95) la convirtieron en el comerciante de estaño y fabricante de bronce de mayor importancia de su época. Mantener tal monopolio constituyó una de las principales fuentes del poder y prosperidad de Cartago; los comerciantes cartagineses se esforzaban por mantener en secreto la ubicación de las minas de estaño. (96) Además de su papel exclusivo como principal distribuidor de estaño, la ubicación central de Cartago en el Mediterráneo y su control de las aguas entre Sicilia y Túnez le permitían controlar el suministro de estaño de los pueblos orientales. Cartago era también el mayor productor de plata del Mediterráneo, extraída en Iberia y en la costa noroeste de África; (97) tras el monopolio del estaño, éste era uno de sus comercios más rentables. Una mina de Iberia le proporcionaba a Aníbal 300 libras romanas (3,75 talentos) de plata al día. (98)
Inicialmente el comercio se basaba en el trueque, hasta la aparición de la moneda en el siglo IV a. C. El trueque se siguió utilizando para comerciar con los indígenas. Llamado por Heródoto el trueque silencioso, así se describe en Relatos libios:
Los cartagineses desembarcan en la playa sus mercancías para exponerlas. Regresan a los barcos y hacen humo para avisar a los indígenas. Estos, al ver el humo, se acercan al mar y colocan al lado de las mercancías el oro que ofrecen para el cambio, para luego retirarse. Los cartagineses vuelven a bajar a tierra y miran lo que han dejado. Si les convence, cogen el oro y se van. Si no, vuelven a subir al barco a la espera de que los nativos mejoren su oferta.
Las navegaciones de los cartagineses y su comercio solían restringirse al área previamente establecida por los fenicios, área muy amplia que les proveía del control de la zona del estrecho de Gibraltar, y de disponer de las fuentes metalíferas más importantes del Mediterráneo. Hay constancia y conocimiento de lo ocurrido por lo transmitido en la poesía épica griega y lo narrado por los historiadores contemporáneos de la República romana, que dejaron constancia de la oposición militar de Cartago a las ciudades-estado griegas y después a Roma. Ampliamente difundido también gracias al teatro griego y a sus comedias, que han traído hasta nuestros días descripciones de los mercaderes cartagineses, vendedores de tela, vasijas y joyería.
La economía de Cartago comenzó como una extensión de la de su ciudad madre, Tiro. (99) Su enorme flota mercante recorría las rutas comerciales trazadas por Tiro, y Cartago heredó de ésta el comercio del valiosísimo tinte púrpura de Tiro.
(100) No se han encontrado pruebas de que se fabricara el tinte púrpura en Cartago, pero en excavaciones en la ciudad púnica de Kerkouane, en Dar Essafi, en el cabo Bon, se han encontrado montones de conchas de cañadillas, los caracoles marinos de los que se deriva. (101) También se han encontrado montículos similares de cañadillas en Yerba, (102) en el Golfo de Gabés, (103) en Túnez. Estrabón menciona las fábricas de púrpura de Yerba, (104) así como las de la antigua ciudad de Zouchis. (105), (106),(107). La púrpura se convirtió en una de las mercancías más valoradas en el Mediterráneo antiguo, (108) con un valor de quince a veinte veces su peso en oro. En la sociedad romana, en la que los hombres adultos vestían la toga como prenda nacional, el uso de la toga praetexta, decorada con una franja de púrpura de Tiro de unos cinco o seis centímetros de ancho a lo largo de su borde, estaba reservado para magistrados y sumos sacerdotes. Las franjas anchas de púrpura (latus clavus) se reservaban para las togas de la clase senatorial, mientras que la clase ecuestre tenía derecho a llevar franjas estrechas (angustus clavus). (109) (110)
Colgante púnico en forma de cabeza barbuda, siglo IV-siglo III a. C. Desconocido – Jastrow (2005). Cabeza de un hombre barbudo. Vidrio, siglos IV-III a.C. Encontrada en la necrópolis púnica de Cartago (actual Túnez). ¿Colgante o parte de un collar?,.Dominio público.

Además de su extensa red comercial, Cartago contaba con un sector manufacturero diversificado y avanzado. Producía sedas finamente bordadas, (111) tejidos teñidos de algodón, lino (112) y lana, cerámica artística y funcional, fayenza, incienso y perfumes. (113) Sus artesanos trabajaban con maestría el marfil, (114) la cristalería y la madera, (115) así como el alabastro, el bronce, el latón, el plomo, el oro, la plata y las piedras preciosas para crear una amplia gama de productos, como espejos, muebles (116) y armarios, camas, ropa de cama y almohadas, (117) joyas, armas, utensilios y artículos domésticos. (118) Comerciaban pescado salado del Atlántico y salsa de pescado (garo), (119) y negociaban con los productos manufacturados, agrícolas y naturales (120) de casi todos los pueblos del Mediterráneo. (121) Ánforas púnicas con pescado salado se exportaban desde el territorio cartaginés de las Columnas de Hércules (España y Marruecos) hasta Corinto (Grecia), lo que demuestra el comercio a larga distancia en el siglo V a. C.(122) Se dice que el grabado en bronce y la talla en piedra alcanzaron su apogeo en los siglos IV y III. (123)
Los productos alfareros cartagineses encontrados en yacimientos, muy abundantes y con marcado carácter industrial, son muy lejanos en calidad de los griegos contemporáneos. El comercio dirigido a los pueblos indígenas nunca tuvo por prioridad la calidad, por ello no hallamos una orfebrería comparable a la de sus predecesores fenicios. Las joyas, de oro y plata, son sencillas. Gran parte del éxito de Cartago en el comercio y el control del Mediterráneo se debe a la posición de la ciudad y el conocimiento heredado por los fenicios. (124)
Aunque era principalmente una potencia marítima, Cartago también enviaba caravanas al interior de África y a Persia. Intercambiaba sus productos manufacturados y agrícolas con los pueblos costeros y del interior de África a cambio de sal, oro, madera, marfil, ébano, simios, pavos reales, pieles y cueros. (125) Sus mercaderes inventaron la práctica de la venta en subasta y la utilizaron para comerciar con las tribus africanas. En otros puertos, intentaron establecer almacenes permanentes o vender sus mercancías en mercados al aire libre. Obtenían ámbar de Escandinavia, y de los íberos, galos y celtas recibían ámbar, estaño, plata y pieles. Cerdeña y Córcega producían oro y plata para Cartago, y los asentamientos fenicios de Malta y las islas Baleares producían productos que se enviaban a Cartago para su distribución a gran escala. La ciudad abastecía a civilizaciones más pobres con productos sencillos como la cerámica, objetos metálicos y ornamentaciones, desplazando a menudo la fabricación local, pero llevaba sus mejores obras a civilizaciones más ricas, como los griegos o los etruscos. Cartago comerciaba con casi todos los productos deseados por el mundo antiguo, incluyendo especias de Arabia, África y la India, así como esclavos (el imperio de Cartago mantuvo temporalmente el control de una parte de Europa y envió guerreros bárbaros conquistados a la esclavitud del norte de África). (126)
Idioma
Artículos principales: Idioma fenicio e Idioma púnico.
La lengua hablada por los cartagineses se conoce como idioma púnico, cuyo origen es semítico. (143) Era una variedad del fenicio, una lengua semítica originada en su patria ancestral de Fenicia (actual Líbano). (144)(145). También considerada fenicia por su origen, se mantuvo durante toda la etapa cartaginesa. Se expandió por todo el territorio metropolitano de Cartago, así como por las grandes islas del Mediterráneo y los numerosos enclaves costeros occidentales púnicos. En el norte de África era usada en las ciudades y colonias fenicias, siendo la población indígena y rural ajena a ella. Se extendió ampliamente debido a su uso comercial.
Al igual que su lengua madre, el púnico se escribía de derecha a izquierda, constaba de 22 consonantes sin vocales y se conoce principalmente por inscripciones. Durante la antigüedad clásica, el púnico se hablaba en todos los territorios y esferas de influencia de Cartago en el Mediterráneo occidental, concretamente en el noroeste de África y en varias islas del Mediterráneo. Aunque los cartagineses mantenían lazos y afinidad cultural con su patria fenicia, su dialecto púnico se vio gradualmente influenciado por varias lenguas bereberes habladas en Cartago y sus alrededores por los antiguos libios. Tras la caída de Cartago, surgió un dialecto «neopúnico» que divergía del púnico respecto a las convenciones ortográficas y el uso de nombres no semíticos, en su mayoría de origen libio-bereber.
Lenguas en el siglo VI a. C. Lenguas de Italia antes de la expansión romana: N1, rético; N2, etrusco; N3, piceno de Novilara; N4, ligur; N5, nurágico; N6-N7, elimio y sicano; C1, lepóntico; C2, galo; I1, piceno meridional; I2, umbro; I3, sabino; I4, falisco; I5, latín; I6, volscio y ernicio; I7, itálico central (marsiano, ecuo, peligno, marrucino,…); I8, osco; IE1, venético; IE2, mesapio; G1-G2-G3, dialectos griegos (G1: jónico, G2-G3: aqueo-dórico); P1, púnico.
Autor: Davius (creador y cargador de File:Italic-map.png). Dominio público.
Juan renombrado (esta versión vectorial por capas)
Fuente URL: http://www.oocities.com/linguaeimperii/Italian/italian_es.html

A pesar de la destrucción de Cartago y la asimilación de su pueblo a la República romana, el púnico parece haber persistido durante siglos en la antigua patria cartaginesa. La lengua siguió utilizándose después de la caída de Cartago, en los reinos de Numidia y Mauritania. En el 197 d. C. Septimio Severo, un romano nacido en las proximidades de Cartago, de la cultura púnica, llegó a ser emperador de Roma. Todavía era usada y conocida ampliamente en el siglo V por Procopio de Cesarea y Agustín de Hipona, por ser la lengua de los campesinos de Túnez. El mejor testimonio de ello es el de Agustín de Hipona, de ascendencia bereber, quien hablaba y entendía el púnico y fue la «fuente principal de la supervivencia del púnico [tardío]». Agustín afirma que la lengua se seguía hablando en su región del norte de África en el siglo V, y que todavía había personas que se autoidentificaban como chanani (cananeos, es decir cartagineses). Textos funerarios contemporáneos encontrados en las catacumbas cristianas de Sirte (Libia) llevan inscripciones en griego antiguo, latín y púnico, lo que sugiere una fusión de las culturas bajo el dominio romano.
Hay pruebas de que los plebeyos de Cerdeña seguían hablando y escribiendo en púnico al menos 400 años después de la conquista romana. Además de Agustín de Hipona, el púnico era conocido por algunos norteafricanos alfabetizados hasta el siglo II o III (aunque escrito en letra romana y griega) y siguió hablándose entre los campesinos al menos hasta finales del siglo IV.
Los textos de la época dicen que aún en el siglo VI los campesinos de Túnez utilizaban la lengua púnica de forma cotidiana, pero la llegada del islam y la segunda destrucción de la ciudad de Cartago supuso su fin definitivo. Probablemente su último reducto fue la isla de Malta. (146)
Literatura fenicio-púnica y artes
La literatura fenicio-púnica es aquella escrita en fenicio, la lengua de las antiguas civilizaciones de Fenicia y Cartago. Toda ella está rodeada de un halo de misterio por los pocos vestigios que se han conservado: todo lo que resta es una serie de inscripciones, pocas de las cuales tienen carácter netamente literario (solo alguna narración histórica, poemas, etc.), monedas, fragmentos de la Historia de Sanjuniatón y del Tratado de Magón, la traducción al griego del viaje de Hannón el Navegante y el texto del Poenulus de Plauto. Sin embargo, es un hecho probado que tanto en Fenicia como en Cartago hubo bibliotecas y que los fenicios tuvieron una rica producción literaria heredera del pasado cananeo, de la que obras como las redactadas por Filón de Biblos o Menandro de Éfeso son una parte ínfima.
- Barton, George A. (1901). «On the Pantheon of Tyre». Journal of the American Oriental Society (en inglés) (22): 115-117. Consultado el 5 de abril de 2012.
- Krahmalkov, Charles R. (2001). A Phoenician-Punic Grammar. Leiden; Boston; Köln: Brill. pp. 13-15.
- Amor Ruibal, Ángel María (2005). «Los problemas fundamentales de la filología comparada: su historía, su naturaleza y sus diversas relaciones científicas». Consello da Cultura Galega. p. 496. ISBN 8496530078.
- Martín Ruiz, Juan Antonio (2007). «Los libros púnicos de Cartago: a la búsqueda de un saber perdido». Byrsa: revista semestrale di arte, cultura e archeologia del mediterraneo punico (Polis expresse) VI (1-2).
- Encyclopédie Larousse (2002). «littérature phénicienne». Dictionnaire mondial des littératures (en francés). Consultado el 3 de mayo de 2012.
La literatura fenicio-púnica es una de las más enigmáticas y menos conocidas del mundo antiguo, debido a la escasez de textos que han sobrevivido hasta nuestros días. Este vacío se debe principalmente a las características del material empleado para escribir, como el papiro o el pergamino, que no resistieron el paso del tiempo, y a la destrucción deliberada de Cartago durante la Tercera Guerra Púnica en el 146 a.C. Sin embargo, a pesar de las dificultades para reconstruir este legado, algunos vestigios y referencias nos permiten vislumbrar la riqueza cultural y literaria de los pueblos fenicios y púnicos.
Amuleto púnico con forma de cabeza con barba (s. IV o s. III a. C.). Foto: I, Pradigue.CC BY-SA 3.0. Original file (969 × 1,226 pixels, file size: 149 KB).
La literatura fenicia, de la que derivó la púnica, se desarrolló en un contexto marcadamente comercial y marítimo, siendo los fenicios un pueblo de navegantes y comerciantes. Esto influyó en el carácter práctico y utilitario de muchos de sus textos, como registros comerciales, tratados marítimos y documentos administrativos. La escritura fenicia, basada en un alfabeto fonético de 22 caracteres, fue una de las grandes aportaciones culturales de esta civilización, ya que sirvió de base para alfabetos posteriores como el griego y el latino. Aunque la mayoría de los textos fenicios eran de carácter funcional, se sabe que también existieron inscripciones religiosas, himnos, y textos relacionados con la mitología y los rituales.
En el ámbito religioso, los textos fenicio-púnicos reflejaban una profunda conexión con las divinidades locales, como Baal, Astarté y Melkart, a quienes se dedicaban himnos y ofrendas. Las inscripciones votivas halladas en santuarios, como los del tofet de Cartago, muestran la importancia de los rituales religiosos en la vida cotidiana. También se conservan algunas inscripciones en templos fenicios que contienen invocaciones a los dioses y fórmulas de bendición o protección.
La literatura púnica, heredera de la tradición fenicia, se desarrolló principalmente en Cartago, el centro cultural y político del mundo púnico. A pesar de la devastación de Cartago por los romanos, algunas referencias indirectas a la literatura púnica han llegado a nosotros a través de autores griegos y romanos. Uno de los ejemplos más destacados es el tratado agrícola de Magón, un texto de carácter técnico que fue altamente valorado por los romanos tras la conquista de Cartago. Este tratado, escrito originalmente en púnico, fue traducido al latín y al griego, aunque el texto original se ha perdido. Magón abordaba en su obra temas como el cultivo de la vid y el olivo, la cría de ganado y la gestión de fincas, lo que evidencia el interés de los púnicos por la agricultura y su adaptación a las tierras del norte de África.
La influencia de la literatura fenicio-púnica también se percibe en el ámbito mítico y épico. Aunque no se conservan epopeyas púnicas completas, se sabe que los fenicios y púnicos compartían una rica tradición oral de mitos y leyendas. Algunos de estos relatos probablemente estaban relacionados con las hazañas de Melkart, el dios protector de los navegantes, y otras divinidades del panteón semítico occidental. La épica de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos pudieron influir en estas narrativas, dado el contacto cultural entre las regiones.
La tradición literaria púnica también influyó en la identidad cultural de los pueblos sometidos por Roma. En autores latinos como Salustio se encuentran referencias a las costumbres, valores y creencias de los cartagineses, aunque estas visiones a menudo están sesgadas por la propaganda romana. Además, algunos elementos de la tradición púnica perduraron en las regiones norteafricanas tras la caída de Cartago, integrándose en la cultura bereber y posteriormente en la tradición cristiana.
En conclusión, aunque la literatura fenicio-púnica ha llegado hasta nosotros de forma fragmentaria, su influencia en la cultura mediterránea es innegable. Los textos fenicio-púnicos reflejan una civilización profundamente religiosa, práctica y conectada con el mar, cuyo legado pervive en alfabetos, mitos y tradiciones agrícolas. La destrucción de Cartago fue un golpe devastador para esta literatura, pero las referencias que han sobrevivido nos invitan a valorar y reconstruir, aunque sea parcialmente, una parte esencial de la historia cultural del Mediterráneo antiguo.
Representación de Melkart, conocida como el Efebo de Motia. Foto: Hartmut Riehm. Joven de Mozia (Young of Mozia): Según la hipótesis más aceptada, la llamada «Joven de Mozia», una estatua de estilo griego que data del 450/440 a.C., representa a un auriga o al dios fenicio-púnico Melkart, sincretizado en el panteón grecorromano como Heracles. CC BY-SA 2.5.

Su literatura se conoce a través de la epigrafía, que es pobre, ya que la mayoría de las inscripciones son dedicatorias religiosas, en cuyo texto se repiten siempre las mismas inscripciones. El alfabeto estaba compuesto por 22 letras y se escribía de derecha a izquierda, como el actual hebreo. Era un sistema simple, por lo que permitía la difusión del conocimiento y la cultura. Las diferencias con el fenicio son escasas. Aunque sabemos que crearon literatura, sobre todo religiosa, así como histórica o práctica, casi todas las obras se han perdido. Conocemos la existencia de un tratado de agronomía, traducido al latín por el interés práctico que ofrecía para los romanos, y la traducción al griego de la narración del Periplo de Hannón por las costas africanas. Las bibliotecas y obras existentes en Cartago en el momento de su destrucción en el 146 a. C. pasaron en parte a los reyes mauritanos y al rey númida Masinisa.
Los cartagineses no destacaron en las artes ni las desarrollaron sino que heredaron la fenicia, cuya característica principal era la falta de elementos distintivos, como resultado de crear una cultura mixta con características de los diversos pueblos con los que mantenían su comercio, de Egipto, de Asiria, del Asia Menor, y de Grecia. (147) Los cartagineses crearon sus primeras obras de arte recreando los caracteres distintivos de la tradición fenicia de un modo grosero. Las relaciones de los cartagineses con los griegos introdujeron gradualmente entre ellos las artes helénicas, siendo muchas veces realizadas por artistas griegos. Se tiene constancia de que fueron helenos los que diseñaban las monedas púnicas que se acuñaban desde el siglo V a. C.
Durante las guerras sicilianas, fueron llevadas a Cartago como botín de guerra numerosas estatuas griegas que terminaron adornando sus templos y plazas públicas. Los más importantes santuarios de Cartago consagrados a Baal Hammón y a Tanit fueron construidos según el estilo griego de la época helenística. La mayor parte de los símbolos que adornan las estelas de los santuarios, fueron esculpidos por obreros libio-fenicios, y están inspirados en la fauna y en la flora africana, creando un característico estilo indígena distintivo de lo helénico. Entre esos símbolos, el más frecuente es una mano abierta levantada hacia el cielo. Los demás símbolos consisten en el Uraeus egipcio y el disco solar con la media luna, que se refiere a Tanit, el cordero referente a Baal Hammón, el caduceo, el elefante, el toro, el conejo, los peces, la palmera, el timón, el áncora, el hacha, la flor del loto, vasos de diversas formas, naves y frutos.
En la isla de Gozo hay ruinas de un templo a Tanit construido en el siglo IV a. C. está compuesto por santuarios de planta ovoide o elíptica. Por lo demás, en ninguno de los lugares indicados se han hallado restos de templos. El motivo por el que no se conocen los edificios cartagineses más que por crónicas, se debe a que tras la conquista de Cartago en 146 a. C. sufrieron una demolición sistemática. La mayoría de los restos de arte conservado son monedas y pequeñas figurillas de barro.
Necrópolis cartaginesas en Ibiza
La isla de Ibiza, en el Mediterráneo, fue colonizada por los cartagineses desde 654 a. C., y la llamaron Ybošim («Islas del dios Bes», refiriéndose también a la isla de Formentera), nombre por el cual se conoció también a lo que es en la actualidad la ciudad de Ibiza. Funcionando como factoría naval y fortaleza estratégica.
Los arqueólogos han ido descubriendo en la isla diversas necrópolis de la época de los cartagineses. En ellas se han encontrado grandes cantidades de objetos funerarios si bien se trata, por lo general, de objetos pertenecientes a ajuares algo pobres, con pocos objetos preciosos y pocas joyas de oro. Todo lo contrario de lo que ocurre con los enterramientos cartagineses de Cádiz. En Ibiza por lo común abundan las figuras de barro cocido con collares de cuentas de vidrio, hueso y marfil y raramente algún pendiente de oro. Los historiadores y arqueólogos suponen que los cartagineses allí enterrados eran sólo capataces y servidores de las factorías que tenían establecidas en estas tierras, mientras que los empresarios y grandes comerciantes eran enterrados en Cartago (en la costa septentrional de África). En estas necrópolis se han hallado imágenes de divinidades y retratos funerarios que se depositaban en las tumbas para que el espíritu del muerto se incorporase en ellas.
Dichas necrópolis se hallan por lo general situadas en llanos reducidos, de terreno calcáreo, junto a las playas. Los sepulcros fueron excavados en la roca y algunos han llegado hasta nuestros días sin haber sido profanados, aunque la mayoría sí lo fueron, incluso con desorden y esparcimiento de tumbas, lo cual ha supuesto siempre un gran problema para la investigación de los arqueólogos.
Placa con esfinge de Puig des Molins, s. VI a. C. (M.A.N.). Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0.
Puig des Molins (Ibiza)
La necrópolis más importante como yacimiento arqueológico es la encontrada en el Puig des Molins. Se trata de un complejo de entre 4 y 5 mil hipogeos (encontrados), perforados en la ladera del monte. Estos se componen de la cámara funeraria, donde se situaba el ajuar funerario y el sarcófago, y el pozo de entrada. La cámara era sellada con una gran losa y el pozo llenado de tierra. Eran lugares de enterramiento familiar, y las características como el tamaño variaban dependiendo de la capacidad monetaria de la familia. Los muertos más recientes se enterraban en los sarcófagos, desplazándose los anteriores al suelo de la cámara. Tanto Romanos como Islámicos aprovecharán los hipogeos púnicos para enterrarse, tanto en el pozo como en la cámara. El continuo saqueo de los ajuares durante los siglos ha llevado a la destrucción de las delgadas paredes subterráneas que separan los hipogeos para moverse entre ellos con más facilidad y discreción. Esto ha llevado a la conexión de prácticamente todas las cámaras, formando los hipogeos un sistema de túneles que recuerdan a los de una cueva. Los enterramientos son de inhumación o de cremación, dependiendo de la época en que fueran ocupados.
En ellos se han encontrado ajuares con cientos de figuras de barro cocido (incluso se han descubierto en otras excavaciones los moldes para fraguar la arcilla). Algunas son representaciones del propio difunto y otras lo son de divinidades protectoras y también de animales sagrados. Junto a ellas, se han encontrado amuletos, vasos con ofrendas, joyas (pocas veces), lucernas a modo de lamparilla o linterna, hachuelas votivas y monedas. Las representaciones divinas se refieren casi siempre a Deméter y Coré. Estas diosas recibieron adoración en todo el Mediterráneo hacia la segunda mitad del siglo V a. C.
Las representaciones del difunto unas veces son masculinas, con barba o sin ella y otras, las más numerosas, femeninas. Estas van muy decoradas con una gran riqueza ornamental, todo ello en barro. Los estilos de las figuras, desde el punto de vista del arte son de tres clases:
- egiptizantes
- púnicos (las más exuberantes)
- griegos
El hecho de que se encuentren los tres estilos se debe a que cronológicamente, los enterramientos hallados van desde el siglo V a. C. hasta la época romana.
Las figuras femeninas llevan por lo general un manto adornado con gran decoración de rosetas, palmetas, volutas, flores, roleos y temas griegos y orientales. Los brazos se cocían aparte y luego se pegaban, unas veces abiertos, otras veces oferentes y otras portando símbolos (como la figura de la imagen). La mayoría de estas figuras son representaciones de diosas, de arte griego porque según se cree hubo a lo largo de los siglos una gran aportación étnica desde la Magna Grecia (nombre que se dio en la antigüedad a las colonias griegas del sur de Italia).
Terracota orante, Puig des Molins, s. III a. C. (M.A.N.). Luis García (Zaqarbal), 14 de mayo de 2006. Dominio público.

La imagen que aparece abajo en esta página es una figura femenina hecha en arcilla. Está datada en el siglo V o IV a. C. Se encontró en esta necrópolis del Puig d’els Molins. Lleva un kálathos (o sombrero de diosa subterránea) en la cabeza, un tipo de corona que otorga una categoría divina después de la muerte, como una especie de premio por la devoción que sintió la difunta hacia la diosa Ashtoreth (Astarté) de los cartagineses. En las manos sujeta un pequeño cerdo (un símbolo). Apenas lleva joyas. Tiene la fisonomía semítica y sus orejas están perforadas para lucir aretes, así como el cartílago divisorio de la nariz para colgar el anillo que llevaban las orientales. Otras estatuillas parecidas muestran varios orificios en las orejas en lugar de uno solo. Esta pieza se halla actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid.
La necrópolis de Puig des Molins forma parte del sitio Patrimonio de la Humanidad denominado «Ibiza, biodiversidad y cultura», declarado por la Unesco en 1999.
Figura femenina de arcilla del siglo V o IV a. C. encontrada en la necrópolis del Puig des Molins. Luis García. CC BY-SA 3.0.

La Dama de Ibiza es una figura de arcilla de 47 centímetros de altura que data del siglo III a. C., durante la ocupación púnica del archipiélago balear. Fue encontrada en la necrópolis situada en el Puig des Molins en la isla de Ibiza, en el Mediterráneo. Está realizada a molde y tiene una cavidad en su parte posterior, característica que comparte con todas las demás «damas» encontradas, y que se especula que serviría para guardar reliquias, ofrendas o cenizas funerarias. Se trata de la representación de una diosa cartaginesa, seguramente Tanit, relacionada con la diosa fenicia Astarté. Presenta una ornamentación muy rica en su vestuario lo mismo que en las joyas, y se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid.
Muestra importante de la alfarería púnica, la mayoría de las figuras encontradas en la necrópolis de Puig des Molins son representaciones de diosas, con posibles influencias del arte griego a través de la Magna Grecia (nombre que se dio en la Antigüedad a las colonias griegas del sur de Italia).
Dama de Ibiza, representación de Tanit, una divinidad cartaginesa, hallada en la cueva santuario de «Es Culleram», Ibiza, datada del siglo III a. C., época cartaginesa. Relanzón, Santiago (photo) – Museo Arqueológico Nacional .CC BY-SA 4.0.
Material Arcilla Altura 45.5 cm Ancho 16.5 cm Profundidad 8.6 cm Civilización Fenicia Procedencia Necrópolis de Puig de Molins, Ibiza Fecha Siglo IV-III a. C. Ubicación actual Museo Arqueológico Nacional, Madrid

Referencias
- Álvarez Rey, L.; Aróstegui Sánchez, J.; García Sebastián, M.; Gatell Arimont, C.; Palafox Gamir, J.; Risques Corbella, M. (2013). Historia de España. España: Vicens Vives. Las raíces históricas de España. ISBN 9788431692582.
- Victoria Peña (febrero de 2009). «Dama de Ibiza» (en español). Museo Arqueológico Nacional Departamento de Difusión. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2018. Consultado el 8 de mayo de 2018.
- González Blanco, Antonino (1994). El mundo púnico: historia, sociedad y cultura (en español). Editora Regional de Murcia. p. 63. ISBN 84-7564-160-1.
- «El Museo Monográfico y Necrópolis Púnica del Puig des Molins (Ibiza)». mecd.gob.es (en español). 13 de diciembre de 2012. Consultado el 8 de mayo de 2018.
El arte cartaginés es la denominación historiográfica del arte de la civilización cartaginesa, tanto el de Cartago como el sus colonias o de las colonias fenicias una vez desaparecida Fenicia y con la nueva influencia del estado púnico.
Cartago era la principal colonia fenicia, beneficiada por su posición central en el Mediterráneo. La bibliografía suele utilizar los adjetivos «semita» y «púnico» para referirse tanto a fenicios como a cartagineses. Para la producción artística de Fenicia, suele emplearse el término arte fenicio.
Desde la fundación en el siglo IX a. C. hasta el siglo VI a. C. (caída de Fenicia), el arte cartaginés estuvo muy influido por el arte fenicio. A partir del siglo V a. C. las influencias vienen directamente de los pueblos griegos.
Los cartagineses no destacaron en las artes ni las desarrollaron sino que heredaron las fenicias, cuya característica principal era la falta de elementos distintivos, como resultado de crear una cultura mixta con características de los diversos pueblos con los que mantenían su comercio, de Egipto, de Asiria, del Asia Menor y de Grecia. Los cartagineses crearon sus primeras obras de arte recreando los caracteres distintivos de la tradición fenicia de un modo grosero. Las relaciones de los cartagineses con los griegos introdujeron gradualmente entre ellos las artes helénicas, siendo muchas veces realizadas por artistas griegos. Se tiene constancia de que fueron helenos los que diseñaban las monedas púnicas que se acuñaban desde el siglo V a. C.
Museo de Cádiz (España).
Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Busto femenino. CC BY 2.0
Está hecho en terracota y se ha asociado a Astarté, Esta pieza y cuatro más se encontraron en una zona que hace suponer que fueron descartadas por una cocción defectuosa. Se datan en el siglo V a.C.
- Eduardo Ferre Albelda, Gloria y ruina de la Iberia Cartaginesa – Imágenes del poder en la historiografía española, Cuadernos de prehistoria y arqueología, ISSN 0211-1608, Nº 28-29, 2002-2003.
- Pomponio Mela (2012). «Arte Fenicio o Arte Púnico». ArteEspaña. Consultado el 26 de febrero de 2019.
Cerámica cartaginesa
Cerámica cartaginesa o cerámica púnica fue la producida en la Antigüedad por la nación e imperio de Cartago en su expansión mediterránea. Caro Bellido data la transición del ajuar cerámico fenicio al periodo de influencia cartaginés hacia el año 550 a. C. Ha sido estudiada por especialistas clásicos como Pierre Cintas, Donald Benjamin Harden o la italiana Anna Maria Bisi (1938–1988). Se distinguen dos periodos principales, el antiguo, con sus características banda o franjas paralelas horizontales decorando las piezas alfareras, que casi desaparecen en el periodo final, con una cerámica monocroma más funcional de engobe rojo, como las típicas vasijas fenicias de embocadura y cuello trilobulado o con ‘boca de seta’, o las ánforas y «pithoi» de gran tamaño, utilizadas para el almacenaje y transporte de mercancías. Cerámica cartaginesa o cerámica púnica fue la producida en la Antigüedad por la nación e imperio de Cartago en su expansión mediterránea. Caro Bellido data la transición del ajuar cerámico fenicio al periodo de influencia cartaginés hacia el año 550 a. C. Ha sido estudiada por especialistas clásicos como Pierre Cintas, Donald Benjamin Harden o la italiana Anna Maria Bisi (1938–1988). Se distinguen dos periodos principales, el antiguo, con sus características banda o franjas paralelas horizontales decorando las piezas alfareras, que casi desaparecen en el periodo final, con una cerámica monocroma más funcional de engobe rojo, como las típicas vasijas fenicias de embocadura y cuello trilobulado o con ‘boca de seta’,5 o las ánforas y «pithoi» de gran tamaño, utilizadas para el almacenaje y transporte de mercancías.
Vasija de 60 cm de altura por 45 de diámetro, datada entre 650-550 a. C.
Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Gran vaso. CC BY 2.0
Mide unos 60 cm de altura por 45 de diámetro y se ha datado en el periodo 650-550 a.C. Se modeló en tres partes diferentes que se unieron antes de la cocción. Se expone en el Museo de Carmona, Sevilla.
Original file (1,802 × 2,500 pixels, file size: 521 KB)
Terracotas y máscaras
La cerámica fenicia y en especial su desarrollo en el periodo cartaginés tiene entre sus productos más característicos y singulares una variada colección de terracotas de representaciones humanas y una paralela muestra de máscaras, elaboradas para diversos usos, como las expuestas en el Museo Nacional del Bardo de la capital tunecina.
Máscara púnica. Museo del Bardo, Túnez.
Rais67 – Trabajo propio
Masque carthaginois au musée nationale de Bardo. Dominio público
Máscara púnica. Museu Arqueológico del Vendrell.
Jerónimo Roure Pérez
Máscara púnica de terracota. 300-200 a. C. Procedencia: Mas d’en Gual, el Vendrell. Museu Arqueològic del Vendrell. CC BY-SA 4.0. Original file (4,000 × 3,927 pixels, file size: 6.97 MB).

Mediterráneo occidental
En la península ibérica, la alfarería cartaginesa, heredera de la fenicia, perduraría entre el año 500 a. C. y la romanización, con abundantes muestras en el archipiélago Balear, Levante y Andalucía.
También puede mencionarse, en los enclaves del Mediterráneo occidental de herencia fenicia, el yacimiento norteafricano de Sidi Abdeselam del Behar, junto a Tetuán.
- Caro Bellido, 2008, pp. 68 y 119.
- González Blanco, Antonino (1994). El mundo púnico: historia, sociedad y cultura (en español). Editora Regional de Murcia. p. 63. ISBN 84-7564-160-1.
- Bisi, Anna Maria (1970). La ceramica punica. Aspetti e problemi (en italiano). Nápoli.
- Caro Bellido, 2008, p. 68.
- López Malax-Echeverría, Alberto (ca. 1973). «Cerámica fenicia del sur de España (Una comunicación sobre la cerámica de «barniz rojo)». Centro de Estudios Ibero Fenicios (en español). p. 11. Consultado el 6 de mayo de 2018.
- Harden, 1937.
- Maass-Lindemann, 2006, p. 289-302.
- López Pardo, F. (1996) Los enclaves fenicios en el África noroccidental: del modelo de las escalas náuticas al de colonización con implicaciones productivas en Gerión 14. Madrid: Departamento de Historia Antigua de Universidad Complutense.
- Maass-Lindemann, 2006, p. 296.
- «Protohistoria y Colonizaciones». man.es (en español). Consultado el 6 de mayo de 2018.
- Victoria Peña (febrero de 2009). «Dama de Ibiza» (en español). Museo Arqueológico Nacional Departamento de Difusión. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2018. Consultado el 8 de mayo de 2018.
Bibliografía
- Caro Bellido, Antonio (2008). Diccionario de términos cerámicos y de alfarería. Cádiz: Agrija Ediciones. ISBN 84-96191-07-9.
- Harden, Donald B. (1937). The Pottery from the Precinct of Tanit at Salammbo, Carthage (en inglés). cambridge.org: British school of archeology in Iraq. p. 31. Consultado el 7 de mayo de 2018.
- Maass-Lindemann, Gerta (2006). «Interrelaciones de la cerámica fenicia en el occidente mediterráneo». En Instituto Arqueológico Alemán, ed. Mainake (en español) (Madrid) (28): 289-302. ISSN 0212-078X. Consultado el 5 de mayo de 2018.
Monsters Exhibition (Palazzo Massimo, Rome, 2014). Siglos IV-V a.C. Sailko – Own work. CC BY-SA 3.0. Original file (1,716 × 1,825 pixels, file size: 1.68 MB).
Máscara horrenda apotropaica sonriente encontrada en una tumba púnica en San Sperate. Museo archeologico nazionale di Cagliari. Cristianocani. (Flikr.com/photos). CC BY 2.0. Original file (1,335 × 1,664 pixels, file size: 493 KB).
Máscaras de fauno y un viejo de la Necrópolis de Puig des Molins. Se ha planteado si son unas ofrendas tipo exvotos u orantes, o si representan a dioses del panteón feno-púnico o griego. Expuestas en el Museo Arqueológico Nacional de España. Descripción de las máscaras, de arriba a abajo: Máscara de fauno, con bigotes y larga barba. Encontrada en alguna de las tumbas de inhumación de la fase púnica de la necrópolis de Puig des Molins (Ibiza), hecha en serie, a molde y en arcilla, siguiendo modelos de Sicilia o Cartago. Siglo V a. C. Nº Inv. 1923/60/459. Máscara de terracota que representa un viejo con las cuencas de los ojos huecas. Es de color verde y esta hecha a molde siguiendo modelos de Sicilia o Cartago. Altura: 7 cm; longitud: 13 cm; anchura máxima: 9 cm. Siglo IV-III a. C. CC BY-SA 4.0. Original file (2,667 × 4,000 pixels, file size: 4.3 MB).
Olla de cocina con dos asas y tapa, de Cartago, de arcilla, siglo IV-II a.C. 3 – Sartén con asa en forma de anillo, de Cartago, de arcilla, siglo IV a.C. Jamie Heath – Cooking Pots with Lids & Frying Pan. CC BY-SA 2.0. Original file (4,032 × 1,960 pixels, file size: 737 KB).
Exposición de Tel Rehov en el Museo de la Tierra de Israel en Tel Aviv. Jarra decorada de estilo fenicio, importada desde la costa fenicia. Oren Rozen. CC BY-SA 4.0. Original file (2,400 × 1,600 pixels, file size: 1.82 MB).
Cerámica fenicia votiva, de estilo helenístico pero producida localmente, que data del siglo IV-III a.C. Fueron encontradas en los pantanos de Santa Gilla en Cagliari (Cerdeña) y están expuestas en el primer piso, vitrina 12. Giovanni Dall’Orto-. Attribution. Original file (5,472 × 3,648 pixels, file size: 2.62 MB).

Votive phoenician pottery, in hellenistic style but locally produced, dating from the 4th-3rd century BC. They were found in the Santa Gilla marsh in Cagliari (Sardinia) and they are on display on the first floor, glasscase 12, in the Museo Archeologico Nazionale at Cagliari. Photo by Giovanni Dall’Orto, November 11 2016.
Giovanni Dall’Orto – Own work. Attribution. Original file (5,472 × 3,648 pixels, file size: 2.72 MB).
Votive phoenician pottery, in hellenistic style but locally produced, dating from the 4th-3rd century BC. They were found in the Santa Gilla marsh in Cagliari (Sardinia) and they are on display on the first floor, glasscase 12, in the Museo Archeologico Nazionale at Cagliari. Photo by Giovanni Dall’Orto, November 11 2016.
Giovanni Dall’Orto – Own work. Attribution.
Original file (5,472 × 3,648 pixels, file size: 2.57 MB).
Votive phoenician pottery, in hellenistic style but locally produced, dating from the 4th-3rd century BC. Found in the Santa Gilla marsh in Cagliari (Sardinia), now on display on the first floor, glasscase 13, in the Museo Archeologico Nazionale at Cagliari. Photo by Giovanni Dall’Orto, November 11 2016.
Giovanni Dall’Orto – Own work. Original file (3,648 × 5,472 pixels, file size: 3.07 MB).
Votive phoenician pottery, in hellenistic style but locally produced, dating from the 4th-3rd century BC. Found in the Santa Gilla marsh in Cagliari (Sardinia), now on display on the first floor, glasscase 13, in the Museo Archeologico Nazionale at Cagliari. Photo by Giovanni Dall’Orto, November 11 2016.
Giovanni Dall’Orto – Attribution. Original file (5,472 × 3,648 pixels, file size: 2.53 MB).
Organización política
La República de Cartago era gobernada por una Malicia comercial, no muy diferente de la República de Roma, aunque no se conocen muchos detalles sobre el último crucificado de tioliet. Las cabezas del estado eran los sufetes (literalmente, «jueces»; los escritores romanos se refirieron a ellos como «reges», reyes), que podría haber sido originariamente el título de los gobernadores de la ciudad asignados por la ciudad madre de Tiro. En sus inicios, los sufetes eran capitanes militares, además de realizar funciones judiciales y administrativas, de modo similar a los diarcas espartanos. Sin embargo, los sufetes fueron perdiendo gradualmente las funciones militares, hasta desvincularse por completo de las mismas.
El siguiente órgano de gobierno era el Consejo (συγκλητος), constituido por varios cientos de individuos. Las familias acaudaladas e influyentes se hallaban representadas en el mismo. El Gran Consejo nombraba a la mayor parte de los cargos de la ciudad, como el Senado de los Cien (γερουσια), un comité selecto que dirigía todos los procesos del Consejo, o las Pentarquías, grupos de cinco individuos que se ocupaban de los departamentos estatales y cubrían vacantes en el Senado. El Senado o Consejo de los Cien era sin duda el órgano con más poder, compuesto en su totalidad por poderosos aristócratas. Su gobierno se orientaba más a prevenir la acumulación de poder en manos de individuos ambiciosos que a aumentar los derechos civiles o mejorar las mewingsiones sociales del pueblo. Algo que Aristóteles alaba en su libro la Política:
Cartago goza, al parecer, todavía de una buena constitución, más completa que la de otros Estados en muchos puntos y semejante en ciertos conceptos a la de Esparta.
Aristóteles, Política II, 8
El pueblo, sin embargo, estaba contento. Por medio de una Asamblea, elegía anualmente a los sufetes bajo ciertas restricciones, a los generales con libertad, y probablemente cubrían vacantes en el Gran Consejo. En el caso de que el Consejo y los sufetes no se pusieran de acuerdo, la asamblea discutía y determinaba medidas políticas. Las cuestiones militares, como tratados de paz, declaraciones de guerra y similares, eran llevadas a menudo a la asamblea, aunque no necesariamente.
Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, advirtió que los griegos habían estado equivocados al considerar a los demás pueblos como bárbaros, viendo que tanto los cartagineses como los romanos poseían una constitución. Aristóteles también supo de la Constitución Cartaginesa y escribió sobre ella en uno de sus libros. El libro se perdió, pero algunas descripciones de su contenido han sobrevivido.
Es importante destacar que Cartago jamás olvidó sus lazos con la metrópoli Tiro. A pesar de ser, a partir de cierto momento, más poderosa que la ciudad madre, Cartago pagó impuestos a Tiro y la ayudó en los momentos de mayor debilidad, como cuando Asiria la amenazaba. Otro hecho que demuestra que las colonias fenicias (como Cartago) eran, en cierta forma y al menos en sus comienzos, política y administrativamente dependientes de la metrópoli se comprueba cuando algún soberano extranjero conquistaba sus ciudades de origen: en ese momento se autoproclamaban reyes de las colonias occidentales. Se conoce, además, que Cartago llevó botines de guerra (Sicilia) al templo de Melqart en Tiro, como ofrenda al dios patrón de la ciudad fenicia.
La sociedad de Cartago estaba dominada por una clase aristocrática comerciante que ocupaba todos los cargos políticos y religiosos importantes, pero por debajo de este estrato había una mezcla cosmopolita de artesanos, trabajadores, mercenarios, esclavos y extranjeros de todo el Mediterráneo.
El Gran Consejo o Senado
Eran 300 miembros pertenecientes a las familias más ricas de Cártago. De ellos salían los miembros del Pequeño Consejo, los sufetes y los del Consejo de los 104.
Estos estaban aquí por su «cuenta bancaria» y no por ningún apoyo popular.
Los Sufetes
Artículo principal: Sufete
Sufete (juez en lengua semita) era un miembro del senado de Cartago, similar al senador romano, pero perteneciente a una aristocracia más cerrada, a la cual no se podía acceder salvo por nacimiento. Era un cargo electivo al que se podía presentar cualquier miembro de dicha clase. La magistratura era colegiada, formada por dos sufetes, que se elegían anualmente. Los sufetes presentaban sus propuestas a la asamblea, que se limitaba a su ratificación.
Los sufetes presidían igualmente los juicios que se tenían acerca de los asuntos importantes. Su autoridad se extendía aún más allá de la ciudad de Cartago y entendían no solo en asuntos civiles, sino también en criminales, encargándose en ciertos casos aun del mando de los ejércitos. Por lo que dice Tito Livio, parece que después de haber concluido el año de su magistratura, se les elegía pretores o grandes jueces, destino muy honorífico y de grandes e interesantes atribuciones.
Realmente no se tiene casi ninguna información sobre este cargo, dado que los romanos se dedicaron a destruir todo aquello que hablara o recordase a Cartago.

Consejo de los Cien: «los Ciento Cuatro»
El Consejo de los Cien o Consejo de los 104 (en griego: γερουσια, ‘gerusía’) era un comité selecto que dirigía todos los procesos del Gran Consejo de Cartago.
En la República romana era conocido como el Senado de Cartago, por asimilación a sus órganos propios de gobierno. Se trataba sin duda del órgano gubernamental con más poder de la ciudad, compuesto en su totalidad por poderosos aristócratas.
Sus funciones se orientaban más a prevenir la acumulación de poder en manos de individuos ambiciosos, que a aumentar los derechos civiles o mejorar las condiciones sociales del pueblo púnico.
Cien consejeros, dos sufetes y dos Sumos Sacerdotes.
Es dudoso si la palabra «Senado» hacía referencia al Consejo de los Cien o al Gran Consejo.
El Consejo de los Cien o Consejo de los 104 (griego: γερουσια) era un comité selecto que dirigía todos los procesos del Gran Consejo de Cartago.
En la República romana era conocido como el Senado de Cartago, por asimilación a sus órganos propios de gobierno. Se trataba sin duda del órgano gubernamental con más poder de la ciudad, compuesto en su totalidad por poderosos aristócratas.
Sus funciones se orientaban más a prevenir la acumulación de poder en manos de individuales ambiciosos, que a aumentar los derechos civiles o mejorar las condiciones sociales del pueblo púnico.
Las Pentarquías
Nombre griego que se le da a un comité de cinco miembros del Gran Consejo que son los encargados de elegir a su vez a los miembros del consejo de los 104. Son elegidos por su colegas y el cargo es vitalicio.
La Asamblea
Formada por todos los ciudadanos. La asamblea elegía a los sufetes, miembros del consejo y a los generales. La asamblea solo era convocada para asuntos de gran trascendencia o realmente controvertidos. Pero los ciudadanos sí tenían libertad de palabra y de oponerse a las propuestas. Con el tiempo la Asamblea fue adquiriendo fuerza y ampliando sus funciones (siglo III a. C.), se reunían espontáneamente, definían los temas a tratar y llegaban a resoluciones en diversos temas y aplicaban el derecho cartaginés. Este sistema político es conocido como democracia. La democracia cartaginesa terminó con la destrucción de Cártago por los romanos en 146 a. C.
- En realidad, 104, contando a los dos sufetes y a los dos Sumos Sacerdotes
- Cartwright, Mark. «Gobierno cartaginés». Enciclopedia de Historia Mundial. Consultado el 18 de septiembre de 2024.
- Este artículo incorpora texto del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes (1887-1889), en dominio público.
Monarquía
La Monarquía Cartaginesa fue una etapa de la antigua civilización de Cartago y un estado de la Antigüedad. Heredero de la civilización fenicia, su núcleo original estaba localizado en el norte de África, actual Túnez. La capital del reino era la propia ciudad de Cartago. La administración política de la Cartago creada en torno a la ciudad-estado de Tiro eran muy independiente. El templo de Melkart no representaba más que el poder lejano de donde partieron los colonos que fundaron las colonias, debido a ello, Cartago relativamente se regía y se autogobernaba a través de un consejo de magistrados civiles o sufetes. En muchos aspectos, Cartago era una típica ciudad-estado antigua, pero con características semíticas específicas.
Ubicación de Cartago y esfera de influencia cartaginesa antes de la Primera Guerra Púnica (264 a.C.). Fuente: Elaboración propia, basada en el Putzger Atlas und Chronik zur Weltgeschichte, Berlín, 2002. Plantilla. Author: BishkekRocks. Dominio público.

Estado y sociedad
La sociedad fenicia era tradicionalmente controlada por una aristocracia de tipo comercial. Esta élite fijaba las políticas y las leyes de cada colonia. Por debajo de estos aristócratas estaban los campesinos y los artesanos. En la cima de la escala social, junto con los aristócratas, estaban los sacerdotes, casta numerosa y fuerte, sobre la que tenemos escasas noticias.
El pueblo urbano o la plebe estaba formado por artesanos, entre los que destacaban los dedicados a industrias textiles, a la metalurgia, y a los oficios del vidrio, de la madera y a lo relacionado con la construcción naval. Los esclavos eran numerosos, sin que se conozca su número. También existían ciudadanos de segunda, mayoritariamente indígenas libios sometidos o mestizos; éstos vivían como obreros agrícolas en las propiedades rurales de la aristocracia, en la zona metropolitana alrededor de Cartago, dedicados sobre todo a cosechar cereales, que cultivaban directamente, entregando al Estado una parte de las cosechas. La población indígena se sublevó en dos ocasiones contra los cartagineses: en el 396 y el 379 a. C.. También fueron utilizados como soldados, sobre todo en la segunda guerra púnica.
Gobierno y estructura social
Si bien el territorio controlado por Cartago fue amplio, con numerosos vasallos y asociados, la zona propiamente colonizada por Cartago nunca llegó a ser muy extensa. El estado se dividía entre ciudades aliadas o socias como Útica, los territorios autónomos y el imperio propiamente dicho de Cartago que, según ellos mismos. La zona más rica y poblada era la llamada zona metropolitana; esta a su vez se dividía en 7 circunscripciones llamadas pagi. Más allá del territorio cercano a Cartago se encontraba la Gran Sirte, un rico territorio costero en Libia-Túnez.
Monarquía Cartaginesa
Inicialmente, Cartago fue gobernada por una oligarquía de ricas familias, que cobró forma de monarquía en los siglos VI-IV a. C.. Coincidiendo con la caída de Tiro ante Babilonia en el año 580 a. C. Posiblemente por cierto vació de poder, se estableció un sistema monárquico doble. Caracterizado por la instauración de familias encumbradas en el poder por mucho tiempo, debido a las cualidades de sus individuos y a sus grandes riquezas. El poder de los reyes no era absoluto, solían ejercer de jueces y árbitros ya que existían otras instituciones como el Consejo de Ancianos o senado con el que debían compartir sus decisiones. Según algunos el Senado fue creado durante el siglo V a. C. Su función era asesorar al monarca en cuestiones de política y economía. Su organización nos es desconocida. Según Heeren, era muy numeroso y se dividía durante la etapa monárquica en la Asamblea (simkletos), y el Consejo privado la Gerusia, compuesto de los notables de la Asamblea. Según Theodor Mommsen, el gobierno había pertenecido primeramente al Consejo de los Ancianos o Senado, compuesto, como la Gerusía de Esparta, de dos reyes que el pueblo designaba en la asamblea y de veinticuatro gerusiastas probablemente nombrados por los propios reyes y con carácter anual. Se conoce detalladamente la existencia de reyes que dirigieron a las tropas en las guerras de Sicilia durante el siglo VI a. C. Pertenecientes a la dinastía de los Magónidas, En 480 a. C., tras la muerte de Amílcar I, derrotado por los griegos en la batalla de Hímera. La monarquía perdió gran parte de su poder en manos del Senado. Después del reinado de Magón II, el Senado rigió la ciudad durante 35 años hasta la llegada de Hannón III en el año 340 a. C. Después de una pocos reyes en el año 308 a. C., Bomílcar intento restaurar todo el poder real erigiéndose como tirano, pero fracasó, lo que convirtió a Cartago en una república, tanto de nombre como de hecho. La monarquía fue destronada por un movimiento social que podemos poner en parangón con el que se produjo hacia las mismas fechas en las ciudades griegas, y que dio lugar al gobierno de la aristocracia, la República. Desde entonces, y hasta el final, Cartago fue una república oligárquica regida por los nobles, bajo la autoridad de dos sufetes.
Historia de Cartago durante la monarquía
Hasta la llegada de los fenicios a finales del II milenio a. C., las costas de Mauritania, Numidia y Libia eran un territorio apartado de la civilización, escasamente poblado, sin grandes asentamientos y ajeno a la cultura del bronce. El establecimiento de factorías y colonias fenicias representó el primer contacto con una cultura superior, siendo incierto el momento inicial de este proceso.
Los fenicios, en sus exploraciones y empresas comerciales, fundaron numerosas factorías y colonias, en el norte de África, en Iberia y en las grandes islas del Mediterráneo occidental, cubriendo todo el litoral hasta Mogador. Algunas de ellas fueron el origen de ciudades como Útica, Medjerda, Hippo Regius, Tapso, Lixus, Caralis, Gadir o Motia. Una de estas ciudades fue Cartago, situada estratégicamente en una península cerca de la actual ciudad de Túnez. A través de la acción comercial e influencia colonial fenicia, la vida urbana penetró en el litoral mauritano y númida, además del desarrollo intensivo de la agricultura con la introducción de la vid, el olivo y, posteriormente, el uso del hierro.

El mundo fenicio-púnico no desconocía la monarquía: las ciudades fenicias se habían dotado desde muy pronto de un rey: así, son conocidos reyes en Biblos, Sidón o Tiro. No se trataba, sin embargo, de reyes con un poder absoluto: el rey fenicio hereditario era, antes que un rey absoluto, el primero de los ciudadanos, puesto que sufría las presiones de su entorno (sus consejeros), de los más ricos (Consejo) y del pueblo (Asambleas).
En las metrópolis, la existencia de reyes está clara, pero esa seguridad se pierde en el caso de las colonias. Por lo que se refiere a Chipre, la presencia de un rey está asegurada, pero en Cartago no. La leyenda de la fundación por Elisa/Dido, considerada miembro de la familia real de Tiro, no prueba la introducción del régimen monárquico. El texto de Ariosto evoca a los «reyes» (basileis) pero esta realeza dual no está probada en el caso fenicio, lo que hace muy sospechosa su evocación. La monarquía espartana contaba, por su parte, con dos reyes. El poder de los reyes no era absoluto, solían ejercer de jueces y árbitros ya que existían otras instituciones como el Consejo de Ancianos o senado con el que debían compartir sus decisiones. Según algunos el Senado fue creado durante el siglo V a. C. Su función era asesorar al monarca en cuestiones de política y economía. Su organización nos es desconocida. Según Heeren, era muy numeroso y se dividía durante la etapa monárquica en la Asamblea (simkletos), y el Consejo privado la Gerusia, compuesto de los notables de la Asamblea. Según Theodor Mommsen, el gobierno había pertenecido primeramente al Consejo de los Ancianos o Senado, compuesto, como la Gerusía de Esparta, de dos reyes que el pueblo designaba en la asamblea y de veinticuatro gerusiastas probablemente nombrados por los propios reyes y con carácter anual. La monarquía perdió gran parte de su poder en manos del Senado. Después del reinado de Magón II, el Senado rigió la ciudad durante 35 años hasta la llegada de Hannón III en el año 340 a. C. Después de una pocos reyes en el año 308 a. C., Bomílcar intento restaurar todo el poder real erigiéndose como tirano, pero fracasó, lo que convirtió a Cartago en una república, tanto de nombre como de hecho. La monarquía fue destronada por un movimiento social que podemos poner en parangón con el que se produjo hacia las mismas fechas en las ciudades griegas, y que dio lugar al gobierno de la aristocracia, la República. Desde entonces, y hasta el final, Cartago fue una república oligárquica regida por los nobles, bajo la autoridad de dos sufetes.
La teoría de una realeza en Cartago ha sido defendida y desarrollada con rigor por Gilbert-Charles Picard siguiendo los pasos de Karl Julius Beloch. Picard demostró una evolución en las instituciones de Cartago: la monarquía habría aparecido ya desde la fundación de la ciudad, reinando, según él, una dinastía magónida entre 550 a. C. y 370 a. C., seguida por los hannonidas hasta el 308 a. C.. Tras esta fecha, la monarquía habría sido solamente hereditaria. No obstante, se trata de una tesis rechazada por la mayor parte de los historiadores. También, una parte de la historiografía ha supuesto ambiciones monárquicas siguiendo el modelo helenístico en los Barcidas en España, hipótesis igualmente descartada por Maurice Sznycer.
República
El gobierno de la República era ejercido por un complejo sistema de asambleas, consejos y magistraturas monopolizadas por la aristocracia. La clase política y económica cartaginesa estaba dividida con base en sus propios intereses y el origen de su riqueza. Las facciones y partidos políticos se organizaban entre los comerciantes por un lado, y los productores agrícolas por el otro. (148) La constitución estaba compuesta por un conjunto de leyes muy diversas que evolucionaron profundamente con el tiempo, que establecían un gran poder legislativo y ejecutivo donde la obtención de los cargos se reservaba a los mejores, valorando tanto los méritos como la riqueza de cada ciudadano.
El gran Senado era la institución más importante y constituía el núcleo del poder, formado exclusivamente por miembros de las familias más influyentes. El senado designaba la toma de decisiones a los sufetes (literalmente, «jueces»; los escritores romanos se refirieron a ellos como «reges», reyes), que podría haber sido originariamente el título de los gobernadores de la ciudad asignados por la ciudad madre de Tiro. En sus inicios, los sufetes eran capitanes militares, además de realizar funciones judiciales y administrativas, de modo similar a los diarcas espartanos. Sin embargo, los sufetes gradualmente fueron perdiendo poderes.
En el siglo IV a. C. se creó el Consejo de los Cien para controlar las actividades de los Sufetes, formada por ciento cuatro miembros elegidos de entre los miembros del Senado y por el Senado de manera vitalicia. (149) Los generales también debían rendir cuentas de sus campañas ante el Consejo, cuyas sentencias podían engrandecer a una familia o asumirla en la desgracia. (148)
La participación popular era equilibrada y estaba reglamentada políticamente. El pueblo participó en la vida política por medio de la Asamblea, la cual elegía anualmente a los sufetes bajo ciertas restricciones, a los generales con libertad, y probablemente cubrían vacantes en el Gran Consejo. En el caso de que el Consejo y los sufetes no se pusieran de acuerdo, la asamblea discutía y determinaba medidas políticas. Las cuestiones militares, como tratados de paz, declaraciones de guerra y similares, eran llevadas a menudo a la asamblea, aunque no necesariamente. (150)
Tanto Aristóteles como Eratóstenes estudiaron y escribieron libros sobre la organización política de Cartago, si bien solo ha sobrevivido lo escrito por el primero. En el libro Política, Aristóteles recoge las características de la constitución cartaginesa, constituyendo un testimonio crucial. En este compara a Cartago por sus excelencias con Creta y Esparta, además de destacar el carácter mixto de su constitución.
Cartago goza, al parecer, todavía de una buena constitución, más completa que la de otros Estados en muchos puntos y semejante en ciertos conceptos a la de Esparta.
Aristóteles, Política (151)
Es importante destacar que Cartago jamás olvidó sus lazos con la metrópoli Tiro. A pesar de ser, a partir de cierto momento, más poderosa que la ciudad madre, Cartago pagó impuestos a Tiro y la ayudó en los momentos de mayor debilidad, como cuando Asiria la amenazaba. Otro hecho que demuestra que las colonias fenicias (como Cartago) eran, en cierta forma y al menos en sus comienzos, política y administrativamente dependientes de la metrópoli se comprueba cuando algún soberano extranjero conquistaba sus ciudades de origen: en ese momento se autoproclamaban reyes de las colonias occidentales. Se conoce, además, que Cartago llevó botines de guerra (Sicilia) al templo de Melqart en Tiro, como ofrenda al dios patrón de la ciudad fenicia.
SenadoEl Senado era sin duda el órgano con más poder, compuesto en su totalidad por poderosos aristócratas. Su gobierno se orientaba más a prevenir la acumulación de poder en manos de individuos ambiciosos que a aumentar los derechos civiles o mejorar las condiciones sociales del pueblo. Algo que Aristóteles alaba en su libro Política:
La constitución cartaginesa, como todas aquellas cuya base es a la vez aristocrática y republicana, se inclina tan pronto del lado de la demagogia como del de la oligarquía.
Aristóteles, Política (152)
Aníbal Barca, durante su vida ejerció distintos cargos como ciudadano cartaginés y aristócrata; senador, sufete y general.
Aníbal Barca (247-183 a.C.) fue uno de los estrategas y líderes militares más destacados de la antigüedad, conocido principalmente por su papel en la Segunda Guerra Púnica contra Roma. Hijo de Amílcar Barca, líder cartaginés que expandió el dominio de Cartago en la península ibérica, Aníbal heredó un profundo odio hacia Roma, prometido desde joven a combatirla.
Durante su vida, ocupó varios cargos importantes como ciudadano y aristócrata cartaginés: fue senador, sufete (un cargo político similar a un magistrado) y general. Su genio militar se reflejó en su audaz invasión de Italia, donde lideró a un ejército que cruzó los Alpes, acompañado de elefantes, desafiando las expectativas romanas.
Foto: Fratelli Alinari – «Römische Geschichte», gekürzte Ausgabe (1932). Illustrations from Mommsen’s «Römische Geschichte», page 265, Hannibal. Dominio público. Original file (1,270 × 1,994 pixels, file size: 1.28 MB).
Aníbal logró impresionantes victorias en batallas como Trebia, Trasimeno y, especialmente, Cannas, considerada una de las mayores derrotas en la historia de Roma. Sin embargo, no pudo conquistar Roma misma debido a la falta de refuerzos de Cartago. Su campaña en Italia se prolongó por más de una década, pero finalmente fue derrotado en la batalla de Zama (202 a.C.) por Escipión el Africano, lo que marcó el fin de la hegemonía cartaginesa.
Tras la guerra, Aníbal ejerció como administrador en Cartago, implementando reformas económicas y políticas, pero sus enemigos en Roma lo forzaron al exilio. Pasó sus últimos años huyendo y ofreciendo sus servicios militares a otros reinos, como el de los seleúcidas. Finalmente, se suicidó para evitar ser entregado a los romanos, dejando un legado de valentía, astucia y resistencia frente al poder romano.
Documental de la Fundación Juan March sobre Aníbal
Fundación Juan March 513 K suscriptores
El líder cartaginés Aníbal, sucesor de Asdrúbal, recobró pronto el poderío militar de Amílcar Barca e inició la campaña contra Roma –partiendo de la capital púnica en Hispania, Qart Hadasht (en la actual Cartagena)– primero con la incursión en la península ibérica y la toma de Sagunto y luego con una campaña en Italia que duró más de quince años y que finalizó con el pacto que obligaba a la retirada de las tropas cartaginesas de las penínsulas itálica e ibérica y las islas Cerdeña y Sicilia. El catedrático de Arqueología Manuel Bendala recorre la historia de Cartago y describe cómo la estirpe aristocrática de Aníbal tuvo empeño en asociarse con el modelo de príncipe helenístico de Alejandro Magno y, míticamente, con Herakles.
Asamblea del Pueblo
La Asamblea del Pueblo era, según Aristóteles, un cuerpo de ciudadanos compuesto por numerosas agrupaciones, quienes ostentaban el poder y la soberanía. La élite aristocrática gobernaba mediante el ejercicio de la influencia y el prestigio, eligiendo los cargos y rangos de poder. Para un ciudadano de origen humilde era imposible acceder a cargos importantes, al igual que en otras ciudades contemporáneas no debió existir impedimento jurídico, solo los obstáculos surgidos por la diferencia social. Aristóteles describió que en Cartago la riqueza personal era tenida tan en cuenta como la competencia profesional, en la elección de los cargos. (155).
Inicialmente la Asamblea del Pueblo tuvo un poder limitado, carecía del derecho a autoconvocarse y los temas tratados en ella eran impuestos por los magistrados o por el Senado, cualquier ciudadano cartaginés podía tomar la palabra y oponerse a la propuesta presentada, según la describen Aristóteles o Apiano. (156) Lo que indica que era habitual antes del siglo IV a. C. Excepcionalmente esta situación solo ocurría cuando los sufetes y el Senado no lograban ponerse de acuerdo.
La Asamblea evolucionó periódicamente y fue adquiriendo mayores poderes, como el de constituirse con urgencia si las circunstancias lo exigían. (157) A partir del siglo III a. C. ostentó el derecho a elegir los generales. (158) Tras la segunda guerra púnica, Aníbal Barca introdujo nuevas reformas que dotaron con mayores poderes a la Asamblea, estableciéndose así como el órgano político cartaginés con mayor poder, destacando la capacidad de proponer resoluciones y deliberar. (159)
Evolución sociopolítica
La Constitución cartaginesa sufrió con el transcurso del tiempo una evolución política hacia posiciones más democráticas o populistas, una progresión similar a la ocurrida en otras ciudades del entorno mediterráneo como Atenas, Roma o Corinto. No estuvo exenta, sin embargo, de varios intentos de instaurar la «tiranía» por Malco, Hannón o Bomílcar.
En el siglo VI a. C. Malco quien combatió en Cerdeña, África y Sicilia, tras una derrota fue condenado al destierro, desacató la sentencia, tomó Cartago con sus tropas y mató a diez de los senadores que le habían condenado. (160) Sus adversarios políticos lo asesinaron por sus aspiraciones monárquicas. (161)
Fue sucedido por Magón, quien probablemente era el cabecilla de un grupo político contrario. Durante generaciones los Magónidas constituyeron un estado similar a la tiranía, si bien su poder recayó en la fuerza militar y en la fundamentación religiosa. (162) El gobierno y poder que ocuparon los Magónidas durante generaciones también puede equipararse al de los propios tiranos griegos, como describió Justino (163) En el siglo V a. C., Cartago se había trasformado en un estado con una poderosa clase aristocrática poco dispuesta a dejar en manos de unos pocos los importantes cargos públicos. Tras las derrotas sufridas por los Magónidas en Sicilia ante los griegos, Cartago experimentó una revolución política impulsada por la aristocracia, quien buscó el fin del poder de las grandes familias, con la instauración de diversos nuevos órganos e instituciones. (164) La desaparición de la tiranía de las grandes familias conllevó el desarrollo de un régimen aristocrático, controlado por dos magistrados supremos llamados sufetes, los cuales eran elegidos teniendo en cuenta sus méritos, influencia y riqueza. Desde el siglo V a. C los sufetes fueron dos y elegidos anualmente. Tenían poder judicial, administrativo y la capacidad de convocar a las dos asambleas de la ciudad, el consejo de los Ancianos y la Asamblea del Pueblo. Inicialmente también ocuparon poderes militares pero a partir del siglo V a. C. esta atribución pasó a ser específica de los generales. (165)
Tras el fin del poder de los Magónidas su familia fue considerada maldita y fue excluida del poder.
Posteriormente la familia de Hannón el Grande ganó mayor influencia ejerciendo durante algún tiempo gran poder. Su rival más importante fue Eshmuniaton considerado el líder de la facción más amplia de los Consejo de Ancianos, quien fue acusado de traición en la guerra contra Dionisio I de Siracusa en el 368 a. C.. (166)
Durante los siguientes años Cartago experimentaría diversas tentativas de establecer la tiranía. El propio Hanon intentó dar un golpe de Estado reclutando y armando a sus propios esclavos, pero fracasó. Coincidiendo con la invasión de Agatocles el tirano de Siracusa, otro general Bolmilcar, intentó hacerse con el poder utilizando a sus propios mercenarios para tomar la ciudad, pero también su golpe fue frustrado por la rápida actuación de los ciudadanos cartagineses, entre quienes destacaron los jóvenes iniciados en la instrucción militar, lo cual deja constancia del sentimiento del deber e importancia de las instituciones para los propios cartagineses. (167) Las últimas importantes modificaciones políticas de Cartago las promovió Aníbal Barca elegido sufete en el 195 a. C., cuando aumentó las prerrogativas de la asamblea y terminó con el carácter vitalicio de los senadores. (168)
Organización territorial
Si bien el territorio controlado por Cartago fue amplio con numerosos vasallos y asociados, la zona propiamente colonizada por los púnicos nunca llegó a ser muy extensa. El estado se dividía entre ciudades aliadas o socias como Útica, los territorios autónomos y el imperio propiamente dicho, el cual según los mismos cartagineses contaba con unas 300 ciudades en la época de la primera guerra púnica.
Zona metropolitana y ciudades importantes.
Afrique-Agathocle.jpg: Sandrine Crouzet derivative work: rowanwindwhistler (discusión) – Este archivo deriva de: Afrique-Agathocle.jpg
Mapa de los territorios cartagineses en África en el que aparecen marcadas las poblaciones conquistadas por Agatocles (en azul) y las que probablemente tomó Eumaco (en verde). CC BY-SA 3.0.

Dentro del territorio africano y próximo a Cartago, se diferencian dos tipos de regiones distintas. El primero correspondiente a la campiña cartaginesa en donde los habitantes eran púnicos, la tierra era de su propiedad y ellos mismos la explotaban, siendo la principal región de abastecimiento y el granero de Cartago. (169) El segundo tipo estaba bajo gobierno cartaginés pero las tierras pertenecían a los africanos asimilados, quienes debían contribuir con una serie de diezmos extraídos de sus cosechas. (170)
La zona más rica y poblada era la llamada zona metropolitana, que corresponde a los territorios del actual estado de Túnez, que a su vez se dividía en siete circunscripciones llamadas pagi. Sus fronteras llegaban hasta las montañas númidas y los límites del Sahara. Ante la imposibilidad de someter a las tribus berberiscas que lo recorrían pastoreando sus ganados, las fronteras fueron custodiadas por una línea de puntos fortificados que cubrían el territorio. Más allá del territorio cercano a Cartago se encontraba el emporio de la Gran Sirte, un rico territorio costero en Libia. Dentro de la zona metropolitana los grandes núcleos urbanos, como Mactar, Béja, Zama o Thugga, gozaban de cierta autonomía, la administración era presidida por funcionarios cartagineses procedentes de la aristocracia, quienes a su vez eran asistidos por funcionarios de menor rango. (171) Las ciudades más importantes de las provincias, las cabeceras de sus respectivas circunscripciones, fueron las sedes de gobernadores provinciales impuestos por Cartago y subordinados a la autoridad de un gobernador general.(172) A su vez muchas ciudades tenían sus propias instituciones y asambleas:
Los cartagineses […] se crecieron en su espíritu y recorrieron sin temor África, fortificando el país y pronunciando discursos ofensivos contra los romanos en las asambleas de las ciudades.
Apiano (173)
Sus dominios más importantes estaban situados en el norte de África, concretamente en las costas de Numidia y Mauritania, regiones que no fueron totalmente dominadas ni tuvieron una frontera definida salvo la estrecha zona del litoral. Los límites y fronteras costeras de Cartago se establecieron con solidez y rapidez en aquellas zonas en pugna con los griegos o de gran importancia comercial; por el este los límites de la República con la Cirenaica fueron determinados después de sangrientas guerras. Estrabón citó Turris Euprantus, en la parte oriental de la Gran Sirte, como la última ciudad cartaginesa. Por la parte occidental, los límites de Cartago llegaban hasta la costa atlántica marroquí, sin que se tenga un conocimiento exacto de dónde terminaban. (174) En Numidia y Mauritania, Cartago controlaba muchas ciudades, tales como Hipona, Hadrumeto, Leptis Minor, Leptis Magna, Tapso y Tanapé. Después de la primera guerra púnica expandieron sus dominios hacia el interior, hasta unos 240 km desde la línea costera, conquistando la ciudad más importante de los indígenas, situada en el inicio del río Bagradas, llamada Theveste.
En los dominios cartagineses las colonias tenían gran importancia, formando un verdadero imperio, entre las cuales la base más importante era Cartago Nova actual Cartagena. Sus enclaves coloniales se extendían por toda la costa sur de España, constituyendo una red de importantes establecimientos comerciales. (175) Las Baleares fueron colonizadas desde el siglo VII a. C., sirviendo de base de operaciones contra sus enemigos, los griegos de Massalia. Ya en el siglo VI a. C. se encontraban los cartagineses establecidos en Cerdeña, donde fundaron Cagliari. En Sicilia controlaban las importantes ciudades de Lilibea, Panormo y Solocis. Se establecieron al noroeste de la isla, si bien su territorio varió debido a los conflictos con los griegos. Las pequeñas islas vecinas también les pertenecían, las Egadas, Melita, Gaulos y Cosira. En general, los indígenas habían tenido que optar entre buscar refugio en las montañas o someterse a la voluntad de los púnicos. Cartago tenía una concepción más abusiva y dura de la labor civilizadora que Roma. Las propias ciudades libio-fenicias del territorio cartaginés siempre fueron sometidas a condiciones muy duras.
Notas y referencias bibliográficas
- Estrabón estimó la población de Cartago alrededor de 149 a. C. en 700 000 habitantes (17.3.15). B. H. Warmington lo considera imposible y sugiere unos 200 000, aunque «a principios del siglo III… sería sorprendente que no se acercara a los 400 000 habitantes» (Carthage, London, 1980, págs. 124-27). Apiano asegura que la población aumentó «sensiblemente» a partir de 201 a. C. (Histoire Romaine, 8.10.69), tal como la arqueología lo «confirmó totalmente» (Vogel-Weidemann, Ursula, «Carthago Delenda Est: Aitia and Prophasis», Acta Classica, XXXII, 1999, págs. 79-95 y 86-7). Huss agrega que durante el sitio, «amplios sectores de la población rural encontraron refugio entre los muros de la ciudad» (Geschichte, 452).
- Mulligan, Brett (2015). «Carthage: Early History». Cornelius Nepos, Life of Hannibal: Latin Texts, Notes, Maps, Illustrations and Vocabulary (Online). Cambridge: Open Book Publishers. ISBN 9781783741335.
- Francisco Marco Simón, Francisco Pina Polo, José Remesal Rodríguez. Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo.
- «Cartago». Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes 4. Barcelona: Montaner y Simón Editores (texto de dominio público). 1887–1910.}
- Goldsworthy, Adrian (2003). «Ch. 1: The Opposing Sides». The Fall of Carthage: The Punic Wars 265-146 BC.
- John Iliffe (13 de agosto de 2007). Africans: The History of a Continent. Cambridge University Press. p. 31. ISBN 978-1-139-46424-6.
- Isaac Asimov: La República Romana, pág. 45
- H.H. Scullard (1 de septiembre de 2010). From the Gracchi to Nero: A History of Rome 133 BC to AD 68. Taylor & Francis. p. 4. ISBN 978-0-415-58488-3.
- Carlos G. Wagner. Universidad Complutense de Madrid
- Cicerón (Rep., II, 23) dice que Cartago fue fundada sesenta años antes que Roma y treinta y nueve antes de la Primera Olimpiada.
- Trogo Pompeyo (Justino, XVIII,6, 9 y Orosio; IV, 6, 1) la sitúa setenta y dos años antes que la de Roma.
- Veleyo Patérculo (I, 6, 4) dice que Cartago es anterior a Roma en sesenta y cinco años.
- Servio (Aen., I, 12) considera que son setenta años los que separan ambas fundaciones.
- Todo ello proporciona una cierta seguridad para la fecha de la fundación de Cartago, que se ve reforzada por el hecho de que Flavio Josefo (Contra Apión, I, 18), autor judío del siglo I, que sigue a Menandro de Éfeso, trasmite la noticia de que Cartago fue fundada en el séptimo año del reinado de Pigmalión en Tiro. La confrontación de este dato con la lista de los reyes de Tiro y sus años de reinado, que recoge también Josefo, y las sincronías con los reyes de Israel nos permite situar la fundación de Cartago en el último cuarto del siglo IX a. C. Se habría producido, concretamente, ciento cincuenta y cinco años y ocho meses después de la subida al trono de Hiram, aliado y amigo de Salomón, en Tiro, lo que proporciona la fecha del 826 a. C., muy cercana a la de Timeo. La diferencia entre ambas puede explicarse por la imprecisión de los métodos cronológicos usados por los escribas, así como del cálculo por generaciones que usaban los historiadores griegos. Se puede aún establecer otra sincronía a partir de una inscripción de Salmanasar III (IM 55644, col. IV, 1, 10) que permite fijar la fundación de Cartago entre los años 825 y 820 a. C.
- Gabriel Camps, Les Berbères: mémoire et identité, Errance, 1980. ISBN 978-2742769223, pp. 36-50
- Procopioe de Cesárea, Guerre contra los vándalos II, 10-13
- (en francés) Estrabópn Geografía XVII.3
- Theodor Mommsen; Historia de Roma, Rivalidad entre los fenicios y los helenos
- «Tiro». Gran Enciclopedia Rialp (6.ª edición). Madrid: Ediciones Rialp. 1991. ISBN 978-84-321-9011-7.
- Celtiberia.net
- Theodor Mommsen; Historia de Roma, Lucha de los fenicios y los italianos contra los helenos
- Isaac Asimov: La República Romana, pág. 26.
- V. M. Guerrero Ayuso: «Los mercantes fenicio-púnicos en la documentación literaria, iconográfica y arqueológica», en III Jornadas de Arqueología Subacuática. Valencia, 1997, págs. 197-228.
- larevelacion.com Resolución de la Batalla de Alalia. Archivado el 27 de septiembre de 2007 en Wayback Machine.
- Isaac Asimov, La República Romana, pág. 26.
- Biografías y Vidas Gelón
- Dionisio I el Viejo Encarta
- Isaac Asimov, La República Romana, pág. 26. Ejemplo: Pirro, Dionio I, Gelon
- Historia de Roma I Theodor Mommsen Alianza de Roma y de Cartago tercera campaña de Pirro, su llegada a Sicilia
- Historia de Roma I Theodor Mommsen Decae la Guerra en Italia. Pirro, Dueño de Sicilia
- Historia de Roma I Theodor Mommsen Gobierno de Pirro en Sicilia. Vuelta del Rey a Italia
- Historia de Roma I Theodor Mommsen Caída del reino siculoepirota renovación de las hostilidades en Italia
- Isaac Asimov, La República Romana, pág. 27.
- Victorias pírricas contra la forja de un Imperio
- Isaac Asimov, La República Romana, pag 27
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 26.
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 28.
- Polibio, I.25-2
- Adrian Goldsworthy, The Fall of Carthage (Cassel)
- W. L. Rodgers, Greek and Roman Naval Warfare (Naval Institute Press, 1937) pp. 278-291
- The Fall of Carthage: The Punic Wars 265-146 BC
- Arte Historia Primera Guerra Púnica
- Polibio, Historia Universal bajo la República Romana L. I Cap. XXIV Archivado el 30 de agosto de 2007 en Wayback Machine.
- Dión Casio; Edición electrónica libre de Dio’s Rome, Vol. I en el Proyecto Gutenberg Traducida al inglés por Herbert Baldwin Foster
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 31.
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 32.
- Biografía de Aníbal
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 33.
- Guerras púnicas geocities.com
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 38.
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 39.
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 44.
- Charles E. Little, «The Authenticity and Form of Cato’s Saying ‘Carthago Delenda Est,’» Classical Journal 29 (1934), pp. 429-435. The main ancient sources are Plutarch, Cato 27 (δοκεῖ δέ μοι καὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι); Pliny the Elder, NH 15.74; Florus 1.31; Aurelius Victor De viris illustribus 47.8. (The evolution of the phrasing towards its modern form has been further considered in Silvia Thürlemann-Rapperswil, «‘Ceterum censeo Carthaginem esse delendam,'» Gymnasium 81 (1974).)
- La República Romana, Isaac Asimov pág. 45.
- La orden senatorial era: «Se ha decidido que las ciudades aliadas de manera constante con el enemigo deben ser destruidas» (Apiano, Histoire romaine, págs. 8-135). Tunis, Hermaea, Neapolis y Aspis «fueron demolidas» (Estrabon, 17.3.16). Bizerta fue destruida, pero siete ciudades fueron respetadas (Le Bohec, Histoire militaire, 314). La suerte de los aliados de Cartago: Kélibia, Nabeul y Nepheris no está especificada. (págs. 298-99 y 308).
- «El fuego devoraba y se llevaba todo a su paso, y los soldados no derrumbaban los edificios poco a poco, sino que los echaban abajo todos juntos. Por ello, el ruido era mucho mayor y, junto con las piedras, caían también en el medio los cadáveres amontonados. Otros estaban todavía vivos, en especial ancianos, niños y mujeres que se habían ocultado en los rincones más profundos de las casas, algunos heridos y otros más o menos quemados dejando escapar terribles gritos. Otros arrastrados desde una altura tan grande con las piedras, maderas y fuego, sufrieron, al caer, toda suerte de horrores, llenos de fracturas y despedazados. Y ni siquiera esto supuso el final de sus desgracias. En efecto, los encargados de la limpieza de las calles, al remover los escombros con hachas, machetes y picas, a fin de dejarlas transitables para las fuerzas de ataque, golpeaban unos con las hachas y machetes y otros con la punta de las picas a los muertos y a los que todavía estaban vivos en los huecos del suelo, apartándolos como a la madera y las piedras y dándoles la vuelta con el hierro, y el hombre servía de relleno a los fosos. Algunos fueron arrojados de cabeza, y sus piernas, sobresaliendo del suelo, se agitaban con convulsiones durante mucho tiempo. Otros cayeron de pie con la cabeza por encima del nivel del suelo y los caballos, al pasar sobre ellos, les destrozaban la cara o el encéfalo, no por voluntad de sus jinetes, sino a causa de su prisa, puesto que tampoco los que limpiaban las calles hacían todo esto voluntariamente…» Apiano, Líbica, p. 129.
- El Primer Genocidio: Cartago (146 a. C.) Archivado el 18 de junio de 2008 en Wayback Machine. El primer genocidio Cartago (146 a. C.) diogenes.com]
- El conocimiento trasmitido procede casi en su totalidad de la gran campaña internacional de excavaciones para la salvaguarda de Cartago de 1975
- «Cartago. La topografía de la ciudad púnica. Nuevas investigaciones», por Friedrich Rakob, en Cuadernos de Arqueología
- Satrapa1 — Cartago
- M’hamed Hassine Fantar, « Afrique du Nord », Les Phéniciens, éd. Stock, Paris, 1997, p. 210.
- Azedine Beschaouch, La légende de Carthage, coll. Découvertes Gallimard (n° 172), éd. Gallimard, Paris, 1993, p. 68.
- Serge Lancel, op. cit., p. 245.
- Serge Lancel, op. cit., p. 250.
- M.Fantar,Carthage.Approche… 171ss.
- Aníbal: enemigo de Roma, Gabriel Glasman, pág. 39.
- YU B TISKIN, Carthage and the problem of polis, RstF, XIV.2,1986,123-3
- RES, 249; CIS, I, 5988,5979.
- C.G.WAGNER, Problemática de la difusión del molk en Occidente fenicio-púnico, en;K.ALVAR; C.BLANQUES; C.WAGNER(eds.) Formas de difusión de las religiones antiguas. ARYS, 2, Madrid 1992, 119.
- recogido por el Antiguo Testamento
- WAGNER, G.C., “Critical Remarks concerning a supposed hellenization of Carthage”, Reppal, II, 1986, pp. 357- 375
- Tannit et Ba`al-Hamon, Hamburger Beiträge zur Archäologie, 15-17, 1988-90, pp. 209-249
- Arte Historia
- «En torno al supuesto carácter incruento e iniciático del molk», por Carlos G. Wagner, de la Universidad Complutense
- “Les representations du sacrificie molk sur les ex-voto de Carthage”, Karthago, XVII y XVIII, 1976 y 1978, pp. 67-138 y 5-116.
- Véase Hardie, Philip R., Virgil’s Aeneid: Cosmos and Imperium, Oxford, 1986, págs. 282-284
- ACQUARO, E., «I Fenici, Cartagine e l`Egitto», Rivista di Studi Fenici, XXIII, 2, 1995, pp. 183-189.
- Véase«Fenicios, Religión de Los» Archivado el 21 de diciembre de 2008 en Wayback Machine.
- PICARD, C., “Les navegations de Carthage vers l`Ouest. Carthage et le pays de Tarsis aux VIIIe – VIe siècles”, Phönizier im Westem: Madrider Beitrage, 8, 1982, pp. 167-173.
- BARKAOUI, A., «Recherches sur la marine militaire punique: structures et fonctions de la fin du VIe siécle av. J.C. jusqu` à la chûte de Carthage», REPPAL, V, 1990, pp. 17-22.
- GUERRERO AYUSO, V.M. “Los mercantes fenicio-púnicos en la documentación literaria, iconográfica y arqueológica”, III Jornadas de Arqueología Subacuática, Valencia, 1997, pp. 197-228.
- BARKAOUI, A., «Recherches sur la marine militaire punique: structures et fonctions de la fin du VIe siécle av. J.C. jusqu` à la chûte de Carthage», REPPAL, V, 1990, pp. 17-22
- Aristotle, Politics Book 3,IX
- Barry W. Cunliffe (2001). The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe. Oxford University Press. p. 339. ISBN 978-0-19-285441-4.
- Professor Iain Stewart, BBC series «How the Earth Made Us», episode 1: Deep Earth (2010)
- Fage 1975, p. 296
- Illustrated Encyclopaedia of World History. Mittal Publications. p. 1639. GGKEY:C6Z1Y8ZWS0N. Consultado el 27 de febrero de 2013.
- Amy McKenna (15 de enero de 2011). The History of Northern Africa. The Rosen Publishing Group. p. 10. ISBN 978-1-61530-318-2.
- monografias.com Comercio e industria
- LÓPEZ CASTRO, J.L., «El trigo, la vid y el olivo: la tríada mediterránea entre fenicios y cartagineses», Con Pan, aceite y vino… La tríada mediterránea a través de la historia, Granada, 1998, pp. 37-52
- Carthage and Mediterranean Trade in the Far West (800-200 B.C.)”, Rivista di Studi Punici, 1, Roma, 2000, pp. 123-144.
- Markoe 2000, p. 103
- Michael Dietler; Carolina López-Ruiz (2009). Colonial Encounters in Ancient Iberia: Phoenician, Greek, and Indigenous Relations. University of Chicago Press. p. 267. ISBN 978-0-226-14848-9.
- Jack Goody (2012). Metals, Culture and Capitalism: An Essay on the Origins of the Modern World. Cambridge University Press. p. 72. ISBN 978-1-107-02962-0.
- Lionel Casson (1991). The Ancient Mariners: Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times. Princeton University Press. p. 75. ISBN 978-0-691-01477-7.
- Duane W. Roller (2006). Through the Pillars of Herakles: Greco-Roman Exploration of the Atlantic. Taylor & Francis US. p. 13. ISBN 978-0-415-37287-9.
- María Eugenia Aubet Semmler (2002). «The Tartessian Orientalizing Period». En Marilyn R. Bierling, ed. The Phoenicians in Spain: An Archaeological Review of the Eighth-Sixth Centuries B.C.E. : a Collection of Articles Translated from Spanish. Seymour Gitin. Eisenbrauns. pp. 204-205. ISBN 978-1-57506-056-9.
- Pliny, Nat His 33,96
- H.S. Geyer (2009). International Handbook of Urban Policy: Issues in the Developed World. Edward Elgar Publishing. p. 219. ISBN 978-1-84980-202-4.
- SorenKhader 1991, p. 90.
- Gilbert Charles-Picard; Colette Picard (1961). Daily Life in Carthage at the Time of Hannibal. George Allen and Unwin. p. 46.
- Excavations at Carthage. University of Michigan, Kelsey Museum of Archaeology. 1977. p. 145.
- Unesco. International Scientific Committee for the Drafting of a General History of Africa (1981). Ancient Civilizations of Africa. University of California Press. p. 446. ISBN 978-0-435-94805-4.
- Libyan Studies: Annual Report of the Society for Libyan Studies. The Society. 1983. p. 83.
- Strabo, Geography XVII, 3, 18.
- Edward Lipiński (2004). Itineraria Phoenicia. Peeters Publishers. p. 354. ISBN 978-90-429-1344-8.
- Brian Herbert Warmington (1993). Carthage. Barnes & Noble Books. p. 63. ISBN 978-1-56619-210-1.
- Judith Lynn Sebesta (1994). Judith Lynn Sebesta, ed. The World of Roman Costume. Larissa Bonfante. Univ of Wisconsin Press. p. 69. ISBN 978-0-299-13854-7.
- SebestaBonfante 1994, pp. 13–15
- John R. Clarke (2003). Art in the Lives of Ordinary Romans: Visual Representation and Non-Elite Viewers in Italy, 100 B.C.-A.D. 315. University of California Press. p. 133. ISBN 978-0-520-21976-2.
- Aïcha Ben Abed Ben Khader (2006). Tunisian Mosaics: Treasures from Roman Africa. Getty Publications. p. 13. ISBN 978-0-89236-857-0.
- Irmtraud Reswick (1985). Traditional textiles of Tunisia and related North African weavings. Craft & Folk Art Museum. p. 18. ISBN 9780295962818.
- J. D. Fage (1979). From 500 B. C. to A. Cambridge University Press. p. 124. ISBN 978-0-521-21592-3.
- Warmington 1993, p. 136
- Stefan Goodwin (2008). Africas Legacy of Urbanization: Unfolding Saga of a Continent. Lexington Books. p. 41. ISBN 978-0-7391-5176-1.
- William E. Dunstan (2010). Ancient Rome. Rowman & Littlefield Publishers. p. 65. ISBN 978-0-7425-6834-1.
- Luc-Normand Tellier (2009). Urban World History: An Economic and Geographical Perspective. PUQ. p. 146. ISBN 978-2-7605-2209-1.
- Peter I. Bogucki (2008). Encyclopedia of society and culture in the ancient world. Facts on File. p. 389. ISBN 978-0-8160-6941-5.
- David Abulafia (2011). The Great Sea:A Human History of the Mediterranean. Oxford University Press. p. 76. ISBN 978-0-19-975263-8.
- Bogucki 2008, p. 290
- Alan Lloyd (1977). Destroy Carthage!: the death throes of an ancient culture. Souvenir Press. p. 96. ISBN 9780285622357.
- Fantuzzi, Leandro; Kiriatzi, Evangelia; Sáez Romero, Antonio M.; Müller, Noémi S.; Williams, Charles K. (21 de julio de 2020). «Punic amphorae found at Corinth: provenance analysis and implications for the study of long-distance salt fish trade in the Classical period». Archaeological and Anthropological Sciences (en inglés) 12 (8): 179. ISSN 1866-9565.
- Picard, The Life and Death of Carthage (Paris 1970; New York 1968) at 162–165 (carvings described), 176–178 (quote).
- TSIRKIN, Y. B., “The economy of Carthage”, Carthago: Studia Phoenicia, VI, Lovaina, 1988, pp. 125-135.
- Bogucki 2008, p. 390
- Dierk Lange (2004). Ancient Kingdoms of West Africa: Africa-centred and Canaanite-Israelite Perspectives : a Collection of Published and Unpublished Studies in English and French. J.H.Röll Verlag. p. 278. ISBN 978-3-89754-115-3.
- Dexter Hoyos, The Carthaginians, Routledge, pp. 65-67.
- Peter Alexander René van Dommelen; Carlos Gómez Bellard; Roald F. Docter (2008). Rural Landscapes of the Punic World. Isd. p. 23. ISBN 978-1-84553-270-3.
- Curtis, 2008, pp. 375–376.
- de Vos, 2011, p. 178.
- Pliny 33,51
- Nic Fields; Peter Dennis (15 de febrero de 2011). Hannibal. Osprey Publishing. p. 54. ISBN 978-1-84908-349-2.
- Christopher S. Mackay (2004). Ancient Rome. Cambridge University Press. p. 72. ISBN 978-0-521-80918-4.
- Dexter Hoyos, The Carthaginians, Routledge, pp. 32-41.
- Nathan Rosenstein; Robert Morstein-Marx (1 de febrero de 2010). A Companion to the Roman Republic. John Wiley & Sons. p. 470. ISBN 978-1-4443-3413-5.
- Patrick E. McGovern; Stuart J. Fleming; Solomon H. Katz (19 de junio de 2004). The Origins and Ancient History of Wine: Food and Nutrition in History and Anthropology. Routledge. pp. 324-326. ISBN 978-0-203-39283-6.
- Smith 2008, p. 66
- Plato (c. 427 – c. 347) in his Laws at 674, a-b, mentions regulations at Carthage restricting the consumption of wine in specified circumstances. Cf., Lancel, Carthage (1997) at 276.
- Andrew Dalby (2003). Food in the Ancient World: From A to Z. Psychology Press. p. 250. ISBN 978-0-415-23259-3.
- Jean Louis Flandrin; Massimo Montanari (1999). Food: Culinary History from Antiquity to the Present. Columbia University Press. pp. 59-60. ISBN 978-0-231-11154-6.
- Jane Waldron Grutz, «The Barb» Archivado el 6 de junio de 2007 en Wayback Machine., Saudi Aramco World, January–February 2007, Retrieved 23 February 2011
- Fran Lynghaug (15 de octubre de 2009). The Official Horse Breeds Standards Guide: The Complete Guide to the Standards of All North American Equine Breed Associations. Voyageur Press. p. 551. ISBN 978-1-61673-171-7.
- «Ancientscripts.com». Archivado desde el original el 18 de octubre de 2006. Consultado el 27 de octubre de 2008.
- Stefan Weninger (2011). Semitic Languages: An International Handbook. Walter de Gruyter. p. 420. ISBN 978-3-11-025158-6.
- Robert M. Kerr (2010). Latino-Punic Epigraphy: A Descriptive Study of the Inscriptions. Mohr Siebeck. pp. 5-6. ISBN 978-3-16-150271-2.
- Linguaeimperii
- Arte España
- Aníbal: enemigo de Roma, Gabriel Glasman, pág. 29.
- Aníbal: enemigo de Roma, Gabriel Glasman, pág. 24.
- Aníbal: enemigo de Roma, Gabriel Glasman, pág. 25.
- Aristóteles,Política II,8
- Aristóteles, Política, libro segundo, capítulo VIII: «Examen de la Constitución de Cartago.»
- Bosworth R. Smith, Cartago y los cartagineses (Longmans, Green, & Co, 1913), p. 24 CF. Justin 19.2.5; Aristóteles, La Política 2.11.
- Justin 19.2.5 y Tito Livio 33.46.4; Serge Lancel, Cartago: Una historia (Oxford: Basil Blackwell, 1995), pp. 114-116, 403; Gilbert y Colette Picard, la vida y muerte de Cartago, tr. Dominique Collon (Londres: Sidgwick & Jackson, 1968), pp. 141-46; B. H. Warmington, Cartago (Londres: Robert Hale Limited, 1960), p. 196.
- Arist.. Pol.,2.11.
- Arist.. Pol.,2.11-7; App., Lib., 94.
- M H Fantar, Carthage. Approche…, 235
- Diod..25.8;Polyb.. 1.30.1:82.12.
- Polyb.. 6.,51.
- W. Huss, Los cartagineses. Madrid, 1994, pág. 307.
- Repúblicas y ciudadanos: Modelos de participación cívica en el mundo antiguo; Autor Francisco Marco Simón, Francisco Pina Polo, Francisco Marco Simón, José Remesal Rodríguez, Francisco Pina Polo, José Remesal Rodríguez, pág. 105.
- Just., 18.7.19:20.1.1;2.5.. 11.20.1.
- Como esta familia de generales pesaba gravemente sobre la libertad pública y disponía a la vez del gobierno y de la justicia, se instituyeron cien jueces escogidos entre los senadores; después de cada guerra, los generales debían rendir cuenta de sus acciones a este tribunal, para que el temor a los juicios y a las leyes a las que serían sometidos en Cartago les inspirara durante su mandato el respeto a la autoridad del Estado. (XIX, 2, 5)
- L Maurin Himilcon le Magonide. Crises et mutations à Carthage au début du IV siècle avant JC, Semitica, 12, 1982
- Repúblicas y ciudadanos: Modelos de participación cívica en el mundo antiguo; Autor Francisco Marco Simón, Francisco Pina Polo, Francisco Marco Simón, José Remesal Rodríguez, Francisco Pina Polo, José Remesal Rodríguez, pág. 106.
- Just..21.4.1
- Diodoro de Siracusa (XX, 44)
- Liv.,22.46
- MOSCATI, S., “L´espansion di Cartagine sul territorio africano”, RANL, IX, 5, 1994, pp. 203-214.
- G. Ch. Picard ha llamado la atención hace algún tiempo sobre un texto de Polibio (I, 71, 1)
- PICARD, G. Ch., “L`administration territoriale de Carthage”, Mélanges A. Piganiol, vol. III, Paris, 1967, pp. 1257-1265
- PICARD, G. Ch., “L`administration territoriale de Carthage”, Mélanges A. Piganiol, vol. III, Paris, 1967, pp. 1257-1265
- (Lib., 111; TRAD: A. Sancho Royo)
- MOSCATI, S., “L´espansion di Cartagine sul territorio africano”, RANL, IX, 5, 1994, pp. 203-214.
- Gadir, 1100 a. C.
- Diodoro Sículo, Biblioteca histórica xvi.80, xx.10, y siguientes. Plutarco, Timoleón 27,28. Polibio Historia universal bajo la República Romana xv.13.
- Los fenicios — Poderío naval
Bibliografía
Fuentes
- Aristóteles. Política, libro segundo capítulo VIII Examen de la Constitución de Cartago. ISBN.
- Polibio de Meglópolis. Historia universal bajo la República Romana, Tomo I Libro primero. ISBN.
- Diodoro Sículo. Volumen III: Libros IX-XII. Traducción de Juan José Torres Esbarranch, 2006. ISBN 978-84-249-2858-2.
- Plutarco. Volumen III: Coriolano & Alcibíades; Paulo Emilio & Timoleón; Pelópidas & Marcelo. 2006. ISBN 9788424928605.
- Apiano. La segunda guerrapúnica en Iberia.
- Heródoto. Tratados entre Roma y Cartago.
- Marco Juniano Justino. Historia de Cartago.
Obras modernas
- Mommsen, Theodor (2003, 2005). Historia de Roma. Turner Publicaciones, S.L., RBA Colecionables, S.A. ISBN 84-473-3998-X.
- Varela, Darío (2007). Genserico, rey de los vándalos. Editorial Kódigos, Madrid. ISBN 84-934599-1-7.
- Asimov, Isaac. La república romana.
- Simón, Francisco Marco; Pina Polo, Francisco; Rodríguez, José Remesal (2005). Repúblicas y ciudadanos. Barcelona:Edicions Universitat. ISBN 8447530930.
- Lancel, Serge (1992). Cartago. Barcelona: Editorial Crítica. ISBN 84-7423-633-9.
- Huss, Werner (2001). Cartago. Madrid: Acento Editorial. ISBN 84-483-0614-7.
- Prados Martínez, Fernando, Fernando (2008). Arquitectura púnica. Los monumentos funerarios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ISBN 9788400086190.
- Huss, Werner (1993). Los cartagineses. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 84-249-1614-X.
- Bendala Galán, Manuel (1987). «Los cartagineses en España». Historia General de España y América, vol. I.2. Madrid: Ediciones Rialp. ISBN 84-321-2119-3.
- Prados Martínez, Fernando: Introducción al estudio de la arquitectura púnica, Madrid, UAM Ediciones, 2003, ISBN 84-7477-890-5
- M’hamed Hassine Fantar: Carthage. La cité punique. Alif — Les éditions de la Méditerranée, Tunis 1995, ISBN 9973-22-019-6.
- Bénichou-Safar, Hélène: Le tophet de Salammbô à Carthage — essai de reconstitution, Roma, École Française de Rome, 2004
- Hugoniot, Christophe: Rome en Afrique — de la chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe, Paris, Flammarion, 2000
- Croizy-Naquet, Catherine: Thèbes, Troie et Carthage — poétique de la ville dans le roman antique au XIIe siècle, Paris, Champion, 1994
- Decret, François: Carthage ou l’empire de la mer, Paris, Ed. du Seuil, 1977
- Ferjaoui, Ahmed: Recherches sur les relations entre l’Orient phénicien et Carthage, Fribourg, Suisse, Éd. Univ. [u.a.], 1993, ISBN 3-7278-0859-4
- Rawlinson, George: A manual of ancient history, from the earliest times to the fall of the Western empire, comprising the history of Chaldæa, Assyria, Babylonia, Lydia, Phœnicia, Syria, Judæa, Egypt, Carthage, Persia, Greece, Macedonia, Rome, and Parthia., Nueva York: Harper & brothers, 1871.
- Voisin, Patrick (2007). Il faut reconstruire Carthage: Méditerranée plurielle et langues anciennes. Paris: L’Harmattan. ISBN 978-2-296-02948-4.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estado púnico.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estado púnico.
- Historia de Cartago por Carlos G. Wagner, prof. Historia Antigua de la UCM
- Centro de Estudios Fenicios y Púnicos
- «Cartago». Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes . Barcelona: Montaner y Simón Editores (texto de dominio público). 1887–1910.
- Cartago por José I. Lago
- Objetos arqueológicos púnicos
- La escritura púnica
- Las excavaciones arqueológicas de Cartago por Friedrich Rakob
- El legado cartaginés a la Hispania romana (Biblioteca Cervantesvirtual) Archivado el 20 de agosto de 2011 en Wayback Machine.
- Topografía de la ciudad púnica
- Los fenicios
- Interpretación 3D de murallas fenicio-púnicas
El texto fuente de este artículo son las entradas: «Estado Púnico·» y «Cartago, la capital». Así mismo, el texto y el contenido está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales.