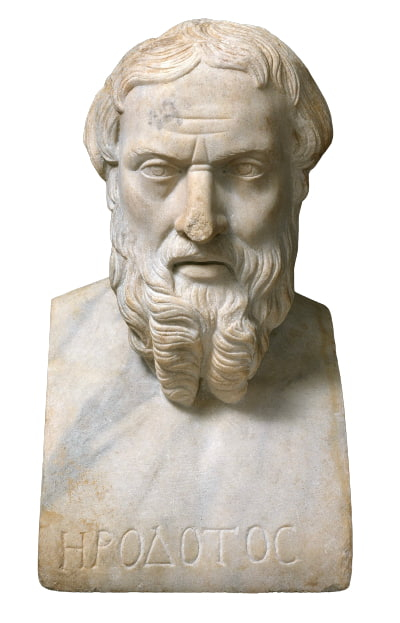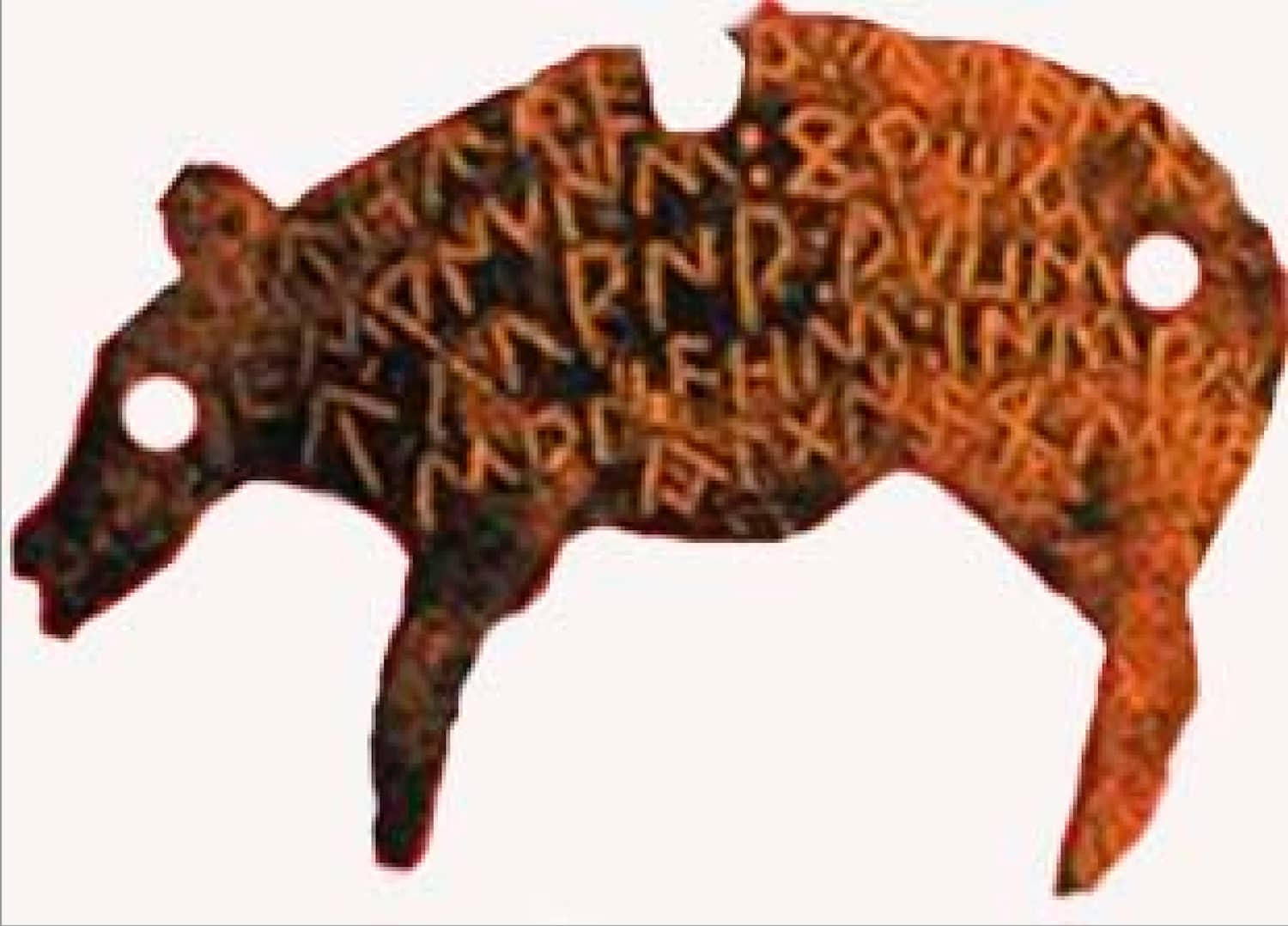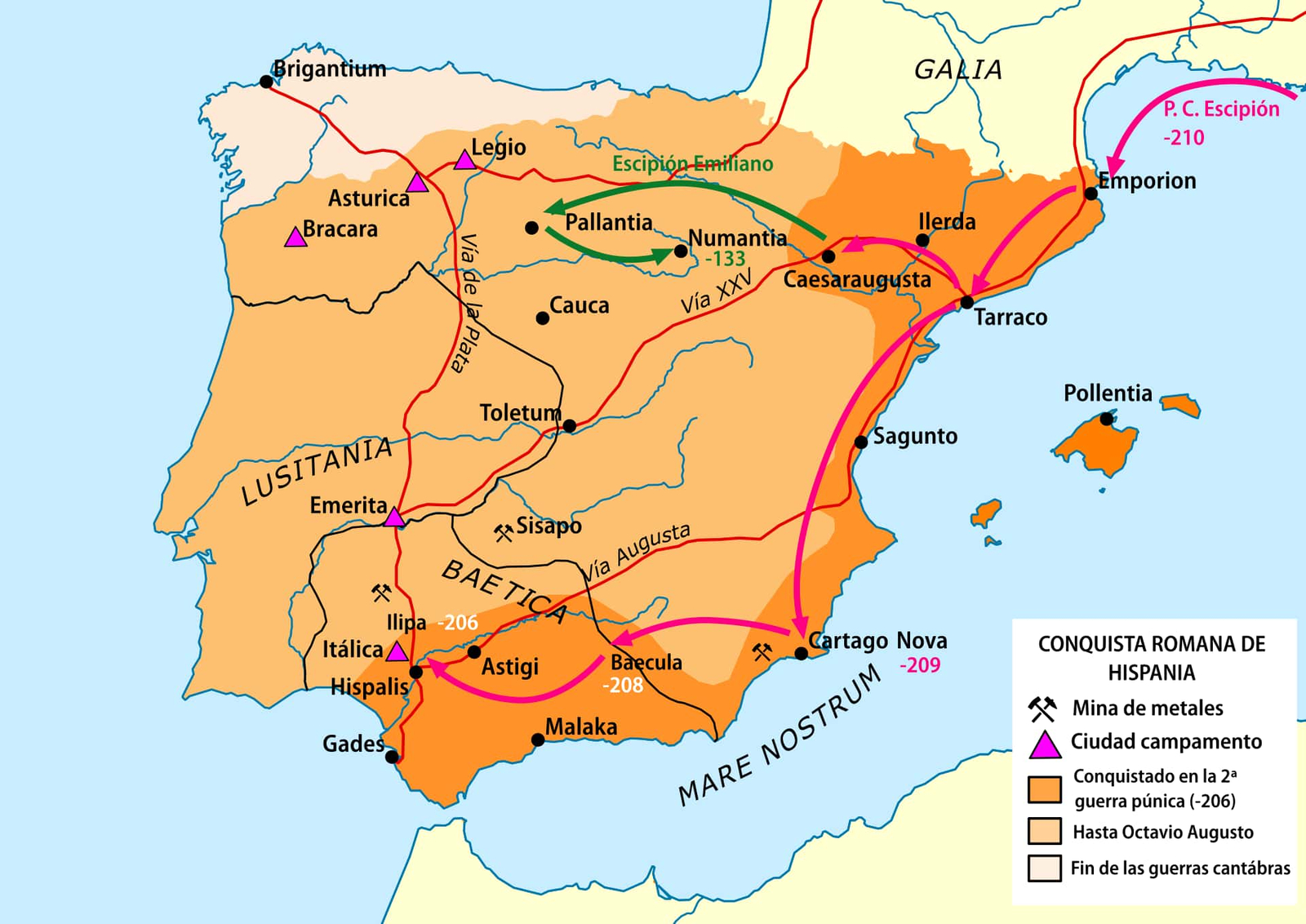Leona de Baena, ejemplo de animal presente en contextos funerarios. Fines del siglo VI a. C. M.A.N., Madrid,
(España). Foto: Relanzón, Santiago. Museo Arqueológico Nacional de España. CC BY-SA 4.0.
La Leona de Baena es una escultura ibera de piedra caliza datada a finales del siglo VI a. C. Fue encontrada en el yacimiento arqueológico del Cerro del Minguillar, situado en la localidad de Baena (Provincia de Córdoba, Andalucía, España), donde se ubican los restos de la antigua Iponuba, ciudad ibero-romana perteneciente a la región Bética.
Representa a una leona tumbada y en actitud amenazante, y seguramente fue parte de un monumento funerario cuya tumba estaría protegiendo simbólicamente.
La escultura está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de España (Madrid), junto a diversas esculturas del periodo ibérico. Se encuentra una reproducción en bronce en la plaza Palacio de Baena y otra en el Museo Histórico y Arqueológico de Baena.
Protohistoria de la península ibérica es la denominación historiográfica del periodo inicial de la historia antigua de la península ibérica, del final de la prehistoria de la península ibérica, o de la transición entre ambas épocas.
La protohistoria es el periodo del que no hay fuentes escritas directas (es decir, producidas directamente por la sociedad protohistórica), sino indirectas (es decir, producidas por otra sociedad, una sociedad que ya ha llegado a una fase histórica, en la que se producen documentos escritos); así como el periodo en que aparece por primera vez la escritura en cada una de las culturas o civilizaciones.
Tal fase protohistórica, para la península ibérica, se da en los últimos siglos del II milenio a. C. y la mayor parte del I milenio a. C., lo que corresponde con el Bronce Final y la Edad del Hierro. En esas épocas, la relación de los denominados pueblos colonizadores del Mediterráneo oriental (griegos y púnicos —fenicios y cartagineses—) fue muy intensa con el Mediterráneo occidental, y en concreto con el «extremo occidente» (la costa mediterránea peninsular, las islas e islotes inmediatos a esa costa —lugares especialmente propicios para la localización de las colonias— y el archipiélago Balear; e incluso, en mucha menor medida, las zonas exteriores al estrecho de Gibraltar —costa atlántica de la península ibérica y rutas atlánticas hacia el sur, incluyendo las islas Canarias, y el norte—) que se pobló de referencias difusas en la mitología (jardín de las Hespérides, islas Afortunadas, columnas de Hércules, viaje de Ulises —episodio con Calipso en la isla de Ogigia—). Los corónimos que designaban a la región (Hesperia, Iberia, Hispania) se formaron en esta época como exónimos, en ausencia de una denominación autóctona, que no existía más allá de los topónimos locales. Incluso los nombres atribuidos a los pueblos indígenas (y su identificación) eran habitualmente resultado de las categorías diseñadas por los colonizadores atendiendo a sus propios criterios.
Se refiere al periodo en el que coexistieron culturas sin escritura propia (o con escritura limitada) y culturas con escritura que dejaron registros sobre ellas. En la península ibérica, esto abarca desde la Edad del Bronce (aproximadamente 3000 a.C.) hasta la llegada de los romanos en el siglo III a.C.
Cronológicamente, después de la Protohistoria se abre el periodo llamado edad antigua.
1- Protohistoria (3000 a.C. – llegada de Roma): Pueblos prerromanos y colonizaciones.
2- Romanización (218 a.C. – siglo IV): Desde las conquistas hasta la consolidación de Hispania como provincia romana.
3- Transición al Medievo (siglo V): Invasiones germánicas y colapso del dominio romano.
«La Historia Antigua de la Península Ibérica: Pueblos, Colonizaciones y Roma». Introducción. (Parte 1).
- Introducción. Protohistoria. Edad antigua.Romanización.
- Antecedentes culturales. Cronología.
- Fuentes. Herodoto y otros muchos.
- Introducción a los Pueblos Prerromanos de la península: Tartessos; Íberos; Celtas y Celtíberos.
- Pueblos Colonizadores: Fenicios; Griegos; Cartagineses.
- Pueblos Prerromanos (en general).
- Conquista romana y primeras guerras
- Hispania en el Alto y Bajo Imperio Romano.
- Invasiones germánicas y el fin de la Hispania romana. El Reino Visigodo (476 – 720).
Antecedentes culturales. Cronología
1. Habitantes autóctonos (Tercer Milenio a.C. en adelante)
En este periodo, final del Neolítico y del Calcolítico, la península ibérica estaba habitada por diversos grupos de pueblos autóctonos. Desde el tercer milenio a. C., la península ibérica estuvo habitada por diversos pueblos autóctonos que desarrollaron culturas propias, reconocidas por la arqueología a través de sus restos materiales. Entre ellas destacan la cultura de Los Millares, en el sudeste peninsular, considerada una de las más avanzadas del Calcolítico europeo; la cultura del Vaso Campaniforme, extendida por gran parte de Europa occidental y caracterizada por su cerámica distintiva; la cultura del Algar, en el sur de la actual Portugal, con una notable arquitectura funeraria; y la cultura de Vila Nova de São Pedro, también en territorio portugués, que muestra un alto grado de complejidad social para su época. Estas culturas forman parte del contexto prehistórico inmediato que desembocará en la protohistoria, ya que muchas de sus bases tecnológicas, sociales y económicas serán heredadas o transformadas por las culturas de la Edad del Bronce y del Hierro.
Algunos elementos clave:
- Cultura de los Millares (3100-2200 a.C.): Al sureste de la península, fue una de las primeras culturas organizadas, caracterizada por asentamientos fortificados y agricultura.
- Cultura del Vaso Campaniforme (2500-1900 a.C.): Se expandió por Europa occidental y también influyó en la península. Relacionada con la metalurgia del cobre y el comercio.
- Cultura de El Argar (2200-1500 a.C.): En el sureste, destacó por su organización jerárquica y avances en metalurgia del bronce.
Cultura de Vila Nova . La cultura arqueológica de Vila Nova de São Pedro o del Tajo se desarrolló durante el Calcolítico de Portugal, a la vez que la de Los Millares en el sudeste peninsular. Se caracteriza por la construcción de fortalezas de piedra en áreas sin riquezas económicas concretas, lo que ha llevado a interpretarlas como lugares centrales de las redes comerciales. Localizada en la región en torno a la desembocadura del Tajo, floreció entre aproximadamente 2700 y 1500 a. C. según unos autores o entre 3100 y 2200 a. C. según otros.
2. Llegada de los Celtas (Sobre el primer milenio, siglos VIII y VII aC).
- Los celtas eran un grupo indoeuropeo que ingresó a la península por los Pirineos hacia finales de la Edad del Bronce. Se asentaron principalmente en el norte y oeste, mezclándose con poblaciones locales. Su cultura destacó por la metalurgia del hierro, la ganadería y la organización tribal.
Durante el primer milenio antes de nuestra era, diversos grupos humanos de tradición indoeuropea, conocidos comúnmente como celtas, se establecieron en amplias zonas del interior y norte de la península ibérica. Su llegada no fue el resultado de una invasión repentina, sino de un proceso prolongado y complejo de migraciones y contactos culturales, que comenzó en torno al siglo IX a. C., aunque en algunas zonas su influencia es anterior.
Los celtas no constituían un pueblo homogéneo, sino un conjunto de tribus que compartían ciertas características culturales, lingüísticas y religiosas. Procedentes de regiones del centro y oeste de Europa, especialmente de la cultura de Hallstatt y posteriormente de la cultura de La Tène, su expansión alcanzó muchas partes del continente, incluida Hispania.
Aunque no dejaron escritura propia (salvo algunas inscripciones tardías en signarios locales como el celtibérico), se sabe de ellos gracias a la arqueología y a las fuentes clásicas griegas y romanas. Su economía era agropecuaria, practicaban la metalurgia del hierro, y vivían en castros —poblados fortificados situados en zonas elevadas—, lo que ha dado lugar al término cultura castreña.
Los celtas peninsulares desarrollaron un rico imaginario religioso, con culto a fuerzas de la naturaleza, divinidades locales y héroes guerreros. Su organización social era tribal y jerárquica, con jefes militares y druidas o sacerdotes.
La presencia celta en Hispania representa uno de los grandes capítulos de la protohistoria ibérica, y su legado puede rastrearse en la toponimia, en ciertas tradiciones culturales del noroeste peninsular e incluso en algunos rasgos lingüísticos.
Pueblos Celtas destacados:
- Celtíberos, en la Meseta oriental y el sistema Ibérico, resultado del contacto entre elementos celtas e íberos.
- Galaicos (noroeste, Galicia y norte de Portugal).
- Astures (Asturias y León).
Cántabros (norte de Castilla y Cantabria).- Vettones (oeste de Castilla y norte de Extremadura).
- Vacceos, vetones y lusitanos, en la zona central y occidental.
3. Emergen los Íberos (Finales del Segundo Milenio a.C. – Primer Milenio a.C.). un mosaico cultural en la protohistoria peninsular
Los íberos ocupaban principalmente el levante y sureste de la península. Probablemente eran un desarrollo local influido por contactos con culturas mediterráneas orientales (fenicios y griegos). Practicaban agricultura intensiva, ganadería y comercio. Su cultura era jerárquica, con reyezuelos locales.
Los íberos fueron un conjunto de pueblos autóctonos que habitaron el litoral oriental y meridional de la península ibérica durante el primer milenio antes de nuestra era, entre los siglos VIII y I a. C. No constituían una unidad política ni étnica homogénea, pero compartían elementos culturales comunes que permiten hablar de una civilización íbera con características propias dentro del marco de la protohistoria.
Origen y evolución
El origen de los íberos ha sido objeto de debate. Algunos autores defienden una evolución interna desde las culturas locales del Bronce Final, influenciadas por contactos mediterráneos. Otros apuntan a una hibridación cultural entre elementos indígenas y aportes fenicios, griegos y púnicos. En cualquier caso, lo que define a los íberos no es una etnicidad cerrada, sino la configuración de un espacio cultural, caracterizado por una lengua común, formas similares de organización social, urbanismo, religión y expresiones artísticas.
Territorio y organización
La civilización íbera se desarrolló principalmente en el levante y sur peninsular, desde el sur de Francia hasta el entorno del río Segura, incluyendo regiones actuales como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía oriental y parte de Aragón y Castilla-La Mancha. Se organizaban en ciudades-estado y comunidades tribales, algunas con estructuras jerarquizadas y aristocracias guerreras. Cada comunidad tenía sus propias élites, centros fortificados (oppida) y redes de intercambio con el Mediterráneo.
Cultura material y economía
Los íberos destacan por su avanzado nivel tecnológico y artístico. Practicaban una economía agrícola y ganadera, complementada con minería, artesanía del hierro y la cerámica, y un activo comercio con colonizadores griegos y fenicios. Utilizaban moneda propia, lo que indica un alto grado de desarrollo económico.
La escritura íbera —no descifrada completamente— se desarrolló a partir de alfabetos tomados de los fenicios y griegos, y fue empleada en inscripciones sobre piedra, cerámica y láminas de plomo.
En el arte, se distinguen por sus esculturas funerarias en piedra —como la Dama de Elche, la Dama de Baza o el Toro de Osuna— que muestran influencias orientales pero también un estilo propio, solemne y simbólico.
Religión y ritos
Su religión era politeísta y animista, con culto a dioses locales, a la naturaleza y a los antepasados. Los rituales funerarios eran complejos, incluyendo la incineración, el depósito de urnas, ajuares y monumentos escultóricos. La figura del guerrero tenía un papel destacado tanto en la vida como en la muerte.
Contactos exteriores
Los íberos mantuvieron relaciones continuas con fenicios, griegos, cartagineses y, finalmente, romanos. De los primeros aprendieron la escritura y el urbanismo; de los griegos, formas artísticas y religiosas; con Cartago, compartieron alianzas e incluso participaron en campañas militares. La llegada de Roma marcó el final de la cultura íbera como tal, aunque muchos de sus elementos fueron absorbidos y transformados por la romanización.
Legado
La civilización íbera es una de las más singulares de la protohistoria europea. Su legado se conserva en restos arqueológicos, esculturas, monedas, y toponimia. Aunque desaparecieron como entidad cultural con la conquista romana, su influencia perdura en la identidad histórica de la península ibérica.
Pueblos Íberos destacados:
- Contestanos (Alicante).
- Bastetanos (Granada y Almería).
- Edetanos (Valencia).
- Turdetanos (Andalucía, herederos de Tartessos).
Los pueblos íberos son, efectivamente, pueblos autóctonos de la península ibérica, aunque su formación y desarrollo como un conjunto cultural coherente se produjo durante un periodo largo de tiempo. Los íberos habitaron principalmente en el este, sur y sureste de la península, en lo que hoy son territorios como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia.
4. Los Celtíberos (Híbridos Celtas-Íberos, Primer Milenio a.C.) el pueblo mestizo de la protohistoria peninsular
Los celtíberos fueron un pueblo prerromano que ocupó la zona centro-oriental de la península ibérica durante el I milenio a. C., especialmente en la región comprendida entre los ríos Duero, Ebro y Tajo. Representan una de las manifestaciones más complejas y singulares de la protohistoria hispánica, al ser el resultado de un proceso de mestizaje cultural entre las poblaciones celtas del interior peninsular y las íberas del levante mediterráneo.
Origen y carácter híbrido
El término “celtíbero” ya era utilizado por autores grecorromanos como Estrabón o Apiano para describir a un conjunto de pueblos que compartían elementos tanto celtas como íberos, sin ser plenamente ni lo uno ni lo otro. Este mestizaje no fue solo étnico, sino también lingüístico, religioso, social y militar. En su lengua, por ejemplo, emplearon un alfabeto derivado del íbero (la escritura celtibérica), pero adaptado a una lengua indoeuropea de raíz celta.
Territorio y organización
Su territorio, la Celtiberia, abarcaba áreas montañosas del actual sistema Ibérico (Soria, Teruel, Zaragoza, Guadalajara, Cuenca). Vivían en oppida fortificados —como Numancia, Segeda o Tiermes— y se organizaban en comunidades tribales dirigidas por jefes guerreros. Su sociedad era fuertemente jerarquizada, con un marcado espíritu bélico, como lo demuestran las fuentes romanas y los ajuares funerarios hallados.
Cultura material y religión
La cultura material celtíbera combina elementos celtas (armamento, estructuras sociales, ritos funerarios como la incineración) con rasgos íberos (arte, escritura, moneda, urbanismo). Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, la metalurgia del hierro y el comercio con pueblos vecinos. Su religiosidad tenía un fuerte componente guerrero y animista, con culto a héroes, ancestros y fuerzas de la naturaleza.
Conflicto y resistencia
Los celtíberos fueron protagonistas de algunos de los episodios más emblemáticos de la resistencia a Roma. Destacan las Guerras Celtíberas (siglos II–I a. C.), en las que sobresalen figuras como Viriato o el famoso sitio de Numancia (133 a. C.), símbolo de la lucha hasta la muerte por la independencia. A pesar de su derrota final, su resistencia marcó profundamente la conciencia romana sobre Hispania.
Legado
Los celtíberos no solo son un ejemplo de fusión cultural antigua, sino también un testimonio de la diversidad étnica de la península antes de Roma. Tras la romanización, muchos de sus elementos fueron absorbidos en la cultura hispanorromana, aunque su memoria pervive como símbolo de identidad local en regiones del interior peninsular.
Se desarrollaron en la zona central y oriental de la península, fruto de la mezcla cultural entre celtas e íberos. Su núcleo estaba en el sistema Ibérico (Zaragoza, Soria y Teruel).
Pueblos Celtíberos destacados:
- Arevacos (Soria).
- Berones (La Rioja).
- Pelendones (norte de Soria).
5. Tartessos (1000 aC); el primer reino histórico del occidente peninsular
Tartessos fue una civilización del suroeste de la península ibérica que floreció entre los siglos IX y VI a. C., considerada por muchos como el primer Estado organizado del occidente europeo. Situada principalmente en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, su desarrollo estuvo estrechamente vinculado a las riquezas minerales del entorno y a sus intensos contactos comerciales con fenicios y griegos.
Un reino entre el mito y la historia
Tartessos aparece tanto en fuentes arqueológicas como en relatos de autores clásicos —Heródoto, Avieno, Estrabón—, que lo describen como un territorio rico, culto y bien organizado. Sin embargo, la falta de textos propios y la mezcla entre realidad y leyenda hacen que Tartessos se sitúe en una zona ambigua entre la historia y el mito, alimentando teorías sobre su posible conexión con la Atlántida o con pueblos bíblicos como Tarsis.
Cultura material y economía
La civilización tartésica se caracterizó por su alto nivel de desarrollo económico, basado en la explotación de minas de cobre, plata y estaño, y en su comercio con los fenicios, quienes introdujeron la escritura, el urbanismo, técnicas metalúrgicas y elementos religiosos orientales. En lo material, Tartessos dejó un legado brillante: necrópolis ricas en ajuares, tesoros como el de El Carambolo y monumentos como el santuario de Cancho Roano.
Sociedad y organización
Aunque no se conocen detalles precisos de su sistema político, se habla de reyes como Argantonio, citado por Heródoto como un monarca longevo y sabio, que habría gobernado durante el apogeo del reino. La sociedad tartésica parece haber sido jerarquizada, con élites aristocráticas guerreras y una base de agricultores, artesanos y comerciantes.
Lengua y escritura
Tartessos adoptó una forma temprana de escritura semisilábica de origen fenicio, utilizada en inscripciones que aún no han sido descifradas por completo. Esta lengua, llamada «tartesia» o «suroccidental», es una de las más antiguas atestiguadas en la península, aunque su relación con otras lenguas indígenas sigue siendo incierta.
Declive y legado
A partir del siglo VI a. C., Tartessos desaparece súbitamente de las fuentes, lo que ha dado pie a múltiples interpretaciones: desde invasiones púnicas hasta colapsos internos o cambios en las rutas comerciales. Lo cierto es que su influencia sobrevivió en culturas posteriores como la turdetana, considerada por los romanos como herederos directos de los tartesios.
Tartessos representa uno de los núcleos culturales más antiguos y singulares de la protohistoria ibérica. Su carácter híbrido —entre lo autóctono y lo oriental—, su brillo económico y artístico, y su aura legendaria lo convierten en un hito clave para entender los orígenes históricos de la península ibérica.
El pueblo tartésico es uno de los más enigmáticos de la península ibérica y, como bien señalas, tiene un contexto cronológico importante en la protohistoria de la región. El Reino de Tartessos floreció en el suroeste de la península, en la zona que ahora ocupa principalmente Andalucía (especialmente en la zona del río Guadalquivir, y su influencia llegaba a las costas cercanas, como las de Huelva y Cádiz). La cronología de Tartessos se extiende desde aproximadamente el siglo XI a.C. hasta el siglo VI a.C., aunque la mayor parte de la información disponible proviene de las últimas fases de su existencia.
6. Colonizaciones Extranjeras
Durante el primer milenio antes de nuestra era, la península ibérica fue objeto de una serie de contactos e influencias por parte de pueblos procedentes del Mediterráneo oriental. Fenicios, griegos y cartagineses establecieron enclaves costeros, desarrollaron intercambios comerciales con las poblaciones indígenas y dejaron una huella profunda en la cultura material, la religión, la escritura y la economía peninsular. Estas colonizaciones no solo aportaron novedades tecnológicas, sino que fueron auténticos vectores de transformación para el mundo indígena, marcando el tránsito entre la prehistoria y la historia en buena parte del litoral hispano.
Influencia común: escritura, comercio y urbanismo
Fenicios, griegos y cartagineses actuaron como intermediarios culturales entre Oriente y Occidente. Introdujeron la escritura, monedas, técnicas agrarias y formas nuevas de organización política y urbana. Gracias a estos contactos, muchos pueblos prerromanos pasaron de una economía de subsistencia a una economía comercial, se familiarizaron con estructuras estatales complejas y adoptaron religiones sincréticas.
Estas colonizaciones no fueron dominación imperialista en el sentido romano, sino presencias estratégicas costeras basadas en el intercambio y la influencia indirecta. Sin embargo, su legado fue profundo y duradero, sentando las bases de la posterior romanización.
- Fenicios (Siglo IX a.C.).los pioneros de Oriente; Los fenicios, originarios de la región del actual Líbano, fueron los primeros en establecer contactos duraderos con la península, desde el siglo IX a. C. Fundaron Gadir (actual Cádiz), considerada la ciudad más antigua de Occidente, y otros enclaves como Malaka, Sexi o Abdera. Su principal motivación fue la explotación de recursos minerales (cobre, plata) y el comercio con pueblos locales como los tartesios.Procedentes de Oriente Próximo, fundaron colonias costeras como Gadir (Cádiz) y Málaga. Introdujeron el alfabeto, técnicas avanzadas de navegación y el comercio a gran escala. A través de los fenicios llegaron a la península numerosos elementos de la civilización oriental: la escritura alfabética, el urbanismo, nuevos dioses como Melkart (que luego se identificó con Hércules) y técnicas metalúrgicas avanzadas. Su influencia fue especialmente intensa en el sur peninsular y dejó una impronta duradera en el desarrollo de Tartessos.
- Griegos (Siglo VIII a.C.); comerciantes y fundadores de Emporion. Los griegos, especialmente los focenses, llegaron más tarde, hacia el siglo VI a. C., y fundaron la colonia de Emporion (Ampurias) en la costa noreste de la península. A diferencia de los fenicios, su presencia fue más limitada y dispersa, aunque establecieron también contactos esporádicos en el sureste y otras zonas del litoral. Los griegos aportaron su alfabeto, nuevas formas artísticas y religiosas, y una visión cosmopolita del Mediterráneo. A través de ellos, los pueblos indígenas accedieron a productos exóticos, ideas filosóficas y modelos culturales helénicos. En su interacción con los íberos se desarrollaron formas híbridas de expresión artística y comercial. Establecieron colonias en la costa noreste, como Emporion (Ampurias). Difundieron la cultura helénica y el comercio de bienes como el vino y el aceite.
- Cartagineses (Siglo VI a.C.) herederos de los fenicios y rivales de Roma. Los cartagineses, descendientes de colonos fenicios asentados en el norte de África (Cartago), actuaron como continuadores y ampliadores de la colonización fenicia, especialmente a partir del siglo V a. C. Su presencia fue más militar y expansionista, buscando controlar las rutas comerciales y los recursos estratégicos del sur y levante peninsular. Cartago estableció bases en Ebusus (Ibiza), Cartago Nova (Cartagena) y otras plazas fuertes, y mantuvo relaciones tanto hostiles como diplomáticas con pueblos indígenas. Su dominio alcanzó su punto culminante durante las campañas de Amílcar Barca y Aníbal, antes de la llegada de los romanos, lo que desembocó en la Segunda Guerra Púnica (218 a. C.), punto de inicio de la conquista romana de Hispania. Sustituyeron a los fenicios como potencia hegemónica. Fundaron colonias como Cartago Nova (Cartagena) y dominaron amplias zonas del sur y levante. Tuvieron un papel crucial en los conflictos con Roma (Guerras Púnicas).
Cronología Resumida
1. 3000-1500 a.C.: Culturas autóctonas (Millares, El Argar).
2. Finales del II milenio a.C.: Llegada de los celtas; desarrollo de los íberos en el este.
3. Primer milenio a.C.: Consolidación de celtas, íberos y celtíberos. Llegadas fenicias, griegas y cartaginesas. Se fundan colonias como Ebusus (Ibiza), Emporion (Ampurias), Gadir (Cádiz) o Malaka (Málaga). Se funda el reino de Tartessos.
4. 218 a.C. – 19 a.C.: Conquista romana y romanización. 5.Transición al Medievo (siglo V): Invasiones germánicas y colapso del dominio romano.
Lenguas paleohispánicas hacia el 300 a. C.: un mosaico de voces en el umbral de Roma
Hacia el año 300 a. C., la península ibérica presentaba una extraordinaria diversidad lingüística que reflejaba su complejidad étnica y cultural. Antes de la llegada de Roma, coexistían en Hispania al menos media docena de lenguas o familias lingüísticas documentadas, habladas por pueblos autóctonos o colonizadores, muchas de ellas únicas en el panorama indoeuropeo y mediterráneo. Este abanico de lenguas, hoy conocidas como paleohispánicas, constituye una de las expresiones más ricas y fascinantes de la protohistoria peninsular.
Una babel prerromana
Las lenguas paleohispánicas son aquellas lenguas que se hablaban en la península antes de la imposición del latín. Algunas han sido parcialmente descifradas gracias a inscripciones epigráficas, mientras que otras apenas son conocidas. Estas lenguas no formaban un sistema unificado, sino un mosaico fragmentario y regional, influido por factores geográficos, comerciales, culturales y coloniales.
Se distinguen dos grandes grupos:
Lenguas no indoeuropeas: como el íbero o el tartesio, sin parentesco claro con ninguna lengua conocida actual o antigua.
Lenguas indoeuropeas: como el celtibérico o el lusitano, emparentadas con el celta o con ramas más arcaicas del indoeuropeo.
A ello se suma la presencia de lenguas coloniales, como el fenicio-púnico o el griego en zonas costeras, y el vascón, ancestral del euskera moderno, cuyo origen se remonta probablemente a épocas anteriores al primer milenio a. C.
Lenguas paleohispánicas alrededor del 300 a. C. Alcides Pinto derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.
Se llaman lenguas paleohispánicas o prerromanas a las lenguas indígenas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Es controvertido el uso del término «indígenas», puesto que no se conoce el origen de algunas de estas lenguas y otras son indoeuropeas, pero delimita el grupo de lenguas tratado frente al fenicio, al griego y naturalmente frente al latín.
Muy probablemente, la mayoría de las lenguas paleohispánicas desaparecieron sin dejar rastro, pero de algunas se han conservado inscripciones en escrituras paleohispánicas y en alfabeto latino que se datan como mínimo desde el siglo V a. C. , quizás desde el siglo VII a. C., hasta finales del siglo I a. C. o principios del siglo I a. C. Estas lenguas se denominan lenguas en ruinas o residuales (en alemán Restsprachen o Trümmersprachen) como el etrusco, el paleosardo, el ligur y el rético entre otras.
Artículo fuente: Lenguas paleohispánicas.

Principales lenguas paleohispánicas
🟤 Íbero
Hablada en el levante y sur peninsular (desde el Rosellón hasta Andalucía oriental), el íbero es la lengua paleohispánica más conocida en número de inscripciones. Aunque su escritura (semisilábica, derivada del alfabeto fenicio) ha sido en parte descifrada, su vocabulario y gramática siguen siendo en gran medida un misterio, ya que no se parece a ninguna lengua conocida. Su uso estaba extendido entre pueblos como los contestanos, bastetanos, edetanos y otros.
🟤 Celtibérico
Esta lengua indoeuropea, perteneciente a la rama celta, se hablaba en la Celtiberia (actuales Soria, Teruel, Zaragoza). Su alfabeto deriva del íbero y ha permitido una mejor comprensión del celta antiguo. Gracias a inscripciones como los bronces de Botorrita, se conocen aspectos gramaticales, nombres propios y fórmulas legales de los pueblos celtíberos.
🟤 Lusitano
Hablado en el oeste de la península (zona de la actual Beira portuguesa y norte de Extremadura), es una lengua discutida: aunque presenta elementos indoeuropeos, su relación con el celta no es clara. Se conserva en pocas inscripciones (como la de Cabeço das Fráguas) y en la toponimia.
🟤 Tartesio / Suroccidental
Conocida por unas pocas inscripciones en escritura propia, el tartesio podría ser una lengua no indoeuropea, emparentada con el íbero o incluso más arcaica. Se hablaba en el suroeste (Andévalo, Algarve). Su desciframiento es aún limitado.
🟤 Vascónico
Aunque no se conservan textos escritos, se cree que en el norte (Navarra, Alto Ebro, Pirineos occidentales) se hablaba una lengua precursora del actual euskera. Su supervivencia hasta hoy hace del vascónico una reliquia lingüística excepcional en Europa.
Escrituras paleohispánicas
Las lenguas paleohispánicas se escribían en varios sistemas desarrollados localmente o adaptados de influencias externas. Entre ellos:
Escritura ibérica nordoriental y sudoriental: semisilábica, usada para el íbero y el celtibérico.
Escritura tartésica o suroccidental: de interpretación incierta.
Alfabeto greco-latino: usado marginalmente en colonias griegas y posteriormente por romanos.
La mayoría de las inscripciones son funerarias, votivas o jurídicas, grabadas sobre piedra, cerámica o láminas de plomo. Estas escrituras son una de las principales fuentes para conocer estas lenguas, ya que no dejaron literatura.
Impacto y desaparición
Con la llegada de Roma a partir del siglo III a. C., el latín fue desplazando progresivamente a las lenguas paleohispánicas. Algunas, como el celtibérico, persistieron hasta el siglo I d. C. Otras desaparecieron rápidamente o fueron absorbidas. El vascón resistió y evolucionó hacia el euskera moderno, el único superviviente directo de aquel complejo mundo lingüístico.
El panorama lingüístico de la Hispania anterior a Roma era tan diverso como su geografía. Estas lenguas, hoy en su mayoría desaparecidas, atestiguan la riqueza cultural de los pueblos prerromanos. El estudio de las lenguas paleohispánicas no solo permite conocer mejor la protohistoria peninsular, sino también reivindicar la pluralidad de orígenes que conforman la identidad cultural de España y Portugal.
Fuentes
La epigrafía y la numismática procuran la reconstrucción de algunos textos rescatados arqueológicamente, de conservación parcial y de muy difícil interpretación como fuentes documentales. También muy problemático es el tratamiento crítico de los textos literarios de la Antigüedad. Entre los textos protohistóricos más importantes están, en hebreo, la Biblia (cuyas enigmáticas menciones a Tarshish pueden en algunos casos localizarse en España), y en griego documentos como las historias de Heródoto, Herodoro, Teopompo o Éforo y los periplos massaliota, de Piteas o el Pseudo-Escilax (el Periplo de Hannón inicialmente estaría escrito en fenicio).
Heródoto de Halicarnaso: el padre de la Historia
Heródoto de Halicarnaso, nacido en torno al año 484 a. C. en la ciudad griega de Halicarnaso (actual Bodrum, en Turquía), es reconocido tradicionalmente como el “padre de la Historia”. Su obra monumental, conocida simplemente como Historíai (Investigaciones), constituye el primer intento conocido de reunir, organizar y transmitir hechos del pasado humano con un enfoque sistemático, combinando la narrativa con la observación crítica y el deseo de comprender las causas profundas de los acontecimientos.
Una vida entre culturas
Heródoto vivió en una época de profundos cambios políticos y culturales, marcada por la expansión del Imperio persa y el auge de las ciudades-estado griegas. Aunque griego de nacimiento, su procedencia jonia lo colocó en una posición privilegiada para observar y documentar los contactos entre Grecia y Oriente, entre Occidente y Asia. Viajó extensamente —según sus propios relatos— por Egipto, Mesopotamia, el Cáucaso, Tracia y hasta el mar Negro, recogiendo testimonios orales, observaciones directas, leyendas y tradiciones locales.
Su perspectiva multicultural y comparativa le permitió transmitir una visión del mundo enormemente amplia para su tiempo, donde lo extranjero no era necesariamente lo bárbaro, y donde el relato histórico no se limitaba a lo griego.
La obra: Historíai
La obra de Heródoto, dividida en nueve libros (nombrados posteriormente con las musas), narra principalmente las Guerras Médicas, es decir, los enfrentamientos entre griegos y persas a comienzos del siglo V a. C. Sin embargo, su alcance va mucho más allá del simple relato militar. Heródoto se interesa por las costumbres, religiones, leyes, leyendas, paisajes y anécdotas de los pueblos que describe, desde los egipcios hasta los escitas.
El núcleo de su método es la investigación (historia), que para él significa indagar, preguntar, contrastar. No siempre verifica las fuentes, pero casi siempre las expone con claridad, dejando al lector la libertad de juzgar. Su frase recurrente “así me lo contaron” revela tanto su honestidad intelectual como su voluntad de preservar incluso lo inverosímil como parte del patrimonio humano.
Un estilo entre la épica y la crítica
Heródoto escribe en un estilo narrativo, ágil y a veces poético, heredero de la épica homérica pero abierto a la observación empírica. Alterna episodios históricos con digresiones geográficas o antropológicas, lo que hace de su obra no solo una historia política, sino también una enciclopedia cultural del mundo conocido.
Aunque fue criticado por autores como Tucídides, quien le reprochaba su falta de rigor analítico, su obra sentó las bases de la historiografía como disciplina, al separar la historia del mito y al buscar causas más allá de lo divino o heroico. Heródoto también introdujo ideas clave como el relativismo cultural (“cada pueblo cree que sus costumbres son las mejores”) y la necesidad de explicar los hechos en su contexto social y moral.
Su legado
La obra de Heródoto tuvo una influencia duradera tanto en la Antigüedad como en el Renacimiento y la historiografía moderna. Fue traducido tempranamente al latín y luego al árabe. Inspiró a exploradores, filósofos, geógrafos y escritores. Hoy se le valora no tanto como cronista exacto, sino como constructor de una mirada histórica humanista, basada en la curiosidad, la comparación y la memoria.
En la península ibérica, Heródoto es una fuente fundamental para la protohistoria, ya que aporta datos sobre Tartessos, los celtas, los iberos y el lejano Occidente. Aunque sus descripciones contienen elementos míticos, su testimonio es invaluable por ser una de las pocas voces antiguas que miran hacia Occidente desde el corazón del mundo clásico.
Heródoto de Halicarnaso (en griego antiguo, Ἡρόδοτος [Hēródŏtŏs]; en latín, Herodotus; Halicarnaso, 484 a. C.-Turios, 425 a. C.) fue un historiador y geógrafo griego, tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas.
Dedicó parte de su vida a efectuar viajes para obtener la información y los materiales que le permitieron escribir una obra de gran valor histórico y literario. No obstante, recibió severas críticas incluso por parte de sus contemporáneos por incluir en su trabajo anécdotas y digresiones que, aunque proporcionaban informaciones valiosas, poco tenían que ver con el objeto de estudio que se había propuesto: las luchas de los persas contra los griegos.
Obras
Historiografía
Artículo principal: HistoriaeSe le considera el padre de la historiografía. La primera vez que se le cita de esta forma es en el ciceroniano De legibus (1, 5, 5) por su famosa obra Ἱστορίαι (Historiae, en realidad Historias, también conocida como Historia) literalmente «investigaciones, exploraciones» (de ἵστωρ, v ‘saber, conocer’) escrita probablemente en Turios, una colonia panhelénica situada en la Magna Grecia. El terminus post quem de la obra se sitúa en el año 430 a. C.Las Historiae o Nueve libros de historia son consideradas una fuente importante por los historiadores por ser la primera descripción del mundo antiguo a gran escala y una de las primeras en prosa griega.
El primer párrafo anuncia:
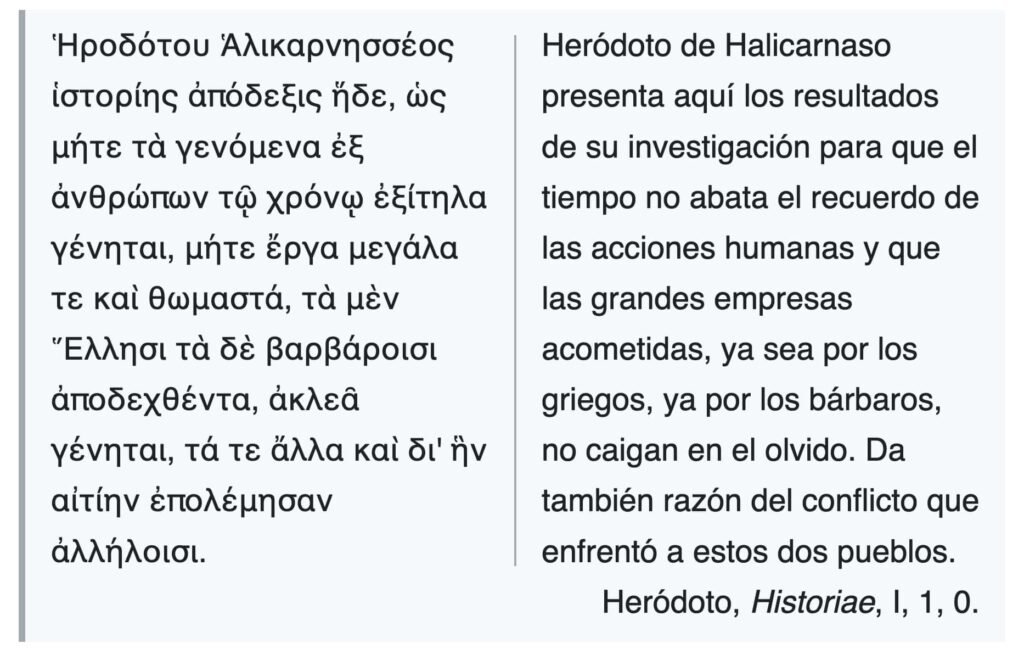
El conjunto fue dividido en nueve libros por su editor alejandrino del siglo III o II a. C., uno por cada musa: Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope.
En ellos narra con precisión las guerras médicas entre Grecia y Persia a principios del siglo V a. C., con especial énfasis en aspectos curiosos de los pueblos y personajes de unos y otros, al tiempo que describe la historia, etnografía y geografía de su tiempo.
Para sus obras históricas recurrió a fuentes orales y escritas. Cuando menciona las primeras, casi siempre alude a sus informadores de forma indefinida («según los persas…», «a decir de los griegos…»; «unos dicen… otros, en cambio, sostienen…»). Del carácter parcial y poco fiable de sus fuentes era consciente el propio autor, que escribió:
Me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo a rajatabla. Esta afirmación es aplicable a la totalidad de mi obra.
Heródoto, Historiae, VII, 152, 3.
Entre las segundas pueden hacerse tres grandes grupos: a) datos obtenidos de los poetas, que conocía bien; b) inscripciones, listas oficiales y administrativas de los distintos Estados y oráculos y, finalmente, c) informaciones de los logógrafos y la literatura de su época.
Entre los poetas cita a Homero, Museo, Bacis, Olén, Aristeas, Arquíloco, Esopo, Solón, Alceo, Safo, Laso, Simónides de Ceos, Frínico, Esquilo, Píndaro y Anacreonte.
Pese a esta inspiración poética de Heródoto, influjo quizás de su tío Paniasis del que asume la idea de un hombre impotente ante una divinidad que castiga sus faltas y su soberbia (hibris), se muestra a menudo crítico con dichas fuentes.
En cuanto al segundo tipo de fuentes, realiza algunas interpretaciones ingenuas de textos escritos en lenguas que desconoce, como los jeroglíficos u otras lenguas, dependiendo del testimonio no siempre fiable de los intérpretes o los personajes consultados. Por otra parte, los oráculos, con frecuencia comentados post eventum, ofrecen problemas de datación importantes.
Busto romano de Heródoto; escultura de piedra; copia del siglo II d.C. de una estatua griega de bronce de la primera mitad del siglo IV a.C. Metropolitan Museum of Art – Gift of George F. Baker, 1891 to the Metropolitan Museum of Art. Fuente. CC0.
El tercer tipo de fuentes está representado por los logógrafos, sobre todo Hecateo, y los filósofos presocráticos, algunas de cuyas ideas son citadas directa o indirectamente. En general, se inclina por obras de la literatura jonia. Como Hecateo, se muestra crítico, racionalizador o escéptico con las tradiciones míticas.
Su metodología histórica se apoya en la verosimilitud apelando al sentido común, aplicada al análisis de tradiciones legendarias o controvertidas. Además, utiliza la interpretatio graeca, helenizando costumbres y culturas extrañas de pueblos que no conoce desde dentro. Saca a veces conclusiones erróneas, por ejemplo, de la escasez de leones comparados con otros animales infiere que las leonas paren un solo cachorro y una sola vez en su vida. Es patente, además, su ignorancia en nociones de táctica y estrategia militar.
Este escaso rigor analítico se debe a que estaba aún en los albores del género histórico, pese a lo cual en la Antigüedad se le reconocía como «padre de la historia». Esto se evidencia en sus explicaciones de los acontecimientos humanos, en las cuales no está ausente la voluntad de los dioses.
Su sucesor, Tucídides, será quien excluya todo aspecto religioso y busque una explicación puramente racional, basada en la relación causa-efecto. Analiza los acontecimientos históricos intentando entender las causas o razones (aitiai) que los han causado, con un examen riguroso de las fuentes más allá del mero acopio de todo tipo de tradiciones. Tucídides sustituyó el tratamiento anecdótico y cuasinovelesco del pasado por el análisis metódico del presente.
Mientras Heródoto titula su obra Historíe como fruto y resultado de sus investigaciones personales in situ, Tucídides no llamará así su obra. El primero era heredero de la logografía jonia, escribe en jonio, mientras que el segundo era heredero de los sofistas y la escuela sofística ateniense, escribe en ático.
Heródoto de Halicarnaso no fue un simple narrador de batallas, sino un intelectual pionero que dio forma a una nueva forma de entender el pasado. Su obra, cruce de culturas y saberes, sigue fascinando por su frescura, su alcance global y su defensa implícita de la diversidad humana. En su pluma nació la historia no solo como relato, sino como búsqueda: de verdad, de sentido y de comprensión entre los pueblos.
Fragmento de las Historias de Heródoto. La principal referencia a la península ibérica se da en el Libro IV, capítulo CLII. Desconocido – Papyrology Rooms, Sackler Library, Oxford. Dominio público.
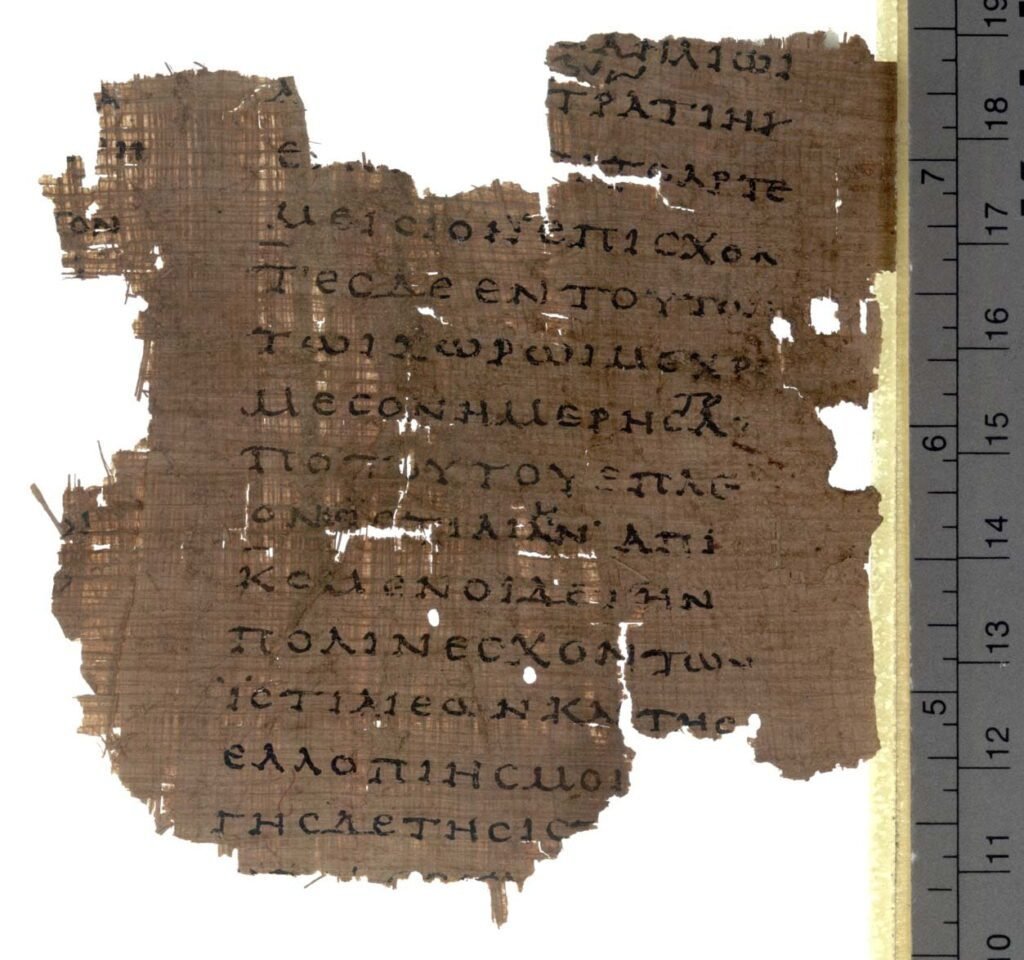
Los documentos de época romana (en latín o en griego) fueron ya mucho más abundantes y detallados, desde la época de la conquista: escritores como Polibio, Posidonio y Plinio el Viejo (que, además de citar fuentes anteriores, aportan su testimonio personal, pues viajaron a Hispania), Estrabón, Tito Livio, Floro y Diodoro Sículo (que basan sus obras en otras fuentes, pues no visitaron la península —Floro simplemente resume a Tito Livio—), y la información disponible en algunos documentos excepcionales, como los Vasos Apolinares, el Itinerario de Antonino, el Anónimo de Rávena, la Tabula Peutingeriana, el Itinerario de barro, etc.
Además de las referencias de Homero y Hesiodo a los míticos confines occidentales, la primera fuente griega sobre la península ibérica parece ser Estesícoro (Gerioneida, ca. 600 a. C.), que denomina Erytheia («la isla del crepúsculo vespertino») a la isla, en la desembocadura del Tartesso (río cuyas fuentes brotan de la plata), donde Gerión apacentaba sus vacas. Para Anacreonte, la longevidad de los reyes de Tartessos era proverbial (algo similar a la de Matusalén en la cultura judeocristiana): yo mismo no desearía ni el cuerno de Amaltea ni reinar 150 años en Tartesos. Hacia el 500 a. C. se data la siguiente fuente de importancia: Hecateo de Mileto, que lista los pueblos de la costa de Iberia de suroeste a noreste: elbestios, mastienos, esdetes e ilergetes (más los misgetas, que no localiza); todos ellos se indican como situados al oeste de los Pirineos, límite oriental de esa tierra (habitada por íberos y genéricamente denominada Iberia) con la Céltica habitada por galos (Κέλτοι -keltoi- o Γαλάται -galatai-) y ligures (Λίγυες -ligyes-). El mito de la ciudad de Pyrene, situada donde la cordillera llega al mar (el cabo de Creus), también estaba asociado a la plata: al incendiarse (pyros es «fuego» en griego) uno de sus montes, corrieron ríos de plata fundida, tal era la abundancia y superficialidad de sus vetas. No obstante, poca precisión geográfica es de esperar para esta época: a comienzos del siglo V a. C., el trágico Esquilo localiza el Ródano como un río de Iberia; aunque la posible identifcación de los misgetas con una etnia mestiza de íberos y ligures podría explicar tal ubicación.
Pueblos prerromanos
Los pueblos prerromanos de la península ibérica: diversidad cultural antes de Roma
Antes de la conquista romana, la península ibérica era un mosaico de pueblos, lenguas y culturas que habían evolucionado a lo largo de milenios en contacto con otros pueblos mediterráneos y atlánticos. A esta diversidad humana y territorial se la conoce de forma general como la de los pueblos prerromanos, una denominación que, más que referirse a un grupo homogéneo, abarca una constelación de comunidades autóctonas, cada una con sus formas de vida, estructuras sociales y creencias, y que coexistieron entre los siglos X y II a. C.
Este periodo forma parte de la protohistoria peninsular, una etapa de transición entre la prehistoria y la historia antigua. Se caracteriza por la ausencia de fuentes escritas propias en la mayoría de estas culturas, aunque algunas de ellas desarrollaron formas de escritura —como los íberos y celtíberos—, y por la existencia de fuentes externas, especialmente griegas y romanas, que describen estas sociedades desde la mirada del extranjero.
Un territorio fragmentado y plural
La geografía peninsular, con su variedad de climas, relieves y accesos al mar, favoreció el desarrollo de formas de vida muy distintas según la región. En el litoral mediterráneo florecieron pueblos más abiertos al comercio y a la influencia de colonizadores orientales, mientras que en el interior y el norte predominaban sociedades organizadas en torno a estructuras tribales, castros fortificados y un fuerte componente guerrero.
En términos amplios, puede hablarse de una dualidad entre pueblos de tradición íbera en el este y sur, más influenciados por fenicios y griegos, y pueblos de tradición celta o indoeuropea en el norte y el oeste, con conexiones culturales con el centro de Europa. Sin embargo, esta división es una simplificación, ya que existieron zonas de contacto, hibridación y culturas mixtas, como la celtibérica.
Formas de vida, economía y sociedad
La mayoría de estos pueblos practicaban una economía agrícola y ganadera, complementada con la minería, la metalurgia y el comercio regional o internacional. Las formas de organización social eran muy variadas: desde ciudades-estado organizadas en torno a élites aristocráticas hasta comunidades tribales con liderazgos guerreros. Algunos pueblos tenían jefes con poder político y religioso; otros mantenían sistemas más igualitarios o colectivos.
El contacto con los colonizadores fenicios, griegos y cartagineses trajo consigo importantes innovaciones: alfabetos, monedas, nuevas técnicas agrícolas, cerámica, sistemas de urbanización y cultos religiosos extranjeros, todos ellos absorbidos y reinterpretados por las culturas locales.
Religión y mundo simbólico
Las creencias religiosas de estos pueblos eran mayoritariamente politeístas y animistas, con cultos a fuerzas de la naturaleza, héroes ancestrales, divinidades locales y rituales funerarios complejos. Las prácticas variaban enormemente entre regiones, pero reflejan un profundo respeto por la tierra, la guerra, los antepasados y los ciclos naturales. Las necrópolis, estelas funerarias y esculturas rituales son testimonio de un mundo simbólico rico y diverso.
Conquista y transformación
A partir del siglo III a. C., con la llegada de Roma a la península durante la Segunda Guerra Púnica, comenzó un proceso largo de conquista y asimilación de estos pueblos. Algunos ofrecieron resistencia feroz —como los lusitanos o los celtíberos—, mientras que otros fueron romanizados de manera más pacífica. El resultado fue una profunda transformación política, social y cultural que acabó diluyendo muchas de las identidades prerromanas, aunque su huella quedó grabada en la toponimia, el arte, la religiosidad popular y, en algunos casos, la lengua.
Dado que fue la romanización el proceso decisivo, se denominan pueblos prerromanos a los que se identifican como pueblos indígenas de la península ibérica anteriores a ese proceso. Los de la denominada área ibérica (sur y este peninsular) fueron los que más intensamente habían recibido el impacto de las colonizaciones griega y púnica, y son calificados como «pre-indoeuropeos». En la zona suroccidental se produjo incluso el surgimiento (y desaparición) de una entidad política de dimensión estatal: Tartessos. Los pueblos de la denominada área indoeuropea (centro, oeste y norte peninsular) estaban más bien vinculados al ámbito cultural centroeuropeo conocido como celta, aunque entre ellos había un notable caso de pueblo preindoeuropeo: los vascones.
«Los pueblos prerromanos de la península ibérica constituyen una de las etapas más complejas, diversas y fascinantes de la historia antigua de España y Portugal. Estudiarlos no es solo rescatar el pasado anterior a Roma, sino también comprender las raíces profundas de la identidad cultural peninsular, forjada en la confluencia de múltiples herencias, visiones del mundo y formas de habitar el territorio. Su legado, aunque fragmentario, sigue vivo en muchos aspectos de la cultura actual, y su estudio invita a mirar la historia no como una línea recta, sino como una red de caminos entrecruzados.»
Tartessos
Tartessos fue una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes de la antigüedad peninsular. Situada en el suroeste de la península ibérica, en el área que hoy comprenden las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, floreció entre los siglos IX y VI a. C., convirtiéndose en el primer Estado organizado del occidente europeo del que se tiene noticia. Las fuentes clásicas, desde Heródoto hasta Avieno, la describen como una tierra rica en metales preciosos, con instituciones avanzadas y una monarquía longeva y sabia, personificada en la figura del legendario rey Argantonio. Sin embargo, la falta de textos escritos por parte de sus propios habitantes y la mezcla entre elementos históricos y legendarios han envuelto a Tartessos en un halo de misterio que continúa hasta nuestros días. Desde hace décadas, arqueólogos e historiadores han intentado descifrar su verdadera naturaleza, oscilando entre quienes la consideran un mito y quienes la reconocen como una civilización plenamente histórica, profundamente influenciada por los contactos con el Mediterráneo oriental.
Tartessos emergió como resultado de una evolución interna de las culturas del Bronce Final del suroeste peninsular, en estrecho contacto con los fenicios que, desde el siglo IX a. C., comenzaron a establecer enclaves comerciales en la región. Este contacto propició un proceso de orientalización que introdujo en el mundo tartésico elementos como la escritura alfabética, nuevas formas religiosas, técnicas metalúrgicas avanzadas y modelos de organización urbana. Sin embargo, Tartessos no fue una copia pasiva del modelo fenicio, sino una cultura original que supo integrar y reinterpretar estos aportes dentro de una tradición local rica y milenaria. Su economía se basaba fundamentalmente en la minería y el comercio de metales como el cobre, la plata y el estaño, abundantes en el entorno de Sierra Morena y las marismas del Guadalquivir. Esta riqueza mineral convirtió a Tartessos en un nodo estratégico del comercio mediterráneo y atlántico, y en un foco de atracción para colonizadores y mercaderes extranjeros.
La organización política de Tartessos, aunque no del todo conocida, parece haber estado en manos de una aristocracia dominante y de una monarquía con funciones religiosas y guerreras. La figura de Argantonio, citada por Heródoto como un rey que gobernó durante ochenta años y que ofreció ayuda a los foceos contra los persas, es el símbolo de este poder regio ilustrado y abierto al mundo. En cuanto a la cultura material, Tartessos dejó un legado impresionante: necrópolis monumentales como las de La Joya o Medellín, ajuares suntuosos, cerámicas decoradas, esculturas y, sobre todo, tesoros como el de El Carambolo, una colección de joyas de oro que revela una maestría técnica y un simbolismo ritual de alto nivel. En estos hallazgos se percibe tanto la impronta oriental como una identidad propia, forjada en el cruce de caminos entre el Atlántico y el Mediterráneo.
La escritura tartésica, también conocida como suroccidental, es una de las más antiguas documentadas en la península ibérica. Derivada del alfabeto fenicio y adaptada a la lengua local, aún no ha sido completamente descifrada, lo que dificulta el conocimiento profundo de su lengua y pensamiento. Se han conservado algunas estelas con inscripciones, posiblemente funerarias o conmemorativas, cuya distribución geográfica coincide con el área de influencia tartésica y con territorios vecinos donde la cultura tartésica pervivió tras su desaparición política.
A partir del siglo VI a. C., Tartessos desaparece de las fuentes y del registro arqueológico como entidad política. Las causas de su colapso han sido objeto de numerosas teorías: desde un declive interno, hasta un cambio en las rutas comerciales mediterráneas, o la presión de nuevos actores como Cartago. Lo cierto es que, tras su desaparición, su legado se proyectó en culturas posteriores, como la de los turdetanos, que los autores romanos consideraban herederos directos de los tartesios. Esta transmisión cultural sugiere que Tartessos no desapareció del todo, sino que se transformó y se adaptó a nuevos contextos históricos.
Tartessos representa, por tanto, un momento clave en la historia antigua de la península ibérica. Fue una civilización precursora, que supo sintetizar elementos autóctonos y orientales, y que desarrolló una forma de organización social, económica y simbólica de notable complejidad. Su historia, aunque aún llena de incógnitas, es testimonio del dinamismo del occidente mediterráneo en la Edad del Hierro, y de la capacidad de los pueblos peninsulares para integrarse en redes de intercambio y cultura que desbordaban los límites geográficos de su entorno. Estudiar Tartessos es acercarse no solo al origen de las civilizaciones ibéricas, sino también al corazón de una Europa que, desde sus márgenes, ya comenzaba a dialogar con el mundo.
Tartessos es la entidad política más antigua de la península ibérica sobre la que hay referencia escrita. Como zona de influencia cultural (sin que pueda entenderse como ningún tipo de «frontera» política) se extendía por una gran parte del sur peninsular, hasta los ríos Tajo y Segura. Se ha llegado a considerar que posiblemente serían dos los centros de irradiación política y cultural en ese amplio territorio: al Oeste, el «Tartessos» identificado con la desembocadura del Guadalquivir (el desaparecido Lacus Ligustinus entre Cádiz, Sevilla y Huelva; y al Este la ciudad de Mastia Tarseion, identificada con la actual Cartagena.
Ante lo enigmático de las fuentes semíticas (en ausencia de fuentes fenicias -con la posible excepción de la estela de Nora-, las referencias al Tarshish de la Biblia), la parte principal de la información protohistórica proviene de un limitado corpus de fuentes griegas y romanas (las referencias a Τάρτησσος y a Tartessus en Estesícoro, Anacreonte, Heródoto, Avieno, etc. -se ha llegado incluso a considerar la Atlántida de Platón-). La relación entre los hallazgos arqueológicos y esas referencias protohistóricas está siendo constantemente revisada.
La civilización tartésica se construyó sobre una estructura socioeconómica de base ganadera y agraria (las vacas de Gerión), a la que posteriormente se añadió la explotación de las minas de la zona (la plata que da nombre al rey Argantonio). El auge de esta cultura tuvo lugar entre los siglos IX y VII a. C., coincidiendo con la etapa en que los fenicios se asentaron en factorías costeras para la adquisición de metales a cambio de productos elaborado que eran adquiridos por la élite tartésica como productos de lujo y prestigio.
Estos intercambios contribuyeron al desarrollo de la sociedad autóctona. Modificaron los ritos funerarios tartésicos y, probablemente, acentuaron la estratificación social. Hay pruebas que indican que la aristocracia tartésica explotó a la población que trabajaba en las minas y en los campos en su propio beneficio.
A partir del siglo VI a. C., Tartessos desaparece de las fuentes escritas, y la cultura material entra en una etapa de decadencia. Se han aducido desde causas externas, manifestadas de forma violenta (la imposición -a partir de la batalla de Alalia- de la colonización territorial cartaginesa, que habría destruido Tartessos, bien físicamente como ciudad, o bien en su entidad política); hasta causas endógenas, manifestadas de forma gradual (agotamiento de las vetas de mineral aprovechables, que habría acabado con el comercio colonial fenicio y habría llevado a las culturas nativas de nuevo a una economía exclusivamente agrícola y ganadera).
Escritura tartésica en una placa procedente de Fonte Velha (Bensafrim, sur del actual Portugal). User:Papix – Trabajo propio. Reproducción de la Estela de Bensafrim, Piedra arenisca que mide 1,34 x 0,65 x 0,15 metros. Se encuentra en el Museu Municipal de Figueira da Foz. Autor: J.M de la Osa.. Reproducción de la Estela de Bensafrim, mostrando una inscripción en lo que se cree es la lengua de Tartessos. Reproducción de la Estela de Fonte Velha (Bensafrim, Lagos). Estela de Bensafrim. Escritura tartésica. Estela de Fonte Velha (Bensafrim, Lagos (Portugal)). Fonte Velha (Bensafrim, Lagos). Dominio público.
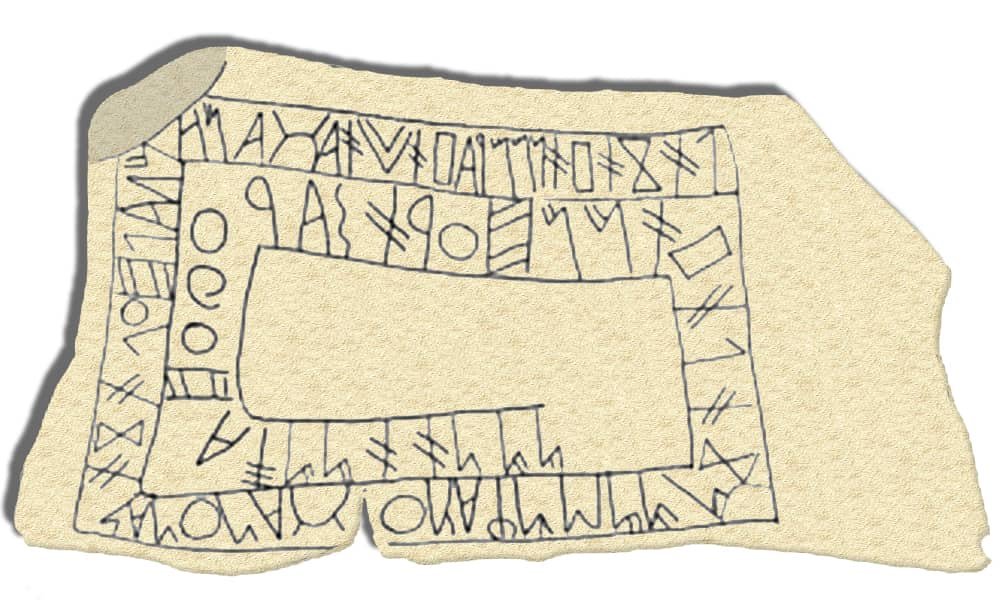
La escritura de Tartessos, también conocida como la escritura del suroeste, es una de las manifestaciones más tempranas de escritura en la península ibérica. Se encuentra principalmente en la región suroccidental, en lugares que abarcan parte de Andalucía y Extremadura, lo que corresponde al área de influencia de la cultura tartésica. Este sistema de escritura se utilizaba entre los siglos VII y V a.C., aunque su origen exacto y evolución son temas de debate entre los investigadores.
La escritura del suroeste es de tipo semisilábico, lo que significa que combina signos que representan sílabas con otros que representan sonidos individuales. Se la considera emparentada con las escrituras paleohispánicas, como la ibérica, y se cree que su desarrollo pudo estar influido por los contactos comerciales y culturales con los fenicios, quienes introdujeron la escritura en esta región.
Los textos conocidos están inscritos mayoritariamente en estelas de piedra, generalmente asociadas a contextos funerarios. Estas inscripciones, a menudo breves, presentan dificultades para su interpretación, ya que la lengua subyacente a la escritura sigue siendo en gran medida desconocida. Algunos expertos sugieren que esta lengua podría ser un idioma paleohispánico autóctono, posiblemente no relacionado con las lenguas indoeuropeas.
El estudio de la escritura tartésica es limitado debido al escaso número de inscripciones descubiertas y a su estado fragmentario. Sin embargo, estas inscripciones constituyen un valioso testimonio de la sofisticación cultural de Tartessos y su capacidad para desarrollar herramientas propias de comunicación escrita, probablemente adaptadas a las necesidades de la élite de su sociedad.
Tesoro de Aliseda (Conjunto) (Periodo Orientalizante). Número de inventario: Conjunto 586. Representación Grafico-visual,tesorillo:parece origen Tartesico,apreciamos delicadisimo estilo artesanal Egiptizante u Orientalizante,destacar ¿cinturón? de oro,representación a 2 lineas «Ritual» a descifrar,quizas definiría entendimiento global. Foto: Archivo Fotográfico del MAN (photo) – Museo Arqueológico Nacional. CC BY-SA 4.0.

El pueblo tartésico es uno de los más enigmáticos de la península ibérica y, como bien señalas, tiene un contexto cronológico importante en la protohistoria de la región. El Reino de Tartessos floreció en el suroeste de la península, en la zona que ahora ocupa principalmente Andalucía (especialmente en la zona del río Guadalquivir, y su influencia llegaba a las costas cercanas, como las de Huelva y Cádiz). La cronología de Tartessos se extiende desde aproximadamente el siglo XI a.C. hasta el siglo VI a.C., aunque la mayor parte de la información disponible proviene de las últimas fases de su existencia.
Cronología de Tartessos:
1. Orígenes y primeras referencias (c. 1100-1000 a.C.): Aunque hay algunos indicios de presencia tartésica antes de estas fechas, se considera que el pueblo tartésico comienza a tomar forma y a establecerse como una civilización organizada a partir de finales del segundo milenio a.C.. Algunos arqueólogos y expertos señalan que los primeros asentamientos de lo que luego sería el reino tartésico comienzan en este periodo, hacia finales del siglo XI a.C..
2. Máxima expansión y apogeo (c. 800-550 a.C.): La cultura tartésica alcanza su apogeo durante los siglos VIII a VI a.C., cuando los tartessos tienen contacto con otras civilizaciones, especialmente los fenicios y los griegos. Esto permite que desarrollen una economía avanzada basada en el comercio, especialmente con metales como el oro, la plata y el hierro, que extraían de las minas de la región. Los tartessos también destacaron por su organización social, arte y arquitectura, incluida su famosa ciudad (probablemente situada cerca de la desembocadura del río Guadalquivir), aunque la ubicación exacta sigue siendo motivo de debate.
3. Declive y desaparición (c. 550-500 a.C.): El Reino de Tartessos comenzó a declinar hacia el siglo VI a.C., posiblemente debido a la influencia de los cartagineses y otros pueblos mediterráneos, que comenzaron a dominar la región. La influencia fenicia y la expansión de la colonización cartaginesa en el sur de la península también contribuyeron al desgaste y la absorción de Tartessos en las nuevas estructuras políticas que emergieron en la zona.
¿Quiénes eran los tartessos?
Los tartessos eran un pueblo con una mezcla de influencias autóctonas ibéricas y conexiones con el mundo mediterráneo. No se sabe con certeza si eran de origen indoeuropeo o no, pero se cree que estaban emparentados con los pueblos íberos. Su lengua sigue siendo un misterio, ya que no se conservan suficientes evidencias escritas en tartésico, aunque algunos textos y epígrafes han sido descifrados de forma parcial. En todo caso, Tartessos se destacó en comercio, riqueza minera y en la creación de un arte propio, muy influenciado por los fenicios, pero con una identidad única.
¿Cuándo y cómo se integra Tartessos en el contexto de los pueblos peninsulares?
Tartessos forma parte de las primeras grandes civilizaciones de la península, antes de la llegada de los cartagineses y los romanos. Su contacto con fenicios y griegos permitió que el reino se convirtiera en un centro comercial clave, con una fuerte influencia del mundo oriental. Sin embargo, su desaparición en el siglo VI a.C. representa un punto de transición en la península, pues da paso a la influencia de Cartago en la zona y marca el fin de una de las primeras grandes civilizaciones peninsulares.
En resumen, Tartessos floreció entre los siglos XI a.C. y VI a.C., siendo una de las primeras culturas de la península que tuvo un contacto sostenido con pueblos del Mediterráneo oriental. Siendo una cultura rica, probablemente influenciada por los fenicios, pero con una identidad propia, su declive está asociado con la expansión de otros poderes mediterráneos en la región, como los cartagineses.
Íberos
Los pueblos denominados «íberos» son los situados en toda la franja costera mediterránea, desde los Pirineos hasta Gades (Cádiz), incluyendo los valles del Ebro y el Guadalquivir. Las influencias culturales de griegos y cartagineses, se superponen sobre unos rasgos básicos, relativamente homogéneos, que proceden de una evolución autóctona de las culturas del Bronce peninsular: poblados fortificados de tamaño variable, desde ciudades a aldeas, a menudo en colinas y elevaciones de terreno, economía agrícola y ganadera, comercio con productos artesanales y minerales que intercambiaban con los colonizadores.
Entre los siglos V y III a. C., los distintos pueblos íberos adquirieron grados de desarrollo social y político diversos. La mayor parte desarrollaron una élite dirigente aristocrática que controlaba la producción del campesinado e imponía su dominio mediante la fuerza militar, como muestran los ajuares funerarios, cargados de armas (la famosa falcata ibérica) y con iconografía exaltadora de los valores guerreros. En ciertos pueblos se llegó a instituir el mandato personal de un líder o régulo. La conquista de cartagineses y romanos impidió su desarrollo y sometió a todos ellos al dominio externo.
La lengua íbera fue utilizada para la escritura con alfabetos derivados del griego y el fenicio, y su conocimiento está progresando, aunque todavía no se ha conseguido más que descifrar algunas fragmentos. Su cultura desarrolló ritos religiosos y funerarios característicos. En determinados núcleos que alcanzaron el desarrollo de verdaderaas ciudades, se dio la planificación urbana. Entre las muestras artísticas que se conservan, destaca la escultura ibérica (Dama de Elche, Dama de Baza, cerro de los Santos o la llamada Bicha de Balazote).
Los íberos fueron uno de los pueblos prerromanos más significativos y característicos de la península ibérica. Su civilización floreció a lo largo del primer milenio antes de nuestra era, especialmente entre los siglos VI y II a. C., ocupando una amplia franja del litoral oriental y sur peninsular, desde el Rosellón hasta el sur de Andalucía, así como el valle del Ebro y parte del interior. Aunque el término “íbero” fue utilizado por los autores griegos y romanos para referirse genéricamente a los pueblos del este peninsular, hoy se emplea en sentido más preciso para designar a un conjunto de comunidades que, sin constituir una unidad política, compartían una lengua, una cultura material y unas formas de vida suficientemente homogéneas como para hablar de una verdadera civilización íbera.
El origen de los íberos es complejo y aún objeto de debate. La teoría más aceptada es la de una evolución cultural autóctona a partir de las poblaciones del Bronce Final, profundamente influida por los contactos con colonizadores fenicios y griegos. A partir del siglo VII a. C., la región íbera experimentó un fuerte proceso de orientalización, con la adopción de la escritura, nuevas formas artísticas, estructuras urbanas y elementos religiosos foráneos. Sin embargo, los íberos no fueron meros receptores pasivos de estas influencias, sino que las integraron en un tejido social y cultural propio, dando lugar a una civilización de gran riqueza y originalidad.
Las comunidades íberas se organizaban en pequeños reinos o jefaturas, cada una con su territorio, su aristocracia guerrera y su centro urbano fortificado, conocido como oppidum. Algunas de estas entidades políticas alcanzaron notable desarrollo, como los ilergetes, edetanos, contestanos, bastetanos y turdetanos, entre otros. La sociedad estaba jerarquizada, con una nobleza que concentraba el poder militar, político y religioso, y una base compuesta por campesinos, artesanos, comerciantes y posiblemente esclavos. La guerra y el prestigio guerrero desempeñaban un papel central en la cultura íbera, como lo demuestra la iconografía, los ajuares funerarios y las fuentes clásicas. Las élites se hacían enterrar con armamento, carros, vasos de lujo y esculturas monumentales, lo que indica un elevado grado de ritualización del poder.
La lengua íbera, que conocemos por inscripciones en cerámica, piedra y plomo, fue escrita en varios alfabetos adaptados del fenicio y del griego, conocidos como escrituras ibéricas nordoriental y meridional. Aunque estos signos han sido en gran parte descifrados fonéticamente, la lengua en sí misma sigue sin entenderse completamente, ya que no guarda parentesco conocido con ninguna otra lengua indoeuropea o mediterránea, y no ha dejado traducciones bilingües. Esto convierte al íbero en uno de los grandes enigmas de la lingüística antigua, aunque su amplia difusión y uso en inscripciones demuestran una notable capacidad de organización administrativa y cultural.
La cultura material de los íberos es rica y variada. Destaca su cerámica pintada, su joyería en oro y plata, sus esculturas de bulto redondo y relieves funerarios, y una arquitectura avanzada que incluía murallas, viviendas ordenadas y espacios públicos. Uno de los elementos más conocidos del arte íbero es la escultura funeraria, con figuras como la Dama de Elche, la Dama de Baza o el Guerrero de Moixent, que reflejan tanto la influencia oriental como la iconografía local, y que expresan una visión del más allá ligada al linaje y al estatus social.
La religión íbera era politeísta y sincrética, con elementos tomados de los fenicios, cartagineses y griegos, aunque también pervivían creencias indígenas. Se practicaban rituales de incineración, ofrendas a divinidades de la naturaleza y cultos domésticos, así como ceremonias relacionadas con la guerra y la fertilidad. Las necrópolis íberas, con sus túmulos, urnas y ajuares, son una de las principales fuentes para conocer su mundo simbólico y su concepción del más allá.
Los íberos mantuvieron relaciones constantes con los colonizadores mediterráneos, con quienes comerciaban y de quienes recibían bienes de prestigio, tecnologías y modelos de organización. Estas relaciones no fueron solo comerciales, sino también culturales, y ayudaron a consolidar una identidad íbera reconocible a ojos de griegos y romanos. Sin embargo, con la llegada de Roma a partir del siglo III a. C., la autonomía de las comunidades íberas se fue erosionando. Aunque algunos pueblos colaboraron con los romanos, otros ofrecieron una resistencia feroz, como los ilergetes o los contestanos. A lo largo de los siglos II y I a. C., la romanización fue progresivamente transformando la estructura política, lingüística y cultural de la región íbera, hasta su completa integración en el mundo hispanorromano.
Pese a su desaparición como civilización diferenciada, el legado íbero ha perdurado en la toponimia, en elementos del arte y de la religiosidad popular, y en el imaginario cultural peninsular. Su estudio, aún lleno de misterios, ofrece una ventana privilegiada a una sociedad compleja, dinámica y creativa, que supo integrar influencias externas sin renunciar a su identidad, y que representa uno de los capítulos más ricos y profundos de la protohistoria de Europa occidental.
La Dama de Elche (Museo Arqueológico Nacional de Madrid). Desde su descubrimiento ha sido considerada la obra más importante del arte ibérico. Posiblemente su función era funeraria, al disponer de una cavidad posterior destinada para depositar las cenizas. Fotografía: Francisco J. Díez Martín, 11 de diciembre de 2004. CC BY-SA 2.5. Original file (1,857 × 2,466 pixels, file size: 4.68 MB).
Celtas y celtíberos
Los celtas y celtíberos constituyen uno de los componentes más complejos y significativos de la protohistoria peninsular. Su presencia en la península ibérica se remonta al primer milenio antes de nuestra era, fruto de un prolongado proceso de migraciones, mestizajes culturales y transformaciones internas. Lejos de tratarse de un único pueblo homogéneo, los celtas peninsulares representaban una constelación de comunidades con rasgos compartidos de origen indoeuropeo, insertas en contextos geográficos muy diversos y en constante relación con las culturas autóctonas del occidente hispánico. Entre estas comunidades, los celtíberos destacan como una síntesis particularmente significativa, al combinar elementos culturales celtas e íberos, dando lugar a una de las civilizaciones prerromanas más desarrolladas de Hispania.
El fenómeno celta en la península ibérica no puede explicarse mediante una invasión puntual o un movimiento masivo de pueblos. Más bien se trata de un proceso de indoeuropeización cultural que, a lo largo del primer milenio a. C., transformó progresivamente el panorama étnico del norte, el oeste y el interior peninsular. Influenciados por las culturas centroeuropeas de Hallstatt y La Tène, los pueblos celtas que llegaron o se desarrollaron en la península adoptaron formas de vida propias, adaptadas al medio y en diálogo con las poblaciones locales. Su implantación fue especialmente intensa en la Meseta, la zona cantábrica, el noroeste (Gallaecia) y el oeste lusitano, aunque también se detectan influencias celtas en el valle del Ebro y otras áreas del interior.
Las sociedades celtas peninsulares eran mayoritariamente tribales, descentralizadas, organizadas en clanes o gens, y estructuradas en torno a jefes guerreros. La vida cotidiana giraba en torno a los castros —poblados fortificados situados en lugares elevados— que servían tanto de hábitat como de centros defensivos, especialmente en las zonas del noroeste, donde se desarrolló la llamada cultura castreña. La economía era mixta, basada en la agricultura cerealista, la ganadería, la metalurgia del hierro y el trueque. La actividad bélica, el prestigio del guerrero y el simbolismo de las armas tenían un papel central en la construcción social del poder y en los rituales religiosos, donde se ofrecían espadas, fíbulas y cascos en santuarios o lugares sagrados.
Desde el punto de vista cultural, los celtas peninsulares hablaban lenguas indoeuropeas de raíz celta. Aunque no dejaron textos escritos abundantes, sí se han conservado algunas inscripciones en lengua celtibérica, que utilizan un alfabeto derivado del íbero, y que han permitido a los lingüistas avanzar en el conocimiento de esta variante del celta antiguo. La toponimia y la onomástica de amplias zonas de la península revelan una profunda huella lingüística celta, aún detectable en nombres de lugares, ríos y personas. La religión celta era politeísta, con un fuerte componente naturalista y ritual, donde se veneraban divinidades ligadas al bosque, las aguas, la guerra o la fecundidad. Algunas fuentes romanas mencionan la existencia de druidas o sacerdotes, aunque su presencia en la península no está bien documentada arqueológicamente.
En este contexto general, los celtíberos representan un caso singular y destacado. Localizados principalmente en el área del Sistema Ibérico —entre las actuales provincias de Soria, Teruel, Zaragoza, Guadalajara y Cuenca—, los celtíberos surgieron del contacto prolongado entre comunidades celtas del interior y poblaciones íberas del levante. Este mestizaje no fue solo étnico, sino también lingüístico, religioso y artístico, dando lugar a una cultura original, capaz de desarrollar escritura, urbanismo, organización política compleja y una identidad reconocible incluso por los autores clásicos. Los celtíberos vivían en oppida fortificados, con una aristocracia guerrera y un cuerpo de leyes consuetudinarias. De ellos nos han llegado importantes testimonios epigráficos, como los bronces de Botorrita, que documentan aspectos jurídicos, políticos y onomásticos de su sociedad.
Los celtíberos jugaron un papel central en las guerras contra Roma. Su resistencia, organizada y prolongada, culminó en episodios heroicos como el sitio y destrucción de Numancia en el año 133 a. C., símbolo de la lucha por la libertad frente a la expansión imperial. Las guerras celtibéricas, junto con las luchas de los lusitanos, marcaron una de las fases más sangrientas de la conquista romana de Hispania. A pesar de su derrota, su legado pervivió durante generaciones y su romanización fue lenta y parcial.
En conjunto, los celtas y celtíberos de la península ibérica representaron un universo humano complejo, dinámico y profundamente enraizado en su territorio. Aportaron no solo una identidad cultural diferenciada, sino también una forma de vida basada en la autonomía local, el valor guerrero, el vínculo con la naturaleza y la tradición oral. Su memoria ha llegado hasta nosotros fragmentada, pero su importancia para comprender la diversidad étnica, lingüística y simbólica del mundo prerromano es indiscutible. Estudiar a los celtas y celtíberos no es solo mirar hacia el pasado indoeuropeo de la península, sino también descubrir una capa fundamental de su identidad histórica más profunda.
El centro, norte y oeste de la península acogió pueblos de lenguas indoeuropeas, procedentes del centro de Europa (idioma proto-celta), como atestigua la toponimia de las distintas zonas (con algunos enigmas sin resolver, como las inscripciones lusitanas). Los restos arqueológicos son dispares y de difícil interpretación, y la mayor parte de la información sobre estos pueblos procede de las fuentes romanas, en algunos casos de historiadores que acompañaban a los ejércitos en las campañas de conquista.
Los celtas de la península eran, en realidad, un conjunto de muy diversas etnias, conformados en unidades independientes, de muy diverso desarrollo político y cultural, y enfrentados muy habitualmente entre sí. Eran pueblos con una economía agraria, que se agrupaban en confederaciones de tipo tribal y con grupos aristocráticos. Se establecían en poblados pequeños pero muy bien fortificados (como los castros galaicos), poseían una metalurgia del hierro avanzada y una artesanía textil muy apreciada por los romanos (que a la hora de exigir pagos, solicitaban mantas de lana). Los celtíberos, el conjunto de pueblos situados en torno a la cordillera ibérica, eran los que mantenían un mayor contacto cultural con los pueblos íberos. Por el contrario, la franja cantábrica alojaba a los pueblos de mayor lejanía (astures y cántabros); mientras que los vascones y otros pueblos del grupo aquitano eran pre-indoeuropeos (de lenguas más cercanas a las ibéricas).
Tésera celtíbera de hospitalidad procedente de Uxama. Depositada en el Museo Numantino de Soria. Foto propia, modificada con Photosop 6.0. User:Carlosblh. CC BY-SA 3.0.
Una tésera celtíbera, como la procedente de Uxama (hoy Osma, en la provincia de Soria), era un objeto simbólico que representaba un pacto de hospitalidad o alianza entre personas, familias o comunidades. Estas téseras, habitualmente hechas de metal (bronce, hierro o incluso plata) o en algunos casos de piedra, tenían forma geométrica (cuadrada, rectangular, triangular, circular) o figurativa, representando animales como caballos, jabalíes o toros, que poseían un significado especial en el contexto cultural celtíbero.
La tésera cumplía una función social y jurídica. Al entregar una tésera de hospitalidad, se sellaba un acuerdo solemne que garantizaba protección, derechos de paso, refugio o incluso acceso a recursos. El concepto de hospitalidad estaba profundamente arraigado en la cultura celtíbera y era considerado un acto de honor y compromiso mutuo, no solo entre individuos, sino también entre clanes o tribus.
Las inscripciones que a veces acompañaban a las téseras, escritas en lengua celtibérica utilizando escrituras paleohispánicas, solían incluir nombres de las partes implicadas en el acuerdo. Esto añadía un carácter oficial al pacto. La simbología de los animales representados en las téseras también reforzaba el compromiso, evocando atributos asociados con ellos, como la fuerza, el coraje o la lealtad.
En el caso de la tésera de hospitalidad de Uxama, su hallazgo refuerza la idea de que estos acuerdos eran un elemento clave en las relaciones interpersonales y políticas entre los celtíberos, especialmente en un contexto de fragmentación tribal y necesidad de alianzas estratégicas en un entorno hostil y competitivo. Las téseras son, por tanto, no solo un testimonio de la organización social y jurídica de los celtíberos, sino también una muestra de su habilidad para sintetizar conceptos complejos en objetos cargados de simbolismo.
Pueblos colonizadores
Durante la protohistoria de la península ibérica, especialmente entre los siglos IX y III a. C., las costas mediterráneas y meridionales comenzaron a recibir la visita y, posteriormente, el asentamiento de diversos pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental. Fenicios, griegos y cartagineses no solo trajeron consigo productos exóticos, tecnología avanzada y nuevas formas de organización, sino que introdujeron transformaciones culturales profundas que afectarían al conjunto de los pueblos indígenas peninsulares. Estos contactos, inicialmente de carácter comercial, evolucionaron hacia relaciones más estables que incluyeron la fundación de colonias, la transferencia de conocimientos y, en algunos casos, la dominación política. Lejos de ser una mera presencia marginal, la acción de estos pueblos colonizadores se convirtió en uno de los principales motores de cambio de la península ibérica durante el primer milenio antes de nuestra era.
Los primeros en llegar fueron los fenicios, pueblo de navegantes y comerciantes originario de las ciudades-estado de la costa levantina (en el actual Líbano). Atraídos por la riqueza minera del suroeste peninsular —en especial por los yacimientos de plata, estaño y cobre—, los fenicios comenzaron a establecer enclaves comerciales y puestos costeros hacia el siglo IX a. C., siendo el más destacado Gadir (la actual Cádiz), considerada la ciudad más antigua de Europa occidental aún habitada. A través de estos enclaves, introdujeron elementos culturales fundamentales como la escritura alfabética, nuevas técnicas metalúrgicas, prácticas religiosas de origen oriental y una iconografía artística que influiría profundamente en pueblos como los tartesios y los íberos. Su influencia no fue impuesta por la fuerza, sino que se basó en el intercambio y el prestigio cultural, mediante una diplomacia comercial muy eficaz y alianzas locales que les garantizaron estabilidad e integración.
Más adelante, hacia los siglos VI y V a. C., los griegos también establecieron contactos con la península ibérica, aunque su presencia fue más limitada en número y extensión. Provenientes principalmente de Focea, en Asia Menor, fundaron la colonia de Emporion (Ampurias) en la actual costa gerundense. A diferencia de los fenicios, cuyo modelo de colonización era más práctico y comercial, los griegos traían consigo una visión cultural más abierta y cívica, que incluía ideas sobre organización urbana, expresión artística, religión, medicina y filosofía. Su contacto con los pueblos del noreste peninsular, especialmente con los íberos, generó un espacio de mestizaje cultural que se manifiesta en el arte, las inscripciones y los objetos importados hallados en necrópolis y santuarios. Los griegos también extendieron la imagen mítica de la península como el “fin del mundo”, con referencias a lugares legendarios como el jardín de las Hespérides, las columnas de Hércules o las islas Afortunadas.
Finalmente, los cartagineses, herederos directos de los fenicios a través de su metrópoli en el norte de África, Cartago, protagonizaron una nueva oleada colonizadora más militarizada e imperialista a partir del siglo V a. C. Con intereses geoestratégicos y económicos cada vez más definidos, Cartago amplió su influencia en el Mediterráneo occidental, ocupando o reforzando antiguos enclaves fenicios y fundando nuevas colonias como Ebusus (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena). A diferencia de los fenicios y griegos, los cartagineses desarrollaron una política expansionista, estableciendo guarniciones, explotando recursos con lógica imperial y participando activamente en conflictos con pueblos indígenas y, posteriormente, con Roma. El caso de Amílcar Barca y Aníbal, que utilizaron la península como base para sus campañas contra Roma durante las guerras púnicas, es el ejemplo más claro de la instrumentalización cartaginesa del territorio peninsular.
La acción combinada de estos tres pueblos colonizadores —fenicios, griegos y cartagineses— transformó radicalmente las sociedades indígenas del litoral y del interior. Introdujeron no solo productos nuevos (vino, aceite, cerámicas, perfumes, tejidos), sino también ideas, estructuras y tecnologías que alteraron profundamente las formas de vida locales. La escritura, la moneda, el comercio a larga distancia, el urbanismo planificado, las religiones sincréticas y el contacto con mundos lejanos configuraron un nuevo horizonte cultural que los pueblos indígenas absorbieron, adaptaron y resignificaron. Gracias a estos intercambios, surgieron civilizaciones complejas como la de Tartessos, los íberos o los celtíberos, que no pueden entenderse sin la influencia constante de estos interlocutores mediterráneos.
En definitiva, los pueblos colonizadores no fueron simples visitantes de paso. Su huella es visible en la cultura material, en los nombres geográficos, en los testimonios epigráficos, en las estructuras sociales y en la memoria mítica del extremo occidente mediterráneo. Lejos de destruir lo autóctono, en muchos casos lo potenciaron y lo proyectaron hacia nuevas formas de expresión. Con ellos, la península ibérica se integró definitivamente en el mundo antiguo, formando parte de los circuitos económicos, simbólicos y geopolíticos del Mediterráneo. El legado de fenicios, griegos y cartagineses no desapareció con la llegada de Roma, sino que sentó las bases para la posterior romanización y para una larga historia de mestizajes que definirían la identidad peninsular.
Los contactos iniciales de los navegantes procedentes del Mediterráneo oriental con la península ibérica se debieron limitar a pequeños y efímeros asentamentos, continuando sin grandes diferencias la conexión que desde hacía milenios se mantenía entre ambas zonas del Mediterráneo. Las primeras factorías de fenicios y griegos debieron ser de ese tipo: promontorios o islotes cercanos a la costa, cuya principal función era proporcionar el mejor refugio posible para naves, almacenes y expedicionarios mientras mantenían los intercambios comerciales con la población local. La continuidad e intensificación de la relación llevó a hacer estables las instalaciones y la presencia de pobladores (ya «colonos») y a evidenciar las ventajas de asegurarse el monopolio del control de la salida de las riquezas mineras a través de las rutas de navegación en beneficio sus metrópolis. Aun así, hasta mucho más tarde no hubo pretensiones de establecerse en el interior del territorio peninsular.
Fenicios
La aparición de las colonias fenicias en el Mediterráneo occidental, coincide con la expansión de este pueblo oriental por todo el Mediterráneo hacia el siglo XII a. C., con su centro principal en la colonia africana de Cartago. La presencia fenicia está limitada en la península ibérica a la costa andaluza y a una limitada zona de influencia interior, asociada a Tartessos. A los tirios se les atribuye la fundación de Gadir (actual Cádiz), en una fecha muy temprana (80 años después de la Guerra de Troya, lo que podría situarse en el 1100 a. C.). Esta ciudad, prestigiada con el templo de Melkart, habría sido la principal fuente del comercio fenicio con Tartessos.
Aunque hay objetos más antiguos, solo se han encontrado asentamientos fenicios a partir del siglo VIII a. C. en las costas de Málaga, como la propia Malaka o el Cerro del Villar, y Granada. Eran asentamientos comerciales que se empleaban para traficar con los centros de producción de metales del interior de la península, aunque también es probable que también hayan mantenido una economía agraria autosuficiente. Probablemente fueron ellos quienes introdujeron la metalurgia del hierro, bastante compleja, y el torno de alfarero.
Estela de Nora. La posible lectura «Tarshish» (BTRŠŠ) pertenece al primer renglón (se escribe de derecha a izquierda, y sólo se aprecian completas las tres últimas letras). La estela de Nora tiene una inscripción fenicia y está datada entre los siglos IX a. C. y VI a. C. Fue encontrada en 1773 cerca de la antigua Nora, en la localidad de Pula, Cerdeña. Desde 1830 se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari. User: Papix. Reproducción de la piedra de Nora con alfabeto fenicio. CC BY 2.5.
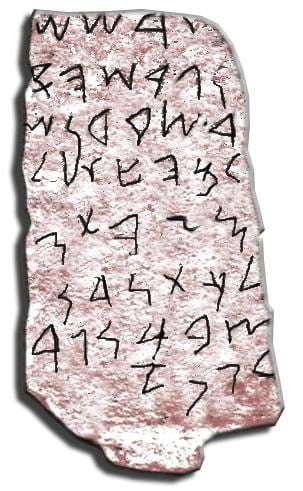
Griegos
Respecto a los griegos, que denominaban Iberia a la península, se han encontrado bastantes objetos, principalmente vasijas cerámicas, en el territorio de Tartessos, pero solo a partir del siglo VI a. C. son lo suficientemente abundantes como para pensar que fueron los propios griegos quienes los introdujeron, fundamentalmente a través del puerto de Huelva. Es posible que reemplazasen a los fenicios en esa tarea, aprovechándose de su creciente decadencia.
Se citan numerosas colonias griegas en los textos, pero de la mayoría de ellas no se conserva resto alguno. Es probable que se tratasen de enclaves íberos o fenicios utilizados por los navegantes griegos para pernoctar, aprovisionarse y comerciar con los pueblos indígenas del interior, y a los que acabaron por dar sus propios nombres griegos. Los arqueólogos sitúan la mayor parte de los enclaves en la costa de Alicante. El único asentamiento seguro es el de Emporion (actual Ampurias, en la costa de la actual provincia de Gerona), fundada por los colonos procedentes de la ciudad griega de Massalia (actual Marsella, en la costa de la actual Francia) hacia el año 600 a. C. Muy pronto se convirtió en una colonia rica y próspera, que realizaba intercambios con el interior: los griegos proporcionaban cerámicas, vino y aceite a cambio de sal, esparto y telas de lino. Entre los siglos V y IV a. C. la colonia aumentó de tamaño, se amuralló y se dotó de una zona sagrada. Su convivencia con los íberos fue, hasta la época romana, bastante pacífica.
La influencia griega sobre los pueblos íberos se evidencia en muchos rasgos culturales y artísticos, e incluso en la adopción del alfabeto; hasta tal punto que se ha podido denominar «mediterranización» al proceso de homogeneización de las culturas indígenas peninsulares con el ámbito cultural mediterráneo.
Moneda griega de Ampurias. Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com. CC BY-SA 3.0.
Cartagineses
La época de mayor presencia púnica en la península ibérica fue entre los siglos IX y III a. C. El Estado cartaginés sustituyó a las ciudades fenicias en el control de las factorías comerciales costeras mediterráneas. El papel de estos establecimientos dejó de ser el mero intercambio de productos ultramarinos con productos del interior para pasar a ejercer una verdadera función directiva sobre la producción local, principalmente la metalúrgica dependiente de las minas de Castulo (actual Linares, en la provincia de Jaén). La influencia sobre las culturas ibéricas fue haciéndose progresivamente mayor, evidenciándose en la cerámica, los objetos funerarios, la introducción de ciertas mejoras en procesos industriales y agrícolas, la utilización del alfabeto (en la escasa epigrafía tartésica e íbera) y la implantación de divinidades púnicas, como la diosa Tanit (sobre todo en Baria —Villaricos, provincia de Almería— y en Gades). Más allá, la influencia cultural que pudo ejercer Cartago en la península parece escasa.
Según las fuentes clásicas romanas, el general cartaginés Asdrúbal el Bello en el año 227 a. C. fundó la ciudad de Qart Hadasht (actual Cartagena), posiblemente sobre un anterior asentamiento tartésico denominado Mastia Tarseion. Cartagena fue amurallada y reurbanizada y se convirtió en la principal base púnica de la península ibérica.
La colonia de Ebusus (Ibiza) fue un enclave estratégico para el dominio naval de Cartago en el Mediterráneo occidental.
Moneda cartaginesa de Ibiza. Alvaro Campaner y Fuertes – Numismática Balear-. Semis de la seca d’Ebusus. Dominio público.

Notas
- Pueblos de Iberia
- Luis Suárez Fernández (ed.), Historia general de España y América: De la protohistoria a la conquista romana, vol. 1 de Historia General de España y América, ISBN 8432121193, Rialp, 1987, ISBN 843212096
- Yolanda Guerrero Navarrete, Protohistoria y antigüedad de la península Ibérica : la Iberia prerromana y la Romanidad, Volumen 2 de Historia de España, ISBN 8477371997, Silex, 2008.
- Estudiadas desde muy antiguo: Pablo Yañez de Avilés, España en la Santa Biblia: exposicion historial de los Textos tocantes a Españoles, dividida en dos partes, Imprenta de Juan Muñoz, 1733.
- Fragmento citado por Estrabón, III, 2, 14 (recogido en José María Blázquez, Las fuentes semitas y clásicas referentes a navegaciones fenicias y griegas a Occidente Archivado el 30 de mayo de 2013 en Wayback Machine.)
- Para lo anterior (excepto la cita de Anacreonte y el mito de Pyrene) la fuente es Adolf Schulten, Fuentes en Hispania: Geografía, Etnología e Historia, traducido y editado por Pere Bosch Gimpera; edición actual: Renacimiento, 2004, ISBN 8484721663, pg. 133. Véase un comentario sobre estas y otras fuentes en Javier de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la antigüedad, vol 1, pg. 219 y ss.
- N. Sureda, SUGERENCIAS PARA UNA METODOLOGIA ETNOGRAFICA EN EL CAMPO DE LA PENINSULA IBERICA Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine.
- Edición de El Aleph, pg. 136 Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine.: …una nave Samia, cuyo capitán era Coleo, fletada para Egipto, fue llevada por los temporales a la misma Platea. Los Samios que en ella venían, informados por Corobio de todo lo sucedido, le proveyeron de víveres para un año, y levando ancla deseosos de llegar al Egipto, partiéronse de la isla, por más que soplaba el viento Subsolano, el cual, como no quisiese amainar, les obligó a pasar más allá de las columnas de Hércules, y aportar por su buena suerte a Tarteso. Era entonces Tarteso para los Griegos un imperio virgen y reciente que acababan de descubrir. Allí negociaron también con sus géneros, que ninguno les igualó jamás en la ganancia del viaje, al menos de aquellos de quienes puedo hablar con fundamento, exceptuando siempre a Sostrato, natural de Ejina, hijo de Laodamante, con quien nadie puede apostárselas en lucro. Los Samios, poniendo aparte la décima de su ganancia, que subió a seis talentos, hicieron con ella un caldero de bronce a manera de pila Argólica; alrededor de él había unos Grifos mirándose unos a otros, y era sostenido por tres colosos puestos de rodillas, cada uno de siete codos de alto: fue dedicado en el Hereo.
- Texto traducido y anotado por Antonio García y Bellido (España y los españoles hace dos mil años). Γεωγραφικά (texto en griego, en Wikisource).
- Texto en Wikisource. Partes 5 y 6: Primum ergo de Europa, altrice victoris omnium gentium populi longeque terrarum pulcherrima, quam plerique merito non tertiam portionem fecere, verum aequam, in duas partes ab amne Tanai ad Gaditanum fretum universo orbe diviso. oceanus a quo dictum est spatio Atlanticum mare infundens et avido meatu terras, quaecunque venientem expavere, demergens resistentes quoque flexuoso litorum anfractu lambit, Europam vel maxime recessibus crebris excavans, sed in quattuor praecipuos sinus, quorum primus a Calpe Hispaniae extimo, ut dictum est, monte Locros, Bruttium usque promunturium, inmenso ambitu flectitur. / In eo prima Hispania terrarum est, ulterior appellata, eadem Baetica, mox a fine Murgitano citerior eademque Tarraconensis ad Pyrenaei iuga. ulterior in duas per longitudinem provincias dividitur, si quidem Baeticae latere septentrionali praetenditur Lusitania, amne Ana discreta. ortus hic in Laminitano agro citerioris Hispaniae et modo in stagna se fundens, modo in angustias resorbens aut in totum cuniculis condens et saepius nasci gaudens in Atlanticum oceanum effunditur. Tarraconensis autem, adfixa Pyrenaeo totoque eius a latere decurrens et simul ad Gallicum oceanum Hiberico a mari transversa se pandens, Solorio monte et Oretanis iugis Carpetanisque et Asturum a Baetica atque Lusitania distinguitur. Traducido al español sería: En primer lugar, hablemos de Europa, la madre del pueblo que ha vencido a todas las naciones, y la más hermosa de todas las tierras, a la que muchos, con razón, no consideraron como la tercera parte del mundo, sino como igual a las otras dos, dividiendo todo el orbe en dos partes, desde el río Tanais (Don) hasta el estrecho de Gadira (Gibraltar). El océano, que debe su nombre a esta inmensa extensión, vierte sus aguas en el mar Atlántico, y con un ímpetu voraz inunda las tierras que temen su llegada, mientras que sumerge incluso a aquellas que le resisten, acariciando con su sinuoso contorno de costas los territorios, excavando especialmente Europa con numerosos y profundos recodos. Entre estos destacan cuatro grandes golfos principales. El primero, desde el monte Calpe, en el extremo de Hispania, hasta el promontorio Brucio de los Locros, se curva en una vasta extensión.
En este golfo se encuentra Hispania, la primera de las tierras, conocida como la ulterior, también llamada Bética, y más tarde, desde el límite de Murgitania, como la citerior, también conocida como Tarraconense, que se extiende hasta las cumbres de los Pirineos. La ulterior se divide a lo largo en dos provincias: la Bética, cuya parte septentrional está bordeada por Lusitania, separada por el río Ana (Guadiana). Este río nace en el territorio Laminitano, en la Hispania citerior, y, a veces, se expande en lagunas, otras veces se estrecha en angosturas o incluso desaparece completamente en túneles subterráneos, para resurgir con mayor fuerza y desembocar en el océano Atlántico.
Por su parte, la Tarraconense, situada junto a los Pirineos y extendiéndose a lo largo de todo su costado, se despliega transversalmente desde el océano Gálico (Atlántico) hasta el mar Ibérico (Mediterráneo), separándose de la Bética y Lusitania por el monte Solorio, las sierras de los Oretanos y Carpetanos, y las montañas de los Astures.
- Las lenguas prerromanas de la península ibérica (España)
- Área indoeuropea en los pueblos prerromanos de Hispania
- El valor de las fuentes literarias en Artehistoria
- F. M. Cross, “An Interpretation of the Nora Stone,” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 208 (December 1972:16). Fuente citada en Nora Stone. William H. Shea, The Dedication on the Nora Stone, in Vetus Testamentum, 1991, 41, fasc. 2. Fuente citada en it:Stele di Nora.
- Veleyo Patérculo, Historiarum Libri Duo.
Pueblos prerromanos
Pueblos prerromanos es la expresión con que la historiografía denomina a los pueblos originarios de las distintas zonas por las que se extendió el Imperio romano.
La romanización (concepto del cual lo prerromano es el sustrato cultural y antropológico) se aplica especialmente en su parte occidental (Imperio romano de Occidente), mientras que su parte oriental (Imperio romano de Oriente) se mantuvo bajo el predominio cultural del helenismo o de las mucho más antiguas civilizaciones locales (Antiguo Egipto, Antiguo Oriente Próximo), con excepción de las zonas balcánica y danubiana (Iliria, Panonia o Dacia), que sí fueron romanizadas.
Los denominados pueblos bárbaros de más allá del limes septentrional (Rin y Danubio) no fueron conquistados por Roma, aunque entraron en su órbita cultural, sobre todo los germanos, especialmente a partir del periodo de las invasiones germánicas que marcaron la caída del Imperio romano.
Fases de la expansión de Roma. Expansión del Imperio Romano en 218 (rojo), 133 (rosa), 44 a.C. (naranja), 14 (amarillo), y 117 (verde). Varana – own work; base map from Natural Earth. CC BY-SA 3.0. Original file (2,850 × 1,781 pixels, file size: 3.9 MB, MIME type: image/png).
Diversidad de los pueblos prerromanos
Debido a su amplia distribución geográfica, muestran una gran diversidad y no tienen entre sí más relación que la que les dio su común sujeción a Roma:
- Los pueblos antiguos de Italia
- Los citados ilirios, panonios y dacios.
- Los pueblos britanos
La zona de las colonias de África y Mauritania estuvo antes de la conquista romana vinculada a Cartago y a otros reinos locales, como el Reino de Numidia.
Los pueblos prerromanos de la península ibérica:
Íberos (en el este y sur peninsular, la costa mediterránea y el valle del Ebro).
Celtíberos (en el centro peninsular y el valle del Ebro, en torno al Sistema Ibérico)
Pueblos celtas (en el centro, oeste y norte de la Península).
También se habla de pueblos preceltas y preíberos. Las denominaciones íbero y celta corresponden a categorías utilizadas por los pueblos colonizadores (fenicios, griegos, cartagineses y romanos) para su descripción; y aunque se han empleado por la historiografía moderna, no deben entenderse ni como identidades étnicas ni como entidades políticas funcionales en la época. El concepto de íbero es un término cultural, que responde a los pueblos prerromanos que evolucionaron hacia sociedades más complejas (Estados, clases dominantes, ciudades amuralladas, comercio, moneda, alfabeto) debido a su mayor contacto con los pueblos colonizadores. Los íberos y otros pueblos prerromanos, como los vascones o los astures, eran lingüísticamente preindoeuropeos, lo que suele interpretarse como prueba de que provendrían del sustrato poblacional neolítico de la península ibérica. Los celtas, en cambio, eran pueblos indoeuropeos, y hay testimonios arqueológicos que permiten reconstruir su identificación cultural con otros pueblos celtas del centro de Europa y su penetración por los Pirineos desde finales del II milenio a. C. El término prerromano es más utilizado en el entorno historiográfico español, y para la Hispania prerromana, que en el internacional y para la Europa prerromana.
Conquista romana y primeras guerras
La romanización fue el proceso de integración cultural, política, social y económica de los territorios conquistados por Roma dentro de su civilización. Para un pueblo de la antigüedad, ser romanizado implicaba un cambio profundo en todos los aspectos de su vida. La romanización no solo suponía la adopción de las instituciones políticas romanas, como la organización en provincias y la implantación de una administración centralizada, sino también la asimilación de costumbres, idioma, religión y estructuras económicas romanas. Este proceso no fue uniforme ni inmediato, ya que dependía del nivel de resistencia o aceptación de los pueblos conquistados y de las particularidades culturales de cada región.
Para los habitantes de la península ibérica, la romanización significó la incorporación progresiva al mundo romano, lo que trajo consigo ventajas como el acceso a nuevas tecnologías, infraestructuras avanzadas, como calzadas y acueductos, y el comercio dentro del vasto mercado del Imperio. Sin embargo, también implicó la pérdida de autonomía, cambios forzados en las estructuras sociales tradicionales y, en muchos casos, el sometimiento militar y la esclavización. El latín comenzó a sustituir las lenguas locales, y el derecho romano se impuso como el marco legal dominante. En el ámbito religioso, los cultos locales fueron absorbidos o sustituidos por el panteón romano, aunque en ocasiones se produjo una fusión cultural entre ambas tradiciones.
Mapa de la conquista romana de Hispania, indicando las últimas batallas de la Segunda Guerra Púnica. NACLE. Conquista de Hispania por los romanos Conquista hasta el -210 Hasta Octavio Augusto Campaña de Agrippa. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,052 × 744 pixels, file size: 985 KB).
La conquista de Hispania por Roma se llevó a cabo en un largo proceso que abarcó más de dos siglos, desde el desembarco romano durante la Segunda Guerra Púnica en el 218 a.C. hasta la pacificación definitiva de los últimos focos de resistencia cántabra y astur en el 19 a.C. Este periodo estuvo marcado por una serie de guerras prolongadas y conflictos intermitentes en los que los romanos debieron enfrentarse a una feroz resistencia de los pueblos locales, como los íberos, los celtíberos y los lusitanos.
La llegada de los romanos a Hispania tuvo como pretexto inicial la lucha contra Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Tras la victoria de Roma sobre los cartagineses, Hispania se convirtió en un escenario estratégico clave que atrajo la atención del Senado romano. A partir de entonces, la conquista se desarrolló en varias etapas. En la primera, los romanos se establecieron en las zonas costeras y en el valle del Ebro, consolidando su control sobre los antiguos territorios cartagineses. Sin embargo, la resistencia indígena no tardó en manifestarse.
Las guerras celtíberas fueron uno de los episodios más destacados del conflicto, especialmente los enfrentamientos en Numancia, cuya caída en el 133 a.C. marcó un hito en la campaña de pacificación. La resistencia numantina simbolizó el espíritu indomable de los pueblos ibéricos ante el expansionismo romano. Simultáneamente, en Lusitania, el caudillo Viriato lideró una prolongada y exitosa resistencia contra las legiones romanas, utilizando tácticas de guerrilla que complicaron enormemente la labor de los generales romanos. Su traición y asesinato en el 139 a.C. señalaron el principio del fin de la independencia lusitana.
Otra etapa crucial fueron las Guerras Cántabras, libradas entre el 29 y el 19 a.C., que constituyeron la última resistencia organizada contra Roma en Hispania. Estas campañas, dirigidas personalmente por el emperador Augusto, se caracterizaron por su brutalidad y por la dificultad que supuso someter a los cántabros y astures, pueblos que utilizaban su conocimiento del terreno montañoso para resistir a los invasores.
En conjunto, la conquista de Hispania no solo fue un desafío militar para Roma, sino también una empresa de integración cultural. Este proceso dejó una profunda huella en la península, transformándola en una de las provincias más importantes del Imperio. La romanización supuso el fin de las identidades políticas previas, pero también dio origen a una nueva identidad hispano-romana que perduraría incluso tras la caída de Roma.
La conquista romana de Hispania y el proceso posterior de romanización constituyen uno de los fenómenos más trascendentales en la historia de la península ibérica. Más allá de una simple anexión territorial, se trató de una transformación profunda, sostenida en el tiempo, que alteró de manera irreversible las estructuras políticas, sociales, económicas, lingüísticas y culturales de los diversos pueblos prerromanos. Este proceso, iniciado oficialmente en el año 218 a. C. con el desembarco de las tropas romanas en Ampurias durante la Segunda Guerra Púnica, se extendió durante más de dos siglos y culminó en la plena incorporación de Hispania al mundo romano, primero como territorio conquistado y, más adelante, como parte esencial del Imperio.
La motivación inicial de Roma para intervenir en la península fue estratégica: cortar las rutas de expansión de Cartago en el Mediterráneo occidental y anular su base de operaciones en Iberia, desde donde Aníbal Barca había lanzado su famosa campaña contra Roma cruzando los Alpes. La lucha contra Cartago dio lugar a la ocupación de amplios territorios del levante y sur peninsular, donde Roma estableció sus primeras provincias: Hispania Citerior y Hispania Ulterior. Sin embargo, lo que comenzó como una intervención militar puntual se convirtió en una larga y compleja empresa de conquista territorial, dado que buena parte del interior y del norte de la península estaba ocupado por pueblos indígenas independientes, como los celtíberos, lusitanos, galaicos y cántabros, que ofrecieron una resistencia sostenida y organizada.
Durante los siglos II y I a. C., Roma se enfrentó a una serie de guerras duras y prolongadas, como las guerras celtibéricas y lusitanas, en las que destacan figuras como Viriato, caudillo lusitano convertido en símbolo de la resistencia, o Numancia, ciudad celtíbera que resistió heroicamente hasta su destrucción en 133 a. C. Estas campañas no solo fueron costosas en vidas y recursos, sino que también obligaron a Roma a replantearse sus métodos de dominación, adoptando estrategias que combinaban la fuerza con la diplomacia, las alianzas locales y la creación de redes clientelares.
Una vez completada la conquista militar, especialmente tras las guerras cántabras a finales del siglo I a. C., se inició el proceso de romanización, es decir, la progresiva asimilación de las estructuras romanas por parte de las poblaciones indígenas. Esta transformación no fue uniforme ni impuesta de forma violenta, sino que se produjo de manera gradual y desigual según las regiones, motivada muchas veces por el atractivo de las ventajas del modelo romano. Las ciudades hispanas comenzaron a adoptar el urbanismo romano, con foros, acueductos, templos, termas y teatros; se introdujo el uso del latín como lengua oficial y administrativa; se generalizó el derecho romano; se extendieron los cultos religiosos del panteón grecolatino; y se fomentó la creación de municipios y colonias que otorgaban la ciudadanía romana o latina a sus habitantes.
La economía también se reestructuró en función de las necesidades del imperio. Hispania se convirtió en una región estratégica para el suministro de metales (especialmente plata, oro, hierro y plomo), vino, aceite y productos agrícolas. Las infraestructuras viarias, como la Vía Augusta o la Vía de la Plata, conectaron el interior con las costas, facilitando el comercio y la movilidad de personas y tropas. La monetización de la economía, la introducción del sistema fiscal romano y la transformación del paisaje rural en latifundios explotados mediante mano de obra esclava o colonos completaron esta profunda reorganización económica.
En el plano social, la romanización fue generando una nueva élite hispano-romana, compuesta por indígenas que adoptaron el modo de vida romano y llegaron a integrarse plenamente en las estructuras del poder imperial. El ejemplo más ilustre de esta asimilación es el ascenso de figuras hispanas como Séneca, Marcial o los emperadores Trajano y Adriano, nacidos en la península y plenamente romanizados. Así, Hispania no solo fue una provincia conquistada, sino una cantera de talentos y recursos para el propio Imperio.
La romanización no significó la desaparición total de las culturas prerromanas, pero sí su progresiva dilución dentro del marco institucional y cultural romano. En algunas regiones, especialmente en el norte montañoso, la asimilación fue más tardía o parcial, y pervivieron costumbres y tradiciones locales durante siglos. Sin embargo, en términos generales, a partir del siglo II d. C., Hispania ya era una provincia plenamente integrada en el Imperio, con una red de ciudades romanas activas, una administración consolidada y una sociedad cada vez más uniforme en lo jurídico, lingüístico y cultural.
La huella de la romanización es todavía visible hoy en múltiples aspectos: en las lenguas romances derivadas del latín, en la red viaria, en los nombres de ciudades, en la arquitectura, en el derecho y en numerosas costumbres heredadas. La conquista y romanización de la península ibérica no fue solo un episodio militar, sino un proceso civilizatorio que definió las bases culturales de lo que hoy entendemos como Hispania, y por extensión, como España y Portugal. Comprender este proceso es esencial para reconstruir no solo el pasado, sino también las capas profundas de nuestra identidad histórica.
Referencia: Open Ai (2025). Chat GPT. (Gran Modelo de Lenguaje). https://chatgpt.com/chat.
Hispania en el Alto y Bajo Imperio Romano
Se conoce como Hispania romana a los territorios de la península ibérica y las islas Baleares durante el periodo histórico de dominación romana.
Este periodo se encuentra comprendido entre 218 a. C. (fecha del desembarco romano en Ampurias) y los principios del siglo V (cuando, tras la caída del Imperio romano de Occidente, en 476, entran los visigodos en la Península, sustituyendo a la autoridad de Roma). A lo largo de este extenso periodo de algo más de seis siglos, tanto la población como la organización política del territorio hispánico sufrieron profundos e irreversibles cambios, y quedarían marcadas para siempre con la inconfundible impronta de la cultura y las costumbres romanas.
De hecho, tras el periodo de conquistas, Hispania pasó a ser en una parte fundamental del Imperio romano, proporcionando a este un enorme caudal de recursos materiales y humanos, y siendo durante siglos una de las partes más estables del mundo romano y cuna de algunos gobernantes del imperio.
El proceso de asimilación del modo de vida romano y su cultura por los pueblos sometidos se conoce como romanización. El elemento humano fue su más activo factor, y el ejército el principal agente integrador.
La sociedad hispana se organizó como la del resto del Imperio romano, en hombres libres y esclavos. Los hombres libres podían participar en el gobierno, votar en las elecciones y ser propietarios de tierras. Los esclavos, en cambio, no tenían ningún derecho y eran propiedad de algún hombre libre. Las mujeres podían ser libres o esclavas, pero no tenían los mismos derechos que los hombres.
Provincias romanas de Hispania en la época de Augusto. 218 a. al 19 a C. y sus fronteras provinciales. Basado en otros mapas, los avances territoriales y fronteras provinciales son orientativos. Gráfico: I, HansenBCN. CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 950 × 650 pixels, file size: 1.07 MB).
Hispania en el Alto y Bajo Imperio Romano
Hispania fue una de las provincias más significativas del Imperio Romano, no solo por su tamaño, sino también por su contribución económica, cultural y militar al sistema imperial. Este periodo abarca desde el establecimiento definitivo del dominio romano en el siglo I a.C., tras la conclusión de las Guerras Cántabras, hasta las invasiones germánicas del año 411 d.C., que marcaron el inicio del fin del control romano en la península. A continuación, se analiza su organización administrativa, economía, proceso de romanización, cristianismo y relevancia en el contexto del Imperio.
Organización Administrativa
En el Alto Imperio, Hispania estaba dividida en tres provincias: Baetica, Lusitania y Tarraconensis, una división que reflejaba tanto criterios geográficos como políticos. La Baetica, en el sur, era una de las provincias más romanizadas y ricas, gestionada por un procónsul, lo que indicaba su estabilidad. Lusitania, con su capital en Emerita Augusta (actual Mérida), cubría la región occidental, mientras que Tarraconensis, la más extensa y menos romanizada inicialmente, abarcaba el norte y el este peninsular, con Tarraco (Tarragona) como centro administrativo.
Durante el Bajo Imperio, a partir de las reformas de Diocleciano a finales del siglo III, Hispania se reorganizó administrativamente en cinco provincias: Baetica, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis y Gallaecia. Estas provincias, junto con las Islas Baleares, se integraron en la Diócesis de Hispania, dependiente de la Prefectura del Pretorio de las Galias. Esta nueva organización buscaba fortalecer el control imperial y mejorar la recaudación fiscal y la defensa.
Economía
La economía de Hispania se caracterizó por su riqueza y diversidad. Era una provincia clave en la producción agrícola, especialmente de trigo, aceite de oliva y vino, productos que se exportaban a todo el Imperio. La Baetica, en particular, se convirtió en el mayor centro productor de aceite de oliva, como lo demuestran los restos de ánforas en Monte Testaccio, en Roma.
La minería fue otro pilar de la economía hispana. Desde tiempos republicanos, los recursos minerales, como el oro de Las Médulas en Gallaecia, la plata de Cartagena y el cobre del sur, habían sido explotados intensivamente. Durante el Alto Imperio, las minas fueron nacionalizadas por el Estado romano, lo que garantizó un flujo constante de metales preciosos hacia el tesoro imperial.
El comercio marítimo conectaba los puertos de Hispania con las principales rutas del Mediterráneo y del Atlántico. Ciudades como Tarraco, Gades (Cádiz) y Carthago Nova (Cartagena) eran importantes centros comerciales. La red de calzadas romanas facilitó tanto el comercio interior como el movimiento de tropas, consolidando la integración económica de Hispania en el Imperio.
Romanización
El proceso de romanización transformó profundamente a Hispania, integrando sus sociedades en la cultura romana. Este proceso comenzó en las ciudades, donde se implantaron instituciones romanas como el foro, el teatro y los templos, y se extendió progresivamente a las zonas rurales. La adopción del latín como lengua común fue uno de los elementos más significativos, y con el tiempo desplazó a las lenguas indígenas.
La ciudadanía romana, inicialmente limitada a una élite local, se amplió gradualmente. En el año 74 d.C., el Edicto de Latinidad de Vespasiano otorgó la ciudadanía latina a muchas comunidades hispanas. Finalmente, con el Edicto de Caracalla en el 212, todos los habitantes libres del Imperio, incluidos los hispanos, obtuvieron la ciudadanía romana.
La romanización también se manifestó en la religión, con la introducción de los dioses romanos y la construcción de templos en su honor. Además, los valores, las leyes y las costumbres romanas se arraigaron profundamente en la sociedad hispana, creando una identidad hispano-romana que perduraría incluso tras la caída del Imperio.
Cristianismo
El cristianismo comenzó a difundirse en Hispania a finales del siglo I, posiblemente a través de comerciantes y soldados. Durante los siglos II y III, las comunidades cristianas crecieron en número, aunque a menudo enfrentaron persecuciones, especialmente bajo emperadores como Decio y Diocleciano.
A partir del siglo IV, con la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en el 313, el cristianismo se convirtió en una religión tolerada y, posteriormente, oficial. Hispania fue un importante centro cristiano en el Imperio, con figuras destacadas como Osio de Córdoba, consejero de Constantino en el Concilio de Nicea. En el 380, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio, consolidando su influencia en Hispania.
Importancia de Hispania en el Imperio
Hispania tuvo un papel destacado en el Imperio Romano, tanto por su riqueza económica como por su contribución política y militar. Fue la cuna de importantes emperadores, como Trajano, Adriano y Teodosio, quienes dejaron una huella profunda en la historia imperial. Además, las tropas hispanas destacaron en las campañas militares de Roma, mientras que las ciudades hispanas, como Mérida y Tarragona, florecieron como centros culturales y administrativos.
Conclusión
El periodo del Alto y Bajo Imperio Romano fue una era de transformación para Hispania. La organización administrativa, la prosperidad económica, la profunda romanización y la adopción del cristianismo marcaron a la península como una de las regiones más importantes y leales al Imperio. Aunque las invasiones germánicas del 411 señalaron el fin de la dominación romana directa, los cimientos culturales y sociales establecidos durante estos siglos perduraron, influyendo en la configuración de la península en la Edad Media y más allá.
Invasiones germánicas y el fin de la Hispania romana
Aborda la llegada de suevos, vándalos y alanos en el 411, su impacto en la administración romana y la transición al dominio visigodo.
Las invasiones germánicas en la península ibérica (o invasiones bárbaras) surgen en el siglo V, en el contexto de las grandes migraciones, conocidas como invasiones bárbaras, que alteraron la distribución de los pueblos en Europa y precipitaron el final del Imperio romano de Occidente. La península ibérica, en particular, sufrió la ruptura de la organización política y administrativa que el Imperio romano había adoptado, en las distintas provincias en que se dividía administrativamente Hispania. En 409 llegaron varias oleadas de pueblos germánicos, denominados vándalos y suevos, además de los alanos, étnicamente iranios, desplazados por los hunos. Los alanos eran oriundos de la región del Cáucaso, los vándalos de la actual Polonia; los suevos, también germánicos, estaban emparentados con los anglos y los sajones que en ese tiempo se instalaron en Inglaterra.
Aunque los romanos reconocieron los hechos, llegando a acuerdos para el asentamiento de estos pueblos en distintas zonas de Hispania, los suevos fueron los únicos que alcanzaron una mayor estabilidad y se organizaron políticamente. Según Orosio, presbítero de Braga, «rápidamente cambiaron la espada por el arado y se hicieron amigos». Crearon un reino que abarcaba la Gallaecia romana, incluyendo la zona norte del actual Portugal, con capital en Braga. El reino se expandió luego hacia el sur del Duero.
Los visigodos, pueblo también germánico que había llegado a un foedus (alianza o federación) con el Imperio, concertaron con éste acabar con los invasores y reincorporar Hispania a la autoridad romana, aunque más bien actuaron como autoridad sustitutiva de la romana e independiente en la práctica, con una mayor intensidad de ocupación en la zona central de la península ibérica, a donde los visigodos arrianos habrían llegado, expulsados de la Narbonense, por la presión de los francos católicos.
Estos grupos de bárbaros no parecen haber sido numerosos; aunque pudieron someter a las provincias romanas, carentes de autoridad y orden, con gran rapidez y, después de instalados, no encontraron grandes resistencias por parte de las poblaciones, hecho que se relaciona con la caída del Imperio romano de Occidente. Un desastre económico terminaría con las clases medias de las ciudades y agravaría las condiciones de los campesinos. El fin de las conquistas propias del periodo del Alto Imperio había dificultado la obtención de esclavos desde la crisis del siglo siglo III, y era en estos en los que se asentaba la economía romana. De esta forma, ya había comenzado el proceso de feudalización, que convertía a las clases altas en una aristocracia prefeudal y a las bajas, tanto si provenían de esclavos como si provenían de hombres libres sometidos a colonato, en una nueva clase precedente de los siervos feudales, en una situación de semiesclavitud.
Con las invasiones terminaron todos los sistemas organizativos estatales aunque se mantuvo la organización eclesiástica. La mayor parte de la población hispanorromana era cristiana.
Distribución de la península entre suevos y visigodos hacia mediados del siglo VI. Se reflejan los asentamientos bizantinos en el sur y los pueblos prerromanos de la cordillera cantábrica. Créditos: Nuno Tavares Anton Gutsunaev. Territorios que ocupaban algunos de los pueblos germánicos en Hispania en torno al año 560. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,262 × 1,053 pixels, file size: 542 KB).
Hispania en el Alto y Bajo Imperio Romano
Hispania fue una de las provincias más significativas del Imperio Romano, no solo por su tamaño, sino también por su contribución económica, cultural y militar al sistema imperial. Este periodo abarca desde el establecimiento definitivo del dominio romano en el siglo I a.C., tras la conclusión de las Guerras Cántabras, hasta las invasiones germánicas del año 411 d.C., que marcaron el inicio del fin del control romano en la península. A continuación, se analiza su organización administrativa, economía, proceso de romanización, cristianismo y relevancia en el contexto del Imperio.
Organización Administrativa
En el Alto Imperio, Hispania estaba dividida en tres provincias: Baetica, Lusitania y Tarraconensis, una división que reflejaba tanto criterios geográficos como políticos. La Baetica, en el sur, era una de las provincias más romanizadas y ricas, gestionada por un procónsul, lo que indicaba su estabilidad. Lusitania, con su capital en Emerita Augusta (actual Mérida), cubría la región occidental, mientras que Tarraconensis, la más extensa y menos romanizada inicialmente, abarcaba el norte y el este peninsular, con Tarraco (Tarragona) como centro administrativo.
Durante el Bajo Imperio, a partir de las reformas de Diocleciano a finales del siglo III, Hispania se reorganizó administrativamente en cinco provincias: Baetica, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis y Gallaecia. Estas provincias, junto con las Islas Baleares, se integraron en la Diócesis de Hispania, dependiente de la Prefectura del Pretorio de las Galias. Esta nueva organización buscaba fortalecer el control imperial y mejorar la recaudación fiscal y la defensa.
Economía
La economía de Hispania se caracterizó por su riqueza y diversidad. Era una provincia clave en la producción agrícola, especialmente de trigo, aceite de oliva y vino, productos que se exportaban a todo el Imperio. La Baetica, en particular, se convirtió en el mayor centro productor de aceite de oliva, como lo demuestran los restos de ánforas en Monte Testaccio, en Roma.
La minería fue otro pilar de la economía hispana. Desde tiempos republicanos, los recursos minerales, como el oro de Las Médulas en Gallaecia, la plata de Cartagena y el cobre del sur, habían sido explotados intensivamente. Durante el Alto Imperio, las minas fueron nacionalizadas por el Estado romano, lo que garantizó un flujo constante de metales preciosos hacia el tesoro imperial.
El comercio marítimo conectaba los puertos de Hispania con las principales rutas del Mediterráneo y del Atlántico. Ciudades como Tarraco, Gades (Cádiz) y Carthago Nova (Cartagena) eran importantes centros comerciales. La red de calzadas romanas facilitó tanto el comercio interior como el movimiento de tropas, consolidando la integración económica de Hispania en el Imperio.
Romanización
El proceso de romanización transformó profundamente a Hispania, integrando sus sociedades en la cultura romana. Este proceso comenzó en las ciudades, donde se implantaron instituciones romanas como el foro, el teatro y los templos, y se extendió progresivamente a las zonas rurales. La adopción del latín como lengua común fue uno de los elementos más significativos, y con el tiempo desplazó a las lenguas indígenas.
La ciudadanía romana, inicialmente limitada a una élite local, se amplió gradualmente. En el año 74 d.C., el Edicto de Latinidad de Vespasiano otorgó la ciudadanía latina a muchas comunidades hispanas. Finalmente, con el Edicto de Caracalla en el 212, todos los habitantes libres del Imperio, incluidos los hispanos, obtuvieron la ciudadanía romana.
La romanización también se manifestó en la religión, con la introducción de los dioses romanos y la construcción de templos en su honor. Además, los valores, las leyes y las costumbres romanas se arraigaron profundamente en la sociedad hispana, creando una identidad hispano-romana que perduraría incluso tras la caída del Imperio.
Cristianismo
El cristianismo comenzó a difundirse en Hispania a finales del siglo I, posiblemente a través de comerciantes y soldados. Durante los siglos II y III, las comunidades cristianas crecieron en número, aunque a menudo enfrentaron persecuciones, especialmente bajo emperadores como Decio y Diocleciano.
A partir del siglo IV, con la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en el 313, el cristianismo se convirtió en una religión tolerada y, posteriormente, oficial. Hispania fue un importante centro cristiano en el Imperio, con figuras destacadas como Osio de Córdoba, consejero de Constantino en el Concilio de Nicea. En el 380, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio, consolidando su influencia en Hispania.
Importancia de Hispania en el Imperio
Hispania tuvo un papel destacado en el Imperio Romano, tanto por su riqueza económica como por su contribución política y militar. Fue la cuna de importantes emperadores, como Trajano, Adriano y Teodosio, quienes dejaron una huella profunda en la historia imperial. Además, las tropas hispanas destacaron en las campañas militares de Roma, mientras que las ciudades hispanas, como Mérida y Tarragona, florecieron como centros culturales y administrativos.
Conclusión
El periodo del Alto y Bajo Imperio Romano fue una era de transformación para Hispania. La organización administrativa, la prosperidad económica, la profunda romanización y la adopción del cristianismo marcaron a la península como una de las regiones más importantes y leales al Imperio. Aunque las invasiones germánicas del 411 señalaron el fin de la dominación romana directa, los cimientos culturales y sociales establecidos durante estos siglos perduraron, influyendo en la configuración de la península en la Edad Media y más allá.
Invasiones germánicas y el fin de la Hispania romana. Reino Visigodo (476 – 720).
El reino visigodo fue una entidad política establecida por el pueblo visigodo tras su asentamiento en una parte de la actual Francia y la península ibérica, en la época de las invasiones germánicas, que perduró durante buena parte de la Alta Edad Media, ocupando territorios en las Galias e Hispania en sus diversas etapas.
El reino visigodo de Tolosa o galovisigodo, con capital en la ciudad gala de Tolosa (Toulouse), comenzó en el año 418, tras el pacto o foedus entre los visigodos y Roma, y duró hasta el 507, cuando el rey Alarico II fue derrotado por los francos en la batalla de Vouillé y se inició el intermedio ostrogodo, en el que se produjo una regencia ostrogoda y la actuación de los visigodos se vio supeditada a las circunstancias históricas de este pueblo, que dio paso al reino visigodo de Toledo o hispanovisigodo, con capital en la hispánica Toledo, que se extendió desde el 507 hasta el 711, año en el que comenzó la conquista musulmana de la península ibérica.
A partir del siglo V varios pueblos bárbaros irrumpieron en Hispania. Después de la crisis y la desaparición del Imperio romano, los visigodos crearon un reino independiente que permaneció hasta la invasión musulmana de 711.
Distribución de la península entre suevos, vándalos y alanos entre 409 y 429. Autor: P4K1T0 – Traducción de este archivo (versión inglesa) creado por Alcides Pinto. Áreas de la provincia romana de Hispania ocupadas por los pueblos bárbaros (español). CC BY-SA 3.0. Original file (SVG file, nominally 924 × 762 pixels, file size: 360 KB).
La formación del reino visigodo
En 409, alanos, suevos y vándalos se adentran en Hispania sin encontrar resistencia. Para frenar el avance, el Imperio romano autorizó a los visigodos a asentarse en el sur de la Galia y controlar territorios de Hispania. Entre 416 y 476 expulsaron a los alanos y los vándalos, y confinaron a los suevos en Galicia. El Imperio romano desapareció en 476, y los visigodos alcanzaron su independencia. En 507, tras la derrota en la batalla de Vouillé, los visigodos se desplazaron hacia Hispania, expulsados de la Galia por los francos, conservando solo el control de Narbona y la Septimania, en la actual Francia. El reino hispano-visigodo adoptó Toledo como su capital.
La monarquía se fomentó a partir de una unificación jurídica, política, religiosa y territorial. Suintila expulsó a los bizantinos en 625, que ocupaban el este de Hispania. Dominaron el territorio y estructuraron una monarquía no hereditaria en la que el monarca se apoyaba en el Aula Regia y en los Concilios de Toledo. Leovigildo promovió la igualdad entre hispanorromanos y visigodos, y derogó la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Posteriormente, en 589, Recaredo se convirtió al catolicismo, y Recesvinto promovió una única ley, el Liber Iudiciorum, para ambos pueblos.
El Reino visigodo durante el reinado de Alarico II (c. 500). Autor: Chabacano from Image:Visigoth Kingdom.jpg. CC BY-SA 3.0.

El Reino Visigodo, que se extendió aproximadamente desde el año 476 hasta el 720, marcó la transición entre la antigüedad tardía y la alta Edad Media en la Península Ibérica. Surgió tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, cuando los visigodos, un pueblo germánico inicialmente asentado en el sur de la Galia, consolidaron su dominio en Hispania. Bajo líderes como Eurico y posteriormente Leovigildo, lograron unificar gran parte del territorio peninsular, enfrentándose a otras etnias y pueblos como los suevos y los bizantinos, y estableciendo una monarquía que buscaba la estabilidad política y territorial. Durante este periodo, la conversión al catolicismo bajo el rey Recaredo simbolizó un paso crucial hacia la integración cultural y religiosa entre la población hispanorromana y los conquistadores visigodos, eliminando la tensión previa causada por la adhesión inicial de estos al arrianismo. La legislación visigoda, plasmada en el Liber Iudiciorum, destacó como una importante contribución jurídica, unificando el derecho para todos los habitantes del reino. Sin embargo, las luchas internas por el poder y la incapacidad de consolidar una estructura estatal sólida dejaron al reino vulnerable frente a las incursiones externas. Este periodo culminó con la invasión musulmana en el año 711, que aprovechó las divisiones internas para derrotar al último rey visigodo, Rodrigo, y establecer el dominio islámico en gran parte de la península, marcando el fin de una etapa y el inicio de una nueva era en la historia ibérica.
Historia de España (Parte 1) – Prehistoria, Prerromanos (íberos y celtas), Romanización y Visigodos.
(Doc. 1 hora y 10 minutos.) Pero eso es otra Historia 1,93 M de suscriptores. 2.587.758 visualizaciones 19 may 2021
- 🚀➤Patreon → https://bit.ly/2E3zmkS
- 🎥➤Canal de Cine → https://bit.ly/2Q2hEmj
- 🐥➤Twitter → https://bit.ly/2YpvuCh
- 🖼➤Instagram → https://bit.ly/2JfEXIT
- 📮➤Facebook → https://bit.ly/2JBaMeK
- 🔏➤Mi Blog → https://bit.ly/2HgsRvI
EPISODIO 152 de PERO ESO ES OTRA HISTORIA (web serie documental)
- 0:00 – Introducción
- 0:53 – Prehistoria en España (hace 1 millón – 1000 a.C.)
- 11:44 – Pueblos Prerromanos – íberos, celtas, celtíberos, vascones (1000-264 a.C.)
- 21:34 – Guerras Púnicas (264-202 a.C.)
- 25:57 – Romanización e Hispania romana (202 a.C. – 411 d.C.)
- 43:31 – Invasiones germánicas (411 – 476)
- 50:34 – Reino Visigodo (476 – 720)
Bibliografía
- Historia de la Hispania romana
Autores: Pedro Barceló y Juan José Ferrer Maestro. Este libro ofrece un análisis detallado de la presencia romana en la Península Ibérica, desde la conquista hasta la integración completa en el Imperio Romano. Es una obra rigurosa y accesible para quienes deseen profundizar en este periodo histórico. Amazon.- Entre fenicios y visigodos: la historia antigua de la Península Ibérica
Coordinado por Jaime Alvar Ezquerra, este libro reúne a diversos expertos que abordan las distintas etapas y culturas de la Península, desde las primeras colonizaciones hasta la llegada de los visigodos. Es una obra completa que ofrece una visión global de la antigüedad peninsular. Universidad de Granada.- Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica
Autor: Manuel Salinas de Frías. Este libro se centra en las diversas culturas y sociedades que habitaron la Península antes de la llegada de los romanos, ofreciendo una visión detallada de su organización, costumbres y legado. librosdenoficcion.com- La conquista romana de Hispania
Autor: Javier Negrete. Esta obra narra de manera amena y rigurosa el proceso de conquista y romanización de la Península Ibérica, destacando las guerras, personajes y eventos clave que marcaron este periodo. Explora Libros.- Tarteso: Territorio y cultura
Autor: Sebastián Celestino Pérez. Este libro profundiza en la enigmática cultura tartésica del suroeste peninsular, explorando sus orígenes, desarrollo y legado a través de evidencias arqueológicas y fuentes históricas. Explora Libros.Estos libros ofrecen una visión completa y detallada sobre la Historia Antigua de la Península Ibérica, abarcando desde las culturas prerromanas hasta la consolidación de la presencia romana.