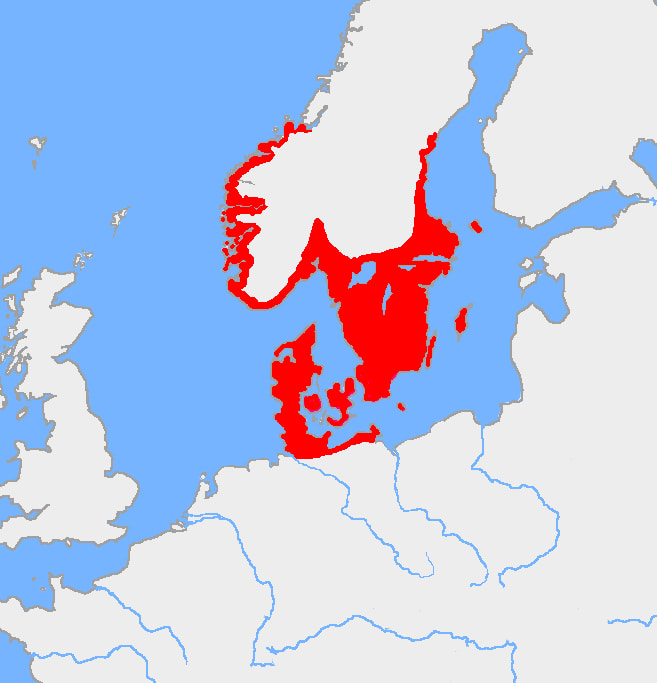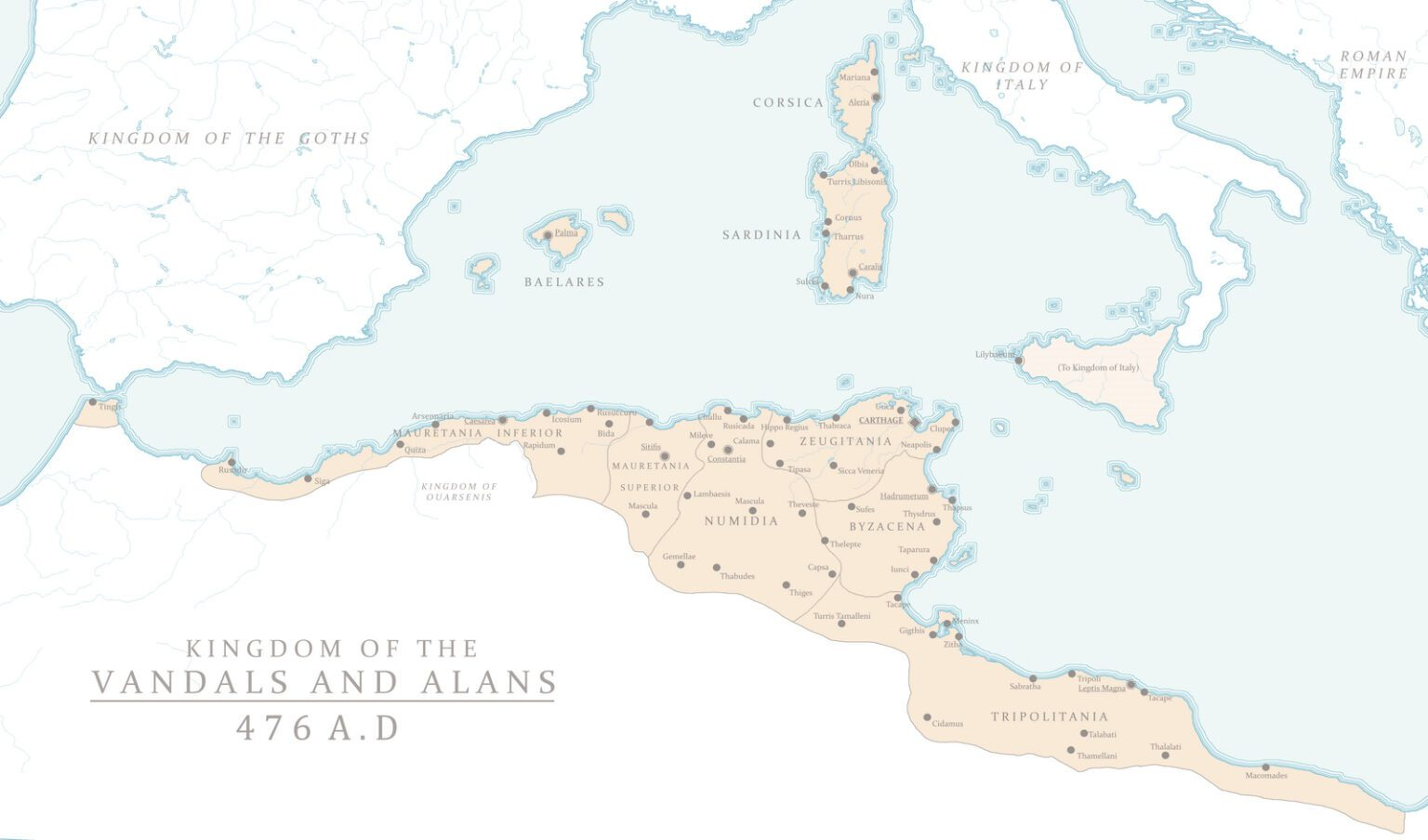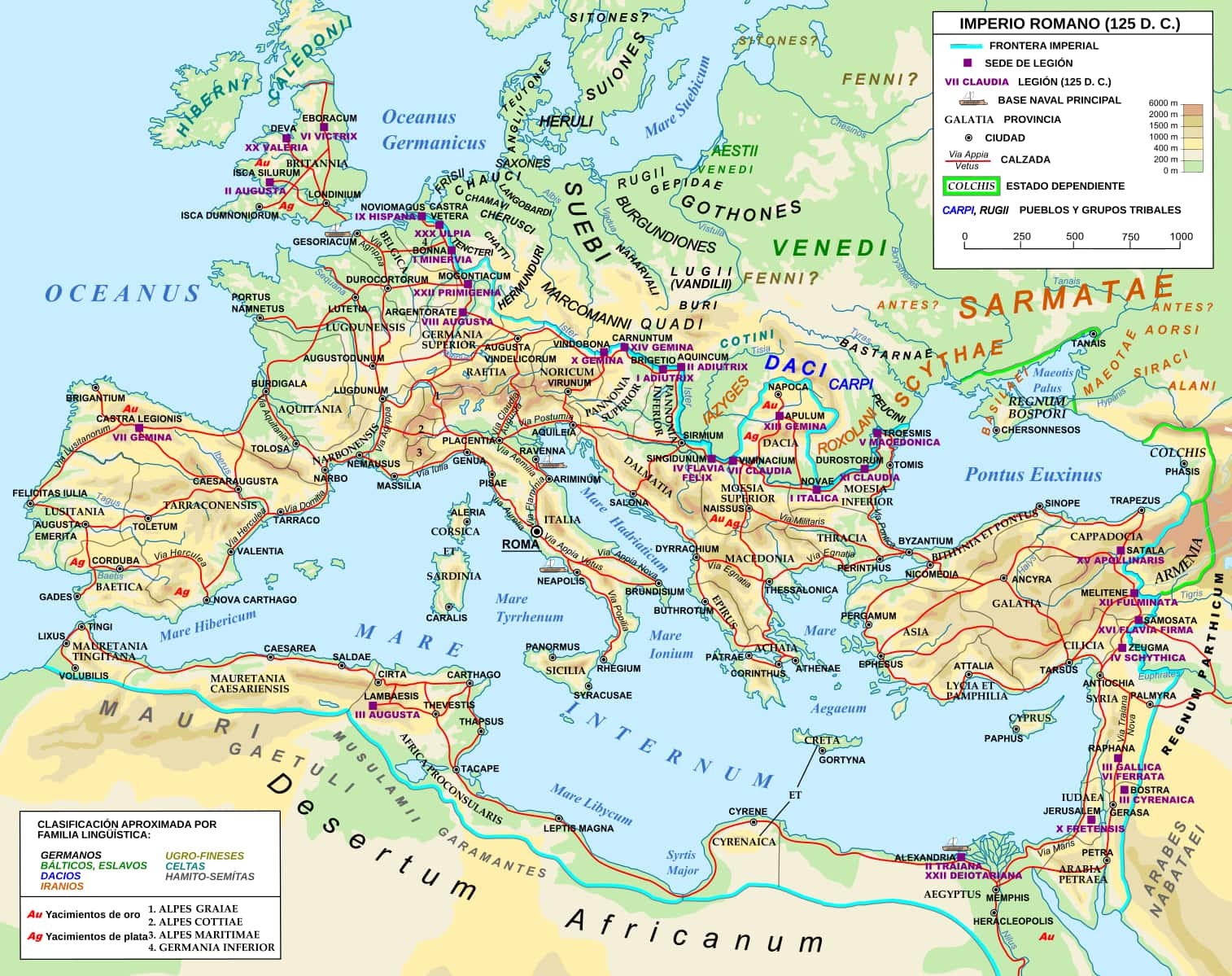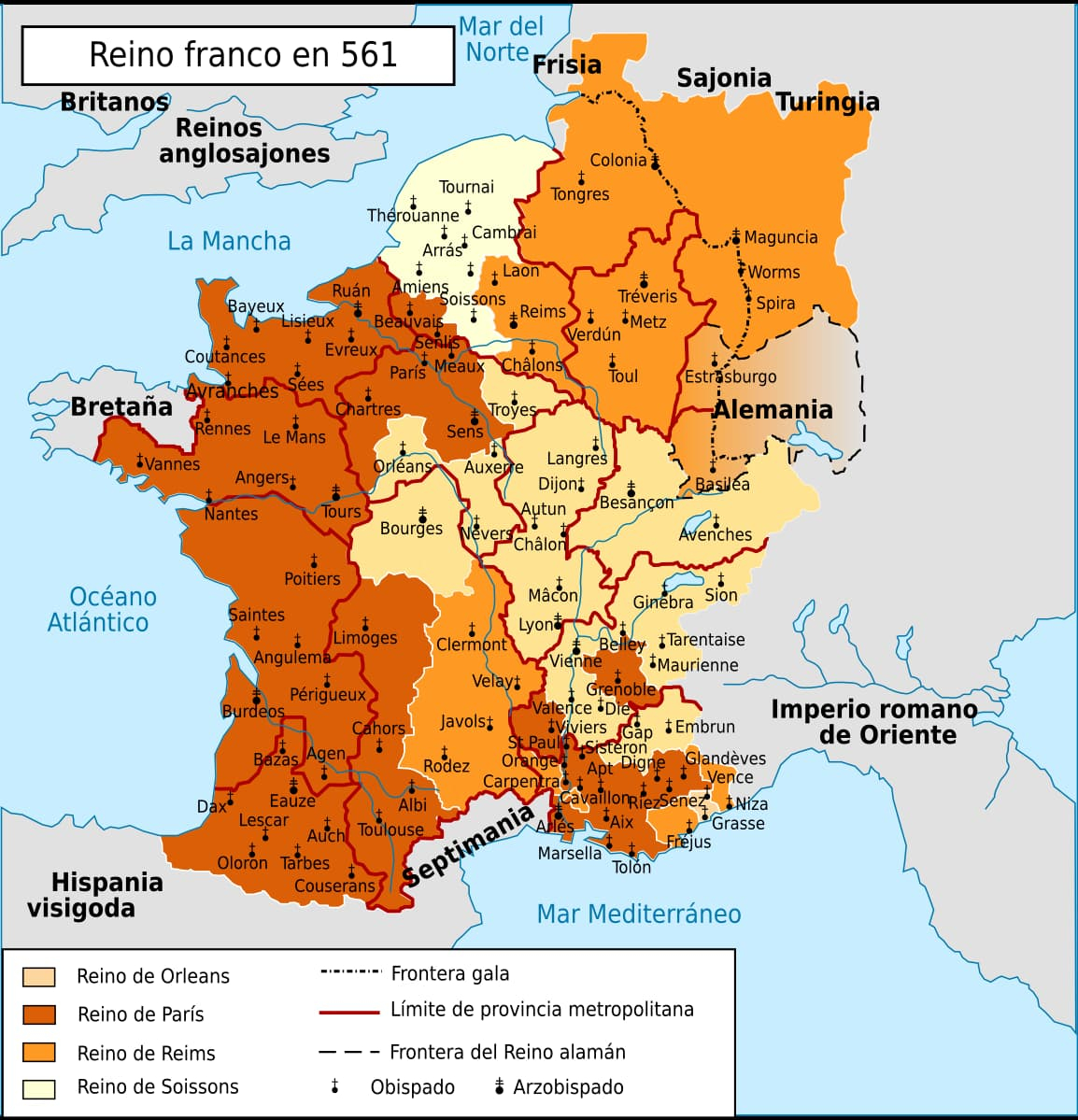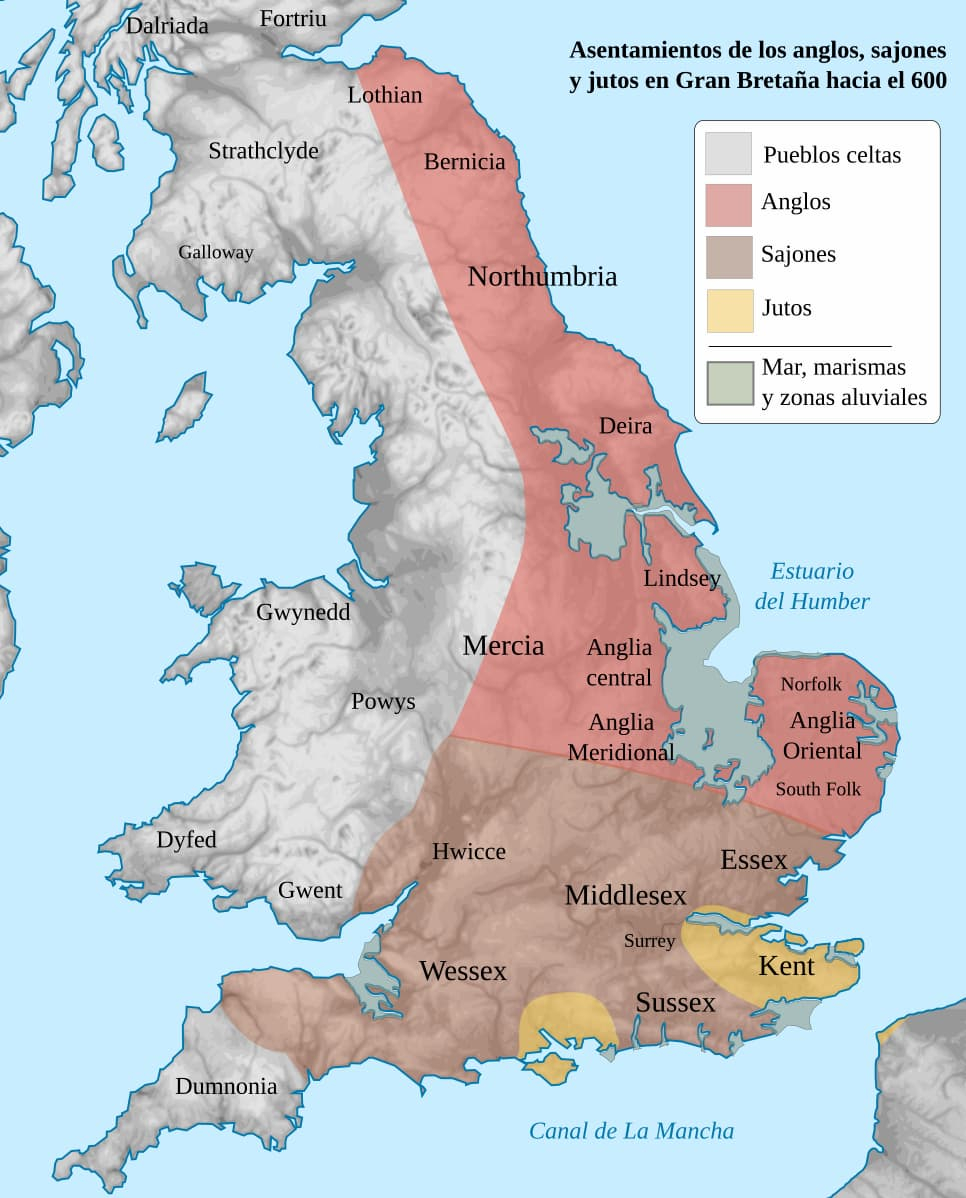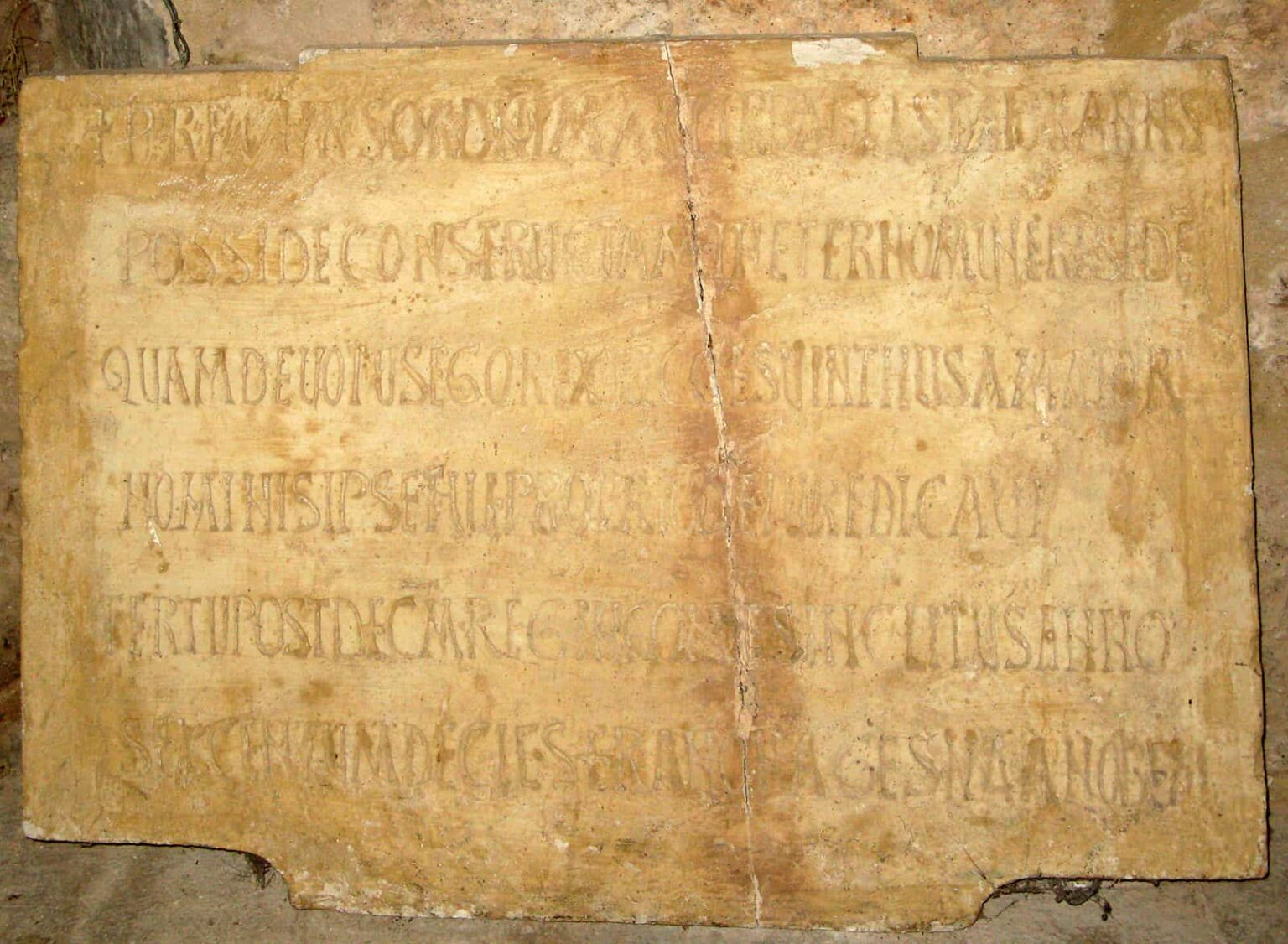«Asamblea de consejo germánica. Relieve en la Columna de Marco Aurelio en Roma. Escaneo de libro por Wolpertinger – Licencia: dominio público. Derechos de protección vencidos. Imagen alternativa.»
Este texto describe la escena representada en el relieve, que muestra una reunión o consejo de líderes germánicos, posiblemente en el contexto de las guerras marcomanas contra Roma. Además, indica que la imagen es un escaneo de un libro realizado por un usuario llamado Wolpertinger y que se encuentra en el dominio público, por lo que puede usarse libremente.
Introducción
Son los pueblos germánicos pueblos Celtas ?.
Relación entre Celtas y Germánicos.
Prehistoria. Edad de Bronce
Protohistoria y contacto con los Romanos
Las invasiones de pueblos germánicos. (S. III-V dC). Migraciones
Los reinos germánicos
La época franca
Etnónimo: Germano, Teutón, Alemán, Tudesco (deutsch).
Principales tribus germánicas: Suevos; Vándalos; Godos (Visigodos Ostrogodos); Francos; Alamanes; Anglos; Sajones y Jutos.
Cultura, arquitectura, orfebrería, sociedad y religión. Lengua y literatura. Arquitectura de los pueblos germánicos.
Ejemplos visigodos notables de arquitectura religiosa en España:
1- Iglesia de Santa María de Melque. San Martín de Montalbán, en la provincia de Toledo (España).
2- Iglesia visigoda de San Juan de Baños en la localidad de Baños de Cerrato. Fuente de San Juan.
3- La cripta de San Antolín.
4- El conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa lo forman las iglesias románicas de San Pedro, San Miguel y Santa María.
5- La ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en el antiguo alfoz de Lara (Mambrillas de Lara, provincia de Burgos, Castilla y León, España).
6- Yacimiento de la ciudad visigoda de Recópolis.
Orfebrería germánica. «El tesoro de Guarrazar», un tesoro de orfebrería visigoda. Religión. Organización política y socioeconómica.
Germanismo, germanofilia y germanofobia
Documentales
Referencias bibliográficas
Los pueblos germánicos o germanos son un histórico grupo etnolingüístico de los pueblos originarios del norte de Europa que se identifican por el uso de las lenguas germánicas (un subgrupo de la familia lingüística indoeuropea que se diversificaron a partir de una lengua original —reconstruible como idioma protogermánico— en el transcurso de la Edad del Hierro).
En términos historiográficos son tanto un grupo de entre los pueblos prerromanos (en las zonas germanas al oeste del Rin —provincias de Germania Superior e Inferior— en que se estableció una fuerte presencia del Imperio romano y fueron romanizados) como un grupo de pueblos bárbaros (exteriores al limes del Imperio), situados al este del Rin y al norte del Danubio (Germania Magna); precisamente el que protagonizó las denominadas invasiones germánicas que provocaron la caída del Imperio romano de Occidente al instalarse en amplias zonas de este: suevos, vándalos, godos (visigodos y ostrogodos), francos, burgundios, turingios, alamanes, anglos, sajones, jutos, hérulos, rugios, lombardos, catos, téncteros, etcétera. Los vikingos protagonizaron posteriormente una nueva oleada expansiva desde Escandinavia (la zona originaria de todo este grupo de pueblos), que afectó a las costas atlánticas (normandos) y a las estepas rusas y Bizancio (varegos).
Grupos dialécticos germánicos en torno al año 1: Germánico septentrional, germánico del Mar del Norte, germánico del Elba, germánico del Wesser-Rin y germánico oriental. Autor: Varoon Arya. CC BY-SA 3.0.
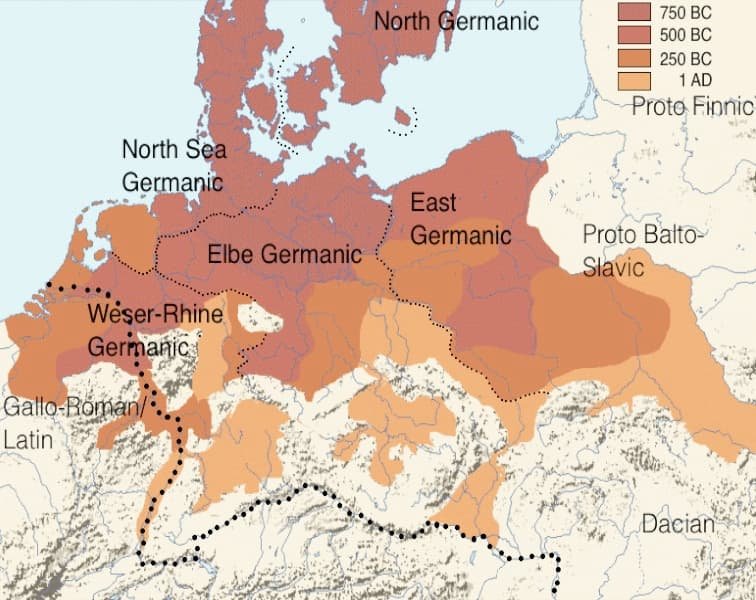
Algunos pueblos germánicos como los francos y visigodos se fusionaron con la población romana dominante demográficamente en las zonas que ocuparon de Europa suroccidental (galo-romanos, hispano-romanos); mientras que otros se convirtieron en la base etnográfica de las actuales poblaciones de Europa central y noroccidental (escandinavos o nórdicos –la mayor parte de los países nórdicos: daneses, suecos, noruegos, islandeses, y los isleños de las Islas Feroe, con excepción de bálticos, fineses y lapones–, alemanes –en el sentido del ámbito lingüístico alemán, que incluye a los austríacos, dos tercios de los suizos y otros grupos de habla alemana de la Europa central y oriental desde Francia hasta el Cáucaso–, las poblaciones de habla neerlandesa –noroeste de Alemania, Países Bajos y norte de Bélgica– y anglosajones). En la Europa oriental los pueblos germánicos se vieron desplazados por otros (especialmente los pueblos eslavos y los magiares), para pasar posteriormente a protagonizar una nueva fase expansiva.
Las migraciones de los pueblos germánicos se extendieron por toda Europa durante la Antigüedad tardía (Völkerwanderung) y la Edad Media (Ostsiedlung). Estos términos historiográficos se concibieron y utilizaron de forma no neutral, sino como justificación del expansionismo alemán hacia el este en la Edad Contemporánea (Drang nach Osten).

También en el ámbito religioso se produjo una fusión de los elementos germánicos y romanos: algunos ya habían sido cristianizados bajo credo arriano en Oriente en el siglo IV, y otros continuaban con las religiones nórdicas tradicionales. La conversión al catolicismo de suevos, visigodos y francos en el siglo VI fue clave para su éxito en la formación de sus respectivos reinos germánicos. Hacia el siglo XI todos los pueblos germánicos, inclusive los escandinavos, estaban incluidos en el ámbito de la cristiandad latina.
Las lenguas germánicas se convirtieron en dominantes a lo largo de las fronteras romanas (Austria, Alemania, Países Bajos, Bélgica e Inglaterra), pero en el resto de las provincias romanas occidentales los germanos adoptaron el latín, que se estaba transformando en las diferentes lenguas romances. Actualmente, las lenguas germánicas se hablan en gran parte del mundo, representadas principalmente por el inglés, el alemán, el neerlandés, el afrikáans (hablado en Sudáfrica y Namibia) y las lenguas escandinavas.

Germania Magna (o Gran Germania) fue el nombre que los romanos dieron a los territorios situados al este del río Rin y al norte del Danubio, es decir, las tierras habitadas por los pueblos germánicos que no fueron conquistadas y romanizadas. No debe confundirse con las provincias romanas de Germania Inferior y Germania Superior, que sí formaban parte del Imperio.
El término limes germánico hace referencia a las fronteras fortificadas que Roma estableció para defenderse de los ataques de las tribus germánicas. Este limes no abarcaba toda Germania Magna, sino que marcaba el límite entre las provincias romanas y los territorios bárbaros.
En resumen, Germania Magna no fue un nombre atribuido al limes, sino que designaba toda la región germánica no sometida por Roma. El limes germánico era la frontera defensiva que separaba el Imperio Romano de esa gran región.
El nombre latino Germania significa tierra del Germani, pero la etimología del nombre Germani en sí misma es incierta. Durante la guerra de las Galias del siglo I a. C., el general romano Julio César se encontró con pueblos originarios de allende el Rin. Se refirió a estas personas como Germani y sus tierras más allá del Rin como Germania. En los años siguientes, el emperador romano Augusto trató de expandir su imperio más allá del Rin, hacia el Elba, pero estos esfuerzos quedaron frenados por la derrota romana en la batalla del bosque de Teutoburgo el 9 d. C ante el caudillo germano Arminio. Las prósperas provincias de Germania Superior y Germania Inferior, a veces denominadas colectivamente como Germania romana, se extendieron posteriormente al noreste de la Galia, mientras que los territorios más allá del Rin permanecieron independientes del control romano, aunque irónicamente pasarían a ser «romanos» al ser incorporados al renacido Imperio romano de Occidente creado por Carlomagno, que al dividirse, su parte oriental será el Reino de Germania.
El germano suplicante, estatuilla votiva de época romana. Bullenwächter. CC BY 3.0.
Figura de bronce romano, descubierta en la Biblioteca Nacional de París, Francia, a finales del siglo XIX. El germano lleva un peinado típico con nudo suevo y un manto característico. Bibliothèque Nationale de France, París, Cabinet des Bédailles, Inventario No. 915. Fechado entre la segunda mitad del siglo I y la primera mitad del siglo II d.C. La historia de la interpretación de la figura tras su descubrimiento es interesante, ya que refleja el nacionalismo emergente de la época. La interpretación francesa fue la de un noble germánico en un gesto de sumisión, pidiendo a un legionario romano que le perdonara la vida. La interpretación alemana fue la de un “germano orante” (Betender Germane). Autores más recientes tienden a favorecer la visión “francesa”, ya que se trata de una obra de arte romana, cuyo contexto perdido presumiblemente no representaba costumbres religiosas germánicas, sino una escena de victoria del ejército romano sobre los guerreros de las tribus germánicas (Heinz Demisch, Erhobene Hände: Geschichte einer Gebärde in der bildenden Kunst, 1984, p. 167).

Germania Magna es un término de gran relevancia en la historiografía del Imperio Romano y de la Europa antigua, ya que designa la vasta región situada al este del río Rin y al norte del Danubio, habitada por una diversidad de pueblos germánicos que, en su mayoría, no fueron incorporados al entramado imperial. Este nombre, empleado por los romanos para referirse a aquellas tierras que permanecían ajenas a su dominio, se erige como símbolo de la frontera entre la civilización romana y el mundo que ellos consideraban bárbaro. A diferencia de las provincias romanizadas de Germania Superior y Germania Inferior, que se integraban administrativamente al Imperio y gozaban de cierto grado de romanización, Germania Magna abarcaba territorios donde se preservaban costumbres, estructuras sociales y sistemas políticos propios de las tribus germánicas, las cuales mantenían una organización y una identidad diferenciadas.
En este contexto, el concepto de limes germánico adquiere una importancia particular. El limes era una serie de fortificaciones, barreras naturales y estructuras defensivas erigidas por el Imperio Romano para delimitar y proteger sus fronteras de las incursiones de estos pueblos. Se trataba de una línea viva de contacto y, a la vez, de separación, que representaba el límite físico y simbólico entre el orden romano y la aparente anarquía de las tribus germánicas. Este sistema defensivo no pretendía conquistar o romanizar Germania Magna, sino más bien contener las amenazas y controlar los movimientos de aquellos que, con frecuencia, se aventuraban en territorio imperial.
La relación entre Germania Magna y el limes germánico encierra, por tanto, la dualidad de una frontera dinámica, en la que confluyen la estabilidad del poder imperial y la flexibilidad de las sociedades germánicas. Por un lado, mientras el Imperio se esforzaba por consolidar su hegemonía y preservar su cultura, por otro, las tribus de Germania Magna desarrollaban sus propios sistemas de organización y liderazgo, que posteriormente desembocarían en la formación de reinos germánicos en el periodo de transición de la Antigüedad a la Edad Media. Esta coexistencia de dos mundos, en apariencia antagónicos, pero en constante interacción, constituye uno de los capítulos más interesantes y complejos de la historia europea.
El estudio de Germania Magna y del limes germánico nos invita a reflexionar sobre los procesos de choque cultural, adaptación y transformación que marcaron el final de la Antigüedad. Estos conceptos no solo ilustran la manera en que se configuraron las fronteras geopolíticas del mundo romano, sino también cómo el encuentro entre civilizaciones dio lugar a una nueva era, en la que los pueblos germánicos jugaron un papel determinante en la construcción de la Europa medieval. La comprensión de estos fenómenos es esencial para apreciar la complejidad de la evolución histórica y el legado de las civilizaciones antiguas en el mundo moderno.

Los pueblos germánicos desempeñaron un papel fundamental en la historia de Europa, desde su aparición en la protohistoria hasta su consolidación como los herederos de los restos del Imperio Romano de Occidente. Se trataba de un conjunto diverso de tribus que compartían ciertos rasgos lingüísticos, culturales y sociales, aunque no conformaban una unidad política ni étnica homogénea. Su origen se sitúa en el norte de Europa, en las regiones de Escandinavia y el Báltico, desde donde se expandieron progresivamente hacia el centro y el sur del continente, entrando en contacto con celtas, romanos y otros pueblos.
El conocimiento que se tiene de los germanos procede tanto de fuentes arqueológicas como de los relatos escritos de autores grecorromanos, entre los que destacan Tácito, César y Plinio el Viejo. Desde el siglo I a.C., su presencia comenzó a ser una preocupación para Roma, que primero los enfrentó como enemigos en el contexto de las Guerras Cimbricas y, posteriormente, intentó incorporarlos al mundo imperial, ya fuera como aliados, mercenarios o incluso ciudadanos dentro de sus fronteras. Sin embargo, la relación entre Roma y los germanos fue siempre compleja y ambivalente, caracterizada por alianzas inestables, conflictos recurrentes y una mutua influencia cultural.
Durante siglos, los germanos vivieron en sociedades tribales organizadas en torno a jefes guerreros, con instituciones políticas que combinaban la autoridad de los caudillos con la participación de las asambleas tribales. Su religión estaba basada en la veneración de dioses vinculados a la guerra, la naturaleza y el destino, y sus costumbres se distinguían por un fuerte sentido de honor, la hospitalidad y la lealtad a la comunidad. Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio, aunque el saqueo y la guerra también fueron fuentes importantes de riqueza y prestigio.
El siglo IV marcó un punto de inflexión en la historia germánica, con la irrupción de los hunos en las estepas euroasiáticas, lo que provocó el desplazamiento masivo de numerosas tribus hacia las fronteras del Imperio Romano. En este proceso, conocido como las invasiones germánicas o las migraciones bárbaras, visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, suevos y otros grupos penetraron en territorio romano, inicialmente como federados, pero en muchos casos como conquistadores de antiguas provincias imperiales. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V no significó el fin de los germanos, sino su transformación en los constructores de los reinos que sentarían las bases de la Europa medieval.
El estudio de los pueblos germánicos permite comprender no solo su papel en la historia de Roma, sino también su impacto en la configuración del mundo medieval y en la formación de identidades nacionales posteriores. A través de su cultura, su estructura social y sus migraciones, los germanos contribuyeron a la fusión de tradiciones clásicas y bárbaras, dando lugar a un nuevo orden político y cultural que perduraría durante siglos.
Germano representado en un relieve triunfal romano. Autor: Sebastianwallroth. Dominio Público.

Son los pueblos germánicos pueblos Celtas ?
Es un tema fascinante y ciertamente complejo. Los pueblos germánicos no son una ramificación de los celtas, aunque ambos pertenecen al gran tronco lingüístico indoeuropeo. Esto significa que comparten un ancestro común muy antiguo en términos lingüísticos y culturales, pero sus desarrollos históricos y culturales tomaron caminos distintos.
Diferencias y similitudes:
1. Raíz indoeuropea:Tanto los celtas como los germánicos comparten raíces lingüísticas indoeuropeas, lo que implica que en algún momento remoto sus ancestros formaban parte de una misma comunidad lingüística.
2. Evolución independiente: A medida que estos grupos comenzaron a migrar y asentarse en diferentes regiones de Europa, sus culturas, lenguas y tradiciones se desarrollaron de manera independiente. Los pueblos celtas se expandieron principalmente hacia Europa occidental (Galia, las islas británicas, Hispania, etc.), mientras que los pueblos germánicos se desarrollaron en Europa central y septentrional.
3. Lengua:Las lenguas germánicas (como el gótico, anglosajón, y más tarde el alemán, inglés, etc.) evolucionaron de manera separada del grupo de lenguas celtas (como el gaélico, bretón o galés). Ambas ramas tienen sus propias características lingüísticas únicas.
4. Cultura y mitología: Aunque comparten algunos rasgos (como estructuras sociales tribales y religiones politeístas), las mitologías de los celtas y los germánicos son notablemente diferentes. Por ejemplo, los celtas tenían dioses como Lug y Dagda, mientras que los germánicos veneraban a Odín y Thor.
Contactos entre celtas y germánicos:
En algunos momentos de la historia, estos dos grupos entraron en contacto, lo que pudo generar influencias mutuas. Por ejemplo, en las regiones de la Galia oriental, las tribus germánicas y celtas interactuaron, especialmente durante la época de las migraciones y el período romano.
Conclusión:
Los pueblos germánicos tienen su propia identidad cultural e histórica, distinta pero relacionada en lo más profundo con la de los celtas. Ambos forman parte del mosaico complejo de los pueblos indoeuropeos, cada uno con su propia contribución a la historia y cultura de Europa.
La confusión entre los pueblos celtas y los pueblos germánicos es común debido a las migraciones, mezclas culturales y cronologías superpuestas en la historia de Europa. A continuación, te explico sus diferencias y relaciones.
Los pueblos celtas
1. Origen: Los celtas tienen su origen en las culturas de Hallstatt (ca. 1200-500 a.C.) y posteriormente La Tène (ca. 500-50 a.C.), ambas centradas en Europa central, especialmente en la actual Austria, Suiza y zonas circundantes. Estas culturas marcaron el inicio de lo que se conoce como el mundo celta.
2. Expansión: Los celtas se expandieron ampliamente por Europa a partir del siglo VI a.C., ocupando regiones como la Galia (Francia), las Islas Británicas, la Península Ibérica (celtíberos), y partes de Europa Central y del Este (como los celtas danubianos).
3. Relación con los romanos: Fueron gradualmente reprimidos y asimilados por la expansión romana a partir del siglo I a.C. Muchas tribus celtas desaparecieron como entidades culturales separadas, pero sobrevivieron en las Islas Británicas (Irlanda, Escocia, Gales) y zonas de la Península Ibérica.
4. Características: Los celtas eran un grupo cultural y lingüístico que hablaba lenguas celtas, divididas en ramas como el gaélico (Irlanda, Escocia) y el britónico (Gales, Cornualles).
Los pueblos germánicos
1. Origen: Los pueblos germánicos se originaron al norte de Europa, en la región que abarca la actual Escandinavia, el norte de Alemania y Dinamarca, a partir de la Edad del Hierro germánica (ca. 500 a.C.).
2. Expansión: Empezaron a expandirse hacia el sur y el oeste de Europa a partir de los siglos I a.C. y I d.C., impulsados por el contacto con los romanos y otros pueblos vecinos.
Tribus germánicas destacadas incluyen los godos, vándalos, francos, sajones, ángulos, jutos y lombardos.
3. Relación con los romanos: Se enfrentaron a los romanos durante siglos y, tras la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.), muchos pueblos germánicos (como los francos o visigodos) ocuparon sus territorios y fundaron reinos.
4. Características: Hablaban lenguas germánicas, precursoras de idiomas modernos como el alemán, inglés, danés y sueco.
¿Son los anglosajones celtas?
No, los anglosajones (una mezcla de ángulos, sajones y jutos) no eran celtas, sino germánicos.
Migraron desde el norte de Alemania y Dinamarca hacia las Islas Británicas a partir del siglo V d.C., después de la retirada romana.
Los anglosajones se asentaron en Inglaterra y desplazaron parcialmente a los celtas británicos hacia las regiones de Gales, Cornualles y Escocia.
Aunque no eran celtas, los anglosajones heredaron algunas influencias culturales de los pueblos celtas que ya habitaban las islas.
Relación entre celtas y germánicos
Ambos son pueblos indoeuropeos, lo que significa que tienen un origen lingüístico común muy antiguo, pero evolucionaron de forma independiente.
Los celtas son más antiguos y se expandieron por Europa antes que los germánicos.
Los germánicos empezaron a crecer en influencia en el norte y desplazaron a los celtas en algunas regiones, como en Gran Bretaña tras la llegada de los anglosajones.
En resumen, los anglosajones no son celtas, sino un grupo germánico que llegó a las Islas Británicas tras la época romana, desplazando a los celtas británicos hacia zonas periféricas como Gales, Cornualles y Escocia.
Historia. Prehistoria
Edad de Piedra
Durante la Edad de Piedra, los bosques alemanes estaban poblados por grupos nómadas de cazadores y recolectores. Constituían las formas primitivas de Homo sapiens, como el Hombre de Heidelberg, que vivió hace 400 000 años. Poco después, aparecieron formas más avanzadas de Homo sapiens, como demuestran restos como el cráneo de Steinheim (de unos 300 000 años de antigüedad) y el más cercano de Ehringsdorf, de hace 100 000 años. Otro tipo humano fue el Neanderthal, descubierto cerca de Düsseldorf, que vivió hace 100 000 años. El tipo más reciente, que apareció hacia el 40 000 a. C., fue el de Cro-Magnon, un miembro del Homo sapiens, especie del ser humano actual.
Los pueblos cazadores se encontraron con pueblos agrícolas, representantes de las culturas más avanzadas del suroeste de Asia, que emigraron por el valle del Danubio hasta el centro del actual territorio alemán en torno al 4500 a. C. Estas poblaciones se mezclaron e instalaron, conviviendo en grandes chozas de madera, con techos a dos aguas, conocían la cerámica y realizaban intercambios de piedras preciosas, hachas de sílex y conchas con los pueblos del Mediterráneo. Cuando se agotaban sus campos de cultivo, trabajados con azadón manual, se trasladaban de lugar, volviendo pocos años después de esto.
Edad del Bronce
La Edad del Bronce comenzó en el centro de Alemania, Bohemia y Austria hacia el 2500 a. C. con el conocimiento de la aleación del cobre y del estaño adquirido de pueblos del Mediterráneo Oriental. Alrededor del 2300 a. C. llegaron nuevas oleadas de pueblos procedentes, probablemente, del sur de Rusia. Estos indoeuropeos fueron los antepasados de los germanos, que se instalaron en el norte y sur de Alemania, los pueblos bálticos y eslavos en el este y los celtas en el sur y oeste.
Los grupos del centro y sur se mezclaron con la cultura del vaso campaniforme, que se trasladó hacia el este desde España y Portugal hacia el año 2000 a. C. Los pueblos representantes de la cultura del vaso campaniforme, probablemente indoeuropeos, fueron hábiles trabajadores del metal. Desarrollaron una floreciente cultura en Alemania e intercambiaron ámbar, procedente de la costa del mar Báltico, por bronce y cerámica del mar Mediterráneo.
Cultura de la Edad del Bronce nórdica alrededor de 1200 a. C. (periodo anterior a la formación de los pueblos germánicos en esa misma zona). Gráfico: Wiglaf. Dominio Público.
Desde el 1800 hasta el 400 a. C., los pueblos celtas del sur de Alemania y de Austria desarrollaron una serie de progresos en el trabajo del metal, configurando varias culturas (Cultura de los campos de urnas, de Hallstatt y de La Tène), cada una de las cuales se difundió por toda Europa; introdujeron el uso del hierro para fabricar herramientas de trabajo y armas. La cultura céltica de La Tène realizó excelentes trabajos de metal y utilizó arados tirados por bueyes y carros con ruedas. Las tribus germánicas absorbieron gran parte de la cultura celta, la cual finalmente terminó extinta.
Antes de los romanos, los habitantes de la actual Alemania eran fundamentalmente los pueblos germánicos, grupos nómadas o seminómadas y que al igual que los romanos tenían esclavos, pero que en vez de tenerlos de servicio doméstico, les cobraban impuestos.[cita requerida] A estos pueblos se les reconoce como pueblos germánicos por el parentivo filogenético de sus lenguas. Ya durante la antigüedad algunos germanos adaptaron el alfabeto etrusco creando así el alfabeto rúnico, llegando incluso a poder comunicarse entre sí. El protogermánico se sitúa hacia el 750 a. C., por lo que hacia el siglo I d. C. sus lenguas ya presentarían una importante diversificación aunque las lenguas de los grupos más cercanos aún podrían tener cierta inteligibilidad mutua. La evidencia filogenética sugiere que hacia el siglo I habría habido tres grupos de variedades germánicas: el germánico septentrional, confinadas básicamente a Escandinavia y Dinamarca, el germánico oriental y el occidental que habría sido el grupo predominante en Alemania occidental.
Estela celta encontrada en Pfalzfeld (siglo V a. C.). Kleon3. CC BY-SA 4.0.
La llamada Columna de Pfalzfeld en el Rheinisches Landesmuseum en Bonn, Alemania. La columna esculpida del siglo IV/V a. C. fue un marcador de túmulo celta. Fue encontrada en el pueblo de Pfalzfeld (región de Hunsrück) alrededor de 1600 y fue una curiosidad en el pueblo durante más de 300 años. En 1938 fue donada al museo de Bonn.

En un contexto cultural de sociedades cazadoras-recolectoras se sitúan el maglemosiense y la cultura Fosna-Hensbacka (VII milenio a. C.), y posteriormente la cultura de Kongemose (VI milenio a. C.). Del V milenio a. C. al III milenio a. C. se desarrollaron las culturas neolíticas de la zona (Ertebølle, cultura de la cerámica perforada, cultura de los vasos de embudo) que en su última fase, según la hipótesis del sustrato germánico (nordwestblock), habrían recibido el impacto cultural de lo indoeuropeo (cultura de la cerámica cordada).
En el II milenio a. C. se desarrolló la Edad del Bronce nórdica. En el I milenio a. C., las culturas de la Edad del Hierro, como Wessenstedt y Jastorf, significaron ya el paso de lo protoindoeuropeo a lo protogermánico (Ley de Grimm). El endurecimiento climático que se produjo desde el 850 a. C., que se intensificó a partir del 760 a. C., desencadenó un proceso migratorio hacia el sur. La cultura material de esa época pone en estrecha relación a los protogermanos con las culturas de Hallstatt y Elp, en el ámbito cultural celta, forjando lo que se ha denominado Edad del Hierro prerromana de Europa septentrional.

Cultura de la Edad del Hierro prerromana asociada con el protogermánico, ca. 900 a. C.-50 a. C. El área en magenta representa la cultura de Jastorf. Uploaded by Wiglaf. Dominio público.
La cultura de Jastorf fue una manifestación arqueológica de la Edad del Hierro prerromana que se desarrolló aproximadamente entre el 900 a. C. y el 50 a. C. en el norte de Europa, principalmente en la actual Alemania septentrional y Dinamarca. Esta cultura se considera estrechamente relacionada con el desarrollo de los pueblos germánicos y la expansión del protogermánico como lengua común en la región. Su nombre proviene del yacimiento arqueológico de Jastorf, situado en Baja Sajonia, Alemania, donde se han hallado importantes restos que han permitido caracterizar sus principales rasgos.
Desde el punto de vista material, la cultura de Jastorf se caracteriza por su producción cerámica sencilla, con formas típicas como urnas biconoides, a menudo decoradas con incisiones. En cuanto a la metalurgia, se ha evidenciado el uso del hierro en armas y herramientas, lo que sugiere un desarrollo técnico avanzado para la época. Los asentamientos eran en su mayoría pequeños y dispersos, sin grandes estructuras urbanas, lo que indica una sociedad predominantemente rural y descentralizada.
Uno de los rasgos más distintivos de la cultura de Jastorf es su costumbre funeraria, basada en la cremación de los cuerpos y su depósito en urnas funerarias dentro de cementerios de túmulos o simples campos de urnas. Esta práctica la diferencia de otras culturas contemporáneas que todavía mantenían la inhumación en ciertas regiones de Europa.
La expansión de la cultura de Jastorf se produjo hacia el sur y el este, lo que la llevó a influir en otras culturas de la Edad del Hierro, como la de Przeworsk en Polonia y la de La Tène en el ámbito celta. Se ha sugerido que su desarrollo estuvo vinculado a la diferenciación inicial de los grupos germánicos respecto a los celtas, lo que posteriormente daría lugar a las migraciones germánicas en época romana.
A nivel económico, la sociedad jastorfiana se basaba en la agricultura y la ganadería, con una organización social que parece haber sido tribal, sin grandes evidencias de estructuras jerárquicas centralizadas. Esta sociedad guerrera desarrolló contactos comerciales con otras regiones europeas, lo que se refleja en la presencia de objetos de procedencia extranjera en algunos yacimientos.
Hacia finales del periodo, la cultura de Jastorf experimentó una transformación, dando paso a nuevas entidades culturales que serían precursoras de los pueblos germánicos históricos mencionados por autores romanos como Tácito. Su importancia radica en que representa una de las etapas clave en la formación del mundo germánico antiguo y en la evolución cultural de Europa septentrional antes de la llegada de la influencia romana.
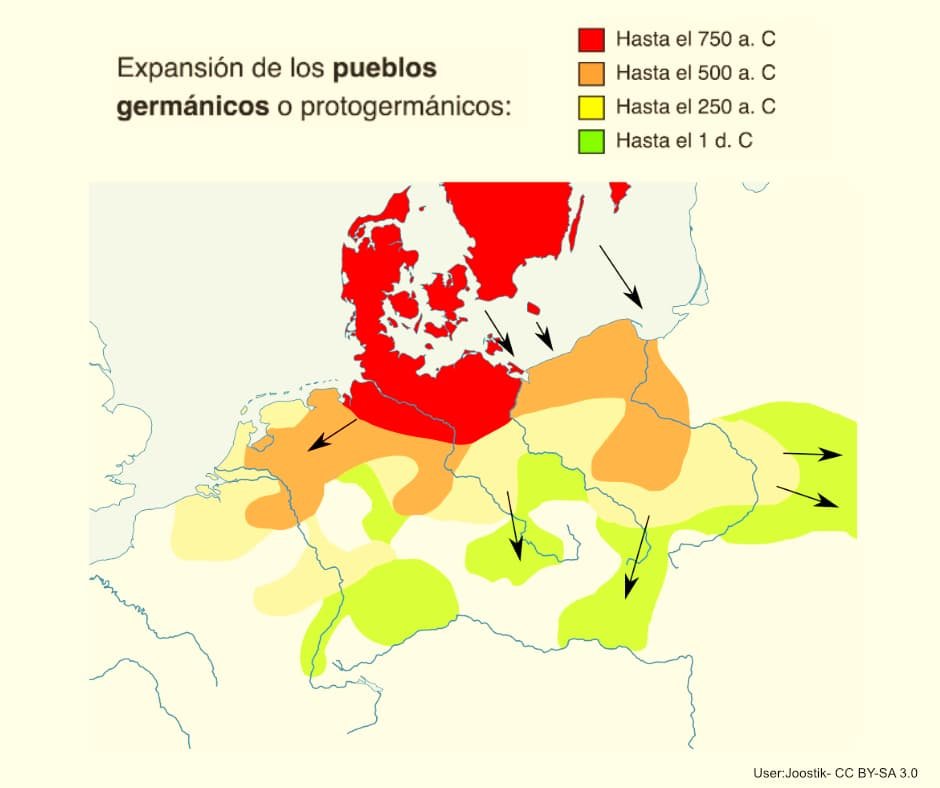
Protohistoria y contacto con los romanos
La zona norte de Europa fue visitada probablemente por viajeros griegos, como los que dieron origen al periplo massaliota (siglo VI a. C., recogido posteriormente en la Ora Maritima); pero el único testimonio de tales viajes es el periplo de Piteas por el mar del Norte, incluyendo la enigmática Thule (siglo IV a. C.). Su descripción de los pueblos que habitaban la zona fue la fuente prácticamente única que pudieron manejar los autores griegos posteriores, como Estrabón y Diodoro Sículo, o los romanos como Plinio el Viejo, que tendieron a citarlo con escepticismo.(15). De hecho, los textos griegos antiguos no dejan constancia de la existencia de algún grupo de pueblos con el nombre de «germanos», y suelen referirse a los habitantes de la Europa más al norte de la zona mediterránea con etnónimos genéricos como galos y escitas; aunque algunas referencias de Heródoto a los cimerios podrían referirse a algún grupo relacionado con lo que posteriormente se conoció como pueblos germanos.
En cuanto a los romanos, tuvieron conocimiento de dos de estos pueblos cuando los cimbros y los teutones entraron en Helvecia y la Galia. Los romanos no se enfrentaron con ejércitos, sino con pueblos enteros que desplazaban a los celtas. A pesar de esto, no utilizaron el término germano hasta tiempos de Julio César. (5)
En 112 a. C. las tribus invasoras derrotaron en la batalla de Noreya a los romanos comandados por el cónsul Cneo Papirio Carbón. Entonces los cimbros se establecieron en el territorio de los celtas alóbroges. Solicitaron a los romanos permiso para establecerse allí, pero estos se negaron, por lo que tuvieron que pelear de nuevo. En el año 109 a. C. volvieron a vencer al ejército romano, esta vez al mando de Marco Junio Silano en el sur de la Galia. Sin embargo, los cimbros no invadieron la península itálica y durante un tiempo se mantuvieron alejados de la esfera de influencia de Roma. El rey cimbro Boiorix derrotó en 105 a. C. en la batalla de Arausio a los romanos bajo las órdenes del procónsul Quinto Servilio Cepión y el cónsul Cneo Malio Máximo, perdiendo unos 80 000 hombres.
Distribución y expansión de las tribus germánicas o protogermánicas (entre 50 a. C., 100 d. C. y 300 d. C., etapas anteriores a la época de las migraciones o invasiones). Extensión del Imperio romano (en 68 a. C. y 117 d. C.). Dbachmann. CC BY-SA 3.0.
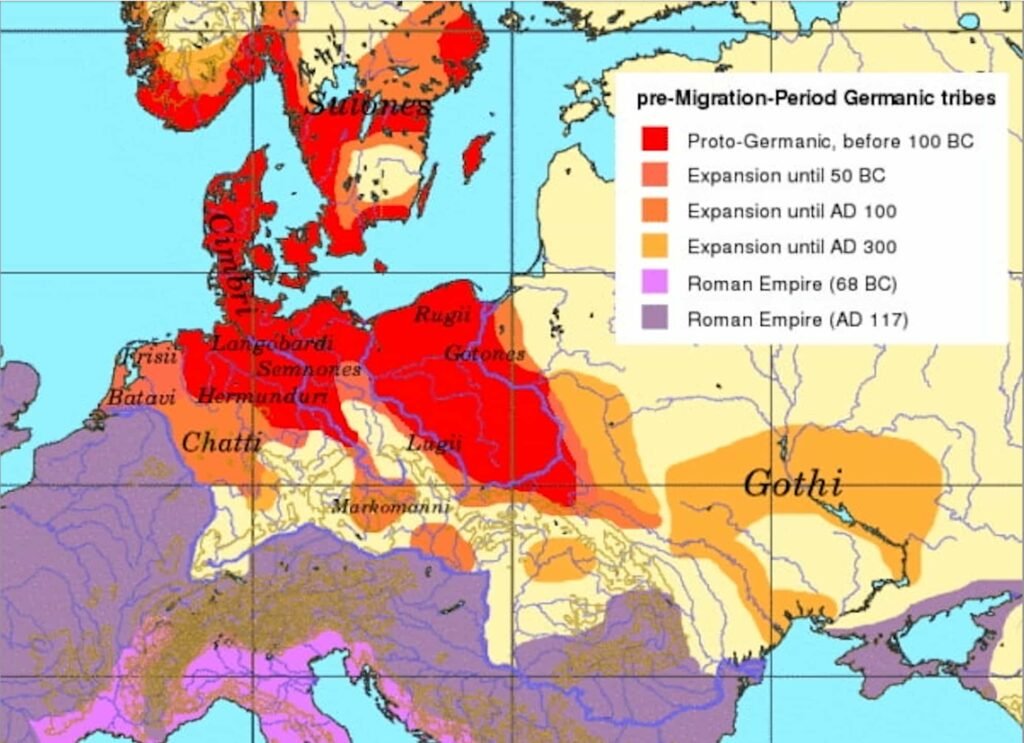
Los cimbros decidieron no invadir Italia y se desplazaron a Hispania, mientras que los teutones se quedaron en el sur de la Galia. En el año 103 a. C., los cimbros regresaron a la Galia —expulsados de Hispania por los celtíberos— y se aliaron con los teutones, decididos a conquistar Roma. En vista de lo grande de los ejércitos, decidieron separarse y reunirse en el valle del Po. Esto demostró ser un grave error, ya que en el año 102 a. C. los teutones fueron aniquilados por el cónsul Cayo Mario en la batalla de Aquae Sextiae, donde cayeron 100 000 teutones. Los cimbros sí lograron llegar al valle del Po, pero se encontraron con los ejércitos unidos de los cónsules Quinto Lutacio Cátulo y Mario. En la Planicie de Raudine se libró la batalla de Vercelas, que concluyó con la muerte del rey Boiorix y más de 60 000 cimbros.
La pacificación de los germanos obtenida por Cayo Mario se mantuvo por casi cinco décadas, hasta que Julio César inició la guerra de las Galias.
Los suevos habían cruzado el Rin y expulsado a los celtas, quienes pidieron ayuda a los romanos en 58 a. C. y César acudió, con el secreto deseo de anexar la Galia a Roma. César los derrotó y los envió de vuelta al este del Rin.

Nuevas tribus germánicas cruzaron el Rin en el 55 a. C., pero César las expulsó y construyó un puente sobre el río, que utilizó para perseguir a sus enemigos y derrotarlos. En el 53 a. C. cruzó de nuevo el Rin para seguir combatiendo a los germanos, pero estos lo evadieron y César regresó sin presentar batalla.
La política expansiva romana en Germania sufrió en tiempos de Augusto la gran humillación de la batalla del bosque de Teutoburgo (año 9), en la que el caudillo querusco Arminio, encabezando una coalición de pueblos germanos, exterminó a tres legiones comandadas por Publio Quintilio Varo. Uno de los miembros de la familia imperial, Germánico (que se ganó su cognomen por esta acción), fue el encargado de pacificar la zona (batalla de Idistaviso, año 16). A partir de entonces se prefirió seguir una política de contención, creando una frontera fortificada, el Limes Germanicus («límite» o «frontera»), a lo largo del Rin y el Danubio.
La conquista romana de Germania llevó a la organización de dos provincias en el territorio germano bajo dominio romano al oeste del Rin: Germania Superior y Germania Inferior. Germania Magna, al otro lado del Rin y el Danubio, quedó sin ocupar. A partir de asentamientos indígenas previos, campamentos romanos o de colonias, surgieron ciudades como Augusta Treverorum (Tréveris), Colonia Claudia Ara Agrippinensium (16) (Colonia), Mogontiacum (Maguncia), Noviomagus Batavorum (Nimega) o Castra Vetera (Xanten). La provincia alpina de Raetia (al sur de Rin y el alto Danubio) y las danubianas del Nórico y Panonia no tenían como sustrato indígena a pueblos germánicos, sino a los reti (17) (de clasificación incierta —itálicos o celtas—) y los panonios (18) (vinculados a los celtas y los ilirios).
Tribus germánicas y asentamientos romanos hacia 50-100 d. C. Ziegelbrenner (discusión · contribs.) derivative work: rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

El conocimiento de los romanos sobre los germanos fue intensificándose con el tiempo, como demuestra el mayor detalle con que los recogen progresivamente las principales fuentes historiográficas: Tácito en el año 98 redacta su Germania (De origine ac situ Germanorum, «Origen y territorio de los germanos»). (19) Nombra unos cuarenta pueblos, identificándolos como pertenecientes a varios grupos dentro de los germanos occidentales, descendientes de Mannus (ingaevones —de Jutlandia y las islas adyacentes—, hermiones —del Elba— y istvaeones —del Rin—). A estos grupos hay que añadir los germanos septentrionales (de la península escandinava) y los germanos orientales (del Oder y el Vístula). Plinio el Viejo, en Naturalis Historia (20) (hacia el año 80), clasifica a los germanos en cinco confederaciones: ingvaeones, istvaeones, hermiones, vandili (vándalos) y peucini (bastarnos), de cada una de las cuales precisa los pueblos que las componen. Claudio Ptolomeo, en su Geographia (hacia el año 150), nombra a sesenta y nueve pueblos germánicos.
Las guerras marcomanas del siglo II incrementaron los contactos entre romanos y germanos. Aun así, el léxico de origen germánico que se usa por los autores latinos hasta el siglo V es muy escaso: en César urus y alce, en Plinio ganta y sapo (oca, jabón), en Tácito framea (lanza), en Apicio melca y en Vegecio burgus (castillo —castellum parvum quem burgum vocant—, que tendrá una extensa utilización posterior como sufijo en topónimos). (21)
Fíbula del siglo VI que representa un guerrero a caballo con lanza. Desconocido – http://www.attila.com.tn/accueil.php. Disco de latón decorativo que muestra a un jinete con su caballo, encontrado en el cementerio alamán de Bräunlingen. Período merovingio, siglo VI d. C., Museo Estatal de Baden, Karlsruhe, Alemania. Dominiom Público.

Período de las grandes migraciones
Art. principal: Invasiones germánicas
Las invasiones germánicas representan un proceso complejo de migraciones y transformaciones que, más que simples actos de violencia, constituyeron un cambio profundo en el devenir del mundo romano y el nacimiento de la Europa medieval. En el contexto de la crisis del Imperio romano, diversas tribus germánicas aprovecharon las debilidades internas y las presiones externas, como el empuje de los hunos, para desplazarse hacia territorios que anteriormente habían formado parte del vasto dominio romano. Este fenómeno no se limitó a una serie de invasiones desorganizadas, sino que implicó un largo proceso de asentamiento, integración y adaptación. Grupos como los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos y lombardos no solo ocuparon espacios militares, sino que fundaron reinos que heredaron elementos de la estructura administrativa y cultural romana, al tiempo que introducían sus propias tradiciones y costumbres. La convivencia de elementos romanos y germánicos dio origen a nuevas formas de organización política y social, contribuyendo a la formación de identidades que se transformarían en las naciones europeas modernas. Estos movimientos migratorios marcaron la transición de la Antigüedad a la Edad Media, evidenciando cómo la interacción entre culturas y la fusión de diferentes legados históricos pueden generar procesos de cambio profundo y duradero en la configuración de la sociedad.
Las grandes invasiones de los siglos III a V d. C. en el Imperio romano. User:Ewan ar Born. CC BY-SA 4.0.
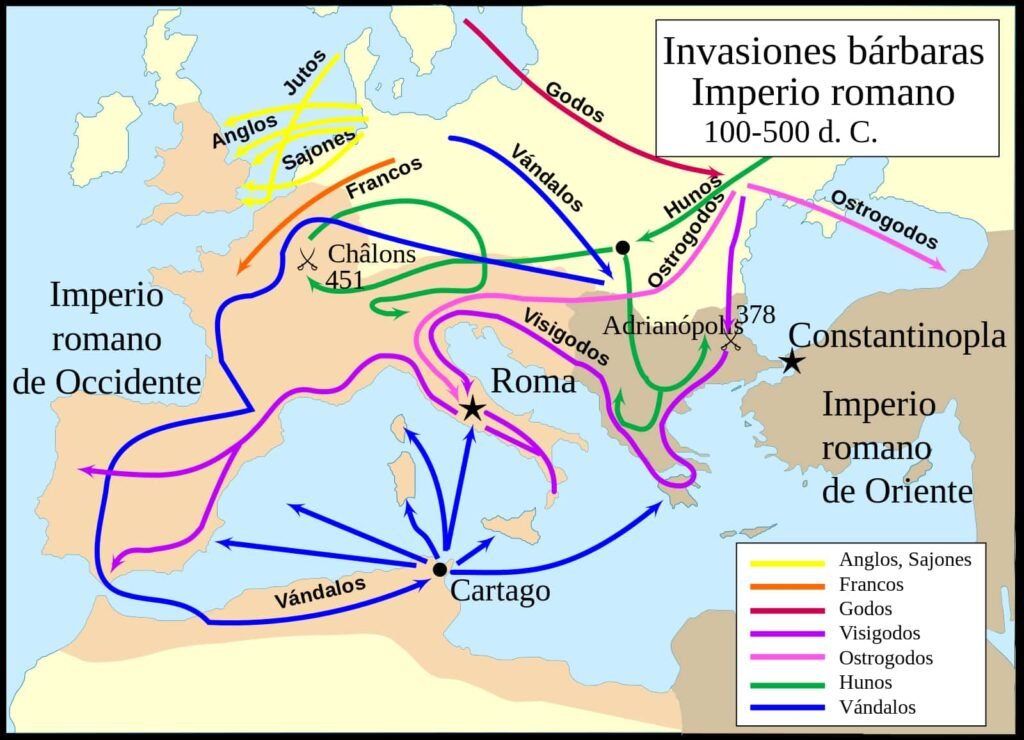
La investigación histórica del siglo XIX y principios del siglo XX agrupaba bajo la expresión «invasiones bárbaras» o «grandes invasiones» a los movimientos migratorios de las poblaciones germánicas, hunas y otras, desde la llegada de los hunos al este de Europa central hacia 375 hasta la de los lombardos en Italia en 568 y la de los eslavos en el Imperio romano de Oriente en 577. En la investigación histórica contemporánea, los diferentes idiomas europeos han renunciado al sustantivo «invasiones» y al adjetivo «bárbaras», prefiriendo expresiones como «migración de pueblos» o «período de migraciones» (Völkerwanderung, en alemán, Migration Period, en inglés). En español y francés aun se usa, por conservadurismo lingüístico (el principio de la «menor sorpresa»), la expresión «invasiones bárbaras» no con una connotación peyorativa, sino en referencia al barbaricum, palabra con la que los escritores de la Roma Antigua se referían a lo que estaba fuera de su imperium (imperio); sea como sea, las divisiones históricas son ante todo concepciones mentales y se basan en convenciones.
Estos movimientos migratorios tuvieron lugar durante la Antigüedad tardía y en algunos casos (por ejemplo, la invasión mongola de Europa) se repitieron en la Edad Media. Pueden haber llevado a la salida de las poblaciones autóctonas, a su asimilación cultural o a su subyugación a los recién llegados, pero a la inversa, los nativos también pudieron romanizar y cristianizar a los llamados reinos «bárbaros» (como en los casos de visigodos, francos y lombardos).
Según los enfoques transdisciplinarios que relacionan la historia y el estudio de los paleoambientes, una de las causas de esos movimientos podría haber sido la serie de degradaciones climáticas que se dieron en la zonas templadas de Eurasia a partir del siglo IV y que terminaron en el siglo X con el «embellecido del año 1000». Lejos de reducirse a un evento único y continuo, fue un proceso en el que diferentes poblaciones, que se formaron y modificaron bajo la influencia de múltiples factores, surgieron en oleadas sucesivas en el Imperio romano, menos afectado en términos de clima y productividad agrícola, afectando a la práctica totalidad de Europa y a la cuenca del Mediterráneo, marcando la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, un ciclo histórico de larga duración, que se conoce con el nombre de Antigüedad tardía. Pero en un sentido más amplio, en Asia también causaron la caída o desestabilización de grandes imperios consolidados, como el Imperio sasánida, el Imperio gupta o el Imperio chino.
Los grandes movimientos migratorios europeos comenzaron mucho antes de que los germanos invadieran el Imperio romano. De hecho, en la segunda mitad del siglo II, cuados, marcomanos, lombardos y sármatas aparecieron en el Danubio e invadieron las provincias de Recia, Nórico, Panonia y Mesia. También lo hicieron en el siglo III alamanes y francos, que invadieron conjuntamente la Galia, vándalos y sármatas, que llegaron a Panonia, y jutungos a Italia. Durante las décadas de 250-260, bandas de godos se aventuraron cada vez más y devastaron las costas de Asia menor, así como la ribera derecha del Rin, antes de invadir los Balcanes y Grecia por tierra y mar. En 275, los godos, aliados con los alanos, invadieron nuevamente Asia menor, hasta Cilicia. Durante la década de 290, los godos se dividieron entre tervingios, que se dirigieron a la península de los Balcanes para establecerse en Transilvania, y greutungos, que se asentaron cerca del mar Negro, donde hoy se encuentra Ucrania. En 332, los godos que vivían cerca del Danubio obtuvieron el estatus de foederati, que los obligaba a proporcionar asistencia militar al Imperio. Casi al mismo tiempo, los lombardos abandonaban la región del mar del Norte para moverse hacia Moravia y Panonia. La migración de los godos fue de particular importancia debido a los eventos que provocó; en efecto la invasión en 375 de su territorio por los hunos, un enigmático pueblo o confederación de pueblos, cuyo desplazamiento secular hacia el oeste los empujó al interior del mundo romano.
A pesar de las dificultades de todas esas incursiones y de la guerra que debió afrontar simultáneamente contra los persas, Roma logró repeler política y militarmente cada uno de esos ataques. Sin embargo, la brutal invasión de los hunos cambio radicalmente el curso de los acontecimientos. El ejército romano había alcanzado entonces el límite de su eficacia y no pudo mostrar más flexibilidad. Este estado de cosas, así como el aumento de tamaño y fuerza de las tribus migratorias, fueron las dos principales características que marcaron los movimientos migratorios posteriores y los distinguieron de los de los siglos anteriores.
Tras una breve «estabilización» en manos de algunos emperadores fuertes como Diocleciano, Constantino I el Grande y Teodosio I, el Imperio se dividió definitivamente a la muerte de este último en 395, dejándole a Flavio Honorio la parte occidental, con capital en Roma, y a Arcadio la oriental, con capital en Constantinopla. En 382 y en 418, se hicieron acuerdos entre las autoridades del imperio y los visigodos, permitiendo por primera vez a los godos establecerse en territorio romano. Los francos también recibieron esa autorización y luego recibieron, como «fœderati», la misión de proteger la frontera noreste de las Galias.
El invierno particularmente frío del año 406 permitió cruzar el Rin helado a grupos masivos de suevos y vándalos (junto con los alanos, un pueblo no germánico, sino iranio). Los emperadores de la época recurrieron a ficciones jurídicas como otorgarles el permiso de ingreso, bajo las condiciones teóricas de que deberían actuar como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera; pero el hecho fue que la decadencia del poder imperial impedía cualquier tipo de dominio. Los invasores no encontraron obstáculo en su avance hacia las ricas provincias meridionales de Galia e Hispania. Los suevos se establecieron en la Gallaecia, fundando uno de los primeros reinos de Europa y los vándalos incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar, tomando las provincias africanas y Cartago, desde cuyo puerto se dedicaron a la piratería amenazando las rutas marítimas del Mediterráneo occidental. El imperio tuvo que recurrir a los visigodos, los más romanizados de entre los germanos, para intentar recuperar algún tipo de control sobre las provincias occidentales. Los visigodos, en efecto, se impusieron a los invasores, pero únicamente para establecerse a su vez como un reino independiente (reino de Tolosa, 418) justificado en la figura jurídica del foedus.
Representación moderna del Saqueo de Roma del año 410 por los visigodos. Aunque desde 268 Roma ya no era la capital del Imperio romano de Occidente, su toma por los bárbaros fue un acontecimiento impactante para los coetáneos. Joseph-Noël Sylvestre – Historia No121. Dominio público.

Una nueva invasión fue protagonizada por Atila, el rey de los hunos. Tras acosar al Imperio romano de Oriente, que solo le enfrentó mediante una política de apaciguamiento, se dirigió a Occidente, donde una inestable coalición de romanos y germanos le venció en 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos.
Después de la descomposición del imperio de Atila, nuevas oleadas de invasores ocuparon los territorios que ya solo nominalmente podían considerarse provincias romanas: desde mediados del siglo V, anglos, sajones y jutos, con costumbres muy diferentes a las romanas, desembarcaron en la Britania posromana, inicialmente como mercenarios para proteger a los britanos de los escotos y pictos y luego como conquistadores; a comienzos del siglo VI, los francos y burgundios se adueñaron de las Galias, venciendo a los visigodos y desplazándolos a Hispania donde fundaron el reino visigodo de Toledo, compartiendo la península con suevos y vándalos, llegados antes. En la península itálica, la ficción de la pervivencia del Imperio había dejado existir desde 476, cuando los hérulos de Odoacro destituyeron al último emperador romano, Rómulo Augústulo (r. 476). Su dominio fue breve, pues se vieron acometidos a su vez por sucesivas invasiones instigadas por Zenón, emperador oriental: en 487 y 488 la de los rugios de Feleteo y Federico, que lograron rechazar; y finalmente la de los ostrogodos de Teodorico el Grande, que los derrotaron, quedando sitiado Odoacro en Rávena hasta su asesinato a manos del propio Teodorico en 493.
La llegada de los lombardos a Italia y de los eslavos a los Balcanes constituyó el último episodio de las grandes migraciones.
Este periodo vio el nacimiento en el suelo del tambaleante Imperio de Occidente de un nuevo orden político que subsistió en gran medida durante los inicios de la Edad Media y del cual emergieron gradualmente varios reinos germánicos (regna), que dejaron su huella en la cultura de Europa a lo largo de toda la Edad Media y que finalmente daran origen a los estados modernos. Así, el reino de los francos se dividió, al final de la dinastía carolingia, en la Francia Oriental y en la Francia Occidental, antepasados de la Francia y la Alemania actuales; el reino de los visigodos permitió, durante la Reconquista, la formación de una identidad española, mientras que los anglosajones estuvieron en el origen del Reino Unido y el reino lombardo prefiguraba, en forma embrionaria, el estado italiano. En la mayoría de esos reinos en desarrollo, donde se hablaba una forma de latín cada vez más vulgarizada (excepto quizás en Gran Bretaña donde ya se había abandonado), los invasores germánicos pudieron encontrar un terreno común, que tomó diversas formas según el lugar, con los pueblos que habían conquistado. Sin embargo, eso no debe hacer perder de vista los cambios a veces dramáticos que tuvieron lugar al final de la Antigüedad tardía, ni la violencia que se ejerció sobre las poblaciones afectadas.
En esa época el Imperio continuó en Oriente, pero su interés por lo que estaba sucediendo en Occidente disminuyó mucho después de la muerte de Justiniano en 565, a pesar de la creación del Exarcado de Rávena y aunque la última posesión bizantina en Italia se mantuvo hasta 1071. Mauricio (r. 582-602) fue el último emperador que se involucró en Occidente y llevó a cabo una intensa actividad política allí. El Imperio de Oriente se centró, desde el principio del siglo VII, en la batalla defensiva contra los persas y los árabes en el este, y contra los ávaros y los eslavos en el noroeste, enfrentamientos que requirieron de todas sus energías. En el interior de los Balcanes, la multiplicación de los esclavenos (ducados eslavos que escapaban en su mayor parte a la autoridad imperial) y el establecimiento de Estados equivalentes a los reinos germánicos de Occidente (como el Primer Imperio búlgaro que federó a los esclavenos de los eslavos y a los valacos de los tracio-romanos) no dejaron al Imperio de Oriente más que las costas de la península, pobladas por griegos, lo que contribuyó, bajo Heraclio, a borrar el carácter latino del Imperio, transformándose gradualmente en un estado definitivamente griego.
Aunque las invasiones bárbaras que se produjeron entre el siglo III al VIII fueron las más importantes, también hubo otras invasiones que tuvieron su momento de mayor relevancia en torno al siglo IX y que generaron un período de gran inestabilidad e inseguridad en la Cristiandad latina.
Los reinos germánicos hacia el año 526. El reino suevo de Braga, en el NO de Hispania, el reino de los francos que ha desplazado a los visigodos al sur, convertido en reino de Toledo, pero aún no ha absorbido a los burgundios; mientras que el reino de los ostrogodos y el reino de los vándalos aun no han desaparecido por la expansión del Imperio bizantino de Justiniano I. En Gran Bretaña, los anglos y sajones han desplazado a los britanos al oeste, y aún no han llegado los daneses. Mapa: William R. Shepherd, User:Obotlig – Public domain Historical Atlas by William R. Shepherd from University of Texas Libraries.

El siglo III vio el surgimiento de un gran número de tribus germánicas del oeste: alamanes, francos, catos, sajones, frisones y turingios. En ese momento estos pueblos iniciaron el período de las grandes migraciones que se extendió por varios siglos.
Estos y otros pueblos germanos son los ancestros de los alemanes y franceses actuales.
Estas «migraciones» básicamente consistieron en la conquista de diferentes regiones del Imperio romano por varias tribus germánicas, entre las que destacan los francos, los visigodos y los ostrogodos, primero como una forma de restituir lo que habían perdido ayudando a los romanos en las guerras contra los hunos en el siglo V, ya que los emperadores romanos prometían tierras en Italia a los reyes de los pueblos germánicos, pero después no las entregaban y los reyes las tomaban; luego como foederati (confederados) de los romanos cuando el Imperio romano no tenía recursos para defenderse de los invasores externos, como los vándalos, que también eran tribus germánicas. Los visigodos tomaron Dacia y los vándalos se instalaron en Hispania (la actual España y Portugal). El emperador romano cedió Hispania a los visigodos si ellos sacaban a los vándalos del imperio. Los vándalos, huyendo de los visigodos, marcharon al norte de África y lo saquearon. Desde la ciudad de Alejandría los vándalos llegaron a un astillero, aprendieron a fabricar barcos, se convirtieron en piratas y asolaron el Mediterráneo.
Este proceso de alianzas temporales con antiguos enemigos dio origen al feudalismo de la Edad Media. Como la idea de esclavitud de los germánicos consistía en cobrar impuestos y dejar que los contribuyentes (los esclavos) sigan haciendo lo que saben hacer, ese fue el sistema de gobierno impuesto en el Imperio romano desintegrado.
Desde la crisis del siglo III, y especialmente en la anarquía militar (235-285), Roma estuvo sumida en un periodo de caos y guerras civiles. Las fronteras, debilitadas, no fueron un obstáculo para la penetración de los germanos, que simultáneamente se desplazaban de forma paulatina en busca de nuevas tierras, presionados por su propia demografía. En esa época llegaban quizá a los 6 millones de personas, un millón de las cuales se desplazaron hacia el este, la actual Ucrania. Los que emigraron hacia el sur y el oeste, «invadiendo» el Imperio romano, divididos en pequeños grupos, en total llegarían a unas doscientas mil. (22)
Las provincias occidentales del Imperio sufrieron una primera oleada de invasiones simultáneamente a la crisis socioeconómica que se manifestaba en las rebeliones campesinas (bagaudas). (23) En Oriente fueron los godos quienes inicialmente protagonizaron la principal amenaza. Divididos en grupos de godos orientales (ostrogodos) y de godos occidentales (visigodos), se introdujeron al sur del Danubio en los Balcanes y obtuvieron todo tipo de concesiones de las autoridades imperiales: en el año 376 se les concede su entrada pactada, pero al sentirse defraudados en sus expectativas, se dedicaron al saqueo, consiguiendo incluso vencer al ejército imperial de Valente en la batalla de Adrianópolis (378). Esto puso a los godos en una posición extraordinariamente ventajosa, que obligó al nuevo emperador, Teodosio, a concederles un foedus para su asentamiento en la Tracia (382). (22).
Su prolongada presencia dentro de las fronteras les permitió asimilar rasgos de la civilización romana, como la religión, adoptando el arrianismo (una de las versiones del cristianismo que, posteriormente, en el Concilio de Constantinopla de 381, fue condenada como herética). El proceso de aculturación incluso significó la adquisición de la ciudadanía romana por muchos de los considerados bárbaros, o su acceso a altos cargos de la administración romana y del ejército; pero no la asimilación, ni la disminución de la conflictividad. Todo lo contrario: en el 410 los visigodos de Alarico I saquearon la propia ciudad de Roma, obteniendo un mítico botín.
El invierno particularmente frío del año 406 permitió cruzar el Rin helado a grupos masivos de suevos y vándalos (junto con los alanos, un pueblo no germánico, sino iranio). Los emperadores de la época recurrieron a ficciones jurídicas como otorgarles el permiso de ingreso, bajo las condiciones teóricas de que deberían actuar como colonos y trabajar las tierras, además de ejercer como vigilantes de frontera; pero el hecho fue que la decadencia del poder imperial impedía cualquier tipo de dominio. Los invasores no encontraron obstáculo en su avance hacia las ricas provincias meridionales de Galia e Hispania. Los vándalos incluso cruzaron el estrecho de Gibraltar, tomando las provincias africanas y amenazando las rutas marítimas del Mediterráneo occidental. El imperio tuvo que recurrir a los visigodos, los más romanizados de entre los germanos, para intentar recuperar algún tipo de control sobre las provincias occidentales. Los visigodos, en efecto, se impusieron sobre los invasores, pero únicamente para establecerse a su vez como un reino independiente (reino de Tolosa, 418) justificado en la figura jurídica del foedus.
Una nueva invasión fue protagonizada por Atila, el rey de los hunos (un enigmático pueblo o confederación de pueblos, cuyo desplazamiento secular hacia el oeste estuvo probablemente en el origen del movimiento inicial de los germanos). Tras acosar al Imperio romano de Oriente, que solo le enfrentó mediante una política de apaciguamiento, se dirigió a Occidente, donde una inestable coalición de romanos y germanos le venció en la batalla de los Campos Cataláunicos (451).
Después de la descomposición del imperio de Atila, nuevas oleadas invasoras se establecieron en los territorios que ya solo de nombre podían considerarse provincias romanas: desde mediados del siglo V (batalla de Guoloph, 439, batalla del Monte Badon, 490) anglos, sajones y jutos desembarcaban en la Britania posromana, inicialmente como mercenarios para proteger a los britanos de escotos y pictos y luego como conquistadores; (24) a comienzos del siglo VI los francos tomaron las Galias, venciendo a los visigodos en la batalla de Vouillé (507), cerca de Poitiers, en la que murió el rey Alarico II, desplazando a los visigodos a Hispania, dando origen al Reino Visigodo de Toledo. Por otro lado, en la península itálica la ficción de la pervivencia del Imperio había dejado existir desde 476, cuando los hérulos de Odoacro destituyeron al último emperador romano, Rómulo Augústulo. Su dominio fue breve, pues se vieron acometidos a su vez por sucesivas invasiones instigadas por el emperador de Oriente (Zenón): en 487 y 488 la de los rugios de Feleteo y Federico, que logran rechazar; y finalmente la de los ostrogodos de Teodorico el Grande, que los derrotan en Aquilea, Verona (489) y el río Adda (490), quedando sitiado Odoacro en Rávena hasta su asesinato a manos del propio Teodorico (493). (25)
Tanto visigodos como francos obtuvieron el extraordinario beneficio que suponía la aplicación extensiva del concepto de hospitalitas (la asignación al huésped de la tercera parte del patrimonio del anfitrión), lo que en la práctica significó cederles la tercera parte de las tierras que ocupaban en las Galias. Los hérulos de Odoacro exigieron lo mismo en Italia, y ante la respuesta negativa de las autoridades romanas, optaron por aclamar a su jefe como «rey de Italia».
Durante todo el siglo V, el ejército romano y, en gran medida, la dirección política del Imperio occidental, estuvieron en manos de personalidades de origen germano: Estilicón (de origen vándalo, fue clave durante el imperio de Honorio), Aecio (de oscuro origen —godo o escita— fue el artífice de la coalición anti-Atila), Ricimero (mitad suevo, mitad visigodo, llegó a proclamar tres emperadores —Mayoriano, Libio Severo y Olibrio—), Gundebaldo (burgundio, sobrino de Ricimero, proclamó a su vez otro emperador —Glicerio—), Orestes (depuso a Julio Nepote e impuso como emperador a su propio hijo, Rómulo Augusto) y Odoacro (habitualmente designado como hérulo, pero cuya concreta nacionalidad se ignora —pudo ser también rugio, godo, esciro o incluso huno—, depuso a Rómulo Augusto e hizo devolver las insignias imperiales a Zenón —emperador de oriente—, quedando como único poder de hecho en Italia). (26)
Los reinos germánicos
Ver art. principal: Reinos germánicos
Los reinos germánicos fueron los Estados creados a lo largo de Europa a partir de finales del siglo IV hasta bien entrada la Edad Media por los pueblos de habla germánica procedentes de la Europa del Norte y del Este. Sus instituciones políticas peculiares, en concreto la asamblea de guerreros libres (thing) y la figura del rey (en protogermánico kuningaz, que da en anglo-sajón cyning, en inglés king, en alemán König y en las lenguas nórdicas kung o konge, aunque los más romanizados utilizaban su versión latina rex), recibieron la influencia de las tradiciones institucionales del Imperio y la civilización grecorromana, y se fueron adaptando a las circunstancias de su asentamiento en los nuevos territorios.
Si bien estos reyes utilizaron el sistema provincial romano para justificar sus derechos sobre ciertos territorios, ya que algunos de ellos se habían asentado como federados del Imperio, y después los reyes medievales utilizarían la configuración política de los primeros para justificar sus propias ambiciones, hay que recalcar que no hay ninguna conexión entre los modernos estados-nación y estos reinos más allá de la nominal, ya que este término nació en el tratado de Westfalia de 1648, siendo las fronteras y culturas europeas de ese momento distintas a las de los últimos años de la Antigüedad tardía.
Mapa político de Europa, norte de África y Oriente Medio en 476, el año de la caída del Imperio romano de Occidente. Muestra el Imperio romano de Oriente y los reinos germánicos que se formaron en el territorio del Imperio romano de Occidente. Fuente: Guriezous y un autor más. CC BY-SA 2.5. Original file (2,830 × 1,967 pixels, file size: 2.66 MB).
Las invasiones bárbaras desde el siglo III habían demostrado la permeabilidad del limes romano en Europa, fijado en el Rin y el Danubio. La división del Imperio en Oriente y Occidente, y la mayor fortaleza del imperio oriental o bizantino, determinó que fuera únicamente en la mitad occidental donde se produjo el asentamiento de estos pueblos y su institucionalización política como reinos.
Fueron los visigodos, primero como Reino de Tolosa y luego como Reino de Toledo, los primeros en efectuar esa institucionalización, valiéndose de su condición de federados, con la obtención de un foedus con el Imperio, que les encargó la pacificación de las provincias de Galia e Hispania, cuyo control estaba perdido en la práctica tras las invasiones de 410 por suevos, vándalos y alanos. De estos, solo los suevos lograron el asentamiento definitivo en una zona: el Reino de Braga, mientras que los vándalos se establecieron en el norte de África y las islas del Mediterráneo Occidental, pero fueron al siglo siguiente eliminados por los bizantinos durante la gran expansión territorial de Justiniano I, con las campañas de los generales Belisario, de 533 a 544, y Narsés, hasta 554. Simultáneamente, los ostrogodos consiguieron instalarse en Italia expulsando a los hérulos, que habían expulsado a su vez de Roma al último emperador de Occidente. El Reino Ostrogodo desapareció también frente a la presión bizantina de Justiniano I.
Un segundo grupo de pueblos germánicos se instala en Europa Occidental en el siglo VI, entre los que destaca el Reino franco de Clodoveo I y sus sucesores merovingios, que desplaza a los visigodos de las Galias, forzándolos a trasladar su capital de Tolosa a Toledo. También derrotaron a burgundios y alamanes, absorbiendo sus reinos. Algo más tarde los lombardos se establecen en Italia en 568-569, pero serán derrotados a finales del siglo VIII por los mismos francos, que reinstaurarán el Imperio con Carlomagno en el año 800.
En Gran Bretaña se asentarán los anglos, sajones y jutos (véase Invasión anglosajona de Gran Bretaña) que crearán una serie de reinos rivales, unificados finalmente por los daneses (un pueblo nórdico) en lo que terminará por ser el reino de Inglaterra.
Batalla de Vouillé (507), entre francos y visigodos, representada en un manuscrito del siglo XIV. Autor: Desconocido – National Library of the Netherlands. Dominio público.
La Batalla de Vouillé, librada en el año 507, enfrentó a los francos, liderados por Clodoveo I, contra los visigodos, marcando un punto de inflexión en la historia de la Europa occidental. La victoria de los francos no solo debilitó al reino visigodo, sino que también consolidó el poder franco en la Galia, contribuyendo a la configuración de nuevas identidades y estructuras políticas que darían forma a la Edad Media. La representación de esta batalla en un manuscrito del siglo XIV evidencia el interés de la época medieval por rescatar y reinterpretar un pasado que se consideraba fundamental para legitimar el poder y la identidad nacional. Dichos documentos, aunque producidos varios siglos después de los hechos, reflejan un ideal heroico y simbólico en el que los acontecimientos históricos se visten de elementos legendarios para fortalecer la memoria colectiva y la tradición, convirtiendo la Batalla de Vouillé en un emblema de la transformación política y cultural que marcaría el devenir de Europa.

A partir del año 500 aproximadamente se establecieron varios reinos germánicos que transformaron el panorama político del antiguo Occidente. El reino suevo, surgido en el año 409, se constituyó en una entidad autónoma en la Península Ibérica, donde logró asentarse en la región noroeste y perduró hasta el 585, cuando fue finalmente absorbido por otros poderes emergentes. En el mismo contexto, el reino visigodo experimentó una primera etapa en Tolosa, entre los años 476 y 507, en la que se afirmaron como un grupo organizado en la Galia; sin embargo, tras la derrota en la batalla de Vouillé se trasladaron hacia la Península Ibérica, dando inicio a la etapa tolemesa en Toledo que se extendió hasta el 711 y marcó profundamente la historia del occidente ibérico. Paralelamente, el reino franco, establecido a partir del año 481, fue creciendo en importancia bajo la dinastía merovingia y evolucionó de un conjunto de tribus en constante conflicto a un poder centralizado que, a través de sucesivas transformaciones, culminó en su partición en el Tratado de Verdún en el 843, sentando las bases de las futuras identidades nacionales en Europa. Por último, el reino ostrogodo, instaurado en Italia en el 493 por Teodorico el Grande, representó un intento de continuidad del poder germánico en la antigua Italia, perdurando hasta que las campañas de reconquista bizantina pusieron fin a su existencia en el 553. Estos reinos, surgidos en el marco de la desintegración del Imperio romano, constituyen ejemplos emblemáticos de la capacidad de los pueblos germánicos para fundar nuevas estructuras políticas y dejar una huella duradera en la configuración de la Europa medieval.
Ver atículos: Los reinos germánicos. El reino Visigodo, el reino visigodo de Tolosa (476-507); Reino Visigodo de Toledo (507-711); Reino franco (481-843); el Reino Ostrogodo (493-553); el reino Lombardo; El reino Suevo de Braga; Reino Vándalo de Cartago.
Época franca
Durante la posterior época franca, el territorio que hoy conocemos como Alemania formó parte integral de un vasto reino que se extendía a lo largo de Europa Occidental. Tras la consolidación del poder franco, especialmente durante el reinado de Carlomagno, se impulsó una política de integración y centralización que permitió la incorporación de numerosos territorios germánicos. En este contexto, la región fue sometida a una profunda transformación política, social y cultural que se manifestó en la difusión del cristianismo, la reorganización del sistema feudal y el establecimiento de instituciones que buscaban emular el legado del Imperio romano.
La integración de lo que hoy es Alemania en el Reino Franco supuso la creación de un entramado de feudos y territorios con cierto grado de autonomía local, aunque unidos bajo la autoridad central carolingia. Este proceso no fue homogéneo, ya que la diversidad étnica y las tradiciones propias de los pueblos germánicos convivieron y se fusionaron con las influencias latinas y cristianas, dando lugar a una síntesis cultural que caracterizó a la Europa medieval. La administración y la legislación se adaptaron a las realidades locales, al mismo tiempo que se difundían nuevas prácticas administrativas y sistemas de gobierno que buscaban garantizar el orden y la cohesión del reino.
El legado de la época franca en Alemania se dejó sentir a lo largo de los siglos, influyendo en la formación de estructuras políticas que más tarde evolucionarían hacia el Sacro Imperio Romano Germánico. Este legado se manifestó en la organización territorial, en la consolidación de una identidad cultural compartida y en la transmisión de conocimientos y tradiciones que sentaron las bases de las futuras naciones europeas. La presencia franca en estos territorios permitió que se establecieran vínculos profundos entre las antiguas tradiciones germánicas y las innovaciones introducidas desde el centro del imperio, creando un ambiente en el que la diversidad se convirtió en un elemento enriquecedor para el desarrollo de la Europa medieval.
En definitiva, la inclusión de Alemania en el vasto Reino Franco constituye una etapa fundamental en la historia europea, en la que la fusión de culturas y la transformación de estructuras políticas marcaron el tránsito desde la Antigüedad a una nueva era caracterizada por la convivencia y el intercambio entre diferentes tradiciones. Este periodo no solo dejó un legado institucional y cultural perdurable, sino que también sentó las bases para la formación de las futuras identidades nacionales que, con el tiempo, se consolidarían en el complejo entramado político del continente europeo.
Por varios siglos, Alemania fue parte del vasto Reino Franco. Mapa de la expansión del Imperio Franco, entre 481 y 814. Autor: Sémhur. CC BY-SA 3.0-,.
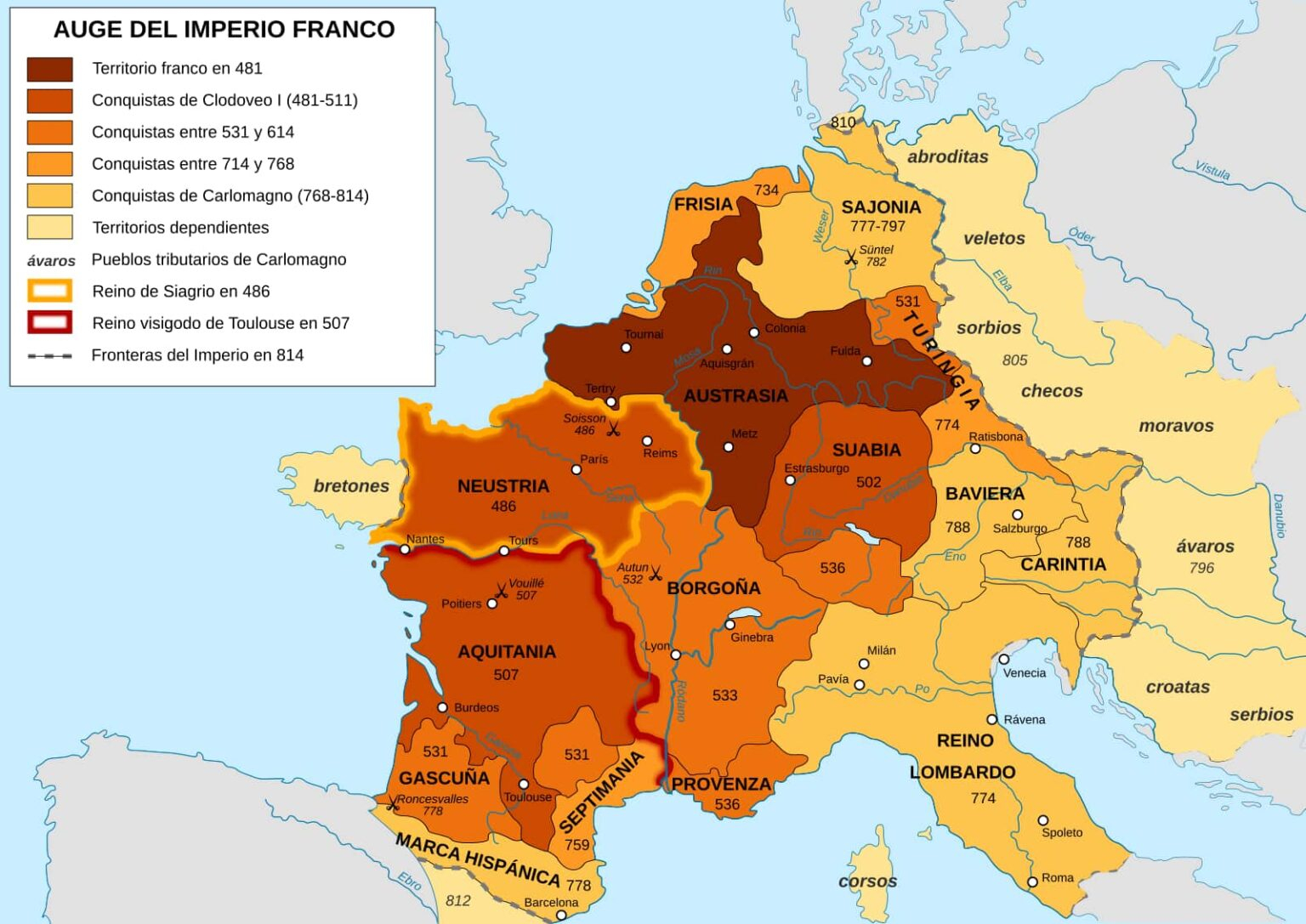
Etnónimo
Germano
Germani, plural nominativo del adjetivo germanus, es el etnónimo con el que los romanos se referían a los habitantes de la extensa e indefinida zona que conocían con el topónimo Germania, desde la Galia hasta la Sarmatia. Tal nombre no se usó en la literatura latina hasta Julio César, quien lo adoptó a partir del vocablo que los galos usaban para designar a los pueblos de la orilla occidental del Rin, y que en las lenguas goidélicas probablemente significa «vecino».
El término parece haberse empleado previamente en la inscripción de Fasti capitolini para el año 222 (DE GALLEIS INSVBRIBVS ET GERM[ANEIS]) donde simplemente se refiere a pueblos «asociados», como los relativos a los galos. Por otra parte, puesto que las inscripciones se levantaron solo en 17-18 a. C., la palabra puede ser una adición posterior al texto. Otro de los primeros que cita el nombre es Posidonio (alrededor del 80 a. C., también es una fuente dudosa, ya que solo sobrevive en una cita de Ateneo, alrededor del 190 d. C.); la mención de germani en este contexto pudo ser más probablemente introducido por Ateneo y no provenir del texto inicial de Posidonio. (1)
El escritor que al parecer introdujo el término en el corpus de la literatura clásica fue Julio César, en De bello Gallico (50 a. C.). Él usaba germani para designar a dos agrupaciones de pueblos diferentes: los germanos transrenanos (trans Rhenum), el conjunto de pueblos claramente no galos de la Germania transrhenana («el otro lado del Rin» —Transrenania, la que posteriormente se denominó Germania Magna, Germania interna— (2) o bárbara (3); y los germanos cisrenanos (cis Rhenum), un grupo difuso de pueblos del noreste de la Galia (la Germania cisrhenana, «este lado del Rin» —Cisrenania, donde se establecerían en la Germania Superior y la Germania Inferior, es decir, la Germania romana—(4), que no puede ser claramente identificado como celta ni como germánico. (5) El vocablo germani puede ser un préstamo de un exónimo celta aplicado a las tribus germánicas, sobre la base de una palabra que tanto puede significar «vecino» como «hombres de los bosques» (refiriéndose a la densidad de los bosques que cubrían casi todo el territorio de Germania). Tácito sugiere que el nombre podría ser el de una tribu que cambió su nombre después de que los romanos lo adaptaron, pero no hay pruebas de ello.
Suevo cautivo. El prisionero usa calzones (Braccae) que eran típicos para los pueblos germanos. Su cabello está atado en un nudo suevo. Bronce del siglo II. Autor: Gryffindor. CC BY-SA 3.0.

Teutón
Tratando de identificar un término vernáculo contemporáneo y la nación asociada a un nombre clásico, desde el siglo X en adelante la literatura latina medieval usó el adjetivo teutonicus, originalmente aplicado a los teutones (el pueblo germánico antiguo derrotado por los romanos en la batalla de Aquae Sextiae —102 a. C.—) para referirse a todo lo relativo al Regnum Teutonicum o Francia orientalis («Francia Oriental», la parte oriental del antiguo Imperio carolingio, tal como se dividió en los tratados de Verdún y de Mersen —años 843 y 870, respectivamente—). Específicamente, la Orden Teutónica o de los Caballeros Teutones fue una orden militar de gran importancia en la Europa Oriental.
El uso de las palabras castellanas «teutón» y «teutónico» no se limita al pueblo antiguo o a la orden militar, sino que se extiende de forma genérica a lo germánico o a lo alemán. El Diccionario de la lengua española recoge ese uso como un coloquialismo. (8)
El término teutón proviene del latín Teutones, que era el nombre de un pueblo germánico antiguo mencionado por autores romanos como Plinio el Viejo y Tácito. Se cree que este nombre tiene raíces en la palabra proto-germánica þeudō, que significa «pueblo» o «nación», y que es la misma raíz que dio origen al término Deutsch en alemán moderno y a otras palabras relacionadas con la identidad germánica en diferentes lenguas.
Los Teutones fueron un grupo migratorio que, junto con los cimbrios y los ambrones, invadió territorios romanos a finales del siglo II a. C. y fue derrotado en la batalla de Aquae Sextiae (102 a. C.) por el cónsul Cayo Mario. Aunque su existencia como una tribu étnicamente homogénea es debatida, su nombre sobrevivió en la tradición romana y medieval para referirse a lo germánico en general.
Durante la Edad Media, el término teutonicus se utilizó para referirse a los habitantes del Regnum Teutonicum (Reino Teutónico), el territorio que comprendía la parte oriental del Imperio Carolingio tras su división en el Tratado de Verdún (843). De ahí proviene el nombre de la Orden Teutónica (Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum), fundada en 1190 durante las Cruzadas y que jugó un papel clave en la cristianización y germanización de Europa Oriental.
Con el tiempo, el término teutón fue adoptado en español como sinónimo de «germano» o «alemán», aunque con un matiz literario o incluso arcaizante. En otros idiomas, el término evolucionó de manera similar: en francés teuton y en inglés Teuton pueden referirse tanto a los antiguos Teutones como a los alemanes en general.
En definitiva, el etnónimo «Teutón» refleja una evolución lingüística que parte de un pueblo específico de la Antigüedad, se amplía en la Edad Media para designar una identidad germánica más general y, en el uso moderno, se asocia con lo alemán en un contexto más bien literario o histórico.
Imagen artística imaginada de caballero Teutón. (Generado por gemini). CC BY-SA 3.0.

Alemán
En castellano, portugués y francés, el gentilicio de Alemania (alemán, alemão, allemand) (9) se deriva del nombre del pueblo germánico de los alamanes, cuya etimología puede relacionarse con all (todo) y mann (hombre). Así, alamanes vendría a significar todos los hombres. (10)
Efectivamente, el término alemán en castellano, allemand en francés y alemão en portugués derivan de los alamani (o alamanni en latín), una confederación de tribus germánicas que habitaban la región del alto Rin y que fueron mencionados por primera vez en fuentes romanas en el siglo III d. C.
La etimología de alamán suele explicarse como una combinación de las palabras germánicas all («todo») y mann («hombre»), lo que podría interpretarse como «todos los hombres» o «hombres unidos», reflejando su carácter de confederación de tribus. Sin embargo, también se ha sugerido que el nombre podría significar simplemente «hombres de la tierra de Alah«, siendo Alah una raíz germánica que puede relacionarse con templos o lugares sagrados.
El uso del término alamán para referirse a los germanos en general se debe a que los alamanes eran una de las tribus germánicas más visibles para los romanos y posteriormente para los pueblos romances. Su presencia en la Galia y su conflicto con el Imperio Romano hicieron que su nombre quedara asociado a los habitantes de la actual Alemania, aunque los alamanes en sí mismos solo ocuparon una parte del territorio germano.
En contraste, en alemán, el país se llama Deutschland y su gentilicio es deutsch, derivado de la raíz þeudō («pueblo»), la misma que originó el término «teutón». Otros idiomas han adoptado nombres distintos según la influencia histórica, como Germany en inglés (derivado del latín Germania), Tyskland en escandinavo (relacionado con deutsch), o Saksa en finés y estonio (procedente de los sajones).
Este fenómeno refleja cómo la percepción externa de un pueblo puede diferir de su propia autodenominación y cómo los contactos históricos determinan los exónimos utilizados en distintas lenguas.
Tudesco (deutsch)
En lengua alemana, el gentilicio de Alemania es deutsch («alemán»), (11) una palabra derivada de una raíz genérica del germánico antiguo: *þiuda-, que significa «pueblo». La misma raíz aparece en muchos nombres de persona, como Thiud-reks, y también en el etnónimo de los suecos de un cognado del inglés antiguo Sweo-ðēod y nórdico antiguo: Suiþióð. Además þiuda- aparece en los términos Angel-ðēod («pueblo anglosajón») y Gut-þiuda («pueblo gótico»). El adjetivo derivado de este sustantivo, *þiudiskaz («popular»), fue utilizado posteriormente (el primer uso registrado es del año 786) para referirse a la theodisca lingua, «lengua del pueblo» (lengua vulgar), por oposición a la lengua latina.
Muchos idiomas modernos emplean palabras derivadas de este origen para el gentilicio de Alemania: la sueca/danesa/noruega tysk, las neerlandesas duits y diets (esta última se refiere al nombre histórico para el neerlandés medio o neerlandés, el antiguo significado en alemán), la italiana tedesco y la española «tudesco» (que se ha restringido en la práctica a su uso como arcaísmo). En cambio, en inglés, Dutch se aplica al gentilicio de Holanda (o, por extensión, al de los Países Bajos), usándose German para el gentilicio de Alemania. El despectivo boche se utilizó en el contexto histórico de las guerras mundiales del siglo XX, pero su etimología parece provenir de alboche, una combinación particular en argot francés. (12)
El término deutsch en alemán, que significa «alemán», tiene una etimología interesante que remonta sus raíces al germánico antiguo. Proviene de la palabra þiuda o þeod, que significa «pueblo» o «nación», una raíz que aparece en varios nombres relacionados con los pueblos germánicos. La forma þiuda está vinculada a conceptos de comunidad y colectividad, lo que refleja una visión de los pueblos germánicos como grupos unidos bajo una identidad común.
En las lenguas germánicas, esta raíz aparece en varios términos relacionados con las naciones o grupos étnicos. Por ejemplo, el término Thiud-reks (nombre de un rey visigodo) contiene la raíz þiuda, y de ahí se deriva también el término Suiþióð, que en nórdico antiguo se refiere a los suecos. De manera similar, el inglés antiguo Sweo-ðēod se traduce como «pueblo sueco». La misma raíz aparece en el Angel-ðēod para referirse al pueblo anglosajón, y en el Gut-þiuda para los godos, indicando que esta raíz germánica se utilizaba ampliamente para denotar la identidad de los pueblos germánicos.
El adjetivo þiudiskaz o theodisca, que significa «del pueblo» o «popular», refleja un sentido de pertenencia a una comunidad que habla una lengua común. Este adjetivo se utilizaba en contraposición a latinus, refiriéndose a la lengua vulgar o «lengua del pueblo», en contraposición al latín clásico utilizado por la élite. El primer uso documentado de þiudiskaz se encuentra en el año 786, cuando se hace referencia a la «lengua del pueblo» o el alemán primitivo.
Este etnónimo refleja no solo la identidad lingüística de los pueblos germánicos, sino también su visión del mundo, en la que la comunidad, la lengua y la cultura compartida son elementos fundamentales. Así, deutsch no solo significa «alemán», sino que lleva consigo una connotación de pueblo unido, de un grupo que se distingue por su lengua y su cultura. Este término ha sobrevivido a lo largo de los siglos, adaptándose a los diferentes contextos históricos, desde la Edad Media hasta la actualidad, como un símbolo de identidad nacional en Alemania y otras regiones germanoparlantes.
Principales tribus germánicas: Suevos; Vándalos; Godos (Visigodos Ostrogodos); Francos; Alamanes; Anglos; Sajones y Jutos.
Cuando hablamos de suevos, vándalos, godos y otros grupos similares nos referimos a diversas comunidades que formaron parte del conjunto de pueblos germánicos en la Antigüedad tardía y la Edad Media. Estas denominaciones surgieron a partir de las fuentes históricas y arqueológicas que describen a grupos que compartían rasgos culturales, lingüísticos y sociales, aunque cada uno tenía sus particularidades. No se trata de una clasificación estrictamente genética en el sentido moderno, ya que el concepto de identidad germánica se basa más en elementos culturales y lingüísticos que en una homogeneidad biológica. La idea de tribus originarias germánicas responde a la manera en que los antiguos escritores y, posteriormente, los historiadores han agrupado a estos pueblos debido a similitudes en sus costumbres, organización social y lengua, lo que permitió identificarlos como parte de una misma esfera cultural en la transición del mundo antiguo al medieval. Así, la denominación de estos grupos refleja una identidad compartida en términos de tradiciones y modos de vida, más que una definición basada en una unidad genética uniforme.
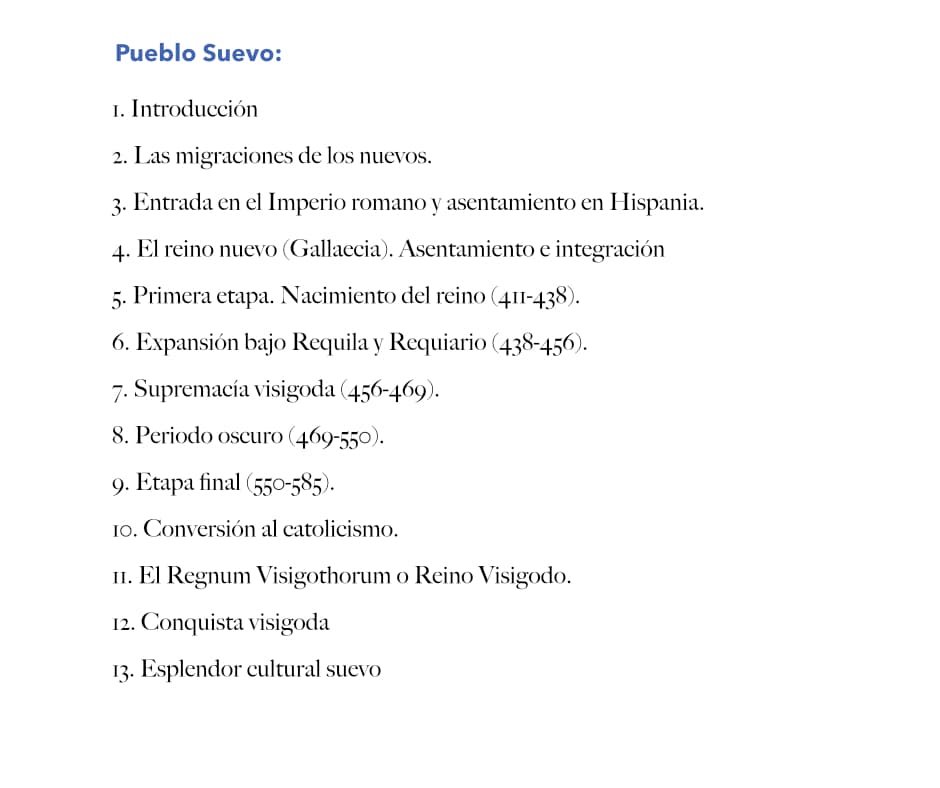
Los suevos (en latín: suebi o suevi, en griego antiguo: Σούηβοι/Σόηβοι So(u)ēboi) eran un gran grupo de pueblos germánicos mencionado por primera vez por Julio César en el marco de la campaña de Ariovisto en la Galia, c. 58 a. C. Mientras que César los trataba como a una tribu germánica, aunque la mayor y más belicosa, autores posteriores como Tácito, Plinio el Viejo y Estrabón especificaron que los suevos «no son, como los catos o téncteros, constituyentes de una sola nación». En realidad ocupaban más de la mitad de Alemania y se dividían en una serie de tribus distintas bajo nombres diferentes, aunque todos en general eran llamados suevos. En un momento, la etnografía clásica había aplicado el nombre de suevos a tantas tribus germánicas que parecía como si en los primeros siglos este nombre nativo reemplazaba el nombre extranjero germanos.
Autores clásicos observaron que las tribus suevas, en comparación con otras tribus germánicas, eran muy móviles y no dependían de la agricultura. Varios grupos suevos abandonaron la ubicación del mar Báltico, convirtiéndose en una amenaza periódica para Roma. Hacia el final del Imperio, los alamanes, también conocidos como suevos, se asentaron en los Agri Decumates y luego cruzaron el Rin y ocuparon Alsacia. Un grupo permaneció en la región que hoy todavía se llama Suabia, un área en el suroeste de Alemania, cuyo nombre actual deriva de los suevos. Otros se trasladaron hasta Gallaecia (actuales Galicia, Asturias y León en España, y el norte de Portugal) y establecieron un reino allí que duró 170 años hasta su sometimiento por los visigodos y posterior integración en el Reino visigodo de Toledo.
Etimólogos trazan el nombre del protogermánico *swēbaz, ya sea basándose en la raíz protogermánica *swē- que significa «uno mismo» pueblo, o en la tercera persona del pronombre reflexivo; o desde una anterior raíz indoeuropea *swe-. Las fuentes etimológicas enumeran los siguientes nombres étnicos también de la misma raíz: suiones, semnones, samnitas, sabelli, sabinos, lo que indica la posibilidad de un nombre étnico indoeuropeo anterior, «nuestra propia gente». Alternativamente, puede haber sido tomado de una palabra celta para «vagabundo».
Su población a inicios del siglo V era de 20 000 a 25 000 personas (de ellas, entre seis y siete mil guerreros), cuando cruzaron el Rin;quizás entre 30 000 y 40 000 personas al fundar su reino en la actual Galicia.
- Thompson, E. A. (1982). Romans and Barbarians: The Decline of the Western Empire. University of Wisconsin Press, pp. 158-159. ISBN 9780299087043.
- Arce, Javier (2013). Bárbaros y romanos en Hispania: (400-507 A.D.). Marcial Pons Historia, pp. 149. ISBN 9788415817048.
- Orlandis, José (1988). Historia del Reino visigodo español. Ediciones Rialp, pp. 37. ISBN 9788432124174.
Legionario romano en posición de combate a punto de herir a un guerrero dacio con su típica espada curva, Detrás se ve a un guerrero con el típico nudo suevo en el cabello, abatido en el suelo. Foto: CristianChirita. CC BY-SA 3.0. Original file (2,510 × 3,360 pixels, file size: 2.58 MB).
Las migraciones de los suevos
En sus migraciones, los suevos se dirigieron hacia el sur y el oeste de Europa, quedándose un tiempo en el territorio de la Alemania actual. Todavía existe una región alemana llamada Suabia (Schwaben, cuyos habitantes en castellano actual se llaman suabos) que viene a equivaler a una parte del antiguo reino de Wurtemberg, en el actual estado federado de Baden-Wurtemberg, y la zona sudoccidental de Baviera, con centros en Stuttgart, Ulm, Tubinga y Augsburgo, entre otros. Asimismo, en Galicia existen dos parroquias de nombres suevos, en las comarcas de La Coruña y La Barcala, y cuatro pequeñas poblaciones más con dicha denominación.
El pueblo suevo protagonizó importantes migraciones durante la Antigüedad tardía, impulsadas por la inestabilidad en Europa central y la presión de otros pueblos germánicos y de los hunos. Originalmente, los suevos habitaban la región comprendida entre los ríos Elba y Oder, en lo que hoy es Alemania y Polonia. A lo largo del tiempo, fueron expandiéndose y participando en alianzas y conflictos con romanos y otras tribus germánicas. Su migración más significativa ocurrió a comienzos del siglo V, cuando cruzaron el río Rin en el año 406 junto a vándalos y alanos, en un movimiento masivo que desbordó las defensas romanas y marcó el inicio de su incursión en territorio imperial.
Tras atravesar la Galia, los suevos llegaron a la Península Ibérica en el año 409, asentándose en la provincia romana de Gallaecia, en el noroeste. Allí fundaron un reino independiente, convirtiéndose en la primera entidad política germánica establecida en Hispania. Durante más de un siglo, expandieron y consolidaron su dominio, alternando entre conflictos y alianzas con romanos, visigodos y otros grupos locales. En el siglo VI, con la progresiva hegemonía visigoda en la península, el reino suevo perdió fuerza hasta ser finalmente incorporado al reino visigodo en el año 585 por Leovigildo. A pesar de su desaparición como entidad política, su presencia dejó una huella en la organización territorial y en la cultura del noroeste peninsular.
Este fue un momento clave en la historia del reino suevo de Gallaecia, un reino germánico que se estableció en el noroeste de la Península Ibérica tras la llegada de los suevos en el siglo V. Ariamiro, o posiblemente Teodomiro, fue uno de los reyes suevos que gobernó en Gallaecia, y su nombre está vinculado a la consolidación del reino y a la relación con la Iglesia. La mención de los obispos André, Lucrecio y Martiño indica la importancia que tenía la jerarquía eclesiástica en la administración del reino y en la conversión de los suevos del arrianismo al catolicismo, un proceso que culminó en el siglo VI con la intervención de San Martín de Braga.
Antes de la llegada de los suevos, la región estaba habitada por diversos pueblos prerromanos, entre ellos los galaicos, que eran de origen celta, aunque también existían influencias de los celtíberos en el interior de la península. Con la conquista romana, la zona fue incorporada a la provincia de Hispania y, más tarde, a la provincia de Gallaecia dentro del Imperio romano. Tras la crisis del siglo V, los suevos cruzaron el Rin en el 406 junto con vándalos y alanos, atravesaron la Galia y llegaron a la Península Ibérica en el 409. Allí, en un reparto territorial promovido por los romanos para intentar apaciguar a estos pueblos, los suevos se establecieron en la Gallaecia y fundaron un reino independiente que se consolidó como la primera entidad política establecida por los germanos en Hispania.
El Reino suevo de Gallaecia existió desde el 409 hasta el 585, cuando fue anexionado por los visigodos bajo el reinado de Leovigildo. Durante su existencia, el reino pasó por distintas fases de expansión y conflicto con romanos, visigodos y otros grupos locales. Aunque al principio fueron paganos y luego arrianos, su conversión al catolicismo en el siglo VI fortaleció su integración en la sociedad hispano-romana y dejó un legado que perduró en la historia de Galicia y el noroeste peninsular.
«El rey Ariamiro (o Teodomiro), rey de Gallaecia, junto a los obispos Andrés, Lucrecio y Martín.» Unknown author – Codex Vigilanus. Public Domain. Original file (1,884 × 1,560 pixels, file size: 3.62 MB).
El Codex Vigilanus, también conocido como Códice Albeldense, es un manuscrito medieval elaborado en el año 976 en el monasterio de San Martín de Albelda, en La Rioja, España. Fue redactado por los monjes Vigila, Serracino y García, de donde proviene su nombre, y es una de las fuentes más importantes para el conocimiento del derecho visigodo y la historia de la España medieval.
Este códice es célebre por contener una recopilación de leyes, incluyendo el Liber Iudiciorum visigodo, además de textos históricos, eclesiásticos y notas sobre la cronología de los reyes hispánicos. También es notable porque en él aparece la primera mención escrita del uso de los números arábigos en Occidente.
En la actualidad, el Codex Vigilanus se conserva en la Biblioteca del Escorial, donde ha sido estudiado por historiadores y especialistas en paleografía debido a su gran valor como testimonio de la tradición jurídica y cultural en la Alta Edad Media hispánica.
Entrada en el Imperio romano y asentamiento en Hispania
Dirigidos por su rey Hermerico, en diciembre de 406 y en compañía de otros pueblos germánicos cruzaron el Rin, que estaba helado, a la altura de Maguncia, penetrando en el Imperio romano de Occidente. Durante dos años se movieron a sus anchas por las Galias, dedicándose al saqueo y al pillaje. En 409, junto con vándalos y alanos penetraron en Hispania, atravesando el Pirineo Occidental. Estos pueblos asolaron el norte de la península, hasta que en 411 suevos y vándalos silingos se asentaron en la provincia de Gallaecia, firmando un pacto (foedus) con el emperador Honorio por el que el territorio se convertía en federado de Roma como regnum (reino) y los suevos obtenían la ciudadanía romana, pasando a ser romanos (por el Edicto de Caracalla) y estableciendo su centro político en Bracara Augusta (actual Braga, en Portugal). Debido a su escaso número, los suevos vivieron agrupados.
El Reino suevo
El reino suevo o reino suevo de Gallaecia fue fundado por un pueblo germánico conocido como los suevos en el año 409, en la provincia de la Gallaecia del Imperio romano de Occidente. Tras cruzar las Galias, entraron por los Pirineos a la península Ibérica, junto con los vándalos y los alanos, con apoyo del general romano Geroncio, desde Caesarugusta. Fueron el primer pueblo germano en obtener el estatus de foederati dentro de los límites del Imperio Romano Occidental. El conocimiento de su historia está limitado por una escasez de fuentes primarias y con considerables lagunas de información sobre algunos periodos.
En 585, el reino suevo fue conquistado por el rey visigodo Leovigildo y su territorio se incorporó al Reino visigodo de Toledo.
«En el lejano oeste hay un estado analfabeto donde no se siente nada salvo los vientos de tormenta». Braulio de Zaragoza, 585.
Para historiadores como Xoán Bernárdez Vilar, la historia de la Gallaecia sueva, en el noroeste de la península, se ha abordado sólo marginalmente por la historiografía española.
Reino suevo (s. V-VI) Extensión del Reino suevo. Capital: Braga. Área con cambio de dominio. Límites de provincias romanas. Original: Susinho Vector: Chabacano. (GFDL & CC-BY-SA-2.5). Original file (SVG file, nominally 475 × 546 pixels, file size: 1.16 MB).
Asentamiento e integración
A su llegada, se estima que formaban un reducido contingente de unos 30 000 individuos, de los cuales, solo unos 8 000 eran aptos para el combate. Se asentaron entre los ríos Duero y Miño, en la zona de influencia de Bracara Augusta (Braga), Portus Cale (Oporto), Lucus Augusti (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga). Otro grupo, ocupó la región entre los ríos Cávado y Homem, en la zona conocida como Terras de Bouro (tierra de Buri).La ciudad de Braga se convirtió en su capital, siendo la única zona de asentamiento y control permanente durante toda la existencia del reino suevo.
Actualmente, en Galicia existen algunas poblaciones llamadas Suevos en el municipio de La Coruña, como la parroquia de San Mamede de Suevos.
- Domingos Maria da Silva, Os Búrios, Terras de Bouro, Câmara Municipal de Terras de Bouro, 2006.
- «García Moreno, Historia de España Visigoda. p. 54».
Primera etapa
Nacimiento del reino (411-438)
Según relata Hidacio, dos años después de su entrada en la península ibérica en 409, suevos, vándalos y alanos llegaron al acuerdo de poner fin al saqueo y al pillaje al que habían sometido hasta entonces a las provincias romanas de Hispania y se asentaron de forma estable en ellas. Así a los alanos les correspondió la Lusitania y la Cartaginense; a los vándalos silingos, la Bética; a los vándalos asdingos, el interior de la Galecia —región de Lugo y Astorga— y a los suevos la Galecia lindante con el océano. En total sumarían unas 200 000 personas, contando mujeres y niños, frente a unos cinco millones de hispanorromanos.
Para intentar recuperar estos territorios, el Imperio romano de Occidente firmó un foedus con el rey visigodo Walia, quien penetró con su ejército en la península ibérica con la autoridad que le había conferido el emperador y en los años 416 y 417 recuperó de manos de alanos y vándalos silingos las provincias más ricas y romanizadas de Hispania: Bética, Lusitania, Tarraconense y Cartaginense.
En 419 en la Gallaecia surgió un conflicto entre los suevos y los vándalos asdingos motivado probablemente por la pobreza de las tierras que les habían correspondido a estos últimos —cuyo número se había incrementado con la incorporación de grupos dispersos de vándalos silingos y alanos derrotados por los visigodos—. Así los suevos se vieron cercados en los montes Nerbasios —de localización desconocida— y solamente los salvó de ser completamente aniquilados la intervención de un ejército imperial al mando del comes Hispaniarum Asterio. Como ha señalado Luis A. Gómez Moreno, «sin duda el gobierno imperial estaba interesado en impedir una supremacía de la agrupación popular entonces más poderosa, los asdingos» y «el número mucho menor de los suevos representaba un peligro de momento secundario». Los vándalos asdingos, con su rey Gunderico al frente, levantaron el asedio y se dirigieron al sur, aunque antes mataron a cierto número de suevos en Braga —en el 429, tras saquear la Bética, pasaron al norte de África—.
El reino suevo (verde claro) en un mapa de Hispania. Territorios que ocupaban algunos de los pueblos germánicos en Hispania en torno al año 560. Nuno Tavares Anton Gutsunaev. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,262 × 1,053 pixels, file size: 542 KB).
Expansión bajo Requila y Requiario (438-456)
Tras el abandono de Hispania por los vándalos, los suevos intentaron extender su influencia fuera de la Gallaecia, sobre las otras provincias de Hispania, más ricas y urbanas. Sin embargo sus acciones se limitaron al saqueo y al pillaje y no lograron consolidar el dominio de ningún territorio fuera de la Gallaecia, e incluso dentro de ella muchas zonas escapaban a su control, que se circunscribía a la mitad suroccidental de la provincia. Esto era debido fundamentalmente a su escaso número en relación con la población total. Se estima que los suevos no sobrepasarían las veinticinco mil personas, mientras que la población hispanorromana de la Gallaecia rondaría las setecientas mil almas. «Para estos años Hidacio nos señala minuciosamente las continuas escaramuzas entre los suevos y la población provincial, en una relación interminable de saqueos y acuerdos de paz que se rompían con facilidad». El propio obispo Hidacio negoció en 433 con el rey suevo Hermerico un acuerdo para alcanzar la paz, pero ésta no se lograría plenamente hasta cinco años después con el acuerdo suscrito por el rey con la aristocracia galaica.
Con el rey Requila (lat. Rechila) el reino suevo alcanzó su mayor expansión. En 438 encabezó una campaña contra la Bética, donde derrotó a orillas del río Genil a un ejército organizado por la aristocracia local y comandado por un tal Andevoto. En los dos años siguientes ocupó Augusta Emerita (Mérida), capital de la Lusitania, y Mértola (Myrtilis) y en el 441 logró entrar en Sevilla, la capital de la Bética. «Esta última conquista debió permitirle extender su influencia incluso por la Cartaginense. En esos momentos, principios de la década de los cuarenta, tan solo la Tarraconense se mantenía bajo el estrecho control imperial, muy posiblemente con la ayuda de tropas de foederati visigodos».
En 446 un ejército de «federados» visigodos al mando de un magister utriusque militiae llamado Vito fue derrotado por los suevos cuando intentaba recuperar la Bética para el Imperio. Dos años después moría Requila al que le sucedió su hijo Requiario (lat. Rechiarius). Este intentó en primer lugar fortalecer el reino suevo para lo que intentó un acercamiento al reino visigodo de Tolosa de Teodorico I casándose con una princesa visigoda. A su vuelta de la corte visigoda apoyó una nueva revuelta bagauda que había estallado en la Tarraconense, sumándose al saqueo y al pillaje. La revuelta bagauda fue finalmente reprimida por el un ejército visigodo al mando de Federico, hermano del rey Teodorico II. En cuanto a los suevos firmaron en 453 un acuerdo con un representante del Imperio, el comes Hispaniarum Mansueto, para poner fin a sus incursiones en la Tarraconense.
La península ibérica en el 455, momento de máxima expansión del reino suevo. Alcides Pinto derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.

Los romanos llegaron a Gallaecia en el siglo I a. C. tras las guerras cántabras y la incorporaron al Imperio como parte de la provincia de Hispania Citerior. Más tarde, con la reorganización administrativa de Diocleciano en el siglo III d. C., se convirtió en una provincia propia dentro de la diócesis de Hispania. Durante la dominación romana, Gallaecia estuvo plenamente integrada en el sistema imperial, con una red de ciudades, calzadas y estructuras administrativas que fomentaron la romanización de los pueblos galaicos. Ciudades como Bracara Augusta (actual Braga), Lucus Augusti (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga) fueron centros importantes de administración y comercio.
Cuando el Imperio entró en crisis, las invasiones bárbaras del siglo V alteraron el control romano sobre la región. En el 409, los suevos se establecieron en Gallaecia, convirtiéndola en un reino independiente, aunque en algunos momentos reconocieron una cierta soberanía nominal del Imperio. Sin embargo, a partir del siglo VI, los visigodos comenzaron a expandirse por la península y en el 585 el rey visigodo Leovigildo anexó definitivamente el reino suevo a su dominio, integrando Gallaecia en el Reino Visigodo de Toledo. A pesar de la desaparición del reino suevo, la región mantuvo su identidad diferenciada dentro de la monarquía visigoda, con una fuerte presencia del cristianismo y una herencia cultural que influiría en la posterior historia de Galicia.
Supremacía visigoda (456-469)
En 456, tras la muerte del emperador Valentiniano III y el acceso al trono imperial del galorromano Avito, el rey visigodo Teodorico II inició una gran campaña militar para extender el reino visigodo de Tolosa hacia Hispania lo que llevaría a enfrentarse al creciente poder del reino suevo. Por su parte Requiario había reiniciado los saqueos por la Cartaginense y la Tarraconense dando por roto el pacto de 453 a causa de la muerte del emperador, y haciendo caso omiso de las protestas presentadas por sendas embajadas de Avito y de Teodorico II. Así el 6 de octubre de 456 tuvo lugar una gran batalla a orillas del río Órbigo entre el ejército visigodo comandado por el propio Teodorico II, representando la autoridad que le había conferido el emperador, y el ejército suevo. El resultado de la batalla del río Órbigo fue una gran derrota para los suevos, que vieron como a continuación su capital Braga era ocupada por los visigodos y su rey Requiario era apresado y ejecutado en Oporto. En su lugar Teodorico II nombró un gobernador de nombre Agiulfo y a continuación se dirigió a Mérida, donde conoció la muerte del emperador Avito. Teodorico II volvió precipitadamente a la Galia, pero dejó un ejército en Hispania que saqueó diversas localidades de la Meseta superior como Astorga, Palencia y el castrum de Coyanza (Valencia de Don Juan) y se apoderó de ellas.
En 457 Agiulfo, el gobernador nombrado por Teodorico II, se rebeló contra este, pero fue derrotado y muerto. En este contexto se produjo un rebrote de la resistencia sueva formándose varios grupos cuyos líderes se enfrentaron entre sí por la jefatura del antiguo reino: primero, Maldras y Framtán, y luego Requimundo y Frumario —Requimundo, cuya base de dominio se situaba en la zona occidental de la Galecia, defendía una política de amistad con el poder visigodo y con el Imperio, mientras que Frumario, cuyos apoyos se encontraban en la Gallaecia meridional e interior, era contrario a cualquier acuerdo—. Teodorico II reaccionó enviando a la Gallaecia un ejército mandado por un comes visigodo, Sunierico, y el magister militum del nuevo emperador Mayoriano, Nepociano, que atacó Lugo, y se apoderó en el 460 de Santarem en la Lusitania. Cuatro años después moría Frumario, por lo que el reino suevo quedó bajo la autoridad de un único rex, Requimundo, que fue reconocido por el rey visigodo. A partir de entonces Teodorico II mantuvo una especie de supremacía sobre el nuevo reino suevo unificado cuya consecuencia principal fue la conversión del rey Requimundo al cristianismo arriano y la de otros muchos suevos.
Requimundo intentó acabar con la tutela visigoda y para ello inició un acercamiento con la aristocracia galaica y del norte de Lusitania, que dio como resultado la entrada pacífica del rey suevo en Lisboa en 468, plaza que le fue entregada por la nobleza de la ciudad dirigida por un tal Lusidio, y ello a pesar de que en la primavera de ese mismo año los suevos habían saqueado Conimbriga. Hidacio recoge este cambio de actitud de la antigua aristocracia senatorial romana respecto de los suevos —debida a la eficacia cada vez menor del poder imperial para defender sus intereses—, pero desgraciadamente su Chronica se interrumpe en el año 469 y no volveremos a tener noticias del reino de los suevos hasta la segunda mitad del siglo siguiente.
Período oscuro (469-550)
Durante el llamado período oscuro, entre el 469 y el 550, la caída del Imperio Romano en Occidente y la expansión de los pueblos germánicos provocaron una gran inestabilidad en Europa. En las islas británicas, los britones, de origen celta y herederos de la romanización, se vieron asediados por la llegada de los anglos, sajones y jutos, quienes comenzaron a asentarse en Inglaterra y empujaron a los britones hacia las regiones más occidentales, como Gales, Cornualles y Bretaña en la actual Francia.
Algunos grupos de britones cruzaron el mar y se establecieron en la costa noroccidental de la península ibérica, principalmente en Galicia y el norte de Portugal. Aunque la información sobre su llegada es fragmentaria, se cree que fueron acogidos por los suevos, que en aquel momento gobernaban Gallaecia. Este flujo migratorio dejó su huella en la toponimia y en algunas tradiciones locales.
El período oscuro se caracteriza por la falta de registros escritos detallados, lo que dificulta una reconstrucción precisa de los acontecimientos. Sin embargo, se sabe que fue una época de conflictos, desorganización política y luchas entre los reinos germánicos, así como de cambios profundos en la estructura de las antiguas provincias romanas. En el caso de Gallaecia, este periodo marcó la consolidación del Reino Suevo antes de su anexión por los visigodos en el 585, mientras que en Britania los britones supervivientes resistieron la expansión anglosajona, estableciendo reinos como Dumnonia y Gwynedd, aunque muchos otros emigraron hacia Bretaña y la península ibérica.
Entre 469 y 550 hay una laguna histórica debido a la ausencia de fuentes y tan solo conocemos el nombre del rey Teodemundo. Así pues sobre este periodo solo caben las hipótesis. La más extendida entre los historiadores es que durante estos ochenta años, de los que carecemos de noticias, el reino suevo se consolidó en el noroeste de la península como entidad independiente y en su seno se produjo la paulatina integración de la población germánica con la galaicorromana. Esto último estaría corroborado por el único documento anterior al 550 que nos ha llegado sobre el reino suevo. Se trata de una carta enviada por el papa Vigilio al metropolitano de Braga, Profuturo, en 538, en la que se observa la plena libertad de la que gozaba la Iglesia católica, que era la de los galaicorromanos, en un reino confesionalmente arriano: «su jerarquía episcopal puede comunicar libremente con el exterior, edificar iglesias, tratar de parar la conversión al arrianismo de antiguos católicos, así como hacer proselitismo de su credo», afirma Luis A. Gómez Moreno.
Este mismo historiador señala que la «integración entre ambos sectores dirigentes del país (suevos y aristocracia galaicorromana) pudo desarrollarse, a lo que parece, en un clima esencial de paz exterior. El aislamiento geográfico de las tierras centrales del reino suevo, y su relativa pobreza, constituían ya una inmejorable base de sustentación para dicha paz exterior, que ahora, además, se veía favorecida —desde finales del siglo V— por la creciente debilidad de su gran rival en la Península: el reino visigodo».
Por otro lado, a finales del siglo V y principios del VI, contingentes de población celta procedentes de Gran Bretaña y huyendo de las invasiones anglosajonas se instalan en la costa lucense, aproximadamente entre el río Eo y la ría de Ferrol. Esta población se organizó en torno a una diócesis propia con sede en Britonia, lugar que los expertos identifican habitualmente con la actual parroquia de Santa María de Bretoña, ubicada en el municipio lucense de Pastoriza. Su relación con los asuntos del reino queda atestiguada por la participación de su obispo Mailoc en el Primer concilio de Braga de 561 y en el Segundo concilio de Braga de 572.
Áreas con culturas de origen britónico en el siglo VI. El mar era el medio de comunicación entre las diferentes comunidades. Rubén Tarrío. Dominio público.

Etapa final (550-585)
A partir del año 550 el reino suevo «reaparece» en las fuentes, concretamente en las crónicas del franco Gregorio de Tours y del visigodo católico Juan de Biclara —de los que posteriormente tomará sus datos Isidoro de Sevilla—, pero la información que aportan solo se refiere a los acontecimientos del reino que afecten a la Galia merovingia y al reino visigodo. Una información más amplia, aunque restringida al campo eclesiástico, nos la proporcionan las actas del Primer concilio de Braga de 561 y del Segundo concilio de Braga de 572 y los escritos de Martín Dumiense.
Conversión al catolicismo
El paso definitivo para la integración entre los suevos y la aristocracia galaicorromana, lo que suponía además la plena consolidación de la monarquía sueva, fue la conversión al catolicismo del rey y su corte. El problema es que las fuentes discrepan sobre cuándo se produjo el hecho. Según Gregorio de Tours la conversión fue obra del rey Chariarico y tuvo lugar alrededor del año 550, pero según Isidoro de Sevilla fue el rey Teodomiro y la data en 570. Sin embargo, ambas versiones coinciden en lo fundamental: en el protagonismo que tuvo en este hecho Martín de Braga, un eclesiástico de la Panonia que fue abad de Dumio y obispo de Braga.
La historiografía actual se inclina a favor de la versión de Gregorio de Tours. Sitúa la llegada de Martín de Braga a la Gallaecia en el reinado de Chariarico (550-558/559) y relaciona su conversión al catolicismo con la creciente influencia en el reino suevo de los francos merovingios y de los bizantinos, enemigos de los visigodos. Por ello destacan que, antes de ir a Galicia, Martín de Braga había estado en el Oriente bizantino y que su llegada al reino suevo coincide con el desembarco de los bizantinos en el sur de la península, donde fundarán la provincia de Spania. Por otro lado, la influencia merovingia —que habría llegado a la Galecia por la vía comercial marítima que unía la zona de Burdeos con las costas del noroeste de la península— se manifestaría en la muy extendida veneración que existía entre los católicos galaicorromanos por San Martín de Tours, quien según Gregorio de Tours tuvo un papel destacado en la conversión sueva al catolicismo.
Imagen de San Martín de Braga. Codex Vigilanus o Albeldensis, Biblioteca de El Escorial. Martín de Braga, latinizado como Martinus Bracarensis y conocido también como Martín de Dumio, Martín Dumiense o Martín de Panonia (Panonia, hacia 510/515 – Braga, 579/580), fue un obispo, teólogo y escritor eclesiástico hispano católico de origen panónico, llamado el «Apóstol de los suevos». Su obra eclesial y literaria, presentando un cristianismo adaptado a los diferentes grupos de población; su preocupación por transmitir valores procedentes de la Antigüedad clásica; la predicación de un cristianismo ortodoxo en tiempos de herejía; y sus relaciones con los reyes suevos, anuncian el ideal episcopal de Leandro y de Isidoro de Sevilla.

La actividad de Martín de Braga, apoyada por el rey, se centró en la cristianización de los sectores rurales, muy influidos por las creencias paganas y por la herejía priscilianista —como se deduce de su tratado pastoral De correctione rusticorum—, y en la reorganización de la Iglesia del reino para convertirla en una auténtica Iglesia «nacional». Así, bajo la supervisión de Martín, que ya ocupaba la sede metropolitana de Braga, fue transformada la organización eclesiástica tradicional heredada del Bajo Imperio romano con la división del reino en 13 diócesis —algunas de ellas nuevas—, a su vez agrupadas en dos grandes distritos o «provincias eclesiásticas»: una meridional, cuya sede metropolitana sería Braga, y otra septentrional, con Lugo como nueva sede metropolitana.
Miniatura medieval del primer concilio de Braga que muestra al rey suevo Ariamiro (derecha) con los obispos Lucrecio, Andrés y Martin de Dumio. Siglo X Codex Vigilanus. Desconocido – Códice Vigiliano del monasterio de El Escorial. Dominio público.
Esta división, según Luis A. García Moreno, se adaptaba a «la realidad territorial y política del reino suevo de entonces. En efecto, en dicho reino las zonas septentrionales —correspondientes en líneas generales al antiguo conventus Lucensis— presentaban con relación a las meridionales un evidente arcaísmo en sus estructuras socioeconómicas: práctica inexistencia de núcleos urbanos de importancia, con la excepción de Lugo; existencia de distritos con restos de estructuras de tipo tribal y cuya organización eclesiástica se estructuraba en torno a monasterios episcopales de tradición céltica, etcétera». Los trece obispados de la reorganizada Iglesia católica sueva fueron los siguientes: Britonia; Lucus Augusti; Laniobrense; Iria Flavia; Tudae; Auriensis; Asturica Augusta; Dumiun; Portucale; Lamecum; Viseum; Conimbriga; Egitania.
En la consecución de los objetivos de Martín de Braga fueron fundamentales el Primer concilio de Braga y el Segundo concilio de Braga, celebrados en mayo de 561 y en junio de 572, respectivamente. En el primero —convocado bajo los auspicios del rey Ariamiro (558/559-561), sucesor de Chariarico— se trataron la cuestión priscilianista y los problemas internos de la Iglesia. En el segundo —convocado durante el reinado del rey Miro (570-583), hijo de Tedomiro (561-570), sucesor a su vez de Ariamiro— se completó la creación de la Iglesia nacional sueva al dotarla de su propio derecho canónico, tomado de los principales concilios de la Iglesia griega.
«Del reino suevo al dominio visigodo»
El Regnum Visigothorum o Reino Visigodo fue un estado que se estableció en la Península Ibérica y el sur de la Galia tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Su historia se puede dividir en varias etapas clave.
Los visigodos llegaron a la península después de haber servido como federados de Roma y de haber fundado un reino en la Galia con capital en Tolosa (actual Toulouse). Sin embargo, tras ser derrotados en la batalla de Vouillé en 507 por los francos de Clodoveo, los visigodos perdieron casi todos sus territorios galos y trasladaron su centro de poder a Hispania, estableciendo su capital en Toledo.
El Regnum Visigothorum hacia 560. Autor: Sandboipedia. (Creative Commons). Original file (SVG file, nominally 2,499 × 2,499 pixels, file size: 206 KB).
Durante el reinado de Leovigildo (568-586), el reino alcanzó su consolidación territorial, sometiendo a los suevos en Gallaecia en el 585 e imponiendo su autoridad sobre los diversos pueblos y ciudades que aún conservaban cierta autonomía. Su hijo y sucesor, Recaredo (586-601), marcó un punto de inflexión con la conversión del reino al catolicismo en el III Concilio de Toledo en el 589, abandonando el arrianismo y facilitando la integración entre la élite visigoda y la población hispanorromana.
A lo largo del siglo VII, el reino experimentó un sistema de monarquía electiva, lo que generó frecuentes conflictos internos y guerras civiles entre distintas facciones nobiliarias. Destacan reyes como Sisebuto (612-621), quien impulsó campañas militares contra los bizantinos en la costa sur de Hispania, y Recesvinto (653-672), que promulgó el Liber Iudiciorum, un código legal que unificaba las leyes visigodas y romanas.
El declive del reino se aceleró con la crisis interna y la inestabilidad sucesoria. En 710, la muerte del rey Witiza llevó a una lucha entre Rodrigo y los partidarios de los hijos del monarca anterior. Aprovechando estas disputas, los musulmanes, dirigidos por Tariq ibn Ziyad, cruzaron el Estrecho de Gibraltar en el 711 y derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Para el 718, la dominación musulmana se había extendido sobre casi toda la península, marcando el fin del Reino Visigodo y el inicio del dominio islámico en Hispania. A pesar de su desaparición, la monarquía visigoda dejó una profunda huella en la historia peninsular, influyendo en el derecho, la cultura y la organización política de los reinos cristianos que surgirían posteriormente.
Conquista visigoda
El rey visigodo Leovigildo desarrolló una ambiciosa política de restauración de la autoridad de la monarquía visigoda sobre Hispania. Entre el 573 y el 576 se ocupó del noroeste del reino, fronterizo con el reino de los suevos. Así en 573 sometió la Sabaria, un territorio del que se desconoce su localización exacta, y al año siguiente tomó la ciudad de Amaya, y con ella toda la provincia de Cantabria quedó sometida. En 575 se apoderó de la región de Orense haciendo prisionero a Aspidius, señor local (loci senior) de aquel territorio. De esta forma recuperó la enorme franja de terreno de la parte visigoda de la frontera con el reino suevo, formada por Orense, Asturias y Cantabria, y que en la práctica eran independientes. En 576 penetró en el reino suevo, pero llegó a firmar la paz con el rey Miro.
En 580 se inició en el reino visigodo la rebelión de Hermenegildo, hijo primogénito de Leovigildo que se había convertido al catolicismo. Dos años después Leovigildo inició la ofensiva para recuperar la Lusitania y la Bética que estaban en poder de los sublevados. En seguida tomó Mérida, la capital de la Lusitania, y en el 583 sitió Sevilla, la capital de la Bética donde vivían Hermenegildo y su esposa franca. En ayuda de éstos acudió un ejército suevo al mando del rey Miro, pero Leovigildo lo cercó y le obligó a jurarle fidelidad, permitiéndole retirarse a Galicia, donde murió poco después, según el cronista franco Gregorio de Tours, aunque el cronista godo Juan de Biclaro sitúa su muerte en Sevilla.
Tras la muerte del rey Miro en 583, le sucedió su hijo Eborico. Pero la derrota ante los visigodos, que quebrantó la fortaleza militar del reino suevo, y el malestar creado entre la aristocracia del reino por la renovación por el nuevo rey de la fidelidad a Leovigildo jurada por su padre, pudieron ser las causas de que al año siguiente Eborico fuera destronado por su cuñado Andeca y relegado a un convento. Para fortalecer su posición, Andeca se casó de inmediato en segundas nupcias con la viuda del rey Miro, Siseguntia. Leovigildo no intervino en seguida porque todavía estaba intentando acabar con la rebelión de Hermenegildo, pero en cuanto consiguió ponerle fin, encabezó un ejército en 585 que penetró en el reino suevo y se apoderó de él. El rey Andeca fue recluido en un monasterio y Leovigildo se hizo con el tesoro real.
Así dejó de existir el reino suevo, que quedó convertido en una provincia del reino visigodo de Toledo. Tras la marcha de Leovigildo, hubo un intento de restauración del reino por parte de un tal Malarico, pero fue derrotado por los ejércitos visigodos. Como consecuencia de la conquista, fueron establecidos obispos arrianos en Viseo, Lugo, Tuy y Oporto, aunque «no parece que Leovigildo llevase a cabo ninguna acción violenta contra la Iglesia católica del antiguo reino suevo: los obispos católicos continuaron en sus sedes, incluso allí donde se establecieron arrianos».
- «Feijóo sitúa la exposición de los suevos como ejemplo de «identidad»». www.elcorreogallego.es. Consultado el 25 de septiembre de 2024.
- «Suevos: El falso mito del nacionalismo gallego». www.larazon.es. 14 de enero de 2018. Consultado el 25 de septiembre de 2024.
- Thompson, E. A. (2011) [1969]. Los godos en España. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-6169-8.
- Los suevos, el primer reino medieval de Occidente.
Esplendor cultural suevo
Las fuentes de la época coinciden en reconocerle al reino suevo-galaico un elevado nivel cultural, alcanzado seguramente en varios campos, aunque hagan más hincapié en la sabiduría y destreza literaria de San Martín Dumiense.
La producción literaria de Martín Dumiense se extendió a los campos canónico, litúrgico y ascético-moral. Casi todas sus obras tienen un destinatario concreto, lo cual revela la intensa actividad intelectual que, con centro en Dume (y en Braga cuando Martín asume la dignidad metropolitana), irradia por Galicia en todas direcciones, en especial hasta las sedes episcopales.
Apenas más se sabe de la vitalidad artística y cultural de la Galicia del siglo VI y se padece una desorientación en lo referente a la actividad constructora.
No se pone en duda la transmisión hasta la actualidad de una cantidad relativamente abundante de obras menores, entre las que destacan las laudas sepulcrales, procedentes de diferentes necrópolis (algunas tan relevantes como las de San Martín de Ogrobe, y sobre todo la descubierta en el subsuelo de la catedral de Santiago de Compostela). Ya Sarmiento identificó las denominadas «laudas de estola» como propias del período germánico (entre los siglos VI y VII) y hoy en día también mantiene Schlunk la autoría sueva, destacando la lápida procedente de Tui con la inscripción HIC REQUIESCAT MODESTA (Hic requiescat Modesta» en español significa «Aquí descansa Modesta». Es una inscripción funeraria en latín que indica el lugar de descanso de una persona llamada Modesta, como una de las escasísimas muestras de escritura de aquel momento. Este mismo autor enumera piezas de orfebrería (pendientes, broches) encontradas en diferentes lugares del reino que califica como bizantinas, confirmación de tendencia general mantenida en el reino por el siglo VI, así como de contactos culturales con el Mediterráneo.
El II concilio bracarense (convocado por el rey suevo Miro en 572) incluye disposiciones relativas a la consagración de las iglesias existentes y a la construcción de otras nuevas iglesias. De ello se deduce que muchas ya existían (ya fuese desde el Bajo Imperio romano o desde la conversión que tuvo lugar en el siglo V) y que a lo largo del siglo VI se desenvolvió una actividad constructora y reconstructora intensa, impulsada por una iglesia fortalecida por la monarquía católica sueva (entonces los visigodos eran arrianos). Se conservan algunas iglesias, como la futura catedral de Orense, de 550, o el palacio episcopal de Iria Flavia, de 572; la de San Martiño de Churío (Irixoa, Betanzos) y la de San Pedro de Rocas (Orense). Por tanto, muchas de las iglesias catalogadas como visigodas en el territorio de la vieja Gallaecia pueden ser suevas antes que visigodas.
Los supuestos motivos célticos (transmitidos posteriormente a lo largo del románico gallego) hablan de una hechura autóctona, pero la influencia oriental o bizantina cobra mayor lógica en el contexto del siglo VI, cuando los contactos del reino suevo apuntan en esa dirección. Díaz y Díaz reconoce que esos contactos establecidos por la Galicia del siglo VI con Oriente permiten explicar ciertos detalles de las obras artísticas gallegas. Por eso no debe extrañar que algún autor tenga catalogada la iglesia de Montelios como suevo-bizantina, atendiendo a un criterio tipológico extensible a las demás.
(…)
Bibliografía sobre los Suevos
- Díez Martínez, P. C. (2011). El reino suevo (411-585). Madrid: Akal. ISBN 978-84-460-2850-5.
- García Moreno, Luis A. (1982). «Las invasiones y la época visigoda. Reinos y condados cristianos». En Juan José Sayas; Luis A. García Moreno, ed. Historia de España: Romanismo y germanismo. El despertar de los pueblos hispánicos (siglos IV-X) II. Manuel Tuñón de Lara (dir.). Barcelona: Labor. ISBN 84-335-9422-2.
- Thompson, E. A. (2011) [1969]. Los godos en España. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 978-84-206-6169-8.
Ver también: Gallaecia. Lusitania. Bretones en Galicia y Asturias
Vándalos
Los vándalos fueron un pueblo germano de Europa central que habitaban las regiones ribereñas del mar Báltico, en las actuales Alemania y Polonia. Su lengua pertenecía a la rama germánica oriental (solo se conservan unos pocos fragmentos de idioma vándalo). Su primera aparición en las fuentes antiguas se remonta al siglo I d. C. en que fueron citados por Plinio y Tácito.
El 31 de diciembre del año 406 atravesaron el limes romano, cruzaron un congelado Rin en las cercanías de Moguntiacum e invadieron la Galia. Posteriormente, se dirigieron a la península ibérica, donde penetraron en el otoño del año 409 y se instalaron durante unos años en el valle del Guadalquivir. En mayo del 429, unos 80 000 vándalos pasaron el estrecho de Gibraltar y, dirigidos por Genserico, crearon un reino en el norte de África, centrado en la actual Túnez, desde donde saquearon Roma en el 455. El reino vándalo del norte de África duró más de 100 años, hasta que finalmente fue destruido por los bizantinos en el 534.
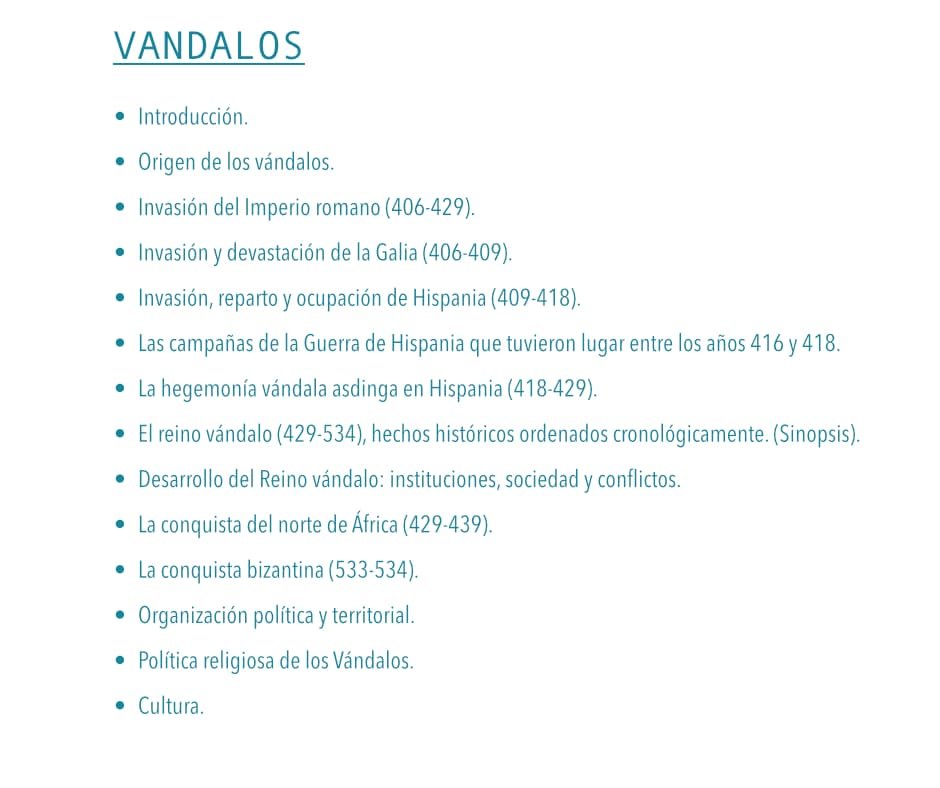
Los vándalos, liderados por su rey Genserico, invadieron y saquearon Roma en el año 455 d. C. Este evento ocurrió después de que el emperador Valentiniano III fuera asesinado y su sucesor, Petronio Máximo, intentara casarse con la viuda del emperador fallecido. La emperatriz Licinia Eudoxia, en desacuerdo con este matrimonio forzado, pidió ayuda a Genserico, quien vio la oportunidad de intervenir en los asuntos romanos.
Genserico y su ejército llegaron a las puertas de Roma y el papa León I salió a su encuentro para negociar. Se dice que el papa logró evitar un saqueo masivo con violencia descontrolada, como el que habían llevado a cabo los visigodos en 410 bajo Alarico. Sin embargo, los vándalos pasaron dos semanas en la ciudad, saqueándola de manera sistemática y llevándose un gran botín, incluidos tesoros del Templo de Jerusalén que los romanos habían tomado siglos antes. También capturaron a la emperatriz Licinia Eudoxia y a sus hijas, llevándolas a Cartago.
Este saqueo fue menos destructivo que el de los visigodos en 410 o el de los ostrogodos en 546, pero su impacto fue duradero. De hecho, la palabra «vandalismo» se originó en referencia a la destrucción atribuida a los vándalos, aunque en realidad no incendiaron la ciudad ni la destruyeron completamente. Su saqueo marcó un momento clave en la crisis del Imperio Romano de Occidente, que caería definitivamente en el 476.

Los vándalos fueron un pueblo germánico oriental cuya historia estuvo marcada por una serie de migraciones y conquistas que los llevaron desde su lugar de origen en Europa Central hasta el norte de África, donde fundaron un reino que desafió al Imperio Romano. Su origen es incierto, aunque se cree que provienen de Escandinavia o de la región entre el Elba y el Oder. Desde el siglo II d. C., comenzaron a desplazarse hacia el sur, entrando en conflicto con los romanos y otros pueblos germánicos.
Durante el siglo IV, los vándalos se dividieron en dos grupos principales: los asdingos y los silingos. Bajo la presión de los hunos, cruzaron el Rin en el año 406 junto con otros pueblos como suevos y alanos, penetrando en la Galia y saqueando varias ciudades. En 409, se establecieron en Hispania, donde ocuparon la región de la Bética. Sin embargo, su permanencia allí fue breve, ya que en 429, bajo el liderazgo de Genserico, emprendieron una travesía hacia el norte de África, aprovechando la debilidad romana en la región.
En África, los vándalos lograron consolidar un poderoso reino con capital en Cartago en el 439, convirtiéndose en una de las principales amenazas para el Imperio Romano. Su dominio se extendió por toda la costa de lo que hoy es Túnez, Argelia y parte de Libia, controlando rutas comerciales vitales en el Mediterráneo occidental. En el año 455, Genserico dirigió el famoso saqueo de Roma, que dejó una profunda impresión en la historia, hasta el punto de que el término «vandalismo» se asoció con la destrucción.
El reino vándalo en África se mantuvo durante casi un siglo, pero su estabilidad se vio afectada por conflictos internos y la hostilidad con el Imperio Bizantino. En el año 533, el emperador Justiniano I ordenó una expedición militar liderada por el general Belisario, quien en la batalla de Tricamerón derrotó al último rey vándalo, Gelimer, y restauró el control bizantino sobre la región. Con esta derrota, el Reino Vándalo de África desapareció y su pueblo fue en gran parte asimilado o dispersado.
A pesar de su corta existencia como reino, los vándalos dejaron una huella significativa en la historia de la Antigüedad tardía. Su invasión de Roma en 455 es uno de los episodios más recordados de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su dominio en el norte de África marcó una etapa clave en la transformación del mundo mediterráneo antes de la expansión bizantina y musulmana.
Origen de los vándalos
El nombre de los vándalos se ha relacionado con frecuencia con el de Vendel, el nombre de una población de Uppland, Suecia, el cual es también epónimo de la era de Vendel de la prehistoria de Suecia, asimismo correspondiente a la Edad del Hierro germánica que conduce a la Era vikinga. La conexión estaría en que Vendel fue supuestamente el lugar de origen de los vándalos antes del Período de las grandes migraciones y conservaría su nombre tribal como topónimo. Otras posibles patrias de los vándalos en Escandinavia serían Vendsyssel en Dinamarca y Hallingdal en Noruega. Sin embargo, hoy en día la mayor parte de la historiografía los considera insertos en la Cultura de Przeworsk (celto-germánica), situada entre los ríos Oder y Vístula (en la actual Polonia).
El primer historiador romano que los menciona fue Plinio el Viejo que los llamaba Vindili. Tácito los llama vandali. La siguiente mención de las fuentes romanas es de finales del siglo II d. C. (en época del emperador Marco Aurelio) en las que aparecen divididos en dos grupos: los silingos, situados en los actuales Sudetes, y los asdingos, más al este, en el valle del Tisza (en la frontera entre las actuales Hungría y Rumanía). La siguiente mención es del historiador gótico Jordanes que sitúa a los vándalos silingos fuera del Imperio romano, pero a los asdingos dentro de él, en la provincia de la Panonia Inferior desde 332, donde servirían como foederati y estarían sometidos «a los decretos del emperador como súbditos».
- Ulwencreutz, Lars (2013). Ulwencreutz’s The Royal Families in Europe V. Lulu.com. p. 408.
- Cosme, 2007, p. 70.
- Indro Montanelli/Roberto Gervaso, Historia de la Edad Media, p.113, Barcelona: Random House Mondadori (2002), ISBN 84-9759-121-6.
- Álvarez Jiménez, 2017, p. 22-24; 27-28. «Estas tribus bárbaras cruzaron el Rin el 31 de diciembre del año 406 en las cercanías de Mongontiacum (Maguncia) aprovechando de acuerdo con la imagen poética, si bien no anclada en la evidencia histórica, la oportunidad que les planeba el cauce helado del Rin y, decisivamente, de la flagrante debilidad militar de este sector del limes, puesto que se había visto desprovisto de un importante número de tropas reclamadas por la Italia acosada por Alarico el godo».
- Álvarez Jiménez, David (2017). El reino pirata de los vándalos. Sevilla: EUS-Universidad de Sevilla. ISBN 978-84-472-1851-6.
- Cosme, Pierre (2007). «Les Vandals à l’assaut de Carthage». L’Histoire (en francés) (319): 70-75.
Ver nota: La palabra vándalo parece tener un doble significado y querría decir «los que cambian» y «los hábiles», mientras que su otro nombre, lugios o lugiones, también con doble significado, querría decir «mentirosos» y «confederados».
Parece ser que al principio, las tribus de los vandulios (o vandalios) y la de los lugios (o lugiones), junto con las de los nahanarvali, omanos, buros, varinos (seguramente llamados también auarinos), didunos, helvecones, arios o charinos, manimios, elisios y najarvales correspondían a pequeños grupos de origen similar, integrando otra rama del grupo de los hermiones, que formaron después un gran grupo identificado generalmente como lugiones, cuyo nombre predominaba para designar a todos los pueblos componentes incluidos los vándalos. Más tarde, en el siglo II d. C., acabó prevaleciendo el nombre de vándalos para el conjunto de pueblos.
La llegada de los godos los obligó a desplazarse hacia el sur y a asentarse en las riberas del mar Negro, siendo por tanto vecinos y en ocasiones aliados de los godos. Durante el siglo I d. C., las tribus del grupo de los lugiones o lugios (incluyendo entre ellas a las tribus de la rama de los vándalos) estuvieron en guerra frecuente con los suevos y los cuados, contando ocasionalmente con la alianza de otras tribus, especialmente los hermunduros. A mediados de siglo derrocaron a un rey de los suevos, y en el 84 d. C. sometieron temporalmente a los cuados. Durante parte de este siglo y en el siguiente, se fusionaron las diversas tribus de lugiones y dieron origen a un grupo mayor, conocido por vándalos.
En tiempos de las guerras marcomanas ya predomina la denominación de vándalos y aparecen divididos en varios grupos: los silingos, los lacringos y los victovales, estos últimos gobernados por el linaje de los asdingos (astingos o hasdingos), cuyo nombre evocaba su larga cabellera. Junto a los longobardos, los lacringos y victovales o victofalios cruzaron el Danubio hacia el año 167 y pidieron establecerse en Panonia.
Los asdingos o victovales, dirigidos por Rao y Rapto, no fueron admitidos en Panonia (donde se habían establecido longobardos y lacringos), por lo que avanzaron hacia el año 171 en dirección a la parte media de los Cárpatos durante las guerras marcomanas, y de acuerdo con los romanos se instalaron en la frontera septentrional de Dacia. Más tarde se adueñaron de la Dacia Occidental. Al parecer, los vándalos quedaron divididos únicamente en asdingos (o victovales) y silingos, desapareciendo, mezclada entre ambos grupos y con los longobardos, la tribu de los lacringos durante el siglo III d. C..
A partir de 275, los asdingos se enfrentaron a los godos por la posesión del Banato (abandonado por Roma), mientras que los silingos, seguramente bajo presión de los godos, abandonaron sus asentamientos en Silesia y emigraron junto a los burgundios para acabar estableciéndose en la zona del Meno. Sus ataques a Recia fueron rechazados por Probo.
El rey asdingo Visumar combatió contra los godos procedentes del este al mando de Geberico, que atacaron sus territorios. Wisumarh murió en lucha contra los godos, y los integrantes de las tribus de vándalos que no quisieron someterse a los godos, hubieron de pasar a territorio imperial, instalándose en Panonia, donde también se asentaron los cuados. A principios del siglo V d. C. habían abandonado Panonia (como también los cuados) y se unieron a los suevos y alanos para invadir la Galia.
Mapa de la Cultura de Przeworsk en la que la historiografía actual sitúa el origen de los vándalos. Mapa por: Dimitrius. CC BY-SA 3.0.

La cultura Przeworsk es una cultura arqueológica de la Edad de Hierro que data del siglo III a. C. hasta el siglo V d. C., y que estuvo presente en el centro y sur de Polonia,desde el alto Óder a la cuenca del Vístula; se extendió luego hacia algunos sectores del este de Eslovaquia y Subcarpacia entre el Oder y el curso medio y superior del río Vístula, llegando por el sur hasta el curso medio del Danubio y las cabeceras de los ríos Dniéster y Tisza. Se asocia con los grupos baltoeslavos o bien a la tribu germánica de los vándalos.
Toma su nombre de un cementerio cercano de la ciudad Przeworsk, Voivodato de Subcarpacia, donde se encontraron los primeros objetos de esta cultura.
La cultura Przeworsk es una de las culturas arqueológicas más significativas de la Edad del Hierro en Europa Central, que se desarrolló aproximadamente entre el siglo III a. C. y el siglo V d. C. y es considerada como uno de los posibles orígenes de los vándalos. Esta cultura abarcaba una amplia región que incluye lo que hoy es Polonia, partes de Ucrania, y el norte de la cuenca del río Vístula, una región crucial para el desarrollo de diversos pueblos germánicos.
La cultura Przeworsk se caracterizó por su economía basada en la ganadería, la agricultura y, especialmente, en la elaboración de objetos metálicos. Los habitantes de esta cultura producían una gran variedad de artefactos, entre ellos armas, joyas y utensilios domésticos, que revelan una notable habilidad en la metalurgia y en la creación de arte decorativo. Sus viviendas eran típicamente de tipo redonda o rectangular, construidas con materiales orgánicos como madera y barro. Además, sus prácticas funerarias eran muy elaboradas, con tumbas de incineración que a menudo contenían ajuares funerarios ricos, lo que indica la importancia de los rituales de la muerte en su sociedad.
El contacto de la cultura Przeworsk con otros pueblos europeos, incluidos los celtas y los romanos, es evidente en el intercambio cultural que se refleja en el arte y las prácticas materiales. Durante el período de la Edad del Hierro, los przeworskianos estuvieron expuestos a la influencia romana, especialmente a través del comercio y la guerra. A lo largo del tiempo, sus pueblos se vieron involucrados en las migraciones de las tribus germánicas hacia el sur y el oeste, que terminaron afectando el Imperio Romano.
Los vándalos, aunque originarios de una región vinculada a la cultura Przeworsk, estaban vinculados a un grupo más amplio de pueblos germánicos que compartían ciertas características culturales y lingüísticas. Durante su migración hacia el oeste, los vándalos, como otros pueblos germánicos, se vieron influenciados por estas culturas vecinas, adoptando muchas de sus prácticas y costumbres. Su capacidad de adaptación y su habilidad para aprovechar las oportunidades durante las invasiones y desplazamientos les permitió formar un poderoso reino en el norte de África. La cultura Przeworsk, como cuna de los vándalos, desempeñó un papel importante en el desarrollo de su identidad como pueblo germánico, aunque las influencias de otros grupos cercanos también fueron cruciales en su formación y expansión.
Este contexto cultural, combinado con el dinamismo de las migraciones germánicas, permitió que los vándalos se convirtieran en una de las tribus más notorias durante la caída del Imperio Romano de Occidente. Su migración desde el norte de Europa hasta Hispania y el norte de África marcó su huella en la historia, con el saqueo de Roma en 455 d. C. como uno de sus actos más emblemáticos.
- Todd, Malcolm (1998). «The Germanic peoples». En Cameron, Averil; Garnsey, Peter, ed. The Cambridge Ancient History, Volumen 13 (en inglés). Cambridge University Press. p. 889. ISBN 978-0-52130-200-5.
- https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/descubierto-accidentalmente-cementerio-germanico-polonia_13629/8
Invasión del Imperio romano (406-429)
Invasión y devastación de la Galia (406-409)
A finales del siglo IV y principios del V el statu quo de lo que los romanos denominaban el Barbaricum, el territorio fronterizo con el Imperio romano habitado por los «bárbaros», se vio profundamente alterado por el avance de los hunos procedentes de las estepas de Asia central. Como consecuencia de ello el 31 de diciembre de 406 los vándalos, junto con alanos y suevos, cruzaron el limes del Rin del Imperio romano de Occidente. Poco antes las incursiones de los hunos los habían empujado hacia Retia. Se trató de una migración en búsqueda de mayor prosperidad y seguridad. Se calcula que entre las tres gens sumarían unas 150 000 personas, incluidos mujeres, niños y ancianos. Para cruzar el limes tuvieron que derrotar a los francos, aliados de los romanos, y en la batalla murió el rey vándalo Godegisilio, a quien sucedería su hijo Gunderico.
La relativa facilidad con la que suevos, vándalos y alanos penetraron en la Galia sin encontrar oposición se explica en gran medida por la rebelión en Britania del general romano Constantino, proclamado emperador por sus tropas con el título de Constantino III, y que había pasado al continente. Como ha señalado David Álvarez Jiménez «Constantino se mostró más preocupado por el trono imperial que por la seguridad de las provincias que reclamaba para sí».
Entre 406 y 409 suevos, vándalos y alanos devastaron la Galia. Así lo relataba en una carta el autor cristiano Jerónimo, contemporáneo de los hechos:
«Recordaré unas pocas de las miserias o calamidades presentes. El que aún quedemos unos pocos, no es merecimiento nuestro, sino obra de la misericordia de Dios. Inúmeras y ferocísimas gentes han ocupado las Galias. Todo lo que hay entre el Rin y el Océano, lo han devastado…
Maguncia, ciudad antaño famosa, ha sido tomada y destruida, y muchos miles de hombres han sido pasados a cuchillo en la iglesia. Worms ha sido destruida por largo asedio. Las poderosas ciudades de Reims, de Amiens, y Arras, y los morinos, últimos de los hombres, Tournai, Nemetas y Estrasburgo, han pasado a ser Germania; las provincias de Aquitania y de los nueve pueblos, la lugdunense y narbonense, fuera de unas pocas ciudades, han quedado asoladas. Y a las mismas perdonadas las devasta por fuera la espada, por dentro el hambre. No puedo acordarme sin lágrimas de Tolosa, que ha debido el no haber caído hasta ahora a los merecimientos de su santo obispo Exuperio.»
Migración del pueblo vándalo entre los años 400 y 430. Este mapa sigue la teoría tradicional que sitúa el origen de los vándalos en Escandinavia y no en la Cultura de Przeworsk (actual Polonia). O.Mustafin derivative work: Cristiano64. Dominio público.
Invasión, reparto y ocupación de Hispania (409-418)
En 409 suevos, vándalos y alanos llegaron a los Pirineos y allí, según relató Orosio, «detenidos temporalmente por las cimas de esta cordillera se esparcen por las provincias cercanas». Pero una vez controlados los pasos montañosos que comunicaban la Galia con Hispania aprovechando un momento de debilidad del usurpador Constantino III, penetraron en la península ibérica a finales de septiembre o principios de octubre del 409. Tomaron varias ciudades en el norte para pasar el invierno y al llegar la primavera del 410 extendieron la destrucción y los saqueos por las indefensas provincias a excepción de la Tarraconense donde tenían sus bases las tropas de Geroncio.
Sobre este hecho se ha debatido el papel que pudo haber desempeñado el general Geroncio, mano derecha del usurpador Constantino III y que había sido enviado a Hispania con el objetivo de someterla. El autor antiguo Olimpiodoro relató que Geroncio firmó una paz apresurada con los bárbaros cuando se levantó contra Constantino III. Según David Álvarez Jiménez, «se podría argumentar que contaron con la anuencia o laissez faire de Constantino III ante sus dificultades en la Galia… [y] asimismo, se le puede adjudicar igualmente esta postura de laissez faire al propio Geroncio en su relación con los recién llegados».
Según Álvarez Jiménez el interés de suevos, vándalos y alanos por Hispania no sólo se debió a que se trataba de una provincia próspera con grandes recursos naturales, y en la que no existían unidades militares romanas importantes, sino también a que «se encontraba apartada de la zona de conflicto entre Constantino III, Honorio y los visigodos, en donde se jugaba el destino del Imperio de Occidente».
Al igual que en lo referente a las Galias, las fuentes romanas relatan la presencia bárbara en Hispania como una catástrofe. Por ejemplo, Orosio escribe que «han sido invadidas las Hispanias; se han sufrido matanzas y rapiñas» y «durante estos dos años las armas enemigas han actuado con crueldad».
Reparto de las provincias de Hispania por los bárbaros, suevos, vándalos y alanos en 411. P4K1T0 – Traducción de este archivo (versión inglesa) creado por Alcides Pinto. CC BY-SA 3.0

Hidacio, que refiere las «depredaciones» de los «bárbaros», indica también que en 411 se repartieron Hispania. La Gallaecia se la dividieron los vándalos asdingos y los suevos, la Bética fue para los vándalos silingos y la Lusitania y la Cartaginense para los alanos. La Tarraconense, libre de «bárbaros» —«ciertamente, no les debía interesar un territorio tan cercano a la Galia, al poder central imperial y a las luchas que allí se sostenían y que en el momento de su llegada estaba ocupada por Geroncio», afirma David Álvarez Jiménez—, continuaría bajo el dominio romano.
Tras el reparto cesaron las depredaciones —pero no las diputas entre ellos, especialmente entre los suevos y los vándalos asdingos por el dominio de la Gallaecia, y entre los «bárbaros» y las aristocracias locales—y según relata Orosio «los bárbaros, despreciando las armas, se dedicaron a la agricultura y respetan a los romanos que quedaron allí poco menos como aliados y amigos, de forma que ya entre ellos hay ciudadanos que prefieren soportar libertad con pobreza entre los bárbaros que preocupación con tributos entre los romanos». David Álvarez Jiménez comenta: «Una vez que los bárbaros ya habían conseguido un asentamiento relativamente estable, pudieron dedicarse a una vida de una índole más pacífica, tal y como debían de haber ansiado desde que dejaron sus hogares en el Barbaricum. Aunque no se puede negar el fortísimo componente militarista de estos grupos, los hispanorromanos, después de sufrir una primera fase difícil a consecuencia de la penetración bárbara en la península, encontraron un respiro a través de la firma de diversos acuerdos de hospitalidad [hospitalitas] con los recién llegados».
Campañas de la Guerra de Hispania (416-418) en la que los visigodos, actuando en nombre del Imperio romano, derrotaron a los vándalos silingos, asentados en la Bética, y a los alanos, en Lusitania y Cartaginense.En 416 el nuevo hombre fuerte del Imperio romano de Occidente Flavio Constancio llegó a un acuerdo con el rey visigodo Valia, asentado en la Galia, para que desalojara de Hispania a los «bárbaros». Después de tres años de intensas campañas visigodas fueron completamente derrotados los vándalos silingos de la Bética y los alanos de la Cartaginense y de la Lusitania —el rey alano Addax murió durante las mismas y el rey silingo Fredbal fue capturado, para ser ejecutado después en Rávena, la capital de Occidente—. Flavio Constancio puso fin a la campaña en 418 —al parecer quería evitar que los visigodos se quedaran con la Bética, la provincia más rica y urbanizada de Hispania— y les otorgó el asentamiento permanente como foederati en Aquitania (Aquitania a Tolosa usque ad Oceanum).
Campañas de la Guerra de Hispania (416-418) en la que los visigodos, actuando en nombre del Imperio romano, derrotaron a los vándalos silingos, asentados en la Bética, y a los alanos, en Lusitania y Cartaginense. Mapa: Paulusburg Translator: Manlleus (ca) – Trabajo propio. Campañas en Hispania de los visigodos y vándalos asdingos contra los alanos y vándalos silingos para recuperar, en nombre del Imperio romano, las provincias hispanas de Bética, Cartaginense y Lusitania. (416-418). CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,243 × 1,002 pixels, file size: 812 KB).

Las campañas de la Guerra de Hispania (416-418)
Las campañas de la Guerra de Hispania que tuvieron lugar entre los años 416 y 418 fueron parte de un episodio crucial en la historia de la península ibérica, donde los visigodos, actuando en nombre del Imperio Romano, lograron derrotar a los vándalos silingos y a los alanos, dos pueblos germánicos que se habían establecido en diversas regiones del sur de Hispania. Este conflicto es fundamental para entender la transición del control romano sobre Hispania hacia los dominios de los reinos germánicos. Se trata de la intervención visigoda en nombre de Roma para expulsar a vándalos, suevos y alanos, que marcó el declive del dominio vándalo en Hispania.
A principios del siglo V, el Imperio Romano de Occidente estaba en pleno proceso de descomposición, y el control efectivo sobre sus provincias estaba cada vez más en manos de grupos bárbaros. Durante este periodo, los visigodos, que ya habían establecido una relación con Roma y desempeñaban un papel clave en el ejército romano, fueron llamados para ayudar a repeler a otros pueblos germánicos invasores, como los vándalos y los alanos, que habían llegado a Hispania a través de la Península Ibérica.
Los vándalos silingos, una de las ramas de los vándalos, y los alanos habían cruzado los Pirineos hacia la península ibérica a principios del siglo V. Los alanos, un pueblo nómada de origen iranio, se habían asentado en lo que hoy son las regiones de Lusitania (el actual Portugal) y Cartaginense (actualmente parte del sureste de España), mientras que los vándalos silingos habían tomado posesión de la Bética, la región sur de Hispania. Ambos pueblos habían causado estragos en las provincias romanas, saqueando y destruyendo, lo que llevó a una reacción por parte del Imperio Romano, que no podía permitir que estos pueblos se establecieran de forma tan agresiva en sus territorios.
En 416, el emperador romano Honorio, al ver que los visigodos se habían convertido en una fuerza militar capaz y confiable, les encargó la tarea de contener a estos pueblos bárbaros en Hispania. Bajo el liderazgo del rey visigodo Ataúlfo, los visigodos marcharon hacia el sur, en lo que se convirtió en una serie de batallas y enfrentamientos que culminaron en una victoria decisiva para los visigodos en 418. Ataúlfo, quien había tenido un papel crucial en las negociaciones con Roma tras la caída de la capital del Imperio Romano de Occidente en 410, estaba ahora alineado con los intereses romanos y actuaba como un aliado en la lucha contra los vándalos y los alanos.
La campaña visigoda comenzó con una serie de incursiones rápidas y decisivas. Los vándalos silingos fueron derrotados en la Bética y, en una serie de combates, los visigodos se apoderaron de las principales ciudades y fortalezas que los vándalos habían establecido en esta región. Esta derrota forzó a los vándalos silingos a abandonar la Bética y a buscar refugio en otras partes de Hispania o en África, lo que contribuyó a la diseminación de los pueblos germánicos por el continente.
Por su parte, los alanos, que se encontraban en Lusitania y Cartaginense, también fueron derrotados por los visigodos. El enfrentamiento fue particularmente arduo, ya que los alanos, aunque inferiores en número, estaban bien organizados y tenían una destacada caballería. No obstante, la estrategia visigoda, basada en su superioridad táctica y en la cooperación con el Imperio Romano, permitió que los alanos fueran desbordados y obligados a retirarse.
La victoria visigoda en estas campañas fortaleció su posición en Hispania, ya que, al actuar como aliados del Imperio Romano, los visigodos pudieron consolidar su control sobre el sur de la península. Además, tras la derrota de los vándalos y los alanos, los visigodos empezaron a establecerse de forma más permanente en las regiones que anteriormente habían estado bajo control romano, lo que marcó el comienzo del proceso de formación del reino visigodo en Hispania.
Esta serie de victorias también fue significativa porque marcó un punto de inflexión en la relación entre los pueblos germánicos y Roma. Los visigodos pasaron de ser invasores a aliados de Roma, actuando en nombre del Imperio, lo que les permitió ganar influencia y poder en la península ibérica. Así, las campañas de 416 a 418 no solo fueron cruciales para el futuro de los visigodos en Hispania, sino también para la evolución de la historia de la península en la Edad Media.
La hegemonía vándala asdinga en Hispania (418-429)
Los supervivientes alanos y vándalos silingos buscaron refugio entre los vándalos asdingos de Gunderico asentados en la Gallaecia. Así lo relató el cronista Hidacio:
«Los vándalos silingos son exterminados todos por Valia en la Bética. Los alanos, que dominaban a los vándalos y a los suevos, de tal modo son batidos por los Godos que, extinguiendo a su rey Addax, los pocos de ellos que habían quedado, abolido el título de reino, se someten al favor del Gunderico de los vándalos que estaban asentados en la Gallaecia.»
A partir de la incorporación de los alanos supervivientes Gunderico adoptó el título de rex Vandalorum et Alanorum y hacia el 420 desde la Gallaecia se dirigió a la Bética donde ocupó el «vacío» dejado por los silingos (que probablemente fue allí donde se sumaron a los asdingos), iniciándose un proceso de etnogénesis en torno al pueblo asdingo (gentilicio adoptado por la dinastía real iniciada por Gunderico). Según David Álvarez Jiménez, fueron tres los motivos que llevaron a Gunderico a trasladarse a la Bética: reunirse con los supervivientes silingos; buscar un territorio más grande y más rico que la Gallaecia para mantener a la nueva supergens vándala; y alejarse de sus vecinos conflictivos, los suevos (a los que sometieron en 420 a un asedio en los montes Nerbasios, de localización desconocida, y que los suevos únicamente lograron levantar con la ayuda del comes Hispaniarum Asterio y del vicario Maurocelo), y de los visigodos de Aquitania.
En 422 el magister militum Castino, acompañado de un importante contingente godo (probablemente procedente de las filas de la hueste del derrotado Radagaiso), intentó desalojar a los vándalos de la Bética, dos años después de su llegada, pero tras unos éxitos iniciales (los vándalos se tuvieron que refugiar en las montañas) en la batalla definitiva los godos le traicionaron y se pasaron al bando vándalo y Cansino tuvo que huir a Tarraco. Tras la «derrota humillante» de Castino el Imperio romano de Occidente, cuyo dominio de Hispania se limitaba a la Tarraconense, ya no emprendió ninguna otra acción militar para recuperar la Bética, a pesar de que podía contar con los foederati visigodos de Aquitania.
Durante el periodo de casi diez años que los vándalos permanecieron en la Bética (la pax Vandala hispánica, lo denomina David Álvarez Jiménez), aprendieron de los hispanorromanos (de Iulia Traducta [Algeciras], probablemente) las técnicas de la navegación lo que les permitió emprender sus primeras acciones de piratería contra las islas Baleares y contra Cartago Nova, y también contra las costas de la Mauretania Tingitana, incluidas Septem (Ceuta) y Tingis (Tánger), la capital. Según David Álvarez Jiménez estas acciones piráticas «respondían a cuatro motivaciones principales: poner en práctica lo aprendido…; obtener botín; ayudar a planificar el posterior paso a África, que ya debía estar en gestación, y, finalmente, clarificar su posición hegemónica en la península a través de actos violentos de represalia».
En una de estas razias murió Gunderico sucediéndolo en 428 su hermanastro Genserico, asociado al trono vándalo durante los último años del reinado de aquel. Genserico sería quien dirigiría el paso a África (cuyos preparativos se realizaron en secreto), no sin antes derrotar cerca de Emérita Augusta a los suevos (aún paganos), que habían salido de la Gallaecia para depredar las provincias vecinas —en el curso de la contienda moriría el rey suevo Heremigario—. El hispanorromano Hidacio relató así lo acontecido:
«El rey Genserico, dejando las Hispanias, se embarca en el mes de mayo en la costa de la provincia de la Bética con todos los vándalos y sus familias y pasa a la Mauritania y al África; mas advertido, antes de haber llegado allá, de que el suevo Heremigario asolaba a su paso las provincias vecinas, vuélvese con algunos de los suyos; le da alcance en la Lusitania, y no lejos de Mérida le acomete, matando a muchos de los que acaudillaba. Heremigario, que había despreciado a aquella ciudad con ofensa a la santa mártir Eulalia, no quedándose, a su juicio, otro recurso que la fuga, huye más veloz que el Euro, y perece precipitado por el brazo divino en el río Guadiana. Muerto de este modo, Genserico emprende la navegación.»
Campañas de la guerra suevo-vándala (419-420) uno de cuyos episodios principales fue el asedio vándalo de 420 en los montes Nerbasios, de localización desconocida, y que los suevos únicamente lograron levantar con la ayuda del comes Hispaniarum Asterio y del vicario Maurocelo. Mapa: Paulusburg Translator: Manlleus (ca) – Trabajo propio. CC BY-SA 4.0. Original file (SVG file, nominally 1,243 × 1,002 pixels, file size: 571 KB).
Las campañas de la guerra suevo-vándala, que tuvieron lugar entre los años 419 y 420, fueron un episodio clave en los conflictos entre dos pueblos germánicos que se encontraban en la península ibérica durante la caída del Imperio Romano de Occidente. Los suevos y los vándalos se enfrentaron en una serie de luchas por el control de territorios, especialmente en la región noroccidental de Hispania, en lo que hoy se corresponde con el noroeste de España y Portugal.
Los vándalos, tras su llegada a Hispania en el año 409, se habían asentado principalmente en la zona sur de la península, en la Bética, mientras que los suevos, que llegaron poco después a la península ibérica, habían establecido su propio reino en la región de Gallaecia, que abarcaba el noroeste de Hispania, en la actual Galicia, el norte de Portugal y el oeste de León. A pesar de que ambos pueblos habían alcanzado cierto grado de estabilidad territorial, las tensiones entre ellos eran inevitables debido a la competencia por el dominio de los recursos y las tierras de la península.
Uno de los episodios más destacados de esta guerra fue el asedio vándalo de 420 en los montes Nerbasios. Este conflicto, cuyas circunstancias exactas y la ubicación de los montes Nerbasios siguen siendo inciertas, tuvo lugar en un momento en que los vándalos, bajo la dirección de su rey Gunderico, decidieron atacar las tierras controladas por los suevos. Se desconocen muchos detalles sobre el desarrollo de la batalla o la razón exacta por la que los vándalos decidieron sitiar esa zona específica, pero lo cierto es que los suevos se encontraron en una situación de desventaja, rodeados y con su resistencia puesta a prueba.
El asedio vándalo, sin embargo, no terminó con una victoria para ellos. Los suevos, liderados en ese momento por su rey, se vieron en la necesidad de pedir ayuda para levantar el asedio. En este contexto, entraron en escena dos figuras cruciales de la administración romana en Hispania: Asterio, el comes Hispaniarum, y Maurocelo, el vicario. Asterio, un alto funcionario romano con gran poder en la península, y Maurocelo, un destacado militar de la época, acudieron en socorro de los suevos, probablemente porque su intervención respondía a los intereses del Imperio Romano de Occidente, que aún mantenía influencia sobre los territorios hispanos.
Con la ayuda de estas fuerzas romanas, los suevos lograron levantar el asedio vándalo en los montes Nerbasios, poniendo fin a uno de los enfrentamientos más decisivos entre estos dos pueblos en la península ibérica. La intervención de Asterio y Maurocelo fue fundamental para asegurar la victoria de los suevos, que no solo lograron repeler a los vándalos, sino que también consolidaron su presencia en la región noroeste de Hispania, asegurando su reino en Gallaecia.
Este episodio subraya la complejidad de la situación política y militar en Hispania durante el siglo V. Aunque tanto los suevos como los vándalos eran pueblos germánicos, su relación no fue necesariamente de unidad, sino que existieron frecuentes enfrentamientos por el dominio de los territorios de la península, que ya estaban en declive bajo la presión de las invasiones y el colapso del Imperio Romano. Además, la intervención de figuras romanas en los conflictos de los pueblos bárbaros de Hispania también refleja la continua influencia de Roma, aunque debilitada, en la región en esta época.
Las campañas suevo-vándalas de 419-420 fueron solo un episodio dentro de una serie de luchas más amplias entre los pueblos germánicos en Hispania. Estos conflictos, aunque a menudo centrados en la guerra por el territorio y la supervivencia de los diferentes reinos bárbaros, también reflejan los profundos cambios políticos y sociales que se estaban produciendo en la península ibérica en el tránsito del Imperio Romano a los reinos germánicos medievales.
El reino vándalo (429-534), principales hechos históricos ordenados cronológicamente. (Sinopsis).
El Reino vándalo tuvo una historia breve pero intensa, marcada por conquistas, conflictos con el Imperio romano y, finalmente, su desaparición a manos de los bizantinos. Su existencia puede dividirse en una serie de eventos clave que permiten comprender su auge y caída.
El primer gran acontecimiento en la historia del Reino vándalo fue su conquista del norte de África entre los años 429 y 439. En el año 429, los vándalos, liderados por su rey Genserico, cruzaron el estrecho de Gibraltar desde Hispania con un ejército de aproximadamente 80.000 personas, compuesto no solo por guerreros sino también por sus familias y esclavos. Este movimiento respondió a la creciente presión de los visigodos en la península ibérica y a la posibilidad de encontrar territorios más ricos en África. A su llegada, Genserico inició una campaña de saqueo y conquista que se prolongó durante una década. Aprovechando la debilidad del Imperio romano de Occidente, que estaba sumido en luchas internas y con una capacidad militar reducida, los vándalos lograron tomar Cartago en el año 439, convirtiéndola en la capital de su nuevo reino. Esta ciudad era clave, ya que no solo representaba el corazón administrativo de la provincia romana de África, sino que también contaba con una potente flota naval y una infraestructura agrícola crucial para el abastecimiento de Roma.
Tras consolidar su dominio en la región, los vándalos firmaron con el Imperio romano de Occidente el Tratado de paz de 442, un acuerdo que, aunque nominalmente establecía la paz entre ambos bandos, en la práctica reconocía la soberanía vándala sobre gran parte del norte de África. A cambio de cesar las hostilidades, Roma les concedió el control oficial de Cartago y sus territorios circundantes, asegurando así el acceso de los vándalos a una de las zonas más ricas del antiguo Imperio. Sin embargo, Genserico mantuvo su actitud hostil hacia Roma y continuó realizando incursiones marítimas en el Mediterráneo.
Uno de los eventos más recordados de la historia de los vándalos fue el saqueo de Roma en el año 455. Tras el asesinato del emperador Valentiniano III en 455 y la usurpación del trono por Petronio Máximo, Genserico aprovechó el caos político en Occidente para lanzar una expedición contra la capital imperial. Su flota llegó a las costas de Italia y, ante la imposibilidad de ofrecer resistencia, Roma quedó indefensa. A diferencia del saqueo visigodo de 410, que duró solo tres días, los vándalos saquearon la ciudad durante dos semanas, llevándose consigo una gran cantidad de riquezas, reliquias y prisioneros. El saqueo de 455 fue un golpe devastador para el prestigio del Imperio romano de Occidente y dejó en evidencia su incapacidad para defenderse de las incursiones bárbaras.
En los años posteriores, el conflicto entre vándalos y romanos se intensificó. En 460, el emperador Mayoriano intentó lanzar una gran expedición contra los vándalos para recuperar el norte de África, un esfuerzo que marcó el inicio de la llamada guerra total vándalo-romana. Mayoriano reunió una poderosa flota en Hispania, pero Genserico, mostrando una vez más su capacidad estratégica, logró interceptarla y destruirla antes de que pudiera zarpar, obligando al emperador a abandonar su campaña. La derrota de Mayoriano debilitó aún más al Imperio de Occidente, que en los siguientes años continuó perdiendo territorio y poder.
En 468, el Imperio romano intentó una vez más acabar con el dominio vándalo en África mediante una gigantesca expedición organizada por los emperadores Antemio, de Occidente, y León I, de Oriente. Este intento, conocido como la expedición de 468, se considera una de las mayores operaciones militares del Imperio tardío. La flota bizantina, compuesta por más de mil barcos y alrededor de 100.000 hombres, estaba destinada a aplastar el poder vándalo, pero Genserico, con una hábil estrategia, logró aniquilarla con un ataque sorpresa en la costa africana, utilizando barcos incendiarios para destruir la flota enemiga. Esta fue la mayor victoria de los vándalos sobre el Imperio romano y confirmó la supremacía marítima de Genserico en el Mediterráneo occidental.
El triunfo en la guerra llevó a Genserico a consolidar su posición como una de las figuras más poderosas del siglo V. Sin embargo, el desgaste del conflicto y la presión continua de los bizantinos llevaron a la firma de la paz perpetua en 474, un tratado que establecía formalmente la coexistencia entre el Imperio romano de Oriente y el Reino vándalo. Aunque la paz puso fin a las hostilidades inmediatas, el reino vándalo nunca dejó de ser visto como un objetivo estratégico para el Imperio bizantino, que en décadas posteriores buscaría activamente su destrucción.
El Reino vándalo continuó existiendo tras la muerte de Genserico en 477, pero sus sucesores no lograron mantener el mismo nivel de autoridad y liderazgo. Las tensiones internas y la resistencia de la población romana sometida fueron debilitando el poder vándalo, hasta que en 533-534, el Imperio bizantino, bajo el mando del general Belisario, lanzó una ofensiva que puso fin al dominio vándalo en África, reincorporando la región al Imperio. Así, después de poco más de un siglo de existencia, el Reino vándalo desapareció de la historia, dejando un legado de conquistas, conflictos y saqueos que marcaron profundamente la historia del Mediterráneo en la Antigüedad tardía.
Desarrollo del Reino vándalo: instituciones, sociedad y conflictos internos (429-534)
El reino vándalo, cuyo nombre oficial fue reino de los vándalos y alanos, fue un reino germánico creado por el rey vándalo Genserico en 429-435 tras conquistar con su ejército la diócesis de África del Imperio romano de Occidente (las actuales Argelia y Túnez). En 439 tomó Cartago convirtiéndola en su capital. Fue reconocido de forma implícita por el Imperio con la firma de un tratado en 442, por lo que en esa fecha se suele fijar el nacimiento «oficial» del Regnum Vandalorum et Alanorum. Esta hegemonía duró unos cien años hasta la conquista del reino vándalo por el Imperio bizantino de Justiniano en el año 534.
La visión negativa que suele ser habitual sobre el reino vándalo, y sobre los vándalos en general —de ahí el término vandalismo inventado por el abate Gregoire en 1794 para aplicarlo a los revolucionarios que destruían los monumentos del ancien regime como habían hecho los vándalos en el siglo V—,procede de los autores cristianos «católicos», que eran perseguidos por los vándalos, cristianos arrianos.
Como escribió uno de ellos: «¿Se les puede denominar de otra manera que no sea con el nombre de “bárbaros”, que implica evidentemente los términos de ferocidad, de crueldad y de terror?».
Esto contrasta con las investigaciones actuales, más cercanas al juicio del historiador griego Procopio de Cesarea, que participó en la expedición bizantina de 533 y por tanto fue testigo directo de la situación del reino vándalo en su etapa final, cuando escribió: «De todos los pueblos que nosotros conocemos, los vándalos han sido el más delicado».
Pierre Cosme ha destacado el importante papel indirecto desempeñado por el reino vándalo en la caída del Imperio romano de Occidente:
«Privado de sus provincias más ricas, el Imperio romano de Occidente quedó confinado en el oeste del continente europeo, en parte ocupado por los bárbaros. No sobrevivió más que treinta y siete años después a la toma de Cartago, hasta su caída definitiva en 476».
En el mismo sentido, para Chris Wickham la toma de Cartago en el 439 fue probablemente «el punto de inflexión que hace irreversible la caída del imperio de Occidente», en la medida en que Roma perdía el control sobre la región que era su principal abastecedora de grano y aceite.
El nacimiento y consolidación del reino vándalo fue obra de Genserico, «el más importante líder bárbaro del período de las migraciones, un auténtico genio en la guerra y en la diplomacia, de cuya inmensa valía se ha hecho eco la práctica totalidad de la historiografía». La guerra que mantuvo con el Imperio romano ha sido denominada «Cuarta Guerra Púnica», en la que a diferencia de las tres anteriores, Roma salió derrotada.
Ver completo en Wikipedia: Reino Vándalo.
Véase también: Invasiones germánicas en la península ibérica
Mapa del Reino de los Vándalos en el año 476 d.C., cuando alcanzó su mayor extensión, mostrando sus provincias y ciudades. Mapa: Shuaaa2. CC BY 4.0. Original file (5,619 × 3,309 pixels, file size: 937 KB, MIME type: image/png).
La conquista del norte de África (429-439)
Artículo principal: Conquista vándala del norte de África
El Reino Vándalo, oficialmente conocido como el Reino de los Vándalos y los Alanos, fue una entidad política fundada por los vándalos, un pueblo germánico, en el siglo V. Su origen remonta a la invasión del Imperio Romano de Occidente por parte de diversas tribus germánicas, que incluyeron a los vándalos, los suevos y los alanos. Este reino jugó un papel crucial en la caída del Imperio Romano de Occidente y en la configuración de la Europa medieval.
Los vándalos, originarios de la región que actualmente corresponde al norte de Europa, empezaron su migración hacia el sur a comienzos del siglo V, impulsados por las presiones de otras tribus, como los hunos. En su camino hacia el oeste, los vándalos atravesaron la Galia y se establecieron en la región de Hispania (actual España y Portugal) alrededor del año 409 d.C. Durante su estancia en la península ibérica, los vándalos se alzaron como uno de los principales pueblos germánicos en la región, pero no fue sino hasta el año 429, bajo el liderazgo de Genserico, que emprendieron una conquista más significativa.
Genserico Rey de los Vándalos desde 428-477
En 429, Genserico, quien se convirtió en el rey de los vándalos, dirigió una expedición militar hacia el norte de África, específicamente hacia la diócesis de África, una de las provincias más ricas del Imperio Romano de Occidente, que incluía los territorios de lo que hoy son Argelia y Túnez. Esta expedición fue extremadamente exitosa, y en un corto período de tiempo, los vándalos y sus aliados alanos tomaron la ciudad de Cartago en 439. Cartago era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y su caída significó un golpe devastador para el control romano en el norte de África.
Tras la conquista de Cartago, los vándalos establecieron un reino que se extendía por gran parte de la región del norte de África, abarcando las actuales Argelia, Túnez y partes de Libia. El Reino Vándalo se consolidó como una monarquía ariana, es decir, su religión era el arrianismo, una forma de cristianismo considerada herética por la Iglesia católica romana. Esta diferencia religiosa causó tensiones tanto con la población local, que en su mayoría profesaba el cristianismo niceno, como con el propio Imperio Romano, que aún mantenía una gran influencia en la región.
Bajo el liderazgo de Genserico, el reino vándalo alcanzó su mayor expansión y prosperidad. Genserico no solo consolidó su control sobre el norte de África, sino que también expandió su dominio por el mar Mediterráneo, controlando varias islas y partes de la costa sur de Hispania. A través de su flota naval, los vándalos realizaron incursiones en Italia, Sicilia y las Islas Baleares, lo que les permitió ejercer un poder considerable en la región. Uno de los momentos más emblemáticos del Reino Vándalo fue el saqueo de Roma en 455, un episodio en el que los vándalos, liderados por Genserico, saquearon la ciudad de Roma, un acto que fue visto como uno de los símbolos de la decadencia del Imperio Romano de Occidente.
A pesar de su éxito militar, el reino vándalo comenzó a enfrentar dificultades a lo largo del siglo V, especialmente debido a las tensiones internas, las luchas por la sucesión y la presión de otros pueblos germánicos, como los visigodos y los ostrogodos. Tras la muerte de Genserico en 477, su hijo Hunerico asumió el trono, pero su reinado estuvo marcado por un ambiente de inestabilidad, exacerbado por las tensiones religiosas con la población local y las intervenciones del Imperio Bizantino.
A partir del año 533, el Imperio Bizantino, bajo el mando del emperador Justiniano I, lanzó una campaña para recuperar las tierras perdidas en el norte de África. Esta campaña, conocida como la Guerra Vándala, culminó con la derrota del reino vándalo en 534. El comandante bizantino Belisario llevó a cabo una exitosa campaña militar que resultó en la toma de Cartago y la disolución del Reino Vándalo. Los últimos vestigios de la monarquía vándala fueron suprimidos, y el territorio pasó a formar parte del Imperio Bizantino, marcando el fin del reino germánico en el norte de África.
El legado del Reino Vándalo es ambiguo. Por un lado, los vándalos dejaron una huella en la historia del Mediterráneo debido a sus incursiones y a su dominio sobre una de las regiones más importantes del mundo romano. Sin embargo, la falta de una tradición escrita y la visión negativa de los romanos y de los autores posteriores sobre los vándalos, quienes los describieron como saqueadores bárbaros, contribuyó a una visión distorsionada de su impacto en la historia. A pesar de esto, el reino vándalo fue una de las primeras grandes entidades germánicas que logró establecer un poder duradero en territorio romano, y su historia está intrínsecamente ligada al proceso de fragmentación y desaparición del Imperio Romano de Occidente.
En términos culturales, los vándalos, aunque conocidos por su arrianismo, también fueron responsables de la creación de una serie de instituciones y estructuras en el norte de África. No obstante, su reino fue relativamente breve y, a pesar de sus conquistas, los vándalos nunca llegaron a ser una fuerza política duradera en la región. Tras su derrota por parte de los bizantinos, el Reino Vándalo desapareció rápidamente, pero su paso por la historia del Mediterráneo y la caída del Imperio Romano de Occidente permanecieron como parte de la compleja transición hacia la Edad Media.
Este contenido ha sido generado por ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI (2024).
Mosaico de un pavimento de Bordj Djedid cerca de Cartago (en la actualidad en el Museo Británico) que representa a un guerrero vándalo a caballo. Desconocido – British Museum. Mosaic pavement from British museum. Excavated at Bordj-Djedid in 1857 (Africa,Tunisia, Carthage). Date: 5thC (late) – 6thC (early). Culture: Vandal or late Roman. Dominio público.

Piratería (de Estado)
La piratería vándala se ha explicado tradicionalmente por el afán de botín que habría caracterizado a todos los bárbaros que invadieron el Imperio romano.
Sin embargo, en la actualidad tiende a interpretarse de una forma completamente diferente, como es el caso del historiador español David Álvarez Jiménez . «El recurso a la piratería representaba la búsqueda de una igualación del potencial de los dos contendientes a través de la maximización de las fortalezas vándalas y, análogamente, de la explotación de la debilidad de un Estado como el romano que se había despreocupado durante largo tiempo de la seguridad marítima en el Mare Nostrum», ha afirmado Álvarez Jiménez. «La piratería vándala ha de considerarse ciertamente como un instrumento político fundamental para la creación y el mantenimiento del primer reino germánico establecido en suelo imperial, el Regnum Vandalorum et Alanorum», añade este historiador.
Los vándalos jamás se llamaron a sí mismos piratas; se consideraban guerreros. Quienes les calificaron como piratas fueron las fuentes romanas.
Ver nota: A diferencias de otros pueblos bárbaros no nos han llegado fuentes históricas propias de los vándalos. Lo que conocemos procede de fuentes romanas muy hostiles hacia ellos (Álvarez Jiménez, 2027, pág. 15).
Sin embargo, entre los historiadores actuales existe un consenso muy amplio en calificar las actividades marítimas vándalas como actos de piratería. Además de que nunca hubo un enfrentamiento naval con el Imperio romano ni pretensión de que lo hubiera, ni tampoco una declaración de guerra explícita, la estrategia vándala fue «genuinamente pirática» por que se basó en «golpes rápidos, valiéndose de la sorpresa, con los que hacer daños localizados». David Álvarez Jiménez la denomina «piratería de Estado» porque fue ordenada y dirigida por el rey vándalo Genserico quien supo aprovechar las carencias navales del Imperio romano del siglo V y finalmente derrotarle asegurando así la supervivencia y continuidad de su regnum. Por eso mismo, califica al reino vándalo como «reino pirata», «el oponente más formidable contra el que se enfrentó el Imperio en el siglo V».
Las acciones piráticas vándalas no consistían en el abordaje de navíos en el mar, sino en desembarcos en la costa para saquear los núcleos poblados en los que se apoderaban de sus riquezas en numerario y bienes suntuarios y apresaban a sus habitantes llevándoselos consigo. Asaltaban lugares con fácil huida y en los que no hubiera ningún destacamento militar romano. Para determinar sus objetivos se valían de las informaciones que les proporcionaban los comerciantes que frecuentaban el puerto de Cartago de cuya fiabilidad da idea que solo dos incursiones fueron interceptadas militarmente en más de veinte años.
Nota: «Es preciso constatar el vigor económico y comercial del regnum vándalo… El calibre del comercio proveniente del África vándala se mantuvo en un alto nivel en todo el Mediterráneo, como se muestra por la difusión durante todo el siglo vándalo de cerámica africana, como la ARSW o las ánforas oleicas, o a través de la dispersión de la moneda vándala, en aquellas zonas asoladas por las acciones de piratería vándala como la Campania o la propia Roma» (Álvarez Jiménez, 2017, págs. 167-168)
Los barcos utilizados en las acciones piráticas eran mercantes y no naves de guerra, ya que estas últimas no podían transportar las tropas de caballería que eran el arma utilizada en los asaltos a las poblaciones costeras. Además estas embarcaciones mercantes les proporcionaba un camuflaje, ya que solo desvelaban sus intenciones cuando se acercaban a sus objetivos e izaban las enseñas vándalas con forma de dragón (dracones). En los desembarcos no sólo participaban vándalos, sino también mauri e incluso, probablemente, africanorromanos, especialmente en las tareas de navegación.
Así describió Procopio de Cesarea las acciones piráticas vándalas:
«Por aquel entonces Genserico, habiéndose ganado el favor de los mauri, después de morir Valentiniano [en 455], hacía incursiones en Sicilia y en Italia cada año al comienzo de la primavera y de las ciudades, a unas las esclavizaba mientras que a las otras las dejaba arrasadas hasta los cimientos, saqueándolo todo y cuando el país quedó despoblado y sin riquezas, se lanzó contra los dominios del emperador de Oriente. Pues bien, allí devastó Iliria, la mayor parte del Peloponeso y del resto de Grecia y cuantas islas estaban próximas a ella. Y de nuevo partió para Sicilia e Italia y siguió saqueando y asolando todos los lugares uno detrás de otro.»
Migración del pueblo vándalo desde el Barbaricum hasta el África romana, que conquistaron en solo diez años (429-439). Este mapa sigue la teoría tradicional que sitúa el origen de los vándalos en Escandinavia y no en la Cultura de Przeworsk (actual Polonia). Mapa: Cristiano64.Dominio público.
El término Barbaricum fue utilizado por los romanos para referirse a los territorios situados más allá de las fronteras del Imperio, habitados por pueblos considerados «bárbaros» en oposición a la civilización romana. Este concepto no designaba un área específica, sino un extenso conjunto de tierras al norte del río Danubio y al este del Rin en Europa, así como partes de Escandinavia, la actual Polonia y otras regiones del este de Europa. Desde la perspectiva romana, Barbaricum era un mundo ajeno a su cultura y organización política, habitado por diversas tribus germánicas, celtas, eslavas y escitas que interactuaban de diversas maneras con el Imperio, a veces como aliados y otras como enemigos.
En cuanto al origen de los vándalos, existen dos principales teorías. La primera, basada en la tradición historiográfica clásica, los sitúa en Escandinavia, desde donde habrían emigrado hacia el sur en un proceso similar al de otros pueblos germánicos. Esta hipótesis encuentra cierto respaldo en las narraciones de historiadores antiguos como Jordanes, quien en su obra Getica menciona que los vándalos, al igual que los godos, descendían de los pueblos escandinavos. Según esta teoría, los vándalos se habrían desplazado desde Escandinavia hacia la actual Polonia en los primeros siglos de nuestra era, asentándose en la región asociada con la Cultura de Przeworsk.
La segunda teoría, más apoyada por la arqueología moderna, vincula a los vándalos directamente con la Cultura de Przeworsk, que floreció entre los siglos III a. C. y V d. C. en lo que hoy es Polonia y parte de Alemania oriental. Esta cultura se caracterizó por el uso de cerámica específica, prácticas funerarias distintivas y una economía basada en la agricultura y la ganadería. Los vestigios arqueológicos sugieren una fuerte influencia de los pueblos germánicos, pero no hay una certeza absoluta de que los vándalos surgieran exclusivamente de este contexto. Sin embargo, si aceptamos que los vándalos formaban parte de la Cultura de Przeworsk, su origen estaría más ligado al centro de Europa que a Escandinavia.
El término Barbaricum, en este contexto, adquiere relevancia porque englobaba tanto Escandinavia como la Europa central y oriental, donde los vándalos estuvieron asentados antes de su migración hacia el Imperio Romano. De hecho, durante la crisis del siglo III, muchas de estas tribus comenzaron a presionar las fronteras del Imperio en busca de mejores tierras, seguridad o saqueo. Los vándalos, como otros grupos germánicos, fueron protagonistas de estas migraciones, moviéndose progresivamente hacia el sur y el oeste, hasta alcanzar la Galia y posteriormente la península ibérica.
La migración vándala, que culminó con su conquista del norte de África entre el 429 y el 439, es un episodio clave en la historia de la caída del Imperio Romano de Occidente. Independientemente de si su origen fue escandinavo o si surgieron directamente de la Cultura de Przeworsk, lo cierto es que los vándalos, al igual que otras tribus germánicas, desempeñaron un papel fundamental en la transformación de Europa durante la Antigüedad tardía.
El saqueo de Roma por los vándalos ocurrió en el año 455, cuando ya se habían asentado en el norte de África y establecido su reino con capital en Cartago. Fue un episodio posterior a su larga migración por Europa y a su conquista de la diócesis romana de África entre 429 y 439.
La secuencia de eventos es la siguiente:
Migración por Europa (siglos II-IV d.C.)
Los vándalos, junto con otros pueblos germánicos, comenzaron a desplazarse desde sus regiones de origen, posiblemente en la actual Polonia o Escandinavia. Durante los siglos III y IV, se asentaron temporalmente en la región del Danubio, en contacto con el Imperio Romano.Ingreso en la Galia e Hispania (406-409)
En el 406, los vándalos, junto con suevos y alanos, cruzaron el Rin en su invasión de la Galia. Luego, en el 409, entraron en Hispania, donde se establecieron en distintas regiones. Los vándalos silingos ocuparon la Bética, mientras que los vándalos asdingos se asentaron en la Gallaecia.Derrota en Hispania y migración al norte de África (419-429)
En el 418, los visigodos, aliados de los romanos, derrotaron a los vándalos silingos y a los alanos en Hispania. Los vándalos asdingos, liderados por Genserico, decidieron abandonar la península y en el 429 cruzaron el estrecho de Gibraltar hacia África.Conquista del norte de África (429-439)
Los vándalos lucharon contra las tropas romanas y, en el 439, tomaron Cartago, la ciudad más importante de la provincia de África. Desde allí, establecieron el Reino vándalo, convirtiéndose en una potencia naval en el Mediterráneo.El saqueo de Roma (455)
En el 455, tras el asesinato del emperador romano Valentiniano III, Genserico aprovechó la inestabilidad política en Roma. Sus tropas vándalas llegaron a la ciudad y la saquearon durante 14 días. Aunque no la destruyeron completamente ni realizaron una matanza generalizada, sí se llevaron un gran botín, incluyendo tesoros y cautivos ilustres. Este evento fue tan impactante que el término vandalismo quedó asociado con la destrucción.Así que sí, el saqueo de Roma fue posterior a la conquista de Cartago y a la consolidación del Reino vándalo en el norte de África. Fue uno de los últimos grandes ataques sufridos por la capital imperial antes de la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente en el 476.
Saqueo de Roma por los bárbaros en 455 e. c. Óleo por Karl Bruillov, siglo XIX. Galería Tretyakovy, Moscú. El cuadro incluye la menorá, traída por Tito a Roma desde el Templo de Jerusalén. Foto: Karl Briullov (este enlace). Dominio público.

La conquista bizantina (533-534)
En el año 527 Justiniano accedió al trono del Imperio bizantino y se propuso «recuperar» los territorios que habían pertenecido al Imperio romano de Occidente y así reunificar el Imperio romano —en realidad los que hoy llamamos bizantinos, un término inventado en el siglo XVI, se llamaron a sí mismos romanoi, ‘romanos’—. El primer paso de esta Recuperatio imperii, como la llamó el propio Justiniano, fue la campaña para «recuperar» la antigua diócesis de África, es decir, acabar con el reino vándalo. Para dirigir la operación nombró a su mejor general, Belisario, quien en su preparación siempre tuvo muy presente la fracasada expedición de cincuenta años antes.
Previamente Justiniano se cubrió las espaldas en el Este firmando la que se llamó «Paz Eterna» con el persa Cosroes I, «rey de reyes» del Imperio sasánida. Además llegó a un acuerdo con la regente Amalasunta del reino ostrogodo de Italia para que permitiera que la expedición de Belisario pudiera situar su base de operaciones en Sicilia. Al parecer, también promovió una revuelta en Cerdeña para así distraer parte de las fuerzas vándalas. La justificación que dio Justiniano para atacar al reino vándalo —una decisión a la que se opuso gran parte de la corte de Constantinopla porque consideraba que podría repetirse el desastre de la expedición enviada en 468 por León I— fue que el rey Gelimer se había negado a liberar al rey anterior Hilderico a quien había depuesto en 530 para ocupar él el trono. El historiador Procopio de Cesarea describió así los temores que suscitó la expedición contra el reino vándalo, «poderoso e imponente»:
«Y cada uno de los generales, suponiendo que iba a ser él el encargado de dirigir la expedición, se sentía lleno de temor y retraído ante la magnitud del peligro si, tras salvarse de las penalidades del mar, se veía obligado a acampar en tierra enemiga y, utilizando las naves como bases de operaciones, sostener una enérgica lucha contra un reino poderoso e imponente.»
Cuadro del pintor español del siglo XIX Rafael Monleón que representa tres dromones bizantinos en acción (Museo Naval (Madrid). Rafael Monleon (1843 – 24 November 1900) – Drawing by Spiridon Ion Cepleanu. Dominio público.

Los vándalos fueron derrotados por los bizantinos en el año 534 durante la Guerra vándalo-bizantina, que fue liderada por el general Belisario bajo el mandato del emperador Justiniano I. El conflicto se enmarca dentro de la política expansionista del Imperio bizantino, cuyo objetivo era restaurar los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente.
La campaña comenzó en el año 533 cuando Belisario, con un ejército de unos 15.000 soldados, partió desde Constantinopla rumbo a África. El reino vándalo se encontraba debilitado por problemas internos y conflictos con las tribus bereberes del interior. Además, el rey vándalo Gelimer, que había usurpado el trono tras derrocar a su primo Hilderico, no contaba con el mismo prestigio que sus predecesores.
Los bizantinos desembarcaron en el norte de África y avanzaron rápidamente hacia Cartago. El 13 de septiembre de 533 tuvo lugar la batalla de Ad Decimum, donde Belisario, con una hábil estrategia, derrotó a las tropas vándalas y tomó Cartago sin apenas resistencia. Gelimer intentó reorganizar sus fuerzas y presentó batalla nuevamente en diciembre del mismo año en la batalla de Tricamarum, pero fue derrotado de forma definitiva.
Tras esta victoria, los bizantinos capturaron al rey Gelimer en 534 y lo enviaron prisionero a Constantinopla, donde fue obligado a desfilar en el triunfo de Belisario ante el emperador Justiniano. Con esta conquista, el Reino vándalo dejó de existir y el territorio pasó a convertirse en la provincia bizantina de África, integrada en el Imperio bizantino. Esta victoria formó parte de la ambiciosa política de Justiniano para restaurar el antiguo esplendor del Imperio Romano, en lo que se conoce como la Renovatio Imperii.

Belisario reunió un ejército compuesto por unos 16 000 hombres, de ellos 5000 de caballería, a los que había que añadir 2000 marinos, que actuarían como remeros, pero que habían sido adiestrados para el combate en tierra. Para transportarlos a todos ellos y a unos seis mil caballos —además de pertrechos, armas, comida y agua— se reunió una flota formada por quinientos navíos de carga, apoyada por noventa y dos dromones, de treinta metros de eslora y cinco de manga, con una fila de remeros y dotados de un espolón para embestir los barcos enemigos. Unos 30 000 marinos tripulaban todos estos buques al mando de Calónimo de Alejandría, pero subordinado a Belisario como comandante en jefe. El total de la expedición eran 50 000 hombres.
La expedición partió de Constantinopla en junio de 533 haciendo escala en Heraclea, donde cargó unos seis mil caballos procedentes de Tracia, Abido, Malea en el extremo sur del Peloponeso, Methoni, ya en la costa del Mar Jónico, la isla de Zakintos y Sicilia. Nada más llegar Belisario envió a Procopio de Cesárea a Siracusa para que averiguara si los vándalos les habían preparado alguna emboscada. Este informó que los vándalos no sabían nada de la expedición y que estaban muy ocupados intentando sofocar la rebelión que había estallado en Cerdeña. Tras conocer esta buena noticia Belisario mandó que la flota se dirigiera a Caput Vada, actual Chebba (Túnez), situada en la costa vándala al sur de Cartago. La travesía había durado tres meses.
Una vez desembarcadas las tropas, Belisario ordenó dirigirse por la costa hacia Cartago, situada a unos doscientos kilómetros al norte, a cinco días de marcha, con la flota asegurando su flanco derecho. El rey vándalo Gelimer que se encontraba en Hermione, en el interior a la altura de Caput Vada, se propuso interceptar al ejército de Belisario en el desfiladero de Ad Decimum, al sur de Cartago, para lo que ordenó a su hermano Ammatus que se dirigiera desde la capital hacia allí, mientras él mismo avanzaba hacia el mismo lugar desde el sur. Mientras tanto Belisario había ordenado a la flota que se dirigiera a Cartago, bordeando el saliente del cabo Bon porque la ruta hacia la capital se separaba de la costa, y anclara a unos veinte kilómetros de su puerto. La batalla de Ad Decimum tuvo lugar el 13 de septiembre de 533 y la victoria fue para los bizantinos.
Gelimer con el resto de su ejército se retiró por el oeste hacia Bulla Regia —su hermano Ammatus había muerto en la batalla—, mientras que Belisario entraba en Cartago, siendo aclamado por la mayoría de la población. Inmediatamente ordenó la restauración de las murallas de la ciudad, en previsión de un eventual asedio vándalo. Tras recibir el refuerzo del ejército de su hermano Tzazo, que venía de Cerdeña donde acababa de sofocar la rebelión encabezada por Godas, Gelimer se dirigió a Cartago, acampando a unos treinta kilómetros, esperando que se unieran a su causa algunos de sus habitantes o los hunos que formaban parte del ejército de Belisario. También dañó el acueducto que abastecía de agua la ciudad, todo ello con la finalidad de provocar la salida del ejército bizantino. Belisario respondió inmediatamente: ejecutó pública y cruelmente a un cartaginés que había sido sorprendido pasándose al enemigo y colmó de atenciones a los hunos a los que también les prometió que cuando acabara la guerra volverían a sus hogares. Finalmente aceptó el reto de un combate en campo abierto. La batalla de Tricamarum tuvo lugar el 15 de diciembre de 533. La victoria fue de nuevo para los bizantinos.
Tzazo murió en el combate cuerpo a cuerpo y Gelimer consiguió huir, pero acabó entregándose ante las garantías que le dio Belisario de que respetaría su vida. Fue llevado a Cartago y desde allí a Constantinopla, donde pasaría el resto de su vida, tratado con gran respeto. Muchos de sus soldados fueron incorporados al ejército bizantino y enviados a la frontera persa. Los últimos núcleos de resistencia fueron sofocados en marzo de 534 y de esa forma terminó la guerra vándala y con ella, el reino vándalo. Su territorio fue incorporado al Imperio bizantino constituyendo el Exarcado de África.
Mapa de la guerra vándala (533-534) ganada por el Imperio bizantino, lo que puso fin al reino vándalo. Foto: Cplakidas. CC BY-SA 3.0. Original file (1,700 × 1,147 pixels, file size: 2.04 MB).
Organización política y territorial
La unidad de los vándalos era más bien política que cultural, ya que a los lejanos herederos de los Vandili —nombre dado por las fuentes latinas al pueblo asentado en el sur de la actual Polonia desde el siglo I a. C.— se les habían ido uniendo otros pueblos durante su desplazamiento hacia la Europa central en los siglos II y III y hacia el Rin a finales del siglo IV. Por sus contactos con el Imperio, este conglomerado de pueblos estaba ya bastante impregnado de la cultura romana cuando cruzaron el estrecho de Gibraltar.
El primer problema que se les planteó a los conquistadores vándalos fue la inmensa desproporción en número entre ellos —se trataba de unas 15 000 o 20 000 familias— y los varios millones de habitantes de la diócesis de África, probablemente la región más próspera y la más urbanizada del Imperio romano occidental. Genserico decidió por ello concentrar a su pueblo en una única provincia, el Africa proconsular, donde se encontraba Cartago. Como ha señalado Yves Modéran, «quería ciertamente impedir su disolución social y cultural en la masa romana». La contrapartida fue que el resto de provincias del reino —Genserico no modificó la división provincial romana existente— gozaron de una relativa mayor libertad.
Mapa de la diócesis de África del Imperio romano. Los vándalos mantuvieron esta división administrativa para su reino. No introdujeron cambios ni en los límites de las provincias ni en sus nombres. Mapa por: Jbribeiro1. Dominio público. Original file (1,697 × 1,175 pixels, file size: 1.94 MB, MIME type: image/png).
Genserico dejó casi intacta la organización económica y social existente, lo que facilitó enormemente la adhesión de los romanos al nuevo poder vándalo. Fue así como, pasado el choque de la conquista, nació progresivamente «un reino mucho más romano que “bárbaro”», ha indicado Yves Modéran. De tal modo que, antes de que lo hicieran visigodos o francos, el reino vándalo se dotó de una capital única, Cartago, con su corte, que imitaba a la de Constantinopla y que estaba encabezada por praepositus regni, una especie de primer ministro germánico; los reyes adoptaron una titulación copiando a la de los emperadores y emitieron monedas con su efigie y con leyendas latinas. Además las leyes, promulgadas en latín, tomaban como modelo la legislación romana. Por ejemplo, la ley de 484 de Hunerico que imponía el cristianismo arriano a todos los habitantes del reino copió palabra por palabra constituciones imperiales de 409 y 412 así como las penas a aplicar a los que no la cumplieran. El derecho romano se continuó aplicando, salvo quizás a los propios vándalos, como se ha podido comprobar en las llamadas «Tablillas Albertini» descubiertas en 1928 cerca de Tebessa en las que se hace constante referencia a la Lex Manciana de cuatro siglos antes.
Los reyes vándalos mantuvieron la administración provincial y municipal romanas. Al frente de las provincias —no se introdujeron cambios ni en sus límites ni en sus nombres— nombraron a miembros de la aristocracia senatorial local. Y del gobierno de las ciudades se siguieron encargando los consejos municipales que, por ejemplo, continuaron designando cada año a los flaminis responsables del culto imperial, aunque ahora dedicados a un culto laicizado de los reyes de la dinastía de los asdingos.
Política religiosa de los Vándalos
Los vándalos eran cristianos arrianos —se habían convertido al cristianismo probablemente a principios del siglo V d. C.— y se propusieron convertir a su fe a la población romana, que era mayoritariamente cristiana nicena, con el fin de conseguir la unidad religiosa que les garantizara la fidelidad y la docilidad de esas poblaciones sometidas a su gobierno y parte de las cuales trabajaba para ellos. Con ese fin confiscaron los bienes de la Iglesia «católica», sustituyeron a sus obispos y prohibieron sus ritos, aunque no diferían mucho de los de la Iglesia arriana. En ocasiones se produjo una verdadera persecución de los «católicos», especialmente violenta cuando en 484 Hunerico se propuso convertir a la fuerza a todos los habitantes del reino.
Hunerico, que afirmaba ser rey por voluntad de Dios, comenzó su reinado de forma tolerante tras la persecuciones llevadas a cabo por su padre Genserico. Así, acordó un tratado como el emperador de Oriente Zenón en el que autorizaba la elección de obispos católicos a condición de que Zenón hiciera lo mismo con los obispos arrianos en sus dominios. Pero en 484 Hunerico promulgó un edicto en que ponía fin a la tolerancia al mismo tiempo que convocaba un concilio para que se llegara a la unidad entre católicos y arrianos. Como este fracasó decretó la represión de los católicos. Los bienes de las sedes episcopales fueron incautados, sus obispos obligados a exiliarse y el bajo clero fue objeto de violencias físicas. Guntamundo seguiría esta misma política, aunque atenuada, y su sucesor Trasamundo se propuso formar una verdadera iglesia «nacional» arriana. Este ordenó el exilio de sacerdotes y obispos católicos a la isla de Cerdeña, que formaba parte del reino vándalo, entre los que se encontraba Fulgencio obispo de Ruspe, en la provincia de Bizacena. Debido a su prestigio como teólogo, Trasamundo le hizo volver a Cartago en 515 para discutir con él sobre la Trinidad, motivo central de discrepancia entre arrianos y católicos. Como Fulgencio no abandonó su activismo antiarriano —su crítica al arrianismo fue recopilada en su tratado Contra Arianos— Trasamundo lo envió de vuelta a Cerdeña en 518, donde fundó un monasterio con scriptorium.
Así pues, la política religiosa «proarriana» creó un clima de enfrentamiento entre la Iglesia «católica» y el poder vándalo, sobre todo en la provincia del África proconsular donde se asentaron la inmensa mayoría de los vándalos y de los alanos, ya que fue allí donde se aplicó de forma más radical, mientras que en el resto de las provincias predominó la tolerancia. Los clérigos nicenos no cesaron de denunciar a los vándalos como «herejes» y «bárbaros» hasta el punto que en la decisión de Justiniano de poner fin al reino vándalo pesó mucho lo que le dijeron los exiliados africanos en Constantinopla, mencionando especialmente a los «mártires» del año 484. El sacerdote Victor de Vita escribió hacia el 489 una Una historia de la persecución de la provincia de África en uno de cuyos pasajes decía lo siguiente:
«En cuanto a vosotros, los pocos, que amáis a los bárbaros y los elogiáis, para vuestra condena, examinad bien su nombre y sed conscientes de sus costumbres. ¿Se los puede denominar de otra manera que no sea con el nombre de «bárbaros», que implica evidentemente los términos de ferocidad, de crueldad y de terror? Por muchos regalos con los que se los quiera mimar, por mucha obsequiosidad con los que se oes quiera engatusar, estas personas no saben otra cosa que envidiar a los romanos.»
Con Hilderico, que a diferencia de sus antecesores era católico, educado en Constantinopla y amigo de Justiniano, se produjo un cambio radical en la política religiosa, ya que promulgó un edicto de libertad de culto y restableció a los obispos católicos en sus sedes, pero fracasó en su intento de convertir a su reino al catolicismo, lo que acabaría costándole la corona. Fue depuesto en 530 y sustituido por el arriano Gelimer, sobrino de Guntamundo y Trasamundo.
Cultura
Los vándalos mantuvieron en lo esencial la herencia urbanística romana, aunque introdujeron algunos cambios como la desaparición del foro o la construcción de nuevos barrios normalmente alrededor de una basílica. Además de nuevas basílicas también construyeron capillas y monasterios, siempre siguiendo las formas arquitectónicas y ornamentales romanas. Los mosaicos, en los que los afrorromanos eran consumados maestros, decoraron no sólo los edificios religiosos, sino también las mansiones privadas, tanto propiedad de vándalos como de romanos, sin que sea posible diferenciarlas.
Entre los edificios públicos, los que más fascinaron a los vándalos fueron las termas, que no eran solo un sitio para el baño, sino un lugar de sociabilidad y de cultura simbolizando los valores de la civilización romana. Muchas fueron restauradas, otras perfectamente mantenidas, como las de Thuburbo Maius o Bulla Regia, y también se edificaron algunas nuevas. En la colección de versos conocida como la Antología latina una serie de poemas celebran la edificación por el rey Trasamundo (496-523) de las termas de Alianas en las afueras de Cartago.
Otros documentos también atestiguan que los vándalos, o al menos la élite establecida en Cartago, adoptaron el estilo de vida romano. El poeta Draconcio, que escribe a finales del siglo V, elogia las escuelas de gramáticos de Cartago y felicita a uno de ellos porque «reúne en su auditorio a los descendientes de Rómulo con los bárbaros». Por su parte, Luxurius, uno de los poetas de la Antología latina, escribe epigramas celebrando a las estrellas del teatro, del hipódromo y del anfiteatro de Cartago, todos ellos lugares de espectáculo romanos aparentemente muy populares. Todos estos textos confirman el juicio del historiador griego Procopio de Cesarea, que participó en la expedición bizantina de 533 que acabó con el reino vándalo y, por tanto, fue testigo directo de la situación en su etapa final:
«Desde que ocuparon África, tomaban todos cotidianamente baños, y sus mesas rebosaban de los mejores y más agradables productos terrestres o marítimos. […] Cuando disfrutaban de placeres, lo pasaban en los teatros y los hipódromos, y si se libraban a toda suerte de placeres, amaban especialmente los de la caza. […] Porque de todos los pueblos que nosotros conocemos, los vándalos han sido el más delicado.»
Termas de la ciudad de Thuburbo Maius. Los vándalos las conservaron con gran cuidado como un símbolo de la civilización romana de la que ellos se consideraban continuadores. Foto: IssamBarhoumi. CC BY-SA 3.0.

Bibliografía sobre los pueblos Vándalos
- Álvarez Jiménez, David (2017). El reino pirata de los vándalos. Sevilla: EUS-Universidad de Sevilla. ISBN 978-84-472-1851-6.
- Barreiro, Rubén A. (2011). «Una lejana operación conjunta». Visión conjunta (5): 34-43. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2014.
- Cosme, Pierre (2007). «Les Vandales à l’assaut de Carthage». L’Histoire (en francés) (319): 70-75.
- García Moreno, Luis A. (1998). El Bajo Imperio romano. Col. Historia Universal Antigua, nº 15. Madrid: Síntesis. ISBN 84-7738-620-X.
- González García, Alberto (2012). «Hunerico y Draconcio. La imperialización del reino vándalo y la represión de la disidencia». Herakleion (5): 71-83.
- — (2012a). «La imperialización de los reinos romano-germánicos: los casos visigodo y vándalo». Anesteria: debates de Historia Antigua (1): 359-369.
- Heather, Peter (2023) [2006]. La caída del imperio romano [The Fall of the Roman Empire] (7ª edición). Barcelona: Crítica. ISBN 978-84-9199-270-7.
- Modéran, Yves (2008). «Les Vandales, «le plus délicat des peuples»». L’Histoire (en francés) (327): 71-75.
- Sotinel, Claire (2019). Rome, la fin d’un empire. De Caracalla à Théodoric. 212-fin du V siècle. (en francés). Obra dirigida por Catherine Virlouvet. Col. Mondes Anciens, dirigida por Joël Cornette. París: Belin. ISBN 978-2-7011-6497-7.
- Trivero Rivera, Alberto (2014). «Godas Rex. La amonedación del Reino de Godas». Revista Numismática HÉCATE (1): 74-97.
- Wickham, Chris (2009). Una historia nueva de la Alta Edad Media. Barcelona: Crítica. ISBN 978-84-7423-614-9.
- Zurutuza, Hugo Andrés (2016-2017). «Monjes viajeros en el Mediterráneo de la Antigüedad Tardía a la Alta Edad Media. El derrotero de Fulgencio de Ruspe: contactos, intercambios e influencias». Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval .
- Ian Hughes: «La conquista del reino vándalo. Las batallas de Ad Decimum y Tricamerum» en www.despertaferro-ediciones.com (14/03/2020).
Pueblo godo
Los godos, divididos en visigodos y ostrogodos, dejaron una huella significativa en la historia de Europa. Su cronología comienza en el siglo III cuando emergen como un pueblo germánico destacado al este del río Danubio. En el año 251, los godos infligen una severa derrota a los romanos en la batalla de Abrito, donde el emperador Decio pierde la vida. Durante el siglo IV, adoptan el cristianismo arriano bajo la influencia del obispo Ulfilas, quien traduce la Biblia al gótico, marcando el inicio de su identidad religiosa.
En 375, el avance de los hunos obliga a los godos a cruzar el Danubio, buscando refugio en el Imperio Romano. La tensión entre godos y romanos culmina en 378 con la batalla de Adrianópolis, donde los godos derrotan al ejército romano y matan al emperador Valente. En 410, bajo el liderazgo de Alarico, los visigodos saquean Roma, un evento emblemático que simboliza el declive del Imperio Romano de Occidente.
En 418, los visigodos establecen su reino en la Galia como federados de Roma, con Tolosa como capital. Durante el reinado de Eurico (466-484), consolidan su independencia y expanden su territorio en Hispania. En 507, son derrotados por los francos en la batalla de Vouillé, lo que obliga a los visigodos a trasladar su centro de poder a Hispania, estableciendo su capital en Toledo.
Mientras tanto, los ostrogodos, tras haber sido sometidos por los hunos, se reagrupan después de la muerte de Atila en 453. En 493, su líder Teodorico el Grande funda el Reino Ostrogodo en Italia, estableciendo una etapa de prosperidad cultural y administrativa. Teodorico gobierna con tolerancia hacia romanos y godos, respetando las tradiciones romanas.
En 535, el emperador bizantino Justiniano I inicia la guerra gótica para recuperar Italia. Después de un prolongado conflicto, los ostrogodos son derrotados en 553, marcando el fin de su reino. Por su parte, los visigodos en Hispania alcanzan su máximo esplendor bajo el reinado de Leovigildo (569-586), quien unifica el territorio y fortalece el poder real. Su hijo Recaredo abandona el arrianismo y adopta el catolicismo en el III Concilio de Toledo (589), unificando religiosamente el reino.
El Reino Visigodo en Hispania sobrevive hasta 711, cuando la invasión musulmana liderada por Tariq ibn Ziyad pone fin a su dominio tras la batalla de Guadalete. A pesar de su desaparición, el legado godo persiste en la cultura, la religión y el derecho de Europa medieval.
El Imperio romano en tiempos de Adriano, 125 d.C, mostrando la ubicación del grupo germánico oriental de los Gothones, entonces habitantes de la orilla oriental del río Visula (Vístula), en lo que hoy en día es Polonia. Mapa por: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0.Original file (SVG file, nominally 2,380 × 1,884 pixels, file size: 5 MB)
El gran sarcófago Ludovisi, del siglo III, representa una batalla entre los godos y los romanos.
Sarcófago Ludovisi o Grande Ludovisi son denominaciones museísticas e historiográficas del sarcófago romano del siglo III, tallado en mármol proconnesio, que representa una batalla entre bárbaros y romanos. Fue descubierto en 1621 al exterior de la puerta de San Lorenzo de Roma, la antigua Porta Tiburtina, y adquirido por el cardenal Ludovico Ludovisi, sobrino del papa Gregorio XV. En 1901 se incorporó al Museo Nacional de las Termas y actualmente forma parte de la Collezione Boncompagni Ludovisi conservada en el Palazzo Altemps de Roma; mientras que la tapa del sarcófago se conserva en el Museo Central Romano-Germánico de Maguncia.
Sarcófago Ludovisi o Grande Ludovisi son denominaciones museísticas e historiográficas del sarcófago romano del siglo III, tallado en mármol proconnesio, que representa una batalla entre bárbaros y romanos. (Anonymous). CC BY-SA 4.0. Original file (10,569 × 7,000 pixels, file size: 21.31 MB).
El pueblo godo fue una de las tribus germánicas orientales más importantes de la Antigüedad tardía y tuvo un papel crucial en la caída del Imperio romano de Occidente y en la formación de los primeros reinos germánicos en Europa. Sus orígenes se remontan a Escandinavia y a la región del Vístula, desde donde comenzaron un proceso de migración y expansión que los llevó a desempeñar un papel central en la historia europea durante los siglos III al VI.
Los godos aparecen en la historia escrita por primera vez en el siglo III d.C., cuando comenzaron a moverse desde sus territorios en la actual Polonia y Ucrania hacia el sur, entrando en contacto con el Imperio romano. En esta época, se dividieron en dos grandes ramas: los visigodos y los ostrogodos. Los visigodos se establecieron en la región del Danubio, mientras que los ostrogodos crearon un poderoso reino en la actual Ucrania bajo el liderazgo de la dinastía de los Amalos. En el siglo III, ambos grupos participaron en numerosas incursiones contra el Imperio romano, atacando ciudades en Asia Menor, los Balcanes y el Mediterráneo oriental. En el año 267, una gran flota gótica saqueó Atenas y otras ciudades griegas, lo que marcó su creciente agresividad en la región.
A finales del siglo IV, los visigodos fueron los primeros en entrar en la historia imperial de manera más profunda. Huyendo de la presión de los hunos, en el año 376 cruzaron el río Danubio y se asentaron dentro de las fronteras del Imperio romano de Oriente con permiso de las autoridades romanas. Sin embargo, el maltrato y la explotación por parte de los funcionarios romanos llevaron a una rebelión visigoda que culminó en la batalla de Adrianópolis en 378, en la que derrotaron y mataron al emperador Valente. Este evento sacudió los cimientos del Imperio romano y demostró la creciente amenaza que representaban los pueblos bárbaros.
A principios del siglo V, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma en el año 410, un evento que simbolizó el declive del Imperio romano de Occidente. Tras deambular por Italia y la Galia, los visigodos se establecieron en Hispania en 418 con el beneplácito de Roma, formando el reino visigodo de Tolosa, que luego se trasladaría a Hispania tras la derrota ante los francos en Vouillé en 507. Desde su nueva capital en Toledo, los visigodos establecieron un reino que perduró hasta la invasión musulmana en 711. Durante este periodo, llevaron a cabo importantes reformas políticas y religiosas, como la conversión del arrianismo al catolicismo bajo el rey Recaredo en 589, lo que facilitó la integración con la población hispanorromana.
Por su parte, los ostrogodos quedaron sometidos a los hunos hasta la muerte de Atila en 453, tras lo cual recuperaron su independencia y comenzaron su expansión en los Balcanes. A finales del siglo V, el emperador de Oriente, Zenón, encargó al rey ostrogodo Teodorico que conquistara Italia y pusiera fin al gobierno del rey hérulo Odoacro. En el año 493, Teodorico el Grande derrotó y mató a Odoacro, estableciendo el reino ostrogodo de Italia con capital en Rávena. Este reino mantuvo una estructura administrativa similar a la romana y promovió la coexistencia entre godos y romanos, aunque las tensiones entre ambas comunidades persistieron.
El reino ostrogodo de Italia tuvo una existencia breve, ya que en 535 el emperador bizantino Justiniano I lanzó la guerra gótica con el objetivo de restaurar el control imperial sobre Italia. Tras casi dos décadas de conflicto, las fuerzas bizantinas comandadas por Belisario y Narsés lograron derrotar a los ostrogodos en 553, poniendo fin a su dominio en la península itálica.
Los godos desempeñaron un papel fundamental en la transición entre la Antigüedad y la Edad Media. Tanto los visigodos como los ostrogodos dejaron un legado duradero en los territorios donde se establecieron, influyendo en la política, la cultura y la organización social de Europa occidental. Su historia es una de guerra, migración y adaptación, marcando el fin del Imperio romano de Occidente y el nacimiento de nuevos reinos germánicos que sentarían las bases del mundo medieval.
La máxima extensión de territorios gobernados por Teodorico el Grande en 523. Mapa: Howard Wiseman, historicair. CC BY-SA 3.0.

En el año 523, el reinado de Teodorico el Grande se encontraba en su fase final y marcaba el apogeo del reino ostrogodo en Italia. Teodorico había gobernado desde el año 493, consolidando un régimen que combinaba elementos de la tradición romana con el liderazgo germánico. Bajo su mandato, Italia experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad en un contexto europeo convulso, caracterizado por la fragmentación del antiguo Imperio romano de Occidente y la consolidación de diversos reinos germánicos en sus antiguas provincias.
Europa en esta época estaba dominada por varios poderes en competencia. El Imperio romano de Oriente, bajo el emperador Justino I, seguía siendo una potencia influyente, manteniendo su control sobre los Balcanes, Grecia y Asia Menor, pero observaba con desconfianza el dominio ostrogodo en Italia. En la Galia, el reino franco, bajo la dinastía merovingia, se había convertido en la principal potencia occidental tras la derrota de los visigodos en la batalla de Vouillé en 507. Los visigodos, tras esta derrota, habían trasladado su capital a Hispania y se enfrentaban a la tarea de reorganizar su reino.
Teodorico, consciente de la inestabilidad política de Europa, había tratado de establecer una red de alianzas matrimoniales con los distintos reinos germánicos para consolidar su influencia. Su hija Amalasunta estaba casada con el rey visigodo Eutarico, y había promovido acuerdos con los burgundios y vándalos. Sin embargo, en sus últimos años de gobierno, estas alianzas comenzaron a debilitarse. La muerte de Eutarico en 522 supuso un duro golpe para la continuidad de su política dinástica, y las relaciones con el Imperio bizantino se deterioraron debido a la política antiariana del emperador Justino I, que afectaba a la élite ostrogoda, de fe arriana.
Uno de los episodios más notables de este periodo fue la crisis interna causada por la sospecha de conspiración entre la nobleza italo-romana. En 523, el senador Boecio, destacado intelectual y funcionario de la corte de Teodorico, fue acusado de traición y encarcelado, donde escribió su célebre obra La consolación de la filosofía. Este hecho reflejaba la creciente tensión entre la aristocracia romana, aún influyente en Italia, y el gobierno ostrogodo.
El reinado de Teodorico en estos años finales estuvo marcado por el temor a la intervención bizantina y por la fragilidad de su legado político. Su muerte en 526 dejó el reino en manos de su nieto Atalarico, con la regencia de Amalasunta, lo que generó una lucha interna por el poder que, pocos años después, facilitaría la intervención del emperador Justiniano I y la guerra gótica que llevaría a la desaparición del reino ostrogodo en Italia.
Reconstrucción de una tumba gótica de Masłomęcz del siglo III d. C., en el Museo de Lublín. Anónimo (Polonia) – Trabajo propio. CC0. Original file (4,128 × 3,096 pixels, file size: 7.97 MB).
Legado
En España, el noble visigodo Pelayo de Asturias quien fundó el reino de Asturias y comenzó la Reconquista en la batalla de Covadonga, es un héroe nacional a quien se considera el primer monarca del país.
Los propios gotlanders tenían tradiciones orales sobre una emigración masiva hacia el sur de Europa, documentada en la Gutasaga. Si los hechos están relatados, sería un caso único de una tradición narrada durante más de mil años y que de hecho antecede a la mayor parte de las principales divisiones de la familia de lenguas germánicas.
La relación de los godos con Suecia se convirtió en una parte importante del nacionalismo sueco, y, hasta el siglo XIX, los suecos eran considerados habitualmente como descendientes directos de los godos. Hoy, los estudiosos suecos identifican esto como un movimiento cultural conocido como goticismo, que incluye el entusiasmo por todas las cosas del nórdico antiguo.
El idioma y la cultura góticas desaparecieron en gran medida en la Edad Media, aunque su influencia continuó en pequeñas formas en algunos estados europeos occidentales. El idioma sobrevivió como lengua doméstica en la península ibérica (modernas España y Portugal) hasta el siglo VIII, y el autor franco Walafrido Strabo escribió que aún se hablaba en el bajo Danubio y que el gótico de Crimea se hablaba en regiones montañosas aisladas en Crimea a principios del siglo IX. Términos que parecen góticos se encuentran en manuscritos tardíos (posteriores al siglo IX) que puede que no pertenezcan al mismo idioma. En el siglo XVI un pequeño número de personas en Crimea podían hablar aún gótico de Crimea. (Bennett, William H (1980). An Introduction to the Gothic Language.)
En la España moderna y medieval, se cree que los visigodos eran el origen de la nobleza española (compárese con Gobineau para una idea similar para los franceses). A principios del siglo VII, la distinción étnica entre visigodos e hispanorromanos había desaparecido, pero el reconocimiento de un origen godo, por ejemplo, en lápidas, aún sobrevivían entre la nobleza. La aristocracia visigoda del siglo VII se veía a sí misma como portadora de una consciencia gótica particular y como guardianes de antiguas tradiciones como los nombres germánicos; probablemente estas tradiciones estaban en su conjunto restringidas a la esfera familiar (los nobles hispanorromanos servían a nobles visigodos ya en el siglo V y las dos ramas de la aristocracia española había adoptado plenamente costumbres similares dos siglos más tarde).
( Pohl, Walter (1998). Strategies of Distinction: Construction of Ethnic Communities, 300–800 (Transformation of the Roman World). pp. 124–6. ISBN 90-04-10846-7..
Las pretensiones españolas y suecas sobre el origen godo chocaron en el concilio de Basilea en 1434. Antes de que los cardenales y las delegaciones pudieran implicarse en una discusión teológica, tenían que decidir cómo sentarse durante las sesiones. Las delegaciones de los países más destacados argumentaban que debían sentarse más cerca del papa, y también había disputas sobre quiénes tenían que obtener las mejores sillas y quiénes tener sus sillas sobre esteras. En algunos casos, se comprometieron de manera que algunos tendrían media pata de silla en el borde de una estera. En este conflicto, Nicolaus Ragvaldi, obispo de la diócesis de Växjö, pretendió que los «suecos» eran los descendientes de los grandes godos, y que el pueblo de Vestrogotia (Västergötland en sueco; Westrogothia en latín) eran los visigodos y la gente de Ostrogotia (Östergötland en sueco; Ostrogothia en latín) eran los ostrogodos. La delegación española contestó que sólo los godos vagos y poco emprendedores se habían quedado en «Suecia», mientras que los godos heroicos habían abandonado «Suecia», invadido el imperio romano y asentado en España.
El gútnico aún se habla en Gotlandia y Fårö. Allí hubo un dialecto del nórdico antiguo llamado gútnico antiguo.
Fíbulas aquiliformes de Alovera Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Foto: Larry Wentzel. CC BY 2.0.

Las fíbulas eran broches o imperdibles utilizados en la Antigüedad y la Alta Edad Media para sujetar la ropa, funcionando de manera similar a los actuales alfileres de seguridad. En el caso de los pueblos godos, las fíbulas tenían un papel tanto práctico como simbólico. Las fíbulas aquiliformes, como las halladas en Alovera y conservadas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, son un ejemplo destacado de la orfebrería visigoda.
Las fíbulas aquiliformes deben su nombre a su forma de águila, un motivo que tenía un fuerte significado en la cultura germánica. El águila era un símbolo de poder y prestigio, heredado del mundo romano, pero adoptado por los visigodos y otros pueblos germánicos como emblema de la autoridad guerrera. Estas fíbulas se fabricaban en materiales preciosos como oro, plata o bronce, a menudo adornadas con incrustaciones de piedras semipreciosas o pasta vítrea de colores.
En la vestimenta visigoda, las fíbulas servían para sujetar la túnica o el manto, colocándose en los hombros o en el pecho, especialmente en la indumentaria de las élites. Se trataba de objetos de distinción social, por lo que su uso estaba reservado principalmente a la nobleza. Suelen encontrarse en contextos funerarios, acompañando los ajuares de los difuntos de alto rango.
A diferencia de los arreos ecuestres, que también podían ser ricamente ornamentados con metales preciosos y grabados, las fíbulas no estaban destinadas a los caballos, sino a la vestimenta personal. Su importancia en el mundo visigodo radica no solo en su función práctica, sino también en su valor como símbolo de estatus y pertenencia a una élite guerrera con fuertes influencias romanas y germánicas.
Iglesia visigoda de San Pedro de la Nave en El Campillo (Zamora). Foto: Jacinta Lluch Valero from madrid * barcelona…., (España-Spain). CC BY-SA 2.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 2.46 MB).
La iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, situada en la localidad de El Campillo, provincia de Zamora, es una de las construcciones más representativas del arte visigodo en la península ibérica. Su construcción se remonta a finales del siglo VII, en plena época del reino visigodo de Toledo, durante el reinado de Egica (687-702), aunque algunos estudios sugieren que pudo haberse iniciado bajo Wamba (672-680). Esta iglesia es un testimonio excepcional de la arquitectura visigoda, con elementos decorativos que muestran la pervivencia de la tradición romana y la influencia oriental en su ornamentación escultórica.
Originalmente, la iglesia se encontraba en un emplazamiento distinto, cerca del río Esla, pero en 1930, debido a la construcción del embalse de Ricobayo, se tomó la decisión de desmontarla piedra por piedra y trasladarla a su ubicación actual en El Campillo para evitar que quedara sumergida. Este proceso de traslado fue un hito en la conservación del patrimonio arquitectónico en España y permitió que el templo se preservara en un entorno seguro.
San Pedro de la Nave presenta una planta de cruz latina con una nave central y dos laterales de menor altura, un transepto y una cabecera tripartita con ábsides rectangulares, siguiendo el esquema clásico de las iglesias visigodas. Sus muros están construidos en sillares de piedra cuidadosamente labrados, lo que evidencia un alto grado de desarrollo en la técnica constructiva de la época.
Uno de los aspectos más destacados de esta iglesia son sus relieves escultóricos, especialmente los capiteles y frisos decorados con motivos bíblicos. Entre ellos, sobresalen las escenas de la historia de Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Isaac, situadas en las pilastras del crucero. Estas representaciones muestran un estilo característico del arte visigodo, con figuras de gran frontalidad, esquematización y un relieve profundo que busca resaltar las formas.
La iglesia ha estado rodeada de diversas leyendas, entre ellas la creencia de que fue construida en una sola noche por ángeles o por la intervención milagrosa de San Pedro. Aunque se trata de relatos legendarios, reflejan la importancia que esta iglesia tuvo en la tradición local y su carácter sagrado para las comunidades que la han custodiado a lo largo de los siglos.
San Pedro de la Nave es un ejemplo excepcional del arte y la arquitectura visigoda en España y una de las pocas construcciones de este estilo que han llegado hasta nuestros días. Su valor histórico y artístico la convierte en un monumento de gran relevancia para comprender la cultura visigoda y su legado en la península ibérica. Hoy en día, sigue siendo un importante destino turístico y un símbolo del esfuerzo por la conservación del patrimonio en España.
Cual es la relación del pueblo hispano visigodo con la expansión del cristianismo?
El pueblo hispano-visigodo desempeñó un papel crucial en la expansión y consolidación del cristianismo en la península ibérica, especialmente tras la conversión de la monarquía visigoda del arrianismo al catolicismo en el siglo VI. Inicialmente, los visigodos, que llegaron a Hispania como federados del Imperio romano en el siglo V, practicaban el cristianismo arriano, una doctrina que negaba la igualdad entre Dios Padre y Dios Hijo y que había sido declarada herética por la Iglesia católica en el Concilio de Nicea del año 325. Esta diferencia doctrinal generó una marcada separación entre la población hispanorromana, mayoritariamente católica, y la aristocracia visigoda, que mantenía el arrianismo como religión oficial del reino.
El punto de inflexión en la expansión del cristianismo católico dentro del reino visigodo ocurrió en el año 589 con la conversión del rey Recaredo, quien, influido por el clero católico y los sectores hispanorromanos, abjuró del arrianismo en el III Concilio de Toledo y proclamó el catolicismo como religión oficial del reino. Esta decisión no solo unificó religiosamente a la población visigoda e hispanorromana, sino que también reforzó el papel de la Iglesia en la estructura política del reino. Desde entonces, los concilios de Toledo se convirtieron en una institución clave, en la que los obispos no solo legislaban en cuestiones eclesiásticas, sino que también participaban activamente en la administración del reino, asesorando a los monarcas y ejerciendo un control sobre la nobleza.
La conversión al catolicismo llevó a una expansión y fortalecimiento de la Iglesia en Hispania. Se promovió la construcción y restauración de templos, se organizaron concilios que definieron la doctrina y las leyes eclesiásticas y se reforzó la jerarquía clerical, con figuras como San Isidoro de Sevilla, cuya obra intelectual y teológica tuvo un impacto duradero en la cultura cristiana medieval. Su enciclopedia Etimologías fue un compendio del conocimiento de la época y contribuyó a la difusión del pensamiento cristiano en Europa.
Otro aspecto importante fue la persecución de las comunidades judías, que en tiempos de los primeros reyes visigodos habían coexistido con relativa tolerancia, pero que tras la conversión de Recaredo fueron sometidas a una legislación cada vez más restrictiva. Los concilios visigodos impulsaron medidas como la prohibición de matrimonios mixtos y la conversión forzosa, con el objetivo de lograr la uniformidad religiosa en el reino.
El cristianismo en la Hispania visigoda también dejó un legado artístico y arquitectónico significativo, con la construcción de iglesias y monasterios de estilo visigodo, como San Pedro de la Nave en Zamora o Santa María de Melque en Toledo, caracterizadas por su decoración con relieves de temática bíblica y su estructura influida por la tradición romana y oriental.
En conclusión, el pueblo hispano-visigodo jugó un papel fundamental en la expansión del cristianismo en la península ibérica, consolidándolo como religión dominante y estableciendo las bases para el desarrollo del cristianismo medieval en España. La unificación religiosa bajo el catolicismo fortaleció el poder de la monarquía y la Iglesia, dejando un legado que perduraría incluso tras la invasión musulmana del siglo VIII.
Bibliografía sobre los pueblos Godos
«Historia de los godos» de Rosa Sanz Serrano: Este libro ofrece un recorrido desde los orígenes legendarios de los godos en Escandinavia hasta el final del reino visigodo en Toledo tras la invasión musulmana en 711. Es una obra fundamental para comprender la trayectoria política, militar y cultural de los godos. Lecturalia+1Amazon+1
«Breve historia de los godos» de Fermín Miranda-García: Esta obra presenta una síntesis accesible sobre la historia de los godos, abarcando desde sus orígenes hasta su desaparición como entidad política, con énfasis en sus migraciones y asentamientos en Europa.
«Los godos en España» de Edward Arthur Thompson: Este libro analiza el período en que los godos gobernaron España, explorando sus logros políticos y militares, así como su administración y relación con la población hispanorromana. Alianza Editorial
«La aventura de los godos» de José Javier Esparza: Una narración que busca acercar al lector general la historia de los godos, destacando su papel en la formación de la identidad hispánica y su influencia en la historia de España.
«Los godos: desde sus orígenes bálticos hasta Alarico I» de Fernando Domínguez Hernández: Este libro profundiza en los orígenes y primeras migraciones de los godos, analizando su evolución hasta la figura de Alarico I y el saqueo de Roma. HisLibris+1Google Libros+1
«Reinas godas. Las mujeres que pusieron la semilla de España» de Daniel Gómez Aragonés: Este reciente libro explora el papel de las mujeres en la monarquía visigoda, destacando figuras femeninas clave en la historia de España y Toledo durante el reino visigodo. Cadena SER
Estas obras ofrecen una visión amplia y detallada sobre los godos, permitiendo comprender su impacto en la historia europea y, en particular, en la península ibérica.
Pueblo franco
Los francos fueron una confederación de tribus germánicas que jugaron un papel crucial en la historia de Europa medieval. Su origen se remonta a la época de la caída del Imperio Romano de Occidente, donde los francos comenzaron a establecerse en lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica, los Países Bajos y parte de Alemania. A lo largo de los siglos, los francos evolucionaron de ser una tribu germánica a convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la Edad Media, dando origen a la dinastía merovingia, luego a la carolingia y finalmente al Imperio franco, que influyó profundamente en la configuración de Europa.
Los francos (del latín Franci o gens Francorum) fueron un pueblo de Europa occidental durante el Imperio romano y la Edad Media. Empezaron siendo un pueblo germánico que vivía cerca de la Baja Renania y de los territorios situados al este del Rin (Westfalia), en la frontera continental norte del imperio, y al igual que muchas otras tribus germánicas occidentales entró a formar parte del Imperio romano en su última etapa en calidad de foederati, asentándose en el Limes (Bélgica y norte de Francia actuales). Posteriormente expandieron su poder e influencia durante la Edad Media, hasta que gran parte de la población de Europa occidental, particularmente en Francia y sus alrededores, fue descrita comúnmente como francos, por ejemplo en el contexto de sus esfuerzos conjuntos durante las Cruzadas que comenzaron en el siglo XI. («Frank | People, Definition, & Maps». Britannica (en inglés). Las poderosas y duraderas dinastías establecidas por los francos reinaron en una zona que abarca la mayor parte de los actuales países de Francia, Bélgica y Países Bajos, así como la región de Franconia en Alemania.
Un punto de inflexión clave en esta evolución fue cuando la dinastía franca merovingia con base en el Imperio romano de Occidente en colapso se convirtió por primera vez en los gobernantes de toda la región entre los ríos Loira y Rin, y luego posteriormente impuso el poder sobre muchos otros reinos posromanos tanto dentro como fuera del antiguo imperio.
La palabra franco (Frank o Francus) significa «libre» en la lengua de los francos, ya que los francos no estaban dominados por el Imperio romano ni por ningún otro pueblo.(Rouche, Michel (1996). Clovis. Ediciones Fayard, p. 75.). Dado que la raíz frank- no es una raíz germánica conocida, se piensa también que podría derivar de frei-rancken (libere vacantes) que significa ‘libres viajeros’. Aunque el nombre ‘franco’ no aparece hasta el siglo III, al menos algunas de las tribus francas originales eran conocidas por los romanos desde mucho tiempo atrás con sus propios nombres, tanto en un rol de aliados que proporcionaban soldados como en el de enemigos. El término se utilizó por primera vez para describir a las tribus que trabajaban en conjunto para atacar el territorio romano.
Mapa mostrando la expansión de los Francos en Europa y en el territorio de la actual Francia. Autor: Roke~commonswiki. CC BY-SA 3.0.
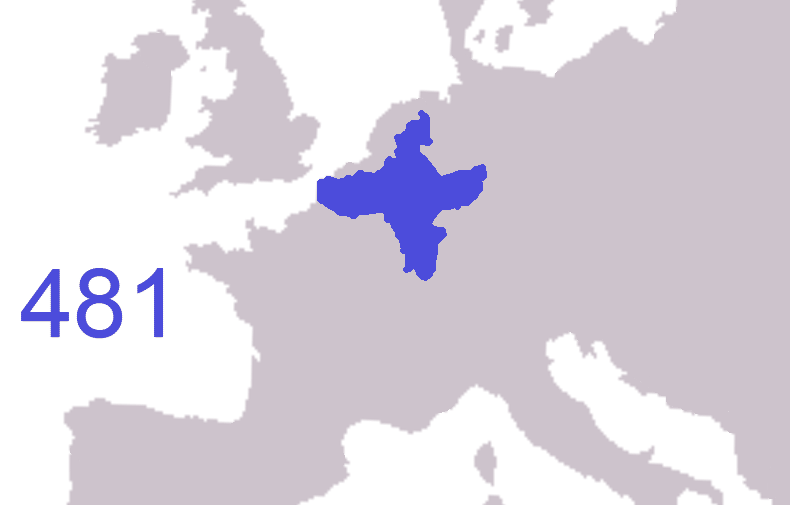
Los historiadores suelen dividir a los pueblos francos que posteriormente vivieron dentro de la frontera de Roma en el río Rin en dos grupos: los francos salios al oeste, que llegaron al sur a través del delta del Rin, y los francos ripuarios al este, que con el tiempo conquistaron la ciudad fronteriza romana de Colonia y tomaron el control de la orilla izquierda del Bajo Rin en esa región.
Childerico I, un rey franco salio, fue uno de varios líderes militares que comandaron tropas romanas con diversas afiliaciones étnicas en la parte norte de la actual Francia. Él y su hijo Clodoveo I fundaron la dinastía merovingia, que logró unificar la mayor parte de la Galia bajo su gobierno durante el siglo VI, tras el colapso del Imperio romano de Occidente, así como establecer el liderazgo sobre todos los reinos francos en o cerca de la frontera del Rin. Posteriormente, la dinastía obtuvo el control sobre una parte significativa de lo que hoy es Alemania occidental y meridional. Fue sobre la base de este imperio merovingio que la dinastía posterior, los carolingios, llegaron con el tiempo a ser vistos como los nuevos emperadores de Europa occidental en 800, cuando Carlomagno fue coronado por el papa.
En 870, el reino franco llegó a dividirse permanentemente entre los reinos occidental y oriental, que fueron los predecesores de los posteriores Reino de Francia y Sacro Imperio Romano Germánico respectivamente. Es el reino occidental cuyos habitantes llegaron con el tiempo a ser conocidos como «los franceses» (en francés: Les Français, en alemán: Die Franzosen, en neerlandés: De Fransen, etc.) y este reino es el precursor del estado nacional de Francia. Sin embargo, en diversos contextos históricos, como durante las cruzadas medievales, no solo los franceses, sino también personas de regiones vecinas de Europa occidental, siguieron siendo llamadas colectivamente francos. Los cruzados, en particular, tuvieron un impacto duradero en el uso de nombres relacionados con los francos para referirse a europeos occidentales en muchos idiomas no europeos.
Los francos en el Imperio romano
Durante los primeros siglos de nuestra era, los francos eran una de las tribus germánicas que vivían en las fronteras del Imperio Romano, al norte del río Rin. Los romanos, enfrentándose a constantes incursiones de pueblos bárbaros, comenzaron a reclutar a estos guerreros francos en su ejército como auxiliares. Este contacto fue crucial para la posterior integración de los francos en la estructura del Imperio, ya que algunos de ellos llegaron a formar parte de las élites militares y administrativas romanas. A medida que el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba en el siglo V, los francos aprovecharon la situación para consolidar su poder en la región.
Entre los años 355 y 358, el emperador Juliano intentó dominar las vías fluviales del Rin bajo el control de los francos, y una vez más volvió a pacificarlos. Roma les concedió una parte considerable de la Gallia Belgica, momento a partir del cual pasaron a ser foederati del Imperio romano, aunque el emperador forzó el retorno de los camavos a Hamaland (un distrito ahora neerlandés en la actual Güeldres). De este modo, los francos se convirtieron en el primer pueblo germánico que se asentó de manera permanente dentro de territorio romano. El neerlandés hablado en Flandes (Bélgica) y Holanda tiene su origen en las lenguas de origen germánico habladas por los francos (ver fráncico antiguo), también el limburgués tendría el mismo origen.
Algunos francos prosperaban en suelo romano, como Flavio Bauto y Arbogastes, militares que apoyaban la causa de los romanos, mientras que otros reyes francos, como Malobaudes se oponían a los romanos dentro del Imperio. Después de que la caída de Arbogastes tras su suicidio en la Batalla del Frígido, su hijo Arigio logró establecer un condado hereditario en Tréveris, y después de la caída del usurpador Constantino III, algunos francos apoyaron al usurpador Jovino (411).
A pesar de ser aliados de Roma —de hecho contribuyeron a defender las fronteras tras el paso de las tribus germánicas por el Rin en el 406— desde la década de 420, los francos aprovecharon la decadencia de la autoridad romana sobre la Galia, para extenderse al sur, de manera que fueron conquistando gradualmente la mayor parte de la Galia romana al norte del río Loira y al este de la Aquitania visigoda.
La invasión de los francos presionó hacia al suroeste, más o menos entre el Somme y la ciudad de Münster (en la Renania del Norte-Westfalia actual), y avanzó por la región parisina, donde terminaron con el control romano que ejercía Siagrio en el 486, y prosiguió hacia los territorios al sur del río Loira, de donde se expulsó a los visigodos a partir del 507.
El reino franco comenzó a consolidarse bajo la dinastía merovingia, con Clodoveo I como su primer gran rey. En el siglo V, Clodoveo unificó varias tribus francas y se convirtió en el primer monarca franco en adoptar el cristianismo, lo que le permitió ganar el apoyo de la Iglesia. Bajo los merovingios, el reino franco creció considerablemente, expandiéndose por la actual Francia y Bélgica. Sin embargo, con el tiempo, la dinastía merovingia fue perdiendo poder real, y el gobierno pasó a manos de los mayordomos de palacio, lo que sentó las bases para la posterior ascensión de la dinastía carolingia.
La dinastía merovingia fue la primera gran dinastía de los francos y gobernó la mayor parte de la Galia desde mediados del siglo V hasta mediados del siglo VIII. Su nombre proviene de su legendario fundador, Meroveo, un personaje semimítico del cual se conoce poco, pero cuya existencia fue utilizada para legitimar el linaje de los reyes francos. Sin embargo, el verdadero iniciador del poder merovingio fue Childerico I, quien como aliado del Imperio romano comandó tropas en la actual Francia septentrional y estableció la base para la expansión de su linaje. Su hijo Clodoveo I fue el gran unificador de los francos y el verdadero fundador del reino merovingio.
Clodoveo I (r. 481-511) es la figura clave de la dinastía, ya que logró la unificación de las distintas tribus francas bajo su mando y expandió el reino al derrotar a los últimos gobernantes romanos de la Galia, como Siagrio en el 486, así como a los visigodos en la batalla de Vouillé en el 507, lo que le permitió tomar el control de la mayor parte de la Galia. Su conversión al cristianismo católico, influenciado por su esposa Clotilde, fue un hecho decisivo, ya que le otorgó el apoyo del clero católico y de la población galo-romana, que veía en los merovingios a una alternativa frente a los visigodos arrianos. Este acontecimiento permitió la estrecha relación entre los monarcas merovingios y la Iglesia, lo que consolidó su poder y legitimidad.
Los dominios francos entre 511 y 561 con Clodoveo I. (Autor: Rowanwindwhistler). CC BY-SA 4.0.
Tras la muerte de Clodoveo en el 511, el reino franco se dividió entre sus hijos, siguiendo la costumbre franca de dividir el territorio entre los herederos, lo que generó constantes conflictos internos. Surgieron reinos como Neustria, Austrasia, Borgoña y Aquitania, gobernados por distintos miembros de la familia merovingia, que en ocasiones se enfrentaban entre sí en luchas dinásticas. A pesar de ello, los merovingios lograron mantener su influencia y expandieron su control hacia el este, conquistando territorios en la actual Alemania.
Durante el siglo VII, el poder de los reyes merovingios comenzó a debilitarse progresivamente, en gran parte debido a la creciente influencia de los mayordomos de palacio, funcionarios que inicialmente administraban la corte pero que con el tiempo adquirieron un poder cada vez mayor, convirtiéndose en los verdaderos gobernantes en la sombra. La figura de Pipino de Heristal, mayordomo de Austrasia, marcó el inicio de la hegemonía de su linaje, los carolingios, que terminarían por reemplazar a los merovingios. Su hijo Carlos Martel consolidó aún más el poder de los mayordomos, derrotando a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732 y reforzando su control sobre el reino.
Finalmente, en el año 751, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, depuso al último rey merovingio, Childerico III, con la aprobación del papa Zacarías, y se proclamó rey de los francos, dando inicio a la dinastía carolingia. Así, la dinastía merovingia llegó a su fin, siendo reemplazada por una nueva dinastía que consolidaría el poder franco y daría origen al Imperio carolingio con Carlomagno.
El legado de los merovingios fue significativo en la historia de Europa occidental, ya que fueron los primeros en establecer un reino duradero en la Galia tras la caída del Imperio romano de Occidente. Su conversión al cristianismo, su relación con la Iglesia y su papel en la formación de una identidad franca sentaron las bases para la consolidación de la Europa medieval. Aunque su linaje terminó por ser absorbido por los carolingios, su influencia en la configuración de la monarquía y la estructura del poder en la Edad Media fue fundamental.
San Remigio bautizando a Clodoveo I, fundador de la dinastía merovingia. Óleo sobre tabla del Maestro de San Gil. Master of Saint Gilles – National Gallery of Art, Washington, D. C., online collection. Dominio público. Original file (2,969 × 4,000 pixels, file size: 14.85 MB).

Tras la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476, la dinastía merovingia surgió como la primera monarquía que logró consolidar un reino franco unificado en la Galia. Desde finales del siglo V, con Clodoveo I, hasta mediados del siglo VIII, los merovingios dominaron el territorio franco, estableciendo un reino que sentó las bases del posterior Imperio carolingio.
La transición de la Antigüedad a la Edad Media fue un proceso gradual y los francos fueron una de las tribus germánicas que desempeñaron un papel clave en la configuración del nuevo orden europeo. Aunque los francos ya existían antes de la caída de Roma como una confederación de tribus germánicas establecidas en la frontera del Rin, fue con Clodoveo I cuando comenzaron a convertirse en un reino poderoso. Su conversión al cristianismo católico y la conquista de la mayor parte de la Galia facilitaron su integración con la población galo-romana y su reconocimiento como una de las principales potencias de la Europa occidental postromana.
Los merovingios gobernaron durante más de dos siglos, hasta que fueron reemplazados por la dinastía carolingia en el 751 con Pipino el Breve. Durante este periodo, los francos consolidaron su identidad como pueblo y reconfiguraron la estructura política y social del territorio, marcando el inicio de la Edad Media en la región.
Los Francos (400-600), por Albert Kretschmer, painters and costumer to the Royal Court Theatre, Berin, and Dr. Carl Rohrbach. – Costumes of All Nations (1882)
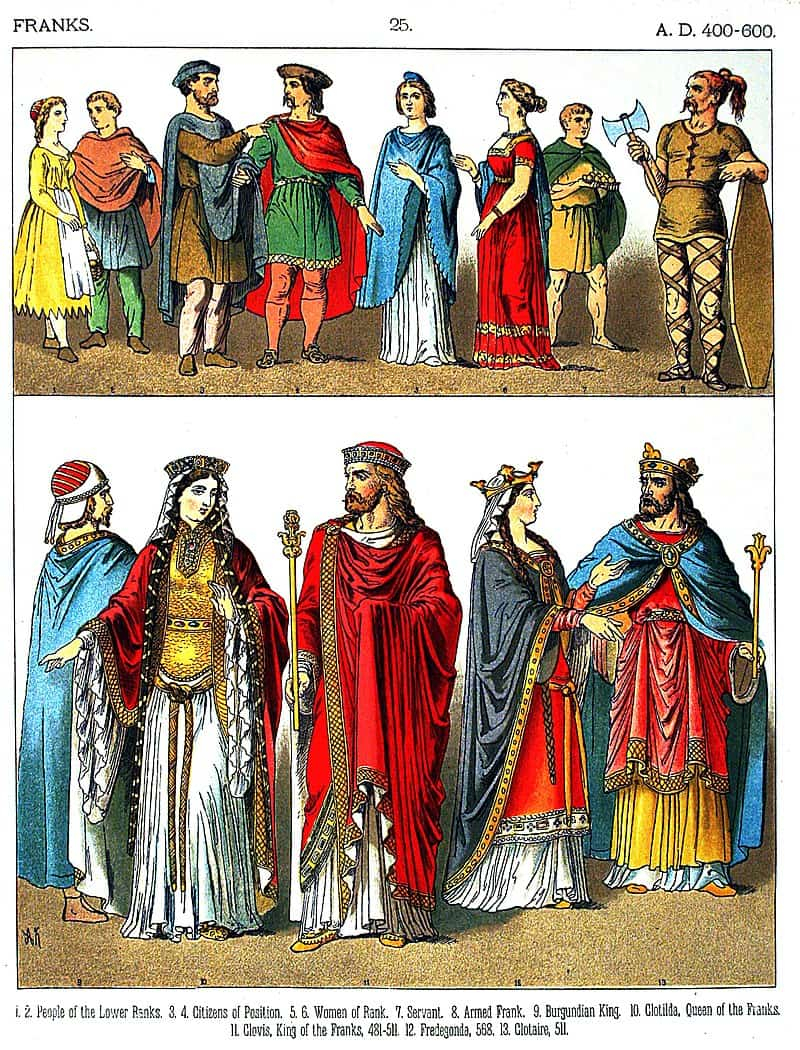
Reino carolingio (751–987)
Véase también: Francia en la Edad MediaEl Reino Carolingio fue el sucesor de la dinastía merovingia y se consolidó en el año 751 cuando Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, depuso al último rey merovingio y se proclamó rey de los francos con el apoyo del papado. Este hecho marcó el inicio de una estrecha relación entre la monarquía franca y la Iglesia, lo que posteriormente llevó a la creación del Sacro Imperio Romano Germánico.El periodo de mayor esplendor del reino llegó con Carlomagno, quien expandió considerablemente el territorio, conquistando el reino lombardo en Italia, sometiendo a los sajones en Germania y asegurando el control de la Marca Hispánica en el noreste de la península ibérica. En el año 800, el papa León III lo coronó emperador de Occidente en Roma, restaurando simbólicamente el título imperial en Europa. Bajo su gobierno, el reino carolingio vivió un renacimiento cultural y administrativo con la reforma educativa promovida en los monasterios y la centralización del poder en la corte de Aquisgrán.Tras su muerte en 814, el reino entró en un proceso de división debido a la fragmentación territorial entre sus herederos. El Tratado de Verdún en 843 dividió el imperio en tres partes, dando origen a lo que más tarde serían Francia, Alemania y el reino de Italia. Con el tiempo, la autoridad de los monarcas carolingios se debilitó frente a los nobles feudales, lo que facilitó la transición hacia el feudalismo medieval. Finalmente, la dinastía carolingia perdió el trono de Francia en 987, cuando Hugo Capeto fue proclamado rey, dando inicio a la dinastía de los Capetos y marcando el fin del periodo carolingio.

Anexo: La diferencia entre los francos y los galos
Los galos fueron un grupo de pueblos celtas que habitaban lo que hoy es Francia antes de la conquista romana. Fueron sometidos por Julio César durante las Guerras Galas (58-50 a.C.), y a partir de entonces, su cultura y lengua fueron absorbidas por la romana. Los galos, por tanto, formaban parte de un contexto cultural celta que fue paulatinamente romanizado.
En cambio, los francos eran una tribu germánica, con una cultura y lengua diferentes de las de los galos. Aunque los francos llegaron a ocupar el territorio de la antigua Galia tras la caída del Imperio Romano de Occidente, su origen y cultura germánica los distinguen de los galos. Cuando los francos se establecieron en la Galia, sus líderes adoptaron gradualmente las costumbres y la administración romanas, pero mantuvieron su identidad germánica. Por lo tanto, aunque ambos grupos coexistieron en la misma región, los francos y los galos pertenecían a diferentes tradiciones culturales, lingüísticas y étnicas.
La diferencia entre los francos y los galos radica en los períodos históricos y en las culturas a las que pertenecen, aunque ambos grupos habitaron lo que hoy es Francia.Los Galos
- Origen y época: Los galos eran un conjunto de tribus celtas que habitaron la región de la Galia (actual Francia, Bélgica y parte de Suiza e Italia) durante la Edad del Hierro y el período prerromano. Su cultura alcanzó su apogeo entre los siglos V a.C. y el siglo I a.C.
- Cultura y sociedad: Tenían una organización tribal, hablaban lenguas celtas y eran conocidos por su habilidad como guerreros, agricultores y artesanos. Su religión era politeísta y estaban guiados por druidas, que actuaban como líderes religiosos, jueces y maestros.
- Fin de su dominio:
Fueron conquistados por el Imperio Romano en el siglo I a.C. bajo el liderazgo de Julio César (entre 58-51 a.C.), y la región se romanizó profundamente, adoptando el latín y costumbres romanas.Los Francos
- Origen y época: Los francos eran un pueblo germánico que comenzó a asentarse en la Galia tras la caída del Imperio Romano de Occidente (siglos IV-V d.C.). Su llegada marcó el inicio del período conocido como la Edad Media.
- Cultura y sociedad: Aunque inicialmente mantenían tradiciones germánicas, se mezclaron con la población galo-romana (descendientes de los galos romanizados) y adoptaron el cristianismo. Establecieron el Reino Franco, que se convirtió en una de las principales potencias europeas durante la Alta Edad Media.
- Importancia histórica: Bajo el liderazgo de Clodoveo I, los francos se consolidaron como una fuerza dominante y establecieron las bases del futuro Reino de Francia.
- Carlomagno, uno de los más famosos líderes francos, fundó el Imperio Carolingio en el siglo VIII.
Relación entre galos y francos
- Temporal: Los galos fueron asimilados cultural y lingüísticamente por los romanos y luego por los francos, pero dejaron una huella en la identidad y geografía de Francia.
- Lingüística: Los francos adoptaron el latín vulgar que se hablaba en la región galo-romana, lo que evolucionó hacia el francés.
- Herencia cultural: Aunque los francos dieron su nombre a Francia, el legado cultural y lingüístico de los galos perdura, siendo una parte esencial de la historia francesa.
En resumen, los galos representan la Francia celta prerromana, mientras que los francos marcan el inicio de la Francia medieval germánica.
Anglos
Los anglos fueron uno de los pueblos germánicos procedentes de la Europa septentrional que ocuparon algunos territorios anteriormente pertenecientes al Imperio romano de Occidente. Se establecieron en la actual Inglaterra y junto con los sajones darían lugar a los anglosajones, que posteriormente se convirtieron en los ingleses.
Los anglos eran un pueblo germánico que, junto con los sajones, los jutos y los frisones, formaron parte de las migraciones que llegaron a Gran Bretaña tras la retirada romana en el siglo V. Su origen se sitúa en la región de Anglia, en el actual norte de Alemania y Dinamarca, desde donde cruzaron el mar del Norte para establecerse en tierras británicas. Su nombre quedó reflejado en la denominación posterior de Inglaterra, que deriva de «Englaland» o «tierra de los anglos».
Los sajones, por otro lado, eran otro pueblo germánico originario de lo que hoy es el norte de Alemania y los Países Bajos. Se establecieron principalmente en el sur y sureste de Inglaterra, mientras que los anglos ocuparon el este y el centro. Aunque inicialmente eran grupos independientes con sus propios reinos, con el tiempo sus territorios se fusionaron cultural y políticamente.
La unificación de estos pueblos dio lugar a lo que se conoce como los anglosajones, una identidad común que se consolidó a partir del siglo VII y que sentó las bases del Reino de Inglaterra. Durante este proceso, los distintos reinos anglosajones, como Northumbria, Mercia y Wessex, compitieron entre sí hasta que Wessex emergió como el dominante bajo Alfredo el Grande en el siglo IX. Finalmente, la unificación se completó en el siglo X con la consolidación del Reino de Inglaterra bajo los reyes de la dinastía de Wessex.
Migraciones de los anglos en el siglo V. CC BY-SA 3.0.

Migración a Gran Bretaña
Los anglos se habían asentado desde tiempos muy antiguos (no datados) en la zona septentrional de la actual Alemania, concretamente en la región alrededor de Angeln.
En los siglos V y VI d. C., emigraron conjuntamente con los sajones y los jutos a las islas británicas aprovechando la retirada del Imperio romano de esos territorios. Sin embargo, la población autóctona (los britones) ofreció una dura resistencia. Se conservan muy pocas crónicas escritas de esta oscura época, que dio lugar a la leyenda del rey Arturo. Finalmente, los invasores quedaron organizados en siete reinos, conocidos como la heptarquía anglo-sajona.
Los anglos colonizaron Northumbria (en el actual condado de Northumberland), Anglia Oriental y Mercia. Los diversos reinos vivían en estado permanente de guerra, por lo que en busca de un mayor poder, sus jefes tomaron el título de reyes (seguirían siendo elegidos). Esta situación se prolongaría hasta cerca del año 600, cuando el rey Etelfrido de Northumbria alcanzó una cierta hegemonía entre todos los reinos germánicos de la isla. Su hijo, Oswy, amplió este poder ocupando Chesterchetos, Bangor y la isla de Carhile, cortando así las comunicaciones entre los britones de Gales y los de Strathclyde.
Gran Bretaña hacia el año 600. Hel-hama derivative work: Rowanwindwhistler. CC BY-SA 4.0 Original file (SVG file, nominally 994 × 1,233 pixels, file size: 3.44 MB)
Adopción del cristianismo
La conversión de los anglos al cristianismo fue un proceso gradual que comenzó en el siglo VI. El papa Gregorio I envió una misión encabezada por San Agustín de Canterbury en el año 597, con el objetivo de evangelizar a los pueblos germánicos de Inglaterra. La misión fue exitosa en gran parte, y San Agustín logró convertir al rey Ethelberto de Kent, quien estaba casado con Bertha, una cristiana franca. La conversión del rey y su corte facilitó la expansión del cristianismo en el Reino de Kent y más allá, incluyendo a los anglos. A lo largo de los siglos VII y VIII, las iglesias y monasterios fueron establecidos por todo el reino anglosajón, lo que consolidó el cristianismo como la religión dominante en la región.
La adopción del cristianismo por parte de los anglos se produjo gracias a la labor llevada a cabo por la misión gregoriana, enviada por Gregorio I y dirigida por Agustín de Canterbury. Durante la invasión y colonización de la isla, estos eran reacios a cualquier idea cristiana. Sin embargo, su actitud cambió cuando recibieron predicadores enviados por Roma. El dificultoso proceso de conversión llegó a un punto de inflexión en el año 660, cuando fue admitida la práctica del cristianismo en todos los reinos anglos.
El monje griego Teodoro tuvo un papel decisivo en la organización de la primitiva Iglesia británica, al respetar la división original de los reinos. Todas las sedes dependían a su vez del primado de Canterbury, a pesar de encontrarse este en territorio sajón, y no anglo. Los altos cargos eclesiásticos pronto empezaron a ocupar posiciones de influencia en todo el país, además de una parte importante de la propiedad de la tierra, comenzando a configurarse una primitiva sociedad feudal.
Fue en esta época cuando los anglos abandonaron la escritura rúnica para adoptar el alfabeto latino, aunque a diferencia de los sajones, los anglos dejaron pocas obras escritas, aparte de algunos monumentos con inscripciones.
Fusión de anglos y sajones
A lo largo de la migración y el asentamiento en Gran Bretaña, los anglos se fusionaron culturalmente con otros pueblos germánicos, como los sajones. Aunque inicialmente los anglos y los sajones eran grupos distintos, con el tiempo sus culturas, lenguas y costumbres se mezclaron. Esta fusión dio origen a lo que se conoce como la cultura anglosajona. En términos lingüísticos, el inglés antiguo, que era hablado por los anglos, los sajones y los jutos, se formó a partir de las lenguas germánicas de estos pueblos. En la política, los diversos reinos anglosajones, como Northumbria, Mercia, Wessex y Kent, se establecieron, aunque las fronteras entre ellos a menudo eran fluidas debido a las luchas y alianzas entre los reinos. Con el tiempo, los anglosajones compartieron una identidad cultural común, en parte gracias a la influencia del cristianismo y el uso de un idioma común.
La hegemonía de Northumbria sobre la región dominada por los anglos terminó en 685, siendo rey Esfredo. Agotado por las constantes luchas contra Escocia, el reino fue vencido por los daneses. La posición dominante pasó al reino de Mercia, gobernado por el también rey anglo Offa. Al terminar el siglo VII, solo estos dos reinos quedaban como fuerzas representativas de los anglos, ya que los reyes inferiores habían ido perdiendo poder hasta verse reducidos a simples nobles.
En esta conyuntura, el rey sajón de Wessex, Egberto, sometió a ambos. En primer lugar entró en Mercia, rindiéndose con ella Anglia Oriental. Más tarde ocupó Northumbria. A partir del punto en que es reconocido señor de este territorio, en 827, podemos decir que la historia de los anglos queda fundida con la de los sajones.
Organización social
La sociedad anglosajona estaba organizada en torno a una estructura jerárquica bastante marcada. En la cúspide de esta estructura se encontraba el rey, quien era el líder de un reino o de una coalición de tribus. El rey tenía un consejo de nobles, llamados eorls (duques) o thegns (guerreros que servían al rey). Estos nobles recibían tierras y títulos a cambio de su lealtad y apoyo militar. Los thegns eran los guerreros de élite que formaban la fuerza militar de los reinos anglosajones.
En la base de la jerarquía social se encontraba la clase de los ceorls, que eran campesinos libres. Aunque no eran esclavos, los ceorls dependían de la tierra que cultivaban para su sustento, y muchos de ellos trabajaban las tierras que pertenecían a los nobles. Por debajo de los ceorls estaban los esclavos, que no tenían libertad y trabajaban en las propiedades de los nobles o del rey.
La vida social también estaba fuertemente influenciada por el cristianismo. La iglesia jugó un papel fundamental en la organización de la sociedad, no solo como institución religiosa, sino también como una gran propietaria de tierras. Los monasterios anglosajones eran centros de aprendizaje y preservación del conocimiento, y los monjes desempeñaron un papel clave en la educación y la cultura.
En resumen, los anglos jugaron un papel crucial en la configuración de la sociedad y cultura de Inglaterra. A través de su migración, conversión al cristianismo y fusión con los sajones, contribuyeron al surgimiento de una identidad anglosajona que perduró durante varios siglos y que formó la base de la cultura medieval inglesa.
Entre los anglos, la posesión y distribución de la tierra era la base de todo derecho. Esta se repartió en lotes de extensión variable, desde el mínimo para alimentar a una familia hasta grandes extensiones correspondientes a nobles y reyes. La excepción a esto era el Folcland, extensión de tierra común a todos los reinos y que necesitaba aprobación de una asamblea para venderse. El Folcland constituye así un curioso hecho diferencial que no se encuentra en ningún otro pueblo germánico.
La sociedad estaba formada por familias de hombres libres (ceorlas), en las que el cabeza de familia o mundobora tenía absoluto control sobre familiares, criados y esclavos. Las mujeres eran literalmente compradas para contraer matrimonio con ellas. Los esclavos eran principalmente britones sometidos (especialmente en zonas occidentales) y germanos traídos de guerras anteriores (en zonas orientales).
Bibliografía
- H. Hubert, Los germanos, México, 1956.
- R. G. Collingwodd y F. N. L. Myres, Roman Britain and the English settlements, en The Oxford History of England, Londres, 1937.
- F. M. Stanton, Anglo-Saxon England, Oxford, 1947.
- N. K. Chadwick y otros, Studies in the early British Church, Cambridge, 1958.
- E. Thurlow, The anglo-saxons in England, Uppsala, 1926.
Jutos
Los jutos (también puede verse como Iuti o Iutae, según qué fuente) fueron un pueblo germánico y, según Beda, uno de los tres pueblos germánicos más poderosos de la Edad del Hierro, siendo los otros dos los sajones y los anglos. Se cree que eran originarios de la zona meridional de Jutlandia (Iutia en latín) en la actual Dinamarca, Schleswig meridional (Jutlandia meridional) y parte de la costa frisia oriental.
Los jutos fueron un pueblo germánico que, junto con los anglos y los sajones, formó parte de las migraciones que llegaron a las islas británicas en el siglo V tras la retirada del Imperio romano de Occidente. Su origen se sitúa en la península de Jutlandia, en lo que hoy es Dinamarca y parte del norte de Alemania, aunque los detalles sobre su identidad y territorio original han sido objeto de debate entre los historiadores. A diferencia de los anglos y los sajones, los jutos parecen haber sido un grupo menos numeroso y con una influencia más limitada en la historia posterior de Inglaterra.
Según la tradición, transmitida por el monje anglosajón Beda el Venerable en su obra «Historia eclesiástica del pueblo inglés» escrita en el siglo VIII, los jutos fueron uno de los tres principales grupos germánicos que invadieron y se establecieron en Gran Bretaña. Según Beda, los jutos ocuparon las regiones de Kent, la isla de Wight y partes de Hampshire. Kent se convirtió en uno de los primeros reinos anglosajones consolidados, con una dinastía que afirmaba descender de Hengest y Horsa, dos legendarios líderes jutos que, según la tradición, fueron invitados a Britania como mercenarios por el líder britanorromano Vortigern para ayudar en la defensa contra los pictos y otros enemigos del norte. Con el tiempo, los mercenarios se rebelaron y tomaron el control de importantes territorios, estableciendo lo que más tarde sería el Reino de Kent.
El Reino de Kent se destacó por su temprano contacto con el cristianismo, ya que fue allí donde en el año 597 llegó la misión de San Agustín de Canterbury, enviada por el papa Gregorio Magno para convertir a los anglosajones al cristianismo. El rey Etelberto de Kent, casado con una princesa franca cristiana, Berta, fue uno de los primeros monarcas anglosajones en abrazar el cristianismo y facilitar la expansión de la nueva religión en las islas británicas. Este hecho consolidó la importancia de Kent en la historia religiosa y cultural de la Inglaterra medieval.
En la isla de Wight y en partes de Hampshire, los jutos también se establecieron, aunque su presencia en estas áreas fue menos duradera. Con el paso del tiempo, estos asentamientos fueron absorbidos por otros reinos anglosajones en expansión, como Wessex, que terminó por anexar la isla de Wight y eliminar gran parte de la influencia juta en la región. Mientras que el Reino de Kent tuvo una relevancia más sostenida en la historia de la Inglaterra anglosajona, los asentamientos jutos en Wight y Hampshire fueron efímeros y no dejaron una identidad perdurable.
A pesar de su papel en las invasiones anglosajonas de Gran Bretaña, los jutos tienden a ser menos estudiados y menos reconocidos que los anglos y los sajones. Algunos historiadores han debatido si los jutos eran realmente una entidad étnica diferenciada o si se trataba de un grupo de sajones o frisones que fueron identificados de manera separada por Beda y otras fuentes posteriores. Además, la falta de una tradición escrita propia y de una cultura material claramente distinta ha hecho que su historia sea más difícil de reconstruir con precisión.
Con el paso del tiempo, la identidad juta se diluyó en la cultura anglosajona más amplia. Los reinos anglosajones, en especial Mercia, Northumbria y Wessex, crecieron en importancia y acabaron por unificar la mayor parte de Inglaterra bajo una única corona. Kent, el principal asentamiento juto, fue absorbido por Mercia y más tarde por Wessex, perdiendo su independencia política. Este proceso de asimilación llevó a que los jutos, como entidad diferenciada, desaparecieran de la historia y quedaran incorporados en la identidad anglosajona general.
En términos arqueológicos, la presencia de los jutos en Inglaterra se puede rastrear a través de hallazgos en Kent y Wight que muestran influencias culturales escandinavas y germánicas, similares a las de los anglos y sajones. Sin embargo, su legado material es más difícil de diferenciar del de los demás pueblos germánicos que llegaron a las islas británicas en la misma época.
En conclusión, los jutos fueron un pueblo germánico que jugó un papel en la migración y asentamiento de las islas británicas en el siglo V, estableciéndose principalmente en Kent y en la isla de Wight. Su legado es menos evidente que el de los anglos y sajones, en parte porque fueron absorbidos por los reinos anglosajones más grandes y poderosos. A pesar de esto, su contribución a la historia temprana de Inglaterra, especialmente en el contexto del Reino de Kent y la cristianización anglosajona, es un testimonio de su papel en la formación de la Inglaterra medieval.
La importancia de Hengest y Horsa radica en su papel como figuras clave en la tradición histórica y mitológica de los jutos, tal como las presenta Beda el Venerable en su Historia eclesiástica del pueblo inglés. Según Beda, Hengest y Horsa fueron dos líderes legendarios jutos que llegaron a Gran Bretaña en el siglo V, al igual que otros pueblos germánicos como los anglos y los sajones, tras la retirada del Imperio Romano. Si bien no hay evidencia clara de que estos personajes hayan existido realmente como individuos históricos, su presencia en la tradición anglosajona ha dejado una huella significativa en la formación de la historia temprana de Inglaterra.
La narrativa de Beda sobre Hengest y Horsa se centra en su llegada a Britania como mercenarios, contratados por el líder britanorromano Vortigern para defender las tierras de los pictos y otras tribus del norte. Sin embargo, lo que hace que estos personajes sean especialmente relevantes en la mitología y la historia anglosajona es que, tras cumplir su misión inicial, Hengest y Horsa se rebelan y asumen el control de varias regiones de Britania. En particular, Hengest, en calidad de líder, se considera uno de los fundadores del Reino de Kent, uno de los primeros reinos anglosajones consolidados en Gran Bretaña.
El Reino de Kent se destacó no solo por su importancia política, sino también por ser un punto clave en el proceso de cristianización de los anglosajones. La llegada de San Agustín de Canterbury en el año 597, enviado por el Papa Gregorio I, a las tierras gobernadas por el rey Etelberto de Kent, quien también descendía de Hengest, marcó el inicio de la conversión al cristianismo de los pueblos anglosajones. Este proceso fue fundamental para la consolidación de la cultura y la identidad anglosajona en las Islas Británicas.
Además de su rol histórico, Hengest y Horsa tienen una gran carga simbólica en la tradición anglosajona. Representan la expansión de los pueblos germánicos hacia las islas, un proceso que transformó la estructura social y política de Britania tras la caída del Imperio Romano. Su historia de invasión y conquista simboliza la transición de una Britania romana a una Inglaterra anglosajona. En este contexto, Hengest y Horsa no solo son los fundadores de un reino, sino también los héroes que encarnan los ideales guerreros de la época: valentía, lealtad y ambición. La dinastía real de Kent, que se reivindica descendiente de estos dos hermanos, otorga a los monarcas de la región un origen legítimo y mítico, lo que les da poder tanto político como religioso.
A lo largo de los siglos, la figura de Hengest y Horsa se ha convertido en un símbolo de la identidad germánica en Gran Bretaña. Aunque su existencia histórica es incierta, su importancia como fundadores mitológicos del Reino de Kent y como representaciones de la lucha por el poder en la época de la migración germánica es indiscutible. Son un puente entre el mundo romano y el anglosajón, y su legado continúa siendo una parte integral de la narrativa nacional de Inglaterra, tanto a nivel cultural como político.
Anexo: Beda el Venerable
Beda el Venerable fue un monje, historiador y erudito anglosajón que vivió entre los años 673 y 735.
Es considerado una de las figuras más importantes de la cultura cristiana en la Alta Edad Media, especialmente por su obra Historia ecclesiastica gentis Anglorum (Historia eclesiástica del pueblo inglés), escrita en latín y terminada en el año 731. Esta obra es fundamental para entender los orígenes del cristianismo en Inglaterra y contiene valiosa información sobre la historia, geografía y costumbres de los pueblos anglosajones.
Beda vivió casi toda su vida en el monasterio de Jarrow, en Northumbria, al norte de Inglaterra, donde se dedicó al estudio, la enseñanza y la escritura. Aunque era monje, no fue obispo ni tuvo un cargo eclesiástico destacado, pero su sabiduría y su dedicación al saber le valieron un inmenso respeto. Fue un gran estudioso de las Sagradas Escrituras, la gramática, la cronología y la computística (el cálculo del calendario litúrgico), y uno de los primeros en usar el sistema de datación «antes de Cristo» y «después de Cristo».
Fue canonizado como santo y nombrado Doctor de la Iglesia en 1899 por el papa León XIII. El título de «venerable» se le dio ya en la Edad Media como reconocimiento a su santidad y erudición. A pesar de vivir en una época de escasos recursos intelectuales, su influencia fue enorme tanto en su tiempo como en los siglos posteriores.
San Beda, óleo de Bartolomé Román (s. XVII). Foto: Bartolomé Román. Dominio público. Original file (1,541 × 2,951 pixels, file size: 1.13 MB).

Beda el Venerable fue un monje, historiador, teólogo y erudito anglosajón que vivió entre los años 673 y 735, y es considerado una de las figuras más influyentes de la Edad Media temprana en Inglaterra. Nació en el norte de Inglaterra, probablemente en lo que hoy es el condado de Durham, y pasó la mayor parte de su vida en el monasterio de Jarrow, en Northumbria, donde dedicó su tiempo al estudio, la escritura y la enseñanza. Fue uno de los primeros y más destacados eruditos anglosajones, y su obra más famosa es la Historia eclesiástica del pueblo inglés (Historia ecclesiastica gentis Anglorum), escrita entre los años 731 y 732, que ofrece una crónica detallada de la historia de Inglaterra desde la llegada de los romanos hasta la conversión al cristianismo de los anglosajones.
Beda es conocido por su vasta erudición y su enfoque en la historia, la teología y la cronología. A lo largo de su vida, escribió numerosas obras, incluidas comentarios bíblicos, tratados sobre ciencias naturales y la historia eclesiástica. Beda fue un escritor prolífico, y su trabajo tuvo una profunda influencia en la historiografía medieval. Fue también uno de los primeros en utilizar el sistema de datación por años de Cristo (Anno Domini), lo que marcó un hito importante en la cronología occidental.
Su Historia eclesiástica no solo es un relato de la historia del cristianismo en Gran Bretaña, sino también una de las principales fuentes para entender los primeros siglos de la historia de Inglaterra y los eventos que rodearon la llegada de los anglosajones. Beda también ofreció una visión detallada sobre los pueblos germánicos como los jutos, anglos y sajones, y sus migraciones hacia las Islas Británicas tras la caída del Imperio Romano.
Beda fue reconocido en vida por su conocimiento y sabiduría, y tras su muerte fue santificado por la Iglesia Católica, convirtiéndose en uno de los padres de la Iglesia en Inglaterra. Su trabajo no solo fue fundamental en la preservación del conocimiento antiguo, sino que también ayudó a consolidar la identidad cultural y religiosa del pueblo anglosajón, particularmente durante un período de transición en el que las viejas tradiciones celtas estaban siendo reemplazadas por la influencia romana y cristiana.
Respecto a su ubicación en el post, lo ideal sería colocarlo después de la sección que trata sobre los pueblos germánicos, como los anglos, sajones y jutos, ya que su obra fue fundamental para la preservación de la historia de estos pueblos. En el caso de los jutos, su mención en la Historia eclesiástica del pueblo inglés es clave para entender cómo Beda proporcionó una narrativa sobre la migración y los primeros asentamientos de los jutos en Gran Bretaña. Podría ser útil insertar un párrafo dedicado a Beda en el que se explique su relevancia como historiador, especialmente en cuanto a la tradición que él dejó escrita sobre los jutos y otros pueblos germánicos.
Una posible ubicación sería justo después de tratar la llegada de los jutos a Gran Bretaña y la fundación del Reino de Kent, para ofrecer una transición histórica que explique cómo Beda el Venerable consolidó la narrativa sobre estos eventos en su obra, permitiendo una mejor comprensión de su contexto dentro de la historia anglosajona. Además, esta ubicación también resaltaría el contraste entre los registros históricos de la época (como los de Beda) y la mitología que rodea a figuras como Hengest y Horsa.
Los vikingos protagonizaron posteriormente una nueva oleada expansiva desde Escandinavia (la zona originaria de todo este grupo de pueblos), que afectó a las costas atlánticas (normandos) y a las estepas rusas y Bizancio (varegos), pero fue muy posterior, entre los siglos VIII y XI.
La expansión vikinga, que tuvo lugar entre los siglos VIII y XI, es un fenómeno que se encuentra en una etapa posterior a la de las migraciones de los pueblos germánicos como los anglos, sajones y jutos, y aunque comparten ciertas raíces culturales e históricas, no es completamente lícito agruparlos directamente con las tribus germánicas en la misma categoría temporal y cultural. Los vikingos eran también un pueblo germánico en sus orígenes, pero su período de expansión y las características de su sociedad y sus incursiones son de una época distinta, más tardía.
Los vikingos surgieron de las zonas escandinavas (actual Noruega, Suecia y Dinamarca) y su expansión tuvo un carácter muy particular. A lo largo de los siglos VIII al XI, llevaron a cabo una serie de invasiones, saqueos, asentamientos y fundación de reinos, principalmente en las islas británicas, Francia (donde se establecieron los normandos), Irlanda, e incluso en territorios tan distantes como Rusia y Bizancio. Su cultura, aunque de origen germánico, desarrolló características propias en ese contexto histórico.
Dado que los vikingos son una expansión más tardía y diferida respecto a las migraciones germánicas previas, te recomendaría colocar su historia en una sección aparte o al final de la parte relacionada con las migraciones germánicas. Podrías hacer una breve mención de que los vikingos eran germánicos y que su expansión es posterior, pero desarrollando sus propias dinámicas históricas, políticas y culturales.
En lugar de incluirlos directamente junto a los jutos, sajones y anglos, deberías situarlos dentro de una etapa más tardía, destacando que las oleadas de migración y expansión vikinga forman parte de un proceso posterior que alteró de manera significativa la geopolítica de Europa y Asia en la Edad Media.
Así que la estructura más adecuada sería la siguiente:
Pueblos germánicos y su expansión (anglos, sajones, jutos, etc. hasta el siglo VI)
Expansión vikinga (siglos VIII-XI): aquí puedes incluir detalles sobre los vikingos, sus incursiones en Europa occidental, las fundaciones normandas, y la influencia de los varegos en las estepas rusas y Bizancio.
Con esta distinción, mantienes un orden cronológico claro y subrayas las diferencias entre las dos olas de expansión germánica (la de los pueblos migratorios antiguos y la de los vikingos) sin forzar una comparación directa entre ellas.
Fin de análisis de los principales pueblos germánicos: Suevos, Vándalos, Godos (Visigodos y Ostrogodos); Francos; Anglos, Sajones y Jutos
Cultura, arquitectura, orfebrería, sociedad y religión de los pueblos germánicos
Los pueblos germánicos fueron un conjunto de tribus que se desarrollaron en Europa desde la Antigüedad hasta la Alta Edad Media, desempeñando un papel crucial en la transformación del continente tras la caída del Imperio romano de Occidente. Su cultura, arquitectura, orfebrería, sociedad y religión reflejan una rica herencia que combinó tradiciones propias con influencias externas, particularmente del mundo romano y cristiano.
Desde el punto de vista cultural, los pueblos germánicos no constituían una civilización unificada, sino un mosaico de tribus con similitudes lingüísticas, religiosas y sociales. Se organizaban en clanes familiares y su estructura política se basaba en la figura de un rey o caudillo, cuya autoridad dependía tanto de su linaje como de su éxito en la guerra. La transmisión de la cultura era fundamentalmente oral, pues carecían de una tradición escrita propia hasta la adopción del latín y las runas en períodos posteriores. Los relatos épicos y las sagas desempeñaban un papel esencial en la preservación de su historia y valores, transmitiendo historias de héroes y dioses que fortalecían la cohesión social.
La arquitectura germánica en sus primeras etapas estuvo marcada por la sencillez y la funcionalidad. Sus asentamientos consistían en aldeas de casas de madera y techos de paja, con grandes salones comunales donde se realizaban reuniones y banquetes. Estas estructuras reflejaban una organización tribal en la que la casa del líder o del jefe de la aldea tenía una importancia central. Con el tiempo y con la influencia romana y cristiana, las tribus germánicas comenzaron a desarrollar construcciones más complejas, en particular templos y, más adelante, iglesias cristianas en los reinos surgidos tras la caída del Imperio romano. La arquitectura religiosa temprana de los pueblos germánicos, especialmente la visigoda y la ostrogoda, combinó elementos romanos con influencias propias, dando lugar a iglesias de piedra con relieves tallados y arcos de herradura, como la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave en Hispania.
La orfebrería germánica es uno de los aspectos más impresionantes de su cultura material. Maestros en el trabajo de metales preciosos, los orfebres germánicos crearon una gran cantidad de piezas elaboradas, como fíbulas, hebillas, collares y diademas. Las fíbulas, broches que servían para sujetar la ropa, eran especialmente elaboradas y adoptaban formas de animales, como águilas o caballos, reflejando la simbología guerrera y mítica de estos pueblos. Destacan las fíbulas aquiliformes, asociadas a los visigodos, y los espectaculares tesoros hallados en enterramientos de élites germánicas, como el tesoro de Sutton Hoo en Inglaterra, que muestra una impresionante fusión entre la tradición germánica y las influencias del mundo tardoantiguo y bizantino. La técnica del cloisonné, en la que se incrustaban piedras preciosas y esmaltes en compartimentos de oro, era común en la orfebrería germánica, otorgando a sus piezas una gran riqueza visual.
La sociedad germánica estaba fuertemente jerarquizada y estructurada en torno a lazos de parentesco y lealtad personal. La nobleza guerrera ocupaba el lugar más alto de la escala social, siendo los reyes y caudillos militares los principales líderes. Los guerreros libres constituían el núcleo de las fuerzas de combate y eran fundamentales en la toma de decisiones en las asambleas tribales o «thing». Por debajo de ellos se encontraban los campesinos libres, que cultivaban la tierra y contribuían a la economía del grupo. En la base de la sociedad estaban los siervos y esclavos, generalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas. La hospitalidad y la fidelidad al jefe eran valores fundamentales en este contexto, lo que se reflejaba en la práctica del «comitatus», donde un grupo de guerreros juraba lealtad a su señor a cambio de protección y recompensas.
En cuanto a la religión, los pueblos germánicos practicaban inicialmente una forma de paganismo politeísta con un panteón de dioses encabezado por Odin (Wodan), dios de la guerra y la sabiduría, y Thor (Donar), dios del trueno y la protección. También veneraban a dioses como Frey y Freyja, asociados con la fertilidad y la prosperidad. Su cosmología estaba basada en la concepción de un universo dividido en varios reinos, sostenido por el gran árbol Yggdrasil y con el Valhalla como el destino final de los guerreros caídos en batalla. Los rituales incluían sacrificios de animales e incluso humanos en ocasiones especiales, así como ceremonias en bosques sagrados o en estructuras de madera que servían como templos.
Sin embargo, a medida que los pueblos germánicos entraron en contacto con el Imperio romano, comenzó un proceso gradual de cristianización. Los godos fueron de los primeros en adoptar el cristianismo, en su versión arriana, bajo la influencia del obispo Ulfilas, quien tradujo la Biblia al gótico. Con el tiempo, otros pueblos germánicos también adoptaron el cristianismo arriano, como los vándalos y los suevos, aunque con la expansión del poder franco y la consolidación de la Iglesia católica, la mayoría de los reinos germánicos terminaron por abrazar el catolicismo. La conversión de Clodoveo I, rey de los francos, al catolicismo niceno en el siglo V fue un hito crucial que facilitó la integración de los pueblos germánicos en la Europa cristiana y fortaleció su relación con la Iglesia romana.
Este proceso de cristianización transformó la cultura germánica y su relación con el poder. Los monarcas germánicos, una vez convertidos al cristianismo, comenzaron a adoptar modelos de gobierno más inspirados en el Imperio romano y a patrocinar la construcción de monasterios y templos. Se produjo un sincretismo entre las antiguas costumbres germánicas y la nueva fe cristiana, reflejado en las leyes, las costumbres funerarias y el arte religioso. La conversión también influyó en la consolidación de los reinos germánicos como entidades políticas estables, contribuyendo a la formación de los primeros estados medievales en Europa occidental.
En conclusión, la cultura de los pueblos germánicos fue dinámica y adaptable, evolucionando desde estructuras tribales hasta la formación de reinos cristianos que heredaron elementos tanto de su propio pasado como del mundo romano. Su arquitectura inicial, basada en materiales perecederos, fue transformándose con la adopción de la piedra y la influencia de la tradición romana y cristiana. Su orfebrería destacó por su refinamiento y simbolismo, mientras que su sociedad se organizaba en torno a estructuras jerárquicas y de lealtad personal. Su religión, originalmente politeísta, terminó siendo sustituida por el cristianismo, lo que marcó su integración en el mundo medieval europeo. A través de estos procesos, los pueblos germánicos contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de la Europa post-romana y sentaron las bases de la civilización medieval.
Lenguas Germánicas
Las lenguas germánicas forman una rama de la familia indoeuropea que tiene su origen en el norte de Europa. Este grupo lingüístico incluye algunas de las lenguas más habladas del mundo moderno, como el inglés, el alemán, el neerlandés, el sueco, el danés, el noruego, el islandés y el afrikáans, entre otras. La historia de las lenguas germánicas es fascinante y está profundamente ligada a la evolución de las sociedades que las hablaban, desde sus orígenes hasta su expansión global.
Orígenes y expansión
El origen de las lenguas germánicas se remonta a un grupo de pueblos que habitaban el norte de Europa, probablemente en la región que hoy comprenden los países escandinavos, el norte de Alemania, los Países Bajos y partes de las Islas Británicas. Estas tribus germánicas compartían una lengua común, que a lo largo del tiempo comenzó a diversificarse, dando lugar a los diferentes dialectos germánicos.
Los primeros testimonios escritos de las lenguas germánicas aparecen en inscripciones datadas alrededor del siglo II d.C., especialmente en las áreas de lo que hoy son Dinamarca y el norte de Alemania. Sin embargo, la expansión y el desarrollo de las lenguas germánicas como grupo se produjo principalmente durante la Edad Media, a medida que los pueblos germánicos se desplazaron hacia el sur y el oeste de Europa.
El proceso de expansión se vio favorecido por una serie de migraciones, invasiones y asentamientos, especialmente durante los períodos de las grandes migraciones y la caída del Imperio Romano de Occidente. Estos pueblos germánicos, como los visigodos, ostrogodos, vándalos, anglos, sajones y francos, no solo desplazaron a los pueblos locales en sus nuevas tierras, sino que también dejaron una huella indeleble en las lenguas de las regiones que conquistaron.
Clasificación de las lenguas germánicas
Las lenguas germánicas se dividen en tres grandes ramas: las germánicas del norte, las germánicas del oeste y las germánicas del este. Cada una de estas ramas tiene sus propias características y subgrupos lingüísticos.
Germánicas del norte
Las lenguas germánicas del norte, también conocidas como las lenguas nórdicas o escandinavas, incluyen el danés, el sueco, el noruego, el islandés y el feroés. Estas lenguas se hablaban originalmente en las áreas de Escandinavia y las Islas Feroe, y hoy en día, algunas de ellas, como el sueco, el danés y el noruego, se siguen hablando en estas regiones. El islandés, por otro lado, ha conservado muchas de las características de la lengua germánica original, por lo que se considera una de las lenguas germánicas más cercanas a la forma arcaica del idioma.
Una característica interesante de las lenguas nórdicas es la existencia de un sistema de declinaciones y conjugaciones que ha perdurado en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. En comparación con otras lenguas germánicas, las lenguas escandinavas han experimentado una evolución significativa, particularmente en lo que respecta a la simplificación de sus sistemas de conjugación y declinación.
Germánicas del oeste
Las lenguas germánicas del oeste son, sin lugar a dudas, las más conocidas a nivel mundial. Este grupo incluye el inglés, el alemán, el neerlandés, el frisón y otras lenguas menores como el afrikáans y el luxemburgués. De estas lenguas, el inglés es, con mucho, la más hablada, y su expansión global a través del Imperio Británico y la influencia cultural y económica de los Estados Unidos ha llevado a que se convierta en un idioma de comunicación internacional.
El alemán y el neerlandés también son lenguas importantes dentro del grupo germánico occidental, con el alemán siendo la lengua oficial de Alemania, Austria y Suiza, y el neerlandés hablado principalmente en los Países Bajos y Bélgica. El frisón, aunque es hablado solo por unas pocas comunidades en el norte de los Países Bajos y el noroeste de Alemania, es una lengua germánica que ha conservado muchas características del inglés antiguo.
Una de las características distintivas de las lenguas germánicas occidentales es su evolución fonológica. En particular, estas lenguas han experimentado un cambio fonético conocido como la «gran mutación consonántica», que alteró las consonantes en una manera que las distingue de las lenguas germánicas del norte y del este.
Germánicas del este
Las lenguas germánicas del este incluyen el gothico y algunos otros dialectos desaparecidos, como el burgundio y el vándalo. Estas lenguas desaparecieron en la Edad Media debido a la asimilación de los pueblos germánicos del este por otras culturas, como los eslavos y los latinos. El gótico, la lengua germánica del este más conocida, se habla principalmente a través de los textos escritos que sobreviven de los siglos IV y V, como la traducción de la Biblia realizada por el obispo Wulfila.
Aunque las lenguas germánicas del este ya no se hablan, el gótico ha sido de gran interés para los lingüistas debido a su conservación de muchas características arcaicas que ya no se encuentran en otras lenguas germánicas.
Características lingüísticas
Las lenguas germánicas comparten una serie de características lingüísticas comunes que las distinguen de otras lenguas indoeuropeas. Entre estas características, se destacan los siguientes aspectos:
1. La mutación consonántica germánica
Uno de los rasgos más distintivos de las lenguas germánicas es la llamada «mutación consonántica», también conocida como el «cambio de sonido germánico». Este fenómeno implica una serie de transformaciones fonológicas que afectaron principalmente a las consonantes en las lenguas germánicas, lo que resultó en un sistema de sonidos muy diferente al de otras lenguas indoeuropeas.
2. El sistema verbal
Las lenguas germánicas se caracterizan por un sistema verbal relativamente complejo, que incluye tiempos de pasado, presente y futuro, así como modos de indicativo, subjuntivo e imperativo. En comparación con otras lenguas indoeuropeas, las lenguas germánicas han conservado una gran cantidad de formas verbales en sus conjugaciones.
3. La declinación de sustantivos
La declinación de sustantivos es otro rasgo característico de las lenguas germánicas. Aunque muchas de estas lenguas han simplificado sus sistemas de declinación a lo largo del tiempo, las lenguas germánicas antiguas, como el gótico y el inglés antiguo, tenían un sistema de declinación bastante complejo que incluía casos como el nominativo, acusativo, genitivo y dativo.
La influencia del latín y otras lenguas
A lo largo de la historia, las lenguas germánicas han estado en contacto con otras lenguas, como el latín, el celta, el griego y las lenguas eslavas. La influencia del latín fue especialmente significativa durante la Edad Media, cuando el cristianismo se expandió por Europa, llevando consigo el uso del latín como lengua de la iglesia y la administración.
En el caso del inglés, la influencia del latín fue reforzada por las invasiones normandas en el siglo XI, lo que resultó en una enorme cantidad de préstamos léxicos provenientes del francés, una lengua derivada del latín. Esto hizo que el inglés moderno tuviera un vocabulario mucho más amplio y complejo que otras lenguas germánicas.
El futuro de las lenguas germánicas
Hoy en día, las lenguas germánicas siguen evolucionando. El inglés se ha convertido en una lengua global, hablada en todo el mundo como lengua materna, segunda lengua o lengua extranjera. Por su parte, el alemán, el neerlandés y las lenguas escandinavas continúan siendo lenguas de gran importancia en Europa, mientras que otras lenguas germánicas como el frisón y el luxemburgués se mantienen vivas en sus respectivos contextos regionales.
Las lenguas germánicas han demostrado una capacidad notable para adaptarse a lo largo del tiempo, y su influencia en el mundo moderno no muestra signos de disminuir. La globalización y la tecnología continúan moldeando la forma en que se hablan y se enseñan estas lenguas, lo que garantiza que seguirán desempeñando un papel vital en la cultura, la economía y la comunicación mundial.
Conclusión
Las lenguas germánicas tienen una historia rica y fascinante, y su influencia sigue siendo evidente en muchas partes del mundo. Desde sus orígenes en el norte de Europa hasta su expansión a través de migraciones y conquistas, las lenguas germánicas han jugado un papel clave en la evolución lingüística de Europa y del mundo. Con una diversidad de dialectos y una capacidad de adaptación notable, las lenguas germánicas continúan siendo fundamentales para la comunicación global y la preservación de la cultura y la identidad de las comunidades que las hablan.
Arquitectura de los pueblos germánicos
La arquitectura germánica hasta finales del siglo VIII destaca en dos pueblos que sobresalen culturalmente sobre los demás al estar más romanizados, ostrogodos en la península itálica y visigodos en Hispania. Sus construcciones tienen una fuerte influencia del antiguo Imperio romano.
Ostrogodos
El Mausoleo de Teodorico el Grande es un antiguo monumento de Ravena (Italia). Fue construido en el 520 d. C. El mausoleo de Teodorico es un monumento situado a las afueras de Rávena (Italia) construido por el rey Teodorico el Grande hacia el año 520 d. C. con la intención de que fuera su futura tumba, en mármol blanco de Istria. Es la más célebre construcción funeraria de los ostrogodos.
El Palacio de Teodorico el Grande, también en Ravena, fue construido con dos plantas, es de estilo romano y de él solo se conserva la primera crujía y la fachada. Tiene una composición simétrica basada en arcos y columnas monolíticas de mármol, que fueron reutilizadas de edificios romanos anteriores. Los capiteles son de distintos tipos y tamaños para adaptarse a las diferentes alturas de los fustes. (28) Los ostrogodos restauraron edificios romanos, y algunos han llegado hasta el presente gracias a ellos.
Mausoleum of Theodoric (Ravenna) – Exterior. ThePhotografer. CC BY-SA 4.0. Original file (7,069 × 7,544 pixels, file size: 33.11 MB).
Los mausoleos eran tumbas monumentales construidas para albergar los restos de personas importantes o de alto estatus social. El término proviene de Mausolos, un rey persa que gobernó en el siglo IV a.C. sobre Caria, en lo que hoy es Turquía. La tumba de Mausolos, conocida como el Mausoleo de Halicarnaso, fue una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo debido a su enorme tamaño y su impresionante arquitectura, lo que hizo que el nombre «mausoleo» pasara a ser utilizado para describir cualquier tumba monumental.
Estos monumentos funerarios fueron diseñados para honrar a las personas de alto rango y, en muchos casos, para reflejar el poder, la riqueza y la influencia de los individuos a quienes estaban destinados. A menudo, los mausoleos eran construidos en lugares de importancia estratégica o en zonas destacadas dentro de las ciudades para garantizar que fueran vistos por los que pasaban cerca. Estaban construidos con materiales duraderos como piedra, mármol o ladrillo, lo que permitía su preservación durante siglos.
El mausoleo no solo servía como lugar de descanso final, sino también como una especie de recordatorio de la vida y logros de los difuntos. Su arquitectura solía ser monumental y decorada con relieves, estatuas, inscripciones y otros elementos artísticos que representaban escenas de la vida del difunto o símbolos de su estatus. Los mausoleos eran, en cierto sentido, un reflejo del poder y la riqueza de las élites de las culturas que los construían, y a menudo eran verdaderas obras maestras del arte y la arquitectura de su época.
A lo largo de la historia, diversas civilizaciones construyeron mausoleos, adaptando el concepto a sus propias creencias y tradiciones funerarias. En el Imperio Romano, por ejemplo, los mausoleos eran más comunes entre los emperadores y las familias aristocráticas. Durante la Edad Media, la práctica de construir mausoleos continuó, aunque con una estética más sobria y centrada en la simbología cristiana.
A lo largo de los siglos, los mausoleos se han convertido en un símbolo perdurable de la memoria de aquellos a quienes estaban destinados, un lugar donde la muerte se combina con el arte y la arquitectura para preservar la historia de una civilización. Aunque muchos mausoleos originales han sido destruidos o deteriorados con el tiempo, las estructuras que aún perduran continúan siendo importantes no solo como tumbas, sino también como patrimonio cultural y artístico.
Visigodos
Los visigodos dejaron construcciones religiosas que sobrevivieron a la conquista musulmana de la península ibérica por estar alejadas de los núcleos urbanos, y era frecuente reutilizar los sillares para construir murallas, castillos, etcétera, desmontando los edificios visigodos existentes hasta el año 711. Es característico de la arquitectura visigoda el arco de herradura, que más tarde sería adoptado por los musulmanes. Se pueden citar iglesias como: San Pedro de la Nave, en la localidad de El Campillo (Zamora), del siglo VII, la iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo), la iglesia de San Juan, en Baños de Cerrato (Palencia), o la cripta de San Antolín, en la catedral de Palencia. Todos tienen como característica común la utilización del arco de herradura, después asimilado por los constructores musulmanes. En la arquitectura visigoda civil es destacable la que fue la ciudad de Recópolis (actualmente en Zorita de los Canes, Guadalajara). El conjunto está considerado «uno de los yacimientos más trascendentes de la Edad Media al ser la única ciudad de nueva planta construida por iniciativa estatal en los inicios de la Alta Edad Media en Europa», según Lauro Olmo Enciso, catedrático de arqueología de la Universidad de Alcalá. (29). Allí se han identificado los restos de un complejo palatino, de una basílica visigoda, viviendas y talleres de artesanía.
Elementos arquitectónicos visigodos
Los principales elementos componentes de la arquitectura visigoda pueden fijarse de este modo para las iglesias propiamente dichas:
- Plano de basílica latina, con tres naves y un ábside cuadrado (a veces, en herradura) en el cual se elevaba el altar único.
- Columnas exentas y monolíticas para dividir las naves y, alguna vez, para lo mismo, pilastras sencillas.
- Capiteles de orden corintio o compuesto degenerados y con escultura de poco relieve.
- Arcos de herradura y también de medio punto y peraltados.
- Techumbre de madera en las naves y de bóveda de cañón o de cuarto de esfera en los ábsides.
- Muros de piedra, sin combinación de ladrillo y con aparejo de hiladas irregulares.
- No se usan contrafuertes y el contrarresto se logra con el espesor de los muros.
- Las ventanas suelen ser bíforas con celosías de piedra calada.
- La ornamentación sigue las formas bizantinas de estrella, cruces (a veces, con el alfa y el omega), florones y varios motivos geométricos.
- Los muros se decoran con pinturas o con revestimientos de mármoles y los pavimentos con mosaico, hoy desaparecidos.
Había también iglesias que imitaban el tipo bizantino acaso destinadas a servir de baptisterios. Dicho tipo se manifiesta en la planta de cruz griega o cuadrada y dividida en tramos sobre cuyo centro se alzaba una cúpula o por lo menos una bóveda vaída. Y no faltaban humildes oratorios y memorias de mártires (martyrium como las llama San Isidoro) de sencilla planta rectangular y de pequeñas dimensiones con ábside o sin él y con más o menos ornamentación que las denuncia como de esta época.
Iglesia de Santa María de Melque. Foto: Rodelar. CC BY-SA 4.0.

Historia
Santa María de Melque nació como conjunto monástico en los siglos VII y VIII en las cercanías de la que era la capital del reino visigodo, Toledo. Su fecha de construcción inicial es muy antigua, del siglo VII, que coincide con el final del reino visigodo. La datación por radiocarbono de una muestra de esparto obtenida de la parte conservada del enlucido original de estuco ha dado una fecha de construcción más probable en el intervalo desde 668 hasta 729. Probablemente su construcción se paralizó cuando comenzó la llegada de los árabes y se terminó y se reformó después, habiendo sufrido múltiples vicisitudes históricas.
En su origen hubo en aquel lugar una quinta romana con cinco presas sobre los dos arroyos que rodean el montículo rocoso. Luego se construyó el monasterio con edificios organizados en torno a la iglesia.
La conquista musulmana de la península ibérica no terminó inmediatamente con este núcleo monástico pues se tienen testimonios de la pervivencia de una comunidad mozárabe que luego desapareció. Sus construcciones fueron aprovechadas como núcleo urbano y su iglesia se fortificó con la construcción de una torre sobre la cúpula de la iglesia, torre que se sigue conservando. El agua de lluvia y de las torrenteras se embalsaba mediante presas situadas a uno y otro lado del complejo.
Con la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI de León en el 1085 el templo recuperó su función litúrgica sin perder su función militar. Las tumbas antropomorfas situadas al Este y los restos de barbacanas que se conservan son testimonios de este periodo histórico.
En 1148 aparece mencionada —con el nombre de Santa María de Balat Almelc— en la bula del papa Eugenio III que establece los límites de la archidiócesis de Toledo tras la reconquista de la ciudad (bula dada en Reims el 16 de abril de 1148). También aparece mencionada en las Relaciones topográficas de Felipe II (1575, en el capítulo dedicado a La Puebla de Montalbán) y en las Descripciones del cardenal Lorenzana (1784), en ambos casos ya con el nombre actual de Melque y descrita como ermita rural a la que peregrinaban una vez al año (romería) los vecinos de La Puebla de Montalbán.
El pequeño núcleo de población pervivió hasta bien entrado el siglo XIX aprovechándose las construcciones monásticas para usos de casa de labranza. La desamortización de Mendizábal terminó con el culto siendo destinadas todas sus construcciones a establos y pajares.
En 1968 la Diputación Provincial de Toledo adquirió el complejo y lo restauró, rehabilitando la iglesia y también los edificios anejos donde se instaló el centro de interpretación de Santa María y el mundo visigótico. En una de sus salas todavía se puede apreciar un largo pesebre construido con materiales del propio conjunto monástico. Se espera seguir trabajando en la recuperación de las presas, la cerca y el poblado visigótico.
Planta de la iglesia. Owdki – Planta_SMdM. CC BY-SA 2.0-.
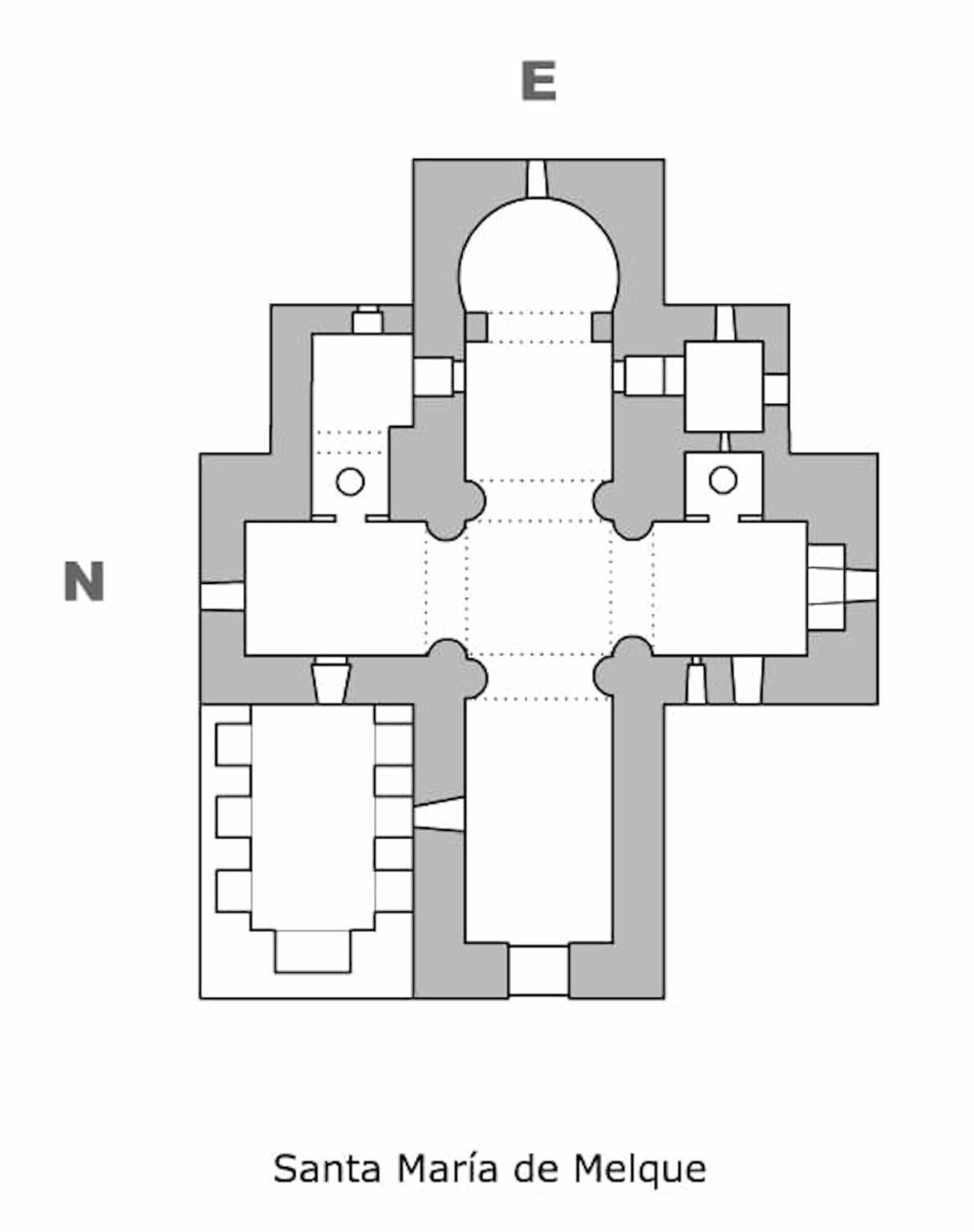
La iglesia
Fue construida en la primera mitad del siglo VIII y es uno de los monumentos mejor conservado de la España altomedieval. Su técnica constructiva es herencia directa de la arquitectura tardorromana.
Sin embargo, los escasos elementos decorativos que se conservan (filigranas de estuco en los arcos torales del crucero) la ponen en relación con influencias cristianas orientales de lo que ahora es Siria o Jordania. El gran arcosolio (arco = arco; solio = sarcófago) que se puede ver aún en el fondo del brazo sur del crucero, sugiere que Melque pudo ser en un principio un mausoleo destinado al enterramiento de un alto personaje del Reino Visigodo de Toledo. Más tarde, la iglesia fue reformada por lo menos dos veces.
Los templarios de la Reconquista convirtieron la iglesia en torre defensiva, transformándola en una turris a la romana. Esta torre sobre el cimborrio ha sido recientemente desmontada. Tenía un porche con tres aberturas, hoy desaparecido.
La planta es cruciforme, con un ábside central; los dos ábsides laterales fueron añadidos más tarde. Se conservan íntegras sus distintas naves, algunas capillas laterales y una sala dotada de arcos de herradura muy pronunciados. Se conserva también un nicho probablemente del fundador del templo, como ya se indicó.
Interior de la Iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo, Castilla-La Mancha, España). Construida en la primera mitad del siglo VIII. Foto: Manuel M. Vicente. CC BY 2.0. Original file (2,592 × 1,944 pixels, file size: 4.12 MB).
El presbiterio es amplio como corresponde a una comunidad monástica y a ambos lados de él pueden apreciarse arcos de medio punto achatados. Sobre la bóveda se conserva la torre musulmana a la que se accedía por escalera exterior.
Su fábrica es de enormes bloques de granito ensamblados en seco, que recuerda el acueducto de Segovia. La molduración está calculada en codos romanos y es similar a la de San Pedro de la Mata, también en Toledo, o a la de San Miguel de los Fresnos, en Badajoz.
Esta iglesia tiene aportaciones de estilo claramente visigodo y soluciones nuevas que aportan los mozárabes, y además recuerdos del estilo romano:
Aportaciones visigodas: el arco de herradura que sostiene la bóveda del ábside, que sobrepasa en ⅓ del radio. El conjunto desprovisto de restos esculpidos, de tradición visigoda. El arcosolio.
Aportaciones mozárabes: arcos centrales de herradura sobrepasados en ½ del radio. Arcos de las ventanas en ⅔. Las extrañas pilastras semicirculares del interior que tampoco pueden considerarse adosadas.
Innovaciones: el rebaje circular de las esquinas en sus cuatro fachadas más la hendidura vertical a ambos lados, dando el aspecto de pseudocolumnas. Se parecen a las columnas situadas en las esquinas de las torres linternas de estilo románico normando. Es una solución sin precedentes.
Estilo romano: los enormes bloques de granito, la molduración en codos romanos, su planta que puede compararse con el mausoleo de Gala Placidia en Rávena (Italia).
Es un edificio visigodo desde el punto de vista cronológico, pero con soluciones protomozárabes.
Vista lateral. Exterior de la iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo, España). Foto: Rodelar. CC BY-SA 4.0.

Leyenda de la Mesa de Salomón
El investigador José Ignacio Carmona Sánchez, en su estudio histórico Santa María de Melque y el tesoro de Salomón, señala cómo existe total unanimidad por parte de historiadores con respecto a la Mesa de Salomón en lo siguiente:
- De existir una Mesa llamada de Salomón, no fue ninguna de las halladas tras la invasión árabe, como se desprende de las fuentes más autorizadas; prueba de ello es que en los siglos posteriores muchas personas principales como Felipe II, proseguían con su búsqueda.
- Hasta el último momento, el clan godo que apoyaba la invasión no temió por las reliquias, pues lejos de ver a los árabes como una amenaza, esperaban ser restituidos en el trono.
- Los visigodos ocultaron no pocos de sus tesoros y secretos en sarcófagos, enterramientos y cuevas asociadas a construcciones, como se deduce por descubrimientos posteriores.
- El clan visigodo perdedor, al verse sorprendido por el rápido avance de los musulmanes, improvisó vías de salida, llevando consigo los objetos de importancia, tal como se relata con respecto a la famosa arca de las reliquias, que acabó en una cueva a las afueras de Oviedo. La ocultación en las proximidades de la capital apunta a un exceso de confianza y bien pudo ser llevado a cabo por cualquiera de los clanes; por el clan vencedor porque no se fiaría de los árabes hasta no ser restituido; por el clan derrotado porque pudo confiar en la transitoriedad que suponían las constantes alternancias y luchas de poder en el mundo visigodo.
- Las vías naturales de salida de Toledo irían en la dirección de los montes de Toledo, donde existían antiguas vías romanas que facilitaban la huida, tal como se confirma con la trayectoria y localización del tesoro de Guarrazar.
- En la misma trayectoria de la localidad donde apareció el tesoro de Guarrazar (Guadamur), y apenas a unos kilómetros equidistantes, se encuentra, no por casualidad, una de las iglesias más antiguas y desconocidas de España. Esta iglesia cuenta con todos los elementos razonables de probabilidad: un arcosolio, una intrincada red de galerías subterráneas, una posterior vinculación a la Orden del Temple y leyendas y tradiciones que la relacionan con los tesoros templarios.
Detalle de uno de los vanos. Exterior de la iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo, España). Foto: Rodelar. CC BY-SA 4.0.
Louis Charpentier pone el ejemplo de Dormelle (Seine-et-Marne), un subterráneo muy amplio con bóveda de ladrillo y forma de cuna que se comunicaba, tomando la dirección de Paley, con una encomienda templaria hermana. En el castillo de Montalbán sus subterráneos son funcionalmente anacrónicos y guardan una semejanza casi absoluta con la descripción de Charpentier.
Alguno de estos objetos podría estar ubicado en el entorno del castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melque, en Toledo:
La iglesia de Santa María de Melque era un lugar idóneo para ocultar cualquier tesoro, debido a la existencia en sus aledaños de una intrincada red de galerías que se proyecta hasta el cercano Castillo de Montalbán.
[…]
«La trama del Grial tiene su punto de inflexión en Toledo, a través de Flegetanis, no por casualidad «del linaje de Salomón». Solo en Toledo podrían hallarse los hombres puros, es decir, los del «saco de Benjamín», la más pura aristocracia judía, los atávicos custodios de los objetos sacrosantos del pueblo judío. El Castillo de Montalbán (¿Montsalvat?) encuentra su protagonismo independientemente de si en sus entrañas, comunicadas con la iglesia de Santa María de Melque, exista una piedra llamada Grial o Mesa de Salomón.Santa María de Melque y el tesoro de Salomón. José Ignacio Carmona Sánchez, 2011.»
La leyenda sobre la iglesia visigoda de Santa María de Melque y el tesoro de Salomón es una historia que ha circulado durante siglos, aunque se basa más en mitos y tradiciones que en hechos históricos verificables. Santa María de Melque es una iglesia que se encuentra en el municipio de San Martín de Montalbán, en la provincia de Toledo, España. Esta iglesia, que data del siglo VII, es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura visigoda en la península ibérica. Aunque el edificio en sí es valioso desde el punto de vista histórico y arquitectónico, la leyenda que lo envuelve lo ha convertido en un lugar aún más misterioso y fascinante.
Según la tradición, la iglesia de Santa María de Melque fue construida sobre un antiguo templo o lugar sagrado de los visigodos, y se dice que en sus subterráneos se encuentra un tesoro relacionado con el rey Salomón. La leyenda sostiene que el tesoro de Salomón, que se mencionaba en la Biblia como una colección de riquezas y objetos de gran valor, fue ocultado por los templarios o por otros grupos en este lugar durante la Edad Media, en un intento por protegerlo de las invasiones o de las autoridades que buscaban apoderarse de él.
A lo largo de los siglos, la leyenda ha sido alimentada por diversas historias y rumores, algunos de los cuales sugieren que el tesoro de Salomón se encuentra en algún lugar secreto de la iglesia o en sus alrededores, esperando ser descubierto por alguien con el conocimiento adecuado para desvelar su paradero. Otros elementos de la leyenda también incluyen la conexión con los templarios, quienes, según algunas teorías, habrían estado involucrados en la protección de secretos antiguos, incluido este tesoro mítico.
Es importante destacar que, aunque esta leyenda ha capturado la imaginación de muchas personas, no existen pruebas históricas o arqueológicas que respalden la existencia de un tesoro de Salomón en Santa María de Melque. Sin embargo, el hecho de que la iglesia de Santa María de Melque esté vinculada a una historia tan enigmática ha ayudado a aumentar su atractivo y su significado dentro de la tradición popular. La iglesia en sí misma, con su arquitectura visigoda y su ubicación en un lugar de gran belleza, sigue siendo un testimonio importante de la historia medieval de España, aunque el tesoro de Salomón sigue siendo un mito no confirmado.
Referencias y notas. Iglesia de Santa María de Melque
- Caballero et al. (1999). «Notas sobre el complejo productivo de Melque (Toledo)». Archivo Español de Arqueología 72: 199-239.
- Fita Colomè, Fidel (1885). «Santuario de Atocha (Madrid). Bulas inéditas del siglo XII». Boletín de la Real Academia de la Historia 7: 215-226.
- Balat Almelc puede ser Camino del Rey en árabe, quizá una referencia a su proximidad a la vía XXV del Itinerario de Antonino (Cesaraugusta-Toletum-Emérita), de importancia singular en época visigoda.
- Viñas Mey, Carmelo; Paz, Ramón (1951). Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo (segunda parte). Madrid: CSIC. p. 258.Santa María de Melque y el tesoro de Salomón.
- Carmona Sánchez, José Ignacio (1970). El misterio de los templarios. Bruguera. ISBN 978-84-95690-94-4.
- Max Heindel (1992). Diccionario Rosacruz. Editorial Kier. ISBN 9789501710717. Consultado el 9 de julio de 2011. «El misterio del Santo Grial estaba administrado por un grupo de santos, que vivían en el castillo de Montsalvat, caballeros cuyo propósito era comunicar a la humanidad grandes verdades espirituales.»
- Ramírez, F. (21 de junio de 2018). «Uno de los templos visigodos mejor conservados de España». Diario ABC. Madrid. Consultado el 21 de junio de 2018.
Iglesia de San Juan de Baños
Iglesia visigoda de San Juan de Baños en la localidad de Baños de Cerrato, municipo de Venta de Baños, provincia de Palencia, Comunidad de Castilla y León, España. Foto: Roinpa. CC BY-SA 4.0. Original file (3,097 × 1,989 pixels, file size: 3.83 MB).
Historia
Es una iglesia visigoda mandada construir por el rey Recesvinto en el año 661 y cuya ceremonia solemne de consagración se cree que fue el 3 de enero de 661. Se halla situada en un paraje llano de la vega del río Pisuerga cerca de su confluencia con el río Carrión, en la actual provincia de Palencia. Tradicionalmente esta fue una zona de cereales bien conocida por los romanos que construyeron allí villas importantes (se han encontrado restos en el lugar llamado Dos Nogales), y más tarde los visigodos también supieron aprovechar las tierras.
La tradición —sin respaldo histórico ni arqueológico— cuenta de esta manera por qué el rey visigodo mandó construir este templo:
Regresaba el rey godo Recesvinto, de haber derrotado al caudillo de los vascones, llamado Fruela, y en este pueblecillo se detuvo a descansar, pues se sentía enfermo de una afección renal. Durante este reposo bebió el agua de un manantial existente en el mismo lugar donde anteriormente existieron unas termas romanas y el recuperar rápidamente su salud se lo atribuyó a un hecho milagroso. Como gratitud decidió erigir en aquel lugar el templo que hoy vemos dedicado a San Juan Bautista.
El templo fue erigido como fundación real bajo la tutela de la sede episcopal de Palencia. Según los eruditos, se trata de la iglesia más original y española de todo el arte visigodo que persiste. Tiene además una buena información de su origen, escrita en piedra y perpetuada sobre el arco triunfal del edificio, con una torpe escritura toda en mayúsculas. Dicho texto se conserva también en un códice del siglo X, copiado de un manuscrito toledano del siglo VII.
Descripción del edificio
Es de planta basilical con tres naves y tres ábsides (sólo el del centro es auténtico). A lo largo de los años ha sufrido algunas reconstrucciones parciales incluso en la planta original, que se ensanchaba a la altura del cuarto y último arco en una especie de crucero o transepto que se abría sobre una triple cabecera formada por tres capillas rectangulares y no continuas. Después de la reconstrucción, desaparecieron los ábsides laterales y la planta quedó convertida en un simple rectángulo con la cabecera desfigurada. Aun así, es de una gran belleza con su equilibrio de sencilla estructura y su discreto decorado. La espadaña que se observa al exterior es un añadido de los restauradores del siglo XIX.
La puerta exterior es de pura arquitectura visigoda con arco de herradura sobrepasado en 1/3 (el mozárabe se sobrepasa en 2/3, el califal en 1/2). El extradós de las dovelas no sigue paralelo al intradós y su espesor es irregular. En la clave está tallada la cruz patada de Malta con un clipeus (pequeño escudo con el busto de un dios o personaje), labrada con cuadrifolias simétricas que evocan el trabajo de orfebrería tan clásico de los visigodos. La decoración de las impostas y del extradós de las dovelas tiene idéntico dibujo al que tiene la corona de Recesvinto del Tesoro de Guarrazar; son círculos secantes.
Basílica de San Juan de Baños de Cerrato. Fachada meridional. José Luis Filpo Cabana. CC BY-SA 4.0. Original file (4,100 × 2,306 pixels, file size: 7.27 MB).
La iglesia de San Juan de Baños, situada en la localidad de Baños de Cerrato en la provincia de Palencia, es un destacado ejemplo de la arquitectura visigoda en España. Construida y consagrada en el año 661, según una inscripción en el arco triunfal del templo, fue mandada edificar por el rey Recesvinto. La tradición cuenta que el monarca, tras curarse de una afección renal gracias a las aguas termales de la zona, decidió erigir un templo en agradecimiento a San Juan Bautista.
Este edificio es considerado uno de los más antiguos de la península ibérica que aún se mantiene en pie. Su construcción aprovechó materiales romanos, como columnas y capiteles, integrando elementos de las culturas hispano-romana y germánica.
La iglesia presenta una planta basilical de tres naves separadas por columnas de mármol reutilizadas, con una nave central más amplia y dos laterales. Destaca su ábside semicircular y la cabecera orientada hacia el este.
Además de su valor arquitectónico, la iglesia está vinculada a una fuente termal romana conocida como «Balneos». Se cree que las aguas de esta fuente tenían propiedades curativas, lo que atrajo a personas desde tiempos romanos.
La basílica fue declarada Monumento Nacional en 1897 y, en la actualidad, es un importante atractivo turístico y cultural en la comarca del Cerrato.
Portada de la Iglesia de San Juan de Baños, en Baños de Cerrato, municipio de Venta de Baños, provincia de Palencia, Comunidad de Castilla y León, España. Foto: Roinpa. CC BY-SA 4.0. Original file (2,736 × 3,648 pixels, file size: 4.32 MB).
En el interior se pueden ver los arcos visigodos sobre columnas de mármol reutilizadas, de color gris, beige y rosa, con los capiteles ocre amarillo pastel que contrastan junto a los sillares de los muros que son de piedra caliza dura de color beige pálido. De todos los capiteles sólo uno es auténtico corintio romano, el resto son imitaciones que se hicieron en época visigoda.[10] En la clave del arco triunfal se contempla otra vez la cruz patada y encima, una lápida de mármol con la dedicatoria, escrita en hexámetros y con un modo expresivo y muy poético. Esta placa está empotrada y con la apariencia de que los cuatro modillones de las esquinas la sujetan. Estos llevan decoración de esvásticas estilizadas, palmetas y aves. Desde un punto de vista histórico lo más importante de esta placa es que notifique el nombre del donante y la fecha de fundación (661). La traducción literal de la lápida de consagración sería:
Precursor del señor, mártir Juan Bautista posee esta casa, construida como don eterno la cual, yo mismo, Recesvinto rey, devoto y amador de tu nombre, te dediqué, por derecho propio, en el año tercero, después del décimo como compañero ínclito del reino. En la Era seiscientos noventa y nueve.
Lápida de consagración. Réplica de la lápida original de consagración de la Iglesia de San Juan de Baños en la localidad de Baños de Cerrato, en el municipio de Venta de Baños, provincia de Palencia (Castilla y León, España). Este templo fué mandado construir por el rey Recesvinto y su ceremonia solemne de consagración se cree que fue el día 3 de enero de 661. Foto: Roinpa. CC BY-SA 4.0. Original file (3,330 × 2,442 pixels, file size: 6.61 MB).
La Iglesia de San Juan de Baños, situada en Baños de Cerrato (provincia de Palencia, Castilla y León, España), es un ejemplo destacado del arte visigodo. Este templo, construido en el siglo VII, representa uno de los edificios más antiguos de España que se conserva en su estructura original.
El estilo arquitectónico de la iglesia es visigodo, con una planta basilical y una nave central de tres tramos. Tiene un ábside semicircular y dos pequeñas naves laterales que no son continuas. El interior se caracteriza por la simplicidad y la sobriedad propias de la arquitectura de la época, sin grandes ornamentos.
Una de sus características más destacadas es el uso de arcos de herradura, que son típicos del arte visigodo, especialmente en las columnas y en las ventanas. Las columnas del interior son de tipo toledano, con capiteles de estilo también visigodo. En el exterior, la iglesia presenta muros de mampostería que se ven reforzados por una serie de contrafuertes, lo que le confiere un aire robusto y compacto.
Un elemento particular y significativo es su torre, que es de planta cuadrada y de tres alturas, coronada por un tejado a cuatro aguas. Esta torre tiene una influencia tanto visigoda como posterior, de estilo románico, que le aporta un carácter peculiar dentro de la arquitectura medieval.
La Iglesia de San Juan de Baños es un buen ejemplo de la transición entre el arte romano y el medieval, reflejando las influencias del cristianismo en la Hispania visigoda, además de ser un testimonio de la evolución arquitectónica de la península ibérica en esos primeros siglos medievales.
Arquerías. Interior de San Juan de Baños en la localidad de Baños de Cerrato, municipio de Venta de Baños, provincia de Palencia, Comunidad de Castilla y León. (España). Foto: Roinpa. CC BY-SA 4.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 3.75 MB).
Una escultura de San Juan Bautista, creada en alabastro y datada hacia el siglo XV, es la efigie titular, pero no se halla en la basílica sino en la iglesia parroquial de San Martín de Tours. Según la tradición fue rota en dos fragmentos por los soldados franceses del general Lasalle en 1808.
En el exterior se puede observar en alto, a la derecha del arco, piezas esculpidas que son los restos decorativos procedentes de otro edificio, o más probablemente, del cancel de piedra que separaba la zona del altar, pues se han hallado fragmentos muy similares. Esta era una costumbre que tenían también los maestros de obras románicos. En el ábside hay una ventana de celosía en piedra, trabajo tradicional visigodo. Todas las celosías actuales del edificio son una restauración basándose en trozos de celosías visigodas que fueron apareciendo.
Los alrededores del edificio son el característico paisaje de El Cerrato palentino: cerros, planicie, campos agrícolas y escasa masa arbórea (en este caso de chopos).
Excavaciones arqueológicas
En el siglo XIX se hicieron restauraciones significativas al amparo de las cuales se plantearon unos dibujos de lo que pudo ser la planta primitiva —de la que se conserva la capilla mayor, la nave central con sus columnas y algo del porche de entrada—. Entre los años 1956 y 1963 el arqueólogo Pedro de Palol llevó a cabo importantes excavaciones y descubrió que se podían dar por válidas dichas hipótesis. Palol y su equipo descubrieron también una necrópolis medieval en la que salieron a la luz cincuenta y ocho enterramientos. No se hallaron sin embargo objetos significativos visigodos salvo algunas piezas sin demasiada importancia atribuidas a una reutilización del edificio anterior. Las evidencias visigodas se hallaron en el terreno donde se edificó el aparcamiento: dos fíbulas de cinturón de placa rígida y perfil liriforme coincidentes en el tiempo con la época de la placa fundacional. Las conclusiones fueron que la necrópolis visigoda estuvo en esta zona.
Fuente de San Juan
La Fuente de San Juan se encuentra a la derecha de la Basílica de San Juan, en una suave terraza hacia el río Pisuerga. Ha sido declarada monumento con carácter provincial el 8 de febrero de 1966 (BOE de 09/03/1966).También es conocida como Fuente de Recesvinto, por haber devuelto sus aguas la salud a este monarca. Sin embargo, este manantial era conocido desde tiempos remotos primero por los celtas y después por los romanos según testifican los documentos escritos y la arqueología y parece ser que siempre tuvo fama de hacer brotar un agua saludable. En tiempos romanos hubo por esta zona un templo dedicado al dios Esculapio (Asclepios en la mitología griega) y muy cerca de la actual iglesia los arqueólogos localizaron el ara de las ninfas con una dedicatoria votiva a las diosas benéficas del manantial que dice:
NVMINI SACRVUM VOTO SOL-TO («Al numen del manantial, voto cumplido»).
Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En época cristiana se santificó el lugar, dedicándolo a San Juan Bautista. Mantiene todavía un caudal copioso.
La fuente está construida con dos arcos de herradura que acceden a una especie de depósito que es donde brota el manantial. Se trata de una de las escasas obras hidráulicas y civiles de la arquitectura prerrománica. conserva restos originales de la cisterna que se utilizaba para baños de inmersión. Todo ello está protegido por rejas modernas.
Fuente de San Juan. Fuente de Recesvinto o de San Juan de Baños. CC BY-SA 4.0. Original file (3,648 × 2,736 pixels, file size: 5.38 MB).

Bibliografía
- Alcalde Crespo, Gonzalo (1997). El Cerrato palentino. Palencia: Cálamo. ISBN 84-921734-8-3.
- Sáinz Sáiz, Javier (1996). Arte Prerrománico en Castilla y León. León: Lancia. ISBN 84-8177-029-9.
- Fontaine, Jacques (1981). El Prerrománico. La España románica. Madrid: Ediciones Encuentro. ISBN 84-7490-006-9.
- Molina, Monserrat (1984). Historia de Palencia. Edades Antigua y Media. Vol. I. Palencia: Diputación Provincial de Palencia. ISBN 84-500-9740-1.
Después de las devastaciones que en los primeros años del siglo V sufrió la península ibérica por las oleadas de vándalos, alanos, suevos y visigodos que la invadieron, quedó al fin relativamente sosegada con la dominación de estos últimos a partir del año 507 y más todavía cuando en el 589 se realizó la conversión de los visigodos arrianos al catolicismo con Recaredo, su monarca. A mediados del siglo VI llegaron a Hispania legiones imperiales de Constantinopla con objeto de ayudar y afirmar en su trono al rey Atanagildo y posesionándose de algunas plazas en las costas de Levante y Mediodía, las retuvieron por más de medio siglo (552-615) con su obligado acompañamiento de artistas bizantinos contribuyendo de esta suerte a reforzar los elementos orientales que ya formaban parte del caudal artístico de los godos.
Cripta de San Antolín
La cripta de San Antolín, situada bajo la actual catedral de Palencia (España), es el único resto de la primitiva catedral visigótica construida en la segunda mitad del siglo VII, añadiéndose posteriormente elementos románicos. La cripta está dedicada a San Antolín, mártir, patrón de Palencia. Sus restos se conservan en este lugar al que ha dado nombre.
La Cripta de San Antolín, situada bajo la actual catedral de Palencia, es el único vestigio de la primitiva catedral visigótica, construida en la segunda mitad del siglo VII, entre los años 664 y 667, durante el reinado del rey visigodo Recesvinto. Se trata de un espacio subterráneo de gran valor histórico y arquitectónico que conserva los elementos esenciales de la arquitectura visigótica, un estilo que se caracteriza por su sencillez y por la utilización de arcos de herradura y columnas de mármol o piedra. Este tipo de arquitectura refleja las influencias del cristianismo primitivo en la península ibérica, así como las particularidades del arte de la Hispania visigoda, que buscaba consolidar el cristianismo tras la caída del Imperio Romano.
En cuanto a las leyendas que envuelven a la cripta, una de las historias más conocidas es la relacionada con el culto a San Antolín, patrón de la ciudad de Palencia. Se dice que San Antolín fue un mártir cristiano que, tras ser martirizado en el siglo III, fue enterrado en esta cripta. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un centro de veneración y muchos peregrinos acudían a rendir homenaje a las reliquias del santo, lo que generó un aura de misterio en torno a la cripta. Algunos relatos cuentan que las personas que visitaban la cripta sentían una sensación de paz y protección, y se ha mantenido la tradición de que el santo intercede por la ciudad y sus habitantes.
La cripta fue originalmente parte de la catedral visigótica, que se erigió en un contexto de consolidación del cristianismo en la región. Se cree que fue construida en respuesta a la necesidad de un lugar de culto más grande y representativo para la población cristiana, que estaba creciendo tanto en número como en importancia. Además, el edificar una catedral en Palencia tuvo un valor simbólico, pues la ciudad estaba en una zona estratégica en la ruta de los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. La catedral visigótica también era un símbolo del poder de la iglesia en ese momento, consolidando la presencia cristiana en la región tras siglos de influencia romana y el posterior reino visigodo.
Tras la invasión musulmana en el siglo VIII, la catedral fue destruida, pero la cripta sobrevivió, y con el tiempo, en el siglo XIII, la nueva catedral gótica de Palencia fue construida sobre ella. Esta cripta sigue siendo un elemento clave de la identidad histórica y cultural de la ciudad, un testimonio tangible del arte y la arquitectura visigoda que, aunque parcialmente olvidado, es parte esencial del legado religioso y cultural de la región.
Catedral de Palencia, Cripta de San Antolín, Palencia (España), prerrománica s XI. Foto: Grosasm. CC BY-SA 4.0. Original file (2,896 × 1,944 pixels, file size: 10.78 MB).
Historia y evolución
Origen
En el solar donde se hallan ahora la cripta y la Catedral de Palencia, existió en la antigüedad un templo de culto pagano al que, según los historiadores Juan Agapito y Revilla, Francisco Simón Nieto y otros, habría sucedido uno paleocristiano de época romana, hecho que parece concordar con las huellas romanas existentes en el exterior, al mismo nivel. Frente al templo prerrománico se encuentra la antigua capilla visigótica de mediados del siglo VII, construida durante el reinado de Wamba para conservar los restos del mártir San Antolín (Antonin de Pamiers), noble galo-visigodo traído de Narbona a Hispania en 672 o 673 por el propio Wamba. Estos son los únicos restos de la catedral visigoda de Palencia. Así pues, el vestigio más antiguo de culto que se conserva en la actualidad es el fondo de la cripta, edificación que data de mediados del siglo VII. Los restos de Antolín, noble galo-visigodo, santo y mártir, habrían llegado en el cortejo del rey Wamba desde Narbona en el año 673. ¿El mismo Wamba mandaría construir el enterramiento?, algunos historiadores investigan para contestar esta pregunta.
Un arco descentrado conecta el espacio soterraño visigótico con la ampliación románica, con salida al centro del ábside. Para algunos autores, como Helmut Schlunk, la Cripta es el martyrium ( voz latina que significa martirio y también sepultura del mártir). Por tanto se cree que es el lugar que guarda las reliquias de San Antolín, pero otros historiadores lo dudan.
Primera restauración
Perdida la diócesis palentina tras la ocupación musulmana, no se restauró hasta que el propio rey Sancho III el Mayor encomendó al obispo de Palencia Poncio la organización de la misma. Según la leyenda, el rey se encontró con las ruinas mientras cazaba un jabalí y recibió la revelación de restaurar la pequeña iglesia.
Recién descubiertas las ruinas visigóticas que abrigaban los restos del mártir, habría sido elegido el lugar como enclave de la sede episcopal. Tras la restauración y ampliación del lugar del martirio, se consagra el nuevo edificio con presencia del Rey y de varios obispos en el año 1035. La investigación arqueológica ha demostrado que la cripta original tenía, además de los restos que pueden verse hoy, otras dependencias adosadas.
Incorporación a la catedralYa en el siglo XII, se edificó un templo románico, que respetó la parte soterraña de la cripta, añadiéndose posteriormente otras construcciones, tanto románicas como góticas y platerescas, lo que representa la configuración actual de la Catedral de Palencia.
La Santa Iglesia Catedral-Basílica de San Antolín, más conocida como catedral de San Antolín, es un templo de culto católico, sede episcopal de la diócesis de Palencia, en la ciudad del mismo nombre, comunidad autónoma de Castilla y León, España. Está dedicada a san Antolín mártir, patrono de Palencia, parte de cuyas reliquias conserva.
Es la tercera catedral más grande de España en cuanto a superficie y con sus 130 metros de longitud, la que tiene la nave central más larga. Es una construcción de grandes proporciones: 130 metros de longitud, con una anchura de 50 metros en el crucero, más otros tantos del claustro y sala capitular; el ábside roza los 42 metros de altura.
Se trata de un edificio de estilo predominantemente gótico, aunque conserva elementos anteriores, de época visigoda y románica, y elementos decorativos renacentistas, barrocos y neoclásicos. La construcción comenzó en el siglo XIV, siendo la única gran catedral castellana iniciada en esa centuria.
El exterior carece de una fachada principal propiamente dicha y se presenta austero y macizo, situación que no refleja la grandeza de su interior, donde pueden verse más de veinte capillas de gran interés artístico e histórico y multitud de obras de arte de todos los estilos.
Catedral de Palencia. Fernando Pascullo. CC BY-SA 4.0. Original file (4,490 × 2,993 pixels, file size: 7.1 MB).
El elemento más reconocible al exterior es la torre de 55 m de altura, elevada y sobria, algo tosca teniendo en cuenta su pertenencia al estilo Gótico. Estudios recientes y excavaciones demuestran que fue torre de carácter militar en el pasado y tras cumplir esa función se le añadieron pináculos y espadaña como única decoración. La planta de la catedral es de cruz latina y tiene la peculiaridad de contar con un crucero doble, por lo que también dispone de cinco puertas, formando así una planta en forma de cruz patriarcal; esto se debe a que a mitad de la construcción se decidió sustituir el primitivo crucero por un segundo, más monumental. Ambos cruceros solo se marcan en alzado y no sobresalen en planta. Aunque la construcción de la catedral gótica duró desde el siglo XIV hasta el XVI, en realidad lo que hoy día se observa ha tardado casi catorce siglos en ser levantado, pues la parte más antigua de la Cripta de San Antolín data del siglo VII y hubo importantes obras y reformas en el siglo XX.
La catedral es llamada popularmente La Bella Desconocida. Sin embargo, recientemente desde el Ayuntamiento de Palencia, el cabildo y la Junta de Castilla y León se está promoviendo el proyecto cultural «La Bella Reconocida» para dar a conocer la belleza de esta catedral «desconocida».
Fue el primer monumento del municipio de Palencia en ser declarado Monumento Nacional, distinción que obtuvo el 3 de noviembre de 1929.
Bibliografía
- Artículo de Salvador ANDRÉS ORDAX en LAS EDADES DEL HOMBRE (7ª. 1999. Palencia): ‘Las Edades del hombre: memorias y esplendores’. Palencia: Fundación Las Edades del Hombre, 1999. ISBN 84-88265-86-7.
- CALLE CALLE, Francisco Vicente, Las gárgolas de la Catedral de San Antolín de Palencia, www.bubok.com, 2008.
- CONCILIOS VISIGÓTICOS E HISPANORROMANOS’, ed. de José VIVES [GATELL]. Barcelona-Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1963. DL B. 12.078-1963.
- CORIA, Jesús y CALVO, Pedro, ‘La catedral de Palencia. León: Caja España, 1998. ISBN 84-87739-69-5.
- FERNÁNDEZ ALONSO, Justo, ‘La cura pastoral en la España romanovisigoda’. Madrid: Universidad Pontificia Gregoriana, 1955.
- GAMS, Pío Bonifacio, ‘Series episcoporum Ecclesiae Catholicae’. Graz: Akademische Drucck et al., 1957.
- GARCÍA RODRÍGUEZ, Carmen, ‘El culto de los santos en la España romana y visigoda’. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966. DL VA.39-1966.
- GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (dir.), ‘Historia de la Iglesia en España’. Madrid: Editorial Católica (col. Biblioteca de Autores Cristianos. serie Maior; 16), 1979.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Rafael A., ‘Catedrales de Castilla y León: catedral de Palencia’. León: Edilesa, 2002. ISBN 84-8012-387-7
- ORLANDIS, José, ‘Historia de España: la España visigótica’. Madrid: Gredos, 1977. ISBN 84-249-3496-2.
- SANCHO CAMPO, Ángel, ‘La catedral de Palencia’. León: Edilesa, 1996. ISBN 84-8012-139-4.
- SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, «El Aula Regia y las asambleas políticas de los godos» en Cuadernos de Historia de España, 5 (1946), pp. 86-87.
- SCHLUNK, Helmut, «Arte visigodo» en ARS HISPANIAE, 2. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947.
Los visigodos dejaron diversas construcciones religiosas que lograron sobrevivir a la invasión musulmana de la península ibérica debido a su ubicación alejada de los centros urbanos. Además, era común reutilizar los sillares de estos edificios para la construcción de murallas, castillos y otras estructuras, desmontando las edificaciones visigodas existentes hasta el año 711. Un rasgo distintivo de la arquitectura visigoda es el uso del arco de herradura, que posteriormente fue adoptado por los musulmanes. Ejemplos representativos de este estilo incluyen la iglesia de San Pedro de la Nave, en El Campillo (Zamora), del siglo VII, la iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo), la iglesia de San Juan en Baños de Cerrato (Palencia), y la cripta de San Antolín en la catedral de Palencia. Todos estos edificios comparten la característica del arco de herradura, que más tarde sería asimilado por los constructores musulmanes. En cuanto a la arquitectura civil visigoda, destaca la ciudad de Recópolis, situada en lo que hoy es Zorita de los Canes, en Guadalajara. Este conjunto es considerado uno de los yacimientos más importantes de la Edad Media, ya que fue la única ciudad nueva construida por iniciativa estatal en los primeros tiempos de la Alta Edad Media en Europa, según el arqueólogo Lauro Olmo Enciso. En Recópolis se han identificado restos de un complejo palatino, una basílica visigoda, viviendas y talleres de artesanía.
Conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa
El conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa lo forman las iglesias románicas de San Pedro, San Miguel y Santa María, situadas en la confluencia de los antiguos torrentes de Vallparadís y Monner (hoy parque de Vallparadís), en el antiguo núcleo visigótico de Egara, origen del pueblo de San Pedro, hoy un barrio de Tarrasa (Barcelona, España). Es el conjunto artístico más importante de la ciudad y una de las joyas del arte románico catalán. Fueron la sede del antiguo obispado de Égara en los siglos V-VIII.
Església de Sant Miquel (Terrassa). Foto: Amador Alvarez. CC BY-SA 3.0. Original file (1,936 × 1,288 pixels, file size: 902 KB).
El conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa, situado en la ciudad de Terrassa, en la provincia de Barcelona, es uno de los complejos arquitectónicos más importantes del románico catalán. Este conjunto incluye dos iglesias: la iglesia de San Pedro, la cual es la más destacada, y la iglesia de Santa María. Ambas iglesias fueron construidas entre los siglos XI y XII, durante un periodo en el que Tarrasa, conocida entonces como Egara, era un importante centro religioso y cultural.
La iglesia de San Pedro es especialmente relevante por su arquitectura y su historia. Fue construida en el siglo XI, aunque sufrió modificaciones y ampliaciones posteriores, especialmente en el siglo XII. Su planta es basilical, con tres naves separadas por columnas y arcos de medio punto, un estilo característico del románico. El ábside semicircular, que conserva una serie de interesantes elementos decorativos, es otro de sus rasgos distintivos. En su interior, destaca la decoración de las columnas y capiteles, muchos de ellos esculpidos con escenas bíblicas y mitológicas que son ejemplos del arte románico medieval.
Una de las características más notables de la iglesia de San Pedro es su fachada, que incluye una puerta monumental con una gran arquivolta. Este elemento, junto a las columnas que la flanquean, transmite la majestuosidad y la solemnidad propias de los edificios religiosos de la época. La iglesia también cuenta con un campanario de planta cuadrada, que originalmente formaba parte de la estructura del monasterio.
El conjunto de las iglesias de San Pedro de Tarrasa es también importante por su ubicación en un lugar que fue un importante centro de poder durante la época medieval, lo que refleja el papel fundamental que la iglesia jugaba en la vida política, social y cultural de la época. Además, las iglesias están relacionadas con el monasterio de San Pedro, que fue un importante centro monástico y de educación en la Edad Media, contribuyendo al desarrollo de la vida intelectual en la región.
A lo largo de los siglos, el conjunto monumental ha experimentado varias restauraciones, pero todavía conserva muchos de sus elementos originales, lo que lo convierte en un testimonio valioso de la arquitectura románica catalana. Hoy en día, la iglesia de San Pedro de Tarrasa es un importante patrimonio histórico y artístico que atrae a numerosos visitantes y estudiosos interesados en la historia medieval de Cataluña.
Vista del conjunto a mediados del siglo XIX en un grabado de Antonio Roca publicado en España: obra pintoresca en láminas. Dominio público.
Antonio Roca – Francisco Pi y Margall (1842-1846) España, obra pintoresca en láminas ya sacadas con el daguerreotipo, ya dibujadas del natural, grabadas en acero y en boj, por los señores D. Luis Rigalt, D. José Puiggarí, D. Antonio Roca, D. Ramon Alabern, D. Ramon Saez, etc, Barcelona: Imprenta de Juan Roger. Vista exterior de las tres iglesias de San Pedro, de Tarrasa.
Las tres iglesias se edificaron cerca de la antigua Égara romana (de la cual todavía se conservan restos) como sede del obispado de Égara constituido hacia el año 450 y que perduró hasta la invasión sarracena en el siglo VIII. Se conocen los nombres de algunos de sus obispos (como el primero, Irineo) y que se celebró un concilio provincial de la Tarraconense en el año 614. El conjunto episcopal se atiene a los modelos bizantinos antiguos: tres iglesias (San Pedro, Santa María y San Miguel). Tras un largo proceso de construcción, las iglesias, quedaron terminadas (según la forma actual) hacia los siglos XI y XII: son de factura románica edificadas sobre los antiguos edificios prerrománicos de la época visigótica.
En el siglo XII, en Santa María se instaló una canonjía agustiniana que permaneció hasta finales de 1392. Por otro lado, la iglesia de San Pedro de Égara, sede de la parroquia, perdió su condición parroquial en 1601 pasando a formar parte de la nueva basílica del Espíritu Santo, en el núcleo de Tarrasa, actualmente catedral del nuevo obispado de Tarrasa. En el siglo XIX San Pedro recuperó su condición de parroquia.
En el primer tercio del siglo XX las tres iglesias fueron objeto de un profundo estudio y de una restauración que corrió a cargo de Josep Puig i Cadafalch, que también realizó excavaciones en Santa María y San Miguel. Josep Puig i Cadafalch contó con un maestro de obras local, Antoni Royes i Vergés, quien, a las órdenes del arquitecto construyó los contrafuertes tal y como se describe en esta cita, «La galería está cubierta con una bóveda de cañón ligeramente irregular y reforzada con arcos torales. La fuerza de estos arcos se descarga en pilares rectangulares, que se reforzaron a principios del siglo XX con gruesos contrafuertes.» en este texto extraído en el sitio de este enlace. El conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1931, y bien de interés cultural en 1985. Actualmente forman parte de una de las seis secciones del Museo de Tarrasa.
Contrafuertes construidos a principios del siglo XX por el maestro de obras tarrasense Antoni Royes i Vergés a las órdenes del arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Foto: PMRMaeyaert. CC BY-SA 3.0 es.
De izquierda a derecha: las iglesias de San Pedro, San Miguel y Santa María. Foto: Oliver-Bonjoch.CC BY-SA 3.0.

Iglesia de San Pedro
Al norte del recinto ( o a la izquierda de la entrada), se encuentra la iglesia de San Pedro, la más grande de las tres iglesias que da nombre, asimismo, al conjunto episcopal y al antiguo pueblo de San Pedro (hoy barrio egarense) que se formó a su alrededor. Tiene una sola nave con un ábside trilobulado y un transepto; el techo es de bóveda de cañón. La cabecera (ábside y transepto) es de la época prerrománica (siglos IX y X) y la nave es del siglo XII. La puerta de acceso, muy sencilla, se abre en el muro sur y está enmarcada por cuatro arquivoltas lisas. La luz entra, en el interior, a través de dos grandes ventanales situados a cada lado de la puerta y por las tres ventanas del ábside. La fachada está coronada por una cornisa con un friso escultural sostenido por ménsulas en forma de cabezas humanas. Tiene dos campanarios, uno de espadaña, de origen románico y otro más moderno cerca del transepto.
En el interior, el ábside tiene un suelo de mosaico del siglo X con motivos geométricos, según la tradición romana. El ábside central queda cerrado por un retablo de piedra en tres líneas, la primera con pinturas murales del siglo XI, todavía de tipo prerrománico, y los dos superiores, dentro de arcos ciegos, con la representación de San Pedro, Jesús, los Evangelistas y otras figuras bíblicas. En el muro norte de la nave quedan fragmentos de pinturas murales góticas del siglo XIV, de estilo primitivo. A la izquierda de la nave se abren dos capillas añadidas posteriormente: la de San Valentín, con un retablo del siglo XVII, y la del Santísimo, con pinturas murales de Ricard Marlet (1948).
Iglesia de San Pedro. A la derecha, la iglesia de San Miguel. Tony Castle. Las iglesias románicas de San Pedro, San Miguel y Santa María forman el conjunto artístico más importante de Tarrasa y constituyen una de las joyas del arte románico catalán. CC BY-SA 4.0.
Iglesia de San Miguel
Se podría destacar que San Miguel, en concreto, es la que presenta elementos visigodos más claros, a pesar de su romanización posterior.
Situada en el centro del recinto, en medio de las dos iglesias funcionaba, seguramente, como un templo funerario, aunque Puig i Cadafalch lo interpretó como un baptisterio, y así se creyó durante algún tiempo. Es la única, de las tres iglesias, que conserva la planta primitiva entera, la cual es cuadrada y tiene una cruz griega con nichos en los ángulos en la pared este, sobre el ábside, de planta de herradura por dentro y hexagonal por fuera. En el interior, en el centro de la planta cuadrada, está el cimborrio cubierto por una cúpula sostenida por ocho columnas hechas con fragmentos visigóticos aprovechados, y cuatro capiteles tardorrománicos. Debajo de la cúpula está la piscina del baptisterio, de base octogonal.
Debajo del ábside se encuentra la cripta de Sant Celoni, con una capilla absidal trilobulada. La puerta de acceso está en el muro sur y data de los siglos IX y X. Parece ser que las pinturas murales del ábside son del siglo VI, con una escena de Cristo rodeado de ángeles y, debajo, los doce apóstoles. Como las de Santa María, se encuentran entre las representaciones pictóricas murales más antiguas de Europa.’
Interior de la iglesia de San Miguel. Foto: Oliver-Bonjoch. CC BY-SA 3.0.

Iglesia de Santa María
Este edificio románico, de principios del siglo XII, se encuentra al sur del recinto y tiene una planta basilical. La cabecera, con el ábside de herradura por dentro, y cuadrado en el exterior, pertenece a un templo de construcción anterior. El techo de la nave es de bóveda apuntada y el del transepto es de bóveda semicircular. En el crucero se levanta el cimborrio octogonal coronado por un pequeño campanario de torre de dos pisos, con un tejado de cuatro vertientes. El cimborrio y la parte alta de los muros del norte y oeste tienen decoración lombarda, con fajas y arquería ciega. La puerta de entrada es sencilla, de arco de medio punto con relieves de terracota encima y una sillería aprovechada. En la fachada sur hay un pórtico de cuatro arcos de medio punto, restos del claustro de la canonjía agustiniana del siglo XII
Delante y dentro de la iglesia se pueden ver los restos de las antiguas edificaciones paleocristianas y visigóticas, con los mosaicos sobrepuestos (uno del siglo IV y otro del siglo V), el ábside rectangular visigótico y criptas sepulcrales (excavadas debajo de la iglesia románica) o el antiguo baptisterio (debajo del transepto).
La bóveda del ábside está cubierta de pinturas murales de tipo lineal, con trazos rojos y verdes, que narran la vida y la Pasión de Cristo; aunque siguen el estilo paleocristiano datan, seguramente, del siglo VI. Asimismo, en el ábside hay una mesa de altar del alto-Medioevo y una talla gótica de la Madre de Dios del siglo XIV.
Los muros de Santa María guardan destacadas piezas artísticas, a manera de museo, que recoge las obras principales de todo el conjunto episcopal de San Pedro. A lo largo de la nave hay unos plafones con pinturas murales que van del estilo románico al gótico, que antaño estaban en el ábside de donde se sacaron para que pudieran contemplarse las anteriores, visibles en la actualidad. Hay, también, una piedra de altar del siglo X y lápidas sepulcrales medievales y romanas (en una de ellas se encuentra la documentación escrita del nombre del municipio romano de Égara). En el transepto se encuentran tres retablos góticos de gran valor:
- El retablo de los santos Abdón y Senén, en el brazo izquierdo del transepto, obra de Jaume Huguet, pintado en 1460 para la iglesia de San Pedro. Está muy bien conservado y es uno de los más célebres del artista. Los santos titulares están representados en el centro, rodeados de escenas de su vida y de su martirio. En la parte inferior están las imágenes de los santos médicos Cosme y Damián.
- El retablo de San Miguel, al lado del anterior, obra de Jaume Cirera y Guillem Talarn que se terminó entre 1450 y 1451. Están representadas las luchas entre los ángeles y los demonios así como tres escenas de la Pasión.
- El retablo mayor de San Pedro, en el brazo derecho del transepto, obra de Lluís Borrassà, de 1411. Falta la tabla central, en los ocho laterales se presentan diversas escenas de la vida de San Pedro. Cerca de las tablas del retablo de San Pedro hay una absidiola con pinturas murales románicas de finales del siglo XII, con un Cristo en Majestad y escenas del martirio de santo Tomás Becket.
Iglesia de Santa María. Canaan. CC BY-SA 4.0.
Martirio de santo Tomás Becket. Foto: Canaan. CC BY-SA 4.0.

Santo Tomás Becket fue un arzobispo de Canterbury, conocido principalmente por su martirio en 1170, que se convirtió en uno de los eventos más significativos de la Edad Media. Nació en Londres en 1118, en una familia normanda de clase media. Después de estudiar en París y en Bolonia, Becket se dedicó a una carrera eclesiástica y, eventualmente, fue nombrado canciller del rey Enrique II de Inglaterra, lo que le permitió establecer una estrecha relación con la corona inglesa.
Becket y Enrique II compartían una relación cercana y de confianza, y en un principio, Becket apoyó al rey en sus políticas, defendiendo los intereses del monarca en la corte. Sin embargo, cuando Becket fue nombrado arzobispo de Canterbury en 1162, su vida dio un giro radical. A pesar de la amistad que tenía con Enrique II, su papel como líder de la iglesia inglesa lo llevó a confrontarse con el monarca en cuestiones relacionadas con la independencia de la iglesia frente al poder secular.
La disputa entre Becket y Enrique II se centró principalmente en el control de la iglesia sobre sus propios asuntos, especialmente sobre la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos y la imposición de leyes sobre el clero. El rey Enrique, que buscaba reducir el poder de la iglesia y someterla al control real, vio a Becket como un obstáculo a sus objetivos. Becket, por su parte, defendió los derechos de la iglesia y la autonomía del clero, lo que le llevó a enfrentarse públicamente con el monarca.
La tensión entre los dos culminó en el conflicto conocido como las «Constituciones de Clarendon» en 1164, en las que Enrique II intentó imponer una serie de reformas que restringían la autoridad de la iglesia. Becket, al no aceptar estas reformas, fue exiliado a Francia durante varios años. Durante su exilio, Becket se mantuvo firme en su defensa de la iglesia y se ganó la admiración de muchos clérigos y laicos por su valentía y principios.
En 1170, después de años de exilio, Becket regresó a Inglaterra tras un acuerdo con el rey, pero las tensiones entre ambos no desaparecieron. La situación se agravó cuando, en un momento de frustración, Enrique II exclamó: «¿Quién lo librará de mí de este monje?!» A pesar de que no era una orden directa, cuatro caballeros que estaban presentes interpretaron sus palabras como una instrucción para acabar con Becket. Así, el 29 de diciembre de 1170, Tomás Becket fue asesinado en la catedral de Canterbury por estos caballeros, quienes lo atacaron mientras estaba orando en el altar.
Su muerte causó un gran impacto en toda Europa, y rápidamente Becket fue venerado como mártir y santo. En 1173, tan solo tres años después de su muerte, fue canonizado por el Papa Alejandro III. Su martirio y la lucha entre la iglesia y el poder secular que representó fueron temas que marcaron la historia de la iglesia medieval y el papel de la iglesia en la política de la época. Becket pasó a ser símbolo de la resistencia del clero frente al poder temporal y se convirtió en uno de los santos más populares de la cristiandad medieval, especialmente en Inglaterra, donde su tumba en la catedral de Canterbury se convirtió en un importante centro de peregrinación.
Iglesia de Quintanilla de las Viñas (Burgos)
La ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en el antiguo alfoz de Lara (Mambrillas de Lara, provincia de Burgos, Castilla y León, España), es un gran ejemplo de arquitectura visigoda, datada del siglo VII. El templo, aunque fue estudiado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se puso en valor hasta que el cronista de Burgos, Luciano Huidobro, le atribuyó un supuesto origen mozárabe en 1927. A instancias de este mismo erudito, fue declarada Monumento Nacional el 25 de noviembre de 1929 y restaurada.
Conserva la cabecera y parte del transepto. Es muy conocida por sus relieves escultóricos en piedra con motivos vegetales, geométricos y simbólicos. Aunque su datación ha sido debatida, sigue siendo una joya de época visigoda.
La ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, en el antiguo alfoz de Lara (Mambrillas de Lara, provincia de Burgos, Castilla y León, España). Jaume de Wikipedia en francés – Transferido desde fr.wikipedia a Commons. Dominio público.

Contexto histórico
Podemos situar esta Ermita dentro de la tradición local coincidente con Aranda de Duero. En tiempo de la invasión árabe a la península aproximadamente en el 834 d.C se trataron de conservar edificaciones y demás imaginería religiosa. Muchos de estos esfuerzos resultaron en vano y quedó un rastro de ruinas a su paso. En el caso de la Ermita de Santa María, a pesar de su estado, dentro se conservan las memorias del paso de árabes y romanos además de sepulcros católicos. Durante esta época, habiendo caído el Imperio Romano y sucediéndose la dominación islámica, el edificio conserva todas las características de la arquitectura visigoda aunque posteriormente evolucionará para adaptarse a la cultura dominante. No sé conoce la fecha exacta de su construcción pero a través de su datación en siglos la consideramos uno de los ejemplos supervivientes de la cultura visigoda en la península ibérica. La mezcla de elementos de diversos orígenes (árabes, mozárabes, católicos…) se debe a las transformaciones y modificaciones a las que se ha visto sometida con el paso de los años. De muchas de ellas no tenemos constancia, solo podemos construir teorías en base a la datación de los materiales y las características singulares de los pueblos que habitaron el territorio. De las pocas modificaciones de las que tenemos constancia destacamos una del siglo X cuando se añade un ábside semicircular de estilo románico que pone en evidencia la adaptación del edificio a través del tiempo. Esta modificación sucederá justo antes de la reconquista y periodo románico (XI-XII). En conclusión, esta Ermita se encuentra en una encrucijada de periodos históricos que la convierte en un testimonio vivo de su continuidad y capacidad de adaptación a los diferentes estilos que la sucedieron. Esto conduciría, una vez estudiada por arqueólogos e historiadores del arte, a ser declarada bien de interés cultural fortaleciendo así el peso del patrimonio histórico de la región.
La ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, situada en el antiguo alfoz de Lara, en la provincia de Burgos, es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura visigoda en la península ibérica. Se data en el siglo VII y aunque en la actualidad se conserva solo la cabecera y parte del transepto, lo que queda del edificio muestra una gran riqueza ornamental y técnica. Es especialmente famosa por sus relieves escultóricos, entre los que destacan los de los muros laterales, donde se representan motivos vegetales, geométricos y figuras simbólicas, como un crismón flanqueado por ángeles, que muestran la fusión entre tradición clásica, simbolismo cristiano y estilo visigodo. Estas esculturas han sido objeto de múltiples estudios e interpretaciones, ya que reflejan tanto influencias orientales como elementos propios del arte paleocristiano hispano.
No se conserva una leyenda clara sobre sus orígenes, pero el lugar ha estado tradicionalmente vinculado a la presencia de comunidades cristianas en una época de transición entre el dominio romano y la consolidación del reino visigodo. Su situación en un entorno rural y apartado ha contribuido a su conservación parcial. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que formase parte de un conjunto monástico o estuviera vinculada a una fundación noble de carácter privado, aunque no hay una historia única aceptada.
En cuanto a la diferencia entre iglesia y ermita, ambas son lugares de culto cristiano, pero su uso y contexto varía. Una iglesia suele estar vinculada a una comunidad estable y cuenta con una estructura parroquial, mientras que una ermita se localiza normalmente en lugares aislados o rurales y suele ser un espacio de devoción más reducido, a menudo sin una comunidad residente permanente. Las ermitas están dedicadas con frecuencia a santos o advocaciones específicas y pueden tener un carácter más personal o peregrino. Santa María de Quintanilla de las Viñas, aunque en origen posiblemente funcionó como iglesia, ha llegado a nosotros con el uso tradicional de ermita, debido a su aislamiento y a la evolución del culto en la zona.
Santa María. Quintanilla de las Viñas. Relieve 2. Foto: Nacho Cobos. CC BY-SA 4.0.

La Ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, es reconocida como parte del arte visigodo durante esta época en la península ibérica conviven más culturas y todas aportan al arte de estos siglos. Dada la escasez de recursos y el deterioro del Imperio Romano, los visigodos a menudo recurrieron a la reutilización de materiales de construcción existentes. Esto se refleja en la presencia de elementos arquitectónicos romanos incorporados en las estructuras visigodas, como columnas y piedras talladas, por lo que se puede encontrar una variedad de elementos pertenecientes a diversos movimientos artísticos en una misma obra, como es el caso de los sillares del exterior de esta ermita que son de origen romano, es por eso que en muchas ocasiones se dificulta enmarcar obras en una corriente artística concreta. La arquitectura visigoda evidencia que existe una continuidad palpable con las tradiciones arquitectónicas anteriores, es decir, el arte romano. Las iglesias visigodas, como la de San Juan de Baños en Palencia, adoptan plantas basilicales con ábsides semicirculares que sin duda muestran la influencia directa que la arquitectura romana tiene sobre las creaciones de la época visigoda. Pero esta continuidad no implica una simple imitación, sino una reinterpretación creativa de los elementos usados por el arte romano y utilizados en un contexto cultural diferente. Aunque es evidente esa herencia romana, los visigodos también utilizan elementos propios de su identidad germánica en su arte y por supuesto en la arquitectura. Los capiteles decorativos y las columnas en algunas iglesias, como las de Santa María de Melque en Toledo, muestran motivos geométricos y vegetales que exhiben la influencia germánica. Estos elementos sugieren una fusión de estilos que demuestra que el llamado arte visigodo adopta características de otros estilos artísticos. La creación de iglesias fue un elemento central en la arquitectura visigoda, no solo para ser usados como lugares de culto, sino también como expresiones de la identidad cristiana que tuvo la cultura visigoda. La iglesia de San Juan de Baños, anteriormente mencionada muestra la importancia de estos edificios como centros de identidad cultural y religiosa por su impresionante nave basilical y su ábside semicircular. Las iglesias visigodas a menudo presentan una planta basílica, estas estructuras se componen de una nave central flanqueada por pasillos laterales, lo que refleja la influencia continua de los modelos romanos. Los ábsides semicirculares son una característica común en la arquitectura visigoda, están ubicados en el extremo oriental de las iglesias y como ya se ha mencionado son herencia del arte romano. Los capiteles de las columnas en las iglesias visigodas son notables por su decoración elaborada, decorados con motivos geométricos y vegetales. A pesar de la corta duración del reino visigodo en la península ibérica, su arquitectura dejó un legado muy relevante.
Ermita de origen visigodo localizada en la afueras de Quintanilla de las Viñas, provincia de Burgos. Su origen se fecha en los siglos VII-VIII y actualmente sólo queda una parte de la edificación original con elementos decorativos tallados en grandes sillares, tanto en el interior como en el exterior. Ángel M. Felicísimo from Mérida, España – Ermita de Santa María (interior). CC BY 2.0. Original file (3,000 × 2,229 pixels, file size: 1.64 MB).
Descripción de la obra
La Ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, muestra un claro ejemplo de arquitectura visigoda datada del siglo VII, pero podemos encontrar que dispone de elementos artísticos de otras corrientes ya que se volvían a utilizar materiales como por ejemplo de origen romano. La ermita de la cual solo se conserva una pequeña parte de lo que fue originalmente posee grandes sillares, coherente con el estilo visigodo, aludiendo a una técnica constructiva sólida y duradera, tiene un diseño de basílica y algún elemento como el arco toral de herradura, que es algo experimental de este estilo, y el cual destaca por su forma de herradura en el intradós y de medio punto peraltado en el extradós, exponiendo la habilidad técnica de los constructores. Solo se conserva la capilla mayor y el transepto por lo que solo tenemos una visión parcial del templo original, pero sí que tendría originalmente naves laterales y nave central. La manera de disponerse la planta, con la capilla mayorformando un ábside rectangular y el transepto, nos viene a decir que su estructura es basilical con ciertos elementos de cruz latina. Además destaca por su sencillez y austeridad, que son características típicas de la arquitectura visigoda. Seguimos con este análisis con el arco de triunfo, el cual, nos guía a la capilla desde el crucero; se presenta con decoraciones como palomas, zarcillos y racimos; estos adornos nos revelan detalles ornamentales y simbólicos; también presenta bloques de piedra prismáticos que sirven como capiteles. Los capiteles de dichos bloques, muestran relieves alegóricos de la luna y el sol, manifestados por bustos humanos dentro de círculos que están aguantados por ángeles. La existencia de alegorías de la luna y el sol, junto con la figura de Cristo, añade un simbolismo religioso a esta estructura. Hay una inscripción sobre el arco de triunfo, que menciona a Flammola y propone una humilde ofrenda, estas inscripciones exponen la dedicación de la iglesia y ponen a disposición un elemento de devoción. Continuamos con los lienzos exteriores de los muros, que presentan adornos como elementos de decoración que forman franjas horizontales, incorporando también roleos, racimos, zarcillos, motivos geométricos y figuras de animales. La forma en que se presentan estos elementos en círculos tangentes es poco común y agrega dificultad y novedad a la decoración. Para terminar, decir, que el robo y la posterior recuperación de dos sillares con relieves, añade importancia artística y singularidad a la obra; además de que su datación a finales del siglo VII o comienzos del VIII puntúa su contribución al patrimonio artístico de la época visigoda, y cuya restauración hecha después de que la declarase Monumento Nacional en 1929, enseña el interés por conservar y destacar esta obra.
Detalle de relieve. Jaume de Wikipedia en francés – Transferido desde fr.wikipedia a Commons. Dominio público.

Bibliografía
- Huidobro Serna, Luciano (1927). Ermita de Santa María en Quintanilla de las Viñas. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos. 4º trim. 1927, Año 6, n. 21, p. 238-242.
- Castresana López, Álvaro (2015), Corpus inscriptionum christianarum et mediaevalium provinciae burgensis: ss. IV-XIII. Oxford: Archaeopress.
- QUINTANILLA DE LAS VIÑAS. (s. f.). Turismo Prerrománico. Recuperado 29 de noviembre de 2023, de este enlace.
- Iglesia de Quintanilla de las Viñas. (s. f.). Recuperado 29 de noviembre de 2023, de http://www.jdiezarnal.com/quintanilla.html
- Ermita de Santa María de Lara—Quintanilla de las Viñas—Recorrido—El Camino de San Olav- Burgos—Noruega- Camino de San Olav. (s. f.). Recuperado 8 de noviembre de 2023, de http://www.caminodesanolav.es/es/contenido/?iddoc=43
- Ermita de Quintanilla de las Viñas—Guías Turísticos Burgos. (s. f.). Recuperado 8 de noviembre de 2023, de https://www.guiasturisticosburgos.com/blog/ermita-quintanilla-vinas-burgos.htm
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Santa María de Quintanilla de las Viñas.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Santa María de Quintanilla de las Viñas.- Arte Prerrománico Español: Ermita de Quintanilla de las Viñas
- Fotografía Nocturna
Yacimiento de Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara)
Recópolis es una antigua ciudad de supuesto origen visigodo situada en el término municipal de Zorita de los Canes (Guadalajara, España), distando apenas 1,5 km del actual núcleo urbano. Fue mandada construir por Leovigildo en honor a su hijo Recaredo en 578. Funcionó como un centro urbano importante, capital de una provincia denominada Celtiberia, de límites imprecisos, al este de la Carpetania (Toledo, la capital del reino). El conjunto está considerado “uno de los yacimientos más trascendentes de la Edad Media al ser la única ciudad de nueva planta construida por iniciativa estatal en los inicios de la Alta Edad Media en Europa” según Lauro Olmo Enciso, catedrático de arqueología de la Universidad de Alcalá.
Ver: «Recópolis, 30 hectáreas de un complejo palatino oculto». El País. 28 de junio de 2019.
Etimología
El estudio de las monedas y del propio nombre hace dudar de la etimología de «Ciudad de Recaredo». No hay en el mundo tardo-antiguo ningún lugar fundado en el que el nombre se acorte, como se sugiere de Recaredo a Rec; si este hubiese sido el caso, la ciudad quizá se hubiese llamado Recaredopolis. Y además, Leovigildo no tendría por qué haber elegido para nombrar la ciudad a su hijo menor (Recaredo) en vez de a su hijo mayor (Hermenegildo, que además se fundó antes de su revuelta contra Leovigildo). La hipótesis que barajan los arqueólogos actuales es que la ciudad se hubiese llamado Rexopolis (‘Ciudad del rey’), que haría más clara su etimología, y además se corresponde con las monedas de la ceca que escriben el nombre de la ciudad Recopolis con una sola «c» mientras que Recaredo en los textos es escrito Reccaredo, con dos «c». Otra posibilidad, más segura, es que al ser Recaredo un típico nombre gótico birradical sólo se emplease la primera raíz (Recas), tal y como proponía J. M. Piel, al ser la determinativa.
Ubicación de Recópolis. Hispania 586 AD. Medievalista derivative work: Rowanwindwhistler – Iberia 586-pt.svg: Medievalista. CC BY-SA 3.0.

Localización
Está situada sobre un cerro a cuyos pies discurre apacible el río Tajo, en el término municipal de Zorita de los Canes, en plena Alcarria. En el yacimiento, en la actualidad en curso de excavación, se conservan los restos del palacio, iglesia, puerta monumental, calles, edificios comerciales, casas, muralla, acueducto, caminos de acceso, todo ello con un centro de interpretación, dispuesto para la visita pública. Parte de los elementos constructivos de la ciudad, sillares, escultura decorativa, etc., se reutilizaron en los inicios de la época andalusí, en el siglo IX, para edificar la nueva ciudad que sustituyó a Recópolis en el control del territorio, la medina árabe de Zorita, la actual Zorita de los Canes.
Arco románico en la basílica visigoda de Recopolis. Foto: Fergon. Dominio público.

Contexto histórico
Según cuenta en su Chronicon Juan de Biclaro, Leovigildo habría mandado construir esta ciudad en 578, en un año en el que paró sus campañas bélicas. Además, es un periodo en el que Leovigildo intenta reforzar su posición frente a los merovingios y los bizantinos, pues el suyo es uno de los últimos reinos arrianos y se ve cercado de enemigos. Para liberarse de esta presión, se hace con atributos imperiales romanos, como acuñar monedas con su nombre y fundar ciudades. Se ha propuesto que el trazado urbanístico de Recópolis se inspiró en el urbanismo de Constantinopla.
Hacia mediados del siglo VII la vida local se altera: se modifica la planificación urbanística y disminuye la actividad como consecuencia de la crisis del Estado visigodo.
En el siglo VIII la ocupan los musulmanes, de base étnica bereber, y se asientan en la ciudad visigoda. En los documentos árabes del califato cordobés se la denomina Racopel / Madinat Raqquba, y la nombra el historiador Ali ibn al-Athir en sus Anales del Maghreb y de España. Más tarde, se produjo una reducción del asentamiento, hasta abandonarse en el siglo IX en beneficio de la ciudad de Zorita de los Canes; sus constructores utilizaron como cantera las piedras de las edificaciones de Recópolis y ésta acabó en ruinas.
La repoblación cristiana desde finales del siglo XI significa para la zona la fundación de nuevas aldeas, una de ellas sobre las ruinas del complejo palatino, y se edifica una iglesia ya en el siglo XII, que para el siglo XV es una simple ermita en despoblado, dedicada a la Virgen de la Oliva.
Vida urbana
El conjunto urbano se encontraba rodeado por una muralla con torres y puertas de entrada, ya citadas por Juan de Biclaro y Ali ibn al-Athir; este último añade además la existencia de jardines. Estas murallas tenían una función tanto defensiva como monumental y de prestigio. El centro del poder era el palacio, situado en la parte más alta de la ciudad y formado por una serie de edificios de dos plantas dispuestos alrededor de una gran plaza. Su función sería el alojamiento de los altos dignatarios y la administración de la ciudad y su territorio. La iglesia palatina era de planta cruciforme y tuvo una profusa decoración, con elementos que conectan con el mundo tardorromano y el entorno mediterráneo. En ella se encontró en 1946 un tesorillo de monedas de la época de su fundación (algunas suevas y merovingias, además de las primeras acuñaciones de Leovigildo). Se ha localizado la existencia de talleres locales de cantería, de vidrio y orfebrería, así como algunas muestras de comercio a larga distancia (principalmente del norte de África), que demuestran una sofisticada vida económica, social y cultural para la época. Existieron dos grandes edificios con funciones comerciales y artesanales. No obstante, la principal base económica de la ciudad era abrumadoramente la explotación de un entorno rural —la rica vega del Tajo— de base agropecuaria típicamente mediterránea (cereal, olivo, vid, ganado ovino, caprino, bovino y porcino; incluso se han detectado restos de caza).
Arco del interior de la iglesia. Foto: Borjaanimal. Recopolis – Basilica (Interior). CC BY-SA 3.0 es.

Yacimiento
El yacimiento de Recópolis se encuentra en proceso de excavación, aunque los trabajos realizados muestran ya trazos de una organización y jerarquización que en la actualidad constituyen el ejemplo más significativo de las concepciones urbanísticas de la época visigoda. De esta ciudad, realizada con un plan urbanístico preconcebido, las excavaciones han descubierto la existencia de un conjunto palatino, formado por tres edificios palaciales de dos plantas, y una iglesia, edificios todos ellos que contenían destacadas piezas artísticas que hoy se pueden admirar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en el Museo de Guadalajara. La comunicación entre el conjunto palatino y el resto de la ciudad se hacía a través de una puerta monumental. De dicha puerta partía la calle principal de la ciudad, flanqueada por dos edificios comerciales, con tiendas y talleres, donde se producía vidrio, objetos de orfebrería y se podían adquirir productos procedentes de diferentes zonas del Mediterráneo (norte de África, zona del Egeo, Oriente Próximo). Las casas excavadas muestran una estructura con habitaciones abiertas a patios interiores. Toda la ciudad estaba rodeada por una muralla de grandes dimensiones. Un acueducto, el único que hasta el momento se conoce de época visigoda, suministraba agua a parte de la ciudad, posiblemente al conjunto palatino, mientras que en el resto de la ciudad un sistema de cisternas servían a las necesidades del resto de la población.
La estratigrafía del yacimiento revela que la ciudad estuvo ocupada desde fines del siglo VI hasta mediados del siglo IX, esto es, en época visigoda y primitiva época andalusí. Posteriormente, con motivo de la ocupación cristiana de la zona sobre las ruinas de parte del antiguo palacio y de su iglesia, se asentó una pequeña comunidad de campesinos mozárabes entre finales del siglo XII y el siglo XIV. Una vez abandonada esta aldea, sobre las ruinas de la antigua iglesia se edificó una ermita en honor a la Virgen de la Oliva que pervivió como centro de culto de los pueblos de la zona durante toda la época moderna.
El descubrimiento de las ruinas de Recópolis se debe a Juan Catalina García López, en 1893. Las primeras excavaciones fueron realizadas por Juan Cabré en 1945 y 1946 y se reiniciaron entre los años 1977 a 1985. Posteriormente, desde el año 1992 hasta la actualidad, están dirigidas por el arqueólogo y profesor de la Universidad de Alcalá Lauro Olmo Enciso.
El yacimiento de Recópolis, situado en las inmediaciones de la actual localidad de Zorita de los Canes en la provincia de Guadalajara, es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de época visigoda en Europa. Fundada en el año 578 por el rey Leovigildo en honor a su hijo Recaredo, Recópolis fue una ciudad de nueva planta creada con fines políticos, administrativos y estratégicos. Se considera la única ciudad visigoda conocida que fue construida por iniciativa estatal y no sobre un asentamiento romano previo, lo que la convierte en un caso excepcional en la Alta Edad Media europea. El trazado urbano responde a una planificación muy cuidadosa, con calles organizadas, una muralla defensiva, un complejo palatino, una basílica y un núcleo de talleres artesanales que muestra un elevado grado de desarrollo técnico y económico para la época. El complejo palaciego ocupaba una posición dominante dentro de la ciudad y estaba vinculado directamente con el poder del monarca. La basílica, de tres naves separadas por columnas, estaba integrada en el conjunto y reflejaba la estrecha relación entre Iglesia y monarquía visigoda. Además, se han hallado restos de viviendas y objetos que indican la existencia de una intensa actividad artesanal y comercial. Recópolis siguió siendo un enclave importante tras la invasión musulmana, conservando su nombre en las fuentes árabes como Madinat Raqquba. Hoy en día el yacimiento es objeto de investigación continua y constituye una referencia clave para el estudio del urbanismo, la arquitectura y la organización social del reino visigodo de Toledo.
Bibliografía
- Recópolis y la ciudad en época visigoda, Zona arqueológica. Madrid. 2008.
- Recópolis. Un paseo por la ciudad visigoda. (Catálogo de la exposición: «Recópolis. Un paseo por la ciudad visigoda». Madrid, 2006).
- Exposición Recópolis. Un paseo por la ciudad visigoda (diciembre de 2006 a febrero de 2007), en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid en Alcalá de Henares (marzo a mayo de 2007) en el Museo Provincial de Guadalajara.
- Martínez Jiménez, J. 2015. A preliminary study of the aqueduct of Reccopolis. Oxford Journal of Archaeology 343(3), pp. 301–20.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Recópolis.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Recópolis.
Tesoro de Guarrazar
El tesoro de Guarrazar es un tesoro de orfebrería visigoda compuesto por coronas y cruces que varios reyes del reino visigodo de Toledo ofrecieron en su día como exvoto. Fue hallado entre los años 1858 y 1861 en el yacimiento arqueológico denominado huerta de Guarrazar, situado en la localidad de Guadamur, muy cerca de Toledo. Las piezas están repartidas entre el Musée Cluny de París, la Armería del Palacio Real, el Museo Arqueológico Nacional y la Galería de las Colecciones Reales, estos tres últimos en Madrid.
Composición
Entre todas las piezas halladas, las más valiosas son las coronas votivas de los reyes Recesvinto y Suintila; esta última fue robada en el año 1921 y todavía no recuperada.[3] Ambas de oro, engastadas principalmente con perlas y zafiros tallados en cabujón. Hay también otras coronas más pobres y más pequeñas y cruces votivas. También se hallaron cinturones, hoy desaparecidos.
La tradición de los talleres de orfebrería de la península ibérica se remonta a la prehistoria, pero la de época visigoda está muy vinculada a la orfebrería bizantina. Se emplea, además del engastado, la técnica de incrustar las piedras en alvéolos, que fue la preferida por los pueblos germánicos; es la técnica empleada en las letras de las coronas, que están ejecutadas con alvéolos de oro donde se han incrustado granates tallados en el hueco. En la corona votiva de Recesvinto, estas letras colgantes dicen en latín lo siguiente: RECCESVINTVS REX OFFERET. (El rey Recesvinto la ofreció). Los adornos repujados de las aspas de las cruces son de tipo germánico, pero la forma de las coronas votivas es totalmente bizantina. Las coronas del tesoro son de tipo votivo, no aptas para ser lucidas como tocado.
Las presencia de joyas bizantinas en los tesoros visigodos era tan abundante, según los testimonios literarios, que en las iglesias de Mérida «había joyas para llenar varios carros» (Vidas de los padres emeritenses). Fuentes árabes testimonian que al entrar los musulmanes en Toledo, encontraron en la catedral una serie de coronas votivas que los reyes visigodos habían ido donando, y que muchas fueron fundidas en ese momento para aprovechar los metales nobles. Las joyas de la iglesia de Toledo y las del tesoro real fueron causa de envidias y graves disputas entre los conquistadores árabes. Una gran parte de estas coronas y cruces debieron ser escondidas por los clérigos visigodos, como ocurrió con las que estaban en el cercano monasterio de Santa María de Sorbaces.
Toledo. Guadamur. Coronas y cruces visigodas de Guarrazar, cromolitografía de Teófilo Rufflé (según dibujo de Francisco Aznar y García), hacia 1862-1864, 744 x 596 mm (medidas de la hoja), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF). Departamento: Calcografía Nacional. Foto: Teófilo Rufflé Según dibujo de Francisco Aznar y García. Este enlace fuente. Dominio público. Original file (2,586 × 3,462 pixels, file size: 4.64 MB). Los materiales son oro, zafiro y perlas. Arte visigodo. Siglo VII-VIII. Hispania visigoda. Descubierto en 1858. (Guadamur).
El Tesoro de Guarrazar es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes relacionados con la orfebrería visigoda. Este tesoro fue descubierto en 1858 cerca de la localidad de Guarrazar, en la provincia de Toledo, España. Se trata de un conjunto de coronas y otros objetos de gran valor que pertenecen a la élite visigoda, y se cree que fueron elaborados en el siglo VII, en el apogeo del reino visigodo, justo antes de la invasión musulmana.
El hallazgo de Guarrazar incluye varias coronas, entre las que destacan las coronas votivas, hechas de oro y decoradas con piedras preciosas, cristales y esmaltes. Estas coronas se utilizaban como ofrendas religiosas y, probablemente, pertenecían a los reyes visigodos o a figuras de alto rango dentro de la iglesia visigoda. La presencia de símbolos cristianos en estas coronas sugiere que el tesoro estaba vinculado a la nobleza cristiana del reino visigodo, que en esa época adoptó el cristianismo como religión oficial y lo utilizó tanto en el ámbito político como religioso.
Una de las coronas más destacadas es la llamada «Corona de Recesvinto», que se cree que fue realizada para el rey Recesvinto, quien gobernó entre 649 y 672. Esta corona es de oro macizo y está adornada con piedras preciosas, y es un ejemplo excepcional de la orfebrería visigoda. Junto a las coronas, se encontraron otros objetos de orfebrería, como cruces, medallones y piezas litúrgicas, lo que refleja el alto nivel de sofisticación de los artesanos visigodos.
El Tesoro de Guarrazar es fundamental para entender la cultura material de la España visigoda, ya que ofrece una visión única de la riqueza, el poder y las creencias de este pueblo. A través de su arte y sus objetos, se puede percibir la estrecha relación entre la realeza visigoda y la iglesia cristiana, que desempeñaba un papel central en la legitimación del poder y la autoridad de los monarcas. Además, el tesoro de Guarrazar es crucial para el estudio de la orfebrería medieval, ya que revela técnicas avanzadas de trabajo con metales preciosos, piedras y esmaltes.
El hallazgo de Guarrazar también tiene una gran importancia histórica porque permite reconstruir parte de la historia del Reino Visigodo, que fue uno de los últimos reinos germánicos en la península ibérica antes de la llegada de los musulmanes en el siglo VIII. Este tesoro refleja el esplendor de una cultura que estaba en su último suspiro antes de su desaparición, y proporciona una valiosa fuente de información para los arqueólogos e historiadores que estudian la época visigoda.
En resumen, el Tesoro de Guarrazar no solo es un hallazgo arqueológico fascinante, sino que también es una muestra única del arte, la religión y el poder del reino visigodo. Sus objetos de orfebrería son testigos de la habilidad artesanal de la época y de la estrecha relación entre el cristianismo y la monarquía visigoda. Este tesoro sigue siendo una de las piezas más importantes para comprender la historia de la península ibérica en la Edad Media.
Foto 1 de la izq. «Una de las coronas votivas». Realizada en oro, piedras preciosas y nácar en el siglo VII. Es parte del llamado Tesoro de Guarrazar. (Desconocido – Luis García (Zaqarbal). CC BY-SA 3.0. Original file.
Foto 2 de la izq: Detalle de la corona de Recesvinto. Manuel Parada López de Corselas. ARS SUMMUM, Centro para el Estudio y Difusión Libres de la Historia del Arte, verano de 2007. Detalle de la corona votiva del rey visigodo Recesvinto († 672). Realizada en oro y piedras preciosas en la segunda mitad del siglo VII. Es parte del llamado Tesoro de Guarrazar. La imagen muestra tallas en cristal de roca y cadenas con eslabones de los que cuelga el lema (R)ECCESVINTVS REX OFFERET y una cruz pectoral bizantina. Dominio público. Original file.
Foto 3 de la izq. «Corona y cruz votivas.» Desconocido – Luis García (Zaqarbal), 27–September–2008. «Corona y cruz votivas visigodas.» Realizadas en oro, piedras preciosas, nácar, perlas y cristal en el siglo VII. Son parte del llamado Tesoro de Guarrazar. CC BY-SA 3.0. Original file.
Foto 4 desde la izq. «Cruz votiva.» Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file.
Foto 5 desde la izq. «Corona y cruz votivas.» Foto: Luis García. CC BY-SA 3.0. Original file.

Gran cruz del tesoro de Guarrazar
La gran cruz, o cruz procesional del tesoro de Guarrazar, es una cruz que fue encontrada en 1858 en la localidad de Guadamur, cerca de la ciudad de Toledo (España), cuando se descubrió el llamado tesoro de Guarrazar, del que forma parte. Este tesoro está compuesto por una serie de valiosísimas piezas de orfebrería visigoda que aparentemente fueron ocultadas al producirse la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711. Aunque la cruz fue encontrada formando parte de ese tesoro se cree que no es de fabricación visigoda sino obra de un taller externo, posiblemente italiano. La gran cruz sólo se conserva hoy de forma parcial —dos placas de oro que cubrían la parte delantera o trasera de dos brazos— ya que el resto de ella fue destruido por sus descubridores para intentar obtener un beneficio económico del oro y de las piedras preciosas que la formaban. Los dos fragmentos que se conservan se guardan en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid (número de catálogo M.A.N. 52.561). Hay razones para creer que puede ser identificada con una cruz-relicario de oro mencionada en fuentes antiguas como un importante regalo diplomático del papa san Gregorio Magno al rey visigodo Recaredo I. Con el regalo de esa cruz, que contenía un fragmento del Lignum Crucis, es decir, una reliquia de la madera de la cruz sobre la que se crucificó a Jesucristo, el papa quería conmemorar la conversión del rey y de la gran mayoría del pueblo visigodo al catolicismo, un acontecimiento de gran importancia para la Iglesia.
Vista de los elementos conservados de la gran cruz. Materiales oro, gemas, perlas y nácar. Tamaño: 31 cm x 14 cm x 0,03 cm. Siglo VI. Museo Arqueológico nacional. Original file (5,184 × 3,888 pixels, file size: 11.46 MB). Foto: Laci3. CC0.
Historia del descubrimiento
Parte del tesoro de Guarrazar fue hallado por casualidad. En el año 1858 hubo unas lluvias torrenciales que causaron el desmoronamiento del terreno donde estaba la iglesia del monasterio de Santa María de Sorbaces, en Guadamur, localidad distante 11 km de Toledo. Había sido ocultado en dos «cajas» revestidas de hormigón romano, que tenían una profundidad de 1,60 m y dejaban un hueco en cuadro de 0,75 m, junto al sepulcro de un presbítero llamado Crispinus o Crispin, que curiosamente conserva una lápida funeraria de época visigoda. Cada uno de los depósitos tuvo un hallador distinto. Fue el primero Francisco Morales, labrador de cuarenta años de edad, quien desarticuló muchas de las joyas y vendió fragmentos y componentes en viajes frecuentes a los obradores de plateros toledanos. El francés A. Herouart, profesor en Toledo y amigo de Morales, adquirió las alhajas que este aún tenía en su poder y se hizo con la tierra donde apareció el tesoro. Herouart vendió las joyas a un diamantista, José Navarro, quien recompuso algunas coronas, rescatando lo que aún no habían fundido los plateros de Toledo. En 1859 Navarro viaja a París y negocia la venta de las ocho coronas y seis cruces pendientes al Gobierno francés. La venta se publicó en varias revistas galas. El rápido eco de la noticia en España desató la intervención de la Comisión Provincial de Monumentos, primero, y la del Gobierno de la nación, después, que inició la rápida reclamación diplomática, una investigación judicial y excavaciones arqueológicas en el lugar.
Coronas votivas del Tesoro de Guarrazar conservadas en el Museo de Cluny en París. Foto: I, Sailko. CC BY 2.5. Original file (1,729 × 1,452 pixels, file size: 1.4 MB).
El segundo lote sufrió también continuadas mermas por ventas de su descubridor, Domingo de la Cruz. En marzo de 1861, ante la dificultad de dar salida a sus joyas, optó por obsequiar a la reina Isabel II las dos joyas que le quedaban, y entre ellas la corona de Suintila.
Hoy, tras numerosos avatares, las joyas remanentes del Tesoro de Guarrazar se conservan en tres instituciones diferentes.
El Museo de Cluny parisino guarda tres coronas, la de Sonnica, con cruz pendiente, otra decorada con arquillos y la tercera de retícula abalaustrada, una cruz colgante, la R pendiente de la corona de Recesvinto que se encuentra en España, que iniciaba su nombre, otros dos colgantes y cuatro elementos de suspensión.
En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conservan las alhajas devueltas por Francia en 1941: son las seis coronas, la de Recesvinto, dos de lámina de oro con decoración repujada y tres de retícula abalaustrada, junto con cuatro cruces pendientes; además, existe un conjunto de elementos sueltos, venidos del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional, al constituirse el museo: el brazo de gran cruz, el Alfa colgante y otros fragmentos y piedras sueltas. En realidad, el llamado «brazo» son dos planchas de oro de 22 cm de anchura por 10,5 cm de altura máxima en uno de sus extremos y 5 cm en el otro. Formaban parte de una cruz patada. Las planchas forrarían un alma de madera, pero tras las idas y venidas a los plateros de Toledo, etc., la cruz quedó destruida y tan solo había sobrevivido un brazo de ella.
Finalmente, en el Palacio Real de Madrid aún quedan, procedentes del segundo lote, la corona del abad Teodosio, la cruz del obispo Lucecio, una esmeralda grabada, además de pedrería y colgantes desprendidos. En octubre de 1936 desaparecieron varios fragmentos y piezas. La Corona de Suintila fue robada de la Real Armería del Palacio Real durante la mañana del 4 de abril de 1921 y jamás se pudo seguir su rastro. También desapareció un trozo de corona de enrejado. El robo se divulgó poco, solo La Época hizo una publicación más extensa con grabados, para que sirviese de guía en la búsqueda de lo sustraído. Al parecer fueron localizados los autores del robo, pero no los objetos sustraídos.
El estudio gemológico de Juan S. Cozar y Cristina Sapalski reveló que el Tesoro de Guarrazar contiene 243 zafiros azules, cuyas características los hacen procedentes de la antigua Ceilán, hoy Sri Lanka, 3 cordieritas azules o iolitas, 14 esmeraldas, 1 aguamarina, 2 adularias o piedras de luna, 21 cuarzos amatista, 9 cuarzos hialinos, 6 calcedonias azuladas, 169 perlas, 154 piezas de nácar, 56 vidrios artificiales verdes, 26 vidrios artificiales azules, 2 pardo-anaranjados, 26 de color indefinido, 1 rojo y muchas piezas diminutas de granate piropo-almandino.
Orfebrería germánica
Las fíbulas aquiliformes (en forma de águila) eran utilizadas como broches o imperdibles, de oro, bronce y vidrio, para unir la vestimenta, solas o por pares, destacando las encontradas en Alovera[30] (Guadalajara), de la época visigoda. También se han encontrado fíbulas ostrogodas en Italia.
También se han hallado coronas y cruces votivas de los reyes visigodos de Hispania, encontradas en el XIX en el denominado Tesoro de Guarrazar, situado en la localidad de Guadamur, muy cerca de Toledo. Actualmente las piezas están repartidas entre el Museo Cluny de París, la Armería del Palacio Real y el Museo Arqueológico Nacional, ambos en Madrid. Son coronas y cruces votivas que varios reyes de Toledo ofrecieron en su día como exvoto, es decir como ofrenda del rey terrenal al Rey Celestial, y eran destinadas a colgar sobre el altar de los templos. La corona del rey Recesvinto llama la atención por su trabajo de orfebrería y su belleza, con letras colgantes que forman una frase en latín: RECCESVINTHVS REX OFFERET («El rey Recesvinto la ofreció»). Estas piezas representan la más alta muestra de orfebrería visigoda, así como una de las más importantes muestras del arte visigodo en Hispania.
Otros objetos hallados incluyen placas y hebillas de cinturón, encontradas en España, símbolo de rango y distinción de las mujeres visigodas, con decoración en pasta vítrea con incrustaciones de piedras preciosas. Algunas piezas contienen excepcionales incrustaciones de lapislázuli de estilo bizantino, (31) así como vidrio u otros materiales. En las necrópolis visigodas también se encontraron pulseras de diferentes metales, collares de perlas y pendientes con incrustaciones de vidrio de color.
Corona votiva del Rey Recesvinto, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
Manuel Parada López de Corselas. ARS SUMMUM, Centro para el Estudio y Difusión Libres de la Historia del Arte, verano de 2007.
Detalle de la corona votiva del rey visigodo Recesvinto († 672). Realizada en oro y piedras preciosas en la segunda mitad del siglo VII. Es parte del llamado Tesoro de Guarrazar. La imagen muestra tallas en cristal de roca y cadenas con eslabones de los que cuelga el lema (R)ECCESVINTVS REX OFFERET «El rey Recesvinto hizo esta ofrenda» y una cruz pectoral bizantina. Dominio público.

Referencias. Tesoro de Guarrazar.
- Olaya, Vicente G. (16 de enero de 2019). «El Tesoro de Guarrazar: siglo y medio para resolver un enigma visigodo». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 17 de enero de 2019.
- «Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.).».
- Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Clasificación Razonada-.
- «Corona de Reccesvinthus Rex». Hispania Epigraphica.
- «Lo que se ha robado de la Armería Real». Las Provincias : diario de Valencia. Año LVI (16873): 1. 7 de abril de 1921.
Tulaytula: Revista de la Asociación de Amigos del Toledo Islámico, ISSN 1575-653X, n.º 3, 1998, pp. 77–90.
Enlaces externos
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre el Tesoro de Guarrazar.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre el Tesoro de Guarrazar.- El tesoro de Guarrazar en el contexto del arte visigótico Archivado el 16 de enero de 2014 en Wayback Machine.
- La parte del Tesoro de Guarrazar conservada en París
- Conmemoración en 2008 del 150 aniversario del descubrimiento del Tesoro de Guarrazar
- Yacimiento de Guarrazar en Guadamur
- Guarrazar: el taller orfebre visigodo
- Estudio de las gemas del tesoro perdido de Guarrazar
Religión
Artículos principales: Paganismo nórdico y Cristianismo germánico.
La mitología nórdica era en lo esencial compartida por la totalidad de los pueblos germánicos, lo que permitió incluso su recreación historicista durante el romanticismo. La estructura en tríada y otros rasgos comunes a las religiones de otros pueblos antiguos permitieron a los estudiosos de la historia de las religiones (especialmente Georges Dumezil) emparentar las religiones germánicas primitivas con otras religiones indoeuropeas.
El ritual funerario más extendido era la cremación, sustituida por la inhumación a medida que se produjo la cristianización.
El contacto con el Imperio romano, cristianizado a partir del siglo IV (Edicto de Milán, 313, Edicto de Tesalónica, 380), produjo la cristianización de los godos y otros pueblos germánicos; principalmente a partir del arrianismo, diferenciado del catolicismo y considerado como herejía en ese mismo periodo (entre el Primer Concilio de Nicea, 325, y el Primer Concilio de Constantinopla, 381). Esa diferenciación tuvo el efecto de intensificar la separación social entre los germanos y la población de las partes del Imperio que ocupaban (hispano-romanos, galo-romanos, etcétera), dificultándose incluso los matrimonios mixtos. La conversión al catolicismo se produjo inicialmente en el reino de los francos (Clodoveo I, entre 496 y 506), el de los suevos (Carriarico, 560) y el de los visigodos (Recaredo, 587).
Los reinos anglosajones de Gran Bretaña fueron cristianizados a partir de la evangelización de monjes irlandeses (San Columba, monasterio de Iona, 563) y romanos (Agustín de Canterbury, conversión de Ethelberto de Kent, 597 a 601); (32) éstos luego también pasaron a la Europa continental. La gran popularidad de la leyenda de Santa Úrsula y las once mil vírgenes ilustraba la dificultad de la cristianización de los pueblos germanos de la Europa central, que se fue produciendo paulatinamente (San Bonifacio, monasterio de Fulda, 742). (33) Hacia el siglo XI ya se habían cristianizado incluso los reinos escandinavos; todo ello en el espacio de la cristiandad latina, mientras que los varegos, que formaron los estados rusos, se incorporaron a la cristiandad oriental.
Los pueblos germánicos fueron cristianizados durante el transcurso de la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media. En el siglo VII, tanto la Inglaterra anglosajona como el Imperio Franco eran, al menos oficialmente, cristianas y para el año 1100, el paganismo germano también habría dejado de ejercer su influencia en Escandinavia.
Representación de Cristo como un guerrero heroico en del siglo IX (Stuttgart Psalter, fol. 23, ilustración del Salmo 91:13). Dominio público.

En el siglo IV, el prestigio del Imperio Romano había facilitado los primeros pasos del cristianismo en territorios germanos. Hasta el comienzo de la Decadencia del Imperio romano, todas aquellas tribus que se habían instalado en los territorios del imperio con las excepciones de sajones, francos y lombardos se habían convertido al cristianismo. Algunas habían adoptado el arrianismo (entre ellas godos y vándalos) en lugar de las creencias trinitarias oficiales aprobadas en el Primer Concilio de Nicea por la Iglesia católica. El progresivo auge del Cristianismo Germánico fue debido a la adhesión, muchas veces voluntaria, de grupos asociados al Imperio Romano.
A partir del siglo VI, la cristianización de las tribus germánicas fue realizada principalmente por misioneros enviados por la Iglesia católica.
Muchos godos se habían convertido al cristianismo individualmente fuera del imperio; de las otras tribus, la mayor parte se había convertido al asentarse en el territorio del imperio y francos y anglosajones se convirtieron pocas generaciones después. Durante los siglos inmediatamente posteriores a la caída del Imperio Romano, los cristianos germánicos se fueron orientando progresivamente hacia la Iglesia católica occidental frente a la Iglesia ortodoxa oriental, especialmente tras el reinado de Carlomagno.
Conversión de Recaredo, por Muñoz Degrain. Palacio del Senado, Madrid. Antonio Muñoz Degrain. El lienzo representa la conversión del rey Recaredo, que abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo durante el III Concilio de Toledo, celebrado en la ciudad de Toledo en el año 589. Dominio público. Original file (3,400 × 2,334 pixels, file size: 3.2 MB).
Organización política y socioeconómica
Además de la lengua, la religión y otros aspectos culturales, existían muchos rasgos sociales y políticos comunes, ampliamente extendidos entre todos los pueblos germánicos.
Tradicionalmente y durante mucho tiempo se les asoció con el concepto de «barbarie», tal como se definió por las ciencias sociales en construcción durante los siglos XVIII y XIX (como un estadio intermedio entre los conceptos de «salvajismo» y «civilización»). También era muy común la utilización del no menos genérico concepto de lo «tribal» para designar su organización política y social.
Los germanos eran pastores y agricultores seminómadas, cuyos asentamientos, de estructura urbanística propia de aldeas, eran poco duraderos. (34) Con anterioridad a la época de las invasiones, se encontraban muy lejos de constituir ningún tipo de estructura política que pudiera denominarse Estado. Todos se regían por formas de jefatura más o menos identificables con una monarquía electiva. El rey o «jefe de la tribu» (king, kuningaz), con funciones eminentemente militares, era elegido coyunturalmente (no de forma vitalicia) por una asamblea de guerreros (thing, althing, witenagemot), que era la realmente soberana a la hora de administrar justicia, pactar la paz o declarar la guerra. El rey no dejaba de ser un primus inter pares, y todos los guerreros se consideraban sus iguales, e iguales entre sí, al menos en teoría. No obstante, la estratificación social por la riqueza hacía evidente la diferenciación de clases con marcadas desigualdades económicas y sociales, que el atesoramiento, el botín de guerra, el incremento del comercio a larga distancia de productos de lujo (esclavos, caballos, vino, madera, ámbar, telas, cerámica, metales, orfebrería, joyas y armas) e incluso el uso de la moneda romana no hacía más que incrementar. El comercio romano-germano ha sido definido como englobando tres sistemas económicos: el espacio económico romano (monetario y de mercado), la zona intermedia (con economía monetaria limitada y un mercado rudimentario), que se extendería unos doscientos kilómetros más allá del limes, y la zona sin mercado o con mercado no monetario, en las regiones más alejadas. De Roma se importaba bronce, vidrio, objetos de prestigio y monedas de oro y plata; mientras que entre las exportaciones germanas había jabón, pieles, carros y textiles. (35)
Ninguno de los pueblos germánicos tuvo antes de las invasiones un código legislativo de derecho escrito, sino costumbres y prácticas de derecho consuetudinario muy similares entre sí y que, además de quedar reflejadas en textos latinos o en la codificación que se realizó en los reinos germánicos del sur de Europa, se mantuvieron durante siglos en los pueblos nórdicos.
La organización política era bastante simple, pero se fue sofisticando a medida que se conformó una nobleza enriquecida, definida por la exclusividad de acceso a los puestos de mando (asamblea de guerreros, mandos militares) y de entre la que se nombraban los reyes. El resto de los hombres libres (véase yeomen), que retenían el derecho a portar armas y formaban parte del ejército, practicaban la agricultura, la ganadería, la caza y otras actividades cotidianas. La presencia de esclavos varió según el contexto histórico. La situación social de los pueblos conquistados era muy diferente, existiendo situaciones de vasallaje o semilibertad.
Las distintas «tribus» o «pueblos» germanos, independientes, ocasionalmente se confederaban para la guerra contra enemigos comunes (fueran germanos o no germanos); y muy a menudo también se producían escisiones entre facciones que guerreaban entre sí.(36)
Algunas tribus, como los francos salios, establecieron relaciones de clientela con los romanos, sirviendo ocasionalmente en sus ejércitos. Estas relaciones sentaron la base del futuro régimen feudal, y los dominios que establecieron fueron el origen de los reinos medievales y los actuales países europeos.
Véanse también: derecho visigodo, Sippe, Blutrache y Wergeld.
Germanismo, germanofilia y germanofobia
Los pueblos germánicos se convirtieron en un mito historiográfico y en el soporte de ideologías justificativas de todo tipo, tanto favorables (germanofilia, germanismo, pangermanismo) como desfavorables (germanofobia, antigermanismo).
Como disciplina científica, el germanismo o los estudios germánicos (37) han constituido una parte importante en la controvertida construcción histórica, desde finales del siglo XVIII, de ciencias sociales como la filología (Jacob Grimm —Deutsches Wörterbuch, Deutsche Mythologie—, (38) Rasmus Christian Rask —Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse—, Henry Sweet (39) y Matthias Lexer (40) y la antropología (teoría indoeuropea, de interpretación desviada hacia el racismo —nordicismo o mito ario—).
Estudios literarios anteriores son la Historia de gentibus septentrionalibus (Olaus Magnus, 1555) y las primeras ediciones impresas de la Gesta Danorum (obra del siglo XIII de Saxo Grammaticus, publicada en 1514), además de otros poemas medievales alemanes (Melchior Goldast, (41) 1603, que posteriormente estudió el monacato benedictino alemán). Por la misma época (finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII) se emprendieron estudios y publicaciones de los textos del inglés antiguo (Robert Cotton, Cotton Manuscripts, (42) y Peder Hansen Resen, (43) Edda Islandorum, 1665). (44)
Genética de poblaciones
Desde la genética de poblaciones (disciplina cuya aplicación a las ciencias sociales ha de hacerse con especial cuidado de no caer en explicaciones simplistas de identificar inexistentes «razas humanas», según advierten sus propios científicos)(45) se ha sugerido que las migraciones de los pueblos germánicos pueden detectarse en la distribución actual del linaje masculino representado por el haplogrupo del cromosoma Y denominado I1, (46) que descendería de un ancestro común más reciente localizable probablemente en el territorio de la actual Dinamarca hace de cuatro mil a seis mil años. (47), (48).
Referencias Pueblos Germánicos
- Rübekeil, Suebica, Innsbruck 1992, 161f.
- Stümpel, Gustav, Name und Nationalität der Germanen. Eine neue Untersuchung zu Poseidonios, Caesar und Tacitus. Leipzig: Dieterich. p. 60.
- Feist, Sigmund, Germanen und Kelten in der antiken Überlieferung. Baden-Baden.
2. Theodor Mommsen, Storia romana, M. Guigoni, 1867, vol. 3, pg. 252.
3. Bernardo Monreal y Ascaso, Curso elemental de geografía física, política y astronómica, Moliner y Compañía, 1856, pg. 254.
4. Monreal, op. cit.
Roman Germany, cp. 15 de Cambridge Ancient History: We describe as Roman Germany the two forward zones which Augustus established on the Rhine for action against the tribes between the Weser and the Elbe. There were two high commands here invested with imperium, one for the ‘upper army’ (Exercitus Germanicus Superior) in Mainz, the other for the ‘lower army’ (Exercitus Germanicus Inferior) in Cologne.
5. Véase también Renania.
- Jappe Alberts (1974), Gecheidenis van de Beide Limburgen, Van Gorcum.
- Lamarcq, Danny; Rogge, Marc (1996), De Taalgrens: Van de oude tot de nieuwe Belgen, Davidsfonds.
- Roymans, Nico (2004), Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman Empire, Amsterdam Archaeological Studies 10.
- Vanderhoeven, Alain; Vanderhoeven, Michel (2004), «Confrontation in Archaeology: Aspects of Roman Military in Tongeren», en Vermeulen, Frank; Sas, Kathy; Thoen, Hugo et al., eds., Archaeology in confrontation: aspects of Roman military presence in the northwest, Ghent University, p. 143 .
- Vanvinckenroye, Willy (2001), «Über Atuatuca, Cäsar und Ambiorix», Belgian archaeology in a European setting 2.
- Wightman, Edith Mary (1985), Gallia Belgica, University of California Press.
Fuentes citadas en Germani cisrhenani
- Julio César, La guerra de las Galias, edición de Pedro Julián Pereyra, Madrid: Imprenta Real, 1798. Dos veces aparece en el texto la expresión cis Rhenum (pgs. 74 y 144) y nueve veces la expresión trans Rhenum (pgs. 8, 34, 44, 68, 144, 154, 160, 238 y 266). La palabra germani aparece 24 veces, y la palabra suevi, dos (pgs. 68 y 158).
6. Oxford Dictionary of English Etymology, 1966
- McBain’s, An Etymological Dictionary of the Gaelic Language
- Schulze, Hagen. Germany: A New History. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 4.
- «German», en The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Ed. T. F. Hoad. Oxford: Oxford University Press, 1996. Oxford Reference Online. Oxford University Press.
- Partridge, Eric, Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English, p. 1265.
- Mallory, Adams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, p. 245
7. Arend Quak 2005: «Van Ad Welschen naar Ad Waalsen of toch maar niet?», in: [1]
8. Real Academia Española. «teutón». Diccionario de la lengua española (23.ª edición).
9. véase también allemanda (allemande, una danza), los topónimos Allemans, Allemant, Allemanche, Allemond, etc., y el apellido Allemandi.
10. Voz Alemani, alemanes en Diccionario universal de historia y de geografía, 1853, p. 139.
http://etimologias.dechile.net/?alema.n
11. Hans Eggers (Hrsg.): Der Volksname Deutsch; Wege der Forschung. Bd 156; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970.
12. Digital archive.
13. Feist, Sigmund (1932). «The Origin of the Germanic Languages and the Europeanization of North Europe». Language (Linguistic Society of America) 8 (4): pages 245–254.
Wolfgang Meid, Hans Kuhns ‘Nordwestblock’ Hypothese: zur Problematik der Völker zwischen Germanen und Kelten», in Germanenproblemen in heutiger Sicht, Berlin, De Gruyter, 1986.
14. Hermann Kinder and Werner Hilgemann, The Penguin Atlas of World History; traducido por Ernest A. Menze; with maps designed by Harald and Ruth Bukor. Harmondsworth: Penguin Books. 1988. Volume 1. p.109. ISBN 0-14-051054-0
- The New Encyclopaedia Britannica, 15th edition, 20:67
- 1979: Nederland in de bronstijd, J.J. Butler
15. Los únicos autores que pudieron consultar directamente la obra de Piteas fueron Dicearco de Mesina, el historiador Timeo, Eratóstenes, Crates de Mallus, Hiparco, Polibio, Artemidoro y Posidonio. Hans Joachim Mette, Pytheas von Massalia (Berlin: Gruyter) 1952; comentado por Lionel Pearson, Classical Philology 49.3 (July 1954), pp. 212-214.
16. www.colonia3d.de.
17. Adolfo Zavaroni, Raetic inscriptions
18. A. Mocsy, S. Frere, «Pannonia and Upper Moesia», A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire.
19. Edición electrónica en francés, comentada y con mapas, de libre acceso en Bibliotheca Classica Selecta.
20. Libro IV, capítulo 99.
21. E. Gamillscheg, Germanismos, 1967; citado por Manuel Quirós, Romania/Germania Archivado el 2 de octubre de 2013 en Wayback Machine., en Filología y Lingüística XXIX (1), 2003, pg. 247. La cita de Vegecio se debe a Menéndez Pidal.
22. Gonzalo Bravo Castañeda y Maria Del Mar Marcos Sanchez, El comienzo del fin. Un final pautado, en La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa, Complutense, 2001, ISBN 84-7491-620-8, pg. 22 y ss.
23. «La invasión de los bárbaros era previsible. Irrumpieron en España en el 264, destruyendo varias ciudades mediterráneas como Ampurias, Gerona y Tarragona, adentrándose y atacando Lérida, Zaragoza, Calatayud y Calahorra. Pocos años después, en el 276 entraron por los Pirineos y destruyeron Pamplona, Liédena, Clunia, Mérida… llegando hasta la provincia bética. Eran incursiones rápidas y de saqueo, aunque según Blas Taracena, en el 276, algunos de los invasores se asentaron temporalmente en el norte de España». (Blas Taracena, Las invasiones germánicas en España durante la segunda mitad del siglo III Zaragoza, 1950, citado en La romanización, pg. 156).
24. Cómo se forjó Inglaterra, en Caroline Alexander, Un tesoro mágico y misterioso, en National Geographic, noviembre de 2011, pg. 68.
25. La crónica de Juan Antioqueno refiere que, engañado, Odoacro acude a un banquete donde recibirá la muerte junto con Ornulfo (su hermano), Sunigilda (su mujer) y Tela (su hijo). Al recibir la herida mortal, gritó: «¿Dónde está Dios?», a lo que Teodorico respondió: «Así trataste a mis amigos», en referencia a cómo el propio Odoacro había matado a Feleteo y a su mujer (Gisa) años antes. El hijo de estos, Federico, que fracasó en su propio intento de invasión, se había refugiado entre los ostrogodos. Pere Maymó, Odoacro, el primer rey bárbaro. El final de Roma, en Historia National Geographic, n.º 95, noviembre de 2011, pg. 62.
26. Maymó, op. cit.
27. Norman Cantor, The Last Knight. pp. 10-11, 39-40. Dennis Sherman y Joyce Salisbury, The West in the World. p. 184. Fuentes citadas en: Romano-Germanic culture.
28. «El palacio de Teodorico». Archivado el 29 de octubre de 2013 en Wayback Machine. Artículo en Ostrogodos y visigodos en Italia y Francia
29. «Recópolis 30 hectáreas de un complejo palatino oculto». El País, edición digital.
30- Paul Bacoup. «Les éléments de parure wisigoths en Hispania aux Ve et VIe siècles».
31. Belt Buckle 550–600, The Metropolitan Museum of Art. Museo de Arte Metropolitano-Nueva York.
32. Chaney, William A. (1960). «Paganism to Christianity in Anglo-Saxon England», The Harvard Theological Review (1960).
33. Diocese of Fulda (Fuldensis) en Catholic Encyclopedia
- Germania Benedictina, Bd.VII: Die benediktinischen Mönchs- und Nonnenklöster in Hessen, 1. Auflage, 2004, St. Ottilien, pp. 214-375. ISBN 3-8306-7199-7.
Fuentes citadas en Abadía de Fulda.
34. Es muy significativo que los colonos británicos que llegaron a África oriental en el siglo XIX, reconocieran en la disposición de las casas en las aldeas masái, y en otros rasgos de su cultura elementos muy similares a los que describía Tácito para los germanos. La admiración que este pueblo indígena suscitó en el imaginario británico provenía en parte en su identificación con su propio pasado como pueblo germánico.
35. Lotte Hedeager, citado por Colin Renfrew y Paul Bahn, Arqueología: teorías, métodos y práctica, AKAL, 1993, ISBN 84-460-0234-5, pg. 348
36. List of confederations of Germanic tribes
37. http://www.indiana.edu/~germanic/ Archivado el 13 de octubre de 2015 en Wayback Machine.
39. Charles Leslie Wrenn, ‘Henry Sweet’, Transactions of the Philological Society 46.177-201 (1946).
40. Kärntisches Wörterbuch, 1862.
41. Heinrich Christian Senckenberg, Life prefixed to his 1730 edition of Goldast’s Works.
- Graeme Dunphy: «Melchior Goldast und Martin Opitz. Humanistische Mittelalter-Rezeption um 1600″ en Nicola McLelland, Hans-Jochen Schiewer & Stefanie Schmitt, Humanismus in der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Niemeyer 2008, 105-121.
- Rudolf von Raumer, Geschichte der germanischen Philologie (Munich, 1870).
Fuentes citadas en Melchior Goldast.
42. Sharpe, Kevin (1979) Sir Robert Cotton, 1586-1631: History and Politics in Early Modern England. Oxford University Press.
Cotton Manuscripts Archivado el 12 de septiembre de 2016 en Wayback Machine.
43. Bricka, Carl Frederik (1887–1905) (en danés). Dansk biografisk Lexikon. XIV. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). p. 12. Retrieved December 4, 2009.
44. The Journal of Comparative Germanic Linguistics
45. «No hay razas. Desde el punto de vista de la genética, sólo vemos gradientes geográficos». Lluis Quintana-Murci, del Instituto Pasteur de París, citado por Gary Stix. Huellas de un pasado lejano, en Investigación y Ciencia, septiembre de 2008, ISSN 0210-136X, p. 19
46. Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British: A Genetic Detective Story (Carroll & Graf, 2006). ISBN 978-0-7867-1890-0.
- Sykes, Bryan. Saxons, Vikings, and Celts: The Genetic Roots of Britain and Ireland (W. W. Norton, 2006). ISBN 978-0-393-06268-7.
Fuentes citadas en: Haplogrupo I1 (ADN-Y)
47. Genographic Project of National Geographic (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
48. «New Phylogenetic Relationships for Y-chromosome Haplogroup I: Reappraising its Phylogeography and Prehistory», Rethinking the Human Evolution, Mellars P., Boyle K., Bar-Yosef O., Stringer C., Eds. McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, UK, 2007, pp. 33-42, by Underhill P.A., Myres N.M., Rootsi S., Chow C.T., Lin A.A., Otillar R.P., King R., Zhivotovsky L.A., Balanovsky O., Pshenichnov A., Ritchie K.H., Cavalli-Sforza L.L., Kivisild T., Villems R., Woodward S.R.
Enlaces externos
- Enciclopedia Británica:
- Germanic peoples (en inglés)
- Artehistoria:
- «Who are the germanic peoples?» (en inglés)
- Las tribus germánicas, documental
- Sitio web del New Northvegr Center (en inglés)
Los visigodos (I) Los godos llegan a Hispania – La March
Fundación Juan March. 522 K suscriptores
En la conferencia inaugural del ciclo «Los visigodos», el profesor Santiago Castellanos traza el recorrido de los godos desde su entrada al Imperio romano en el año 376 hasta su asentamiento en Hispania. Explora las relaciones con los romanos, marcadas por acuerdos y conflictos como la batalla de Adrianópolis y el saqueo de Roma. Esta charla revela claves para comprender el futuro reino visigodo hispano.
Los visigodos (II) Los bárbaros: de barbarie a civilización- La March
Fundación Juan March 522 K suscriptores
En la segunda conferencia del ciclo «Los visigodos», la catedrática de Historia Antigua Clelia Martínez analiza la percepción de los bárbaros en el contexto de la Roma bajo imperial, partiendo del retrato heredado de la tradición griega que identificaba a los bárbaros como gentes no civilizadas y peligrosas, hasta el abandono progresivo de este paradigma debido a la conversión al cristianismo de los godos bárbaros.
Los visigodos (III). Los suevos: primer reino independiente posromano. La March
Fundación Juan March. 522 K suscriptores
En la tercera conferencia del ciclo «Los visigodos», el profesor Pablo C. Díaz aborda el surgimiento del reino suevo de Gallaecia en el siglo V. Como el primer reino independiente posromano en Europa, su organización administrativa y territorial se basa principalmente en testimonios de Hidacio y Martín de Braga. A pesar de la falta de datos arqueológicos, se explora la influencia de los suevos en el folclore y la identidad gallega, así como su escasa presencia en los relatos históricos peninsulares.
Los visigodos (IV): su transformación cultural y religiosa. La March
Fundación Juan March 522 K suscriptores
En la cuarta conferencia del ciclo «Los visigodos», el catedrático Francisco Salvador Ventura explora la etapa cultural y religiosa del reino visigodo hispano tras su conversión al catolicismo en el Concilio III de Toledo. Destaca la asociación entre monarquía e Iglesia, los Concilios de Toledo y la relevancia cultural de San Isidoro de Sevilla, autor de la obra enciclopédica «Etimologías».